
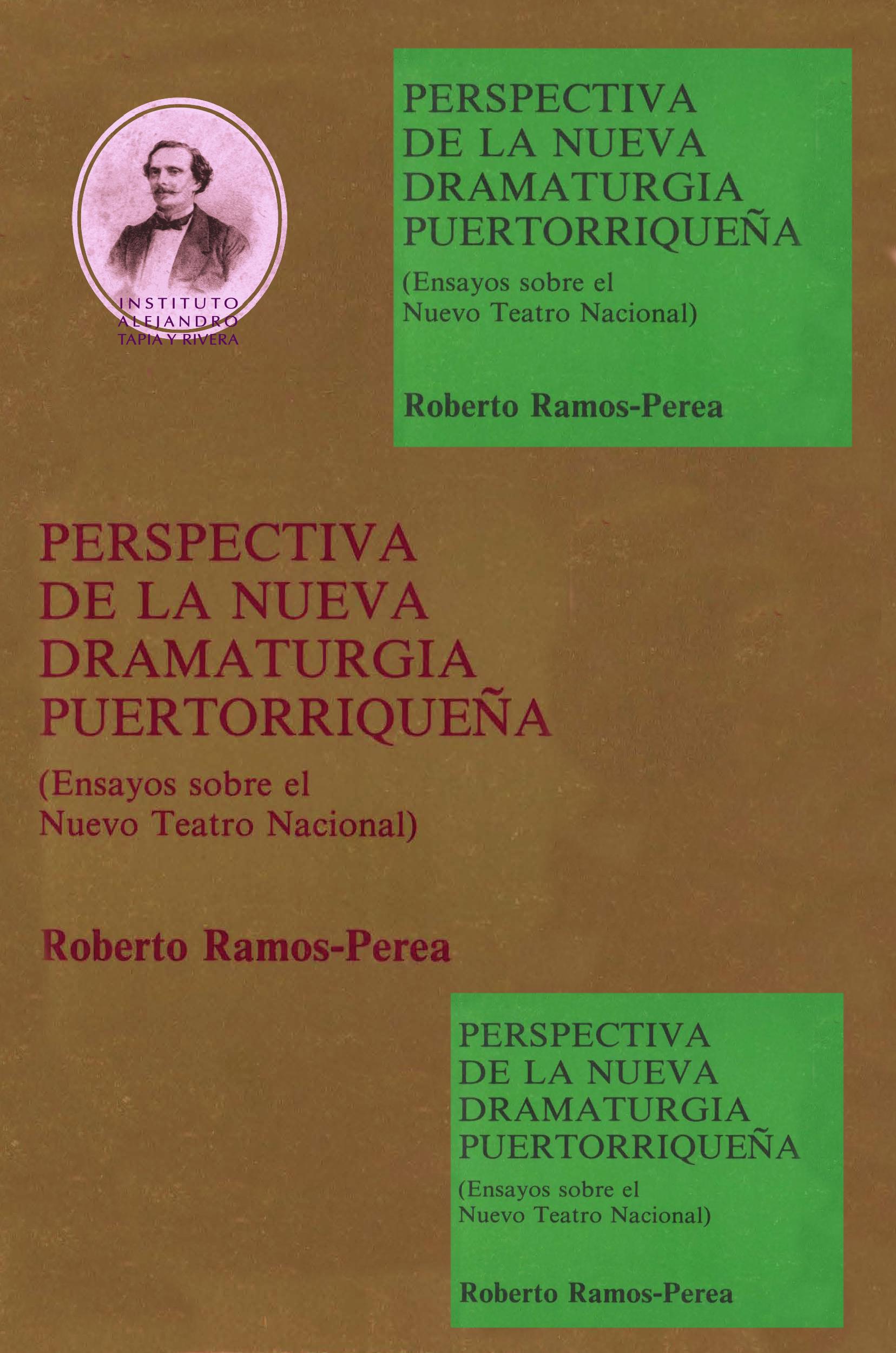



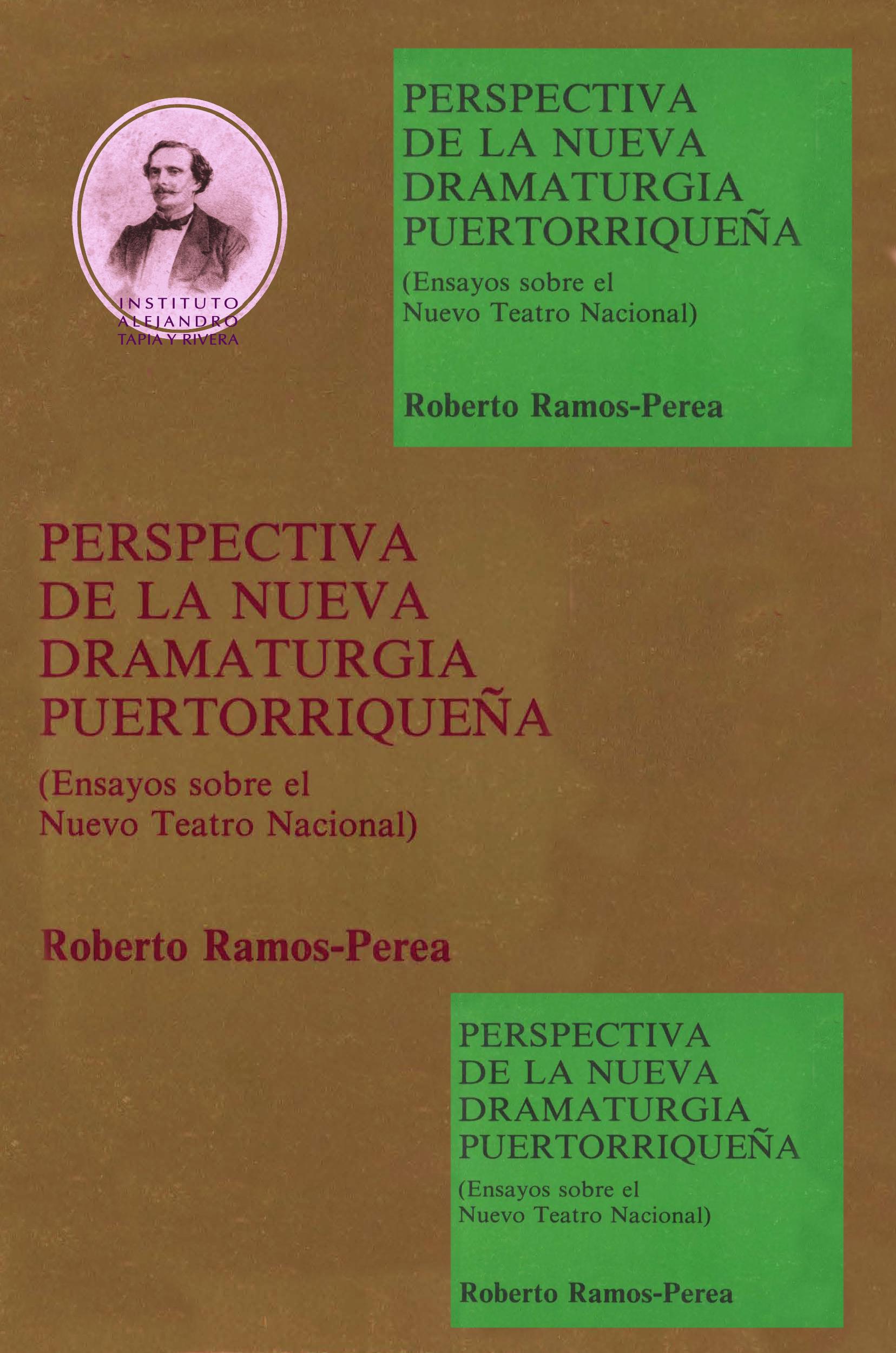

(Ensayos sobre el Nuevo Teatro Nacional)
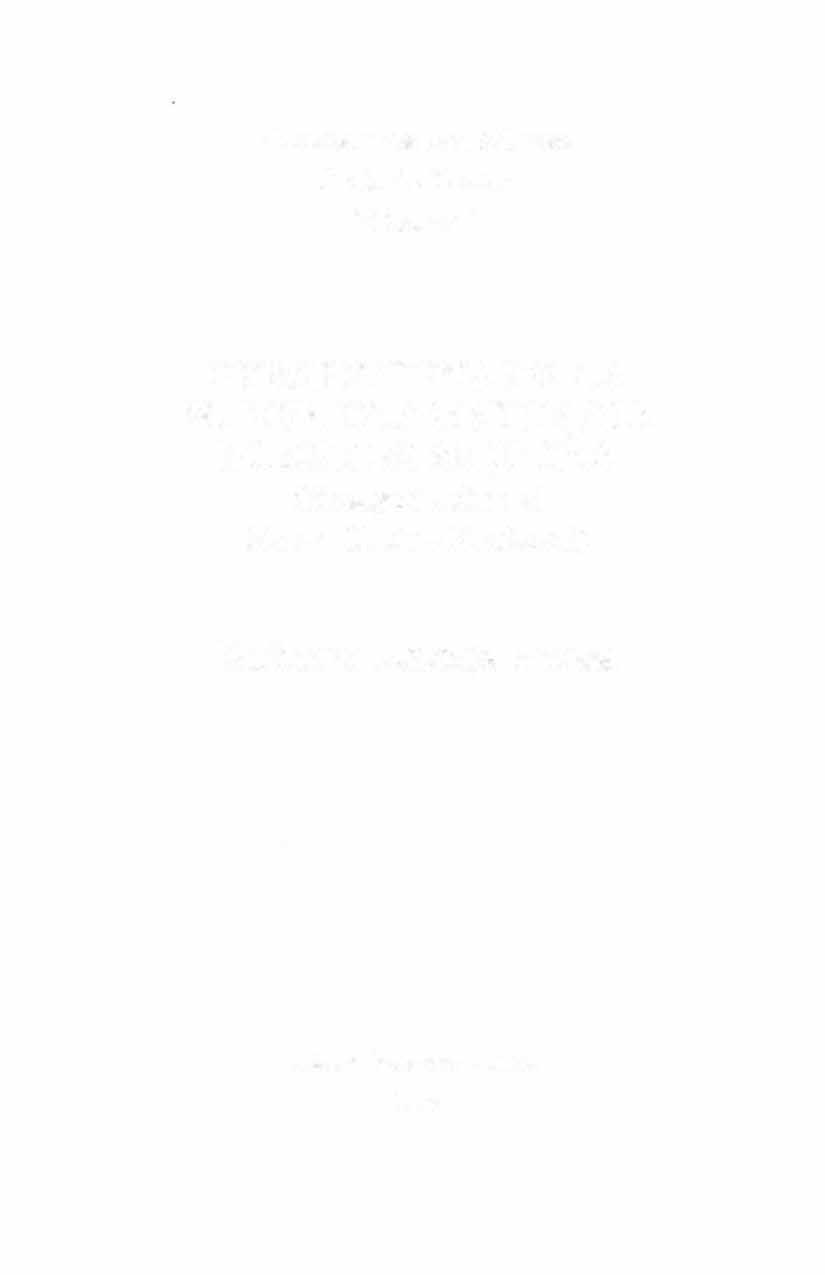
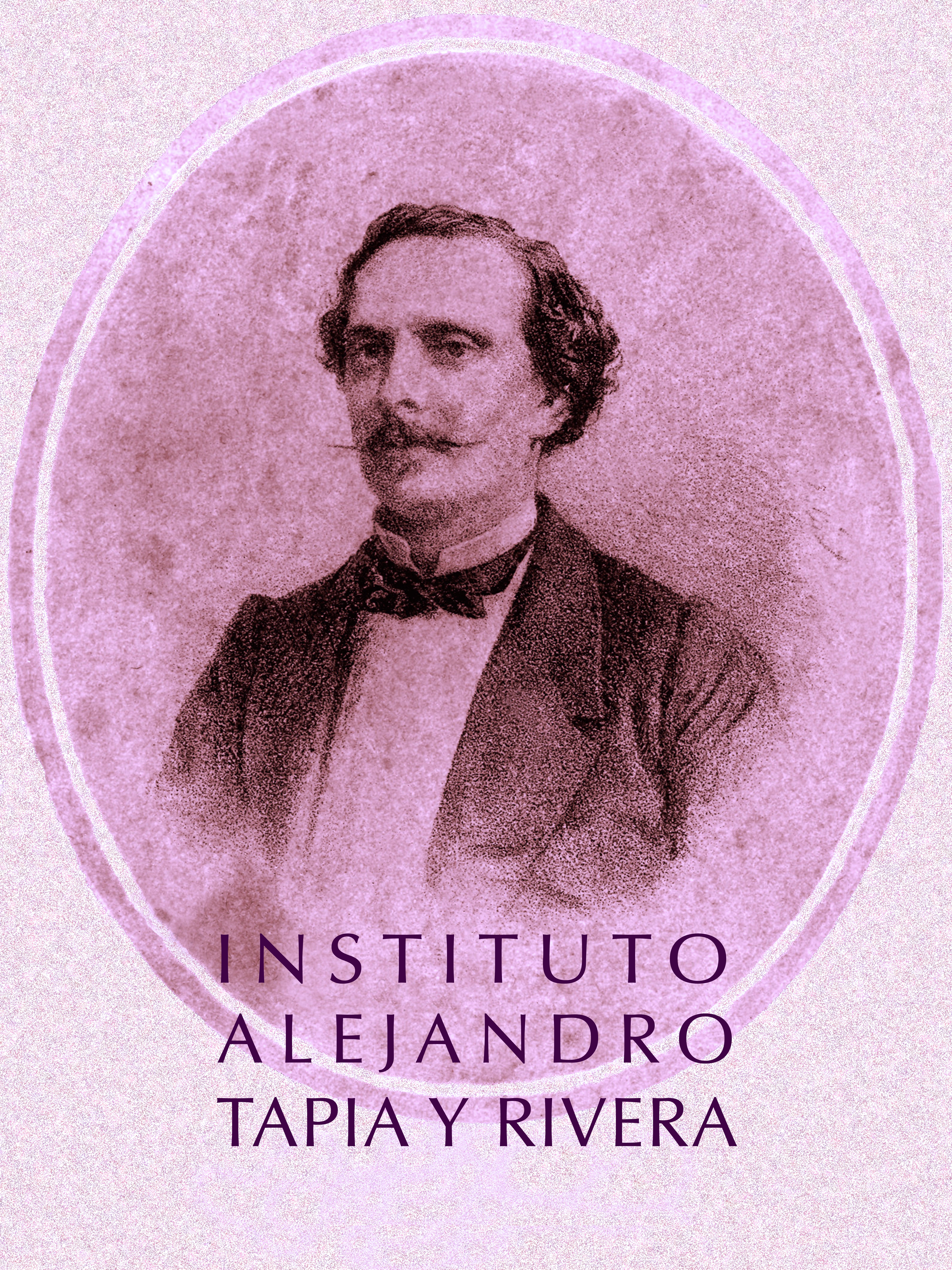
© RobertoRamosPerea 1989
©INSTITUTOALEJANDROTAPIAY RUVERA.Segundaedición2025

TIPOGRAFIA:
MI.S.C.E.S.Corp.
P.O.Box3266
Carolina,PuertoRico 00628
Tels. (809) 762-1029/768-6485

El dramaturgo lleva a las tablas al hombre en que teme convertirse.
(H. R. Lenormand: Confesiones de un autor dramático)

La primera imagen sorprende al hombre en cualquier sitio, lo asalta, lo seduce y después le tortura el amor hasta extenuarlo. Pudo surgir de una foto vieja, de una tonada erótica que humaniza y arrebata, o quizá fue una frase escrita por otro. Pudo también llegar como sombra agazapada, como deseo insatisfecho; pudo venir volando alto y atraparla por el pelo, pudo incluso ser la muerte misma, llena de amargura, cobardía y deshonor; pudo ser su miseria, también la pesadilla del hambre o la pausa para el heroísmo. No importa cómo llegara o de dónde, la primera imagen se fija para siempre en la necesidad urgente de crear, quitarle vida a la vida para hacer arte.
Después solo, frente al papel en blanco, nada tiene solución. Nadie le devuelve la esperanza y la memoria vuelve a burlarse. Le insulta, le rapa la cabeza, le chupa toda la energía para parir, pujosa y sudada, una mísera frase atractiva, una oración pasable o simplemente "esa" palabra ... pero icuánto costó! iCuánta soledad hubo que ir apretando y ajustando para pagar el precio de este aterrador silencio! El alma toda, ente-
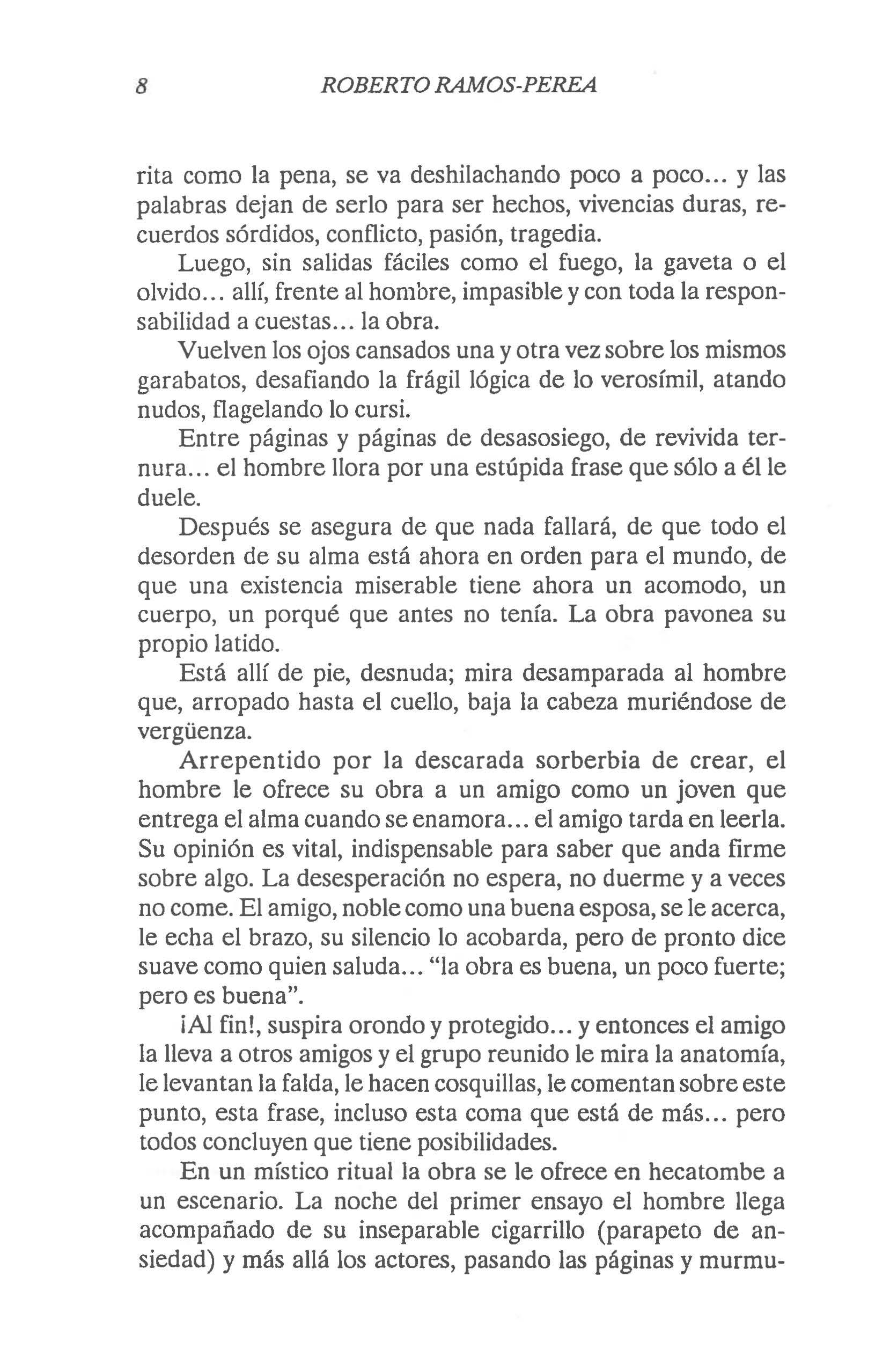
rita como la pena, se va deshilachando poco a poco ... y las palabras dejan de serlo para ser hechos, vivencias duras, recuerdos sórdidos, conflicto, pasión, tragedia.
Luego, sin salidas fáciles como el fuego, la gaveta o el olvido... allí, frente al hombre, impasible y con toda la responsabilidad a cuestas ... la obra.
Vuelven los ojos cansados una y otra vez sobre los mismos garabatos, desafiando la frágil lógica de lo verosímil, atando nudos, flagelando lo cursi.
Entre páginas y páginas de desasosiego, de revivida ternura ... el hombre llora por una estúpida frase que sólo a él le duele.
Después se asegura de que nada fallará, de que todo el desorden de su alma está ahora en orden para el mundo, de que una existencia miserable tiene ahora un acomodo, un cuerpo, un porqué que antes no tenía. La obra pavonea su propio latido.
Está allí de pie, desnuda; mira desamparada al hombre que, arropado hasta el cuello, baja la cabeza muriéndose de vergüenza.
Arrepentido por la descarada sorberbia de crear, el hombre le ofrece su obra a un amigo como un joven que entrega el alma cuando se enamora ... el amigo tarda en leerla.
Su opinión es vital, indispensable para saber que anda firme sobre algo. La desesperación no espera, no duerme y a veces no come. El amigo, noble como una buena esposa, se le acerca, le echa el brazo, su silencio lo acobarda, pero de pronto dice suave como quien saluda ... "la obra es buena, un poco fuerte; pero es buena".
iAI fin!, suspira orondo y protegido ... y entonces el amigo la lleva a otros amigos y el grupo reunido le mira la anatomía, le levantan la falda, le hacen cosquillas, le comentan sobre este punto, esta frase, incluso esta coma que está de más ... pero todos concluyen que tiene posibilidades.
En un místico ritual la obra se le ofrece en hecatombe a un escenario. La noche del primer ensayo el hombre llega acompañado de su inseparable cigarrillo (parapeto de ansiedad) y más allá los actores, pasando las páginas y murmu-

randa entre sí. Sentados en círculo comienzan a leer lo que el hombre escribió en aquella noche de rabia en que conspiró contra la prudencia.
El hombre se concentra en los labios tiernos de la joven actriz que recita sus líneas ... entre sus labios rosados y húmedos el hombre ve habladas aquellas opacas palabras, se escucha a sí mismo. En su interior reclama propiedad, incluso sobre los labios de la actriz a quien tormentosamente besaría para robar la vida de las oraciones que pronuncia; para que le devuelvan lo que ahora, en otra voz, le parece ajeno. (De pronto, alguna frase equivocada, un parlamento mal dicho lo pone en guardia, se acomoda en la silla, alerta ... él conoce su peculiar entonación, la inflexión que revelará el dolor, la sorna, el secreto.)
Esa noche, su propia voz lo agotó. No volvería más a los ensayos hasta el final, según la tradición. Pero le asquean las sorpresas. Incluso iría de incógnito a pararse junto a la puerta cerrada, a oírse de nuevo. Necesita horriblemente oírse, responderse, seguir siendo de sí mismo en la voz de los otros, necesita tener ese execrable sentido de poder sobre sus gritos y sus silencios. Dominio total sobre esa cosa que la obra no acota pero que también le pertenece. Y esa noche se acostó en su cama a suponer que todo anda más o menos bien, que todo está encajando, engranando en ese monstruo gigantesco, complejo y embrollado que es el teatro. Hasta que el estreno llega, como una vieja deuda por cobrar. Esa noche se sentó en el mejor palco; lo merece. Al apagarse la luz de la sala, aprieta el hombro de una compañera, o hace un chiste de última hora a un amigo. Todo está a oscuras. Música. La luz enciende rabiosa. La magia empieza. Frente a él, su drama comienza a retorcerse. En una fogosa espiral, las escenas se suceden con rítmica violencia. Acurrucado en su sorpresa, el hombre comienza a reconocer su intimidad. Empieza a ver, regados por la escena, aquellos detestables trozos de su vida que han quedado grabados en la mueca del actor o de la actriz. Los histriones frenéticos representan uno a uno los desenfrenos del texto. El público fácilmente entiende las palabras, los golpes y la confrontación,

ROBERTO RAMOS-PEREA
pero para él eso es obvio.
El hombre sabe de algo sospechoso más allá de todo lo tangible. Ya no busca reconocerse entre las frívolas pasiones que se encarnan. Ahora busca un significado, busca el entendimiento. Elabora la pobre ecuación de su ser y se descifra.
Pero ya no se siente humano. Como un pequeño semidios, prepotente e implacable, desencuentra mundos y espacia los silencios, se siente capaz de hacer vivir y de matar, se conoce todas las alquimias, todas las psicologías, acorta tiempo y distancia, recrea todas las vidas anteriores y purifica todas las falsas modestias y las mentiras. Glorioso, cien veces heroico, ha ganado en buena lid el honor de estar al frente de todos los hombres.
Pero amonestado por tan salvaje imprudencia, se debate ahora, frente a un público caníbal, entre la inmortalidad y el ridículo. Frente a la incontenible permanencia de su drama se siente en peligro. En el mismo medio de la escena, en un encantador giro de su cuerpo, la actriz acuchilla con sus ojos los ojos del hombre.
Es entonces cuando se da cuenta que la obra ya no es suya. Que el drama, con sus culpables e inocentes, está ahora demasiado vivo para matarse con el olvido. lQuién lo mira? lElla? lLa que encarna? lLa encarnada? Ya nada le pertenece.
Y se duele como un extraño enterrado en tierra de nadie y sin bandera, hasta que el hedor de los aplausos lo devuelve a la sala del teatro secamente iluminada y lo convierte en carroña de la opinión.
Creyó salir triunfante. Ha cumplido cabalmente. Cumple consigo mismo y con su país. Ha entregado lo más valioso que tiene: su ser entero hecho por su arte: drama.
En la celebración del estreno, los actores ríen, beben, fuman y se dicen cosas íntimas. La joven actriz mira al hombre con una sonrisa que llama, él sonríe y responde, se felicitan, se regalan un beso que no estaba en el libreto ...
Como un paria, se acomoda su ajada muchedumbre de páginas bajo el brazo y sale a la calle. Quizá un editor se interese, quizá con un poco de suerte dure en cartelera lo
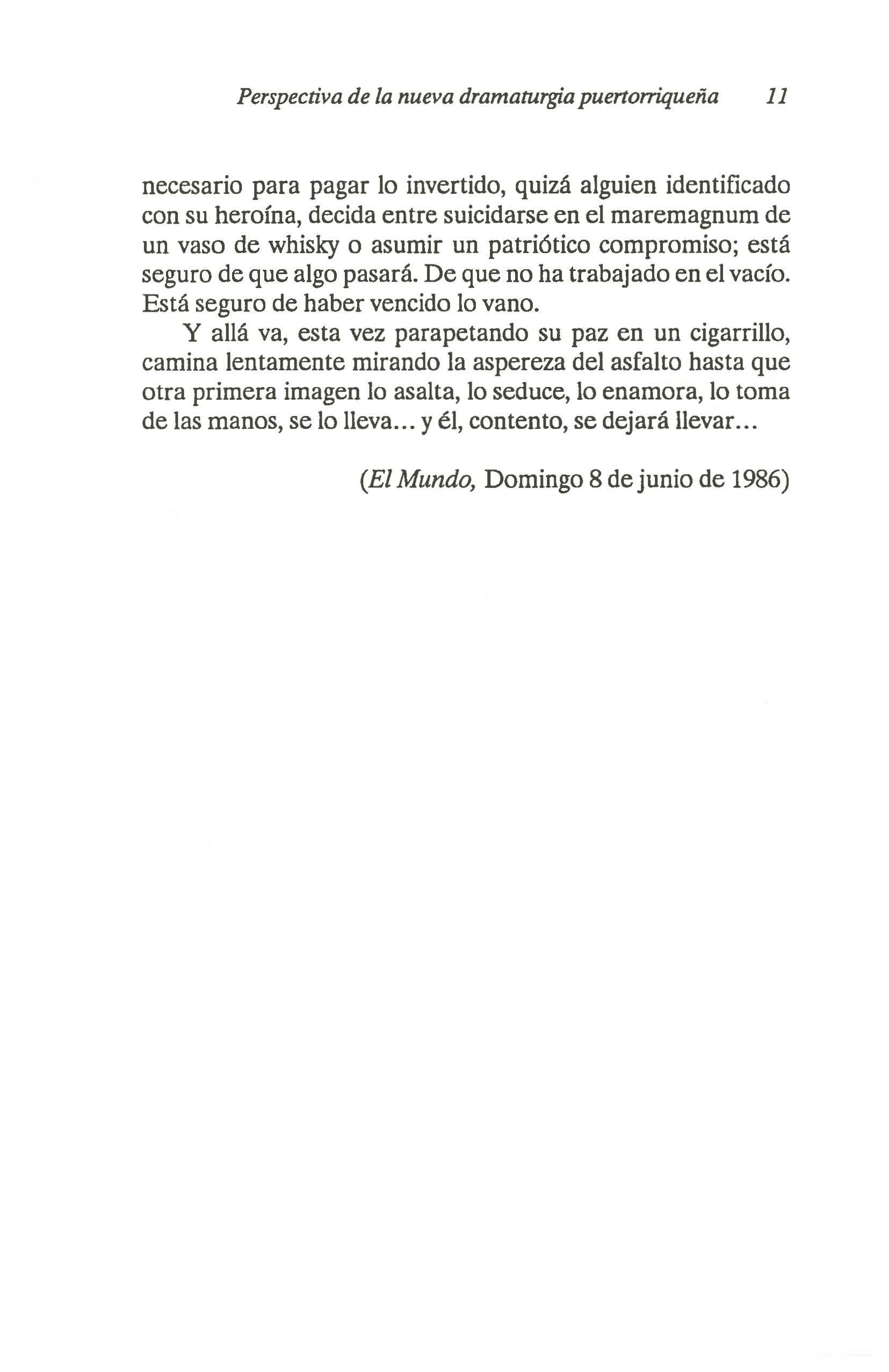
Perspectiva de la nueva dramaturgia puertorrú¡_ueña
necesario para pagar lo invertido, quizá alguien identificado con su heroína, decida entre suicidarse en el maremagnum de un vaso de whisky o asumir un patriótico compromiso; está seguro de que algo pasará. De que no ha trabajado en el vacío. Está seguro de haber vencido lo vano.
Y allá va, esta vez parapetando su paz en un cigarrillo, camina lentamente mirando la aspereza del asfalto hasta que otra primera imagen lo asalta, lo seduce, lo enamora, lo toma de las manos, se lo lleva... y él, contento, se dejará llevar ...
(El Mundo, Domingo 8 de junio de 1986)

(Ponencia presentada ante el 111 Seminario de Dramaturgia auspiciado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña.)
Buenas noches:
Agradezco sinceramente las gestiones hechas por el señor Juan González, coordinador de este seminario, y al señor Raúl Carbonen, Director de la Oficina de Fomento Teatral del Instituto de Cultura. El acceder a mi reclamo por la valorización de la nueva dramaturgia es un indicio de la buena voluntad de su interés por el teatro puertorriqueño.
El tema que nos ocupa hoy, La Nueva Dramaturgia,es uno que ha sido ampliamente discutido. Desde las mesitas del Departamento de Drama hasta el Salón de Vistas Públicas del Senado de la Comisión de Cultura que dirige la senadora Velda González, la nueva dramaturgia ha sido controversia reñida, casi siempre entre los afectados, quienes se preocupan porque la discusión siempre sea una constructiva. Dos postulados enfoca esta ponencia. Entre las muchas que motivan esta discusión, pretendo arrojar luz sobre lo que ha dado en llamarse "la crisis de la dramaturgia actual".
Además, propone establecer a la nueva dramaturgia como un reflejo y respuesta directa a la actual realidad social de Puerto Rico.

Establecidas las dos propuestas iniciales, debemos comenzar por definir a quién nos referimos cuando hablamos de nueva dramaturgia o de nuevos dramaturgos. Evitaremos usar el término "generación" por ser éste uno muy estricto en su significado y el movimiento a que hacemos referencia es uno amplio, repleto de variantes entre las obras de un mismo período y, además, es un movimiento que aún no ha terminado.
Luego de varios años en el estudio del fenómeno, hemos concluído que la nueva dramaturgia se divide en dos ciclos de importancia. El primero de ellos surge con la ruptura que ocasiona el teatro popular y el colectivo de finales de la década del sesenta y que comienza a decaer cuando se vuelve a convencionalismos tanto de técnica como de contenido, que ya el teatro popular había superado.
Esta unión de lo tradicional con la herencia innovadora de este primer ciclo es la que da paso a un segundo período o ciclo que comienza a gestarse a partir de los años 1975 y 1978, y que se prolonga hasta el presente.
El primer ciclo, que comienza a partir del año 1966, se inicia con varios sucesos que, al parecer aislados, dan la tónica de la ruptura con lo tradicional. Tenemos en ese momento un dramaturgo de gran importancia que, como figura de transición entre las pasadas generaciones y el nuevo teatro, comienza el tratamiento de temas noveles con alguna audacia. Obra individual que impone un nuevo punto de partida lo es La pasión según Antígona Pérez (1968) de Luis Rafael Sánchez (1936) que trae la visión de un teatro épico, con trazos reconocibles del teatro de Berltold Brecht. Sin embargo, dos años antes, la música de Kurt Weill en el piano de Jorge Córdoba acompañó a los actores de El Tajode!Alacrán en el espectáculo Brecht de Brecht (1966). Nos dice Lydia Milagros González (1942), fundadora y dramaturga del grupo:
En Brecht encontramos una voz que protestaba con fuerza contra la guerra y la politiquería. Ambas protestas estaban presentes en nuestra realidad. Nosotros estábamos... protestando contra la Guerra de Vietnam y a favor de la abstención electoral. 1

Encontramos en el surgimiento de El Tajo un deseo no sólo de denunciar sino representar y confligir en este teatro realidades específicas, difíciles y diarias. Denuncias que hubieran sido censuradas en el teatro anterior a Sánchez.
Los Festivales de Teatro del ICP no ofrecieron respuestas concretas a la realidad que los jóvenes de El Tajo ... buscaban:
Aquellas noches de teatro, de gala, de alta sociedad, de snobismo intelectual y de élite, debían terminar. En nuestras manos estaba la posibilidad de hacer otro tipo de teatro, para otro público.2
El Tajo del Alacrán emprende esta nueva visión con gran ánimo y, sobre todo, con un intenso deseo de verdad:
Queríamos implantar en el pueblo de Puerto Rico la necesidad de ver teatro que planteara sus conflictos, que revelara los caminos escondidos de su pensamiento. 3
El grupo enfrenta lo que es realmente Vietnam, la realidad del jíbaro en su lucha diaria, está avizor a los efectos de los precios altos, de la transculturación, el asimilismo y otras tantas realidades que agobian al puertorriqueño de los años '70.
Lydia Milagros González se destaca como la pionera de un movimiento nuevo, innovador, que, además de entretener, lidiaba mano a mano con lo actual. Entre sus obras más importantes -algunas con la colaboración de actores y miembros del grupo- se cuentan: La tumba del jíbaro (1968), La venta del bacalao rebelde (1971), La muerte en Vietnam (1971), y Gloria la bolitera (1972)4. Teatro que es lanzado a las calles, a los barrios y comunidades, integrándose en una simbiosis indestructible con un país que ebulle en plena crisis social.
En 1969 se funda el grupoAnamú, nacido de la conciencia social de un grupo de estudiantes universitarios cuyo propósito, similar al de El Tajo , era convertir, mediante la denuncia, sus preocupaciones sociales en obligaciones morales. En un principio, el grupo denunciaba abiertamente la ineficiencia de
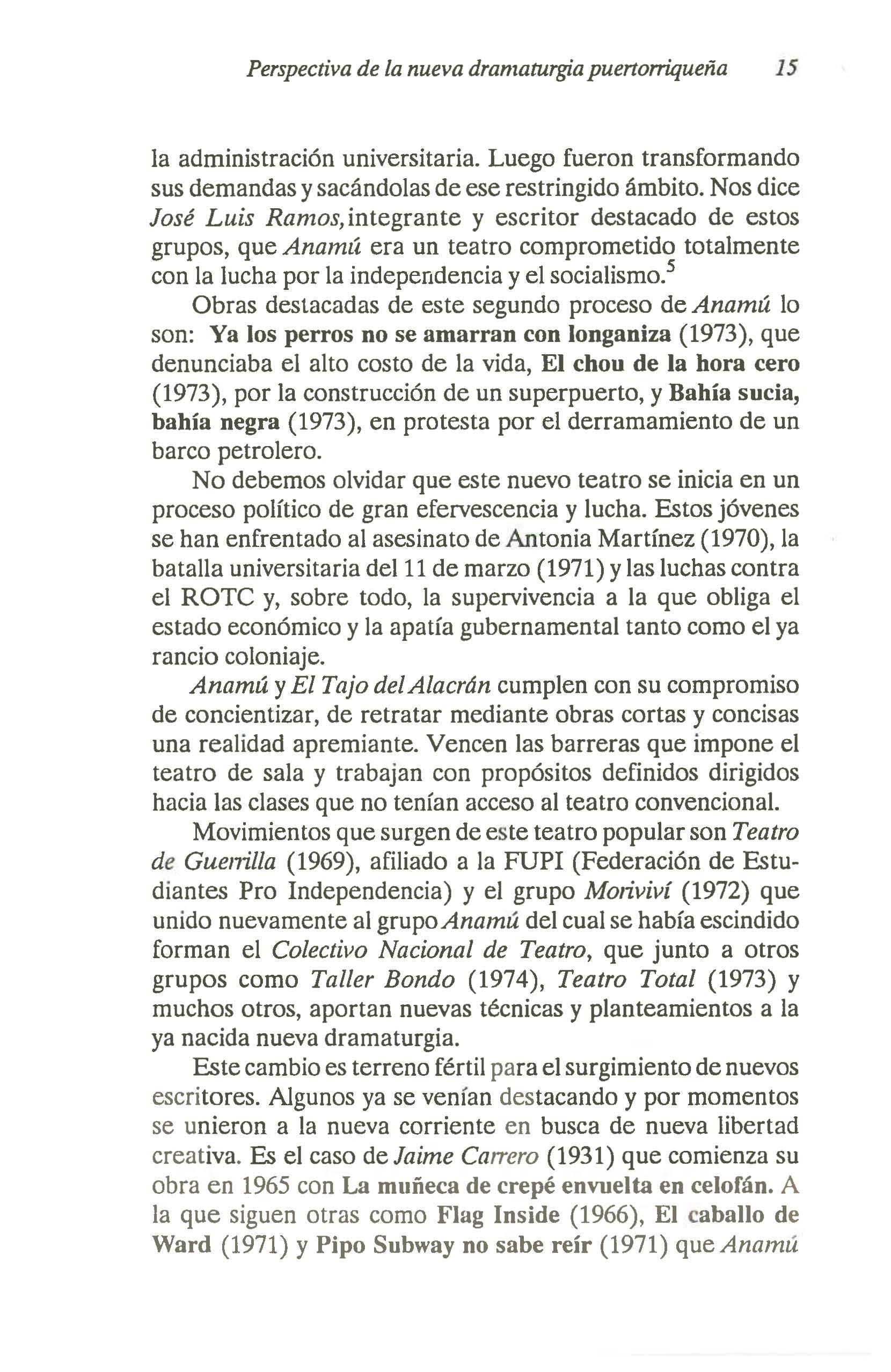
la administración universitaria. Luego fueron transformando sus demandas y sacándolas de ese restringido ámbito. Nos dice José Luis Ramos, integrante y escritor destacado de estos grupos, que Anamú era un teatro comprometido totalmente con la lucha por la independencia y el socialismo.5
Obras destacadas de este segundo proceso de Anamú lo son: Ya los perros no se amarran con longaniza (1973), que denunciaba el alto costo de la vida, El chou de la hora cero (1973), por la construcción de un superpuerto, y Bahía sucia, bahía negra (1973), en protesta por el derramamiento de un barco petrolero.
No debemos olvidar que este nuevo teatro se inicia en un proceso político de gran efervescencia y lucha. Estos jóvenes se han enfrentado al asesinato de Antonia Martínez (1970), la batalla universitaria del 11 de marzo (1971) y las luchas contra el ROTC y, sobre todo, la supervivencia a la que obliga el estado económico y la apatía gubernamental tanto como el ya rancio coloniaje.
Anamú y El Tajo del Alacrán cumplen con su compromiso de concientizar, de retratar mediante obras cortas y concisas una realidad apremiante. Vencen las barreras que impone el teatro de sala y trabajan con propósitos definidos dirigidos hacia las clases que no tenían acceso al teatro convencional. Movimientos que surgen de este teatro popular son Teatro de Gue,rilla (1969), afiliado a la FUPI (Federación de Estudiantes Pro Independencia) y el grupo Moriviví (1972) que unido nuevamente al grupoAnamú del cual se había escindido forman el Colectivo Nacional de Teatro, que junto a otros grupos como Taller Bando (1974), Teatro Total (1973) y muchos otros, aportan nuevas técnicas y planteamientos a la ya nacida nueva dramaturgia.
Este cambio es terreno fértil para el surgimiento de nuevos escritores. Algunos ya se venían destacando y por momentos se unieron a la nueva corriente en busca de nueva libertad creativa. Es el caso de Jaime Carrero (1931) que comienza su obra en 1965 con La muñeca de crepé envuelta en celofán. A la que siguen otras como Flag Inside (1966), El caballo de Ward (1971) y Pipo Subway no sabe reír (1971) que Anamú

representa en unas 200 ocasiones alrededor de la isla. Jaime Can-erose desarrolla a la par con este cambio tratando temas como la guerra de Vietnam, el puertorriqueño en Nueva York y otros. Le siguen en esa tónica Noo Jork (1972), La caja de caudales FM (1976) y Lucky Seven (1979). Entre sus más recientes destacan Frenesí (1983) y Miedo al sol (1984). Estas dos últimas, representadas recientemente, atacan la explotación publicitaria y el consumerismo en un mundo -muy actual- de corrupción.
Otro de los dramaturgos que contribuye notablemente a este proceso es Pedro Santaliz (1938), quien con un estilo muy suyo creará El nuevo teatro pobre de América(1970). En su "tabladito ameno", como él mismo lo llamaría, se representan obras como El cerníen el Palacio de Jarlem (1969) y Chebelto Cofresí(1970) y la obra que marcaría definitivamente su estilo, Cadenciaen el País de las Maravillas(1973), uso ilimitado de imaginación popular que se prolongaría después en una lista interminable de obras cuyos títulos de por sí sugieren muchas de las realidades, sencillas y complejas, que su teatro recrea: Sentimientoen la vida de HemoglobinaValdés,La niña de la lengua diaria, Culantrillo (1972), Serenito se cayó frente a Padín (1976) y El teatro personal de Meaíto Laracuente ( 1981), entre muchísimas otras. Recientemente Pedro Santaliz ha escrito dos obras basadas en mitos griegos. Buscador incesante de nuevas formas "amenas", que recojan el sentir popular, Santaliz nos hizo llegar el libreto de su más reciente obra: El Castillo Interiorde MedeaCamuñas(1984), obra en la que mezcla los textos de Eurípides con la picardía y la gracia -un poca trágica en esta pieza- donde recrea un acontecer de intriga y celos en una familia de la parada 6½. Nos dice el narrador de Medea Camuñas... :
Y hemos venido aquí para deleitarlos con una nueva historia experimental, implacable, tensa, corta iUy, se me paran los pelos de oírlo! ... Pero ustedes saben cómo son esas historias de mujeres que parecen débiles y que pierden los hijos ... pero no. Esta no ... Medeíta Camuñas, o la Medeota, es una mujer muy fuerte. 6

En un marco de constante humor, Santaliz nos insufla unas preocupaciones muy serias del mundo que nos toca vivir. Preocupaciones vistas con un ojo agudo, que envuelve la creación dramática en innovación constante, dentro de un marco muy popular.
Al mismo tiempo surgirán, como salidos en brote de una matriz convulsa, dos personajes que serían clásicos de este nuevo teatro: "Víctor Campolo" y "César Sánchez".
El juicio de Víctor Carnpolo (1971) y La movida de Víctor Carnpolo (1973), obras de teatro total basadas en los textos y poemarios de Luis Antonio Rosario Qui/es (1935), nos traen, diría yo que por primera vez, el tema de la situación penal de Puerto Rico junto a otros temas como la delincuencia, la construcción que amenaza la barriada, la droga y otros. Víctor Campolo es la encarnación de un símbolo de lucha revolucionaria y representa el espíritu de solidaridad y lucha de las clases menos aprovechadas, todo dentro de la celda más grande, el Puerto Rico enfermo. "Campolo está en la calle con su movida sin igual"7 es la conciencia de la lucha nacional enmarcada en giros folklóricos y populares. Rosario Qui/es encuentra salida a sus preocupaciones sociales en piezas como El juego de la trampa (1978) y El censo (1980).
Walter Rodríguez (1945) escribe La descomposición de César Sánchez en 1973, que contraria a la visión de un Víctor Campolo luchador, César Sánchez se nos presenta como el hombre confundido que protesta por el estado de la sociedad pero se descompone con ella en actitudes vagas hacia posibles soluciones, conformando así una conducta machista, colonizada y desarticulada. Rodriguez escribe también Línea viva (1973), en colaboración con MaritzaPérez.En ella aborda con gran realismo el tema de la huelga de la UTIER. La persecución de Octavio Pérez (1976) nos muestra la vida de un hombre descrito como "bueno y burgués" que se enfrenta de manera accidental a un sistema paranoico. Octavio Pérez es retratado junto a un piquete y es relacionado con éste, humillado, perseguido y torturado, cobra conciencia de su rol social y se convierte en propulsor de la protesta por la que fue oprimido.
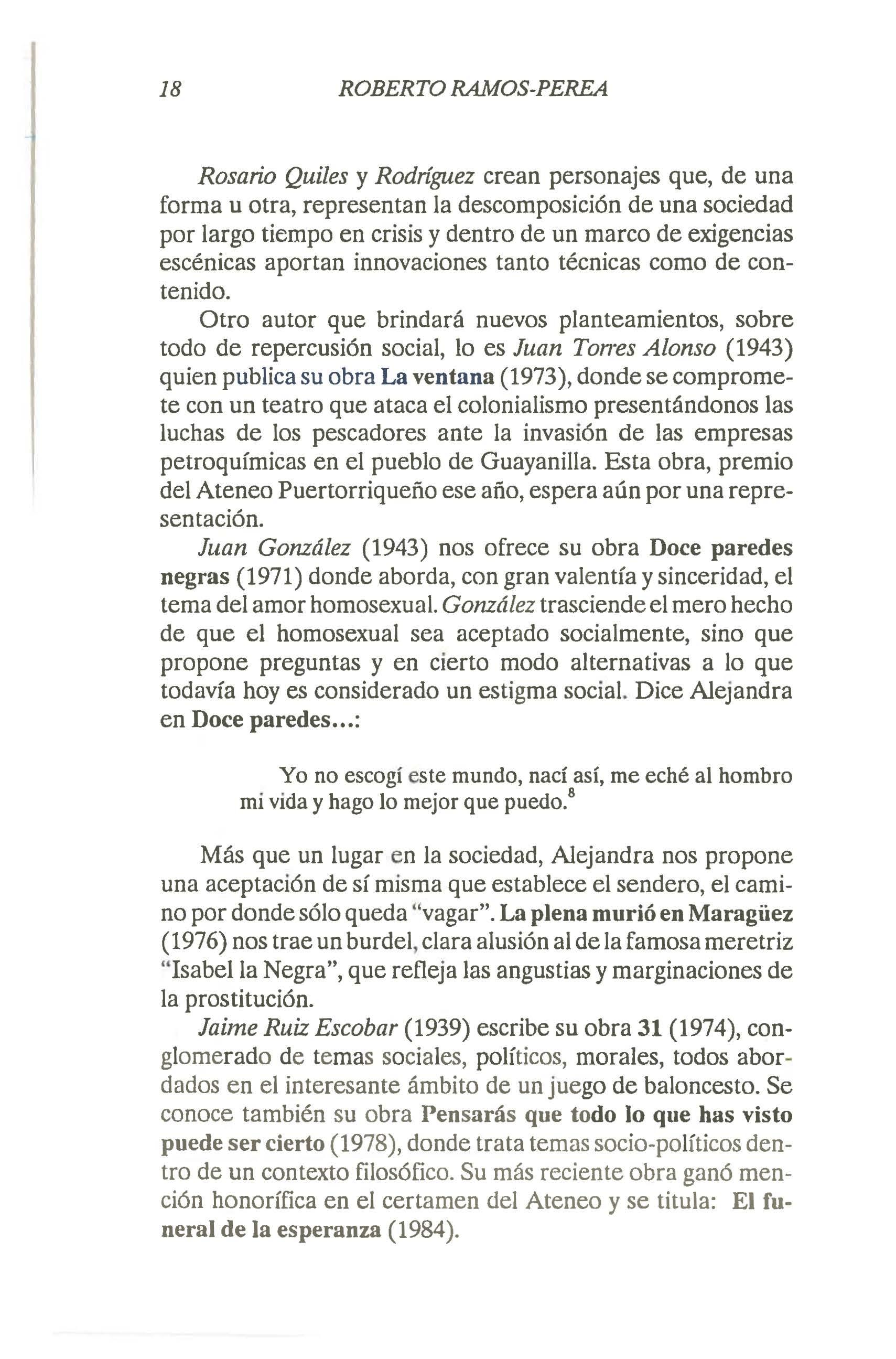
Rosario Qui/es y Rodríguez crean personajes que, de una forma u otra, representan la descomposición de una sociedad por largo tiempo en crisis y dentro de un marco de exigencias escénicas aportan innovaciones tanto técnicas como de contenido.
Otro autor que brindará nuevos planteamientos, sobre todo de repercusión social, lo es Juan Ton-es Alonso (1943) quien publica su obra La ventana(1973), donde se compromete con un teatro que ataca el colonialismo presentándonos las luchas de los pescadores ante la invasión de las empresas petroquímicas en el pueblo de Guayanilla. Esta obra, premio del Ateneo Puertorriqueño ese año, espera aún por una representación.
Juan González (1943) nos ofrece su obra Doce paredes negras (1971) donde aborda, con gran valentía y sinceridad, el tema del amor homosexual. González trasciende el mero hecho de que el homosexual sea aceptado socialmente, sino que propone preguntas y en cierto modo alternativas a lo que todavía hoy es considerado un estigma social. Dice Alejandra en Doce paredes... :
Yo no escogí este mundo, nací así, me eché al hombro mi vida y hago lo mejor que puedo. 8
Más que un lugar en la sociedad, Alejandra nos propone una aceptación de sí misma que establece el sendero, el camino por donde sólo queda "vagar". La plena murióen Maragüez (1976) nos trae un burdel, clara alusión al de la famosa meretriz "Isabel la Negra", que refleja las angustias y marginaciones de la prostitución.
Jaime Ruiz Escobar (1939) escribe su obra 31 (1974), conglomerado de temas sociales, políticos, morales, todos abordados en el interesante ámbito de un juego de baloncesto. Se conoce también su obra Pensarás que todo lo que has visto puede ser cierto (1978), donde trata temas socio-políticos dentro de un contexto filosófico. Su más reciente obra ganó mención honorífica en el certamen del Ateneo y se titula: El funeral de la esperanza(1984).

Jacobo Morales aporta a la escena puertorriqueña cuatro importantes trabajos. Los dos primeros, Muchas gracias por las flores (1973) y Cinco sueños en blanco y negro (1975), ambas obras divididas en pequeñas piezas de un acto, donde retrata la insensibilidad de un mundo difícil ante personajes patéticos, frágiles y nostálgicos. Su tercera obra, Aquella, la otra, éste y aquél (1978) es una muy profunda donde a través de un prestidigitador de realidades y una ama de casa común, se nos presenta complejas actitudes psicológicas y sociales dentro de un marco escénico ágil y un tanto absurdista. Una cuarta obra se titula Una campana en la niebla (1979), donde a través de símbolos nos presenta el difícil acercamiento de los seres humanos a los recuerdos y a la comunicación. Morales es un dramaturgo de preocupaciones filosóficas profundas que no están ajenas al diario sentir del puertorriqueño de hoy.
La creación de Luis To11"esNada/ (1943-1986) incluye obras como El asesinato de una mariposa (1973), La víspera del día después (1974), La cena gentil (1975), entre otras, siendo sus más recientes El problema de papá (1983) y Maten a Borges (1984). El mismo describe su obra como una de aspiraciones universales, en las cuales envuelve temas actuales de la situación latinoamericana, con una marcada influencia del realismo mágico y los mundos fantásticos de los narradores como Borges. Se deleita en el diálogo lírico y altisonante dentro de un ámbito de soledad existencial y el temor del ser humano hacia ésta.
Otro dramaturgo que hace su aparición en este período es Robe,to Cruz Ban-eto (1937) con su drama Podría ser esta noche (1977), donde desarrolla conflictos de índole patronal en el seno de una compañía de teatro. El autor nos propone por escrito varios finales a la pieza. Exige que los actores consulten al público y de acuerdo con la decisión de éste se aplica alguno de los finales acordados.
Rafael Orliz (1939), quien se ha dedicado de lleno a escribir y trabajar para su propia compañía de títeres, aporta de su pluma obras como Agapito's Watergate (1974), Cara a cara ante el pay (1972) y el monólogo Yo maté a la burocracia (1976), entre otras. Estas son preocupaciones políticas y so-

ciales tratadas de forma satírica.
Agustina Ramírez (1940), escritora añasqueña a quien debríamos tener más acceso por su prolífica obra, destaca con Puertas adentro (1975) y El ídolo (1975).
Femando Bezares (1942) trae su drama Los altos delgarage, uno de corte poético y de estructura tradicional, escrito en 1973.
Antonio Ramírez Córdoba (1940), poeta de vocación contribuye al teatro innovador con su obra Collage para teatro total, dividido en pequeñas piezas tales como Los relojes están podridos, Puf, Los diablos y otras (1973). Su más reciente obra se titula Vacío tambor (1984).
Abelardo Ceide (194?), continuador de la tradición del teatro de protesta que a la misma vez cumple su finalidad de entretener, nos trae a su Café Teatro La Tea piezas como Lupita se va del rancho (1974), La cebolla (1976), Frankest ELA (1976) y Una Sesión Especial (1949). Uno de sus más recientes trabajos lo fue Alba de Puerto Rico (1981), escrito en verso y lleno de ricos juegos escénicos heredados del teatro popular, satirizando entre otras cosas la colonización de Puerto Rico.
Clara Cuevas (1937) escribe El rompecabezas (1970), Los buitres del alma (1971) y La casa de los espejos (1971), obras que reflejan la preocupación por el mundo deshumanizado con retazos de teatro del absurdo.
Pablo Pizarro(194?) gana el certamen del Ateneo en el año 1976 con la obra A pesar de la lluvia, donde los personajes descubren, a través del amor, las cadenas que los atan al pasado. Escrita en un lenguaje coloquial, sincero y refrescante.
Este período de los años 1974 al 1976 se caracteriza por la vuelta momentánea a problemáticas tradicionales como, por ejemplo, las barreras del amor, las brechas generacionales, los conflictos familiares, así como las angustias internas del ser. Sin embargo, estos temas son abordados con el suplemento de una conciencia de situaciones políticas y denuncias de tipo social o alusivas a grupos minoritarios.
Samuel Malina (1935) escribe Tiempo para la ira (1981), donde explora los problemas familiares contemporáneos den-

tro de interesantes innovaciones técnicas. Es Jaime Martínez Tolentino (1943), uno de esos escritores desconocidos por no haber sido nunca representado, quien pu-blica su drama La imagen del otro (1980), donde profundiza sobre el dilema del ser ante la elección solitaria entre la rebelión y la venta de los principios. La obra, influenciada por la angustia existencial de Sartre, nos revela, con un lenguaje sólido y una estructura innovadora, el círculo vicioso del poder en constante defensiva contra el dominado. Esta obra merece un buen montaje por la seguridad y vigencia de sus planteamientos y muy bien va a la par con los tratados en las obras del segundo ciclo. Otra obra de Martínez es la pieza corta titulada El miedo (1983).
De los escritores puertorriqueños radicados en Nueva York nos llegan esporádicas noticias de MiguelPiñeiro con su drama carcelario Short Eyes (1973) y escritores como Tato Laviera y MiguelAlgarínquienes escriben Olu Clemente (1973) en homenaje a nuestro pelotero Roberto Clemente. Otro escritor radicado en Nueva York lo es PedroPietricon su obra Masses Are Asses, publicada recientemente. Sabemos que continúan escribiendo, pero los textos de sus trabajos son prácticamente inaccesibles. Es necesario hacer constar aquí, que existe un soslayado prejuicio que propone que la dramaturgia escrita por los puertorriqueños nacidos en Nueva York no es "dramaturgia puertorriqueña". No emitiremos comentarios al respecto por ser éste un tema muy complejo que excede los límites de esta ponencia.
Esta primera relación de nombres y obras constituye un ciclo completo del que estoy seguro que he hecho alguna omisión involuntaria.Nacido en la~postrimerías de los sesenta, este ciclo se diluye en las creaciones esporádicas de los autores mencionados. Muchos de ellos dejan de escribir para la escena y otros siguen camino en otros medios como el cine, la televisión, la publicidad o el periodismo. Otros, los menos, continúan su paso firme y se adentran en el segundo ciclo de esta nueva dramaturgia; período nuevo que comienza a gestarse entre los años de 1975 a 1978 y que perdura, firme y ascendente hasta el día de hoy.

En este segundo ciclo hay un regreso al teatro de sala pero acompañado indudablemente de las innovaciones que el teatro popular del primer ciclo traería consigo.
Muchos grupos de teatro popular se desintegran, sus textos no pudieron ser recogidos por lo improvisado de los mismos. Pero la aceptación de estos, la herencia que dejaron en los dramaturgos de este segundo ciclo nos muestran mucho de la calidad de contenido, estructura, temática y técnica que este primer ciclo aportó. Los dramaturgos como WalterRodríguez, Lydia MilagrosGonzález,Antonio RosarioQuiles,Santaliz, Morales, Cei.de,José Luis Ramos, nos enseñaron y nos dieron la oportunidad de darnos cuenta de que los esquemas eran vulnerables y que aún hoy lo siguen siendo.
Establecieron claramente que el "wellmade play" no era la única finalidad de un dramaturgo. Nos enseñaron a ver la sencillez como el arma más filosa para la expresión. Este primer ciclo. tuvo la ventaja de ver y participar en la Primera Muestra de Teatro Latinoamericano en el teatro Cooparte en 1971 y más tarde en otra Muestra, en 1975. Teatro del Sesenta llegó hasta Nancy, en Francia, y además de representar la obra Puerto Rico Fuá (1973) de Carlos Fen-ari,de nacionalidad argentina, tiene la oportunidad de ver, aprender y enriquecerse. Toda esa experiencia heredada de la agitación teatral mundial, sumada a la experiencia que da la inventiva, la creación experimental, las influencias de pasadas generaciones funcionando positiva o negativamente y, sobre todo, la visión de problemas específicos dentro de una palpitante crisis social que no terminaba ... todo eso se cuece, ebulle y brota de manera gloriosa en el fruto que hoy llamamos LA NUEVA DRAMATURGIA
La realidad social, tara genética pasada del primer período al segundo, se sigue esgrimiendo como espada de lucha en los caminos que emprende este nuevo ciclo que no ha sido estudiado a profundidad. 9
Iniciadores de pie firme lo son Zara Moreno y José "Papo" Márquez.
Zara Moreno (1951) nace en la barriada Tokío y desde 1965 trabajó culturalmente por su comunidad, usando el teatro

como medio de entretener, educar y llevar a la escena las preocupaciones de su gente. El 25 de enero de 1975 estrena su primera obra El Afroantillano, inaugurando con ella el Teatrito de la Comunidad, dirigiendo a un grupo de emprendedores jóvenes conocido como El Gran Quince. De lleno en un teatro popular de hondas raíces nacionales, Zara Moreno escribe Dime que yo te diré (1975), subtitulado "Creencias, costumbres y formas de un arrabal puertorriqueño". Obra compuesta por varios cuadros o estampas del arrabal donde destaca el personaje de Juana Pérez, espiritista, mujer de bien y de moral, querida y respetada y es quien lleva la voz de los valores y la fuerza que la ata a su tierra. Hay en esta obra serias preocupaciones ante la actitud pasiva que se tiene frente a los males de la sociedad. Su tercera obra se titula Con machete en mano (1976), donde confligen el regreso a la tierra y el progreso industrial. Es la obra Coquí coriundo vira el mundo (1981), su más importante trabajo hasta el momento. En ella recrea, sin restringirse a lo histórico, el desahucio de Adolfina Villanueva y su eventual asesinato por las fuerzas policiales. Esta trágica historia es recreada en escenas entremezcladas de música, folklore y ritmo cotidiano en el Barrio Medianía Alta y luego se recrea con gran realismo la histórica matanza de una mujer que defendía su tierra y su casa. Aquí la tierra no es abandonada, sino despojada. Se destruye la familia, se le priva de su elemento unificador y, finalmente, se sucumbre ante la brutalidad de la injusticia impuesta y de la ley acomodaticia. Zara Morenonos trae un drama de hoy, como si hubiera sido escrito en el mismo momento en que pasara. El desahucio de Adolfina y el de Villa Sin Miedo son dos realidades precisas que encuentran lugar en la historia, no sólo a través del dato escueto, sino del drama y la creación teatral. Dos obras más de esta autora lo son María está tostá (1982) y El mito de Beatriz (1984) versión libre del libreto en un acto, homónimo, de Gerard Paul Marín, que lidia con la emancipación de la mujer.
José "Papo" Márquez (1953-1989) participó activamente en creaciones de teatro colectivo como escritor colaborador. Su primer trabajo independiente se titula Esquizofrenia Puer-
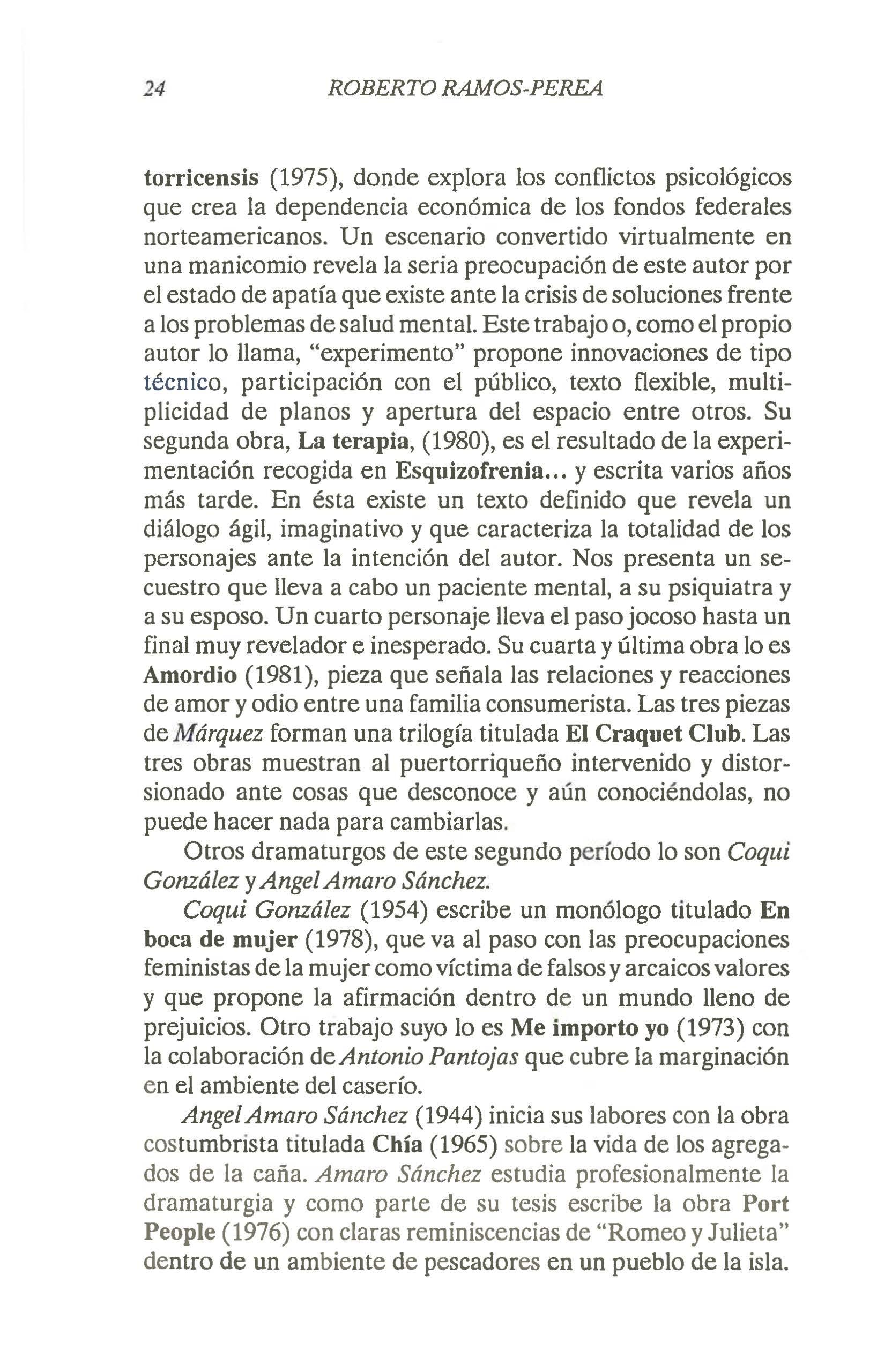
torricensis (1975), donde explora los conflictos psicológicos que crea la dependencia económica de los fondos federales norteamericanos. Un escenario convertido virtualmente en una manicomio revela la seria preocupación de este autor por el estado de apatía que existe ante la crisis de soluciones frente a los problemas de salud mental. Este trabajo o, como el propio autor lo llama, "experimento" propone innovaciones de tipo técnico, participación con el público, texto flexible, multiplicidad de planos y apertura del espacio entre otros. Su segunda obra, La terapia, (1980), es el resultado de la experimentación recogida en Esquizofrenia ... y escrita varios años más tarde. En ésta existe un texto definido que revela un diálogo ágil, imaginativo y que caracteriza la totalidad de los personajes ante la intención del autor. Nos presenta un secuestro que lleva a cabo un paciente mental, a su psiquiatra y a su esposo. Un cuarto personaje lleva el paso jocoso hasta un final muy revelador e inesperado. Su cuarta y última obra lo es Amordio (1981), pieza que señala las relaciones y reacciones de amor y odio entre una familia consumerista. Las tres piezas de Márquez forman una trilogía titulada El Craquet Club. Las tres obras muestran al puertorriqueño intervenido y distorsionado ante cosas que desconoce y aún conociéndolas, no puede hacer nada para cambiarlas.
Otros dramaturgos de este segundo período lo son Coqui González yAngel Amaro Sánchez.
Coqui González (1954) escribe un monólogo titulado En boca de mujer (1978), que va al paso con las preocupaciones feministas de la mujer como víctima de falsos y arcaicos valores y que propone la afirmación dentro de un mundo lleno de prejuicios. Otro trabajo suyo lo es Me importo yo (1973) con la colaboración de Antonio Pantojas que cubre la marginación en el ambiente del caserío.
Angel Amaro Sánchez (1944) inicia sus labores con la obra costumbrista titulada Chía (1965) sobre la vida de los agregados de la caña. Amaro Sánchez estudia profesionalmente la dramaturgia y como parte de su tesis escribe la obra Port People (1976) con claras reminiscencias de "Romeo y Julieta" dentro de un ambiente de pescadores en un pueblo de la isla.
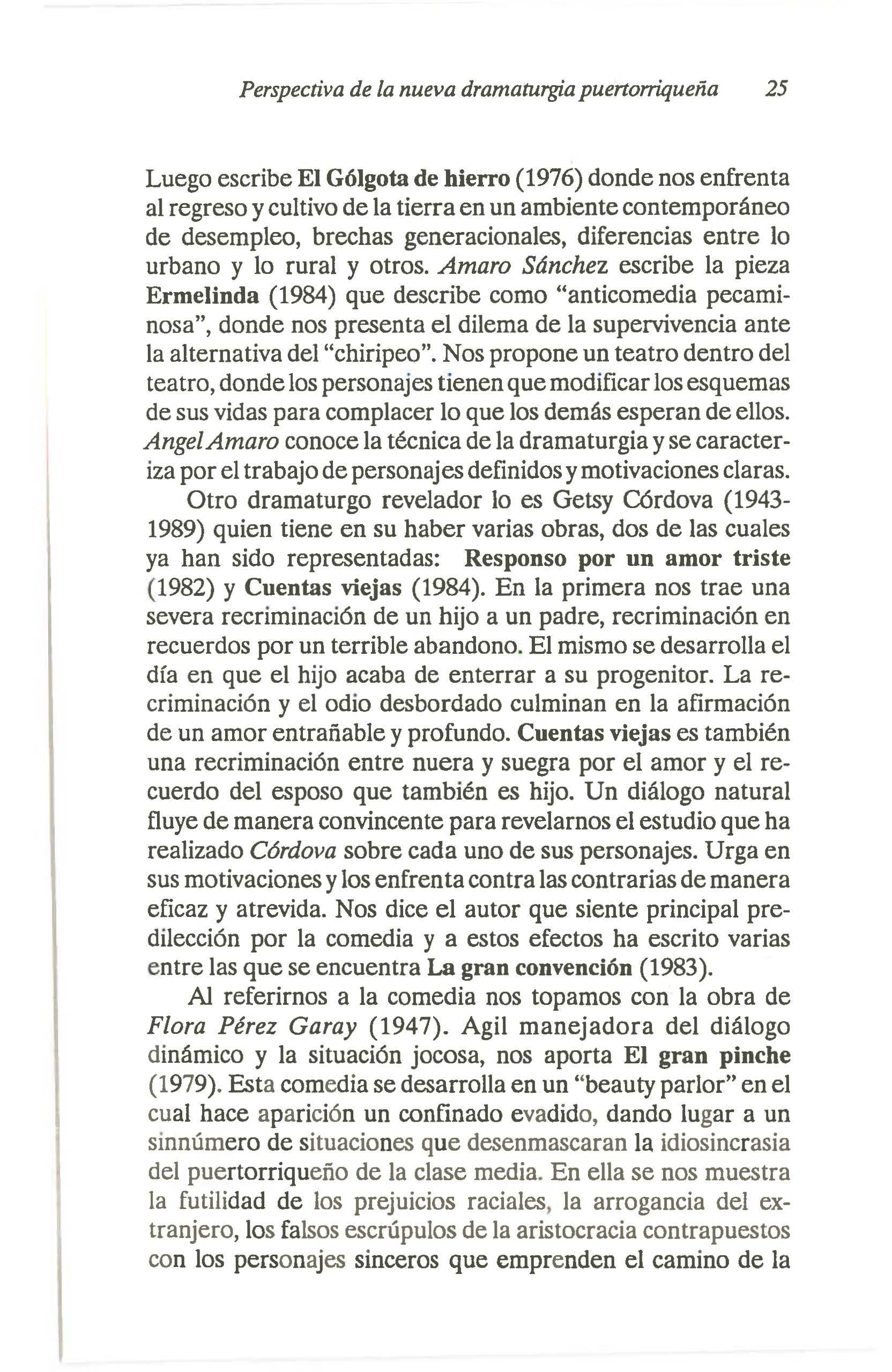
Luego escribe El Gólgota de hierro (1976) donde nos enfrenta al regreso y cultivo de la tierra en un ambiente contemporáneo de desempleo, brechas generacionales, diferencias entre lo urbano y lo rural y otros. Amaro Sánchez escribe la pieza Ermelinda (1984) que describe como "anticomedia pecaminosa", donde nos presenta el dilema de la supervivencia ante la alternativa del "chiripeo". Nos propone un teatro dentro del teatro, donde los personajes tienen que modificar los esquemas de sus vidas para complacer lo que los demás esperan de ellos. Angel Amaro conoce la técnica de la dramaturgia y se caracteriza por el trabajo de personajes definidos y motivaciones claras. Otro dramaturgo revelador lo es Getsy Córdova (19431989) quien tiene en su haber varias obras, dos de las cuales ya han sido representadas: Responso por un amor triste (1982) y Cuentas viejas (1984). En la primera nos trae una severa recriminación de un hijo a un padre, recriminación en recuerdos por un terrible abandono. El mismo se desarrolla el día en que el hijo acaba de enterrar a su progenitor. La recriminación y el odio desbordado culminan en la afirmación de un amor entrañable y profundo. Cuentas viejas es también una recriminación entre nuera y suegra por el amor y el recuerdo del esposo que también es hijo. Un diálogo natural fluye de manera convincente para revelarnos el estudio que ha realizado Córdova sobre cada uno de sus personajes. Urga en sus motivaciones y los enfrenta contra las contrarias de manera eficaz y atrevida. Nos dice el autor que siente principal predilección por la comedia y a estos efectos ha escrito varias entre las que se encuentra La gran convención (1983).
Al referirnos a la comedia nos topamos con la obra de Flora Pérez Garay (1947). Agil manejadora del diálogo dinámico y la situación jocosa, nos aporta El gran pinche (1979). Esta comedia se desarrolla en un "beauty parlar" en el cual hace aparición un confinado evadido, dando lugar a un sinnúmero de situaciones que desenmascaran la idiosincrasia del puertorriqueño de la clase media. En ella se nos muestra la futilidad de los prejuicios raciales, la arrogancia del extranjero, los falsos escrúpulos de la aristocracia contrapuestos con los personajes sinceros que emprenden el camino de la
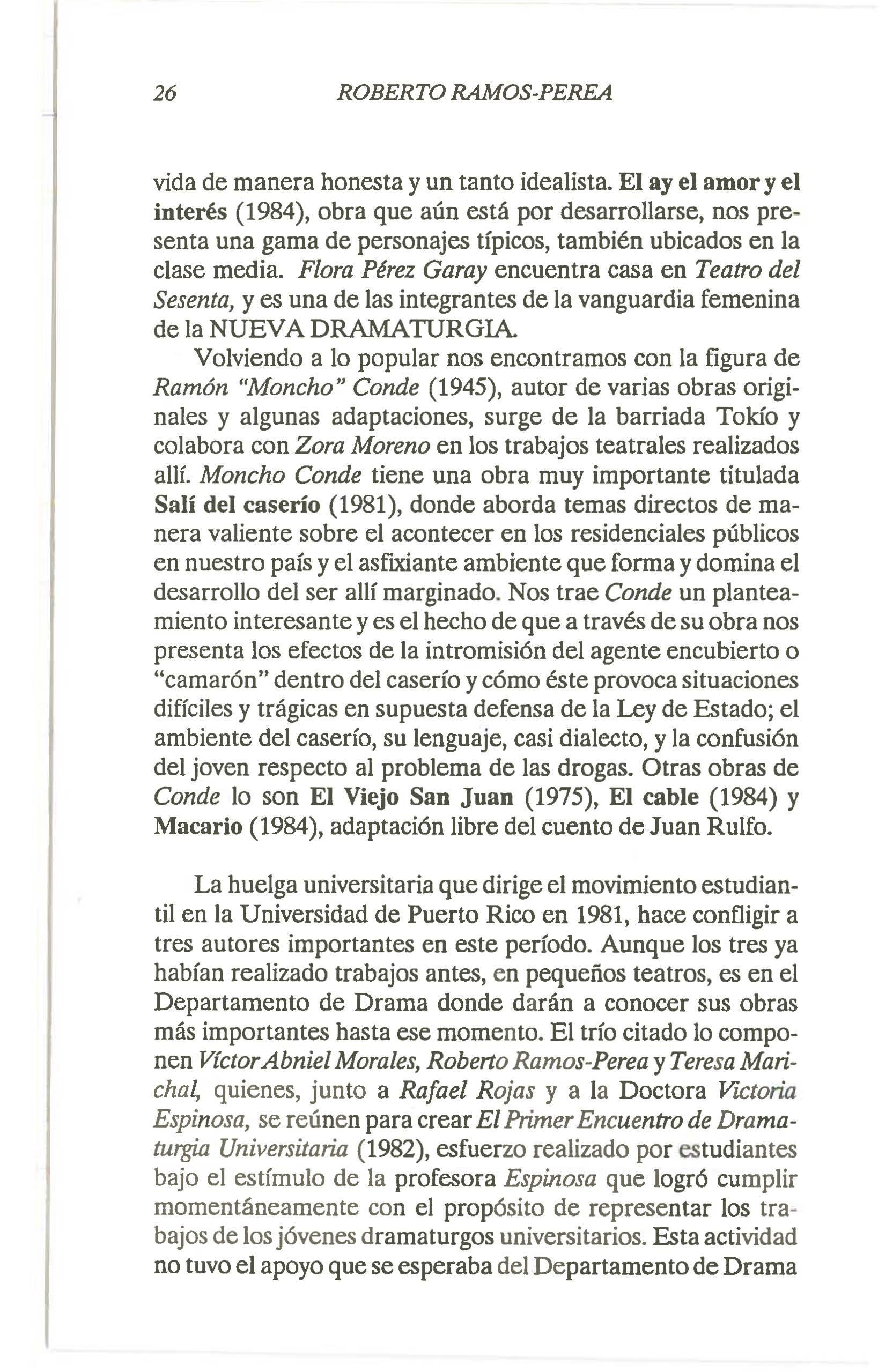
vida de manera honesta y un tanto idealista. El ay el amor y el interés (1984), obra que aún está por desarrollarse, nos presenta una gama de personajes típicos, también ubicados en la clase media. Flora Pérez Garay encuentra casa en Teatro del Sesenta, y es una de las integrantes de la vanguardia femenina de la NUEVA DRAMATURGIA
Volviendo a lo popular nos encontramos con la figura de Ramón "Moncho" Conde (1945), autor de varias obras originales y algunas adaptaciones, surge de la barriada Tokío y colabora con Zora Moreno en los trabajos teatrales realizados allí. Mancho Conde tiene una obra muy importante titulada Salí del caserío (1981), donde aborda temas directos de manera valiente sobre el acontecer en los residenciales públicos en nuestro país y el asfixiante ambiente que forma y domina el desarrollo del ser allí marginado. Nos trae Conde un planteamiento interesante y es el hecho de que a través de su obra nos presenta los efectos de la intromisión del agente encubierto o "camarón" dentro del caserío y cómo éste provoca situaciones difíciles y trágicas en supuesta defensa de la Ley de Estado; el ambiente del caserío, su lenguaje, casi dialecto, y la confusión del joven respecto al problema de las drogas. Otras obras de Conde lo son El Viejo San Juan (1975), El cable (1984) y Macario (1984), adaptación libre del cuento de Juan Rulfo.
La huelga universitaria que dirige el movimiento estudiantil en la Universidad de Puerto Rico en 1981, hace confligir a tres autores importantes en este período. Aunque los tres ya habían realizado trabajos antes, en pequeños teatros, es en el Departamento de Drama donde darán a conocer sus obras más importantes hasta ese momento. El trío citado lo componen VíctorAbniel Morales,Roberto Ramos-Pereay TeresaMarichal, quienes, junto a Rafael Rojas y a la Doctora Victoria Espinosa, se reúnen para crear El PrimerEncuentro de DramaturgiaUniversitaria(1982), esfuerzo realizado por estudiantes bajo el estímulo de la profesora Espinosa que logró cumplir momentáneamente con el propósito de representar los trabajos de los jóvenes dramaturgos universitarios. Esta actividad no tuvo el apoyo que se esperaba del Departamento de Drama
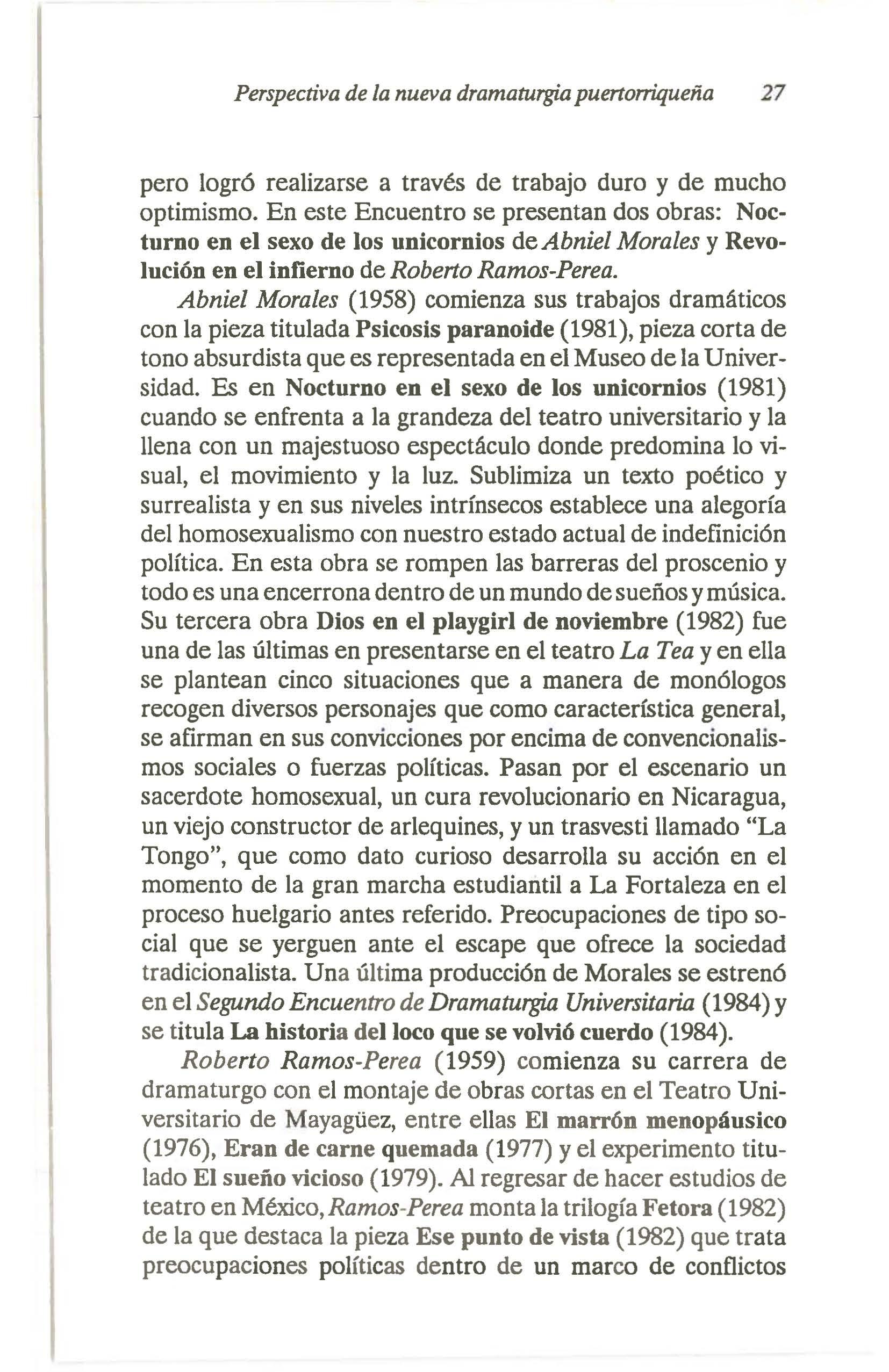
pero logró realizarse a través de trabajo duro y de mucho optimismo. En este Encuentro se presentan dos obras: Nocturno en el sexo de los unicornios deAbniel Morales y Revolución en el infierno de Roberto Ramos-Perea.
Abniel Morales (1958) comienza sus trabajos dramáticos con la pieza titulada Psicosis paranoide (1981), pieza corta de tono absurdista que es representada en el Museo de la Universidad. Es en Nocturno en el sexo de los unicornios (1981) cuando se enfrenta a la grandeza del teatro universitario y la llena con un majestuoso espectáculo donde predomina lo visual, el movimiento y la luz. Sublimiza un texto poético y surrealista y en sus niveles intrínsecos establece una alegoría del homosexualismo con nuestro estado actual de indefinición política. En esta obra se rompen las barreras del proscenio y todo es una encerrona dentro de un mundo de sueños y música. Su tercera obra Dios en el playgirl de noviembre (1982) fue una de las últimas en presentarse en el teatro La Tea y en ella se plantean cinco situaciones que a manera de monólogos recogen diversos personajes que como característica general, se afirman en sus convicciones por encima de convencionalismos sociales o fuerzas políticas. Pasan por el escenario un sacerdote homosexual, un cura revolucionario en Nicaragua, un viejo constructor de arlequines, y un trasvesti llamado "La Tongo", que como dato curioso desarrolla su acción en el momento de la gran marcha estudiantil a La Fortaleza en el proceso huelgario antes referido. Preocupaciones de tipo social que se yerguen ante el escape que ofrece la sociedad tradicionalista. Una última producción de Morales se estrenó en el Segundo Encuentro de Dramaturgia Universitaria (1984) y se titula La historia del loco que se volvió cuerdo (1984).
Roberto Ramos-Perea (1959) comienza su carrera de dramaturgo con el montaje de obras cortas en el Teatro Universitario de Mayagüez, entre ellas El marrón menopáusico (1976), Eran de carne quemada (1977) y el experimento titulado El sueño vicioso (1979). Al regresar de hacer estudios de teatro en México,Ramos-Perea monta la trilogía Fetora (1982) de la que destaca la pieza Ese punto de vista (1982) que trata preocupaciones políticas dentro de un marco de conflictos

ideológicos en un país latinoamericano en guerra. En el Primer Encuentro... monta su obra Revoluciónen el infierno (1982), drama histórico basado en la Masacrede Ponce de 1937 donde presenta las angustias de un nacionalista ante la decisión patria o familia. Revolución en el purgatorioo Módulo 104 (1982) recoge la reciente lucha de bandos y los asesinatos en las prisiones de Puerto Rico así como toda la violencia surgida luego de la muerte de Carlos "La Sombra". Hechos históricos recientes representados en un estilo realista y crudo, decisiones sobre la vida o la muerte de los bandos en pugna, así como la inutilidad del panfleto ante una situación de crisis, son varios de los temas que aborda esta obra, ganadora del Premio René Marqués en el Certamen del Ateneo en 1983. Cuevade ladrones o Revolución en el paraíso (1983) culmina esta trilogía puertorriqueña, tratando esta última de la corrupción y el capital generado por el auge de las grandes iglesias que proclaman la segunda venida del Cristo. &ta tercera obra gana el Premio René Marqués en el Certamen del Ateneo de este año (1984). La trilogía abarca tres procesos cruciales: el político, el social y el religioso, que tienen como punto de partida decisiones políticas sobre la acción frente a la ideología, tema que enmarca esta primera etapa de la obra de Ramos-Perea. Subsiguientes obras lo son Los 200 No (1982) sobre el intercambio de notas académicas por favores sexuales y Crimeny castigo (1984) tomando el asunto de la novela homónima de Dostoievski, pero ubicada dentro del conflicto bélico centroamericano.
Del mismo período y de gran intensidad creadora es Teresa Marichal (1956), quien junto a Zora Moreno y Flora Pérez Garay constituyen la vanguardia femenina de este segundo ciclo. TeresaMarichal hace estudios en escenografía en Barcelona, &paña, y comienza su obra dramática con la pieza Las horas de los dioses nocturnos(1978) enmarcada en las urdimbres de su subconsciente. En 1980 escribe obras como Pista de circo, Xion, y El parquemás grandela ciudad,una trilogía que se compone de las piezas Divertimentoliviano, Parque para dos, y A capella. En ellas, Marichal recoge, por medio de juegos satíricos, temas como la falsa moral de los ancianos que
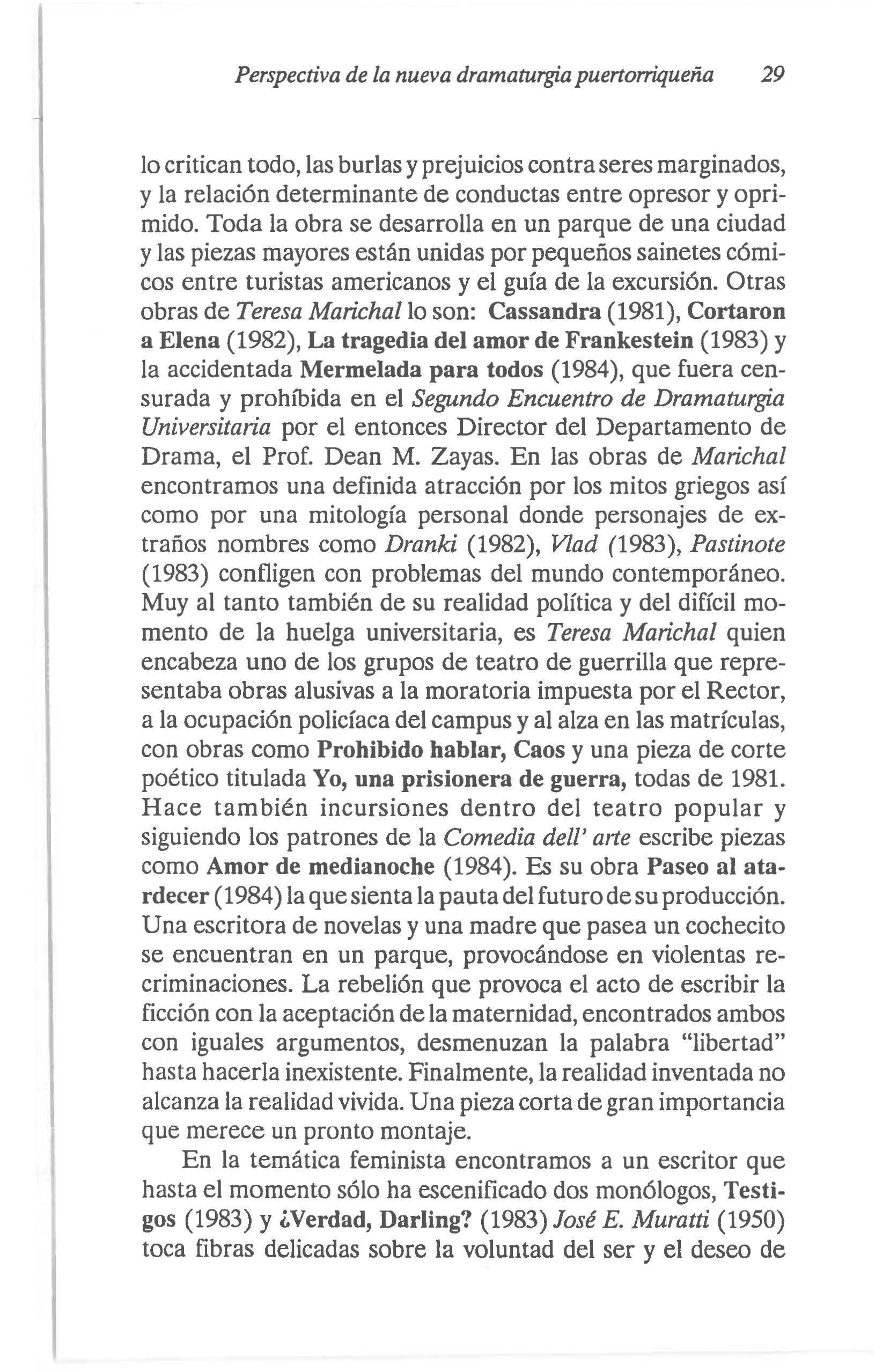
lo critican todo, las burlas y prejuicios contra seres marginados, y la relación determinante de conductas entre opresor y oprimido. Toda la obra se desarrolla en un parque de una ciudad y las piezas mayores están unidas por pequeños sainetes cómicos entre turistas americanos y el guía de la excursión. Otras obras de TeresaMarichallo son: Cassandra (1981), Cortaron a Elena (1982), La tragedia del amor de Frankestein (1983) y la accidentada Mermelada para todos (1984), que fuera censurada y prohíbida en el Segundo Encuentro de Dramaturgi,a Universitariapor el entonces Director del Departamento de Drama, el Prof. Dean M. Zayas. En las obras de Marichal encontramos una definida atracción por los mitos griegos así como por una mitología personal donde personajes de extraños nombres como Dranki (1982), Vlad (1983), Pastinote (1983) confligen con problemas del mundo contemporáneo. Muy al tanto también de su realidad política y del difícil momento de la huelga universitaria, es Teresa Marichal quien encabeza uno de los grupos de teatro de guerrilla que representaba obras alusivas a la moratoria impuesta por el Rector, a la ocupación policíaca del campus y al alza en las matrículas, con obras como Prohibido hablar, Caos y una pieza de corte poético titulada Yo, una prisionera de guerra, todas de 1981. Hace también incursiones dentro del teatro popular y siguiendo los patrones de la Comedia del!' arte escribe piezas como Amor de medianoche (1984). Es su obra Paseo al atardecer (1984) laque sienta la pautadelfuturodesu producción. Una escritora de novelas y una madre que pasea un cochecito se encuentran en un parque, provocándose en violentas recriminaciones. La rebelión que provoca el acto de escribir la ficción con la aceptación de la maternidad, encontrados ambos con iguales argumentos, desmenuzan la palabra "libertad" hasta hacerla inexistente. Finalmente, la realidad inventada no alcanza la realidad vivida. U na pieza corta de gran importancia que merece un pronto montaje.
En la temática feminista encontramos a un escritor que hasta el momento sólo ha escenificado dos monólogos, Testigos (1983) y lVerdad, Darling? (1983) José E. Muratti (1950) toca fibras delicadas sobre la voluntad del ser y el deseo de

superación de la mujer. En Testigos afirma el derecho al amor maternal mediante el acto de venganza. ¿verdad,Darling? es un monólogo riquísimo en alusiones al mundo superficial y machista que se vive hoy día, donde el personaje de Muratri, una joven secretaria de una agencia comercial, trasciende la posible coraza superficial que puede tipificarlo y se revela como la mujer que no se menosprecia, que conoce sus atributos tantos físicos como intelectuales y que se enfrenta a un mundo donde es objeto y no persona. Mantiene la ilusión de su realización viva y se dice así misma que su noche será una diferente:
Una chica de hoy, en la ciudad del ayer rumbo al tomorow... y nadie podrá detenerme. 10
Robe,to "Pachi" Ortiz escribe La línea (1983), drama de ambiente populista donde trata el tema sindical y la intromisión dentro de la línea de piquete del agente encubierto. Dentro de una tónica musical "salsera" nos presenta las actitudes de los obreros ante el cierre inminente de la fábrica, sustento de todos. Autor también del monólogo El Tumbe(1980).
Una combinación interesante se da entre escritores de otros géneros pero que unidos al talento histriónico de Teófilo Ton-es han creado unos monólogos que representan con gran acierto la condición de seres marginados por el sistema como el veterano loco en Mis amigos de la locura (1980) y el drogadicto en Papo Impala está quitao (1984). El primero, junto a Ernesto Ruiz, elabora de manera directa la explotación que llevan los psiquiatras con los pacientes mentales y cómo éstos, rebelándose ante las normas de terapia establecidas, crean un submundo fantástico donde se afirman en sí mismos y en sus necesidades. Mis amigos de la locura junto a La terapia de Papo Márquez son dos piezas de la NUEVA DRAMATURGIA que establecen con acierto la condición del paciente mental en Puerto Rico. Papo Impalaestá quitao,narración de José Antonio Ramos, es uno de esos monólogos que sorprende por la genialidad que descubre el diálogo común cuando hace referencia a temas como el "Boom" Latinoamericano y a la literatura clásica. Papo Impala se interesa por los cuentos de

su amigo Nando, muerto por causa de su regreso conflictivo de la guerra, quien es un devorador de literatura y cuenta lo que lee a Papo, quien a su vez nos lo traduce en su estilo muy popular. Papo Impala ... es una visión diferente, que sugiere mucho más de lo que dice, del drogadicto ante su regeneración.
Otro dramaturgo lo es José Expósito (1956), aunque nacido en Cuba, su formación como dramaturgo ocurre en Puerto Rico. Escribe para la escena Trilogía de la desesperación (1981) y Círculo de sangre (1983), obras que, lejos de hacer referencia a una realidad social específica, se recrea en el giro poético donde expresa la complejidad del alma humana de sus personajes.
Ubaldo Santiago (1959) escribe Noche en un clamor sordo (1980) de corte absurdista y Un día en la plaza (1981), drama de corte popular con personajes folklóricos, donde recrea el cotidiano vivir de una plaza del mercado en Puerto Rico.
Otra mujer que se destaca en la NUEVA DRAMATURGIA lo esAleyda Morales "l<íJokie",participante activa junto a Teresa Mari.chal y otros del proyecto titulado El Mago Ambulatorio, grupo que ofrece teatro infantil. Son de sus creaciones las obras adultas En caso de que hayas considerado la alternativa de que el verde se encuentra en el más allá (1979), Diálogos de la burocracia (1976), Estampas de mujer (1983) y Esos seres extraños (1984).
En el teatro infantil encontramos varios autores de gran importancia, Rosita Marrero, el ya mencionado escritor Angel Amaro, la labor de El Mago Ambulatorio, así como de otros grupos como Alondra, donde se destaca la labor de Marylin Colón.
Rosita Marrero (195-) escribe para el Colegio Montesori su obra Nadorcito (1982) que se desarrolla debajo del mar, en un mundo donde los peces pequeños tienen que defenderse de los grandes, y los primeros, unidos, logran finalmente la convivencia. Otra obra suya lo es Brujilla (1983), donde atravesando las barreras de la bondad y la maldad, encontramos un mundo mágico, rico en alusiones a nuestra cultura. Angel Amaro escribe para los niños y para la juventud. Sus obras nos muestran al personaje dePelusín en diferentes aven-
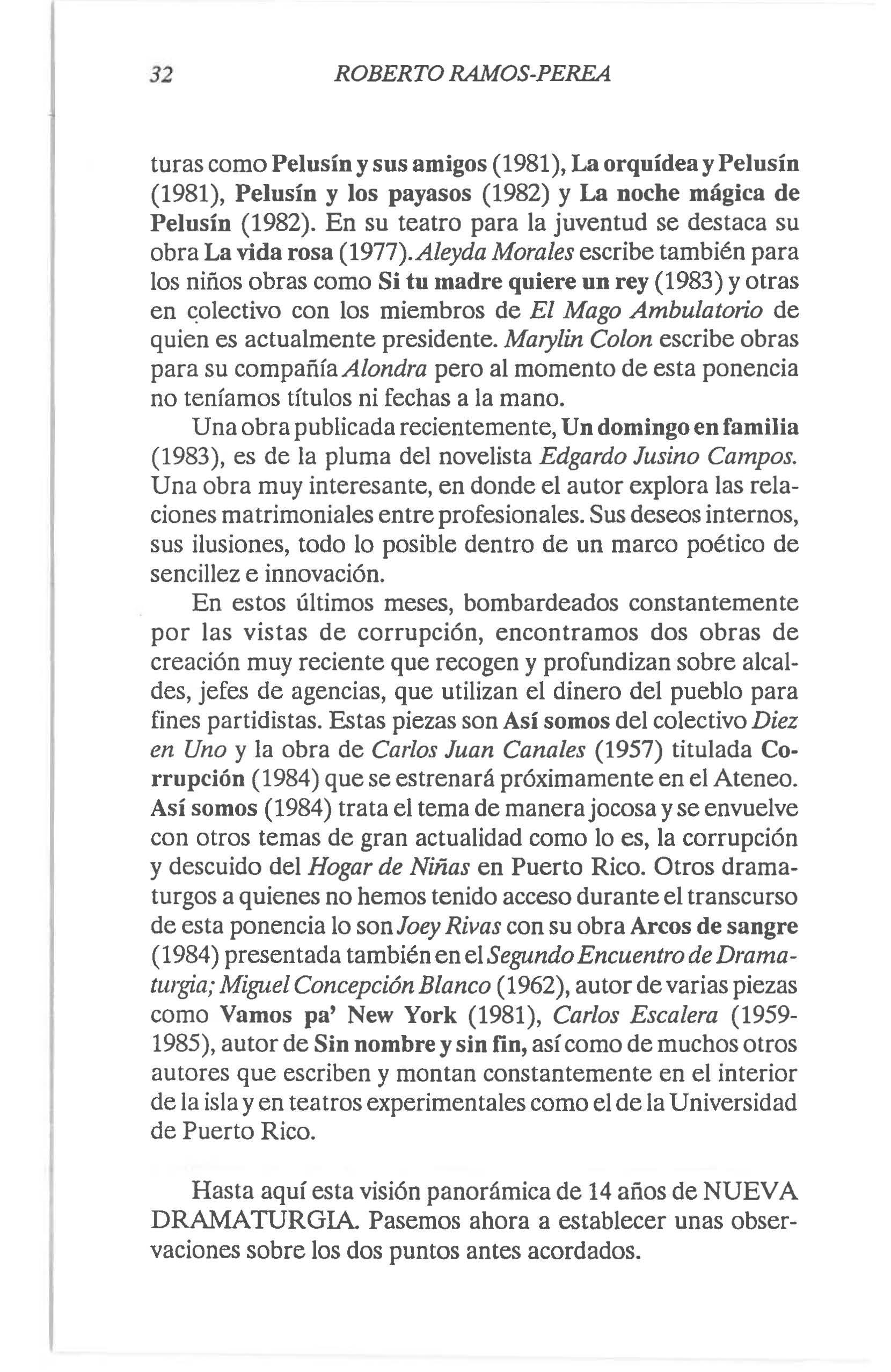
turas como Pelusín y sus amigos (1981), La orquídea y Pelusín (1981), Pelusín y los payasos (1982) y La noche mágica de Pelusín (1982). En su teatro para la juventud se destaca su obra La vida rosa (1977).Aleyda Morales escribe también para los niños obras como Si tu madre quiere un rey (1983) y otras en ~olectivo con los miembros de El Mago Ambulatorio de quien es actualmente presidente. Marylin Colon escribe obras para su compañía Alondra pero al momento de esta ponencia no teníamos títulos ni fechas a la mano.
U na obra publicada recientemente, Un domingo en familia (1983), es de la pluma del novelista Edgardo Jusino Campos. Una obra muy interesante, en donde el autor explora las relaciones matrimoniales entre profesionales. Sus deseos internos, sus ilusiones, todo lo posible dentro de un marco poético de sencillez e innovación.
En estos últimos meses, bombardeados constantemente por las vistas de corrupción, encontramos dos obras de creación muy reciente que recogen y profundizan sobre alcaldes, jefes de agencias, que utilizan el dinero del pueblo para fines partidistas. Estas piezas son Así somos del colectivo Diez en Uno y la obra de Carlos Juan Canales (1957) titulada Corrupción (1984) que se estrenará próximamente en el Ateneo. Así somos (1984) trata el tema de manera jocosa y se envuelve con otros temas de gran actualidad como lo es, la corrupción y descuido del Hogar de Niñas en Puerto Rico. Otros dramaturgos a quienes no hemos tenido acceso durante el transcurso de esta ponencia lo sonloey Rivas con su obra Arcos de sangre ( 1984) presentada también en el Segundo Encuentro de Dramaturgi.a;Miguel Concepción Blanco (1962), autor de varias piezas como Vamos pa' New York (1981), Carlos Escalera (19591985), autor de Sin nombre y sin fin, así como de muchos otros autores que escriben y montan constantemente en el interior de la isla y en tea tras experimentales como el de la Universidad de Puerto Rico.
Hasta aquí esta visión panorámica de 14 años de NUEVA DRAMATURGIA Pasemos ahora a establecer unas observaciones sobre los dos puntos antes acordados.

Catorce años de teatro nuevo imponen una valoración de lo que realmente han sido las obras comentadas. Uno de nuestros puntos a discutir era la NUEVA DRAMATURGIA como reflejo de la realidad social.
La dramaturgia cumple con la función social de presentar la imagen que tiene el autor del tiempo en que vive. Es juicio muy mío el decir que aquellos autores que no lo hicieren, estaban virando la cara a una obligación con la historia, con el proceso de desarrollo de una nación y, sobre todo, con la realidad. La generación del cuarenta y sus representantes cumplieron parte de este cometido. René Marqués, FranciscoArriví y Manuel Méndez Ballester cumplieron el cometido esgrimiendo, en sus obras, argumentos condenatorios contra las presiones sociales de su época, cada cual según su estilo y su forma particular de ver el mundo puertorriqueño. Sin embargo, se dieron en su época conflictos sociales y políticos que no llegaron a reflejarse de forma específica en la obra dramática, no sólo de los citados, sino de otros que jamás enfrentaron su realidad.
En esto, 14 años de NUEVA DRAMATURGIA han sido el reflejo, no de una condición generalizada del puertorriqueño colonizado, sino de lo específico de problemas directos tratados de manera aguda y, sobre todo, valiente.
Temas específicos como el alto costo de la vida, la guerra de Vietnam, la militarización de Vieques, Culebra y las bases militares en la isla, la dependencia económica a través de cupones, pensiones y otros, la transculturación a través de los medios masivos, el homosexualismo, el lesbianismo, la represión policiaca, el agente encubierto como provocador, la corrupción en el Gobierno, la podredumbre del sistema penal, la constante crisis del sistema educativo, la drogadicción, la prostitución, el desahucio, la invasión de los extranjeros, el vil engaño de las religiones que proclaman la venida del Cristo, la burocracia, el desempleo y la división de la familia como causas fundamentales de la crisis, el servicio militar, la vida del caserío y el arrabal, los problemas sindicales, la universidad, en fin, un PUERTO RICO
VERDADERO CON UNA REALIDAD
APREMIANTE. El nuevo dramaturgo comprende y conoce

este mundo, no se escuda en él, ni proletariza su definición, pero sí pone el dedo en la llaga, y lo retuerce para que duela. Sería falso admitir que las pasadas generaciones no estaban conscientes de esos males, quizá lo estaban tanto como la actual, pero sus realidades estaban enmascaradas, difuminadas, opacas, y como dije anteriormente, no eran específicas como ahora. Esto se entiende, pues lo que no es igual, no es ventaja. Ha habido una ruptura, ha nacido una visión diferente, más abarcadora y muy nuestra.
La NUEVA DRAMATURGIA aporta una traducción de esa realidad, una traducción que se enriquece con muchas y variadas interpretaciones de la realidad cruda de donde parte. Traducir la realidad impone conocerla. La realidad de la historia ha sido constantemente revaluada; por un lado, se han afianzado las convicciones políticas puras; por otro, esas mismas convicciones son derrocadas por argumentos más humanistas y menos dogmáticos. La interpretación de la historia se ha convertido en el móvil de una traducción de signos dramáticos en algunos casos idénticos a la misma realidad de donde parten y esto parece convertirse en un compromiso.
Los inicios del primer ciclo establecen un compromiso ideológico que llega a través del teatro popular. Este compromiso se transforma de un enfoque panfletario a un enfoque didáctico que, cumpliendo con el compromiso de enseñar la realidad, hace preguntas sobre ella. Ya no se impone una solución ideológica, sino que se persigue una profunda reflexión. Claro que existe una conciencia política, un compromiso con las clases marginadas, y esto como materia prima para la denuncia que busca nuevas alternativas que el panfleto no provee.
Esta NUEVA DRAMATURGIA critica ampliamente las actitudes de clase, critica la élite, la clase media, critica la izquierda del país que no vive lo que predica, critica violentamente el machismo y propoone la revalorización del papel de la mujer en la sociedad puertorriqueña actual, cosa que casi nunca fua analizada por pasadas generaciones.
Muchos autores presentan a sus personajes en la reafirmación de su capacidad individual, en el conocimiento de sus

limitaciones y en la convicción sincera de sus actos.No propone el NUEVO TEATRO ni mitos, ni héroes medievales, ni largas arias patrióticas. Tampoco seres débiles, menudos, agobiados por la nostalgia y el mal de amor. Propone seres humanos con perspectivas definidas, enfrentándose a sí mismos y al ambiente, de manera real y convincente, afirmados en sus valores individuales, valores políticos, de clases y morales.
Esta cualidad de los personajes de la NUEVA DRAMATURGIA nos lleva irremediablemente a un argumento trascendental:
La Nueva Dramaturgia ha cesado en la búsqueda de la identidad perdida y difusa que tanto proclamaban a viva voz otros autores y estudiosos del teatro puertorriqueño.
Me atrevo a afirmar que el nuevo teatro ya ha definido al puertorriqueño ante muchos obstáculos que antes no permitían tal definición. La NUEVA DRAMATURGIA nos ha enseñado que no somos "eñangotaos", ni dóciles, que tampoco somos irracionales, ni suicidas, ni seres que simplemente reaccionamos a la presión con otra presión disfrazada de valor.
El puertorriqueño se define a través del teatro, como un conglomerado de influencias, de variadas raíces, responsable ante la adversidad no sólo de sí mismo, sino de su semejante, y que también puede ser cruel, despiadado, aprovechado y corrupto con su semejante. Que puede ser a la misma vez explotador y explotado. Que todavía tiene prejuicios contra el negro, contra la mujer, contra el pobre. Un puertorriqueño que se ata a los héroes de la historia, porque no puede hacerse a sí mismo el propio héroe de la suya. Un puertorriqueño que enarbola cualquier argumento ideológico para ocultar la realidad lógica. Por otro lado, es también solidario, despierto, dispuesto, seguro de sí mismo y dispuesto a ayudar al que no lo está.
La NUEVA DRAMATURGIA traduce también a un puertorriqueño capaz de sucumbir, no sin antes haberse enfrentado con justicia y esgrimir sus argumentos de manera serena, clara, sencilla y "fajona" cuando tiene que hacerlo. El lenguaje
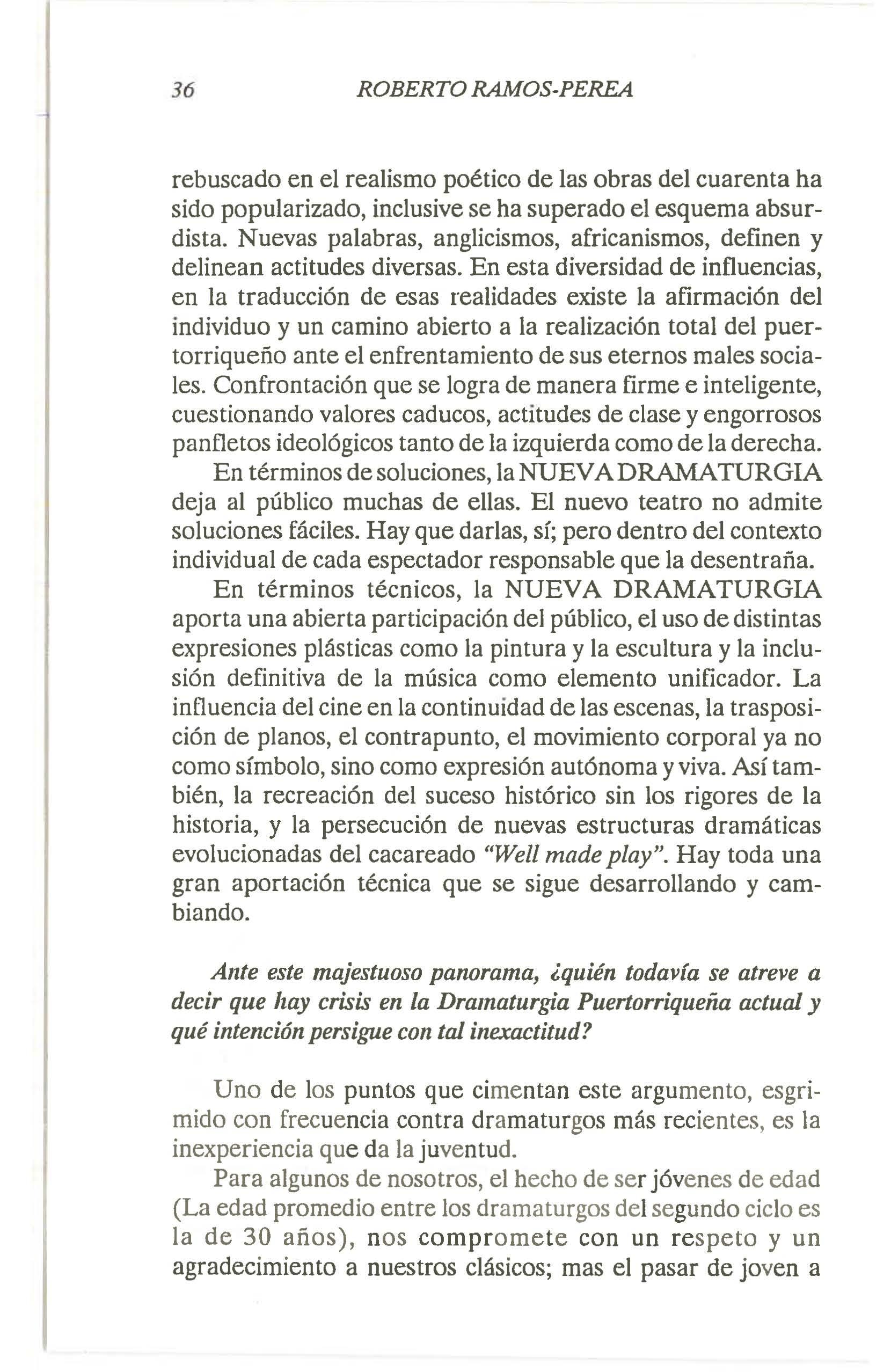
rebuscado en el realismo poético de las obras del cuarenta ha sido popularizado, inclusive se ha superado el esquema absurdista. Nuevas palabras, anglicismos, africanismos, definen y delinean actitudes diversas. En esta diversidad de influencias, en la traducción de esas realidades existe la afirmación del individuo y un camino abierto a la realización total del puertorriqueño ante el enfrentamiento de sus eternos males sociales. Confrontación que se logra de manera firme e inteligente, cuestionando valores caducos, actitudes de clase y engorrosos panfletos ideológicos tanto de la izquierda como de la derecha. En términos de soluciones, la NUEVA DRAMATURGIA deja al público muchas de ellas. El nuevo teatro no admite soluciones fáciles. Hay que darlas, sí; pero dentro del contexto individual de cada espectador responsable que la desentraña. En términos técnicos, la NUEVA DRAMATURGIA aporta una abierta participación del público, el uso de distintas expresiones plásticas como la pintura y la escultura y la inclusión definitiva de la música como elemento unificador. La influencia del cine en la continuidad de las escenas, la trasposición de planos, el contrapunto, el movimiento corporal ya no como símbolo, sino como expresión autónoma y viva. Así también, la recreación del suceso histórico sin los rigores de la historia, y la persecución de nuevas estructuras dramáticas evolucionadas del cacareado "Well made play". Hay toda una gran aportación técnica que se sigue desarrollando y cambiando.
Ante este majestuoso panorama, ¿quién todavía se atreve a decir que hay crisis en la Dramaturgia Puertorriqueña actual y qué intención persigue con tal inexactitud?
Uno de los puntos que cimentan este argumento, esgrimido con frecuencia contra dramaturgos más recientes, es la inexperiencia que da la juventud.
Para algunos de nosotros, el hecho de ser jóvenes de edad (La edad promedio entre los dramaturgos del segundo ciclo es la de 30 años), nos compromete con un respeto y un agradecimiento a nuestros clásicos; mas el pasar de joven a
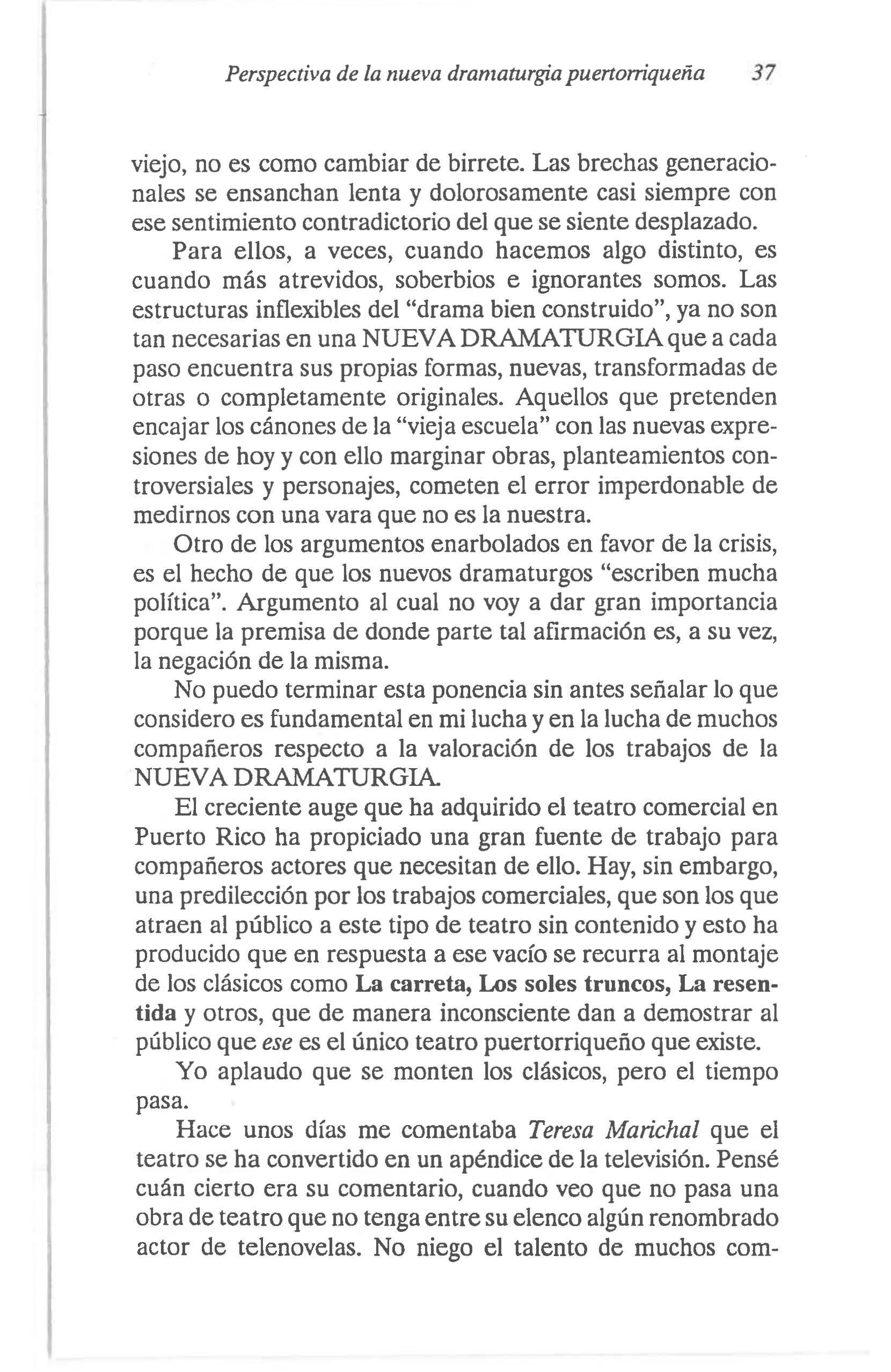
viejo, no es como cambiar de birrete. Las brechas generacionales se ensanchan lenta y dolorosamente casi siempre con ese sentimiento contradictorio del que se siente desplazado. Para ellos, a veces, cuando hacemos algo distinto, es cuando más atrevidos, soberbios e ignorantes somos. Las estructuras inflexibles del "drama bien construido", ya no son tan necesarias en una NUEVA DRAMATURGIA que a cada paso encuentra sus propias formas, nuevas, transformadas de otras o completamente originales. Aquellos que pretenden encajar los cánones de la "vieja escuela" con las nuevas expresiones de hoy y con ello marginar obras, planteamientos controversiales y personajes, cometen el error imperdonable de medirnos con una vara que no es la nuestra.
Otro de los argumentos enarbolados en favor de la crisis, es el hecho de que los nuevos dramaturgos "escriben mucha política". Argumento al cual no voy a dar gran importancia porque la premisa de donde parte tal afirmación es, a su vez, la negación de la misma.
No puedo terminar esta ponencia sin antes señalar lo que considero es fundamental en mi lucha y en la lucha de muchos compañeros respecto a la valoración de los trabajos de la NUEVA DRAMATURGIA
El creciente auge que ha adquirido el teatro comercial en Puerto Rico ha propiciado una gran fuente de trabajo para compañeros actores que necesitan de ello. Hay, sin embargo, una predilección por los trabajos comerciales, que son los que atraen al público a este tipo de teatro sin contenido y esto ha producido que en respuesta a ese vacío se recurra al montaje de los clásicos como La carreta, Los soles truncos, La resentida y otros, que de manera inconsciente dan a demostrar al público que ese es el único teatro puertorriqueño que existe. Yo aplaudo que se monten los clásicos, pero el tiempo pasa.
Hace unos días me comentaba Teresa Marichal que el teatro se ha convertido en un apéndice de la televisión. Pensé cuán cierto era su comentario, cuando veo que no pasa una obra de teatro que no tenga entre su elenco algún renombrado actor de telenovelas. No niego el talento de muchos com-
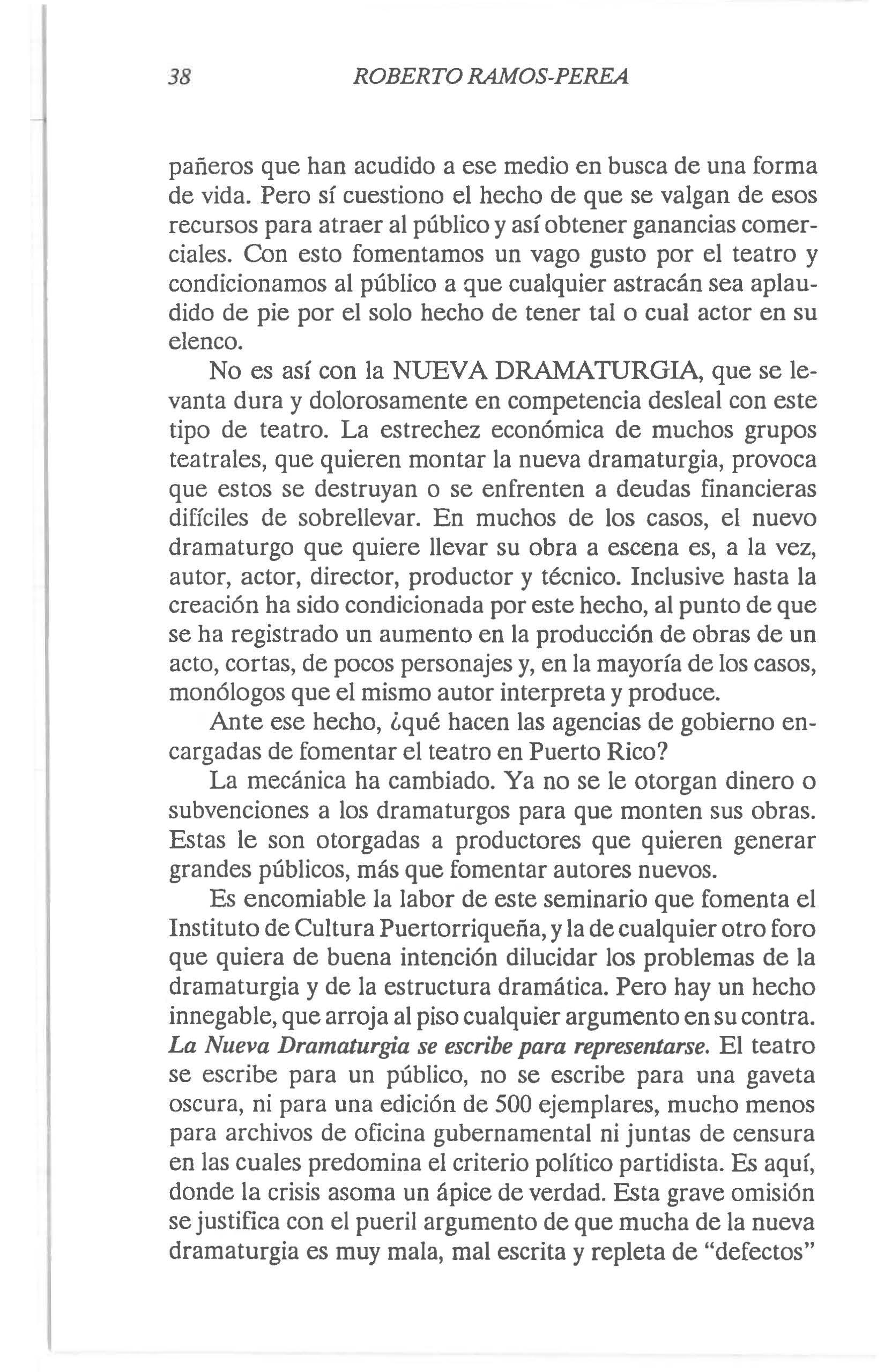
pañeros que han acudido a ese medio en busca de una forma de vida. Pero sí cuestiono el hecho de que se valgan de esos recursos para atraer al público y así obtener ganancias comerciales. Con esto fomentamos un vago gusto por el teatro y condicionamos al público a que cualquier astracán sea aplaudido de pie por el solo hecho de tener tal o cual actor en su elenco.
No es así con la NUEVA DRAMATURGIA, que se levanta dura y dolorosamente en competencia desleal con este tipo de teatro. La estrechez económica de muchos grupos teatrales, que quieren montar la nueva dramaturgia, provoca que estos se destruyan o se enfrenten a deudas financieras difíciles de sobrellevar. En muchos de los casos, el nuevo dramaturgo que quiere llevar su obra a escena es, a la vez, autor, actor, director, productor y técnico. Inclusive hasta la creación ha sido condicionada por este hecho, al punto de que se ha registrado un aumento en la producción de obras de un acto, cortas, de pocos personajes y, en la mayoría de los casos, monólogos que el mismo autor interpreta y produce.
Ante ese hecho, lqué hacen las agencias de gobierno encargadas de fomentar el teatro en Puerto Rico?
La mecánica ha cambiado. Ya no se le otorgan dinero o subvenciones a los dramaturgos para que monten sus obras. Estas le son otorgadas a productores que quieren generar grandes públicos, más que fomentar autores nuevos.
Es encomiable la labor de este seminario que fomenta el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y la de cualquier otro foro que quiera de buena intención dilucidar los problemas de la dramaturgia y de la estructura dramática. Pero hay un hecho innegable, que arroja al piso cualquier argumento en su contra.
La Nueva Dramaturgia se escribe para representarse. El teatro se escribe para un público, no se escribe para una gaveta oscura, ni para una edición de 500 ejemplares, mucho menos para archivos de oficina gubernamental ni juntas de censura en las cuales predomina el criterio político partidista. Es aquí, donde la crisis asoma un ápice de verdad. Esta grave omisión se justifica con el pueril argumento de que mucha de la nueva dramaturgia es muy mala, mal escrita y repleta de "defectos"

que deben ser "depurados" y "dirigidos", como señaló recientemente la Directora del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Doña Carmen Teresa Ruíz de Fishler. Yo pregunto si los que esto afirman son conocedores de toda la NUEVA DRAMATURGIA Y aunque esto fuera una verdad irrefutable, lcómo vamos a saberlo, si no se monta, si no se escenifica, si no se lleva al medio para el cual se crea?
De la misma forma cuestiono el hecho de que la dramaturgia no es enseñada en nuestro primer centro docente, con el mismo énfasis con que se enseña la actuación o la técnica. El fomento de las obras de estudiantes peligra también ante la inminente desaparición del Encuentro de Joven Dramaturgia Universitariaa raíz de la censura que impuso Dean Zayas a una obra de Teresa Marichal.
Ante esta situación es encomiable la labor del Ateneo Puertorriqueño, quien a duras penas y cooperando con lo que tiene, siempre ha mantenido su pequeña sala a un costo bajo, en comparación con el alquiler de otras salas privadas y oficiales que en muchos casos llegan a 1,000dólares diarios.
Así también el Ateneo Puertorriqueño celebra todos los años el único certamen donde los dramaturgos nacionales pueden competir con sus obras. Es en Teatro Experimental donde se han visto muchas de las obras de la NUEVA DRAMATURGIA Fui informado de la intención que tiene el Ateneo Puertorriqueño de presentar en su teatro una Muestra de la NUEVA DRAMATURGIA NACIONAL, en los próximos meses de este año.
Y para finalizar, tenemos ante nosotros un amplio panorama de creación dramática nueva. Es el deber de las instituciones gubernamentales deponer criterios acomodaticios a sus intereses políticos y poner más empeño e interés en la representación de las obras de·laNUEVA DRAMATURGIA. Ella es la voz de un pueblo y su realidad social.
Por otra parte, los que ya hemos realizado una labor, es nuestro deber el continuarla, echando mano de nuestra juventud, de los logros alcanzados, de estudio y de mucho optimismo. No cejar ante la presión sino responder a ella de manera

inteligente, creadora y con argumentos y discusiones de altura. Exigir un respeto por nuestro quehacer que al fin y al cabo es lo que se dirá de nosotros en el mañana. No sucumbir ante la crítica malsana y viciosa, pues ella es reflejo de envidias y miedos. Sobre todo, unirnrn, ya sea a través de organizaciones o grupos, para crear entre nosotros criterios de calidad. Ser fiscalizadores de nuestro propio trabajo, no apresurarse, y estar siempre pendiente de la calidad del trabajo que es lo que hace que los movimientos perduren.
Hemos abierto una brecha en estos catorce años de empeño y desafío, que a mi parecer, son sólo el comienzo de un camino más largo y esperanzador, para el bien de nuestro TEATRO NACIONAL.
NOTAS:
l. Milagros González, Lydia, Libretos para El Tajo del Alacrán. Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1980, Serie "Literatura Puertorriqueña de hoy". San Juan, Puerto Rico, p. 6.
2. Ibid., p. 4.
3. Ibid., p. 7.
4. Op. cit.
5. Ramos Escobar, José Luis, "Génesis y desa1Tollodel Teatro Popular en Puerto Rico". Ponencia sin publicar, 1984, 19 pp.
6. Santaliz, Pedro "El Castillo Interior de Medea Camuñas". Copia a maquinilla, 1984, 2 pp.
7. Primeros versos que concluyen el poemario "La movida de Víctor Campo/o".
8. González, Juan, Doce Paredes Negras. Editorial Cultural, 1973.
9. El único estudio que toca parcialmente el segundo ciclo estudiado en la actual ponencia es el realizado por Josefina Rivera de Alvarez en su libro Literatura Puertorriqueña, su proceso en el tiempo. Se refiere a creaciones hasta 1983.
10. Muratti, José E., "¿Verdad, Darling?". Copia en maquinilla proporcionada por el autor, 1982.

Toda aventura caballeresca escrita solía llevar el resonante título "de cómo y por qué ... " que como un anatema, presuponía la narración luenga y detallada de acontecimientos, vicisitud es y consecuencias de aquellos aventureros que enardecidos por la sed de gloria nos mostraron la dulce tragedia de la ilusión.
En ese mismo ánimo pretendo no hacer una interminable defensa épica de qué fue lo que pasó con nosotros y por qué somos lo que somos, sino simple y llanamente ( como se deben hablar ahora las cosas en Latinoamérica), establecer por qué los nuevos dramaturgos puertorriqueños, al hacer de su trabajo un intenso laboratorio, han convertido la nueva literatura dramática puertorriqueña en una revolución, en una ruptura irreparable.
Antes de dilucidar el problema que sugiere el título, merece que se establezca de entrada una ubicación cronológica de lo que hoy conocemos como Nueva DramaturgiaPuerto"iqueña (NDP).
La NDP se manifiesta a lo largo de diecisiete años de expresión dramática que comienzan a gestarse de 1968 hasta 1985 y continúa. Esto no quiere decir que todo lo escrito en esos años sea NDP. El criteno cronológico lo establecemos

con el único fin de ubicar el proceso dentro del movimiento constante de la literatura puertorriqueña, pues para los que aún duden, la NDP es también literatura y no sólo espectáculo. Si esta explicación tomara por momentos carácter de manifiesto generacional, pido excusas por la atribución. Simplemente, como diría Abniel Marat, "escribo lo que veo", y añaáo lo que vivo. Me aventuro a escribir de algo que conozco muy de cerca, de algo que no tiene misterio para mí, pues he sido artífice y participante del período que me ha tocado vivir. Mi trabajo como dramaturgo, modestamente, reclama ese mérito. No haré alardes de esa objetividad pasiva de "los que miran desde afuera". No soy un crítico, ni un erudito, soy un creador. Y por estar en las entrañas de este movimiento es que conozco lo que a continuación expresaré.
En las constantes tertulias de los que escribimos actualmente para el teatro, hemos concluido que la primera manifestación de la NDP comenzó en el año 1968 con la fundación del colectivo llamado El Tajo del Alacrán. Allí, bajo la dirección y la dramaturgia de Lydia MilagrosGonzález, se estrenó un sinnúmero de obras como La nueva vida (1969), Te conozco bacalao (1971), Gloria la Bolitera (1972) y las obras presentadas con "los cabezudos": gigantescas marionetas que representaban por barriadas y arrabales. Estas primeras manifestaciones traían consigo un elemento distinto de las manifestaciones teatrales que antes de Milagros González venían dándose. Es necesario hacer notar que ese teatro emerge de la necesidad imperiosa de expresar algo que ya el teatro convencional no expresaba: independencia y libertad. El teatro convencional, que se manifestaba a través de los Festivalesde Teatrodellnstituto de CulturaPuertorriq_ueñahasta ese momento, estaba restringido a ampulosas escenografías y actuaciones grandilocuentes; los textos, muy ambiciosos en muchos casos, proponían el anquilosamiento de viejas teorías sobre lo que era o no el puertorriqueño. Agobiados por la extranjerizante influencia del teatro del absurdo, las obras de los escritores de la década del sesenta fueron recibidas fríamente por la crítica y por el público. La

problemática que motivó el surgimiento de esa expresión teatral en Europa, no era exactamente la misma en Puerto Rico.
Afuera, en la calle, ajeno al mundo de los mitos, del absurdo, del mal de amor y la nostalgia, un Puerto Rico entero ardía por los cuatro costados.
La Guerra de Vietnam comenzaba a devolver a los soldados puertorriqueños en pequeñas cajas de cenizas, el alto costo de la vida mantenía las aspiraciones del puertorriqueño colgando de un hilo, la construcción desmedida de edificios y comercios amenazaba la vida de comunidades y barriadas enteras. El gobierno, dirigido hacia un anexionismo recalcitrante mantenía en jaque instituc;iones culturales, económicas y sociales, reduciendo sus subsidios e interviniendo en sus programas; la crisis y corrupción institucional se mantenía tan alta como hoy; finalmente, se manifestaba la presencia de un movimiento estudiantil agitado por genuinas ansias de independencia, en guerra abierta contra el militarismo y el servicio selectivo, a favor de una idílica auto-nomía universitaria y en lucha por la preservación de una puertorriqueñidad violentamente amenazada.
Los choques del movimiento estudiantil con la Policía de Puerto Rico en los primeros años de la década del setenta, luchas que cobraron vidas y propiedades, fueron terreno fértil para una expresión artística cuyas características principales fueron la inmediatez y la simplicidad de sus aspectos técnicos. No tardaron en florecer, después de El Tajo del Alacrán, los grupos Anamú, Moriviv~ Colectivo Nacional de Teatro y el Teatro de Guerrilla de la Universidadde Puerto Rico.La revolución teatral había tomado forma sin ni siquiera proponérselo. La necesidad de representar un teatro rápido en los pasillos de la Universidad, y el acecho por la Guardia Universitaria hicieron que los grupos trabajaran textos, hoy irrecuperables, de gran precisión en el mensaje y de agitación rápida y propaganda. Al mismo tiempo, el teatro había llegado a barriadas y a fábricas haciendo de sí mismo un vehículo de concientización social y política dirigida por los fundamentos del socialismo. No creo errar al decir que este proceso se dio simultáneo en

toda Latinoamérica. Y se mantuvo vivo por muchos años más, alimentado por situaciones como el Golpe militar del tirano Augusto Pinochet en 1973 y la lucha Tupamara en el Uruguay, por citar dos ejemplos; y aquí en Puerto Rico por la represión ejercida contra el movimiento independentista, reflejada en el constante ataque contra periódicos y militantes de izquierda. Tiempos difíciles que sirvieron para la creación de un movimiento teatral firme y vigoroso del cual hoy recogemos herencia. Obras importantísimas de ese período lo fueron La descomposición de César Sánchez (1973) y Línea viva (1973) de Walter Rodríguez; A puño cerrado (1972) del Colectivo Nacional de Teatro; Bahía sucia, bahía negra (1972) del grupo Anamú; La pulga (1976) por la Rueda Roja; Pipo Subway no sabe reír (1973) delaime CaJTero;Treintaiuna (1973) delaime Ruiz Escobar; Culebra USA (1973) deLylel González; Cadencia en el País de las Maravillas (1973) de Pedro Santaliz, y muchas otras de diversos autores entre los que se destacan José Luis Ramos, Edgar Quiles, Maritza Pérez, Rosa Luisa Márquez y otros.
Este período, que ubicamos entre los años 1968 y 1975, lo llamaremos Primer Ciclo de la Nueva Dramaturgia Puertorriqueña.
Analizar la aportación individual del Primer Ciclo sería injusto para las manifestaciones dramatúrgicas que se dieron luego y que en conjunto forman la NDP.
En el año de 1975 finaliza formalmente la estúpida guerra de Vietnam, así mismo en Puerto Rico ocurren grandes cambios a nivel gubernamental. El autonomismo pierde las elecciones en el 1976 y entra al poder Carlos Romero Barceló, líder del anexionismo y uno de los gobernantes más represivos y corruptos que ha pisado nuestra Fortaleza. Comparado en infinidad de ocasiones con el criminal gobernador norteamericano Blanton Winship (autor de la Masacre de Ponce 1937), Romero Barceló fue perseguidor implacable del movimiento independentista.
Fue un constante represor del movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, atacando con violencia los movimientos del año 1976 y 1981. Aún conserva las manos
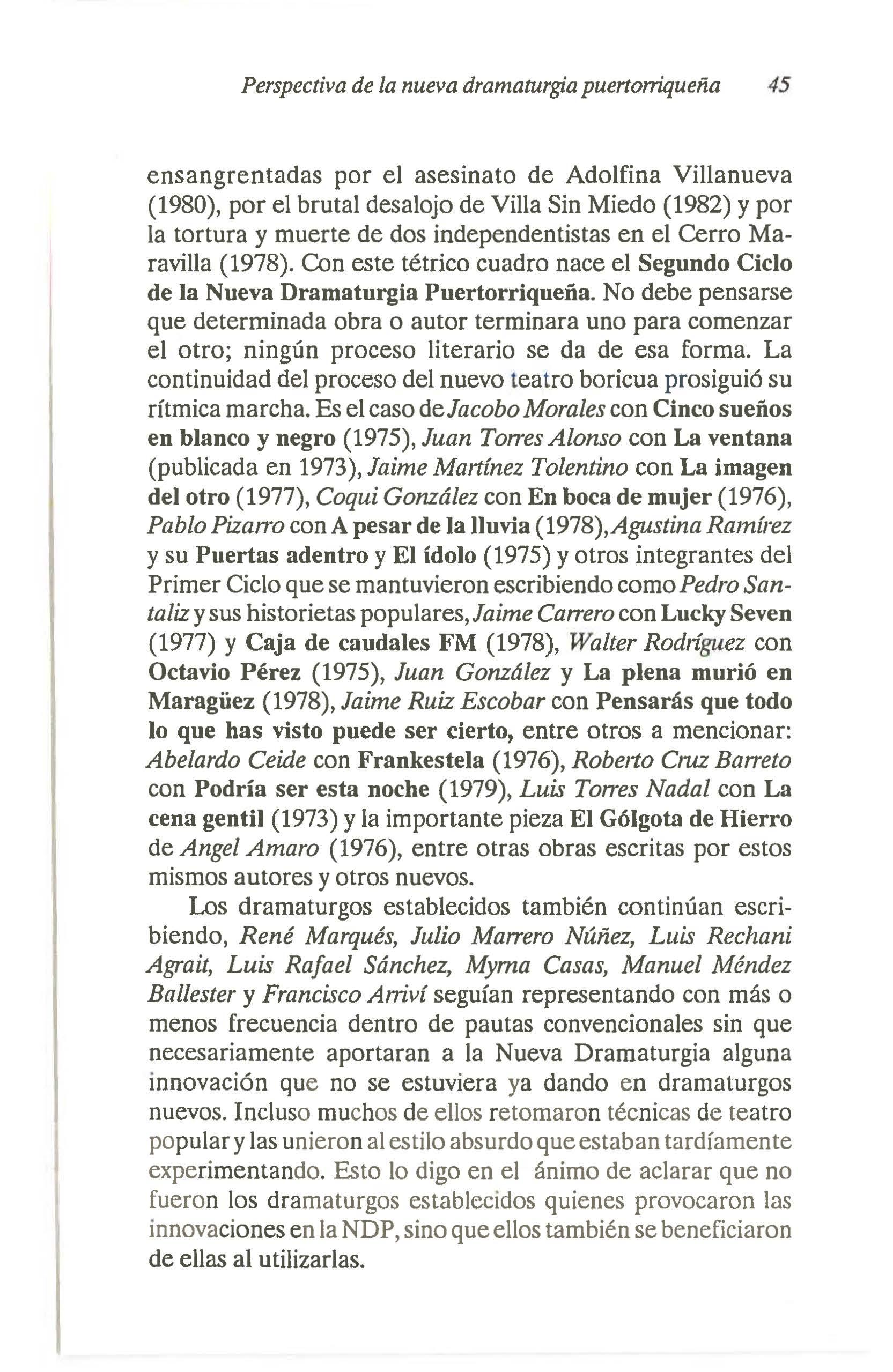
ensangrentadas por el asesinato de Adolfina Villanueva (1980), por el brutal desalojo de Villa Sin Miedo (1982) y por la tortura y muerte de dos independentistas en el Cerro Maravilla (1978). Con este tétrico cuadro nace el Segundo Ciclo de la Nueva DramaturgiaPuertorriqueña.No debe pensarse que determinada obra o autor terminara uno para comenzar el otro; ningún proceso literario se da de esa forma. La continuidad del proceso del nuevo teatro boricua prosiguió su rítmica marcha. Es el caso deJacobo Morales con Cincosueños en blanco y negro (1975), Juan Torres Alonso con La ventana (publicada en 1973), Jaime Martínez Tolentino con La imagen del otro (1977), Caqui González con En boca de mujer (1976), Pablo Pizan-o con A pesar de la lluvia (1978),Agustina Ramírez y su Puertas adentroy El ídolo (1975) y otros integrantes del Primer Ciclo que se mantuvieron escribiendo como Pedro Santaliz y sus historietas populares, Jaime Carrerocon LuckySeven (1977) y Caja de caudales FM (1978), Walter Rodríguez con Octavio Pérez (1975), Juan González y La plena murió en Maragüez(1978), Jaime Ruiz Escobar con Pensarás que todo lo que has visto puede ser cierto, entre otros a mencionar: Abelardo Ceide con Frankestela (1976), Roberto Cruz Bal1"eto con Podría ser esta noche (1979), Luis Torres Nadal con La cena gentil (1973) y la importante pieza El Gólgotade Hierro de Angel Amaro (1976), entre otras obras escritas por estos mismos autores y otros nuevos.
Los dramaturgos establecidos también continúan escribiendo, René Marqués, Julio Marrero Núñez, Luis Rechani Agrait, Luis Rafael Sánchez, Myma Casas, Manuel Méndez Ballester y Francisco Arriví seguían representando con más o menos frecuencia dentro de pautas convencionales sin que necesariamente aportaran a la Nueva Dramaturgia alguna innovación que no se estuviera ya dando en dramaturgos nuevos. Incluso muchos de ellos retomaron técnicas de teatro popular y las unieron al estilo absurdo que estaban tardíamente experimentando. Esto lo digo en el ánimo de aclarar que no fueron los dramaturgos establecidos quienes provocaron las innovaciones en la NDP, sino que ellos también se beneficiaron de ellas al utílízarlas.

En los primeros años del Segundo Ciclo surgen dramaturgos que retoman el teatro colectivo y popular y continúan la labor concientizadora, ahora mucho menos política. Zara Moreno y Mancho Conde. Ambos nacidos en la Barriada Tokío, reflejan en su teatro la dificultad de vivir al margen de la metrópoli. Moreno, quien realiza una importante labor social desde la Barriada Tokío, escribe El Afroantillano (1975), Con machete en la mano (1977), Dime que yo te diré (1975) y Coquí Coriundo vira el mundo (1980); esta última reproduce los hechos del desahucio de Adolfina Villanueva en manos de la Policía. Conde, quien conoce y vive muy de cerca el ambiente del caserío, escribe varias piezas importantes, entre ellas El cable (1981), Juan el obrero (1981) y su más importante pieza hasta el momento Salí del caserío (1982), donde con gran valentía y precisión denuncia el clima de represión policiaca y el bajo mundo de la droga en los residenciales públicos. Conde, Santaliz y Moreno se convierten en la "santa trinidad" del teatro popular del Segungo Ciclo de la NDP. Es en 1980, en el fragor de la huelga universitaria que se crea el Primer Encuentro de Dramaturgia Universitaria. Este Encuentro cita a tres importantes dramaturgos que ya trabajaban desde finales de los setenta: Teresa Marichal, Abniel Marat y Roberto Ramos-Perea. Marichal, quien se destacaba ya por su labor en el teatro de títeres y en teatro de guerrilla, declina su participación en el Encuentro y sólo se representan las obras Nocturno en el sexo de los unicornios (1981) de Abniel Marat y Revolución en el infierno (1981) de Robe,to Ramos-Perea. Nocturno ... fue un gigantesco espectáculo visual de texto poético en el que se trataba con decisión una alegoría del homosexualismo con el status político de Puerto Rico. Revolución en el infierno (publicado en 1982), por otro lado, es un drama histórico basado en los sucesos de la Masacre de Ponce de 1937.
Las obras teatrales escritas por estos y otros dramaturgos siguieron presentándose con frecuencia en diferentes salas y teatros del país. Las obras de Teresa Marichal, Paseo al atardecer (1984), El exterminador (1984), Dranky (1984) y El parque más grande de la ciudad (1982) fueron representadas
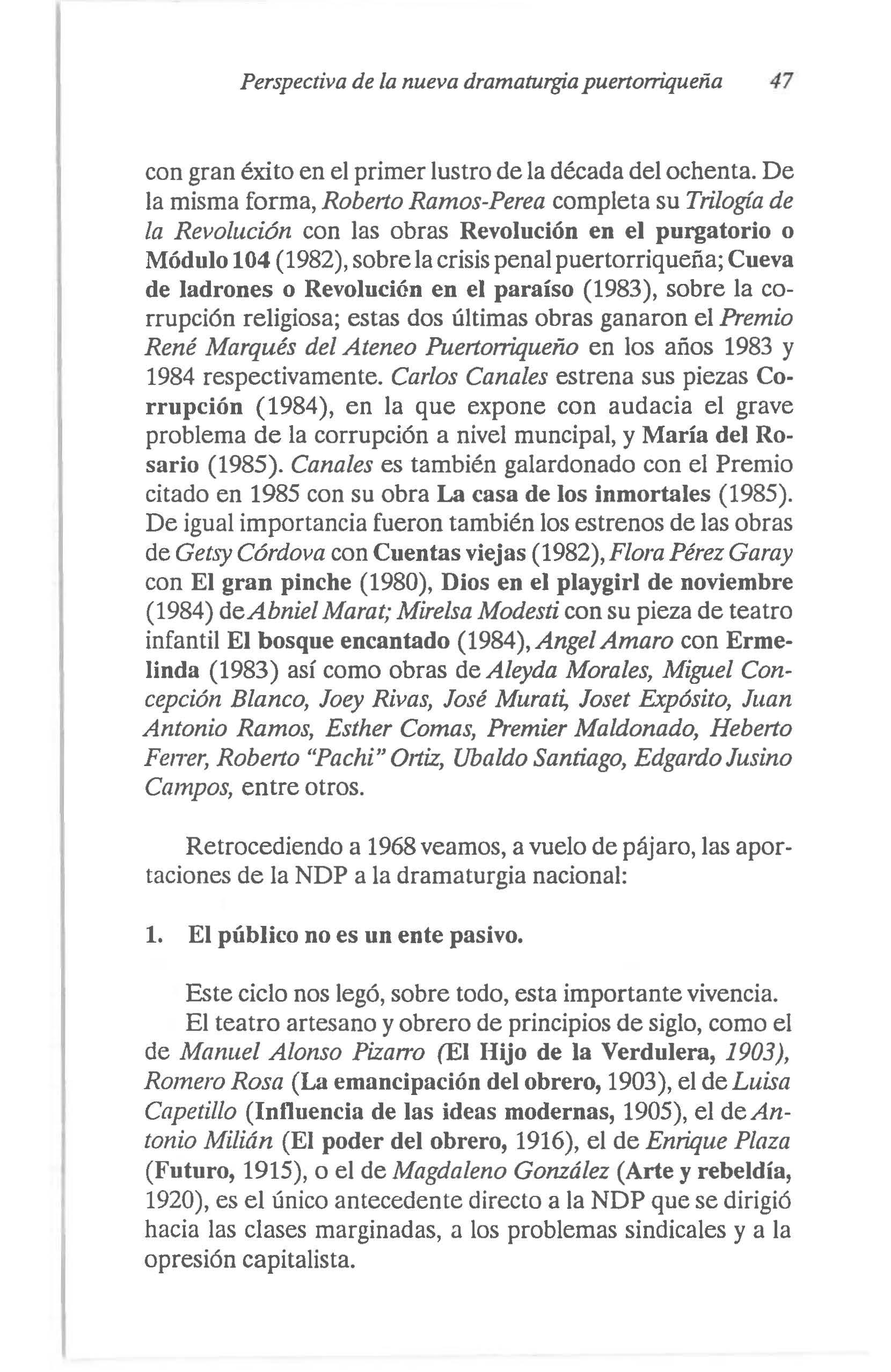
con gran éxito en el primer lustro de la década del ochenta. De la misma forma, Roberto Ramos-Perea completa su Trilogía de la Revolución con las obras Revolución en el purgatorio o Módulo 104 (1982), sobre la crisis penal puertorriqueña; Cueva de ladrones o Revolución en el paraíso (1983), sobre la corrupción religiosa; estas dos últimas obras ganaron el Premio René Marqués del Ateneo Puenorriqueño en los años 1983 y 1984 respectivamente. Carlos Canales estrena sus piezas Corrupción (1984), en la que expone con audacia el grave problema de la corrupción a nivel muncipal, y María del Rosario (1985). Canales es también galardonado con el Premio citado en 1985 con su obra La casa de los inmortales (1985). De igual importancia fueron también los estrenos de las obras de Getsy Córdova con Cuentas viejas (1982), Flora Pérez Garay con El gran pinche (1980), Dios en el playgirl de noviembre (1984) deAbniel Marat; Mirelsa Modesti con su pieza de teatro infantil El bosque encantado (1984),Angef Amaro con Ermelinda (1983) así como obras de Aleyda Morales, Miguel Concepción Blanco, Joey Rivas, José Murati, Joset Expósito, Juan Antonio Ramos, Esther Comas, Premier Maldonado, Heberto Fe,rer, Roberto "Pachi" Ortiz, Ubaldo Santiago, EdgardoJusino Campos, entre otros.
Retrocediendo a 1968 veamos, a vuelo de pájaro, las aportaciones de la NDP a la dramaturgia nacional:
l. El público no es un ente pasivo.
Este ciclo nos legó, sobre todo, esta importante vivencia. El teatro artesano y obrero de principios de siglo, como el de Manuel Alonso Pizan-o (El Hijo de la Verdulera, 1903), Romero Rosa (La emancipación del obrero, 1903), el de Luisa Capetillo (Influencia de las ideas modernas, 1905), el deAntonio Milián (El poder del obrero, 1916), el de Enrique Plaza (Futuro, 1915), o el de Magdalena González (Arte y rebeldía, 1920), es el único antecedente directo a la NDP que se dirigió hacia las clases marginadas, a los problemas sindicales y a la opresión capitalista.
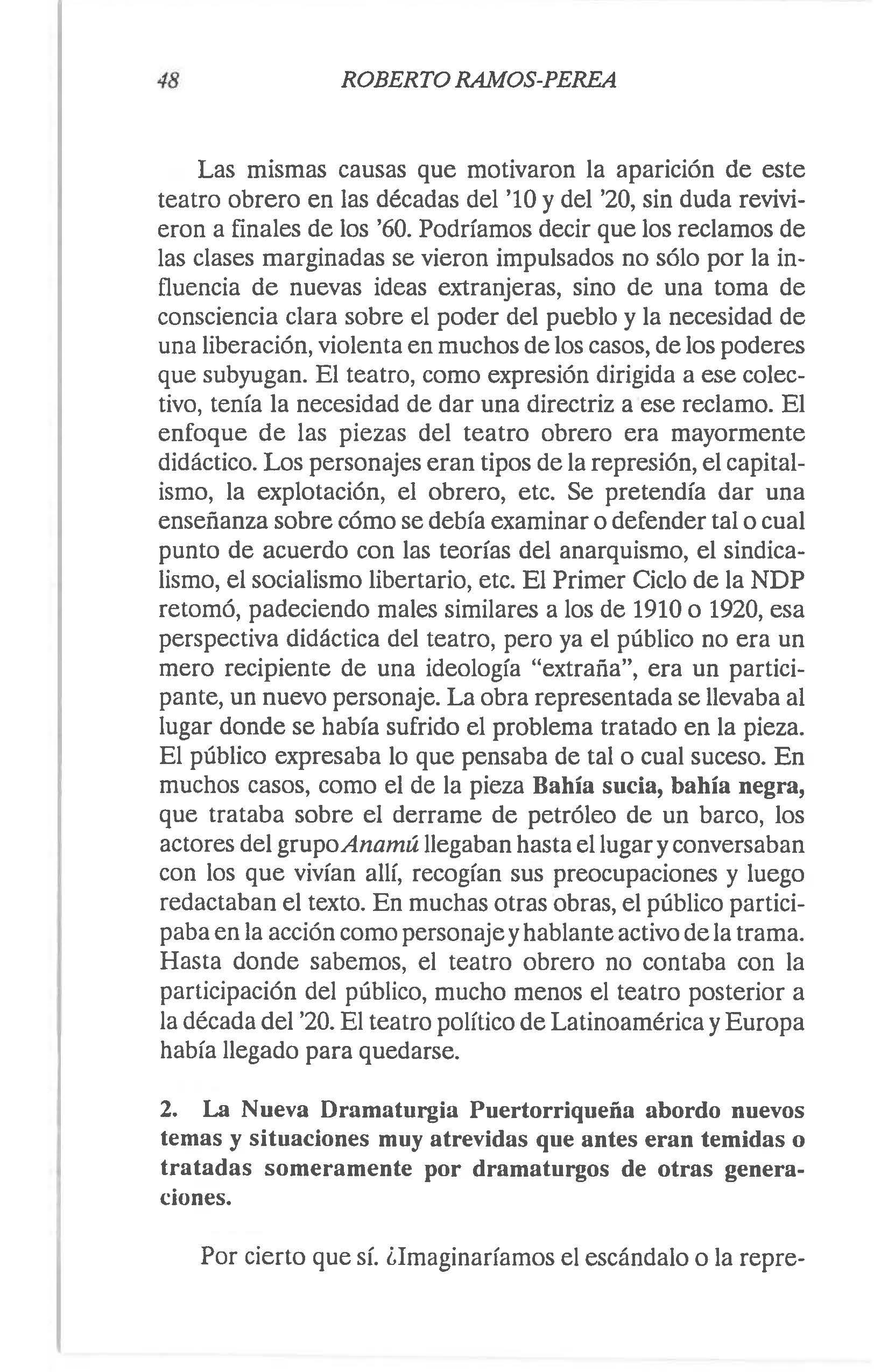
Las mismas causas que motivaron la aparición de este teatro obrero en las décadas del '10 y del '20, sin duda revivieron a finales de los '60. Podríamos decir que los reclamos de las clases marginadas se vieron impulsados no sólo por la influencia de nuevas ideas extranjeras, sino de una toma de consciencia clara sobre el poder del pueblo y la necesidad de una liberación, violenta en muchos de los casos, de los poderes que subyugan. El teatro, como expresión dirigida a ese colectivo, tenía la necesidad de dar una directriz a ese reclamo. El enfoque de las piezas del teatro obrero era mayormente didáctico. Los personajes eran tipos de la represión, el capitalismo, la explotación, el obrero, etc. Se pretendía dar una enseñanza sobre cómo se debía examinar o defender tal o cual punto de acuerdo con las teorías del anarquismo, el sindicalismo, el socialismo libertario, etc. El Primer Ciclo de la NDP retomó, padeciendo males similares a los de 1910 o 1920, esa perspectiva didáctica del teatro, pero ya el público no era un mero recipiente de una ideología "extraña", era un participante, un nuevo personaje. La obra representada se llevaba al lugar donde se había sufrido el problema tratado en la pieza. El público expresaba lo que pensaba de tal o cual suceso. En muchos casos, como el de la pieza Bahía sucia, bahía negra, que trataba sobre el derrame de petróleo de un barco, los actores del grupoAnamú llegaban hasta el lugar y conversaban con los que vivían allí, recogían sus preocupaciones y luego redactaban el texto. En muchas otras obras, el público participaba en la acción como personaje y hablante activo de la trama. Hasta donde sabemos, el teatro obrero no contaba con la participación del público, mucho menos el teatro posterior a la década del '20. El teatro político de Latinoamérica y Europa había llegado para quedarse.
2. La Nueva Dramaturgia Puertorriqueña abordo nuevos temas y situaciones muy atrevidas que antes eran temidas o tratadas someramente por dramaturgos de otras generaciones.
Por cierto que sí. llmaginaríamos el escándalo o la repre-
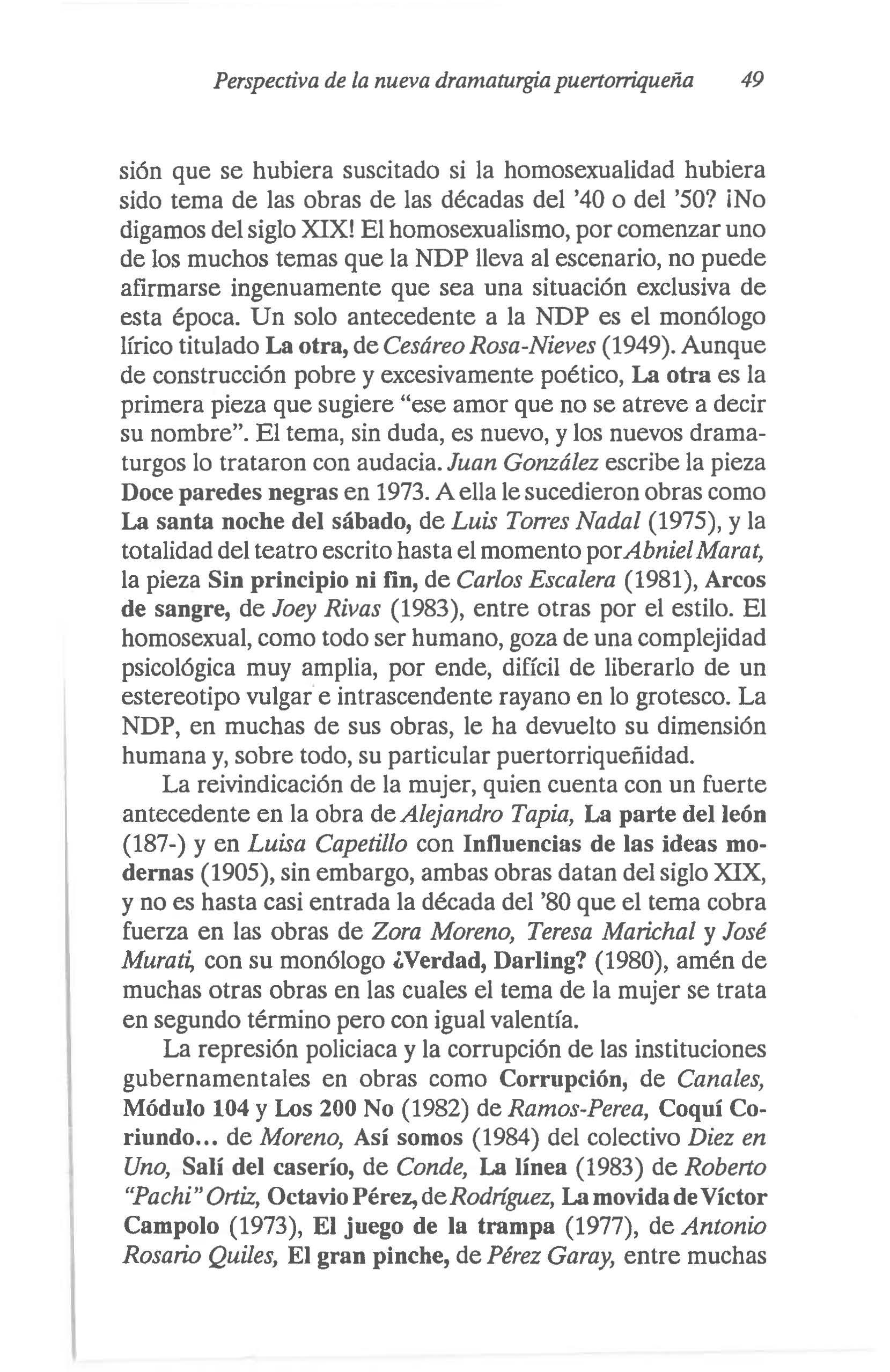
sión que se hubiera suscitado si la homosexualidad hubiera sido tema de las obras de las décadas del '40 o del '50? iNo digamos del siglo XIX! El homosexualismo, por comenzar uno de los muchos temas que la NDP lleva al escenario, no puede afirmarse ingenuamente que sea una situación exclusiva de esta época. Un solo antecedente a la NDP es el monólogo lírico titulado La otra, de CesáreoRosa-Nieves(1949). Aunque de construcción pobre y excesivamente poético, La otra es la primera pieza que sugiere "ese amor que no se atreve a decir su nombre". El tema, sin duda, es nuevo, y los nuevos dramaturgos lo trataron con audacia. Juan González escribe la pieza Doce paredes negras en 1973. A ella le sucedieron obras como La santa noche del sábado, de Luis Ton-esNada/ (1975), y la totalidad del teatro escrito hasta el momento porAbnielMarat, la pieza Sin principio ni fin, de CarlosEscalera (1981), Arcos de sangre, de Joey Rivas (1983), entre otras por el estilo. El homosexual, como todo ser humano, goza de una complejidad psicológica muy amplia, por ende, difícil de liberarlo de un estereotipo vulgar e intrascendente rayano en lo grotesco. La NDP, en muchas de sus obras, le ha devuelto su dimensión humana y, sobre todo, su particular puertorriqueñidad.
La reivindicación de la mujer, quien cuenta con un fuerte antecedente en la obra de Alejandro Tapia, La parte del león (187-) y en Luisa Capetillo con Influencias de las ideas modernas (1905), sin embargo, ambas obras datan del siglo XIX, y no es hasta casi entrada la década del '80 que el tema cobra fuerza en las obras de Zara Moreno, Teresa Marichal y José Murati, con su monólogo ¿verdad, Darling? (1980), amén de muchas otras obras en las cuales el tema de la mujer se trata en segundo término pero con igual valentía.
La represión policiaca y la corrupción de las instituciones gubernamentales en obras como Corrupción, de Canales, Módulo 104 y Los 200 No (1982) de Ramos-Perea, Coquí Coriundo ... de Moreno, Así somos (1984) del colectivo Diez en Uno, Salí del caserío, de Conde, La línea (1983) de Roberto "Pachí"Ortiz,Octavio Pérez, de Rodríguez,La movida de Víctor Campolo (1973), El juego de la trampa (1977), de Antonio Rosario Quiles, El gran pinche, de PérezGaray, entre muchas

otras.
La realidad latinoamericana de la represión militar y la tortura se destaca en piezas como Ese punto de vista, de Ramos-Perea, Dios en el playgirl de noviembre, de Marat, entre otras.
El cuestionamiento de formas políticas como la derecha, el dogmatismo de izquierda, los procesos de la historia y la fragilidad de la democracia son temas principales en La descomposición de César Sáncbez, de Rodríguez, Treintaiuna, de Ruiz Escobar, Trilogía de la Revolución y Camándula (1985), deRamos-Perea; en Coquí Coriundo... de Moreno y gran parte de las piezas colectivas citadas, escritas en los primeros años de la década del '70.
Esos, entre muchos otros temas, nos llevan a una importante conclusión: La NDP aporta temas actuales, inmediatos, temas recogidos de una realidad amenazante.
3. La ruptura con el espacio convencional y la revolución del lenguaje.
Espacio y lenguaje, estructuras y formas vitales en la dramaturgia sufrireron una brutal transformación cuando el teatro comenzó a salir del cajón del Teatro Municipal Tapia. El espacio, diversificado, llevó el signo teatral al mismo lugar de donde partía, de la vida. El teatro popular que se daba en barriadas, calles y comunidades provocó que el texto teatral cambiara la estructura acomodaticia y pasiva del teatro de caja, a un teatro más cercano a su receptor. Se abolieron todos los efectos especiales, luminotécnicos y sonoros para crear con el cuerpo, el texto y gran imaginación toda una construcción sólida, de mensaje claro, tan mágica como cualquier efecto electrónico hipnotizante.
En ocasiones, una silla o una mesa colocadas en determinada esquina de alguna calle, provocaba que el público en derredor fuera parte del espacio vital de la representación. Así muchos textos prescindieron de una división o repartición estricta del espacio escénico, y la fiesta teatral se integró a la vida de donde partía.

La torre a la palabra, espina dorsal del conservador teatro de Luis Rafael Sánchez, luego de convertirse en obsesivo retruécano, comienza a desmoronarse ante la expresión sincera y directa del lenguaje popular impulsado por los jóvenes dramaturgos. Mucha de la NDP escribe como se habla. Esto, contrario a lo que podrán opinar algunos eruditos, nos parece uno de los más grandes aciertos de toda la NDP. Un teatro que logra una total identificación con los procesos de un pueblo no puede cerrarse a lo que lo une a él: su lenguaje. Prueba de ello lo es la identificación del pueblo puertorriqueño ante piezas como La carreta (1953) del dramaturgo René Marqués. Africanismos, anglicismos, modismos caribeños o franceses, y más aún, la jerga de la juventud o la del lumpen, son fuente rica y necesaria en la proyección de la realidad que se pretende traducir. Un teatro amparado exclusivamente en la "innovación" del lenguaje por el lenguaje mismo, muy poco servicio rinde al compromiso con la realidad que exige su correspondencia en el arte. Los cuentos teatralizados de Luis Rafael Sánchez en su sobrevalorada obra Quíntuples (1985) son, a mi parecer, un gran ejemplo del vacío que se logra al tratar de edificar, únicamente, sobre el lenguaje una premisa dramática. El teatro es acción y no palabra. La palabra debe rendirse incondicionalmente al conflicto dramático que se quiere representar. Sólo de esta forma lo acontecido en el espacio escénico será teatro.
La NDP libera al teatro del lastre poético heredado de las décadas del '40, '50 y '60. Eso no quiere decir que prescinda de la poesía. Sino que hace de la poesía una expresión rebelde, dinámica y, sobre todo, dentro del contexto crudo y virulento de los eventos políticos y sociales de los últimos quince años. Ya esta poesía en el teatro no busca lo absoluto, ni mitifica héroes, ni busca el nombre exacto (muchas veces inexistente) de las cosas.
4. La NDP, además de arte, construye en sí misma un documento histórico.
No todo lo escrito en el teatro puertorriqueño cumple con
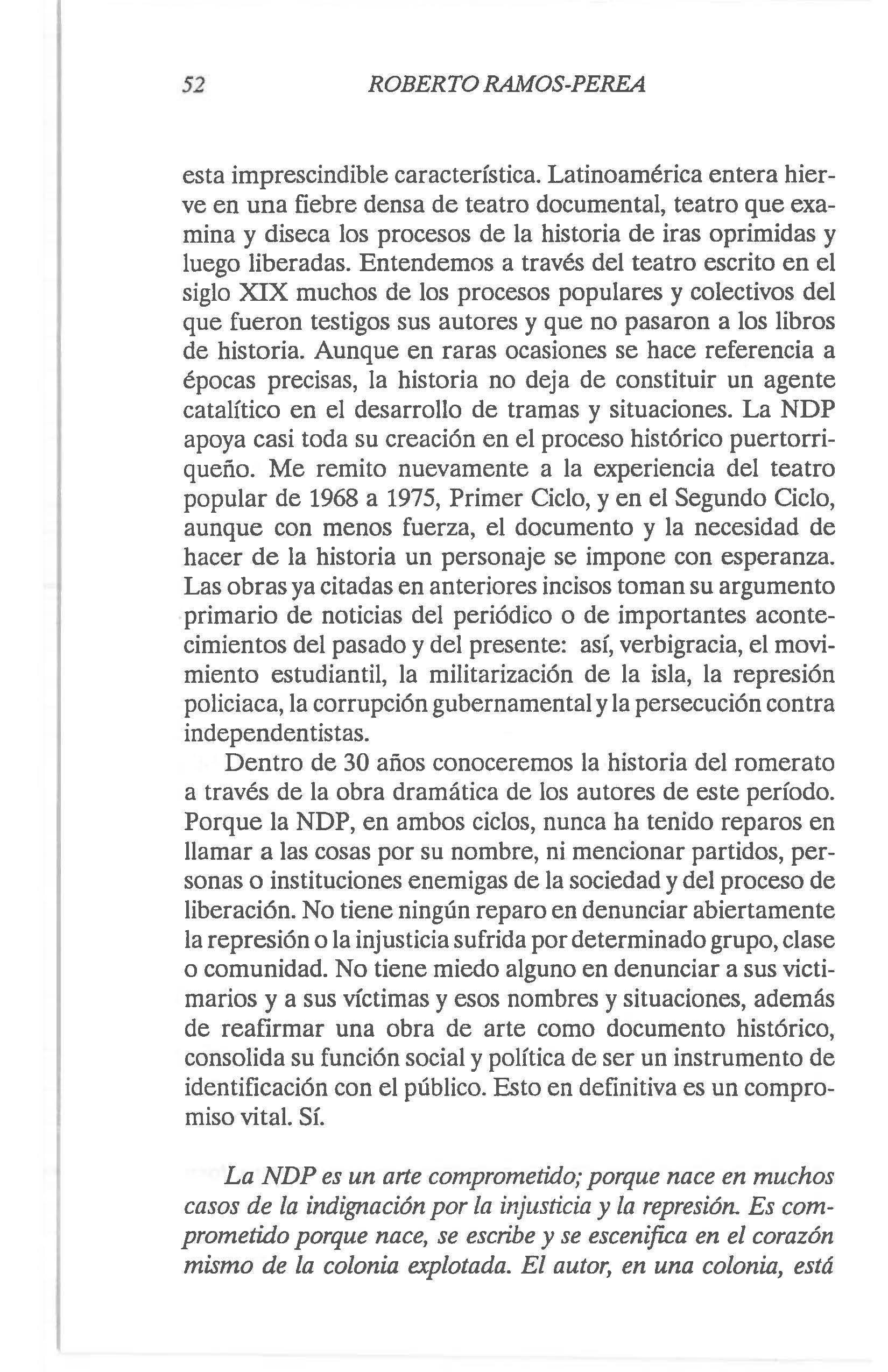
esta imprescindible característica. Latinoamérica entera hierve en una fiebre densa de teatro documental, teatro que examina y diseca los procesos de la historia de iras oprimidas y luego liberadas. Entendemos a través del teatro escrito en el siglo XIX muchos de los procesos populares y colectivos del que fueron testigos sus autores y que no pasaron a los libros de historia. Aunque en raras ocasiones se hace referencia a épocas precisas, la historia no deja de constituir un agente catalítico en el desarrollo de tramas y situaciones. La NDP apoya casi toda su creación en el proceso histórico puertorriqueño. Me remito nuevamente a la experiencia del teatro popular de 1968 a 1975, Primer Ciclo, y en el Segundo Ciclo, aunque con menos fuerza, el documento y la necesidad de hacer de la historia un personaje se impone con esperanza. Las obras ya citadas en anteriores incisos toman su argumento primario de noticias del periódico o de importantes acontecimientos del pasado y del presente: así, verbigracia, el movimiento estudiantil, la militarización de la isla, la represión policiaca, la corrupción gubernamental y la persecución contra independentistas.
Dentro de 30 años conoceremos la historia del romerato a través de la obra dramática de los autores de este período. Porque la NDP, en ambos ciclos, nunca ha tenido reparos en llamar a las cosas por su nombre, ni mencionar partidos, personas o instituciones enemigas de la sociedad y del proceso de liberación. No tiene ningún reparo en denunciar abiertamente la represión o la injusticia sufrida por determinado grupo, clase o comunidad. No tiene miedo alguno en denunciar a sus victimarios y a sus víctimas y esos nombres y situaciones, además de reafirmar una obra de arte como documento histórico, consolida su función social y política de ser un instrumento de identificación con el público. Esto en definitiva es un compromiso vital. Sí.
La NDP es un arte comprometido; porque nace en muchos casos de la indign.aciónpor la injusticia y la represión. Es comprometido porque nace, se escribe y se escenifica en el corazón mismo de la colonia explotada. El autor, en una colonia, está
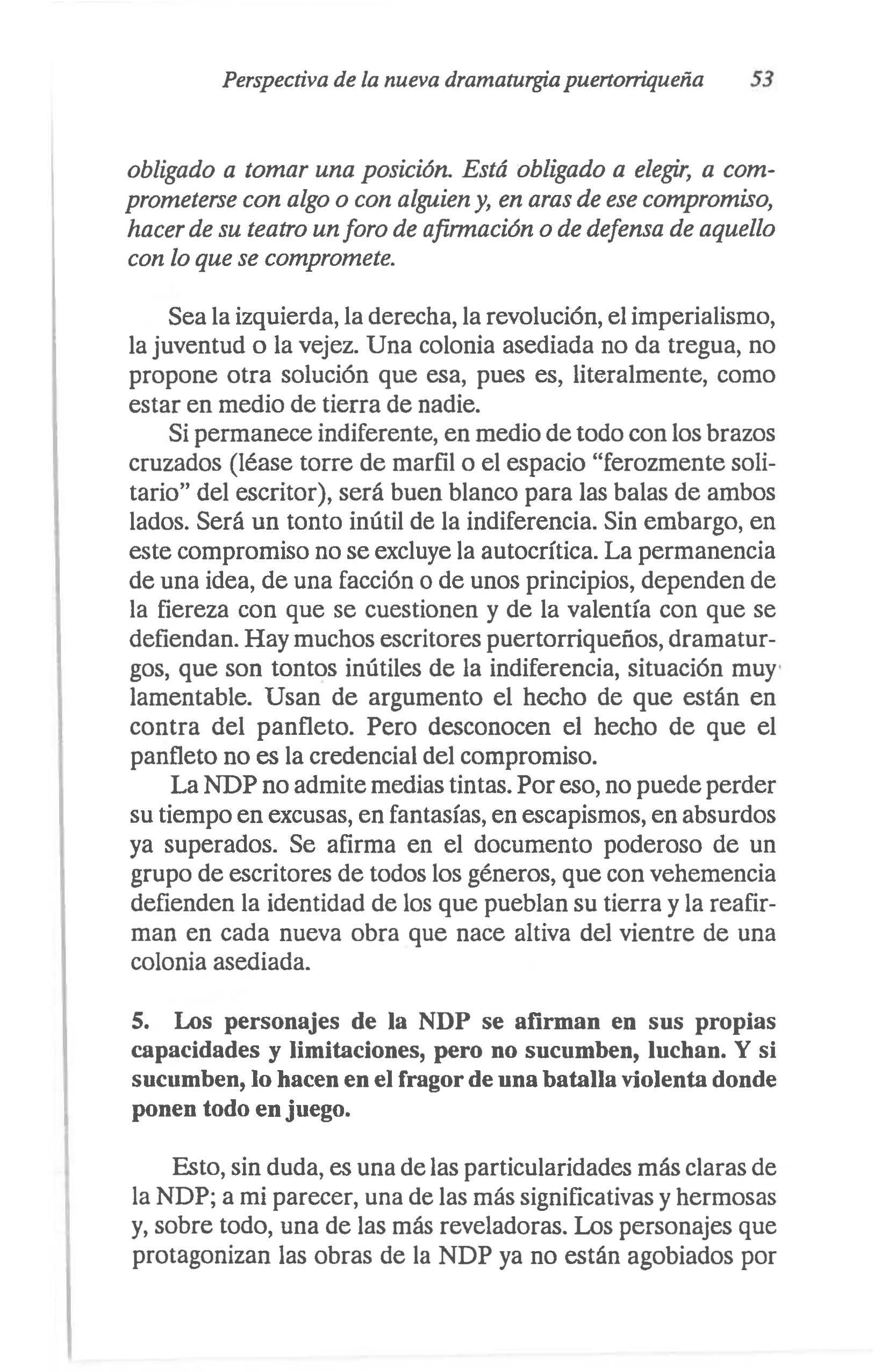
obligado a tomar una posición. Está obligado a elegir,a comprometersecon algo o con alguieny, en aras de ese compromiso, hacer de su teatro un foro de afirmacióno de defensa de aquello con lo que se compromete.
Sea la izquierda, la derecha, la revolución, el imperialismo, la juventud o la vejez. Una colonia asediada no da tregua, no propone otra solución que esa, pues es, literalmente, como estar en medio de tierra de nadie.
Si permanece indiferente, en medio de todo con los brazos cruzados (léase torre de marfil o el espacio "ferozmente solitario" del escritor), será buen blanco para las balas de ambos lados. Será un tonto inútil de la indiferencia. Sin embargo, en este compromiso no se excluye la autocrítica. La permanencia de una idea, de una facción o de unos principios, dependen de la fiereza con que se cuestionen y de la valentía con que se defiendan. Hay muchos escritores puertorriqueños, dramaturgos, que son tontos inútiles de la indiferencia, situación muy· lamentable. Usan de argumento el hecho de que están en contra del panfleto. Pero desconocen el hecho de que el panfleto no es la credencial del compromiso. La NDP no admite medias tintas. Por eso, no puede perder su tiempo en excusas, en fantasías, en escapismos, en absurdos ya superados. Se afirma en el documento poderoso de un grupo de escritores de todos los géneros, que con vehemencia defienden la identidad de los que pueblan su tierra y la reafirman en cada nueva obra que nace altiva del vientre de una colonia asediada.
5. Los personajes de la NDP se afirman en sus propias capacidades y limitaciones, pero no sucumben, luchan. Y si sucumben, lo hacen en el fragor de una batalla violenta donde ponen todo en juego.
Esto, sin duda, es una de las particularidades más claras de la NDP; a mi parecer, una de las más significativas y hermosas y, sobre todo, una de las más reveladoras. Los personajes que protagonizan las obras de la NDP ya no están agobiados por

la nostalgia o los laberintos cerrados del amor, tampoco representan al jíbaro "ñangotao", ni al puertorriqueño dócil, ni mucho menos están encerrados en un absurdo inútil ni tampoco son suicidas potenciales. El protagonista en la NDP es un personaje firme en convicciones, conocedor de las limitaciones que lo agobian, dispuesto siempre a la lucha y al sacrificio por un ideal justo y racional. Sin embargo, también se reconoce como prejuiciado contra el negro, contra la mujer y contra el pobre, en algunas ocasiones es cobarde, pretencioso y ambicioso, es a la misma vez explotador y explotado. Y a veces no tiene el valor para ser el propio héroe de su historia; pero todo dentro de la violencia que impone el medio-ambiente y la consagración del dolor y la duda como límite de su capacidad; pero nunca el fracaso. Y si sobreviniera éste, como un símbolo de lo trágico (léase inevitable), sucumbe aguantando, en silencio, aún en la muerte lleno de vida; incluso, si tuviera que escoger la muerte la escogería con altivez y sin ninguna vergüenza. Esto no lo convierte en un héroe o mito irracional, sino por el contrario lo hace estandarte de una firmeza que lo dirige en sus acciones. Los conflictos a los que se enfrenta, casi siempre insolubles por la preferencia de la NDP hacia el drama social o la tragedia moderna, constituyen la prueba de un carácter sólido y dispuesto, una personalidad cuestionadora e inquisitiva. Los personajes no aceptan las cosas como son, siempre se encuentra una nueva manera de ver y entender el mundo. Una manera diferente. Los personajes se hacen preguntas sobre sus métodos de lucha, sobre sus decisiones y en el análisis de ellas descubren que las alternativas no siempre son las mismas que les han vendido a lo largo de los años. Ante las nuevas opciones, producto del cuestionamiento, surge una afirmación sólida, amparada en un convencimiento sincero y no en la imposición emotiva o hereditaria de algún valor en específico.
6. El problema de la identidad nacional.
Como bien diría el dramaturgo Don Francisco Arriví, el problema de la identidad en el teatro puertorriqueño es el

equivalente al problema del destino en el teatro griego. Y continúa diciéndonos que todo país tiene un problema o situación particular que siempre se refleja en su teatro. Muchos estudiosos de la NDP también lo afirman con seguridad. La contl.tndente aseveración me parece muy acertada y correcta. Sin embargo, hay ligeras variantes que vistas detenidamente pueden arrojar luz sobre otro ángulo del problema. En un país como el nuestro, donde la preservación de nuestros valores culturales juegan tan importante papel en la definición final de lo que somos, y siendo esos valores atacados por la asimilación norteamericana, resulta muy lógico que las manifestaciones artísticas sean el frente de afirmación y defensa de la identidad nacional. Antes, en el teatro de las décadas del '40 y el '50, (herederas de la españolizante generación del '30), la identidad parecía ser un ente agonizante, el cual necesitaba una inyección de campo y tierra para que no sucumbiera finalmente. La constante preocupación por la vuelta al campo, por la pureza del jíbaro, por la tradición indígena, o por el orgullo de la raza negra constituían los pilares de ese sentimiento de identificación con algo que emotivamente podía identificarse como lo "puertoriqueño", "lo de aquí'', "lo nuestro", pero esa fascinación se tornó en búsqueda perenne. La tecnología, la construcción, la integración racial, la asimilación y el deterioro moral de la sociedad fueron destruyendo lo poco que quedaba de esa identidad difusa y utópica. El proyecto "manos a la obra" y la figura de Muñoz Marín con su lema "Pan, Tie"a y Libertad", dieron pan y tierra, pero no la libertad. La identidad, ante esta alegada "traición" quedaba relegada a un segundo plano. Pues definitivamente no se podía ser puertorriqueño hasta que no se fuera libre y no se podía ser libre si no se respetaba la puertorriqueñidad. En ese círculo vicioso, el realismo poético no pudo encontrar lo que buscaba. Catorce años de nuevo teatro han modificado radicalmente esta visión. Luego de un estudio riguroso de personajes y situaciones de las obras de la NDP puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que la identidad ilusoria ya no es la preocupación primordial. La NDP, a través de su teatro ha concretado que somos constantes receptores de una
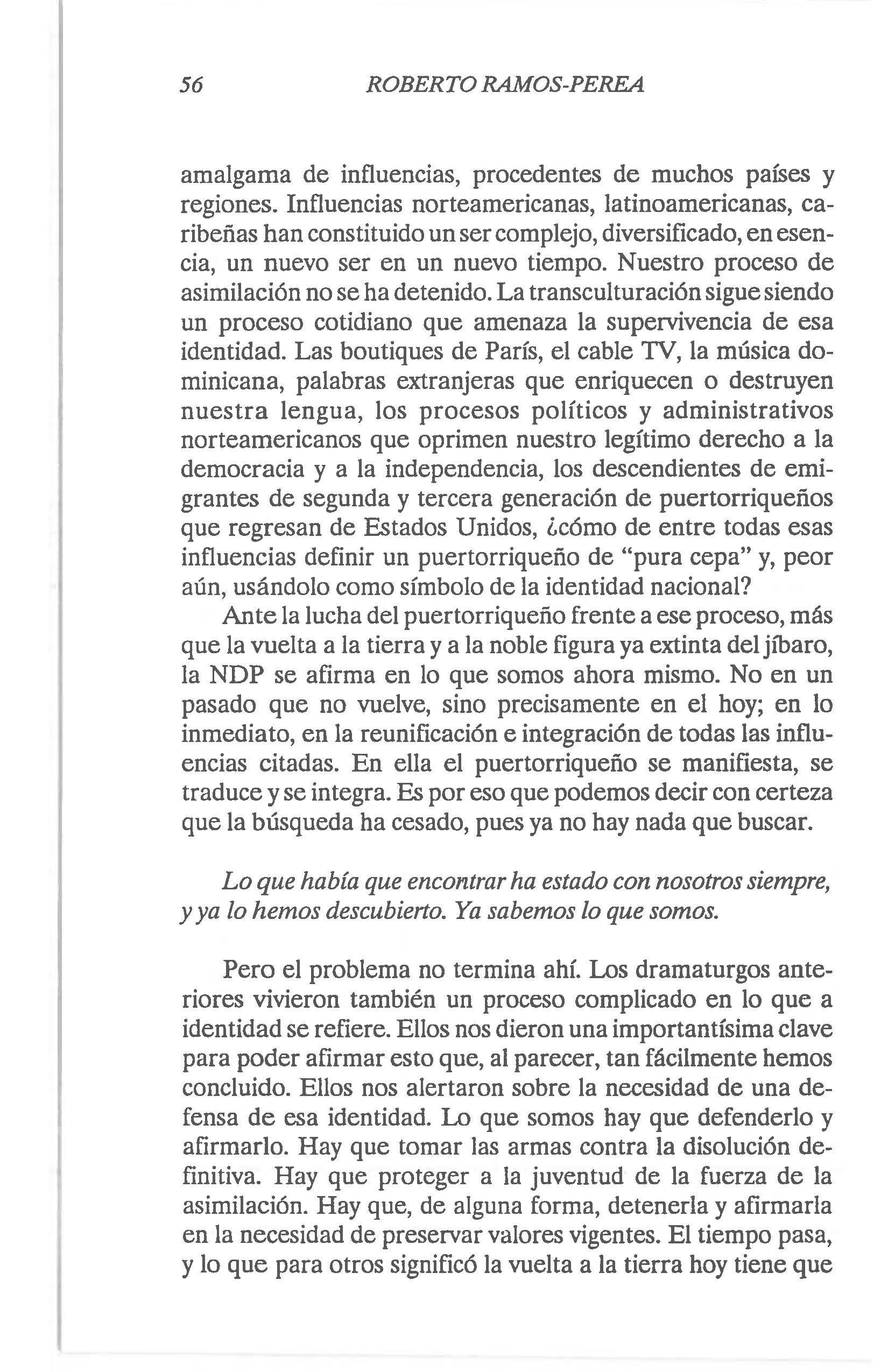
amalgama de influencias, procedentes de muchos países y regiones. Influencias norteamericanas, latinoamericanas, caribeñas han constituido un ser complejo, diversificado, en esencia, un nuevo ser en un nuevo tiempo. Nuestro proceso de asimilación no se ha detenido. La transculturación sigue siendo un proceso cotidiano que amenaza la supervivencia de esa identidad. Las boutiques de París, el cable TV, la música dominicana, palabras extranjeras que enriquecen o destruyen nuestra lengua, los procesos políticos y administrativos norteamericanos que oprimen nuestro legítimo derecho a la democracia y a la independencia, los descendientes de emigrantes de segunda y tercera generación de puertorriqueños que regresan de Estados Unidos, lcómo de entre todas esas influencias definir un puertorriqueño de "pura cepa" y, peor aún, usándolo como símbolo de la identidad nacional?
Ante la lucha del puertorriqueño frente a ese proceso, más que la vuelta a la tierra y a la noble figura ya extinta del jíbaro, la NDP se afirma en lo que somos ahora mismo. No en un pasado que no vuelve, sino precisamente en el hoy; en lo inmediato, en la reunificación e integración de todas las influencias citadas. En ella el puertorriqueño se manifiesta, se traduce y se integra. Es por eso que podemos decir con certeza que la búsqueda ha cesado, pues ya no hay nada que buscar.
Lo que había que encontrarha estado con nosotrossiempre, y ya lo hemos descubierto.Ya sabemos lo que somos.
Pero el problema no termina ahí. Los dramaturgos anteriores vivieron también un proceso complicado en lo que a identidad se refiere. Ellos nos dieron una importantísima clave para poder afirmar esto que, al parecer, tan fácilmente hemos concluido. Ellos nos alertaron sobre la necesidad de una defensa de esa identidad. Lo que somos hay que defenderlo y afirmarlo. Hay que tomar las armas contra la disolución definitiva. Hay que proteger a la juventud de la fuerza de la asimilación. Hay que, de alguna forma, detenerla y afirmarla en la necesidad de preservar valores vigentes. El tiempo pasa, y lo que para otros significó la vuelta a la tierra hoy tiene que
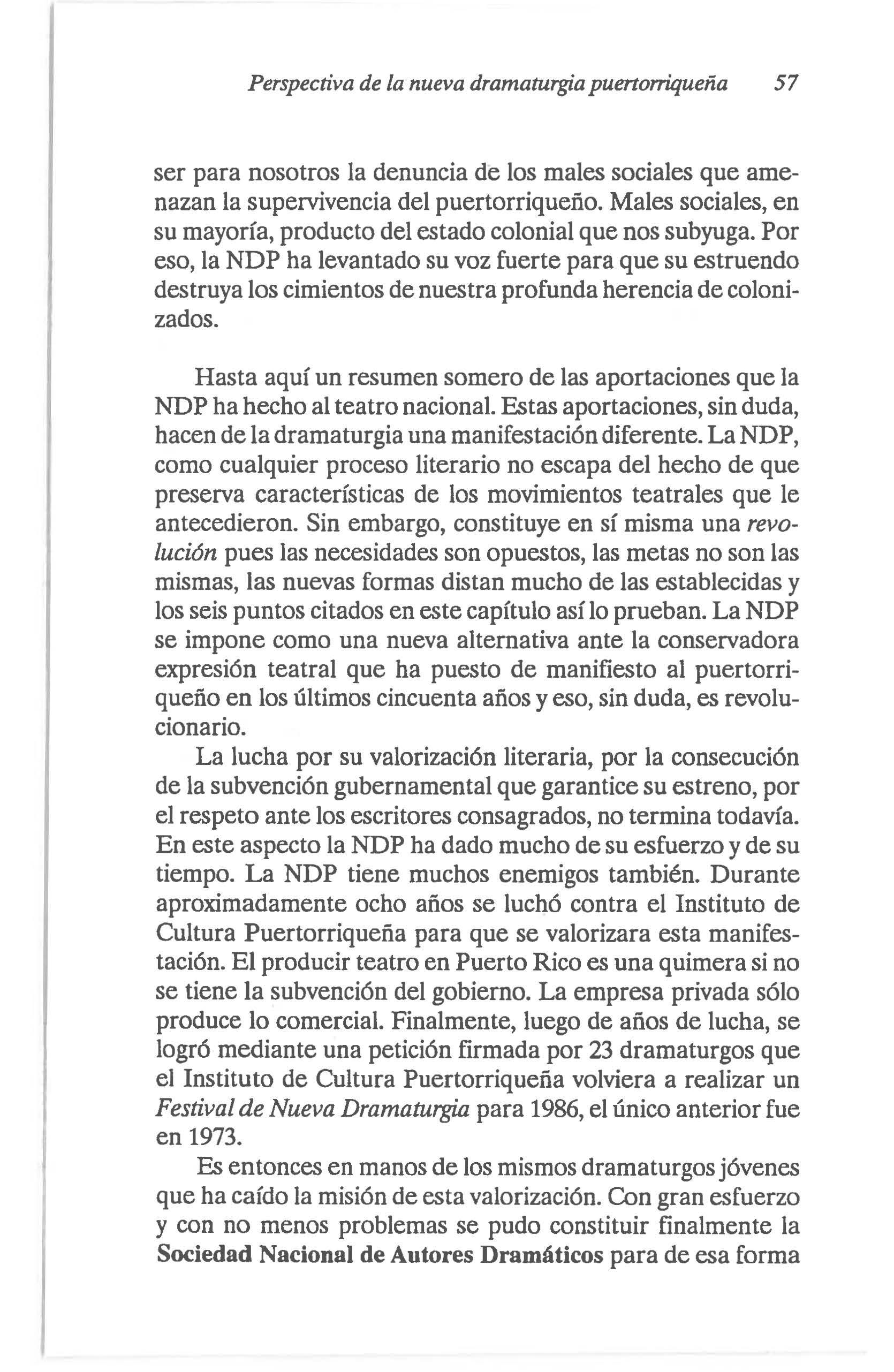
ser para nosotros la denuncia de los males sociales que amenazan la supervivencia del puertorriqueño. Males sociales, en su mayoría, producto del estado colonial que nos subyuga. Por eso, la NDP ha levantado su voz fuerte para que su estruendo destruya los cimientos de nuestra profunda herencia de colonizados.
Hasta aquí un resumen somero de las aportaciones que la NDP ha hecho al teatro nacional. Estas aportaciones, sin duda, hacen de la dramaturgia una manifestación diferente. La NDP, como cualquier proceso literario no escapa del hecho de que preserva características de los movimientos teatrales que le antecedieron. Sin embargo, constituye en sí misma una revolución pues las necesidades son opuestos, las metas no son las mismas, las nuevas formas distan mucho de las establecidas y los seis puntos citados en este capítulo así lo prueban. La NDP se impone como una nueva alternativa ante la conservadora expresión teatral que ha puesto de manifiesto al puertorriqueño en los últimos cincuenta años y eso, sin duda, es revolucionario.
La lucha por su valorización literaria, por la consecución de la subvención gubernamental que garantice su estreno, por el respeto ante los escritores consagrados, no termina todavía. En este aspecto la NDP ha dado mucho de su esfuerzo y de su tiempo. La NDP tiene muchos enemigos también. Durante aproximadamente ocho años se luchó contra el Instituto de Cultura Puertorriqueña para que se valorizara esta manifestación. El producir teatro en Puerto Rico es una quimera si no se tiene la subvención del gobierno. La empresa privada sólo produce lo comercial. Finalmente, luego de años de lucha, se logró mediante una petición firmada por 23 dramaturgos que el Instituto de Cultura Puertorriqueña volviera a realizar un Festivalde Nueva Dramaturgiapara 1986, el único anterior fue en 1973.
Es entonces en manos de los mismos dramaturgos jóvenes que ha caído la misión de esta valorización. Con gran esfuerzo y con no menos problemas se pudo constituir finalmente la SociedadNacionalde AutoresDramáticospara de esa forma

unificar aspiraciones y esfuerzos, aún así, muchos dramaturgos consagrados se resisten a dar la mano a los jóvenes y apoyarlos en su trabajo. Han sido jóvenes dramaturgos quienes han fundado Intermedio de Puerto Rico, primera revista-foro para la comunidad teatral puertorriqueña y en especial para la NDP. El Ateneo Puertorrú¡ueñoha sido hasta el momento la única institución que mantiene el Premio René Marqués a la mejor obra de teatro escrita por un puertorriqueño. Este importante premio fue compartido este año por dos dramaturgos de la NDP, Carlos Canales, con La casa de los inmortales y José Luis Ramos por su obra Mascarada (1985), otorgó también dos menciones a Aleyda Morales por En el valle de las azules mandarinas (1984) y a TeresaMarichal por La tierra donde los esclavos son vendidos (1985). Anteriormente había sido otorgado en dos ocasiones a Roberto Ramos-Pereapor las dos últimas piezas de su Trilogíade la Revolución.
Sin duda, la NDP es hoy un arte muy vivo y dinámico, revolucionario y comprometido. No puede hacer menos ante el espectáculo que le ofrece el mundo donde nace. Es por eso que esperamos se siga manifestando por varios años más, hasta que una nueva generación comience a reprocharle lo que nosotros, con admiración, agradecimiento y cariño, reprochamos a la anterior. Le revolución se ha dado, firme y vigorosa, y hasta el momento no haprá quien pueda ni quien se atreva a detenerla.

Cuando con fuerza brotan en México, Argentina y Venezuela las voces de una nueva dramaturgia que reclama posición y valorización en las letras latinoamericanas, Puerto Rico, afirmándose en su gloriosa tradición teatral, levanta también su voz vibrante y sólida con una Nueva Dramaturgia respaldada por el trabajo de casi 20 nuevos autores isleños.
Inútiles serán las defensas que puedan hacerse en nuestra patria sobre este nuevo movimiento generacional, pues desgraciadamente, nuestro teatro boricua vive a la sombra de los mejores días de los Festivales del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de los autores que en ellos lograron fama y destaque.
No negaré que existe un abismo generacional. Ni voy a engañarles diciendo que los escritores de teatro de hace 20 afios, en franca camaradería con la Nueva Dramaturgia forman un teatro nacional firme y esperanzador. Inútil es negarlo, beneficioso aceptarlo si con ello la Nueva Dramaturgia Puertorriqueña logra romper por el mismo medio la charlatana e irresponsable sentencia sobre la "crisis de dramaturgos"; crisis que el asimilismo intentó insuflamos con todas sus fuerzas y con ella justificar las atrocidades que el gobierno anexionista
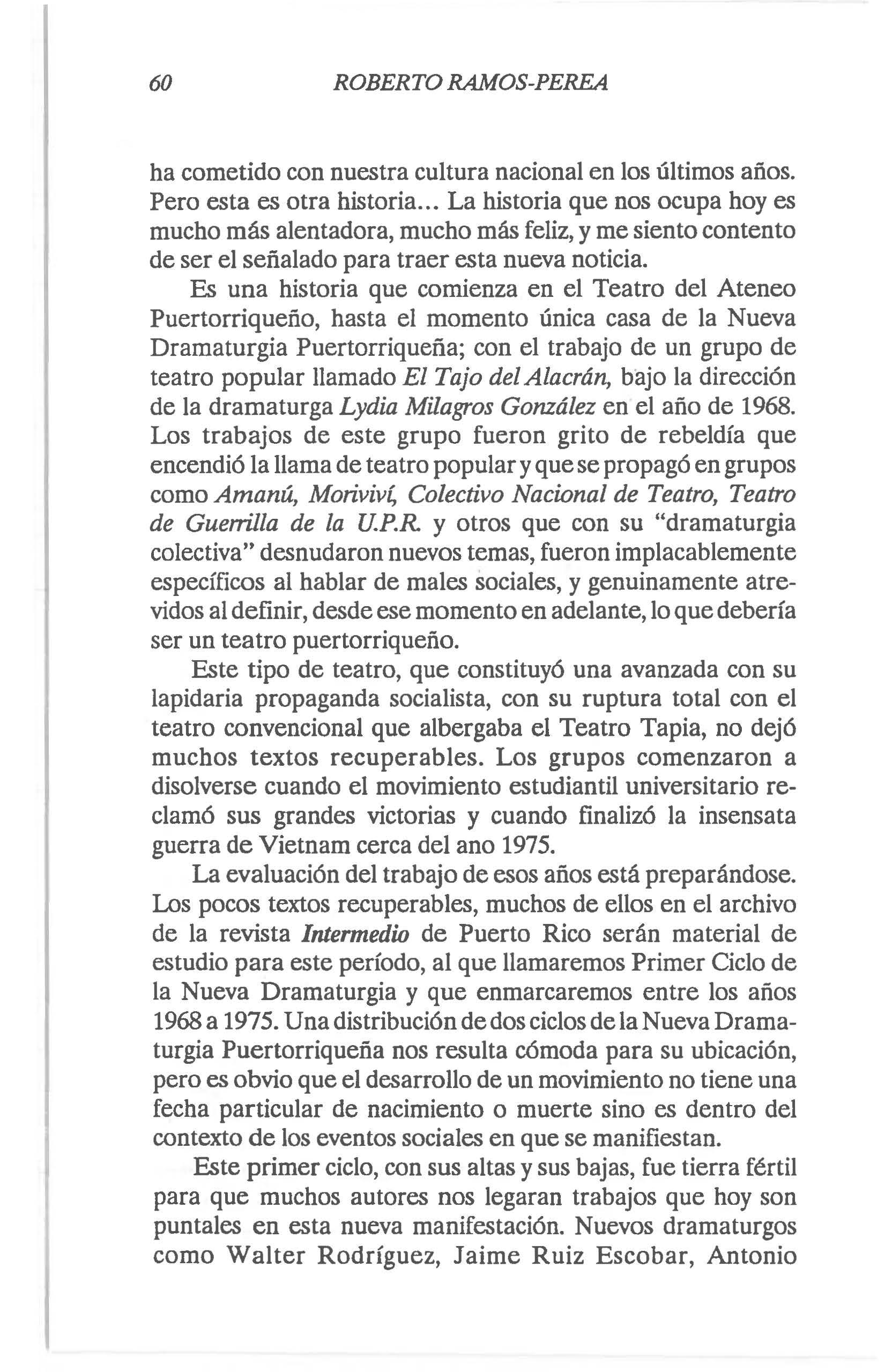
ha cometido con nuestra cultura nacional en los últimos años. Pero esta es otra historia ... La historia que nos ocupa hoy es mucho más alentadora, mucho más feliz, y me siento contento de ser el señalado para traer esta nueva noticia.
Es una historia que comienza en el Teatro del Ateneo Puertorriqueño, hasta el momento única casa de la Nueva Dramaturgia Puertorriqueña; con el trabajo de un grupo de teatro popular llamado El Tajo del Alacrán, bajo la dirección de la dramaturga Lydia Milagros González en el año de 1968. Los trabajos de este grupo fueron grito de rebeldía que encendió la llama de teatro popular y que se propagó en grupos como Amanú, Moriviví, Colectivo Nacional de Teatro, Teatro de Guenilla de la U.P.R y otros que con su "dramaturgia colectiva" desnudaron nuevos temas, fueron implacablemente específicos al hablar de males sociales, y genuinamente atrevidos al definir, desde ese momento en adelante, lo que debería ser un teatro puertorriqueño.
Este tipo de teatro, que constituyó una avanzada con su lapidaria propaganda socialista, con su ruptura total con el teatro convencional que albergaba el Teatro Tapia, no dejó muchos textos recuperables. Los grupos comenzaron a disolverse cuando el movimiento estudiantil universitario reclamó sus grandes victorias y cuando finalizó la insensata guerra de Vietnam cerca del ano 1975.
La evaluación del trabajo de esos años está preparándose. Los pocos textos recuperables, muchos de ellos en el archivo de la revista Intermedio de Puerto Rico serán material de estudio para este período, al que llamaremos Primer Ciclo de la Nueva Dramaturgia y que enmarcaremos entre los años 1968a 1975. Una distribución de dos ciclosde la Nueva Dramaturgia Puertorriqueña nos resulta cómoda para su ubicación, pero es obvio que el desarrollo de un movimiento no tiene una fecha particular de nacimiento o muerte sino es dentro del contexto de los eventos sociales en que se manifiestan.
Este primer ciclo, con sus altas y sus bajas, fue tierra fértil para que muchos autores nos legaran trabajos que hoy son puntales en esta nueva manifestación. Nuevos dramaturgos como Walter Rodríguez, Jaime Ruiz Escobar, Antonio

Ramírez Córdova, Pedro Santaliz, Edgar Quiles, José Luis Ramos Escobar, Lylel González, Antonio Rosario Quiles, entre muchos otros, dejaron consignado en sus obras el latir de una época agitada, de un Puerto Rico enfermo de muerte por el flagrante ataque contra su identidad.
Sus temas dejaaron asombrado a un público poco acostumbrado a la denuncia directa. El realismo fotográfico usado para representar casos específicos conocidos por la masa popular, levantó una nueva expectativa, una nueva esperanza sobre la utilidad del teatro como arma. Utilidad que había sido descartada desde principios de siglo con la paulatina extinción del teatro obrero. Este primer ciclo fue una intempestuosa resurrección.
Muchos de estos autores aún continúan con sus trabajos, esporádicos algunos, frecuentes otros. Definieron, entre otras cosas, que el espacio no era primordial en la fiesta teatral; que el lenguaje debía ser uno sencillo; una estructura dramática ágil, sin recovecos ni largas escenas que aburguesaran los textos. Nos dijo también que la identidad ya no era la tierra ni la montaña y le pasó el batón a un nuevo ciclo para que definiera nuevas cosas sobre este controvertible punto.
Un período de transición se dio cerca del año 1976 a 1978. Muchos de los autores renunciaron a un trabajo popular o colectivo y se fueron solos a escribir, luego reunieron la gente y escenificaron, como pudieron, sus obras. Los Festivales del Instituto albergaron algunas de estas manifestaciones de autores tales como Luis Torres Nadal, Samuel Malina, Jacobo Morales, Pablo Pizarra, entre otros. Este período se caracterizó por una vuelta a viejos esquemas y juegos sombríos, variaciones de un teatro del absurdo, en aquella época en proceso de desaparición.
Estos trabajos, al amparo de la oficina de Teatro del Instituto de Cultura Puertorriqueña y por la tenacidad de sus autores lograron establecer un decidido interés por la búsqueda de nuevas formas para la expresión dramática. Algunos de ellos fueron publicados.
El Segundo Ciclo de la Nueva Dramaturgia Puertorriqueña (1978-1986), actualmente en manifestación, recoge los
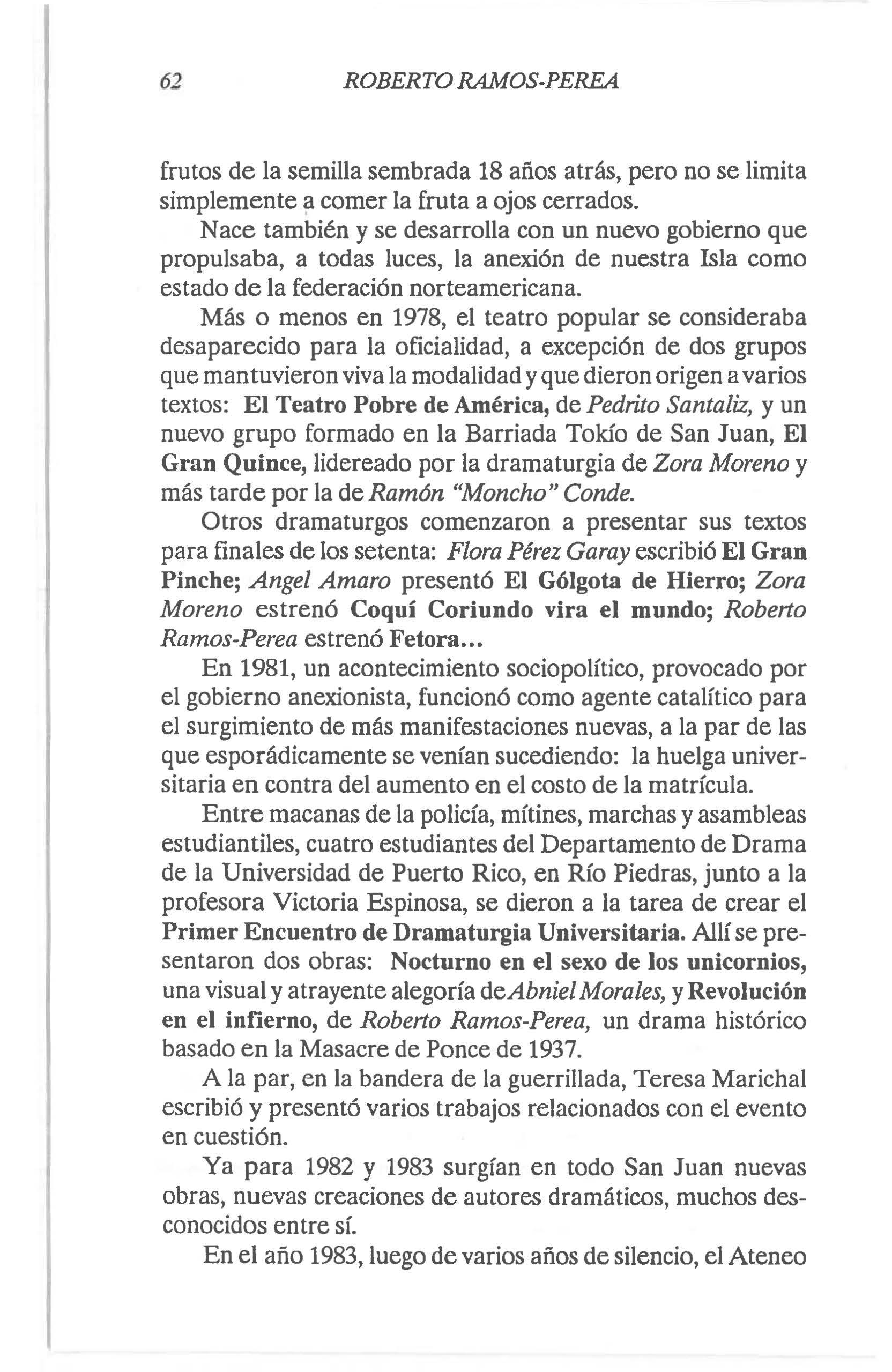
frutos de la semilla sembrada 18 años atrás, pero no se limita simplemente comer la fruta a ojos cerrados.
Nace también y se desarrolla con un nuevo gobierno que propulsaba, a todas luces, la anexión de nuestra Isla como estado de la federación norteamericana.
Más o menos en 1978, el teatro popular se consideraba desaparecido para la oficialidad, a excepción de dos grupos que mantuvieron viva la modalidad y que dieron origen a varios textos: El Teatro Pobre de América, de Pedrito Santaliz, y un nuevo grupo formado en la Barriada Tokío de San Juan, El Gran Quince, lidereado por la dramaturgia de Zara Moreno y más tarde por la de Ramón "Mancho" Conde.
Otros dramaturgos comenzaron a presentar sus textos para finales de los setenta: Flora Pérez Garay escribió El Gran Pinche; Angel Amaro presentó El Gólgota de Hierro; Zara Moreno estrenó Coquí Coriundo vira el mundo; Roberto Ramos-Perea estrenó Fetora ...
En 1981, un acontecimiento sociopolítico, provocado por el gobierno anexionista, funcionó como agente catalítico para el surgimiento de más manifestaciones nuevas, a la par de las que esporádicamente se venían sucediendo: la huelga universitaria en contra del aumento en el costo de la matrícula.
Entre macanas de la policía, mítines, marchas y asambleas estudiantiles, cuatro estudiantes del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, junto a la profesora Victoria Espinosa, se dieron a la tarea de crear el Primer Encuentro de Dramaturgia Universitaria. Allí se presentaron dos obras: Nocturno en el sexo de los unicornios, una visual y atrayente alegoría deAbniel Morales, y Revolución en el infierno, de Roberto Ramos-Perea, un drama histórico basado en la Masacre de Ponce de 1937.
A la par, en la bandera de la guerrillada, Teresa Marichal escribió y presentó varios trabajos relacionados con el evento en cuestión.
Ya para 1982 y 1983 surgían en todo San Juan nuevas obras, nuevas creaciones de autores dramáticos, muchos desconocidos entre sí.
En el año 1983, luego de varios años de silencio, el Ateneo
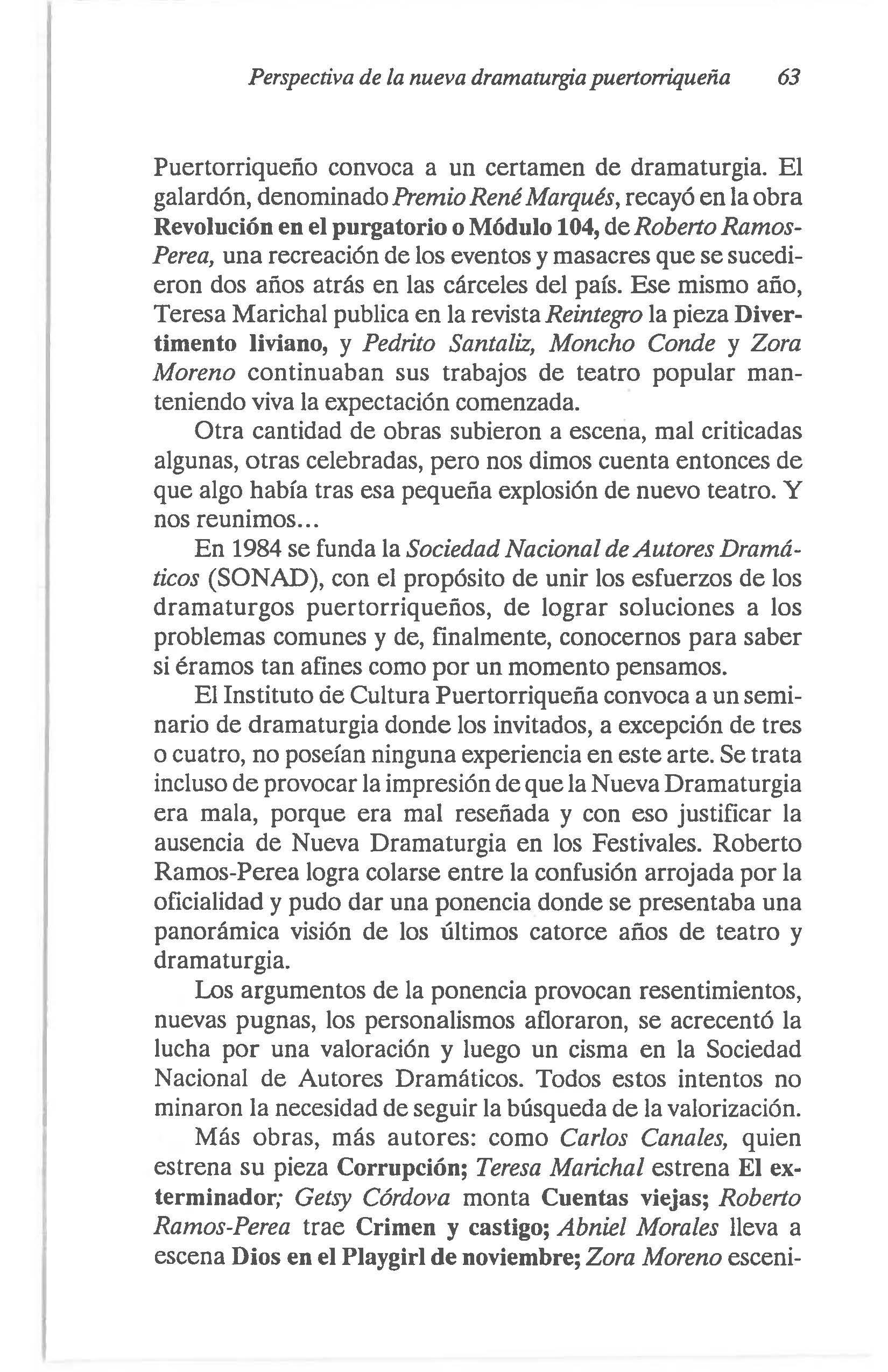
Puertorriqueño convoca a un certamen de dramaturgia. El galardón, denominado Premio René Marqués, recayó en la obra Revolución en el purgatorio o Módulo 104, de Roberto RamosPerea, una recreación de los eventos y masacres que se sucedieron dos años atrás en las cárceles del país. Ese mismo año, Teresa Marichal publica en la revista Reintegro la pieza Divertimento liviano, y Pedrito Santaliz, Mancho Conde y Zara Moreno continuaban sus trabajos de teatro popular manteniendo viva la expectación comenzada.
Otra cantidad de obras subieron a escena, mal criticadas algunas, otras celebradas, pero nos dimos cuenta entonces de que algo había tras esa pequeña explosión de nuevo teatro. Y nos reunimos ...
En 1984 se funda la Sociedad Nacional de Autores Dramáticos (SONAD), con el propósito de unir los esfuerzos de los dramaturgos puertorriqueños, de lograr soluciones a los problemas comunes y de, finalmente, conocernos para saber si éramos tan afines como por un momento pensamos.
El Instituto de Cultura Puertorriqueña convoca a un seminario de dramaturgia donde los invitados, a excepción de tres o cuatro, no poseían ninguna experiencia en este arte. Se trata incluso de provocar la impresión de que la Nueva Dramaturgia era mala, porque era mal reseñada y con eso justificar la ausencia de Nueva Dramaturgia en los Festivales. Roberto Ramos-Perea logra colarse entre la confusión arrojada por la oficialidad y pudo dar una ponencia donde se presentaba una panorámica visión de los últimos catorce años de teatro y dramaturgia.
Los argumentos de la ponencia provocan resentimientos, nuevas pugnas, los personalismos afloraron, se acrecentó la lucha por una valoración y luego un cisma en la Sociedad Nacional de Autores Dramáticos. Todos estos intentos no minaron la necesidad de seguir la búsqueda de la valorización. Más obras, más autores: como Carlos Canales, quien estrena su pieza Corrupción; Teresa Marichal estrena El exterminador; Getsy Córdova monta Cuentas viejas; Roberto Ramos-Perea trae Crimen y castigo; Abniel Morales lleva a escena Dios en el Playgirl de noviembre; Zara Moreno esceni-

fica El mito de Beatriz; Mancho Conde estrena El cable; Pedro Santaliz estrena Medea Camuñas;AngelAmaro escenifica Ermelinda; Roberto Ortiz estrena La línea.
Una nueva presión pública, encabezada por Teresa Marichal, Abniel Morales y Roberto Ramos-Perea, reviviendo el principio de SONAD y ampliando su visión unitaria, exige al Instituto de Cultura la creación de un Festival de Nuevos Dramaturgos, lo que se logra finalmente a principios de este año.
Los Festivales del Ateneo siguieron premiando a los nuevos autores. En 1984 Cueva de ladrones, Revolución en el paraíso, de Roberto Ramos-Perea, logra el Premio René Marqués y junto a él, menciones honoríficas a autores como Jaime Ruiz Escobar y Gilberto Batiz Chamo/To.
Incluso el Ateneo Puertorriqueño prepara una muestra con tres dramaturgos nuevos y una reconstrucción histórica. Las obras María del Rosario, de Carlos Canales, Dime que yo te diré, de Zara Moreno y Cueva de ladrones, de Roberto Ramos-Perea, se unen a un histórico montaje de las piezas de teatro obrero de la líder sindical Luisa Capetillo conformando así el Festival XVII de Teatro del Ateneo Puertorriqueño celebrado en 1984.
Más obras, más autores: Teresa Marichal presenta Paseo al atardecer y Dranky; Roberto Ramos-Perea estrena Camándula; Mirelsa Modesti con El bosque encantado; Pedro Santaliz nos trae La olla; Juan González con La papa está en la Astbord y Luis Rafael Sánchez, luego de una larga pausa teatral, estrena Quíntuples.
En 1985, el Premio René Marqués se comparte entre Carlos Canales por su obra La casa de los inmortales, y Mascarada, de José Ramos Escobar, con menciones para Teresa Mmichal y Aleyda Morales.
Y para finalizar este rápido panorama, se crea la primera revista de Teatro Puertorriqueño en 130 años de historia teatral, la revista Intermediode PuertoRico, dirigida a la defensa y valorización de la Nueva Dramaturgia Puertorriqueña y del teatro nacional en general.

¿Qué
es y qué caracteriza a la Nueva Dramaturgia Puertorriqueña?
En 1984, en medio de la ebullición de una Nueva Dramaturgia, publico en el periódico El Reportero un manifiesto titulado La Nueva Dramaturgi.a Nacional, el nuevo teatro que se escribe. En él invoqué afinidades que eran deseables puntualizar en ese momento dado. Sentí que era necesario otra dramaturgia que trajera una visión fresca de la realidad. Apoyé mi principio en la necesidad de que se convirtiera el dramaturgo nuevo en fiscal y cuestionador de los procesos sociopolíticos a los que se enfrentaba y con los cuales convivía. Señalé entonces lo que me pareció más significativo; el hecho de que el dramaturgo no podía criarse en un mundo ajeno a él. Y que si ahora se escribía con cierta afección al realismo o a la crudeza, era precisamente porque el dramaturgo no era un mero observador y sí un partícipe, cómplice, de ella. Ya habíamos sido testigos de una transformación previa que canalizó una visión "realista" a través del teatro puertorriqueño "clásico" y también a través de la explosión ecléctica y propagandística de los primeros años de la Nueva Dramaturgia. Algo más era necesario sin que se descartaran ambos principios. Aún así esa visión de la "realidad" puerorriqueña nos parecía insustancial, específica a medias.
En diferentes conversaciones, los más interesados en el fenómeno, concluimos que no era necesario un realismo seco o fotográfico, no era deseable "transferir" simplemente los hechos para lograr una concientización y sí, por ende, "traducirlos" para de esa manera abordar un cuestionamiento directo y, sobre todo, de una potencial amplitud. En efecto, una traducción, lpero a qué idioma?

Era un problema obvio de libertad. Sobre todo, lcuál sería ese nuevo idioma al que pensé traducir el desempleo, la corrupción gubernamental, la tragedia de tener nuestro país alfombrado de misiles, la descomposición de nuestro sistema penal, la desaparación de nuestros valores morales y tradiciones, la propaganda diaria, la n;presión policial, la droga, el estupro, el asesinato... un idioma que pudiera traducir todos estos hechos contundentes en algo comprensible e imperecedero, en algo que no pudiéramos pagar a corto plazo.
Yo encontré un idioma en el cuestionamiento; encontré en la pregunta la afirmación.
Al enfrentarme a los procesos socio-políticos, al querer desentrañar las causas que motivan las decisiones, que a su vez se convierten en hechos concretos que nos afectan ...
Al llegar a la raíz misma de una elección, y allí, en la cima, yo con el personaje o yo-personaje, allí arriba preguntarme con violencia "lpor qué?" ... al llegar a la mismísima médula que motiva la toma de una decisión ... frente a frente a las alternativas que yo mismo había trenzado, al escoger; me parecía estar abriendo de par en par el corazón de mi pueblo.
Cualquiera que fuere mi respuesta a cualquiera de mis preguntas, ya era una afirmación de mi ser puertorriqueño.
Y preguntarme cosas difíciles. lPor qué ser cobarde en un momento tan diáfano, tan merecedor de una limpia y pausada reflexión?
Preguntarme, por ejemplo, lpor qué en nuestro país se asesina a un hombre por decir lo que piensa? lPor qué a nuestro gobierno se le cae la moral en pedazos? lPor qué el fanatismo? lPor qué la división? lPor qué ese olvido del ser que fuimos? lPor qué la transculturación? lPor qué el salvaje y brutal imperialismo yanqui? lPor qué el hueco e inhumano dogmatismo de izquierda? lPor qué todavía, después de 88 años de dominación estadounidense, por qué aún no somos libres?
Sí esta Nueva Dramaturgia tiene mucho trabajo que realizar todavía.
Y ya no pueden contestarse esas preguntas con una prometedora vuelta al campo o a la tierra, porque la tierra ya no

nos pertenece ... no podemos volver porque su fruto ha sido robado, timado, revendido, hipotecado y vuelto a hipotecar. Ha sido ingenuamente cambiado por cuentas de colores, en este año, más brillantes aunque igual de huecas.
La pasada generación de dramaturgos, deprimidos y cansados de la prometedora frasecita "Pan-Tierra-Libertad", se abocaron a un realismo poético pesimista y -lpor qué no decirlo?- suicida. Con la muerte de sus protagonistas mataban también, inmisericordemente, todo el potencial de lucha de un pueblo por su afirmación. Nadie puede afirmarse en un morir en vano.
Pero hoy, cuando 20 autores de una Nueva Dramaturgia Puertorriqueña claman a viva voz ser oídos, no es la tierra a la que llaman. Llaman entonces al ser que somos ahora mismo. Con defectos, virtudes, con fuertes influencias de variadas raíces que ya son parte de nuestra conducta; al que no ve otra cosa que el Cable TV, al que no sale de la discoteca, al que se peina en boutiques "de París" y viste de Bloomingdale's; al que no le gusta que le hablen de Fidel Castro, o de la Palestina encerrada en Sabra y Chatilla; al que nunca supo qué era eso de los "desaparecidos en Latinoamérica", a aquél que piensa que la deuda externa se puede pagar a tarjetazos, también al puertorriqueño que no consigue el "chivito" que lo saque del 23.3% de desempleo, a la mujer chantajeada y seducida sobre su propio escritorio de oficina, al guerrillero clandestino que desconfía del poder concientizador de su granada ysu metralla y también al que confiado lanza o dispara; al puertorriqueño que todavía cree que existe un callejón de oro cubierto de basura en alguna parte de Harlem o del Brome;al que todavía tiene prejuicios contra el negro, contra la mujer, contra el pobre, contra el analfabeto; al puertorriqueño que delata, que explota, corrompe y asesina a su hermano de suelo, al que incluso es hospitalario, buena gente y hasta pendejo; al fanático, al irracional, al entregado en cuerpo, alma y bolsillo a la fe religiosa, al que se agarra con uñas y dientes a los héroes de la historia porque no puede hacerse a sí mismo el propio héroe de la suya, al puertorriqueño que con un "iay bendito!" resuelve de un golpe todo el dilema y la miseria humana; ese
puertorriqueño inmediato, ese puertorriqueño en emergencia... ese es el que invoca la Nueva Dramaturgia. Ya no buscamos la identidad, estuvo con nosotros siempre, ya sabemos lo que somos. Nuestra afirmación de identidad está precisamente en la confrontación del puertorriqueño ante los males sociales que lo amenazan y, por consiguiente, en la defensa de los valores que le sobreviven.
Eso, en suma, lleva a la dramaturgia puertorriqueña actual a manifestarse como diferente y, obviamente, como nueva.

Justo es hacer ahora, como última parte de esta exposición, ciertas aclaraciones. Tengo que admitir, como propulsor y defensor de esta Nueva Dramaturgia Puertorriqueña, que no todo el teatro escrito en Puerto Rico en los períodos citados, es Nueva Dramaturgia; y tampoco sus autores dramáticos son necesariamente nuevos, ni buenos dramaturgos.
Este delicado aspecto ha sido ampliamente discutido en tertulias y reuniones de los autores dramáticos actuales. Hemos concluido que, ante las aproximadamente 600 obras escritas y estrenadas por puertorriqueños en los últimos 16 años, existe una genuina preocupación por decir algo a través del teatro, aunque algunas veces, intentándolo, no se logre decir nada.
De estos 16 años de nuevos autores, sólo un puñado de casi 20 inquebrantables y tenaces quijotes han logrado levantarse por entre la mediocridad que nos estruja el teatro comercial y sobreponerse además al vengativo malinchismo de los faranduleros reseñistas de la prensa escrita. No está demás añadir que en nuestra patria, cuando hablamos de nuevos dramaturgos, algunos eruditos comienzan a elucubrar sobre qué nuevo juego dramático dirán ahora lo mismo que se ha dicho siempre. Este empastelado pensamiento nos obliga a repetir que la novedad de nuestra dramaturgia no está en el juego inconsistente y pseudo-experimental

de la estructura dramática, ni en una alocada trasposición de elementos aristotélicos de la intriga o de fábulas enrevesadas repletas de "flashbacks" o planos en contapunto; (nada de eso deja de ser interesante siempre que se haga efectivamente), pero queremos repetir que la novedad de nuestra dramaturgia está sencillamente amparada en una nueva forma de proyectar un contenido. Hasta donde sé, todos los autores que componen este nuevo movimiento jamás subordinarían un buen contenido, un buen cuestionamiento, a una dramaturgia recetada y predeterminada por brumosos y conflictivos esquemas estructurales.
Hacer una defensa de este puñado de 20 autores de la Nueva Dramaturgia excede los límites de este escrito.
Consignaré brevemente aquí, para beneficio de la crítica seria, las innovaciones de ocho de las más importantes piezas de ocho autores del Segundo Ciclo de esta Nueva Dramaturgia. Ocho autores para apuntalar cuatro importantes encuadres estéticos; cuatro temas, si así quiere llamarse, (aunque personalmente detesto la limitante palabrita). Es obvio también señalar que estos cuatro encuadres no son los únicos.
Para empezar, señalaremos la comedia que cuestiona valores de clase, que cuestiona actitudes, vicios y desmanes de la alta burguesía, así como del proletariado.
En este renglón, la comedia de Flora Pérez Garay, El Gran Pinche (1979) y la obra Ermelinda (1983) deAngelAmaro, se afirman como sus más fuertes exponentes.
El Gran Pinche, cuyo ambiente es el de un salón de belleza de hoy, pavonea una vasta gama de personajes profundos que encarnan las ansias del puertorriqueño estancado, del que quiere salir de donde está. El salón de belleza, micromundo que encierra ilusiones y desengaños, se rompe ante la llegada de un inesperado visitante, un reo fugado de la cárcel, y expresa, de manera clara y sincera, el cuestionamiento vital hacia los falsos valores dominados por la excesiva atención a la

apariencia y la superficial belleza del ser. En un desarrollo lógico y concatenado de los eventos, Pérez Garay tensa su obra y va desatando, como se desata la suave risa conciliadora que nos provoca la identificación con nuestros propios males. Ermelinda, deAngelAmaro, logra mediante una compacta estructura un delicado estudio de dos seres, atrapados en la miseria que produce el desempleo y cómo el ocio, estimulante de la imaginación, busca nuevas y claras formas de conseguir un derrotero. Ermelinda, víctima de la ilusión creada por las telenovelas, se "divierte" y se recrea hasta encontrarse nuevamente con la realidad cruda y desesperante del desempleo que azota a la Isla. Ambas obras levantan un fuerte cuestionamiento de los valores superfluos en los que se afirman las ansias de una nueva y mejor subsistencia.
CUESTIONAMIENTOSOCIAL
Importantes obras en este encuadre lo son Coquí Coriundo vira el mundo (1983), de Zara Moreno, y Salí del caserío (1982), de Ramón "Mancho" Conde.
La obra de Zara Moreno, entronizada en una técnica popular donde combina música y baile, desarrolla, con gran acierto histórico, los trágicos sucesos ocurridos tras el desahucio de Adolfina Villanueva. En la obra, (y en la realidad también), Adolfina peregrina por oficinas y despachos en busca del reconocimiento de su derecho a vivir en una tierra que supuestamente no le pertenece. Su marido, pescador, y sus hijos, escolares, sólo tienen un pequeño espacio donde manifestar su orgullo por su tierra. Los alguaciles y la Policía llegan a cumplir el desalojo. Su esposo es abaleado y en medio de la sangre y de la muerte, Adolfina grita: "lEsto es la democracia?". Pero la contestación no alcanza sus oídos, ya pegados a la tierra, luego de que un tiro de escopeta le desbaratara el pecho.
Ramón "Mancho" Conde escribió Salí del caserío, conocedor de este variado y variante mundo, Conde nos expone las miserias y dolores de los que conviven, a veces en condiciones infrahumanas, en los residenciales públicos de nuestra capital.

Pasan ante nosotros la represión policíaca, la ingenuidad del residente y su impotencia demostrada en fiero grito aislado. Nos presenta al agente encubierto como amplio provocador, y la droga como ágil exterminador de principios comunitarios. La mera presentación de un mundo destrozado, el silencio de las personas ante la pregunta de" lpor qué pasan estas cosas?" se alza ante la predecible denuncia propagandística.
Dos obras importantes, a mi parecer, alcanzan en este renglón el máximo cuestionamiento político deseable que, a su vez, sin retórico barata o falso y vacío panfleto, afirma el deseo de independencia y liberación de sus autores: Corrupción (1984), de Carlos Canales y Camándula (1985), de Roberto Ramos-Perea.
La obra de Canales surge luego del bombardeo noticioso motivado por los robos y desfalcos de las arcas municipales a manos de los alcaldes y funcionarios encargados de su custodia. Canales da como obvias, ya de entrada en la obra, muchas cosas que no nos parecen tal. .. en eso radica parte del asombro que nos produjo ver su representación. Ante nosotros desfila un personaje ecuánime, pausado, que poco a poco se va convirtiendo en un ladrón salvaje, en un implacable asesino, en un chantajista descarado y nos sorprende aún más que los personajes que le rodean, esposa, amigos y policía, superan su nivel de corrupción culminado en el fraude total y la venganza. El Alcalde del pueblo, en constante evaluación de sus actos, logra convencernos, por un breve momento, de que él no es culpable de nada y que ha sido víctima de los chantajes sentimentales de su mujer y de los sobornos de la Policía. Corresponde al público hacerse la obvia pregunta.
Camándula, de Roberto Ramos-Perea, se desarrolla en tiempos de elecciones gubernamentales. Un grupo de estudiantes izquierdistas se reúne después de catorce años para evaluar la trayectoria política del país. Las visiones han cambiado, los métodos de lucha ya no parecen ser los mismos que

motivaron las grandes revoluciones estudiantiles de principios de los '70. Amparados en el recuerdo de un amigo muerto en la lucha, cada uno va develando los rechazos, los miedos, los efectos del tiempo respecto a lo que se anuncia: un golpe de estado y un asesinato político. Van desfilando en escena diferentes visiones de la lucha, el irracional dogmático que finalmente se revela como cobarde, la mujer, esposa del héroe muerto, ahora confusa y contradictoria no logra ajustarse al aluvión de recuerdos; la estudiante joven que aún cree en las armas y en la guerra, y el independentista, no militante, que cuestiona los motivos de todo y finalmente emprende contra el falso patriotismo irracional. "Los héroes no existen", exclama Mario. Clamando con ello una nueva actitud ante la lucha por la liberación.
TeresaMarichalescribe Paseo al atardecer (1984) yAbniel Morales nos trae Dios en el Playgirl de noviembre (1983). Paseo al atardecer, en un acto muy sintético desbordante de lirismo, confronta las visiones de mundo de una escritora y de una madre. Los mundos de ambas mujeres se enfrentan, se colapsan ante la presencia-recuerdo de un hijo que oscila entre la creación literaria y la realidad. El rol de la mujer en un mundo mecanizado sale a relucir ante la liberalidad de una y la continencia de la otra. Ambos mundos se van despedazando a preguntas sobre el "quién eres, qué haces y por qué haces lo que haces", hasta que al final, ambas actitudes son confrontadas a un hecho cierto, el hijo ha muerto. El cochecito que pasea la madre abnegada carga un cadáver presumiblemente degollado. La ficción deseada y la realidad vivida proponen en esta obra muchas opciones al alma.
En Dios en el Playgirl de noviembre desfilan cinco personajes que, a manera de monólogos, taladran sus propias vidas en actos de rebledía, aceptación y desesperanza. Ante nosotros cada uno va exorcizando su culpa; el sacerdote nicaragüense que trabaja para la revolución, el viejo constructor de arlequines, un trasvesti. .. Todos, de una forma u otra, están

enfrentados a sí mismos, a la creencia impuesta de un dios cruel, y de un destino que lo es aún más. Cada situación impone su cuestionamiento que finalmente el público juzga.
Ambas obras en este renglón se caracterizan por una imaginativa teatralidad, contrario a los autores mencionados anteriormente; Marichal y Morales han preferido los recursos expresionistas, técnicas de comedia del arte, movimientos y gestos muy teatrales, para que su contenido, según manifiestan, adquiera la verdadera dimensión del teatro. Los otros autores han preferido, por otro lado, la lógica de eventos consecuentes y el apego al "realismo". Esta diferencia no desmerece ni unos ni otros, sino que se enriquece con nuevos y variados géneros de expresión que nunca son subordinados a la nueva forma de estructurar el contenido dramático.
Otros renglones podrían citarse, pero se hará otro día. Personalmente estimo que las obras de Getsy Córdova, de Aleyda Morales, de Pedro Santaliz y otros, deben ser también estudiadas detenidamente. Por ahora creo haber dejado claros los pertinentes señalamientos que valorizan y acreditan una nueva dramaturgia en Puerto Rico.
Augusto Boal señalaba: "El teatro es arte y es arma"; yo lo prefiero porque es arma, porque es pistola con cacha de nácar y bala de plata. Porque es camino, porque es pregunta. Y América Latina necesita preguntas para despertar.
Las opciones son muchas. El movimiento está en plena manifestación y seguirá así por muchos años más, esperamos. Por lo pronto, siento la necesidad de compartir esta noticia con los hermanos países latinoamericanos, que de seguro también proclaman la llegada de una Nueva Dramaturgia, de una nueva expresión teatral. Me permito recomendar a los que esto lean, que la reunión de los respresentantes de las nuevas expresiones dramatúrgicas de América Latina no debe tardar. Tenemos mucho de qué hablar y discutir y, sobre todo, mucho qué descubrir sobre este continente latinoamericano que cada día nos ofrece nuevas y maravillosas alternativas, con las que la Nueva Dramaturgia se nutre, vive y se alienta.

Es sobre los hombros de SONAD que recae la histórica responsabilidad de crear el Primer Festival de Nuevos Dramaturgos en el verano de 1986.
Luego de innumerables pugnas y estériles discusiones sobre lo que era o no era "nuevo", llegan a la escena cuatro obras que pasarán a la historia como el renacer del segundo ciclo de esta "Nueva Dramaturgia".
La casa de los inmortales, de Carlos Canales, Las horas de los dioses nocturnos, de Teresa Marichal, Metamorfosis de una pena, de Antonio García del Toro y Malén, de Josefina Maldonado constituyeron esta primera muestra que, con sus altas y sus bajas, comprobó lo que llevábamos cuatro años vociferando. Dejó muy claramente dicho que ya era hora de que se nos dejara de llamar "jovencitos", "experimentadores" o, en última instancia, "embelequeros".
Es cierto que ninguna de estas obras descubrió el Mediterráneo en términos de una supuesta novedad que trastornara violentamente el ritmo natural de desarrollo de nuestra dramaturgia. Pero nos bañó de una merecida frescura que al mismo tiempo impulsó nuevos y mejores trabajos.
Entonces llegó el tiempo de las definiciones.
Aun cuando cada autor continuaba sus trabajos independientemente, los esfuerzos de SONAD se multiplicaban para

que el bloque entero de dramaturgos pudiera solidificarse para su defensa; reseñistas y estudiosos continuaron dudando de la existencia de la fuerza renovadora de una firme generación.
Y entonces empezamos a ofrecer definiciones.
En mayo de 1987 convocamos el IV Seminario de Dramaturgia Puertorriqueña. Lo ofrecimos al mismo tiempo en que se desarrollaba en San Juan el XXVIII Festival de Teatro Puertorriqueño en el que se estrenaron cuatro obras de "nuevos" autores, ya no nuevos, curiosamente, sino experimentados y reconocidos autores dramáticos. Inició Zara Moreno, quien reestrenó su obra Coquí Coriundo vira el mundo; Walter Rodríguez con su obra el SIDA 1996 y Roberto Ramos-Perea con su obra sobre la emigración del talento profesional puertorriqueño a Estados Unidos, titulada Malasangre. También un joven autor, desconocido, logró aceptación en este festival con su obra Federico,córtamela sombra: su nombre es Luis Rojas.
Mientras este Festival arrancaba iras y aplausos, la Directiva de SONAD recibía en nuestro suelo al Dr. Frank Dauster, de Rutgers University e historiador del Teatro Latinoamericano; a la Dra. Bonnie H. Reynolds de la Universidad de Louisville en Kentucky y al profesor Haffe Serrulle, director del Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
En el Teatro del Patio del Instituto de Cultura Puertorriqueña se reunió la más alta intelectualidad teatral del país. Eruditos y doctores como José Emilio González, Piri Fernández de Lewis, Angelina Morfi, Manuel Méndez Ballester, Francisco Arriví, Jaime Carrero, entrte otros, estuvieron tres días dilucidando el fundamental asunto. lExiste o no la Nueva Dramaturgia de que tanto hablamos? lPor qué se caracteriza? lQuiénes son sus exponentes?
Fue una terrible batalla de ideas, en cierta manera tribalista, en la que incluso los propios impulsores caían en peligrosas e insalvables contradicciones.
Finalmente, la Dra. Reynolds definió clara y sencillamente en su exposición lo que como observadora, desde afuera, le parecía la nueva dramaturgia: un teatro de la violencia. Basó
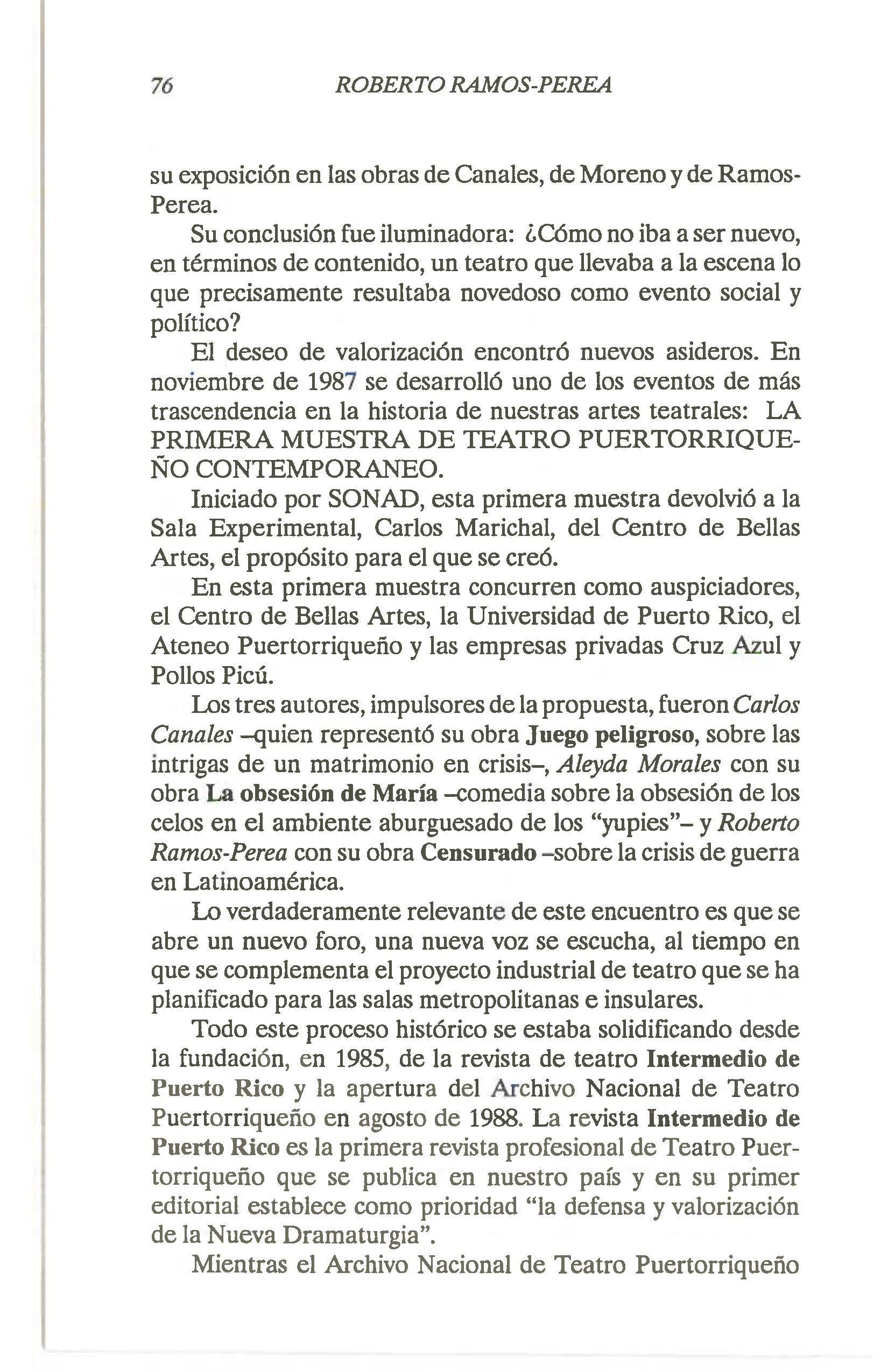
su exposición en las obras de Canales, de Moreno y de RamosPerea.
Su conclusión fue iluminadora: lCómo no iba a ser nuevo, en términos de contenido, un teatro que llevaba a la escena lo que precisamente resultaba novedoso como evento social y político?
El deseo de valorización encontró nuevos asideros. En noviembre de 1987 se desarrolló uno de los eventos de más trascendencia en la historia de nuestras artes teatrales: LA PRIMERA MUESTRA DE TEATRO PUERTORRIQUEÑO CONTEMPORANEO.
Iniciado por SONAD, esta primera muestra devolvió a la Sala Experimental, Carlos Marichal, del Centro de Bellas Artes, el propósito para el que se creó.
En esta primera muestra concurren como auspiciadores, el Centro de Bellas Artes, la Universidad de Puerto Rico, el Ateneo Puertorriqueño y las empresas privadas Cruz Azul y Pollos Picú.
Los tres autores, impulsores de la propuesta, fueron Carlos Canales -quien representó su obra Juego peligroso, sobre las intrigas de un matrimonio en crisis-, Aleyda Morales con su obra La obsesión de María -comedia sobre la obsesión de los celos en el ambiente aburguesado de los "yupies"-y Roberto Ramos-Perea con su obra Censurado -sobre la crisis de guerra en Latinoamérica.
Lo verdaderamente relevante de este encuentro es que se abre un nuevo foro, una nueva voz se escucha, al tiempo en que se complementa el proyecto industrial de teatro que se ha planificado para las salas metropolitanas e insulares.
Todo este proceso histórico se estaba solidificando desde la fundación, en 1985, de la revista de teatro Intermedio de Puerto Rico y la apertura del Archivo Nacional de Teatro Puertorriqueño en agosto de 1988. La revista Intermedio de Puerto Rico es la primera revista profesional de Teatro Puertorriqueño que se publica en nuestro país y en su primer editorial establece como prioridad "la defensa y valorización de la Nueva Dramaturgia".
Mientras el Archivo Nacional de Teatro Puertorriqueño

tiene la misión de recopilar toda la documentación existente de teatro nacional desde el siglo XVI hasta el presente. Ambas instituciones encontraron un caluroso hogar bajo la Fundación René Marqués y el apoyo incondicional de su Presidente, José M.Lacomba.
No es menos cierto que la última muestra, además de solidificar el movimiento, sentó una pauta de lenta desintegración que a duras penas podemos definir.
A la altura de los primeros meses del año 1988 (20 de febrero) SONAD se enfrentó a nuevas polémicas con la oficialidad, producto de un clandestino exclusivismo que se pretendía imponer a los festivales puertorriqueños.
Por medio de confidencias, Roberto Ramos-Perea, crítico teatral de la revista Vea, obtiene copia de un memorando confidencial escrito por el entonces Director Ejecutivo del ICP, Elías López Sobá, a la Junta de Directores de este organismo en el que pedía que el Festival de Teatro Puertorriqueño se reservara "exclusivamente" para autores dramáticos "consagrados". El asunto reventó en la prensa de manera violenta.
Con esta declaración se refrendaba definitivamente la intención de los directivos de esa institución de terminar, de una vez por todas, con el tópico de la nueva dramaturgia. Demás no está decir que ya se conocían de antemano esas intenciones, según declaramos en el editorial de la revista Intermedio de Puerto Rico, en su segundo número. La intención de López Sobá no fue refutada entonces por la Directora de la Oficina de Fomento Teatral del ICP, la Dra. Victoria Espinosa, y el asunto más que progresar fue acallado paulatinamente.
SONAD cambió de presidente, siendo en la actualidad el dramaturgo Carlos Canales. El que suscribe renunció a la presidencia que había ocupado por cuatro años, y pasó a la vicepresidencia. Hasta el momento, SONAD no se ha involucrado directamente en ninguna actividad gremial.
A nivel generacional, los dramaturgos que engrosaron las filas de los "nuevos dramaturgos" comenzaron a trabajar de manera individual, cada uno allegándose, como podía, los mecanismos de producción que sirvieran a sus obras. Sólo un puñado de los que enarbolaron las banderas de lucha, queda

aún, ya no como "nuevos dramaturgos" sino como dramaturgos establecidos en una generación determinada que Francisco Arriví ha definido -a mi juicio desacertadamente- como la generación del 75.
Ante el silencio creativo de muchos de los autores clásicos como Francisco Arriví, Manuel Méndez Bailester, Gerard Paul Marín y Luis Rafael Sánchez, quedan en constante creación dramaturgos como Myrna Casas, Juan González, Abelardo Ceide y Jaime Carrero, representantes dignos de las generaciones del sesenta y setenta.
De la Nueva Dramaturgia sólo la frecuencia ha determinado la supervivencia en Carlos Canales, Antonio García del Toro, José Luis Ramos Escobar, Teresa Marichal y Roberto Ramos-Perea.
No quiere decir esto que los restantes no mencionados hayan desistido de escribir para la escena, pero su trabajo creativo esporádico no determina una creación y un desarrollo constantes que contribuya -necesariamente- a un engrandecimiento de este arte en nuestra nación.
Si bien tampoco es un criterio de cantidad, de esta se desprende un referente que permite la evaluación de la calidad. Si no hay creación y puesta no puede haber crítica y mucho menos historiografía.
Por otro lado, la fuerza con que se comenzó el proceso de afirmación de una generación fue ahogada por la apabullante burocracia de los mecanismos de subvención gubernamental y de producción.
En un principio, la Oficina de Fomento Teatral convocaba a los autores y subastaba las obras para su producción; ahora, los productores someten sus obras como propuestas y estas son aprobadas por juntas asesoras que hacen preselección de los trabajos mejores.
Se ha mecanizado tanto el trámite, el mismo Instituto de Cultura ha burocratizado las estrucutras de subsidios (y esto se entiende por la cantidad de irregularidades encontradas durante la administración de Victoria Bpinosa), desde 1974 se ha constituído una estrutura totalmente capitalista en el trabajo creativo, hasta tal punto que la producción teatral y

aún la misma creación están determinadas por todos estos factores.
En Puerto Rico se ha perdido la conciencia del Grupo Teatral como generador, y esta ha sido sustituída por el empresario o productor que busca el subsidio y produce.
Difícil o casi imposible sería transformar estas estructuras cuando el gobierno mismo ha provocado una violenta dependencia del artista con el Instituto de Cultura. Si bien el dirigismo no puede acusarse por falta de pruebas contundentes, su acción queda determinada necesariamente en esta dependencia atroz.
A esto tenemos que añadir las lapidarias palabras de Manuel Méndez Ballester, en el IV Seminario de Dramaturgia, cuando se opuso públicamente a que el gobierno subvencionara obras contrarias a la ideología del gobierno.
La democracia sigue siendo un mito agridulce en nuestro país y hemos llegado a la terrible conclusión de que en Puerto Rico tener la razón importa un comino.
Recientemente Victoria Espinosa propuso que la Oficina de Teatro es una "Oficina de Cupones Teatrales", cimentando con ello toda la postura colonial y dirigista de un gobierno hacia una política cultural oscura y sin prioridades.
Poco queda a la esperanza de una transformación teatral que explore nuevos rumbos creativos. En Puerto Rico toda la puesta en escena de una pieza tiene que ser aprobada para subsidio antes de ser estrenada, y son muy pocos los productores que pueden trabajar sin subsidio (escasamente tres o cuatro que realizan trabajo masivo -apéndice de televisión-y menos cultural.) Los altos costos de producción teatral, así como las escalas de salarios de actores, directores y diseñadores no permiten una activa participación de un teatro menos conservador y tradicionalista en lo que a estructura y puesta se refiere. Los temas -aunque no podemos explicar el motivo- siguen siendo innovadores.
El escrúpulo por lo clásico que han propulsado las pasadas generaciones (quienes ocupan hoy las juntas de aprobación de fondos) no ha permitido un avance hacia la reevaluación de estos. Aún no se ha visto la quiebra de un clásico en nuestros

escenarios.
El teatro popular, nacido en la calle, -irónicamente- ha pasado a las salas ocupando los espacios que antes condenaba. Ahora los dramaturgos de teatro popular no pueden funcionar sin los subsidios del Estado, aprovechando precisamente sus posturas ideológicas como presión para la otorgación.
Por otro lado, se pierde demasiado tiempo en los dimes y diretes sobre las prioridades del Estado para con el teatro. Largos y violentos encuentros entre teatristas por el favoritismo del Estado hacia ciertas compañías provocados por la reiterada ayuda a productores que han probado hasta la saciedad su incapacidad para la producción.
A la fecha en que escribo (4 de julio de 1989) la Contralora de Puerto Rico investiga innumerables irregularidades en la Oficina de Fomento Teatral que dirigió Victoria Espinosa y que han sido señaladas por la prensa.
Los dramaturgos puertorriqueños, ante este panorama de represión y de coacción en el proceso creativo sólo les queda someter sus libretos al productor independiente que quiera fomentarles, sin entrar en la competencia de un subsidio del ICPR.
Sin embargo, a pesar de estas divergencias en estilos de trabajo, hay una nueva generación de prometedores jóvenes que han encontrado una brecha de educación y desarrollo en los Talleres de Formación Dramatúrgica que auspicia el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT) y el Ateneo Puertorriqueño.
En la actualidad, aprendices como Angel F. Elías, Angel M. Santiago, Raiza Vidal y José Enrique Melamed entran en un dinámico proceso de formación muy productivo que promete excelentes frutos.
Por otro lado, la Fundación Premier Maldonado está en vías de publicar la Antología de Teatro Puertorriqueño Contemporáneo en la que se editan 10 obras importantes del primer lustro de la década de los ochenta.
Las Memorias del histórico IV Seminario de Dramaturgia serán publicadas en el próximo número de la revista Intermedio de Puerto Rico. Los Cuadernos del Ateneo Puertorriqueño

inican su Serie de Teatro con tres propuestas de publicación teatral, mientras la División de Publicaciones del ICPR anuncia otras tantas.
La Productora Nacional de Teatro, ( conjunto de las siete compañías de teatro y ballet más antiguas del país y que cuentan con una asignación legislativa de $400,000 para realizar una gira por ocho pueblos de la isla), consciente de su histórico deber de fomentar la dramaturgia nacional, realizó su segunda gira en agosto de 1988 con cinco obras puertorriqueñas, a saber: La Caja de Caudales FM, de Jaime Carrero (1976), La Cuarterona, de Alejandro Tapia (1867), Obsesión, de Roberto Ramos-Perea (1988), El Gran Circo Eucraniano, de Myrna Casas (1988) y Vegigantes, de Francisco Arriví (1957). La tercera gira ( agosto de 1989) estrenará Llanto de Luna ( 1989), de Roberto Ramos-Perea.
El Ateneo Puertorriqueño abrirá las puertas de su nuevo teatro en el año 1990 y se espera que ésta sea la casa de la nueva dramaturgia del siglo XXI.
Difícil sería evaluar ahora el auge y caída de este movimiento fundamental en la historia de nuestro teatro nacional. Fueron más de veinte años de creación continua, que con altas y bajas definió uno de los procesos sociales y políticos más importantes de nuestra historia como pueblo.
El tiempo para escoger una definición a nuestra situación colonial se ha terminado. Recientemente se han celebrado vistas públicas para las tres formas de gobierno de las que los puertorriqueños escogerán una: Estadidad, Estado Libre Asociado o Independencia. Y aunque este proyecto de plebiscito se presente como otro desacierto igual al de 1967, de seguro el evento propone un nuevo punto de partida cultural. Durante estos diez años, 1979-1989,fui testigo y partícipe de un proceso vital en el desarrollo de nuestro teatro. Vi integrarse paulatinamente todo un movimiento teatral que fue respuesta certera a nuestra situación política. Vi integrarse a la denuncia de los males sociales a los dramaturgos que antes renegaban de ellos. Vi el compromiso y los que huían de él. Vi la lenta y agonizante muerte de una vanguardia que ya no tiene nada nuevo que decir.
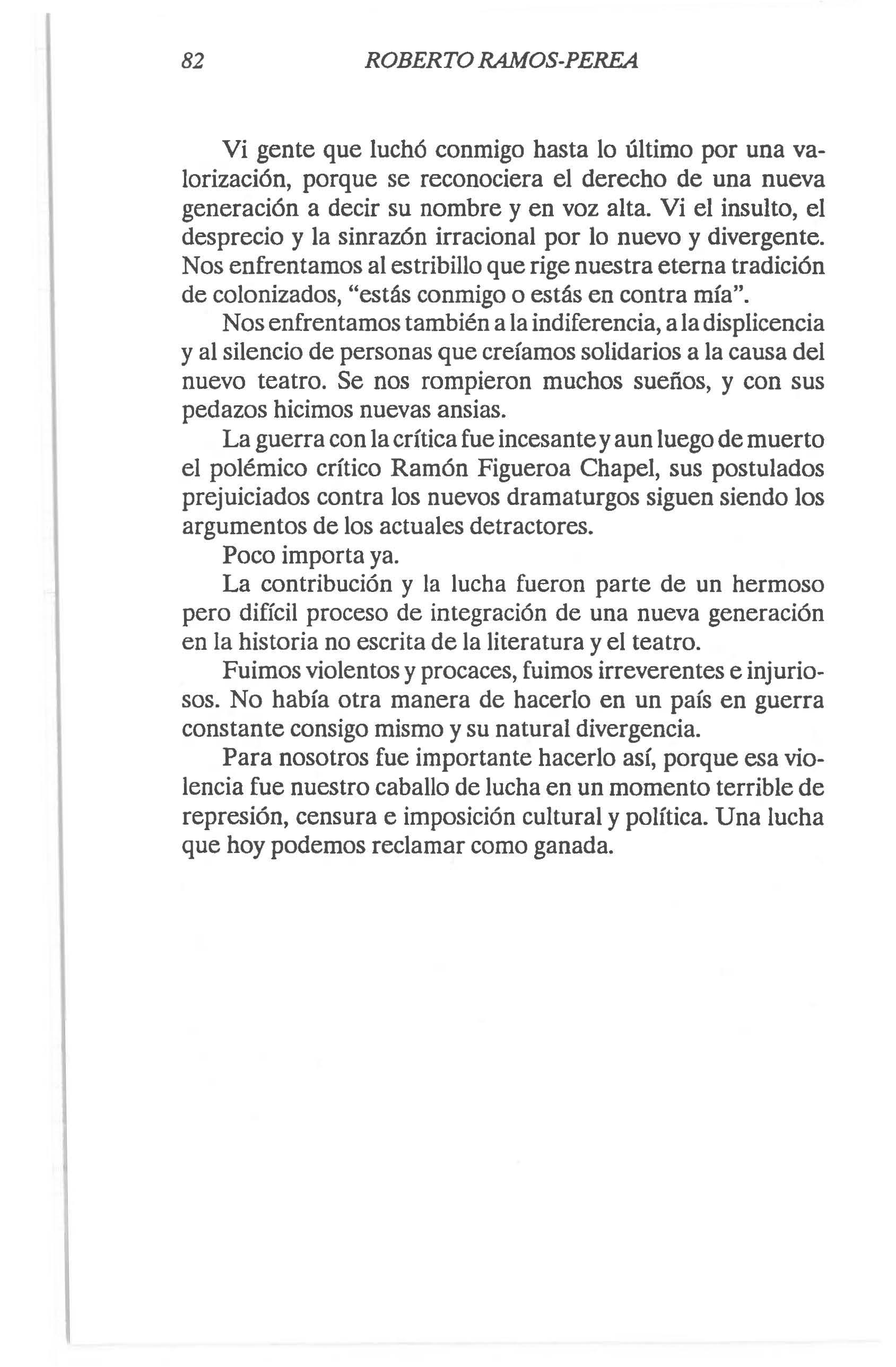
Vi gente que luchó conmigo hasta lo último por una valorización, porque se reconociera el derecho de una nueva generación a decir su nombre y en voz alta. Vi el insulto, el desprecio y la sinrazón irracional por lo nuevo y divergente. Nos enfrentamos al estribillo que rige nuestra eterna tradición de colonizados, "estás conmigo o estás en contra mía".
Nos enfrentamos también a la indiferencia, a la displicencia y al silencio de personas que creíamos solidarios a la causa del nuevo teatro. Se nos rompieron muchos sueños, y con sus pedazos hicimos nuevas ansias.
La guerra con la crítica fue incesante y aun luego de muerto el polémico crítico Ramón Figueroa Chapel, sus postulados prejuiciados contra los nuevos dramaturgos siguen siendo los argumentos de los actuales detractores.
Poco importa ya.
La contribución y la lucha fueron parte de un hermoso pero difícil proceso de integración de una nueva generación en la historia no escrita de la literatura y el teatro.
Fuimos violentos y procaces, fuimos irreverentes e injuriosos. No había otra manera de hacerlo en un país en guerra constante consigo mismo y su natural divergencia.
Para nosotros fue importante hacerlo así, porque esa violencia fue nuestro caballo de lucha en un momento terrible de represión, censura e imposición cultural y política. Una lucha que hoy podemos reclamar como ganada.
Desde el primer confrontamiento con mi propia objetividad, supe que la esencia de lo dramático había que buscarla en la intensidad con que cada personaje defendía sus creencias. En el drama, como debería ser en la vida real, las creencias se defienden con la vida.

El dramaturgo latinoamericano tiene que poner sus ideas en juego, en un cruel choque de valores y luego llevarlas al borde de un abismo terrible de inverosimilitud. Barajarlas en el mismo borde del risco y tentarlas a que caigan en él, invitarlas a la supervivencia.
Lo más doloroso que le puede suceder a un dramaturgo es darse cuenta, tarde o temprano, de que su temido antagonista también tiene la razón.
Un buen escritor de dramas debe ofrecer verdad en todos sus personajes, aun cuando estos no representen o encarnen sus ideologías. El dramaturgo tiene que exponer todos los
argumentos posibles para que esa verdad, contraria a la suya, pueda ser creída por el público y sea éste quien las confronte con las del protagonista; sea el espectador quien las pese en un equilibrado y justo balance de fuerzas.

El dramaturgo tiene que buscar los puntos débiles de sus creencias con la misma fuerza que desnuda las atrocidades de sus contrarios. Tiene que hacer evidentes sus fallas y sus defectos y enfrentarlos en justa lid con los de sus enemigos.
Los antagonistas deben tener el beneficio de la razón y no de la duda. Esto vence los arquetipos y los estereotipos.
Un drama intenso es aquel que confronta y lleva a las más descarnadas luchas a dos puntos de vista irreconciliables. Debe ser lo suficientemente astuto para no dirigir su argumentación hacia retóricas bizantinas; por el contrario, debe asegurarse de que no hay vencedores o vencidos de antemano ni traer bajo la manga la carta del inesperado triunfo.
Tampoco debe haber fragilidad ni en uno ni en otro contrincante, ni puede uno tener mayores ventajas físicas que el otro. Los combatientes de un conflicto, como los luchadores, deben llegar a él limpios de condicionamientos externos. El buen escritor debe ser un hombre sin prejuicios.
En esto estriba la gran verdad sobre la que se apoya todo drama: una lucha a muerte por la supervivencia racional de una idea dentro del fino marco de la complejidad humana de sus personajes.
Cuando un personaje es vencido, el vencedor tiene que haber demostrado su fuerza en el ejercicio de la honestidad, en el principio de la libertad. Y en la prueba irrefutable de su fuerza y permanencia en la historia de este mundo. Si éste venciera por otros medios que no fueran estos, entonces éste no sería un vencedor sino un derrotado.
Los vencidos deben evidenciar que los más fuertes prin-
cipios dependen de cualquier debilidad física o emocional. O peor aún, que no existe otro talón de Aquiles para cualquier principio que la evidencia de su propia contradicción. .
Es prudente evidenciar que los principios dogmáticos por los que una creencia se rige, no son infalibles, que alguien siempre comete un error. El drama sin errores humanos es una fría ecuación matemática de fuerza. Está en el talento del dramaturgo el usar esos errores humanos para con ellos demostrar que el hombre no es, ni será jamás, el frío emisario de una idea y demostrar en lo posible, que son muy pocos los hombres que pueden vivir a la altura de sus ideales.
Un personaje no se vence porque sea débil, sino porque su objetivo o su creencia no es razonable. Hay derrota porque alguien no puede sostener sus principios más allá de su propia humanidad. Aun cuando racionalmente puedan vencerse todos los obstáculos, la debilidad o el defecto físico de un personaje impide la acción y provoca la conmiseración. Emoción que debe usarse con cautela en el proceso de dirigir la obra hacia su objetivo final. La lucha por los principios debe continuar por encima de la derrota física y no debe detenerla el dolor o la emoción que ésta nos cause.
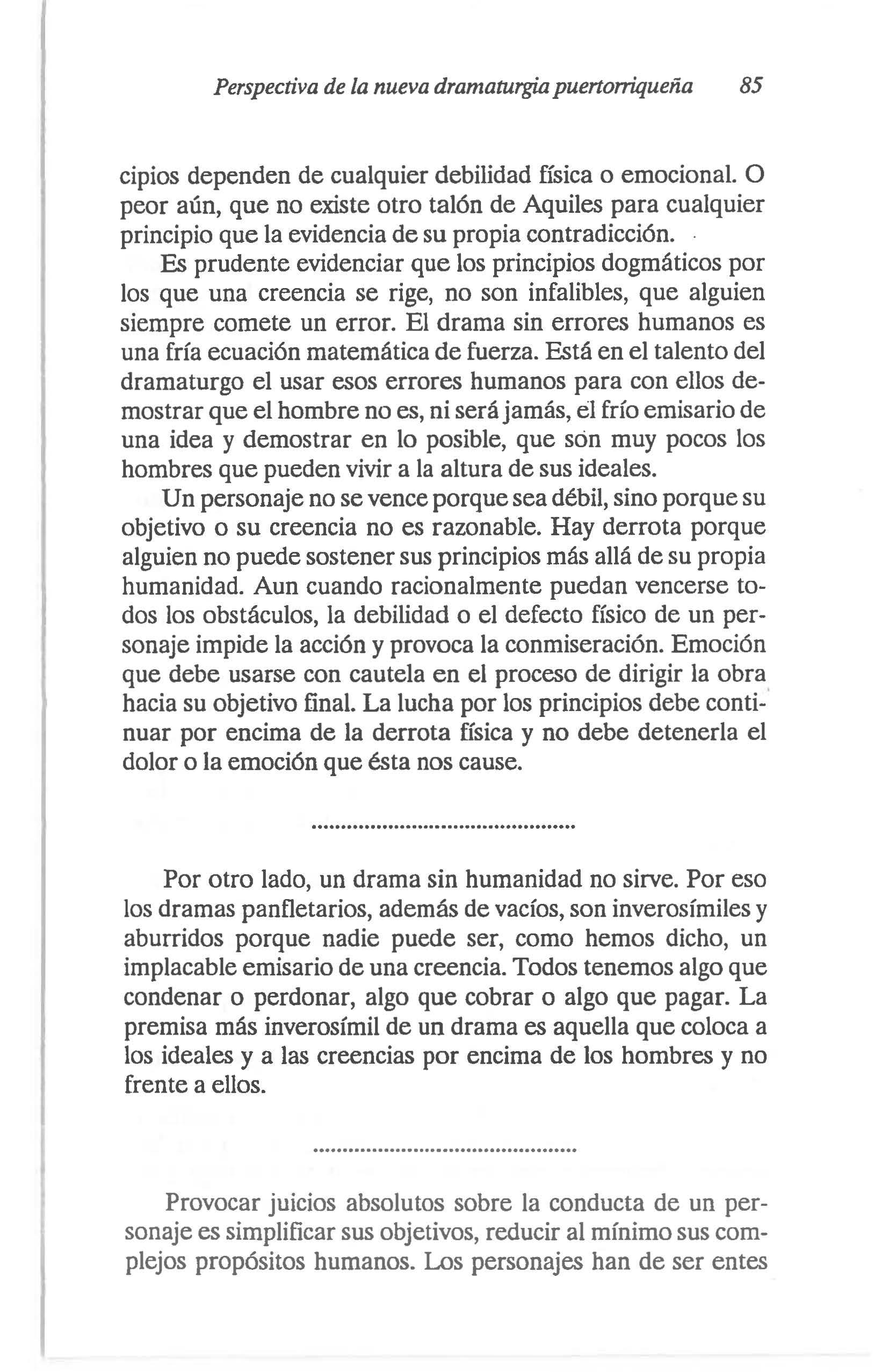
Por otro lado, un drama sin humanidad no sirve. Por eso los dramas panfletarios, además de vacíos, son inverosímiles y aburridos porque nadie puede ser, como hemos dicho, un implacable emisario de una creencia. Todos tenemos algo que condenar o perdonar, algo que cobrar o algo que pagar. La premisa más inverosímil de un drama es aquella que coloca a los ideales y a las creencias por encima de los hombres y no frente a ellos.
Provocar juicios absolutos sobre la conducta de un personaje es simplificar sus objetivos, reducir al mínimo sus complejos propósitos humanos. Los personajes han de ser entes
vivos, "diablos buenos" capaces de concentrar en su alma las altas virtudes al mismo tiempo en que le sobreviven sus más bajas pasiones.
No podemos caracterizar de manera simplista. La estatura humana es víctima de todos los factores que condicionan esa misma humanidad. Por eso no han de haber grandes caídas en lo humano, sino mundos que se destrozan, sueños que no se logran, momentos de acción que se estrellan con lo inevitable.

El dramaturgo debe saber cómo jugar con su compromiso, ir más allá de lo permitido por el divisionismo de la masa. Ir, si posible, directo hacia la herejía contra esa masa. Nada hay más desconcertante para un público que no saber de qué facción ideológica es el dramaturgo. Partamos, pues, de la premisa que supone la necesidad de nuevos ídolos, de efervescencia ideológica, de cantos de batalla; el dramaturgo sólo ha de rendirse a ellas por motivos ideológicos y no por motivos artísticos. Mario Benedetti ha manifestado que el panfleto es un arte, pero a eso digo que si lo es, es un arte malo porque niega la fragilidad de lo humano. Además, supedita al hombre a las ideas, en muchos casos ideas que tiranizan su propia humanidad.
El caso del heroísmo podría ser un buen ejemplo. Afirmar, quizá, que los héroes no existen. Pero que sí existen hombres -pocos, como dije- que en un acto de extrema firmeza se ofrecen en vida por aquello en lo que creen.
Esto, que podría ser una definición de perogrullo, pretende socavar los mismos principios del heroísmo clásico que propone la veneración y la mitificación de aquellos iguales a nosotros.
Habría que pretender bajarlos de sus pedestales y destrozar esa devoción mesiánica con que se les cita o se les recuerda. Pretender sacarlos de ese modelo que urge a la imitación irracional y al error de perspectiva histórica.
Esto colocaría al drama o al personaje "heroico" frente a un grave riesgo de mala interpretación, pero le abre la puerta
a un mundo de probabilidades. Un dramaturgo es, en esencia, un iconoclasta, pues como ha dicho Lenormand, "el dramaturgo lleva a la escena al hombre en que teme convertirse."
La humanidad del personaje dramático está precisamente en su dolor de enfrentar las consecuencias de sus actos sobrehumanos.
Esos actos sobrehumanos colocan al personaje frente a los hombres y no sobre ellos. Realizan su dimensión y engrandecen y perpetúan sus objetivos.

En la escena no debe haber malos o buenos, no puede haber opresores ni oprimidos, hay defectos y virtudes interactuando juntos en el momento conflictivo.
El drama latinoamericano ha de perseguir a esos hombres. Seres libres sopesando, balanceando y tomando decisiones que comprometan su propia libertad.
En el compromiso de la libertad va impreso el cuestionamiento de aquello de lo que se busca liberarse, así como la reflexión sobre las consecuencias de esa liberación. Hay que provocar en el público ese cuestionamiento. En la desafirmación se afirma. Que cada espectador se ofrezca a sí mismo las respuestas a las preguntas que se planteen con el drama.
Ya pasó la época del teatro del mensaje, porque ya se han dicho todos los mensajes. El teatro latinoamericano ha servido de fotuto, foro y martillo de cuanta ideología, secta o facción derechista, colonialista, izquierdista, socialista, comunista, imperialista, etc. existen.
Ya no nos corresponde a los dramaturgos coronarnos con la absoluta autoridad de definir propósitos o estrategias. Cada quien empuja su creída verdad como puede, lpara qué perder el tiempo usando el arte para empujar las creídas verdades del dramaturgo?
Resulta, a nuestro entender, más inteligente cuestionar desde la honda raíz de lo razonable, colocarse en todas las
posiciones y en todos los ángulos, y hacer evidentes las mentiras que hay en las verdades de los otros.
Lo razonable debe perseguir la igualdad de condiciones, el respeto por lo vivo y la supervivencia de los valores permanentes. Lo permanente no trasciende lo humano, lo hace eternamente presente. El drama es la eterna lucha por la permanencia de la razón ante la inevitabilidad de su contradicción.
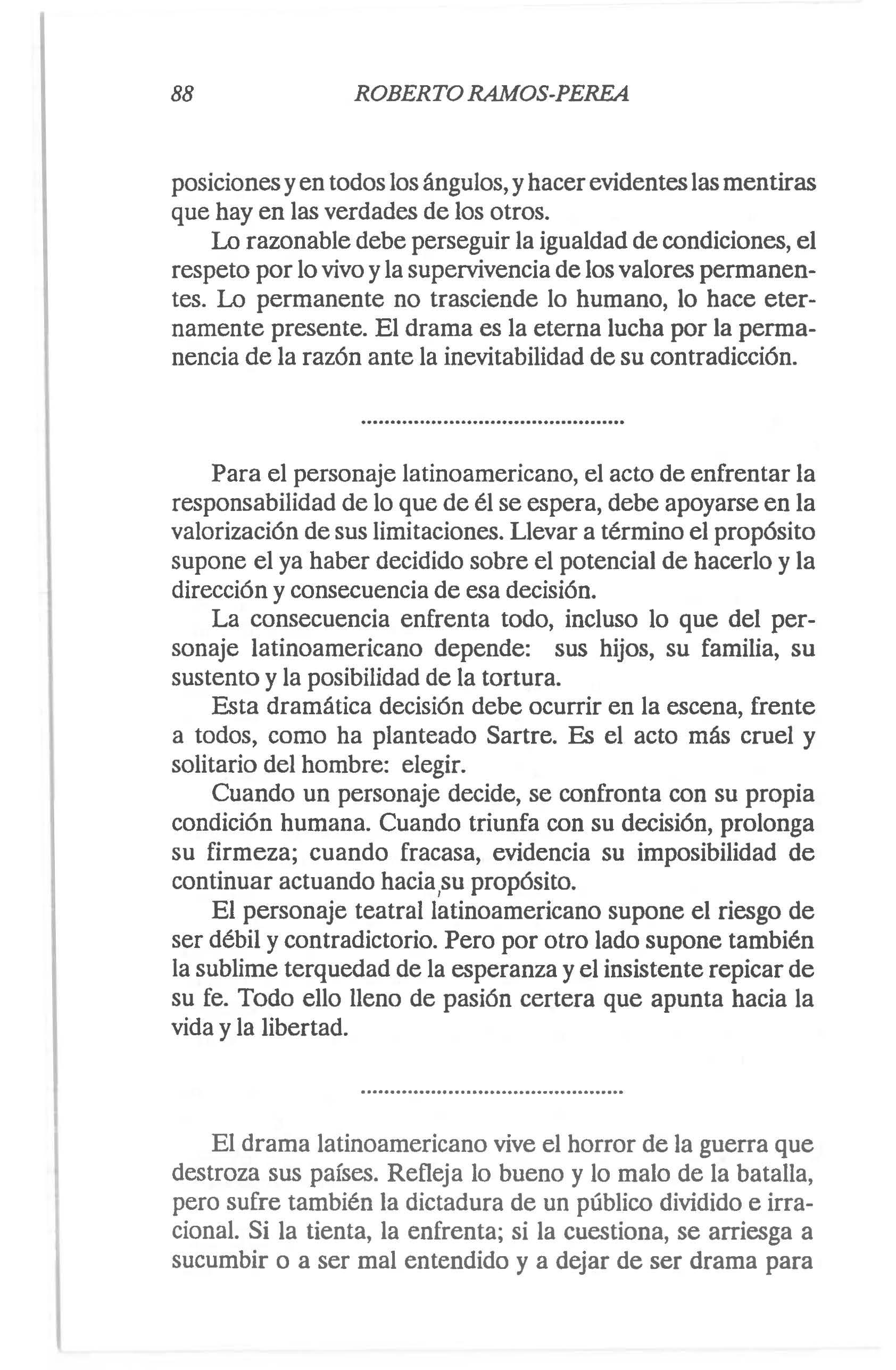
Para el personaje latinoamericano, el acto de enfrentar la responsabilidad de lo que de él se espera, debe apoyarse en la valorización de sus limitaciones. Llevar a término el propósito supone el ya haber decidido sobre el potencial de hacerlo y la dirección y consecuencia de esa decisión.
La consecuencia enfrenta todo, incluso lo que del personaje latinoamericano depende: sus hijos, su familia, su sustento y la posibilidad de la tortura.
Esta dramática decisión debe ocurrir en la escena, frente a todos, como ha planteado Sartre. Es el acto más cruel y solitario del hombre: elegir.
Cuando un personaje decide, se confronta con su propia condición humana. Cuando triunfa con su decisión, prolonga su firmeza; cuando fracasa, evidencia su imposibilidad de continuar actuando hacia,su propósito.
El personaje teatral latinoamericano supone el riesgo de ser débil y contradictorio. Pero por otro lado supone también la sublime terquedad de la esperanza y el insistente repicar de su fe. Todo ello lleno de pasión certera que apunta hacia la vida y la libertad.
El drama latinoamericano vive el horror de la guerra que destroza sus países. Refleja lo bueno y lo malo de la batalla, pero sufre también la dictadura de un público dividido e irracional. Si la tienta, la enfrenta; si la cuestiona, se arriesga a sucumbir o a ser mal entendido y a dejar de ser drama para

ser idea. Dejar de ser arte para ser panfleto. Poco queda ya a la imaginación como no sea abandonar los extremos. Se postula el olvido y rechazo de la moral mesiánica y se propone un nuevo viaje textual y espectacular a la complejidad subjetiva que devela la humanidad del que ve, del que actúa y del que escribe. El teatro se obliga como la vida.
Esto, puro y limpio como un árbol, es lo que creemos desde que aceptamos enfrentarnos artísticamente a lo pavoroso de la explotación y al genocidio que ha provocado el imperialismo sobre esta América Latina rota, pero de pie.

Tanto los críticos como los investigadores del teatro puertorriqueño, así como algunos de sus dramaturgos, llevan más de 100 años vociferando sobre la intrínseca misión del teatro nacional, misión que no es otra que la alegada y supuesta búsqueda de la identidad.
Incluso se establecieron pautas críticas en este sentido, al punto de tildar una obra de "mala" o "reaccionaria" si ésta no esgrimía algún argumento en contra del imperialismo yanqui. De hecho, este estrecho pensar nos parece que es el responsable de que nuestra dramaturgia no trascienda lo exclusivamente discursivo descartando el plano espectacular por frívolo o descomprometido. Esto, no empece a la dinámica y brillante madurez que hemos alcanzado en 177 años de creación dramatúrgica.
Si bien la afirmación de la identidad constituye un compromiso, el cuestionamiento de los males sociales, económicos y políticos, así como las desigualdades de todo tipo constituyen un compromiso mayor que la reafirmación de la identidad. El problema de la búsqueda de la identidad en el teatro es creernos que "ese" es el único problema que existe para los autores dramáticos puertorriqueños.
Y aunque nos matemos negándolo y prometiendo abrir camino a nuevos temas, el dichoso y manido temita siempre está presente como una maldición.

Como si los poetas y los dramaturgos no supieran lo que son o, peor aún, como si no buscar la identidad fuera un acto de herejía que sería condenado a vivavoz por los "patrioteros".
Anquilosar la creación literaria en este tema que se cura en salud, me parece una pérdida de tiempo.
La identidad no puede ser una excusa para marginar otros problemas más apremiantes, ni mucho menos achacar a la presunta crisis de identidad las restantes crisis de nuestro bendito país.
Somos puertorriqueños enraízados en una insobornable identidad latinoamericana. El que no lo quiera ser, allá él.
Creo que ya no hay que decir nada más sobre este asunto ni en el teatro ni en la literatura. Incluso en la política, los desacuerdos sobre este punto siempre terminan resbalando en una mente senil que es capaz de asegurar que somos "norteamericanos".
El problema filosófico del teatro nacional no está en el "quiénes somos" de René Marqués, ni en el "seguir siendo~• de Francisco Arriví. En última instancia creo que se manifiesta claramente en una nueva generación de creadores de la escena que han planteado una pregunta diferente: lQué vamos a hacer para defender nuestra puertorriqueñidad?
lQué armas, argumentos o decisiones tanto en el teatro como en la realidad, vamos a esgrimir en la defensa de nuestro acervo particular y nuestra idiosincrasia?
El problema de la identidad del puertorriqueño en el teatro es como un tornillo que patina en su rosca por falta de agarre. El tornillo patinará por siempre si no dejamos a un lado la retórica patriotera, el panfleto como credencial de compromiso y el populismo glorificador del lumpen.
Ser puertorriqueño en el teatro es mucho más que obligar al público delirante a levantar un puño y a gritar una consigna. Es hora ya de vencer la dictadura irracional de las sectas ideológicas del público.
Ser puertorriqueño en el teatro (y supongo que en la vida también) es compenetrarse a la profunda raíz de la circunstancia presente y metiendo las manos hasta los codos, decidir lo que es útil para todos y no para unos pocos.
Alumbramiento .......................................................................
Publicado en el periódico El Mundo el 8 de junio de 1986. San Juan, Puerto Rico.
Perspectivas de la nueva dramaturgia nacional ...............
Ponencia presentada en el III Seminario de Dramaturgia del ICP el día 11 de agosto de 1984. San Juan, Puerto Rico. Publicada en Tramoya # 2, segunda época. México, 1986.
De cómo y porqué la nueva dramaturgia puertorriqueña es una revolución ....................................................................
Discurso presentado en la Casa de Teatro en Santo Domingo, República Dominicana, en marzo de 1985. Publicado en la revista Intennedio de Puerto Rico, Año 1, Núm. l.
Nueva dramaturgia puertorriqueña ....................................
Ponencia ofrecida en el IV Congreso de Rollings College, Winter Park, Florida, 1986. Publicado en el Latinamerican Theatre Review, Kansas 20/1, Fall 1986.
Ponencia actualizada para la Semana de Puerto Rico del Cuadro de Honor de los estudiantes de la U.P.R. en febrero de 1988. Actualizada luego enjulio de 1989.
Ars Dramática .......................................................... ...............
Ponencia ante el IV Seminario de Dramaturgia Puertorriqueña el 4 de mayo de 1987. (Revisado en 1988).
Teatro e identidad ...................................................................
Publicado en el periódico El Mundo el 9 de julio de 1988.
7

12
41
59
83
90

Este libro se terminó de imprimir en los talleres gráficos de: ESMACO PRINTERS CORP.
Calle París 245 - Hato Rey, Puerto Rico
Tel. 765-5011 - 754-0845