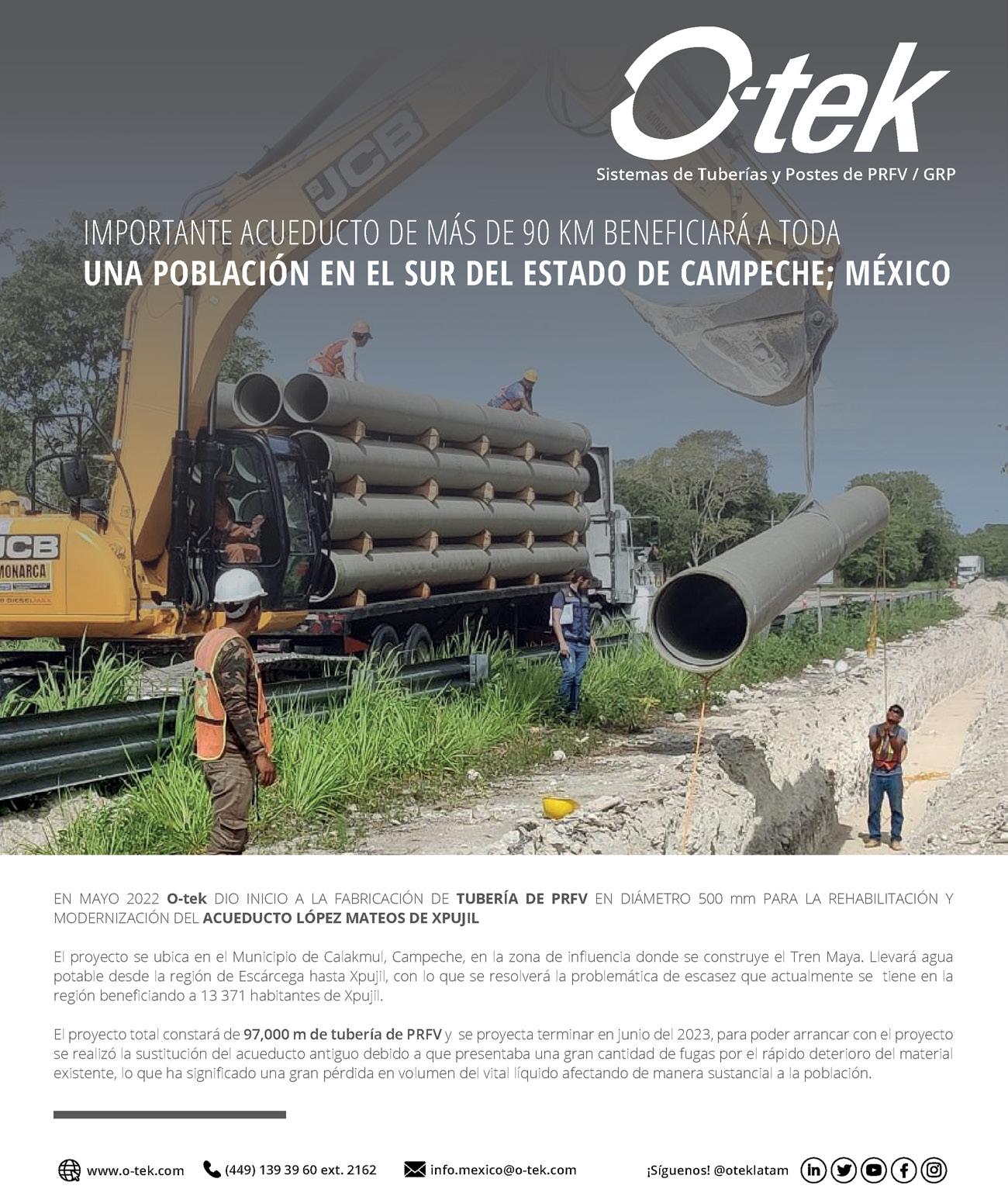Situación actual y expectativas del Tratado de Aguas de 1944 México-EUA
Renovación y transformación del IMTA. Entrevista a Patricia Guadalupe Herrera Ascencio | Crisis hídrica en América Latina. Yolanda Alicia Villegas González | Agua y biodiversidad: la perspectiva de los anfibios. Carlos Alejandro Rangel Patiño | El campo industrializado: más allá de la emisión de gases. Helios

Revista auxiliar de difusión del Sacmex dirigida a la población y profesionales interesados en el sector agua.


Planta de tratamiento de aguas residuales de Valle de Bravo, Estado de México.
La planta de tratamiento de Valle de Bravo, que fue ampliada y modernizada por Fypasa Construcciones, alcanza ya una capacidad de procesamiento de 150 litros por segundo, satisfaciendo la actual norma NOM-001-SEMARNAT-2021, así como la norma NOM-003-Semarnat-1996, ya que su efluente descarga en el vaso de la presa de Valle de Bravo, que forma parte del sistema de regulación de los afluentes del río Cutzmala, el cual es usado como fuente de abastecimiento de agua potable.
La modernización de esta planta se implementó en tres módulos de 50 litros por segundo de capacidad cada uno, habiéndose aprovechado parcialmente los dos módulos existentes, integrándose con las unidades de tratamiento siguientes:
Pre-tratamiento.- Se compone de unidades de desbaste y desarenación. Las primeras tienen por objeto retener basura, objetos, y materia flotante, y fueron resueltas en tres módulos que incluyen primeramente cribas de desbaste mecánico medio con apertura de barras de 15 milímetros, y en seguida cribas mecánicas de desbaste fino con apertura de barras de 6 milímetros, dos en operación y una en reserva, todas ellas de acero inoxidable.
Complementariamente para retener arena y material granular se incluyeron nuevas unidades de desarenación en lugar

de los dos canales de desarenación gravimétrica, implementadas con dos unidades mecanizadas de flujo helicoidal tipo Vortex de 2 metros de diámetro.
Tratamiento primario simplificado:- Se incluyeron 3 módulos de hidrotamices estáticos en acero inoxidable autolimpiables de barras, de 3 metros de ancho cada uno con apertura de 1.5 milímetros.
Tratamiento secundario.- Se conforma con un proceso biológico en modalidad de nitrificación, desnitrificación, y remoción de fósforo. Para el caso se tienen 3 módulos de reactores anaeróbicos, anóxicos, y aeróbicos de lodos activados en serie, para remover sólidos suspendidos, materia orgánica, nitrógeno y fósforo.
Tanto los reactores anaeróbicos como los anóxicos han sido equipados con mezcladores mecánicos, para mantener la biomasa activa homogénea y en suspensión. Así mismo los reactores anaeróbicos recibirán además del agua residual cruda, una recirculación de lodo activado de los sedimentadores secundarios, en tanto que a los anóxicos les llegará una recirculación interna de licor mezclado procedente de los reactores aeróbicos.
Los 3 reactores aeróbicos son de 2,600 m3 de capacidad cada uno, y estarán equipados con un sistema de aeración con 2,610


difusores de aire de poro fino cada uno, alimentados por un sistema de sopladores de aire comprimido del tipo centrífugo.
El licor mezclado de los reactores biológicos pasa a una operación de sedimentación final, para separar el lodo activado del agua tratada. Esta operación se realiza por medio de 3 unidades de sedimentación de 14.50 metros de diámetro, que están equipadas con mecanismos de rastras de tracción central y rastras espirales de alta eficiencia.
Finalmente, el agua tratada biológicamente, antes de su descarga al lago, es sometida a desinfección por medio de un proceso dual integrado en una primera etapa por cloración con dióxido de cloro, y en una segunda con luz ultravioleta.
Tratamiento del lodo residual.- Se ha conformado con unidades de espesamiento, estabilización, y desaguado.
Espesamiento.- Se han integrado 2 mesas de banda de 1.0 metro de ancho de banda, una en operación y otra en reserva. Para lograr un espesado eficiente se han instalado dosificadores de polielectrolitos para flocular adecuadamente los lodos.
Estabilización.- Se realiza mediante un proceso biológico aeróbico en dos digestores de 585 m3 cada uno, los que
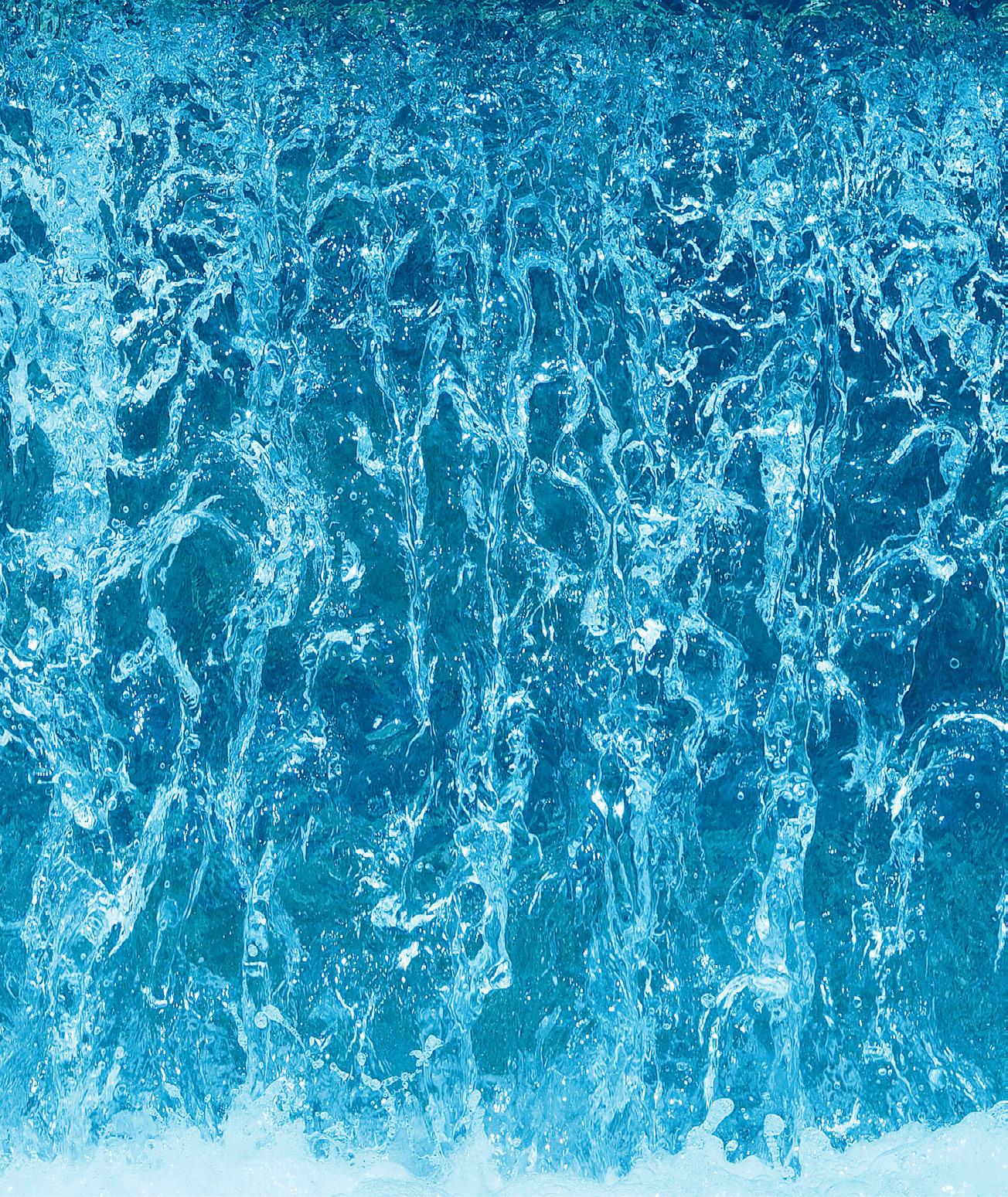
cuentan con un sistema de aeración de 550 difusores de aire alimentado por sopladores de aire comprimido.
Los lodos estabilizados son conducidos a un tanque de lodos digeridos de 60 metros cúbicos de capacidad, de donde se bombean a la operación subsecuente de desaguado. Para mantener los sólidos en suspensión esta unidad está equipada con mezclado mecánico.
Desaguado del lodo estabilizado.- Se realiza en dos filtros prensa de banda de 1 metro de ancho de banda, uno en operación y otro en reserva. Para un desaguado eficiente se han instalado dosificadores de polielectrolitos para flocular adecuadamente los lodos.
El lodo estabilizado y desaguado efluente está en condiciones de manejarse como desecho sólido (biosólido), el cual eventualmente, por su calidad y contenido de nutrientes, puede aplicarse en suelos agrícolas, forestales, ó bien usarse como mejorador de suelos.
De este modo Fypasa Construcciones colabora con el saneamiento de los cuerpos de agua del país, coadyuvando para conservar su calidad, mantener su aprovechamiento, y solucionar los problemas de contaminación que los afectan.
AL LECTOR
H2OGestióndel agua, un instrumento informativo de opinión y de debate respetuoso, fundamentado y sustantivo, está abierta a la participación de quienes deseen poner a consideración del Consejo Editorial sus puntos de vista. Puede hacernos llegar sus contribuciones a helios@heliosmx.org
Contenido
TEMA DE PORTADA
Situación actual y expectativas del Tratado de Aguas de 1944
México-EUA
KamelAthieFlores
ENTREVISTA
Renovación y transformación del IMTA
PatriciaGuadalupeHerrera
Ascencio

RIESGOS
Crisis hídrica en América Latina
YolandaAliciaVillegasGonzález

MEDIO AMBIENTE
Agua y biodiversidad: la perspectiva de los anfibios
CarlosAlejandroRangelPatiño ycols.
MEDIO AMBIENTE
El campo industrializado: más allá de la emisión de gases
Helios

TECNOLOGÍA
Una nube ávida de agua
Helios
EL AGUA EN EL MUNDO
Contrastes en Brasil: abundancia y escasez
Helios

BREVES CALENDARIO
PROFESIONAL ARTE / CULTURA

Revista auxiliar de difusión del Sacmex dirigida a la población y profesionales interesados en el sector agua.
Mayo 2025
Portada: Composición: Helios con imágenes de Adobe Firefly
Consejo Editorial
Ramón Aguirre Díaz
Víctor Hugo Alcocer Yamanaka
Luis Eduardo de Ávila Rueda
Victor Javier Bourguett Ortiz
Rafael Bernardo Carmona Paredes
Fernando González Villarreal
César Herrera Toledo
Adalberto Noyola Robles
Adrián Pedrozo Acuña
César Ramos Valdés
Luis Robledo Cabello
Jorge Carlos Saavedra Shimidzu
Dirección Ejecutiva
Daniel N. Moser da Silva
Dirección Editorial
Alicia Martínez Bravo
Coordinación de Contenidos
Ángeles González Guerra
Diseño
Diego Meza Segura
Dirección Comercial
Daniel N. Moser da Silva
Comercialización
Laura Torres Cobos
Difusión
Bruno Moser Martínez
Dirección Operativa
Alicia Martínez Bravo
Realización
HELIOS COMUNICACIÓN
+52 (55) 29 76 12 22



Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista H2OGestióndelaguacomo fuente. Para todo asunto relacionado con H2O Gestióndelagua , dirigirse a helios@heliosmx.org H2O Gestión del agua , publicación trimestral. Mayo de 2025. Editor responsable: Daniel N. Moser. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2013-072517282900-102. Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16133. Domicilio de la publicación: Nezahualcóyotl 109, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc 06080 Ciudad de México. Impresión y distribución: Helios Comunicación, S.A. de C.V., 8 de Septiembre 42, col. Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo 11830, Ciudad de México. H2OGestióndelagua es una revista auxiliar de difusión del Sacmex dirigida a la población y profesionales interesados en el sector agua. Nezahualcóyotl 109, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080. Ciudad de México. Costo de recuperación $60, números atrasados $65. Suscripción anual $625.
Planeación,
para no repetir errores
Los retos que se plantean para el manejo integral del agua –que procura su conservación en calidad y cantidad adecuada para sus diversos usos–demandan, además de una cantidad considerable de recursos financieros, la capacidad de la sociedad en su conjunto, gobierno y usuarios, para cuidarla y utilizarla adecuadamente. La escasez del agua apta para satisfacer las necesidades inmediatas de los usuarios y los deficientes servicios de suministro agregan un contenido político a su administración, lo cual se convierte en presiones sociales que deben atenderse con urgencia. De ahí que con alarmante frecuencia se implanten soluciones de corto plazo que no sean las más convenientes y sustentables en el mediano y largo plazo. La administración del agua como bien de la nación recae en el gobierno federal, y la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento son responsabilidad primera de los municipios. Ambas actividades requieren infraestructura hidráulica indispensable para adecuar la cantidad, la calidad y la disponibilidad del agua. La construcción, operación y mantenimiento de las nuevas obras, además de la rehabilitación o reemplazo de la existente, demandan recursos que se estima rebasan los 100,000 millones de pesos anuales y sostenidos por un periodo de 15 años –cifra inalcanzable.
Solo como hipótesis de trabajo: si esos recursos estuvieran disponibles, ¿podrían ser invertidos en forma eficiente? Debería disponerse de estudios básicos, proyectos ejecutivos, constructores con experiencia, vías de trabajo libres para hacer las obras y, fundamentalmente, consenso entre los usuarios que podrían verse beneficiados o afectados por las obras. Además, la realización de estas actividades necesitaría el soporte de planeación de largo plazo que garantice la continuidad de proyectos que superan los tres o seis años de las autoridades federales o municipales que con probabilidad alta serán removidas durante o al terminar su mandato. Los usuarios son los que mayor probabilidad tienen de permanecer en sus comunidades, y eso los convierte en factores esenciales del seguimiento de los proyectos. Si la planeación de largo plazo señala la necesidad de traer más agua a la cuenca del Valle de México, el proceso de estudios y de convencimiento, más la elaboración de los estudios y proyectos y la construcción se llevarían al menos de siete a ocho años. Habría que empezar de inmediato. Los proyectos de saneamiento de los ríos Atoyac, Tula, Lerma y otros se iniciaron en la década de 1970; se reunieron autoridades federales y estatales con usuarios, arrancaron algunas acciones y a la fecha los resultados son nulos. Habría que tomar las experiencias para no repetir errores y para crear los mecanismos orientados a la continuidad de las acciones y la participación de los usuarios.
Los mecanismos institucionales también son fundamentales para la calidad de la planeación y ejecución de las obras, así como para la operación de estas. Es riesgoso improvisar en cambios de personal o en el debilitamiento de las instituciones actuales.
Jorge Carlos Saavedra Shimidzu

Situación actual y expectativas del Tratado de Aguas de 1944 México-EUA

KAMEL ATHIE FLORES
Consultor independiente en temas de gestión del agua.
Los estados de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas forman parte de la federación de los Estados Unidos Mexicanos, y como tales están sujetos a los derechos y obligaciones que se consagran en su Constitución política. Conforme a lo anterior, están obligados a cumplir con los tratados internacionales signados por la federación, entre ellos el Tratado sobre la Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, celebrado el 3 de febrero de 1944. El cumplimiento de los tratados internacionales tiene la misma jerarquía que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América de la Distribución de las Aguas Internacionales es un documento muy amplio. Consta de siete capítulos o apartados y 28 artículos con múltiples incisos, en los cuales se definen la distribución de las aguas, precisando los afluentes principales y sus tributarios de cada país, así como los compromisos de entregas de agua por parte de ambos. Para efectos de este documento, solo se tratarán los compromisos básicos, que son los siguientes:
Artículo 4: Las aguas del río Bravo (Grande) entre Fort Quitman, Texas, y el Golfo de México se asignan a [México]:
c. Una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de las Vacas en concordancia con lo establecido en el inciso c)del párrafo B de este artículo [tercera parte que no será menor en conjunto en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos de 431.721 millones de metros cúbicos anuales].
Artículo 10: De las aguas del río Colorado […] se asignan a México […] el volumen garantizado de 1,850.23 millones de metros cúbicos […] anuales.
Este volumen se entrega por Mexicali y se usa para la agricultura y agua potable de esa ciudad, de Tecate y Tijuana.
Cumplimiento del tratado
El cumplimiento del tratado se establece en el artículo 4°, el cual define que el balance de los pagos de los volúmenes comprometidos se efectuará en forma quinquenal, y se contabilizarán las entregas anuales al final de cada periodo de cinco años, advirtiendo que “en casos de extraordinaria sequía o de serio accidente en los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos aforados que hagan difícil para México dejar escurrir los 431,721,000 metros cúbicos […] los faltantes que existieren al final de un ciclo aludido de cinco años, se repondrán en el ciclo siguiente”.
En los 81 años del tratado, solo en cinco ocasiones México no ha entregado el volumen comprometido por causa de la
Tema de portada

sequía, lo cual –como ya se estableció– está previsto en el documento. La primera ocurrió en el ciclo octubre de 1953-octubre de 1958; la segunda en el ciclo junio de 1982-junio de 1987; la tercera en el ciclo septiembre de 1992-septiembre de 1997; la cuarta correspondió al ciclo 34 del periodo 2011-2015. En este último se tuvo un déficit estimado de 324 millones de metros cúbicos (Mm3), que se saldó en el primer año del ciclo 35. La quinta ocasión será la del ciclo 36, comprendido entre octubre de 2020 y el 24 de octubre de 2025.
Conviene recordar que en el ciclo 35, que se venció en octubre de 2020, se arrastraba un adeudo de 233.5 Mm3, los cuales la Conagua pretendió cubrir con aguas de la presa La Boquilla, pero los productores se opusieron en virtud de que el volumen que la autoridad del agua pretendía extraer era de 1,000 Mm3, es decir, cuatro veces más del adeudo, lo cual suscitó el conflicto entre los productores del sur del estado y autoridades del gobierno federal, con los lamentables resultados de violencia y agresiones ya conocidos. A pesar de estos incidentes, el saldo de 233.5 Mm3 se pagó con aguas de las presas internacionales La Amistad de Coahuila y Falcón en Tamaulipas.
Estatus actual del tratado
El próximo 24 de octubre se vence el ciclo 36, y de los 2,158.6 Mm3 que deberían pagarse a Estados Unidos, solamente
se han entregado 525 Mm3, es decir que se adeudan 1,633.6 Mm3, en un ambiente en que la sequía –cuya clasificación varía entre severa, extrema y excepcional– ha afectado mayormente a los estados del norte del país. A continuación se dan a conocer los niveles de las presas con los que se paga el tratado, incluyendo las internacionales, con datos al 21 de marzo de 2025: La Amistad, Coahuila, 13.9%; Falcón, Tamaulipas, 8.7%; La Boquilla, Chihuahua, 15.04%, y Luis L. León (El Granero), Chihuahua, 62.29% (figura 1).
Debe destacarse que en este ciclo 36 aplica la salvedad prevista en el artículo 4 del tratado, por estarse experimentando sequía extrema, y, de acuerdo con el Acta 234, el adeudo podrá diferirse y cubrirse sin falta al finalizar el ciclo 37, que vence en octubre de 2030 (CILA, 1969).
Inconformidad del gobierno de EUA y protestas de los productores texanos y tamaulipecos
Recientemente, senadores de Texas solicitaron al presidente Donald Trump que exija a México el cumplimiento del tratado, al argumentar que sus adeudos han generado afectaciones económicas.
Por su parte, los productores tamaulipecos también están protestando, porque en el Acta 331 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) se resolvió utilizar las aguas de los ríos Álamo y San Juan para abonar el adeudo vigente (punto núm. 8). Es explicable la inconformidad de los productores del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan, porque tendrían que extraer agua de la presa Marte R. Gómez y afectar su ciclo primavera-verano. Igualmente, las aguas del río San Juan se decantan en la presa El Cuchillo, que abastece de agua potable a la zona conurbada de Monterrey.
En este mismo sentido, muy recientemente el Departamento de Estado de EUA ha declarado que “por primera vez” cancelará la entrega de agua del río Colorado a Tijuana, como medida de presión por la falta de cumplimiento en la entrega de agua a los granjeros texanos.
Más aún, tanto el gobernador de Texas Greg Abbot, como el senador Ted Cruz, le han pedido al presidente Trump que incluya en las negociaciones arancelarias presión para que México cumpla con la distribución de aguas pactada en el tratado.
Figura 1. Estado actual de las presas en Tamaulipas.
Conclusiones y recomendaciones
1. El tratado de 1944 ha sido benéfico para ambos países, porque se logra una distribución racional de las aguas internacionales que beneficia a poblaciones y áreas de riego de ambos lados de la frontera.
2. Queda claro que el saldo deudor que tiene México con EUA en el ciclo 36, por 1,666.3 Mm3, puede pagarse al finalizar el ciclo 37 en octubre de 2030: así esta previsto en el tratado, conforme se tiene estipulado en el Acta 234 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, signada por ambos países el 2 de diciembre de 1969.
3. Igualmente, se pone de relieve el riesgo que se corre, de incumplir México con el tratado en los próximos años, por las nuevas condiciones que está imponiendo el cambio climático, así como por el crecimiento poblacional y la apertura de nuevas superficies de riego con cultivos sedientos, pero sobre todo por la ineficiencia con que se utiliza el agua para riego.
4. En cuanto a las expectativas que se tienen sobre el cumplimiento del tratado, si es que prevalecen las circunstancias de ineficiencia y de menor disponibilidad, será cada vez más difícil cumplir con los volúmenes pactados con EUA, por lo que es inaplazable tomar un conjunto de medidas para atemperar y solucionar esta problemática y evitar su recurrencia.
5. En virtud de lo anterior, la primera medida que se recomienda adoptar es iniciar los estudios técnicos para la rehabilitación y modernización de los siete distritos de riego relacionados con el Tratado de Aguas: 014 Río Colorado, Baja California; 113 Alto Río Conchos, Chihuahua; 005 Delicias, Chihuahua; 090 Bajo Río Conchos, Chihuahua; 004 Don Martín, Coahuila y Nuevo León; 025 Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan, en Tamaulipas. Esta acción demanda recursos presupuestales de 2025 hasta por unos 75 millones de pesos, en virtud de que los estudios deben incluir tanto el mejoramiento de las redes de conducción y distribución como la adopción de tecnologías para el riego parcelario, tomando en cuenta tipo de cultivos, suelos y clima.
Es pertinente advertir que este tipo de estudios requieren por lo menos un año para su formulación, debido a lo cual se recomienda elaborar cuanto antes los catálogos de concepto, así como las bases para concursarlos, ya que una vez concluidos se conocerán los costos de moderniza -
Situación actual y expectativas del Tratado de Aguas de 1944 México-EUA
ción de cada proyecto y, por ende, el paquete de los siete distritos, lo cual a su vez permitirá hacer las previsiones presupuestales para 2026 y buscar fuentes externas de financiamiento con el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
6. Con el fin de valorar objetivamente la relevancia que tiene la modernización de los distritos de riego, no solo para asegurar el pago de las aguas del tratado, sino también para elevar la productividad y ahorrar agua, pongo como ejemplo lo que ocurre con los tres de Chihuahua vinculados con el tratado: el 113 Alto Río Conchos, el 005 Delicias y el 090 Bajo Río Conchos, los cuales, cuando hay agua, riegan en conjunto –incluyendo pequeñas unidades de riego– alrededor de 110,000 ha, cuyas eficiencias generales se han estimado en 45, 47 y 40%, respectivamente, lo que se explica por las prácticas rudimentarias utilizadas en el riego parcelario, pero también por la obsolescencia de los canales de conducción, de las redes de distribución y de estructuras aforadoras (SHCP y otros, 2020).
Pues bien, esos distritos de riego tienen una asignación volumétrica aproximada por parte de la Conagua de casi 1,100 Mm 3 anuales, y cuando hay disponibilidad consumen en promedio 1,000 Mm3 anuales. Si se lograra elevar su eficiencia global al 75% en promedio, podrían liberarse volúmenes para hasta por 400 Mm3 anuales.
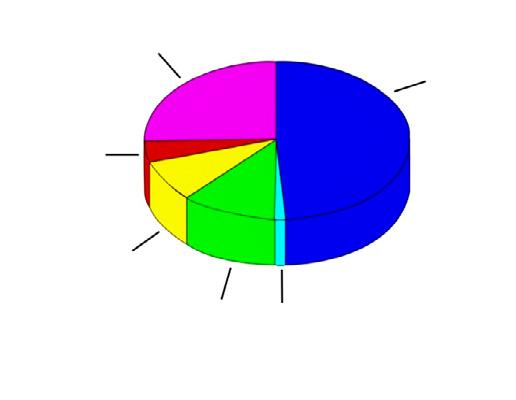
Elaborado con información de Conagua/CILA.
Figura 2. Tributarios del río Bravo.
Tema de portada
Situación actual y expectativas del Tratado de Aguas de 1944 México-EUA
Tabla 1. Distritos contemplados en el Programa Nacional de Tecnificación de Riego
Distrito de riego Hectáreas bajo riego Plan de tecnificación % Asignación 2025-2030
014 Río Colorado, B. C. 155,000 Falta por definir Falta por definir Falta por definir
005 Delicias, Chih.
026 Bajo Río San Juan, Tamps. 76,000
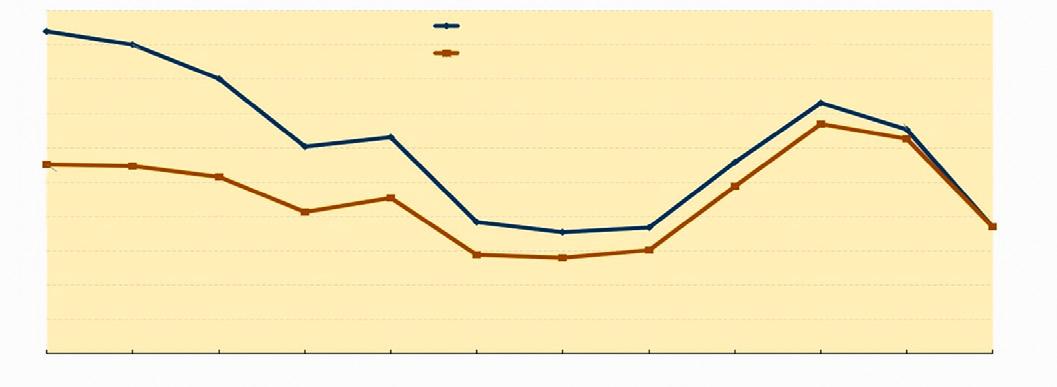
Figura 3. Presupuesto anual nominal y real 2014-2025.
Millones de pesos constantes de 2025 Millones de pesos corrientes
Hay que tomar en cuenta que el río Conchos aporta en promedio al pago del tratado el 49% del los 431.7 Mm3 pactados, esto es que, además de asegurar su cuota anual, aportaría 150 Mm3 adicionales para resolver carencias de agua potable en algunas ciudades de la región (figura 2).
7. El Programa Nacional de Tecnificación de Riego, puesto en marcha por la presidenta el pasado 27 de marzo, es un documento alentador porque reconoce el pésimo estado en que se encuentra la infraestructura hidráulica de riego del país, y propone su modernización tanto en conducción como en el riego parcelario, e incluye a tres de los siete distritos de riego que tienen que ver con el tratado. Sin embargo, sería muy deseable que para 2026 se incluyera a los cuatro distritos de riego faltantes y se contemplara el 100% de la superficie regable, ya que el programa puesto en marcha no las incluye, según se muestra en la tabla 1.
8. Es recomendable que las secretarías de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la Conagua y en coordinación con los gobiernos estatales suscriban convenios de coordi-
nación con los productores, quienes están organizados en módulos de riego, con la finalidad de gestionar financiamiento con las instituciones nacionales de crédito para adquirir equipos modernos para eficientar el riego parcelario. 9. Finalmente, es oportuno hacer énfasis en la necesidad de que el presupuesto de la Conagua sea incrementado de manera significativa en 2026, ya que solo así podrá enfrentar los retos de la cada vez menor disponibilidad de agua y conservación de la infraestructura existente, e iniciar proyectos nuevos, pues en los últimos años se ha venido reduciendo en forma dramática, según se muestra en la figura 3, donde se observa que incluso el presupuesto de 2025 es menor en 43% al de 2024
Referencias
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos. Acta 234 del 2 de diciembre de 1969. Resolución núm. 2.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP; Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE; Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, CILA; Financiera Nacional de Desarrollo (2020). Marco para la atención de la cuenca del río Conchos, para mejorar la tecnología en el uso del agua y promover el cambio de cultivos.
Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman , Texas, hasta el Golfo de México (1944).
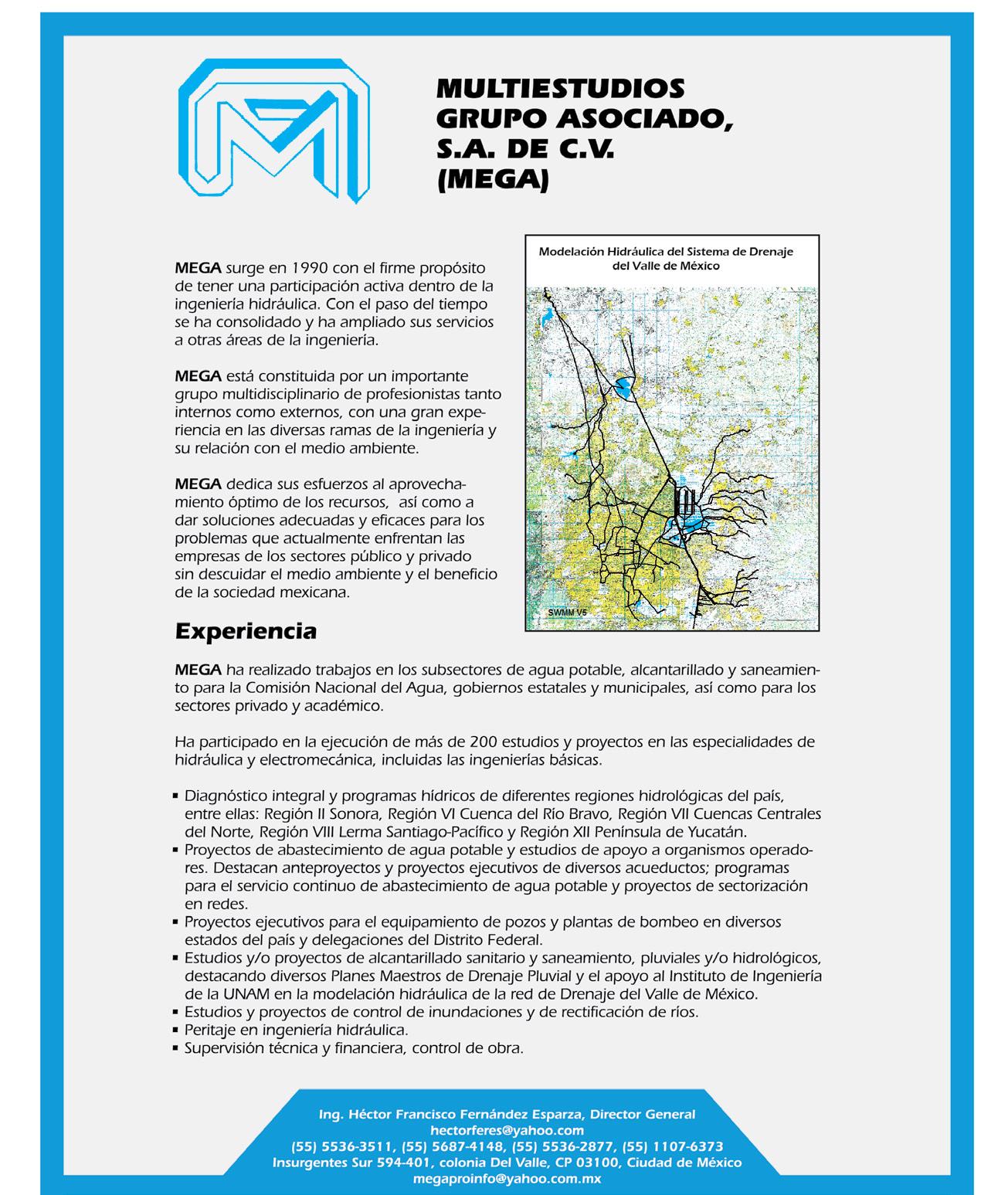
Renovación y transformación del IMTA

El uso eficiente del agua sigue siendo uno de los pendientes nacionales. Seguimos desaprovechando el recurso, seguimos necesitando procesos tecnológicos para medición. Pero no solo es la cuestión tecnológica: tenemos que integrar a la sociedad en esta responsabilidad de eficientar el uso del agua, involucrarla a través de procesos participativos o mediante un programa nacional para acercar la ciencia a la ciudadanía.
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a lo que se venía realizando y cuáles son los cambios o novedades que se plantea poner en práctica?
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) estaba atravesando un proceso de desaparición, que llevó a un abandono del equipo y a que los tecnólogos sufrieran presión por la posible pérdida de su fuente de trabajo. Al asumir la titularidad de esta noble institución encontramos una situación de cierta desesperanza entre el personal.
Tengo más de 30 años trabajando en el IMTA, como tecnóloga la mayor parte de ellos, y conozco muy bien su funcionamiento. Lo primero que nos planteamos fue fortalecer a los tecnólogos, fortalecer la actualización del co-
nocimiento, fortalecer su seguridad. Tenemos nuevamente la confianza de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para retomar los temas tecnológicos y los de capacitación; esta era nuestra principal fuerza en el acompañamiento para la toma de decisiones de la autoridad única.
Me llama la atención que afirme que estaba en proceso de desaparecer. ¿A qué se debió eso? ¿De dónde surgió la intención de desmantelar al instituto y qué es lo que cambió ahora?
Considero que hubo una confusión en cuanto a la percepción de las instituciones que duplicaban funciones y actividades. El instituto, desde su nacimiento, siempre fue considerado el brazo tecnológico de la Conagua. Era el que suministraba el avance tecnológico y la capacitación con una visión transdisciplinaria. Esa fue una punta de
Entrevista a PATRICIA GUADALUPE HERRERA ASCENCIO. Directora general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

lanza del instituto, la integración del sector social con el tecnológico y las ciencias duras.
Cuando la doctora Claudia Sheinbaum asume la presidencia, se percata de que hay una base científica que puede ser utilizada para la toma de decisiones en el sector hídrico. Se confirmaba así que la Conagua y el IMTA son complementarios en su actuar.
¿Eso implicó algún ajuste en materia de presupuesto, de equipo, de tecnología, de personal?
No. En el Presupuesto de Egresos de la Federación, el IMTA tiene asignados 200 millones de pesos, aproximadamente, que cubren salarios y no alcanzan para hacer frente a las otras necesidades, como mantenimiento de instalaciones, laboratorios, reactivos, etc. Por ello, al ser un organismo descentralizado, pude tener patrimonio propio, es decir, ingresos propios por un monto similar,
que resultan en un presupuesto aproximado total de 400 millones de pesos, y así ha sido desde años anteriores.
¿Han hecho alguna estimación para plantear a las autoridades un aumento justificado del presupuesto?
Sí. Trabajamos tanto con el Poder Ejecutivo como con el Legislativo para sensibilizar sobre las necesidades de tener una institución al máximo de su capacidad operativa.
¿Puede el IMTA recurrir al servicio del sector empresarial para obtener recursos económicos adicionales?
En general no, aunque ha habido casos puntuales en los que sí. En este último supuesto, evidentemente sí tenemos que hacer algún estudio; el hecho de que se financie no quiere decir que el IMTA va a entregar resultados manipulados a favor de quien aporte los recursos. La neutralidad y el rigor científico en los resultados no son negociables.
Renovación y transformación del IMTA

Al día de hoy, ¿están en el nivel ideal o aceptable las instalaciones y los recursos en general, tanto materiales como tecnológicos y humanos en el IMTA? ¿Cómo calificaría este asunto y qué habría que hacer para corregir, si fuera necesario?
Estamos en un nivel aceptable; podemos trabajar con lo que actualmente tenemos. Hay algunas carencias que debemos resolver, pero estamos en el nivel aceptable, sobre todo por el grado de conocimiento de los tecnólogos.
¿Existe un adecuado recambio generacional en el cuerpo de investigadores y tecnólogos?
Gran parte de nuestro personal envejeció; y ante la amenaza de eliminación de la institución muchos se retiraron, se jubilaron. Pero estamos trabajando precisamente en ese relevo generacional a través de integrar a los “maduros” –como nosotros les decimos– con los jóvenes para que se pueda hacer la transferencia del conocimiento. Les he pedido a mis colegas que no se retiren si no tienen a un joven a su lado a quien le estén entregando lo que ellos han trabajado durante muchos años. Esa es la política que hemos implementado para poder concretar este relevo generacional. En un periodo muy breve vamos a avanzar en ello. Hay otra política en la que estamos trabajando: algunos de nuestros investigadores se fueron y enriquecieron su conocimiento en otras instituciones, en otras áreas. Les
hemos pedido que regresen a apoyar al IMTA, y ellos con gusto han regresado a la institución porque quieren aportar al instituto en esta renovación. Así le he llamado yo: la renovación y transformación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que nos lleve en un muy breve tiempo a estar entre los pilares más fuertes en materia tecnológica. Es un reto que me he impuesto y espero lograrlo muy pronto.
Le planteé sobre los recursos en general. Usted se refirió al personal, al recurso humano. ¿Qué hay en materia de laboratorios, de equipos, de tecnología?
Tenemos un laboratorio que presumo mucho: el Laboratorio de Hidrología Isotópica, que cuenta con una tecnología muy avanzada, porque afortunadamente se continuó con el convenio que tenemos con la Organización Internacional de Energía Atómica.
En él se realizan modelos físicos reducidos para simular la fenomenología del agua en el medio subterráneo y proporciona servicios analíticos de medición de tritio ambiental, carbono 14 e isótopos estables de oxígeno e hidrógeno en muestras de agua natural. Contamos con profesionales jóvenes que se preparan tomando cursos en Viena.
Tenemos nuestro Laboratorio de Calidad del Agua, con equipo que tiene más de 30 años y cuyo costo es muy elevado, pero al cual, con el conocimiento de nuestras colegas, se

le saca el mayor provecho. Lo mismo sucede con otros equipos, que habremos de modernizar o reemplazar por otros de nueva generación, según los casos, cuando se cuente con los recursos necesarios, pero que aún nos son útiles.
¿Cuáles son los objetivos y las prioridades de su gestión, las políticas, los instrumentos y acciones para concretarlos? ¿Es necesario redefinir objetivos y alcances del IMTA, o se pueden hacer o cumplir sin necesidad de redefinirlos?
La estructura del IMTA tiene cuatro coordinaciones. Se requiere un replanteamiento pero no vamos a entretenernos en ello. Hay una que considero fundamental por ser vital para el ahorro del agua mediante la tecnificación de distritos de riego, que es una de las prioridades nacionales en materia hidráulica, que hoy debo priorizar.
Otro asunto estratégico es la medición del uso del recurso agua. Para ello vamos a integrar la inteligencia artificial en el proceso de gestión de la tecnología en el sector. En el IMTA tenemos la posibilidad, la capacidad y el conocimiento, y estaremos trabajando en breve con algunos modelos en la gestión del recurso agua, que se requiere sobre todo en el tema de seguridad hídrica.
El concepto de uso eficiente del agua fue el que definió en su origen la estructura orgánica y el quehacer del IMTA. ¿Cree que
es válido este concepto en la actualidad? ¿Sería conveniente revisarlo, actualizarlo, cambiarlo o en su caso modificar la organización también del IMTA?
El uso eficiente del agua sigue siendo uno de los pendientes nacionales. Seguimos desaprovechando el recurso, seguimos necesitando procesos tecnológicos para medición. Pero no solo es la cuestión tecnológica: tenemos que integrar a la sociedad en esta responsabilidad de eficientar el uso del agua, involucrarla a través de procesos participativos o mediante un programa nacional en el que estamos trabajando –seguimos en su conceptualización– para acercar la ciencia a la ciudadanía: que la sociedad pueda percibir la urgente necesidad y conveniencia del cuidado del uso racional, necesario, suficiente pero austero del agua.
Además de compartir en términos comprensibles para la sociedad los aspectos tecnológicos y científicos del manejo del agua, el otro tema es el cultural: generar conciencia sobre las graves consecuencias del desperdicio del agua, la necesidad de evitarlo y las formas de hacerlo, así como el impacto económico que tiene en el presupuesto público y en el bolsillo del ciudadano. Se sabe que en México en particular la gente gasta muchísimo dinero en agua embotellada y, sin embargo, cuando se le quiere cobrar una tarifa por el suministro público de agua se resiste a pagarla aunque es muy inferior al costo del agua embotellada. En la
Renovación y transformación del IMTA
medida en que pueda medirse el consumo, se podrían establecer criterios de cobro.
Sí, evidentemente hay mecanismos de persuasión, y casi siempre los económicos son de los más convincentes. Hay un principio que se estableció en 1992, durante una reunión de expertos donde el IMTA participó, que fue la Conferencia de Dublín. Se trató de una conferencia previa a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se llevó a cabo en Brasil, y donde se recogieron los Principios de Dublín para el tema del agua; quedó asentado en la Agenda 21, en el capítulo 18. ¿Qué fue lo que se dijo ahí?: que quien contamina paga.
Me habría gustado que se dijera “el que contamina repara”, porque a veces ese criterio de que “el que contamina paga” es como un “permiso” para que quien tiene dinero tenga la libertad de desperdiciar o contaminar el recurso. El que no tiene dinero se perjudica. La contaminación de los ríos viene de las poblaciones y de las industrias, y en

este último caso la contaminación es mucho más fuerte. Entonces, si aplicamos el principio de que si contaminas, reparas, creo que es mucho mejor.
En la Ley de Agua de 1972 había varios artículos que me parece fundamental rescatar: si yo te doy una concesión, pero tú descargas y contaminas, te quito la concesión. Entonces, ¿eso a qué obligaba? Tenían que garantizar que sus descargas estuvieran limpias, según las normas, para no perder la concesión.
Con respecto a la población, tomando en consideración lo que priva en escala internacional y lo que la ONU ha establecido como el mínimo para consumo humano, mi perspectiva es que debería otorgarse sin costo cierta cantidad de agua; pero pasando ese límite de consumo indispensable, se comienza a cobrar según una tabla que va en aumento a medida que se incrementa el consumo, porque quiere decir que hay un desperdicio, o que se está utilizando para una actividad distinta o adicional a la indispensable –por ejemplo, lavar un auto, llenar una alberca o alguna actividad empresarial o comercial no registrada ante las autoridades, o simplemente hay fugas y desperdicio que no se atienden.
Aquí hay un tema relevante que usted mencionó: la medición formal del consumo. Porque no es lo mismo el consumo en una casa con seis personas en la familia, que el consumo de una casa con dos personas o con una.
Déjeme comentarle algo. Acabo de hacer una visita al organismo operador de León: el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), que creo es ejemplo en el país. Además de estar totalmente tecnificados, hacen algo que me parece maravilloso: si detectan que en un domicilio se está utilizando mayor cantidad –porque SAPAL lleva un monitoreo excelente–, lo visitan, y ellos mismos revisan toda la instalación para determinar si hay fugas. Entonces, le entregan su diagnóstico al propietario y le dicen: “Aquí está tu problema. Sería conveniente que lo repararas, o si no tienes quién lo repare, nosotros te ayudamos”. Ellos mismos le apoyan y después pueden volver a revisar. Eso es excelente. Me parece que se hizo también en la Ciudad de México.
La Secretaría de Gestión Integral del Agua en la Ciudad de México fue más allá: les da capacitación a las personas que habitan la casa para que ellas mismas estén pendientes de las instalaciones y puedan hacer las reparaciones y el mantenimiento básico o sepan cuándo recurrir a un profesional.
Otro tema es que no mucha gente lava ni sus cisternas ni sus tinacos; ese es un problema: cómo pueden beber esa agua con confianza si no mantienen el ejercicio regular de lavar sus instalaciones o de revisar su propia tubería interna.
Volviendo a la experiencia de SAPAL, en León, ellos incluso ya están trabajando en el suministro de agua tratada para los usos en que es requerida este tipo de agua.
¿Existe algún tipo de convenio entre el IMTA y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), que agrupa a los organismos operadores del manejo del recurso?
El IMTA es una organización descentralizada y podemos tener ese tipo de contactos. Recibimos la visita de representantes de la ANEAS y, por supuesto, ellos quieren que los apoyemos en sus programas de capacitación. Nosotros tenemos el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO). Les pedimos a los organismos operadores que se registren en este sistema que cuenta con una serie de indicadores para que los propios organismos vean cómo están avanzando y puedan intercambiar información. Contamos también con una base de datos que permitiría ver el avance en cuanto al suministro del recurso, porque en muchos estados existen problemas, por ejemplo, de personal que no está capacitado, que cambia cuando cambian las autoridades del municipio, y eso no está bien porque lo que se requiere es un cuerpo directivo permanente que reúna conocimiento y experiencia en el manejo a través de cierto periodo, que es lo que le permitiría avanzar.
Sí, ese es un tema importante, porque apenas están adquiriendo el conocimiento, la experiencia del manejo del recurso, y ya se tienen que ir. Con cada cambio de autoridad municipal, que apenas es de tres años, se está perdiendo la experiencia.

Sí. Entonces, por ejemplo, mantener al personal le ha dado a SAPAL esa sapiencia, ese nivel de eficiencia que lamentablemente no se replica en todos los organismos operadores. En SAPAL no dependen del municipio; se manejan de manera independiente, y tienen un muy alto nivel de cobro: alrededor del 83%.
Y eso lo logran también porque dan buenos resultados a los clientes.
Claro, entonces los usuarios valoran el servicio y están dispuestos a pagar lo que cuesta, pero sobre todo a ver con respeto su conservación.
¿Le gustaría comentar sobre algún asunto que no le haya planteado?
Me interesa mencionar la importancia de la participación ciudadana en el tema de la gestión del recurso, sin entrar en temas técnicos o científicos de más complejidad: solo a partir del acercamiento a la sociedad con el conocimiento. Sobre todo una sociedad como la nuestra, tan participativa, ya es tiempo de que empiece a tomar acción también en materia de agua. Ese es un asunto que me parece importante destacar
Entrevista de Daniel N. Moser

Crisis hídrica en América Latina
Hoy en día, según datos de la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cerca de 2,000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua potable, y la mitad de la población global enfrenta escasez severa de agua durante al menos una parte del año. Las proyecciones indican que estas cifras aumentarán debido al crecimiento poblacional y al cambio climático. América Latina, aunque cuenta con importantes recursos hídricos, no es inmune a estos desafíos y ya enfrenta problemas de gestión ineficiente, contaminación de fuentes y una distribución desigual del agua entre sus territorios.


YOLANDA ALICIA VILLEGAS GONZÁLEZ
Doctora en Estudios Humanísticos con foco en agua y energía.
De toda el agua existente en el planeta, apenas el 0.5% es agua dulce utilizable y disponible para consumo humano (OMM, 2022). En regiones que dependen del agua proveniente de deshielos en cordilleras como los Andes, el suministro hídrico durante los meses cálidos y secos se verá gravemente afectado. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2022), se prevé que el retroceso de glaciares y la disminución de la cobertura de nieve a lo largo del siglo reduzcan significativamente la disponibilidad de agua en estas zonas, lo que pone en riesgo a las poblaciones que dependen de ella. Esto es especialmente preocupante en áreas donde reside más de una sexta parte de la población mundial, muchas de ellas ubicadas en países latinoamericanos como Perú, Bolivia y Chile. Por otro lado, el aumento del nivel del mar incrementará la salinización de los acuíferos en zonas costeras, con lo que se reducirá aun más la disponibilidad de agua dulce para personas y ecosistemas. Esta situación amenaza tanto a comunidades urbanas como a sectores productivos clave como la agricultura y la pesca, que dependen de fuentes subterráneas de agua. Como se ha visto a lo largo de la historia, los impactos del cambio climático varían significativamente entre regiones, y América Latina está entre las más vulnerables debido a su dependencia de sistemas hídricos sensibles a la variabilidad climática. Además de afectar la cantidad de agua disponible, el cambio climático también deteriora su calidad. Muchas fuentes superficiales y subterráneas en América Latina ya enfrentan problemas de contaminación por actividades agrícolas e industriales, con lo que se agrava aun más la situación.
La crisis hídrica tiene también profundas implicaciones para la seguridad alimentaria. Para dar una idea general, alrededor del 70% del agua dulce utilizada se destina a la agricultura, y para producir la alimentación diaria de una persona se requieren entre 2,000 y 5,000 litros de agua (FAO, 2019). La combinación de escasez de agua, crecimiento poblacional y presión por producir
Unsplash
Riesgos
más alimentos generará mayores desafíos para los sistemas agrícolas de la región, especialmente en países como México, Brasil y Argentina, donde la agricultura es un pilar económico fundamental.
Panorama general de la disponibilidad de agua en América Latina
América Latina es una de las regiones con mayores recursos hídricos del mundo, pero la distribución de estos es desigual, tanto entre los países como dentro de cada uno. México es un excelente ejemplo de este fenómeno. Las regiones norte y centro suelen sufrir de escasez de agua, mientras que la región sur tiene gran disponibilidad de este importante recurso. La combinación de esta distribución desigual con desafíos de gestión, contaminación y variabilidad climática agrava la situación y afecta el acceso al agua para las personas y los sectores productivos.
Brasil, gracias al Amazonas, concentra alrededor del 53% del total de los recursos hídricos de la región, mientras otros países, como Perú, enfrentan problemas significativos de escasez en determinadas zonas.
En la Ciudad de México, una de las metrópolis más importantes del continente, millones de habitantes sufren raciona-
mientos de agua. En Perú, la mayoría de los recursos hídricos se concentran en la vertiente amazónica, mientras que la costa, donde reside la mayor parte de la población, sufre escasez permanente. Chile, por su parte, tiene regiones con climas extremadamente diversos, desde el desierto de Atacama en el norte –uno de los más áridos del mundo– hasta las regiones del sur con abundante agua, donde se encuentran numerosos lagos y ríos. Países como Haití y Cuba enfrentan desafíos por su limitada infraestructura y alta dependencia de las lluvias estacionales. Además, los ciclones y fenómenos climáticos extremos afectan su seguridad hídrica de forma recurrente.
Esta disparidad se ve exacerbada por problemas de infraestructura, distribución ineficiente y falta de inversión en gestión hídrica. A pesar de la abundancia de recursos, un tercio de la población latinoamericana no tiene acceso adecuado a agua potable y saneamiento, especialmente en comunidades rurales y marginalizadas (Ballestero etal. , 2005).
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más del 35% de los recursos hídricos de la región latinoamericana está subutilizado, y muchos países carecen de la infraestructura necesaria para aprovechar el agua de manera eficiente.

Netilion Water Network Insights
Optimice y automatice sus redes de agua, en cualquier lugar y en cualquier momento
• Monitoreo basado en la nube con visualización personalizada de su agua y redes de aguas residuales
• Seguimiento continuo de parámetros cuantitativos y cualitativos en toda su red
• Tecnologías de medición probadas para flujo, análisis, presión, nivel, temperatura y registro
• Análisis de tendencias y pronósticos basados en datos que utilizan información meteorológica.
• Notificación y alerta por correo electrónico y mensajes de texto (SMS)
Si desea conocer más sobre Netilion Water Network Insights escaneé el siguiente código QR o ingrese a la siguiente liga: https://eh.digital/h2o-nwni_mx

Riesgos
La crisis hídrica afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, especialmente a las zonas rurales y marginalizadas. En áreas rurales, las familias deben caminar varios kilómetros diariamente para conseguir agua, muchas veces de fuentes no seguras. En zonas urbanas, las comunidades de bajos ingresos suelen ser las más afectadas por cortes y racionamientos. En contraste, los sectores más privilegiados suelen tener acceso a sistemas privados de abastecimiento, lo que agrava la desigualdad. Esta situación genera brechas sociales que contribuyen a la exclusión y la pobreza. Así, a pesar de contar con una amplia riqueza hídrica, América Latina enfrenta desafíos significativos en la distribución y gestión del agua. Las desigualdades geográficas y la falta de infraestructura adecuada aumentan la vulnerabilidad de grandes sectores de la población. El desarrollo de políticas públicas sólidas y una mayor inversión en infraestructura son esenciales para garantizar el acceso al agua en toda la región, especialmente en un contexto de cambio climático y crecimiento poblacional acelerado.
Principales factores que agravan la crisis hídrica
Todo el continente enfrenta múltiples desafíos que agravan la crisis hídrica, desde la presión por crecimiento poblacional y expansión urbana, hasta la contaminación de fuentes hídricas y los efectos del cambio climático. Esta compleja interacción entre factores sociales, económicos y ambientales ha llevado a una situación de vulnerabilidad que afecta tanto los ecosistemas como a las comunidades más desfavorecidas.
La urbanización acelerada en países como México, Brasil y Colombia ha generado una mayor demanda de agua en las ciudades y superado la capacidad de las fuentes hídricas y la infraestructura de distribución. Ciudades como Lima, Ciudad de México y São Paulo ya enfrentan escasez periódica de agua, con millones de personas viviendo sistemas de racionamiento o cortes frecuentes. La creciente demanda también deriva en una mayor explotación de acuíferos subterráneos, lo que provoca sobreexplotación y hundimiento de terrenos en algunas zonas urbanas.
Además, muchas ciudades tienen redes de distribución obsoletas que generan pérdidas importantes del vital líquido. En la Ciudad de México, hasta el 40% del agua potable se pierde
por fugas en el sistema de distribución de agua (UNAM, 2022). El crecimiento descontrolado y la falta de planificación agravan el problema y obligan a las ciudades a importar agua de otras regiones o a construir costosos sistemas de tratamiento y transporte.
El sector agrícola consume aproximadamente el 70% del agua disponible en la región (FAO, 2011), siendo los monocultivos como la soya, el aguacate y la caña de azúcar especialmente demandantes. En países como Brasil, Argentina y México, la expansión de la agricultura intensiva ha llevado al agotamiento de acuíferos y al desvío de ríos para sistemas de riego.
El uso industrial igualmente ejerce presión sobre los recursos hídricos. Industrias como la minería, que emplea grandes cantidades de agua para extraer y procesar minerales, generan conflictos con las comunidades locales al competir por el acceso al agua. Ejemplos de esto se encuentran en la industria del litio en Argentina y Chile, donde las operaciones mineras han reducido significativamente los niveles de agua en salares y ecosistemas frágiles.
La contaminación es otro factor que agrava la crisis hídrica. La falta de sistemas de saneamiento adecuados y la gestión deficiente de residuos industriales ha contaminado ríos y acuíferos en toda la región.
Por su parte, el cambio climático ha alterado los patrones de precipitación en América Latina y generado periodos de sequía más prolongados en algunas regiones, mientras que en otras se producen lluvias más intensas y repentinas que provocan inundaciones. Además, el derretimiento de glaciares en la Cordillera de los Andes está reduciendo la disponibilidad de agua para comunidades y sectores productivos que dependen del agua de deshielo. A nivel costero, el aumento del nivel del mar está provocando salinización de acuíferos, lo que afecta tanto el suministro de agua potable como los ecosistemas acuáticos.
La falta de acceso al agua potable tiene graves consecuencias para la salud pública. Enfermedades como la diarrea, el cólera y otras infecciones se propagan rápidamente en comunidades sin agua segura ni sistemas de saneamiento adecuados. Según la OMS, más de 1,600 niños mueren cada año en América Latina por enfermedades relacionadas con la falta de acceso al agua potable.
Papel de la tecnología y las soluciones sostenibles
Las tecnologías emergentes están transformando la gestión del agua en todo el mundo y ofrecen alternativas viables para afrontar la crisis hídrica en la región. Aunque tradicionalmente es costosa, la desalinización de agua marina está ganando popularidad en áreas costeras con escasez de agua dulce. En Chile, por ejemplo, ya se utilizan plantas desalinizadoras para abastecer de agua tanto a comunidades costeras como las operaciones mineras. Las nuevas tecnologías de ósmosis inversa y otras alimentadas por fuentes de energía renovable están reduciendo los costos y aumentando su viabilidad.
El uso de sensores, redes de datos y algoritmos de inteligencia artificial permite monitorear en tiempo real el uso y calidad del agua. Estas herramientas ayudan a detectar fugas, optimizar el riego y mejorar la distribución del recurso. En Brasil, la implementación de sistemas de gestión inteligente ha mejorado la eficiencia del suministro en ciudades como São Paulo.
Las innovaciones en sistemas de captación y almacenamiento permiten aprovechar el agua pluvial para reducir la demanda de fuentes convencionales, especialmente en comunidades rurales. En países como Colombia y Bolivia, esta tecnología ha demostrado ser esencial para garantizar el acceso al agua en épocas de sequía.
Otro punto importante, frecuentemente subestimado, es la educación y la sensibilización, que desempeñan un papel crucial en la promoción de un uso racional y consciente del agua. Sin un cambio cultural que fomente hábitos responsables, las soluciones tecnológicas y basadas en la naturaleza serán insuficientes. Fomentar la conciencia sobre el uso eficiente del agua desde edades tempranas es fundamental.
La participación de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del agua es clave para lograr soluciones sostenibles. En Bolivia, la movilización social ha sido crucial para exigir una gestión pública y transparente del agua, como ocurrió durante la Guerra del Agua en Cochabamba.
De igual manera, la colaboración entre el sector privado, gobiernos y organizaciones civiles puede generar soluciones innovadoras para fomentar un uso eficiente del agua. Un ejemplo es la iniciativa Water Funds en América Latina, donde empresas, comunidades y gobiernos colaboran para financiar la protección de cuencas hidrográficas.
Desafíos pendientes y el futuro del agua en América Latina
El manejo eficiente y sostenible del agua en nuestro continente enfrenta diversos desafíos estructurales, políticos y ambientales. La combinación de inversiones en infraestructura moderna, una gobernanza más efectiva y la capacidad de adaptación a fenómenos futuros como el cambio climático y el crecimiento poblacional será clave para garantizar la seguridad hídrica en las próximas décadas.
Solo un 30% del agua residual en la región recibe tratamiento adecuado (Saravia et al., 2022), lo que no solo provoca la contaminación de ríos y acuíferos, sino que también reduce la disponibilidad de agua para consumo humano e industrial. La inversión en plantas modernas es crucial para mejorar la reutilización del agua y reducir la contaminación.
Con la creciente variabilidad de las lluvias debido al cambio climático, es fundamental desarrollar presas, embalses y sistemas de captación de agua de lluvia que permitan almacenar el recurso para los periodos de sequía. Sin embargo, muchos gobiernos locales carecen de los recursos necesarios para financiar obras de gran envergadura. Es por ello que las organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, han tenido un papel relevante al otorgar créditos y financiamiento para proyectos de agua, pero es necesario fortalecer las alianzas público-privadas para asegurar inversiones sostenibles a largo plazo.
Desgraciadamente, en varios países de la región la corrupción afecta la distribución de recursos y la implementación de proyectos hídricos. Casos de desvío de fondos o licitaciones irregulares retrasan la construcción de infraestructuras esenciales, mientras que la falta de transparencia en las decisiones genera desconfianza en la población.
Se espera que la población en el continente continúe creciendo, con una mayor concentración en áreas urbanas. Esto incrementará la demanda de agua para consumo humano, industrial y agrícola, e imprimirá mayor presión sobre los acuíferos y sistemas de distribución. Si no se toman medidas para mejorar la eficiencia y promover el uso responsable del agua, muchas ciudades podrían enfrentar crisis severas de abastecimiento.
A futuro, será esencial adoptar un enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos que considere los aspectos sociales, ambientales y económicos. Además, la cooperación
Riesgos
Se espera que la población en el continente continúe creciendo, con una mayor concentración en áreas urbanas. Esto incrementará la demanda de agua para consumo humano, industrial y agrícola, e imprimirá mayor presión sobre los acuíferos y sistemas de distribución. Si no se toman medidas para mejorar la eficiencia y promover el uso responsable del agua, muchas ciudades podrían enfrentar crisis severas de abastecimiento. A futuro, será esencial adoptar un enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos que considere los aspectos sociales, ambientales y económicos. Además, la cooperación regional será clave para gestionar cuencas compartidas.
regional será clave para gestionar cuencas compartidas, como la del río Amazonas y la del Plata. Iniciativas como los acuerdos internacionales sobre el manejo de cuencas transfronterizas deben fortalecerse para evitar conflictos y asegurar un manejo sostenible del recurso.
Conclusión
Los factores que agravan la crisis hídrica en América Latina son múltiples y complejos. La expansión urbana, la demanda agrícola e industrial, la contaminación y el cambio climático se entrelazan para crear una situación de creciente vulnerabilidad. Esta crisis no solo tiene implicaciones ambientales; también afecta a millones de personas, profundiza las desigualdades sociales y genera conflictos. Para enfrentar estos desafíos, será esencial implementar políticas integrales que prioricen la gestión sostenible del agua y garanticen su acceso equitativo para todas las comunidades.
El futuro del agua en América Latina presenta desafíos complejos que requieren acciones inmediatas y una visión de largo plazo. La inversión en infraestructura moderna y sostenible, la mejora de la gobernanza y la cooperación regional serán esenciales para enfrentar los impactos del cambio climático y el crecimiento poblacional. La crisis hídrica es una realidad que solo podrá superarse a través de soluciones integrales que combinen tecnología, participación ciudadana y un enfoque basado en la naturaleza. Solo así se podrá garantizar la seguridad hídrica para las generaciones presentes y futuras.
La crisis hídrica en nuestro continente es un desafío que requiere acciones inmediatas y coordinadas. El agua es un recurso fundamental para la vida y el desarrollo, pero su escasez y mala gestión están afectando cada vez más a las comunidades más vulnerables. Es imprescindible avanzar hacia una gestión hídrica
más equitativa y sostenible que asegure el acceso universal al agua potable, proteja los ecosistemas y promueva un uso eficiente en todos los sectores.
Gobiernos, empresas y ciudadanos tienen la responsabilidad de ser parte activa de la solución. Los gobiernos deben invertir en infraestructura resiliente, mejorar la gobernanza y garantizar que las políticas de gestión del agua prioricen el bienestar social y ambiental. Las empresas deben asumir un papel de liderazgo adoptando prácticas sostenibles, reduciendo su consumo y contaminación, e impulsando la innovación. Finalmente, cada ciudadano puede contribuir mediante hábitos responsables, exigiendo transparencia en la gestión del agua y participando en iniciativas locales.
El tiempo para actuar es ahora. Si no se toman medidas decisivas, la escasez de agua continuará erosionando el bienestar social, económico y ambiental de la región. Solo a través de la colaboración y un cambio profundo en nuestra relación con el agua podremos asegurar un futuro en el que este recurso vital esté disponible para todos, hoy y siempre
Referencias
IPCC (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. www. ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGII_FactSheet_FoodAndWat er.pdf
Organización Meteorológica Mundial, OMM (2022). Protect our people and future generations: Water and climate leaders call for urgent action. wmo.int/media/ news/protect-our-people-and-future-generations- water-and-climate-leaders-call-urgent-action.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2011). El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura. www.fao.org/4/i1688s/i1688s.pdf
FAO (2019). Water at a Flance: The relationship between water, agriculture, food security and poverty. www.fao.org/4/ap505e/ap505e.pdf
Ballestero, M., et al. (2005). Administración del agua en América Latina: situación actual y perspectivas. Santiago: CEPAL.
UNAM Global. (2022). 40 por ciento del agua de la CDMX se pierde en fugas. unamglobal.unam.mx/global_revista/40-por-ciento-del-agua-de-la-cdmx-sepierde-en-fugas
Saravia, S., et al. (2022). Oportunidades de la economía circular en el tratamiento de aguas residuales en América Latina y el Caribe. Recursos Naturales y Desarrollo 213. Santiago: CEPAL.

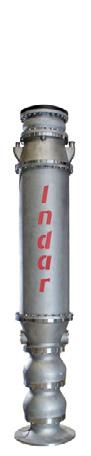

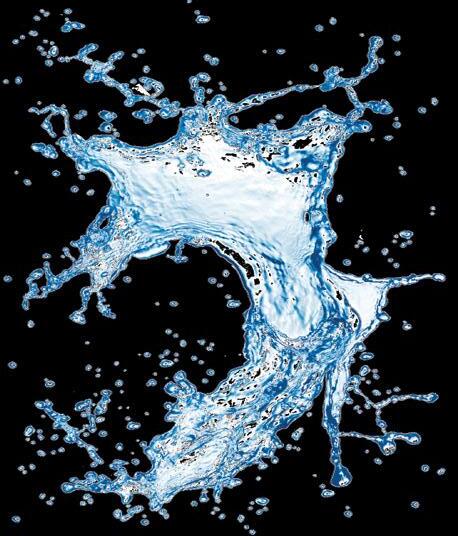



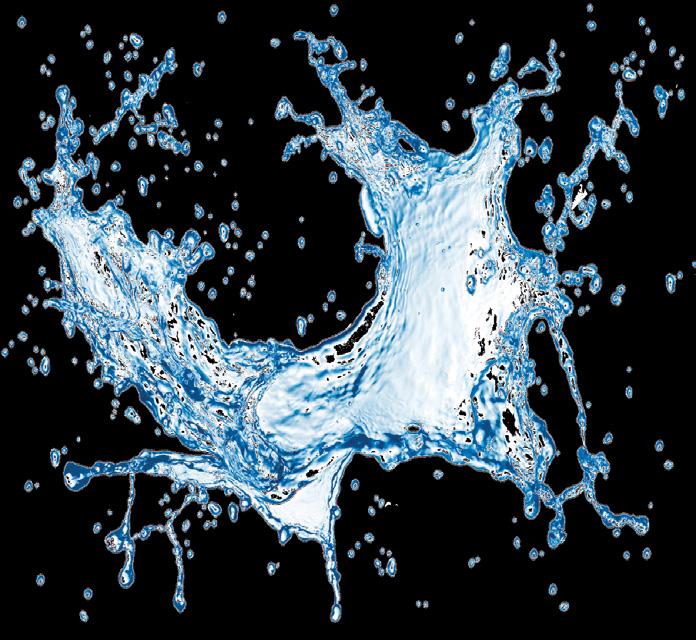


Agua y biodiversidad: la perspectiva de los anfibios
El agua es un elemento indispensable para el desarrollo y supervivencia de muchas especies. En el caso de los anfibios, la pérdida del agua en su ambiente impone un reto aún más desafiante por su alta dependencia de este recurso para su subsistencia y reproducción. Si bien los anfibios han desarrollado estrategias que les permiten hacer frente a los diversos retos ambientales a los que son expuestos, es necesario contar con estudios que permitan entender su vulnerabilidad ante escenarios actuales y futuros.

LALEJANDRO RANGEL PATIÑO
Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan.
os anfibios son un grupo de vertebrados que se caracterizan por poseer una piel lisa, con muchos vasos sanguíneos y con una gran diversidad de glándulas mucosas que sirven para mantener la piel húmeda y evitar la deshidratación. Algunas especies también presentan glándulas que segregan sustancias tóxicas o venenosas para protegerse de sus depredadores. Además de esto, su piel también actúa como principal órgano respiratorio, aunque pueden respirar igualmente a través de pulmones o branquias. Los anfibios son los únicos vertebrados que pueden llevar a cabo un proceso de metamorfosis mediante el cual pueden transitar de ambientes acuáticos (fase larval) a terrestres (fase adulta). Otra característica que distingue a los anfibios es que son especies ectotermas o de sangre fría. Esto hace referencia a que no tienen la capacidad de producir su propio calor corporal, sino que dependen de la temperatura del ambiente para mantener su temperatura interna. Esta particularidad hace que los anfibios sean aún más vulnerables al cambio climático, ya que su temperatura corporal cambia de acuerdo con la temperatura del ambiente.
Distribución y diversidad de anfibios
Actualmente los anfibios están clasificados en tres principales grupos: Anura (ranas y sapos), Caudata (salamandras y ajolotes) y Gymnophiona (cecilias). Las ranas y sapos se caracterizan porque en su fase adulta poseen cuatro extremidades bien desarrolladas, pero no presentan cola. Se encuentran distribuidos en todos los continentes (excepto la Antártida), especialmente en
CARLOS ALBERTO MASTACHI LOZA
Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan.
ARMANDO SUNNY
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas, UAEM.
las zonas tropicales. Las salamandras (también conocidas como tlaconetes) y ajolotes se diferencian del resto de los anfibios porque en su fase adulta poseen una cola bien desarrollada. Estas especies se ubican en el Hemisferio Norte (aunque algunas especies han logrado establecerse en Sudamérica), principalmente en ecosistemas templados como los bosques, en los que se resguardan bajo la corteza de troncos caídos, tocones y del sustrato. En cuanto a las cecilias, estas poseen un cuerpo vermiforme que carece de extremidades y su distribución es la más restringida, al ubicarse únicamente en los trópicos. En escala global, la diversidad de anfibios está constituida por 8,799 especies: 7,756 anuros, 821 caudados y 322 cecilias. De forma particular, México posee una diversidad de anfibios de 435 especies, siendo los anuros el grupo más abundante, seguido por los caudados y las cecilias (Lemos-Espinal y Smith, 2024) (figura1).
Importancia del agua y su regulación en anfibios
El agua es un factor indispensable para todos los anfibios, al ser un medio para su reproducción y crecimiento. Muchas de las especies acuáticas y semiacuáticas presentan fertilización externa –las hembras colocan los huevos en el agua y posteriormente son fertilizados por los machos–.
Posteriormente, el agua se vuelve el ambiente en el que la larva encontrará los recursos necesarios para su crecimiento. Además, el agua es un elemento fundamental para el metabolismo de los anfibios. En general, el cuerpo de los anfibios está constituido por un 70 u 80% de agua, por lo que es importante mantener un balance entre la ganancia y pérdida del agua de
CARLOS
Agua y biodiversidad: la perspectiva de los anfibios
Anuros: 271 especies
ECR: 241 especies
Caudados: 161 especies
Cecilias: 3 especies
ECR: 154 especies

ECR: 3 especies
Figura 1. Diversidad de anfibios de México y número de especies presentes bajo alguna categoría de riesgo (ECR) de acuerdo con la UICN (2022).
su cuerpo. La ruta principal de adquisición de agua en los anfibios es a través de la piel por un fenómeno físico denominado ósmosis, que se produce cuando el agua se mueve a través de la piel debido a una diferencia de concentración de sales, aunque también pueden obtener el agua con el alimento. En los anfibios terrestres, la obtención de agua se genera al presionar su cuerpo contra el sustrato para absorber el agua. En el caso de las salamandras, estas poseen una piel con pliegues en los costados de su cuerpo que permiten canalizar el agua de la región ventral a la dorsal (figura 2).
La pérdida de agua en el cuerpo de los anfibios se lleva a cabo por distintas vías, como la evaporación, la respiración y la excreción. Los anfibios terrestres y semiacuáticos son más vulnerables a la pérdida de agua por evaporación, en especial si están expuestos por tiempos prolongados a ambientes con temperaturas altas y con poca humedad en el aire. Para evitar la pérdida de agua corporal, los anfibios han desarrollado distintos mecanismos morfológicos, fisiológicos y conductuales. A través de su comportamiento, pueden evitar su deshidratación al modificar su periodo de actividad (día/noche), utilizar posturas que favorezcan la retención del agua en el cuerpo, así como al seleccionar sitios que sean más húmedos dentro de su hábitat. En periodos prolongados de sequía, algunas especies pueden buscar refugio debajo del sustrato, donde permanecen inactivas hasta que las condiciones ambientales vuelven a ser favorables. De forma similar, algunas especies forman un capullo con varias capas de piel para recubrir el cuerpo creando un saco que mantiene al organismo húmedo (Zug etal. , 2001).
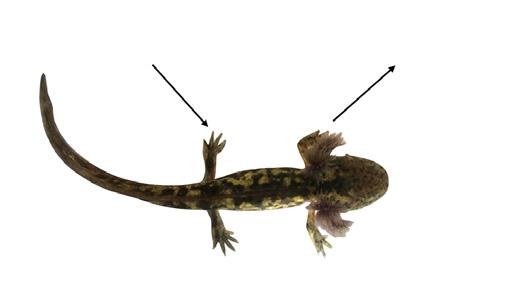
Acuaticos Agua Iones I>A

Fotos: Rangel-Patiño.
Terrestres Agua Agua
Pliegues costales
Figura 2. Movimiento del agua por ósmosis en anfibios en ambientes acuáticos y terrestres. En la tierra la concentración interna de iones (I) es menor a la concentración de iones en el ambiente (A), por lo que son hipoosmóticos. En ambientes acuáticos, los individuos son hiperosmóticos debido a que la alta concentración de iones internos provoca que el agua se mueva al interior del cuerpo (I>A).
Vulnerabilidad de los anfibios
Hoy en día los anfibios son uno de los grupos de vertebrados con una mayor tasa de extinción en el mundo. El declive de las poblaciones de anfibios está relacionado con distintos factores como la destrucción de su hábitat, la introducción de especies exóticas, enfermedades emergentes (causadas por hongos acuáticos), uso de agroquímicos y la modificación de los regímenes de temperatura y precipitación asociada al cambio climático. Particularmente, la deforestación y el cambio de uso de suelo son las principales amenazas para los anfibios de México (Parra-Olea etal. , 2014; IUCN, 2022). Un resultado de estas actividades es la formación de zonas expuestas a la radiación solar en los bosques, que incrementan la temperatura y disminuyen la humedad disponible en el ambiente. En consecuencia, la tasa de
Fotos: Rangel-Patiño, y Van den Berghe.
Agua y biodiversidad: la perspectiva de los anfibios

Tlaconete de Roberts (Pseudoeurycearobertsi)
Tlaconete pinto (Isthmurabellii)
deshidratación es mayor para los anfibios que habitan en este tipo de condiciones, lo que puede generar una restricción en sus periodos de actividad; por ejemplo, al salir de su refugio un anfibio se encuentra hidratado, pero corre el riesgo de deshidratarse de forma más rápida al desplazarse para buscar alimento o una pareja para reproducirse. Esta reducción en su actividad también puede estar asociada al bajo nivel de hidratación, ya que al perder un 20-30% de agua corporal se reduce su desempeño locomotriz (Greenberg y Palen 2021). Por lo anterior, la tasa de pérdida de agua en anfibios terrestres depende del ambiente térmico e hídrico en el que se encuentran.
Desafortunadamente, cada vez es más común encontrar ambientes fragmentados en bosques y selvas, que son los ecosistemas con mayor perturbación por la tala inmoderada. Por ejemplo, se ha reportado una pérdida de más de 100 ha de bosque al año en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, donde habitan cuatro especies de salamandras terrestres endémicas de México, las cuales se encuentran amenazadas: el tlaconete pinto (Isthmura bellii) , el tlaconete regordete (Aquiloeurycea cephalica) , el tlaconete dorado (Pseudoeurycea leprosa) y el tlaconete de Roberts (Pseudoeurycea robertsi) (González-Fernández etal. , 2022). Estas cuatro especies de salamandra comparten la característica de no poseer pulmones; al respirar a través de la piel, dependen en mayor medida de la humedad corporal que puedan mantener. Es importante mencionar que el tlaconete de Roberts es endémico de la región del Nevado de Toluca, lo que resalta la necesidad de evaluar su riesgo de extinción a través de estudios enfocados en su fisiología, conducta y condiciones
ambientales a las que está sujeta. En este sentido, en el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México se está evaluando la tasa de resistencia a la evaporación, así como sus requerimientos de temperatura y humedad en su hábitat.
Conclusiones
Debido a su alta dependencia al agua, los anfibios se han convertido en uno de los grupos de vertebrados más vulnerables en escala global. México es uno de los países con mayor diversidad de anfibios; sin embargo, la mayoría de estas especies se encuentran en alguna categoría de riesgo debido a la perturbación del hábitat en el que se encuentran. Estas perturbaciones pueden exponer a los anfibios a sus límites térmicos e hídricos y restringir sus periodos de actividad, su capacidad de desplazamiento y su distribución. Por esta razón, es importante realizar estudios que permitan identificar la sensibilidad de los anfibios frente a las condiciones climáticas actuales y futuras con el propósito de desarrollar estrategias de conservación mediante la protección de ambientes que reduzcan su exposición fuera de sus límites fisiológicos
Referencias
González-Fernández et al. (2022). Forest cover loss in the Nevado de Toluca volcano protected area (Mexico) after the change to a less restrictive category in 2013. Biodiversity and Conservation 31: 871-894.
Greenberg, D. A., y W. J. Palen (2021). Hydrothermal physiology and climate vulnerability in amphibians. Proceedings of the Royal Society B. 288: 20202273.
Lemos-Espinal, J. A., y G. R. Smith (2024). The distribution, diversity and conservation of the Mexican herpetofauna among its biogeographic provinces. Journal of Nature Conservation 82: 126714.
Parra-Olea, G., et al. (2014). Biodiversidad de anfibios en México. Revista Mexicana de Biodiversidad 85: S460-S466.
Zug, G. R., et al. (2001). Herpetology: an introductory biology of amphibians and reptiles Nueva York: Academic Press.
Figura 3. Áreas expuestas en bosques dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, derivadas del cambio de uso de suelo.
Fotos: Rangel-Patiño.

El campo industrializado: más allá de la emisión de gases
Andrii Yalanskyi
Adobestock
La contaminación del agua por la agricultura y la ganadería intensivas tiene un alto costo sanitario y medioambiental. Es un problema de solución tan compleja como urgente. Tenemos que ser capaces de dar seguridad alimentaria a 8,000 millones de personas sin deteriorar el medio ambiente. Un agua libre de contaminantes indicará que lo hemos conseguido.
Hace unos 12,000 años, cuando el Homosapiens empezó a sembrar semillas y a domesticar animales, se inició un lento e inexorable proceso de transformación del mundo. La especie humana comenzó a alterar la naturaleza para lograr alimento sin necesidad de desplazarse; la abundancia de calorías, obtenidas principalmente de los cereales, permitió crear las ciudades y las industrias artesanales, y la población comenzó a aumentar como nunca lo había hecho.
La agricultura y la ganadería han sido desde entonces las bases en las que se ha sustentado la supervivencia humana, pero con notables diferencias entre el mundo rico y el pobre. En el primero, la industrialización de los cultivos y la explotación del ganado han sido imparables desde la Segunda Guerra Mundial. Los fertilizantes, insecticidas y forrajes se hicieron pronto imprescindibles para sacar el máximo provecho económico a las explotaciones; por otra parte, la tecnificación permitió la creación de “macrogranjas”, unas instalaciones cuyo objetivo es producir la mayor cantidad de alimentos al mejor precio para competir en el mercado global.
La masiva industrialización del “campo” es un hecho que algunos científicos consideran uno de los marcadores del Antropoceno, la era geológica caracterizada por la alteración que la humanidad ha causado en la Tierra.
La lacra de los fertilizantes y plaguicidas
Según la FAO, la producción mundial de fertilizantes fosfatados y nitrogenados aumentó de 51 millones de toneladas en 1961 a 187 millones en 2019. En la actualidad las tierras agrícolas reciben anualmente cerca de 115 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados inorgánicos. Alrededor del 20% de ellos acaban acumulándose en los suelos y la biomasa, pasando
a los cuerpos de agua mediante el riego, que es el mayor generador de aguas residuales del planeta, más que las ciudades y la industria. Se calcula que el 35% de esta agua dulce contaminada por fertilizantes acaba en los océanos.
Por lo que respecta a los plaguicidas químicos, durante los últimos 50 años el mercado creció de cerca de 900 millones de dólares anuales a más de 35,000 millones. La FAO señala que más de 4.6 millones de toneladas de estos productos se vierten al medio ambiente cada año. El 75% de este volumen proviene de los países desarrollados económicamente, pero los más pobres se llevan las peores consecuencias: el 99% de las muertes debidas a la intoxicación por plaguicidas se dan entre los que menos recursos sanitarios tienen.
El desarrollo ganadero, en el ojo del huracán
El crecimiento de la ganadería arroja también cifras espectaculares. El número de cabezas de ganado se ha más que triplicado en todo el mundo desde 1970: actualmente en la Tierra viven unos 25,000 millones de gallinas; 2,100 millones de bovinos y 950 millones de porcinos. Se estima que solo el ganado bovino es responsable de alrededor del 14.5% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero en todo el mundo: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O).
La ganadería intensiva se ha extendido y está causando un alto grado de contaminación por purines, que son una mezcla líquida de excrementos y orina de los animales. Los purines son ricos en nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, pero al concentrarse en exceso, como ocurre en las macrogranjas, están causando daños sanitarios y ambientales notables que afectan prácticamente a todos los cuerpos de agua. Las explotaciones porcinas son las que más cantidad de purines generan: dos metros cúbicos por cerdo al año, lo que supone alrededor de 60 millones de toneladas anuales.
El campo industrializado: más allá de la emisión de gases Medio
De igual modo a lo que ocurre con los fertilizantes agrarios, la contaminación del agua por purines está actualmente mucho más extendida que la contaminación orgánica de las aguas negras provenientes de las áreas urbanas. Se trata de una contaminación que afecta a miles de millones de personas y genera enormes costos anuales.
Daños para la salud y para el medio acuático
Las aguas contaminadas por los purines aumentan el riesgo de enfermedades como la gastroenteritis, la fiebre tifoidea, la hepatitis y la leptospirosis, y también pueden ser cancerígenas. La OMS recomienda no consumir agua que contenga más de 25 miligramos de nitratos por litro. Por otra parte, la orina de los animales excreta también los antibióticos, vacunas y hormonas del crecimiento que se les administran sistemáticamente; así, estos productos pasan a formar parte de los denominados “contaminantes emergentes”, que están presentes cada vez más en el agua usada para el consumo.
La eutrofización es la alteración más significativa que causan la agricultura y ganadería intensivas en el medio ambiente. Es un proceso por el que los nitratos y fosfatos, provenientes de los fertilizantes y aguas negras, abonan las algas y el fitoplancton;

wearewater.org
estos se reproducen de forma descontrolada y desequilibran los ecosistemas receptores. Lo peor viene cuando las algas y plantas mueren en áreas donde el agua se regenera poco, ya que, al descomponerse, generan zonas sin oxígeno (hipoxia) donde la vida acuática no puede sobrevivir.
Un caso paradigmático del daño que puede llegar a causar la eutrofización es el de la manga del mar Menor, en el sureste de España. Esta albufera, desde décadas una de las zonas acuáticas más degradadas por las prácticas agrícolas descontroladas, sufrió en octubre de 2019 un episodio de intensas lluvias que arrastraron a sus aguas entre 500 y 1,000 toneladas de nitratos y más de 100 de fosfatos. Tres semanas después, 3 toneladas de peces y todo tipo de crustáceos aparecieron muertos por falta de oxígeno.
La FAO estima que la hipoxia resultante de la eutrofización provocada por el ser humano afecta un área de 240,000 km2 en todo el mundo, incluyendo 70,000 km2 de aguas continentales y 170,000 km2 de zonas costeras. La pesca artesanal de subsistencia, que practican alrededor de 40 millones de personas en todo el mundo, está seriamente amenazada por este problema.
Más allá de la contaminación
Estos últimos años, la agricultura y, sobre todo, la ganadería intensivas han sido consideradas por las agencias de la ONU y las ONG como las prácticas más insostenibles, ya que, además de contaminar, dan pie a una gestión del suelo sometida a intereses económicos que en muchos casos están por encima de los derechos humanos. En muchos casos, afectan también a la forma en que se usa el suelo y, en consecuencia, repercuten en la seguridad alimentaria de un mundo en el que ya somos 8,000 millones, y en el que es urgente cuidar la subsistencia de los que padecen hambrunas, cada vez más amenazados por el abandono, la violencia y el cambio climático.
Son demasiados los casos en los que la expansión de la agricultura industrializada se ha realizado en detrimento de la agricultura ancestral en que se basaba la subsistencia de las comunidades locales. Es el caso de los cultivos de soya y aguacate que destruyen la sabana tropical del Brasil y desplazan a los indígenas; la obtención masiva del aceite de palma deforesta amplias zonas de Indonesia, Tailandia, Nigeria y Malasia; y la producción de caucho ha creado serias alteraciones en los eco-
Medio ambiente
El campo industrializado: más allá de la emisión de gases

sistemas de varios países de Asia, África y América Latina. Todas ellas son también actividades económicas que frecuentemente esconden condiciones de trabajo abusivas y el uso ilegal de mano de obra infantil.
Por otro lado, la agricultura y la ganadería industrializadas forman parte de un mercado internacional que genera la mayor tasa de gasto de agua entre todas las actividades humanas: casi el 92% de la huella hídrica planetaria pertenece a la producción de alimentos; y los de origen animal están entre los que más agua consumen. Diez cerdos de ganadería intensiva consumen tanta agua como una persona.
La soluciones son complejas y difíciles
El denso entretejido socioeconómico de los sistemas alimentarios es la causa de que encontrar soluciones efectivas y justas a los problemas que se generan sea quizá uno de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos para crear un mundo “sostenible”.
Los esfuerzos de la gobernanza internacional se han multiplicado los últimos años. La Unión Europea es uno de los referentes con su directiva sobre nitratos, que tiene por objeto proteger las aguas subterráneas y superficiales procedentes de fuentes agrarias y fomentar las buenas prácticas agrícolas.
Por otra parte, son cada vez más los informes científicos que sostienen la necesidad de un cambio dietético entre los consumidores de los países industrializados. Estos cambios tienen como denominador común la reducción del consumo de carne
y el fomento del consumo de productos de origen vegetal. Es una recomendación que ha generado una notable polémica, especialmente desde que, en la COP25, el IPCC presentara su informe especial sobre cambio climático y tierra. Es un documento que aboga por una “dieta equilibrada” a nivel global, para mitigar el calentamiento atmosférico, reducir la huella de carbono de la producción y comercio de los alimentos, y ganar suelo para otros usos no alimentarios.
La FAO sostiene que, más allá de los cambios dietéticos, es necesario abordar la contaminación agraria y ganadera de manera sistémica, actuando simultáneamente en varios niveles: mediante la implementación de medidas preventivas y correctivas adecuadas, el uso de tecnologías de tratamiento y el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles. Entre estas últimas, la agricultura regenerativa enfocada en construir y mantener la salud del suelo, la biodiversidad y el ecosistema, utilizando fertilizantes orgánicos y métodos de cultivo ancestrales, se plantea en su conjunto como la mejor opción. La experiencia en proyectos desarrollados en Nicaragua, India, Bolivia y Perú con el objetivo de regenerar el suelo y el agua así lo corrobora: mediante la adopción de técnicas agrícolas ancestrales y la educación, se evita la degradación del entorno y se facilita un crecimiento sostenible sin la invasión de los espacios naturales. Sí, es posible un cambio de rumbo. Un agua libre de fertilizantes y plaguicidas indicará que lo hemos conseguido
Tomado de www.wearewater.org/es/insights/el-campo-industrializado-mas-allade-la-emision-de-gases/

Una nube ávida de agua
La digitalización tiene huella hídrica. Cientos de millones de metros cúbicos de agua se destinan al mantenimiento de internet. La popularización de la inteligencia artificial es un factor imprevisto que puede disparar los requerimientos de energía y agua a niveles inimaginables. Es un nuevo factor en la difícil ecuación de la sostenibilidad.
Leer este artículo puede significar la emisión de 5 gramos de carbono a la atmósfera; y no es a causa de la electricidad que usa la computadora: es el costo energético de los servidores que permiten que el contenido esté en el sitio web y que se haya podido descargar.
La preocupación por el costo ecológico de la digitalización empezó con la huella de carbono. Hacia 2010, empresas como Microsoft y Google construyeron centros de datos cada vez mayores destinados a proporcionar servicios “en la nube” a gran escala. Esto disparó la huella de carbono a niveles que comenzaron a preocupar.
Desde entonces, el goteo de estudios centrados en el impacto medioambiental de internet no ha cesado. En la actualidad, podemos asegurar que cada correo electrónico que enviamos tiene una huella de carbono de hasta 10 gramos, lo que significa que si en un año enviamos 1,000, emitimos a la atmósfera 10 kilos. En 2022, según Statista, se estimaba que había más de 4,900 millones de usuarios de la red en todo el mundo que enviaron y recibieron unos 333,000 millones de correos electrónicos; esto significa que solo el correo electrónico ha contribuido con 3.33 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.
Ahora, esta preocupación ha aumentado con el gasto de agua que, solamente para la refrigeración de los sistemas, es un factor que desestabiliza el balance hídrico de la zona donde se ubican los grandes servidores. Así lo constató por primera vez un trabajo publicado en 2021 en la revista Resources,Conservation andRecycling
En el verano de 2023, un estudio de investigadores finlandeses, publicado en ScienceDirect, ahonda en el tema y advierte que la huella hídrica, generalmente pasada por alto hasta ahora, es un factor cada vez más determinante en el cálculo del impacto medioambiental de internet. Una de las previsiones apunta a que en 2030 Europa necesitará más de 820 millones de metros cúbicos de agua anuales para el mantenimiento operativo de la red. Uno de los factores que han acelerado el consumo ha sido el significativo incremento de las videoconferencias y el video en streaming durante el confinamiento de la pandemia. Un informe de Cisco señala que en 2020 el tráfico debido a la descarga de videos de entretenimiento alcanzó más del 80% del total. El impacto en el entorno es importante: una hora de videoconfe-
rencia emite entre 150 y 1,000 gramos de CO2, y requiere entre 2 y 12 litros de agua.
Es un hecho que las tecnologías necesitan cada vez más agua para refrigerar sus ordenadores. El consumo de Google aumentó un 20% en 2022 y Microsoft lo hizo en un 34%, según reconocen las propias compañías. En noviembre de ese mismo año, un nuevo factor irrumpió en escena pulverizando muchas de las previsiones: el ChatGPT ponía la inteligencia artificial (IA) al alcance de cualquier internauta. Con unos chips de mayor consumo que los de los servidores comunes, algunos expertos, como los que firman un estudio de la Cornell University, aseguran que la demanda mundial de IA puede llegar a necesitar entre 4,200 y 6,600 millones de metros cúbicos de agua dulce en 2027. Es una cantidad enorme, equivalente a la mitad del consumo hídrico anual de Reino Unido. Actualmente, los investigadores sugieren que ChatGPT consume medio litro de agua por entre 5 y 50 prompts(preguntas o instrucciones enviadas por el usuario). Es una amplia horquilla pues, como el propio ChatGPT reconoce al ser interrogado, “la cantidad de agua utilizada para la refrigeración de los servidores depende de varios factores, como la eficiencia energética de los centros de datos, las fuentes de energía utilizadas y las prácticas de gestión de recursos hídricos de la infraestructura en cuestión”.
Estos cálculos se refieren exclusivamente al agua utilizada para refrigerar los sistemas, no contabilizan la necesaria para producir la electricidad que alimenta los servidores ni la de los ordenadores de los usuarios, ni siquiera la empleada en los procesos de su fabricación.
Las nubes digitales se crean en enormes infraestructuras compuestas por cientos de miles de ordenadores conectados entre sí por millones de kilómetros de fibra óptica. Son los denominados “centros de datos” que se ubican en grandes naves industriales. El calor generado puede alterar su funcionamiento, por lo que se precisan potentes sistemas de refrigeración. Diez años atrás se usaban preferentemente ventiladores de aire, pero el aumento del calor de los nuevos procesadores ha hecho que se recurra a torres de refrigeración que usan el agua como intercambiador de calor con el aire para enfriar. Es un proceso de menor costo económico y es el que ha acabado por imponerse.
Estos circuitos de refrigeración requieren agua limpia para evitar problemas en las conducciones, y el agua residual
Tecnología
Una nube ávida de agua

debe ser tratada al contener notables cantidades de sales minerales. El estrés hídrico ocasionado ya ha comenzado a trascender.
El primer conflicto que apareció en los medios de comunicación se dio en la localidad neerlandesa de Hollandse Kroon. El verano de 2022, en plena ola de calor inusual en el norte de Europa, se publicó que el centro de datos instalado por Microsoft llegó a absorber 84,000 metros cúbicos de agua (33 piscinas olímpicas), en lugar de los 20,000 planeados inicialmente. La protesta de los ciudadanos que ya estaban amenazados por restricciones en el suministro puso en evidencia un problema que se había pasado por alto.
Algo similar acaba de pasar en Estados Unidos. Google instaló uno de sus enormes centros de datos en The Dalles a orillas del río Columbia. La ciudad, de unos 15,000 habitantes, está situada en la zona seca al este del estado de Oregón, y últimamente ha sufrido varios episodios de restricciones de agua. Los ordenadores de la instalación absorben un 25% del agua suministrada a la población y la empresa planea por lo menos duplicar su centro de datos aguas arriba, lo que ha causado la alarma y las protestas de la población.
La nube no para de crecer y las previsiones quedan obsoletas en meses. El consumo de bytes está disparado: al crecimiento de los servicios de Google y Microsoft hay que añadir los de Apple, META y X (la antigua Twitter), la expansión de las plataformas de streaming(Netflix, HBO, Disney…) y los servicios de venta online como Amazon, cuya filial AWS abarca casi la mitad de la computación en la nube global.
Según Cisco, el uso de los datos y los servicios de conectividad digital ha alcanzado este año los 5,300 millones de usuarios, que poseen 3,600 millones de dispositivos (computadoras y teléfonos móviles) conectados a un promedio de 110 Mbps (Mega bits por segundo) de velocidad de transmisión.
En poco tiempo el mundo de la digitalización ha pasado de ser una alternativa descarbonizadora, como se presentaba en la década de 1990, a constituir un devorador de recursos. En la actualidad internet es el mayor sistema qua ha construido la humanidad y ya no podemos entender el mundo sin él.
¿Cómo abordar su sostenibilidad? Plantear a los usuarios restricciones en el uso de la red parece muy difícil. En centros educativos de EUA y Alemania se han realizado sin éxito algunas campañas que sugerían a los usuarios de las videoconferencias apagar la cámara, lo que podría reducir drásticamente la huella ecológica de la conexión. Los hábitos digitales están enormemente arraigados en nuestra vida cotidiana, dependemos de internet para casi todo y es mucho más fácil restringir el uso del automóvil o el tiempo empleado en la ducha que enviar menos correos electrónicos o limitar las videoconferencias. Según los expertos, algunas medidas pueden tener éxito, como sugerir reducir el envío de documentos en alta resolución si no es necesario –una medida que, sin embargo, choca con la expansión de plataformas de envío gratuito de datos (WeTransfer, YouSendIt, Dropbox), que crecen de forma imparable y que constituyen cada vez más una herramienta de trabajo imprescindible para millones de personas. Los defensores de la expansión de la nube argumentan que los beneficios que se obtienen de la digitalización superan con creces los problemas medioambientales creados. Es una realidad que enviar kilobytes en lugar de kilogramos genera menos huella ecológica, pero también es evidente que se ha creado un factor de desequilibrio que, por su desbordado crecimiento, debe ser muy tenido en cuenta. Con toda probabilidad, la próxima (hipotética) Agenda 2045 incluirá entre sus objetivos la “digitalización sostenible”, aunque por entonces es probable que la sostenibilidad tenga otro significado
Tomado de www.wearewater.org/es/insights/una-nube-avida-de-agua/
REVISTA

Pretende usted llegar y convencer con sus productos y servicios a quienes influyen y a quienes son tomadores de decisiones, tanto en el sector público como en el privado y el académico

al contratar plan 5 ediciones (38, 39, 40, 41 y 42). Además, pago en tres cuotas y diseño de un anuncio sin costo para quienes contraten antes del 9 de junio del 2025.
Contrastes en Brasil: abundancia y escasez
Los sectores que más contribuyen a la economía son los más dependientes del agua. Por ejemplo, el 62% de la energía de Brasil es generada por plantas hidroeléctricas. El agua es también esencial en la agricultura, otro sector importante para la economía. De acuerdo con la Agencia Nacional de Aguas, el riego consume el 72% del agua del país.
Este tipo de dependencia significa que en tiempos de crisis del agua –según la experiencia de São Paulo en 2014 y 2015–la productividad de los diferentes sectores económicos puede verse amenazada.
Brasil tiene 12 regiones hidrográficas que enfrentan diversos desafíos para mantener su disponibilidad y calidad hídrica. Un mapeo del Ministerio del Medio Ambiente muestra que, en las

cuencas que abarcan a la región Norte, el impacto proviene principalmente del crecimiento en la generación de energía eléctrica. En la región Centro-Oeste es la expansión de la frontera agrícola la que más desafía la conservación de los recursos hídricos. Las regiones Sur y Noreste enfrentan déficit hídrico y la región Sureste presenta también un problema de contaminación hídrica.
Desde 2013, durante la primera crisis que se tuvo, quedó claro que el Sureste y el Centro-Oeste tienen problemas concretos, que se han intensificado en los últimos dos años, de disponibilidad de agua.
Luego de la grave crisis hídrica de 2015, que afectó a la población de São Paulo, los habitantes del Distrito Federal (DF) también pasaron por el primer racionamiento de los últimos 30 años debido a la falta de agua en las principales cuencas

Si Brasil tiene casi la quinta parte de las reservas de agua en el mundo, ¿por qué las noticias sobre la escasez de agua se han vuelto tan comunes en el país en los últimos años? Hay muchas respuestas a la pregunta, desde la forma en que los recursos hídricos están repartidos geográficamente y la degradación de las áreas alrededor de la cuenca del río, hasta el cambio climático y la mala infraestructura de suministro.
que abastecen la región. Por más de un año, los habitantes de la capital del país tuvieron que adaptarse a un ciclo de días sin agua debido al agotamiento de los reservorios de las principales cuencas que abastecen la ciudad.
En el área rural, el gobierno del DF decretó estado de emergencia agrícola. En ese momento se estimó un perjuicio de 31 mi-
llones de dólares, con la reducción del 70% en la producción de maíz, según un estudio de la Secretaría del Medio Ambiente del DF.
Agua, bosques y ciudades
Ante la cada vez más fuerte evidencia científica de la relación entre la deforestación, la degradación de los bosques y los cam-
Agua en el mundo
Contrastes en Brasil: abundancia y escasez
bios en los patrones de lluvia, las crisis del agua, tales como la de São Paulo, se pueden repetir en las próximas cuatro décadas, afectando el abastecimiento de agua, la producción agrícola y la generación de energía, entre otras actividades. Se ha reducido la deforestación de la Amazonia en los últimos años (en 82%) y se han creado regulaciones, como el Código Forestal, para ayudar a proteger los recursos naturales en los terrenos rurales. Se trata de conquistas recientes después de décadas de devastación aunadas a la necesidad cada vez mayor de tener un control constante para que no se pierdan esos recursos.
Los más dependientes del agua
Brasil es el segundo mayor exportador de alimentos en el mundo. En el país donde la agricultura y la agroindustria representan el 8.4% del PIB, las zonas de terrenos irrigados aumentaron a ritmo acelerado en la última década y todo apunta a que el consumo de agua seguirá creciendo. Actualmente, menos del 20% de las tierras de regadío tienen acceso al riego. En el área de generación de energía, incluso con la diversificación de las fuentes previstas para las próximas dos décadas, las centrales hidroeléctricas continuarán generando la mayor parte de la electricidad que se consume en Brasil.
El sector más contaminante
La industria sigue siendo una de las principales causas de la degradación del medio ambiente en Brasil. De acuerdo con

un informe del Banco Mundial, los investigadores encontraron residuos industriales, incluyendo metales pesados, en los cursos de agua en varias áreas metropolitanas. Tales contaminantes se descargan sin ningún tratamiento previo. En São Paulo y Recife, por ejemplo, esto significa que los ríos circundantes ya no son seguros para el suministro de agua potable, obligando a las ciudades a extraer agua de pozos o cuencas más distantes. El crecimiento de los nuevos complejos industriales, en particular en el noreste, también puede resultar en impactos ambientales a largo plazo, tales como la contaminación y la competencia por los recursos naturales (especialmente agua).
Desigualdades en el acceso a agua y saneamiento
Entre el 40% más pobre del país, el porcentaje de hogares con un inodoro conectado a la red de saneamiento aumentó del 33% en 2004 al 43% en 2013. Sin embargo, el acceso es aún más bajo si se compara con el estrato más rico. Otra diferencia importante es la que existe en la cobertura nacional de agua (82.5%), las aguas residuales (48.6%) y el tratamiento real de aguas residuales (39%). La falta de tratamiento de aguas residuales hace que los contaminantes sean arrojados directamente en el agua o se procesen en fosas sépticas no reguladas, con graves consecuencias sobre la calidad de los recursos hídricos, así como en el bienestar de la población.
¿Qué hay que mejorar?
Muchas empresas de suministro todavía sufren grandes pérdidas de agua (más de la tercera parte en promedio), tienen exceso de personal y altos costos de operación. El financiamiento del sector se basa en tarifas y subsidios cruzados, con una estructura tarifaria obsoleta, incapaz de generar servicios más eficientes y sostenibles. El resultado: no tienen suficiente capital para aumentar la cobertura y hacer que la infraestructura sea más resistente a los fenómenos climáticos extremos (sequías e inundaciones).
La calidad de vida de los brasileños más pobres está fuertemente relacionada con la gestión del agua y de otros recursos naturales, y por lo tanto las políticas para conservarlos son cada vez más necesarias.
Los especialistas afirman que una de las principales causas de la crisis hídrica es el uso inadecuado del suelo. En el Cen-
Telesur
Agua en el mundo

tro-Oeste, por ejemplo, están concentradas las nacientes de ríos importantes del país, debido a su localización en la planicie central (Planalto Central, que abarca los estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins y Mato Grosso do Sul). Conocida como cuna de las aguas, la región tiene vegetación del Cerrado, bioma que ocupa más del 20% del territorio y actualmente es uno de los principales puntos de expansión de la actividad agropecuaria.
Como consecuencia del avance de la frontera agrícola, el Cerrado ya tiene prácticamente la mitad de su área totalmente devastada. Los efectos de la ausencia de vegetación nativa para proteger el suelo ya se perciben principalmente en la disminución del flujo de los ríos y en la escasez de agua para abastecimiento urbano.
La deforestación acelerada está repercutiendo tanto en la frecuencia de las lluvias, que han venido disminuyendo en los últimos cinco años en la región, como en la capacidad del suelo para absorber y almacenar el agua en el subsuelo y devolverla a los ríos.
El cambio de uso de suelo ha alterado de manera importante el ciclo del agua y hace que la gente tenga menos agua en los ríos, ríos muy cenagosos y menor disponibilidad de lluvia. Entonces, el ciclo del agua está en un pequeño colapso.
Otros desafíos
El reto de garantizar el funcionamiento del ciclo hidrológico natural también tiene un impacto en el mantenimiento de los acuíferos subterráneos. Los investigadores lamentan que el asunto no tenga relevancia en el debate público y en la agenda electoral, y alertan que, para evitar la próxima crisis, es necesario crear un modelo de gestión de las aguas subterráneas.
Otro problema que lleva a la escasez de agua es la estructura precaria de saneamiento.
Según la Agencia Nacional de Aguas, más de 35 millones de personas aún no tienen acceso al agua tratada en Brasil y el sistema de abastecimiento de agua potable genera 37% de pérdidas en promedio. La falta de tratamiento de aguas residuales compromete más de 110,000 km de los ríos brasileños que reciben los desechos.
Se estima que, para regularizar la situación, serían necesarios por lo menos 26,500 millones de dólares de inversión en colectores y tratamiento de aguas residuales hasta 2035.
Un problema de percepción
Todos estos problemas solo serán resueltos cuando los gobiernos y la sociedad cambien su percepción sobre la importancia de los recursos naturales para la supervivencia humana.
No hay lugar seguro en el planeta y, además de la falta de percepción, hay una absoluta falta de gobernanza en la gestión del agua. A eso se suma la indiferencia e incapacidad de la clase política para lidiar con el tema de la educación ambiental.
Para evitar el agravamiento de la situación, es necesaria una evolución desde el punto de vista ético y moral, y no solamente científico y tecnológico. El cambio climático es la mayor falla de mercado de la especie humana, porque es algo en lo que la inteligencia estratégica de sobrevivencia del ser humano no funcionó y continúa fallando de forma insistente. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Allí está el aumento de los conflictos existentes, como disputas por agua, energía y espacio, así como aumento en el número de refugiados
Elaborado por Helios con base en: - Brasil: dueño de 20% del agua del mundo, pero con mucha sed. Banco Mundial, 2016. - A água no Brasil: da abundância à escassez. Débora Brito, Agência Brasil.
Breves
Ciencia y datos para sociedades conscientes
La Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con la Embajada de Italia en México, organizó el seminario web “Monitoreo ambiental: ciencia y datos para sociedades conscientes”, en el cual se resaltó la relevancia del monitoreo ambiental y el uso de datos precisos como herramientas clave para fomentar la sostenibilidad, la conciencia cívica y la colaboración entre científicos, instituciones y gobiernos en la búsqueda de soluciones a los desafíos ambientales.
Durante el encuentro, se presentaron innovadoras herramientas tecno-
lógicas y casos de estudio avanzados. Uno fue el Sistema de Información Socioambiental para la Democracia y la Sostenibilidad –del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la UdeG–, un proyecto que emplea imágenes satelitales para analizar la cobertura del suelo, la calidad del agua, la salud de los ecosistemas y el cambio climático, proporcionando una visión integral del monitoreo ambiental.
El Consejo Nacional de las Investigaciones de Italia presentó AgroSat, una plataforma de código abierto desarrollada por el Instituto de BioEco-
nomía de ese consejo. AgroSat utiliza big data y tecnologías IoT para apoyar la gestión agrícola sostenible, ofreciendo soluciones innovadoras para la agricultura del futuro.
Por la Universidad Politécnica delle Marche se expuso el proyecto Water4All, que aborda la gestión circular de aguas residuales desde una perspectiva conceptual hasta su aplicación a gran escala. Este trabajo promueve la seguridad hídrica y destaca la cooperación internacional en el tratamiento y uso sostenible del agua. Además, se enfatizó la posibilidad de que México participe en esta iniciativa como país observador
Internet de las cosas para monitorear la calidad del agua
Un grupo multidisciplinario de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey creó una estación que puede medir contaminantes en tiempo real y automatizar el proceso. Se trata de Internet of Water, una plataforma que utiliza el internet de las cosas para acceder a la información en el momento y monitorear la calidad del agua; el proceso se lleva a cabo sin las grandes inversiones de recursos y tiempo que se han requerido para el efecto.
En 2020, luego de que el río Grande de Santiago, en Jalisco, fuera declarado como el más contaminado de México por la Profepa, el grupo fue contactado por el gobierno estatal para desarrollar un aparato que pudiera tomar mediciones automatizadas de contaminantes.
Basándose en esa idea, decidieron ir más allá y desarrollar una estación de monitoreo de la calidad del agua.
El internet de las cosas es el proceso tecnológico que permite conectar elementos físicos como objetos domésticos, dispositivos médicos y accesorios personales al
internet. En el caso de Internet of Water, es la estación la que se conecta. Para medir los contaminantes, cuenta con sensores de oxígeno disuelto, turbidez, pH, temperatura, sólidos disueltos totales, conductividad, de plomo y cadmio. Además, se pueden intercambiar por otros, dependiendo de los contaminantes más comunes en un cuerpo de agua de interés.
También cuenta con boyas de flotación, y como fuente de energía usa dos paneles solares que alimentan una batería de litio, con lo que posee autonomía energética de alrededor de 36 horas, dependiendo de la constancia del envío de datos. Para transmitir la información, cuenta con un gateway de comunicación LoraWan, algo parecido a un módem inalámbrico de WiFi, que se comunica a través de antenas de radio.
Así, aunque la estación esté flotando en un lugar donde no haya internet, el gateway puede comunicarse con su plataforma web que es compatible con computadoras y teléfonos móviles
Ecofeminismo: uniendo feminismo y ecología
El ecofeminismo ve una conexión intrínseca entre la explotación de la naturaleza y la desigualdad de género. Este pensamiento plantea que las perspectivas únicas de las mujeres sobre la naturaleza pueden promover enfoques más integradores y sostenibles para el manejo del medio ambiente.
Las científicas mexicanas no solo abordan los retos ambientales a través de su investigación, sino también a través de la implementación de tecnologías innovadoras y sostenibles.
Este esfuerzo incluye desde el desarrollo de alimentos funcio-
Alerta por sequía en Estados Unidos
Afinales de 2024, el gobierno estadounidense hizo un llamado a ahorrar agua en medio de la peor sequía en 150 años. Las condiciones de sequía afectan a más de la mitad de Estados Unidos, según el Centro Nacional de Mitigación de Sequías.
Los habitantes de la ciudad de Nueva York y algunos de sus vecinos fueron llamados a ahorrar cada gota de agua, mientras los incendios habían consumido miles de hectáreas en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, en el noreste del país. A ello se suma la tragedia vivida en California por los incendios asociados a condiciones meteorológicas que incluyeron vientos de Santa Ana, humedad muy baja y condiciones de sequía prolongada.
Para evitar tomar medidas “más drásticas”, las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar duchas cortas, cerrar el grifo cuando se enjabonan las manos, se cepillan los dientes y lavan los platos y llenar bien el lavavajillas, así como retrasar el lavado de autos y no tirar de la cadena del WC innecesariamente.
El Departamento de Bomberos de Nueva York también pidió a los ciudadanos avisar a las autoridades de posibles fugas de los hidrantes. Un hidrante abierto puede perder más de 3,785 litros por minuto, lo que desperdicia 5.3 millones de litros de agua potable en 24 horas
nales que combaten la obesidad hasta nuevas técnicas en la ingeniería biomédica que reducen la necesidad de intervenciones quirúrgicas invasivas, promoviendo así un enfoque más sostenible en medicina.
Las científicas también desempeñan un papel clave en la educación y la sensibilización sobre problemas ambientales. A través de su trabajo, inspiran a futuras generaciones de científicos, especialmente a las jóvenes mexicanas, a involucrarse en ciencias y a contribuir activamente en la solución de problemas globales
Clausuran ducto ilegal de Grupo México
Por no contar con los debidos permisos, la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo la clausura de un ducto perteneciente a la empresa Grupo México, en el tramo que comprende de Cananea a Bacanuchi, en el municipio de Arizpe. La dependencia federal confirmó que dicha estructura, de 10,500 metros de largo y 89 centímetros de diámetro, es propiedad de la minera Buenavista del Cobre, pero al no contar con el aval de la Semarnat para su instalación, se procedió a suspender las actividades que ahí se realizaban.
Las autoridades iniciaron la inspección a partir de denuncias presentadas por ciudadanos.
Durante la revisión, el personal federal constató que, además de la instalación del ducto, también se había realizado la remoción de vegetación en diversas áreas cercanas. Este tipo de actividades están reguladas por la legislación ambiental porque afectan el ecosistema local; sin embargo, la empresa no pudo presentar documentación que demostrara que dichos trabajos habían sido autorizados por las autoridades competentes.
De acuerdo con la normativa ambiental, cualquier obra que implique la alteración de tierras o la instalación de infraestructura en áreas protegidas o de alto valor ecológico debe contar con la autorización pertinente de la Semarnat.
La misma minera en Cananea ha sido señalada por ser la responsable del ecocidio del río Sonora en agosto de 2014, donde se vertieron metales pesados y químicos a ese caudal del que dependen los habitantes de siete municipios y parte de Hermosillo, así como otras comunidades
Calendario
Mayo 21-23
4ª Hydrogen Expo
Hidrógeno:
Energía renovable
Asociación Italiana del Hidrógeno
Piacenza, Italia
eco-tecnologie.it/esp/ferias-yeventos-hydrogen-expo-feriadedicada-al-desarrollo-tecnologicodel-hidrogeno
Junio 5-6
II Congreso Internacional del Agua: Nuevas perspectivas en un mundo global Universidad de Jaén Jaén, España eventos.ujaen.es/116619/detail/ ii-congreso-internacional-el-valordel-agua-nuevas-perspectivas-enun-mundo-global-5-6-de-juniode-.html
Junio 22-27
41º Congreso Mundial de la IAHR
Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua Singapur
codia.info/eventos/41o-congresomundial-de-la-iahr/?mc_id=234
Junio 24-26
XIV Congreso Internacional AEDyR
Asociación Española de Desalación y Reutilización
Tenerife, España aedyr.com/congresos/tenerife2025-xiv-congreso-internacionalaedyr
Junio 26-28
12ª Expo Aqua Forum Cancún, México www.aquaforum.mx
Julio 16-18
4º Watertech Africa 2025 Exposición y conferencia internacional sobre gestión del agua, tratamiento, sanitización y aguas residuales Expogroup Nairobi, Kenia www.expogr.com/watertech/ Agosto 11-13
4º Congreso Interamericano de Agua Suelo y Agrobiodiversidad Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Ciudad de México https://congresosuelo.inifap.gob.mx
Septiembre 2-4
Aquatech México RAI Amsterdam
Ciudad de México www.aquatechtrade.com/es/ mexico
Octubre 7-9
13º Congreso Internacional en Gestión del Agua en Minería y Procesos Industriales Gecamin
Santiago, Chile gecamin.com/watercongress/index
4º Congreso Interamericano de Agua Suelo y Agrobiodiversidad
El objetivo del congreso es promover la integración y difusión del conocimiento científico y tecnológico sobre la interrelación agua, suelo y agrobiodiversidad. Destaca la importancia de analizar el crecimiento poblacional hacia el año 2030 y la capacidad para brindar alimentos de calidad, que dependen del agua, el suelo y las plantas.
Se transmitirán tres conferencias magistrales: Agricultura, ganadería y bosques; El papel de la ciencia en agua y suelo; y Cambio climático y sus retos. También dos seminarios: Estado que guardan los recursos agua, suelo y agrobiodiversidad, y Agua en la agricultura. También habrá tres conversatorios: Casos de éxito, Panel interamericano, y Visión de las universidades sobre agua y ambiente. Además de la Secretaría de Agricultura y el Inifap, participan la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación; la Semarnat; el Colegio de Postgraduados; la Universidad Autónoma Chapingo; el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo; el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Ciudad de México https://congresosuelo.inifap.gob.mx
Actualización profesional
Tratamiento del agua potable para los países en desarrollo
Contaminantes físicos, químicos y biológicos
Aniruddha Bhalchandra Pandit, Jyoti Kishen Kumar Acribia, 2021
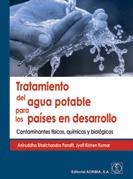
Disponer de agua potable y segura es un desafío básico al que se enfrenta el planeta y es una reclamación prioritaria en los países en desarrollo de todo el mundo. La carencia de agua potable y segura en el mundo se puede atribuir a la contaminación, al cambio climático y a otras actividades humanas que conducen a que una gran variedad de contaminantes químicos, físicos y biológicos accedan a las masas de agua. Aunque en todo el mundo se llevan a cabo grandes esfuerzos para resolver este problema, el desafío persiste. Este libro aporta luz sobre los métodos de tratamiento del agua potable y su escala de aplicación en los países en desarrollo.
Mediante la revisión de tecnologías de tratamiento tanto convencionales como emergentes, los autores analizan la eliminación de contaminantes químicos, físicos y biológicos del agua para beber, con especial aplicación a los países en desarrollo. Se estudia su conservación mediante la recolección de agua de lluvia, la reutilización de aguas
residuales y los criterios de selección de los métodos aplicables en el contexto de aspectos relevantes para África, Asia, América Latina y el Caribe. Con el estudio de casos prácticos que conectan la teoría con el mundo real y destacando sus eficiencias e inconvenientes, este libro es ideal para los estudiantes de cursos de grado y posgrado relacionados con los departamentos de ingeniería o para el autoestudio y la investigación
Agua y energía
Actualidad y retos para un desarrollo sostenible
Alberto Coronado Mendoza y Kelly Joel Gurubel Tun (Coordinadores)
Comunicación Científica, 2024
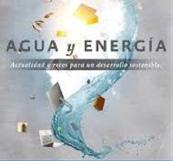
En este libro se reúnen algunos resultados de los trabajos presentados en el seminario Agua, Energía y Medio Ambiente por una Cultura de Paz, realizado por el Instituto de Energías Renovables, Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara en dos jornadas: Vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos: los ecosistemas como cultura de paz, y Democratización de la energía, por una cultura de paz. El objetivo es identificar, crear, proponer y difundir propuestas de solución a las problemáticas relacionadas con los impactos ambientales y
su influencia en los conflictos sociales respecto al agua y la energía.
El libro comprende 12 capítulos, de los cuales cuatro abordan la temática del agua y ocho la de la energía
El agua en nuestras manos
Pedro Moctezuma Barragán Fondo de Cultura Económica, 2024
Este libro se nutre de experiencias organizadas en comunidades a lo largo y ancho de México, en medio de la agudización de la crisis del agua. Esta crisis nos topa de frente con un paradigma civilizatorio y ambiental agotado. A partir del contraste entre dos paradigmas de gestión del agua y su historia, el autor prevé el proceso técnico y social para cambiar de un modelo extractivista y privatizante –consolidado para el neoliberalismo del siglo XX– a un modelo público y comunitario, de ciclos socionaturales del agua, con innovación técnica y científica capaz de construir sujetos que superen el reto de la crisis climática y la inequidad social. De honda raigambre nacional, esta obra intenta arrojar luz sobre formas de resiliencia y autonomía comunitaria y nutrir la generación de propuestas y toma de decisiones en común, además de sembrar futuro mediante la planeación transformativa del agua y el territorio, a través de la construcción de un poder social
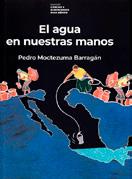
Arte/Cultura
Un tranvía llamado deseo Teatro
Blanche DuBois llega a Nueva Orleans para vivir con su hermana Stella y su cuñado Stanley. Blanche, lidiando con traumas pasados y condiciones de salud mental, busca apoyo en su hermana, la única familia viva que le queda.
La obra de Tennessee Williams examina la codependencia y el machismo en la relación de Stella y Stanley, un matrimonio que se mueve entre el amor y la violencia, y que con la presencia de Blanche se intensifica en tensiones, revelando
Danza
la agresividad de Stanley frente a la vulnerabilidad de Blanche.
Con guion y dirección de Diego del Río, actúan Marina de Tavira, Rodrigo Virago, Astrid Mariel Romo, Alejandro Morales, Mónica Jiménez, Federico Di Lorenzo, Rodolfo Zarco y Patricia Vaca.
Teatro del Bosque Julio Castillo
Del 9 de mayo al 8 de junio de 2025.
Paseo de la Reforma y, P.º Campo Marte s/n, Polanco Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México.


Coppélia
La Compañía Nacional de Danza presenta en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes la obra Coppélia, una de las más famosas obras del repertorio tradicional de ballet cuya coreografía original es de Arthur SaintLéon con música de Léo Delibes.
La obra en tres actos, una adaptación con coreografía de Enrique Martínez, se presentará del 31 de mayo al 8 de junio.
Teatro del Bosque, Julio CastilloInstituto Nacional de Bellas Artes
Paseo de la Reforma s/n, Polanco Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México
Del 9 de mayo al 8 de junio