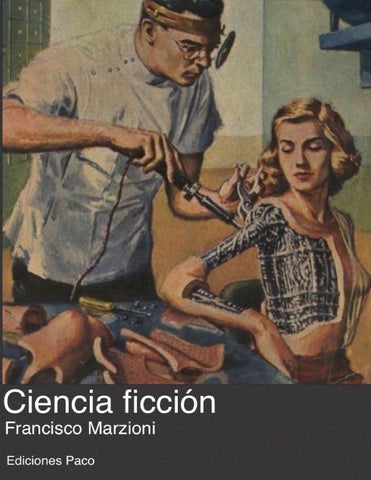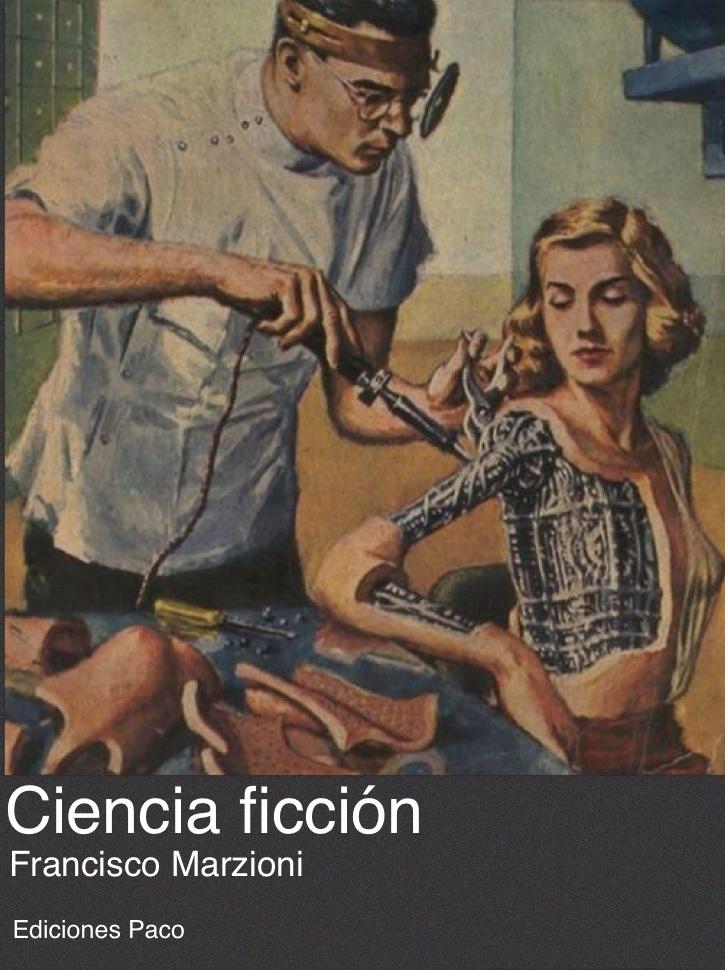
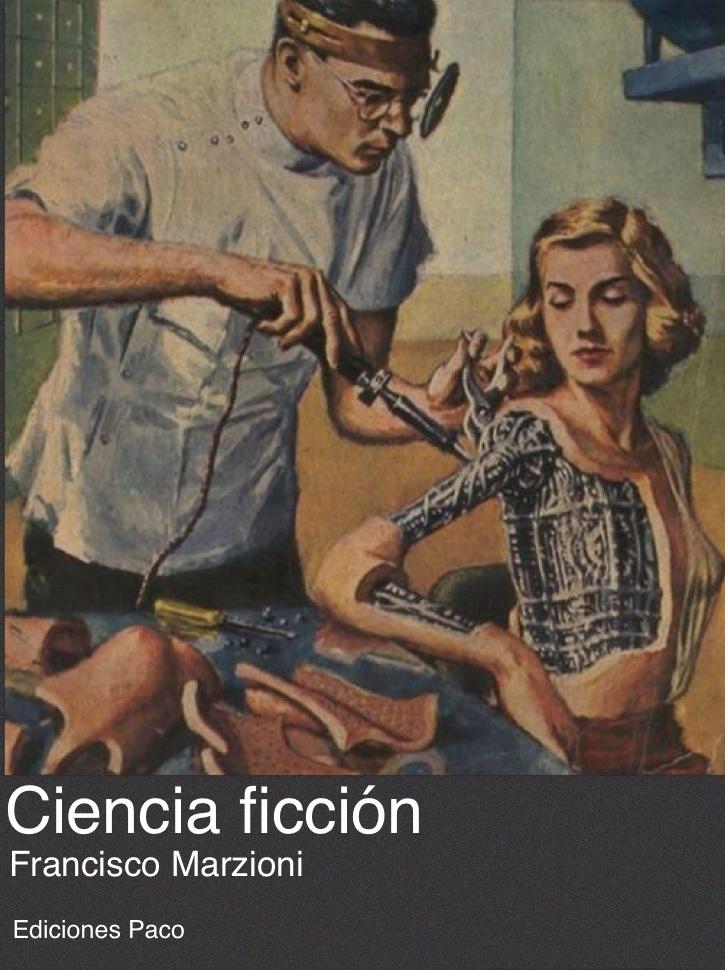
Ciencia Ficción
Francisco Marzioni
Ediciones Paco 2017
Título: Ciencia ficción
© Francisco Marzioni, 2017
Fecha de publicación: Buenos Aires, junio 2017
©Ediciones Paco, 2017
revistapaco.com
diseño y corrección: Celia Dosio para Ediciones Paco
Descripción: La ciencia ficción nace como etiqueta para ciertas historias en revistas de divulgación y durante el siglo XX se expande a los libros, la TV, el cine estableciendo un imaginario del futuro. En nuestro tiempo es una música de forma cotidiana. Este libro de Francisco Marzioni recopila una serie de artículos publicados en Revista Paco que da cuenta de cómo impacta este desarrollo en nuestro imaginario, donde se pone en juego la visión del hombre sobre sí mismo en relación con la tecnología y el mundo que eligió habitar.
“Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.”
Los textos que componen este libro fueron escritos entre el 2013 y 2016 y publicados en Revista Paco. Mi objetivo fue reflexionar acerca de libros, películas y fenómenos que rodean a la ciencia ficción, intentando documentar de algún modo el paso del siglo XX al siglo XXI de un género que me apasiona. Hubiera sido imposible redactarlos sin la permanente ayuda de mis colegas y amigos de Paco. Sebastián Robles, es quizá, mi principal socio y referente, pero Juan Terranova, Nicolás Mavrakis, Patricio Erb, Diego Vecino, Mariano Canal, Carlos Godoy, Hernán Vanoli y Facundo Falduto colaboraron con inspiración y sugerencias. Haberlos leído y haber aprendido de su escritura fue vital para construir mi propia visión. Con ellos compartí años de trabajo en el Centro de Estudios Contemporáneos, donde desde 2011 a 2014 dictamos cursos y talleres, entre los cuales pude dirigir junto a Sebastián Robles tres espacios sobre ciencia ficción que también fueron esenciales para mi formación. Junto a Lucía Malvido dictamos en varias ciudades de la Argentina un seminario llamado Visiones del Futuro, donde también recorrimos muchas de las ideas expuestas en este libro. También hay acá estelas y retazos de conversaciones que mantuve con el escritor Germán Briñon y el crítico Matías Depettris. A todos ellos, mi cariño, agradecimiento y reconocimiento infinito.
J.G. Ballard en el prólogo de la novela Crash realiza uno de los ensayos más intensos sobre la ciencia ficción, su lectura me resultó indispensable. Del mismo modo que el libro Sobre la ciencia ficción de Isaac Asimov, que me abrió las puertas a reflexionar desde mi temprana adolescencia. También fue importante conocer la obra crítica de Brian Aldiss y, en Argentina, las ideas de Pablo Capanna, condensadas mayoritariamente en el libro El sentido de la ciencia ficción, aún para conocer aquellas ideas con las que no estoy de acuerdo.
La ciencia ficción es una literatura que nunca olvida su condición lúdica. Las aventuras, los rayos, el espacio, los robots, las dimensiones, los viajes en el tiempo, son tópicos que para su concepción y ejercicio requieren una práctica que tienen que ver más con el juego que con la solemnidad. Sí, claro, siempre hay simbolismos, mensajes, ideas, filosofía. Pero jamás se internan en la oscura selva de la solemnidad, del soliloquio académico, sino que mantienen la frescura del diálogo despreocupado.
La ciencia ficción sin sentido del humor es una mala ciencia ficción. Quien olvida eso pierde su esencia. Espero que estos ensayos sean leídos desde ese lugar, un espacio que busca parecerse más a un living con galletitas, Coca cola y buenos amigos que a una conferencia con micrófonos, vasos de agua y asistentes cabeceando en incómodas sillas.
1/LEER CIENCIA FICCION
1 /
El siglo pasado podría haber sido llamado “el siglo de ciencia ficción”. La explosión de revistas y libritos pulp, la posterior publicación en prestigiosas colecciones editoriales, la lectura abundante en los sesenta y setenta que marcaron el pulso de esos años, la canonización y academicismo propio del fin de siglo, son procesos que instalaron para siempre un género nacido en los márgenes y que hoy se encuentra en presencia atomizada pero persistente en las principales obras de las letras y la pantalla de nuestro tiempo. Pero a sólo dieciséis años de comenzado el nuevo siglo, recibimos aquellas obras que forjaron al género como antigüedades. Leer ciencia ficción, paradójicamente, es un acto retro. Cada libro se transformó en una máquina del tiempo hecha de celulosa y sueños. La hiperoferta de ciencia ficción cinematográfica y televisada junto con la masividad de ciertos avances tecnológicos llevó a que la lectura –y publicación– se convierta en un artículo en desuso. Un libro de Robert Sheckley, con sus páginas amarillas y su ISBN tramitado hace cuarenta años es una reliquia que podría exhibirse junto a un televisor de tubo, un láser disc o un teléfono público de Entel.
2 / Leer ciencia ficción se transformó en una aventura incómoda. Nuestros antepasados debían solamente acercarse al kiosco de revistas, la biblioteca pública o las librerías de novedades para disfrutar de clásicos como la Fundación de Isaac Asimov, el Duna de Frank Herbert o las Tropas del Espacio de Robert Heinlein, que durante el siglo XX se publicaron en editoriales y sellos de todo tipo, colecciones para kioscos, tomos
recopilatorios en diferentes revistas. Resultaron una lectura obligada para todo lector bienpensante progresista, que encontraba en el género posibles respuestas a interrogantes claves para el pensamiento: dónde va la humanidad, cómo será el futuro, qué mecanismos ocultos hay detrás de las grandes decisiones geopolíticas, qué nos ocultan gobiernos y empresas. Las visiones mordaces, lúcidas, fantásticas y a veces un poco alucinadas de las grandes mentes de la ciencia ficción resultaron seductoras para dos o tres generaciones que vivieron pendientes del mañana y de lo que no se dice sobre su presente. Así, tomaron renombre mundial autores tan disímiles como Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, Ray Bradbury y J.G. Ballard, e inclusive subproductos del género como las obras de Erich Von Däniken, Charles Berlitz o J.J. Benítez, hoy reducidos al consumo irónico o la autoayuda. Movimientos religiosos con variadas reputaciones, como el espiritismo o la cientología, mantuvieron una relación íntima con este género literario, aunque rápidamente se desprendieron de la carga vincular con esas obras que se esconden cada vez más abajo de las estanterías en los despachos de novedades editoriales, bibliotecas personales o librerías de usados, donde juntan polvo y exhiben precios muchas veces ridículos para la calidad y su importancia o influencia literaria. Leer ciencia ficción, entonces, es en parte una búsqueda física, caracterizada por la incomodidad y la desesperanza: buscar libros agachados, con empleados de librerías imposibilitados de asesorar por la ignorancia general del gremio, donde la enorme cantidad de títulos parecidos entre sí confunden y despistan a los lectores menos entrenados. Se requiere paciencia, búsqueda incesante de información, atención focalizada y certeros reflejos para conseguir buenos libros de ciencia ficción en un mercado literario que los minimiza, los esconde, los mantiene en un espacio apartado. Y, muchas veces, buenos guantes de plástico y alcohol en gel para mantener la higiene luego de revisar esos reservorios de polvo, mugre y peligrosos ácaros que son las secciones de ciencia ficción.
En el mercado de las novedades editoriales, la reedición de títulos de ciencia ficción es, al menos, esporádica, errática y marginal. RBA hace tres años lanzó una muy buena partida, con títulos interesantes y poco conocidos en muchos casos, en ediciones hermosas y nuevas traducciones, pero los precios son prohibitivos. Actualmente rondan los quinientos pesos por cada tomo. Editoriales argentinas intentaron publicar algunos títulos clásicos pero los valores están sospechosamente inflados. Solaris, Memorias encontradas en una bañera y El Congreso de Futurología, todos de Stanislaw Lem, apenas si se encuentran por debajo de los doscientos cincuenta pesos. Si consideramos que son libros de bolsillo, básicamente el precio está 100% por encima de títulos que no son del género. Cuando Planeta De Agostini compró el sello Minotauro –el único objetivo era obtener los derechos de publicación de la valiosa obra de J.R.R. Tolkien– reeditó la mayor parte de los libros de Philip K. Dick, muy buscados en los últimos treinta años por los lectores de ciencia ficción. Sin embargo, la distribución de la editorial se centra en las grandes cadenas de librerías, que exhiben los libros por un máximo de seis meses y luego vuelven a un lugar marginal. Esto, sumado a la ineficiencia propia de las bases de datos computarizadas de estas cadenas, hizo que los libros de Dick vuelvan a transformarse en joyas preciadas de la búsqueda incómoda. De todos modos, la lenta y antigua maquinaria de la reedición no puede abarcar a un género que se caracterizó por la publicación exuberante y prolífica de otros tiempos, por lo que ya muchos títulos indispensables, reveladores y maravillosos cayeron en el olvido ayudados por el recambio de las modas.
Los lectores de ciencia ficción son, casi por esencia, gente solitaria. El desprestigio asociado al género desde sus comienzos y que, en parte, continúa hasta nuestros días dificultó la relación entre ellos. Aunque existan muchos, pocos son los que hacen pública su afición, y de este modo pueden encontrarse colegas en los lugares más insospechados y de
las formas más insólitas. Recuerdo, por ejemplo, un apasionado lector de Duna que encontré en un colectivo Buenos Aires-Córdoba que sale del barrio de Once, generalmente utilizado por extranjeros y revendedores de ropa y juguetes. A mi mujer la conocí chateando sobre 1984 de George Orwell. A mi socio de la ciencia ficción, amigo y escritor Sebastián Robles, lo conocí luego de insultarlo con furia por un artículo suyo publicado en una revista web sobre los viajes en el tiempo. Tal vez este último caso se parezca al paradigma del siglo pasado, cuando los lectores se conocían por los correos de lectores de las revistas especializadas. A través de ese espacio podían leerse y contestarse, cambiarse cartas y finalmente encontrarse en persona. Estos espacios les decían que no eran solitarios ni locos, sino apenas una minoría entusiasta. Sin embargo, una marcada tendencia a la indulgencia y autocomplacencia llevó al fandom a instalar una serie de debates improductivos, imponiendo una serie de ideas que encerraron a la ciencia ficción sobre sí misma, expulsando a nuevos interesados en el género y contribuyendo al aislamiento (y envejecimiento) de la literatura de ciencia ficción. Por ejemplo, definir qué es y qué no es ciencia ficción, un tema que en estas revistas se repite en cada carta y respuesta de los editores, cuando a comienzos del siglo XXI eso ya prácticamente no importa a nadie. También los gustos de ciertas épocas pusieron en un lugar de privilegio a algunos escritores y formas de entender el género que no resistieron los cambios en los intereses de lectura del público. Autores como A. E. van Vogt, Cordwainer Smith, Robert Sheckley o el mismo Arthur Clarke son reverenciados en estas revistas y fueron ignorados por las generaciones siguientes con total justicia en muchos casos. Del mismo modo, luminarias como Dick, Ballard, Huxley y Orwell fueron marginados de los cánones durante mucho tiempo, y hoy son los principales autores del género, manteniéndose actuales a fuerza de la exigencia de los lectores que ya no son propios de la ciencia ficción. El universo de los fans ya no se comunica en estos espacios exclusivistas, cerrados, paranoicos ante las nuevas tendencias y recelosos de su condición de elite. El público de ciencia ficción –ya no sólo lectores, sino también consumidores de toda clase de dispositivos de recepción– con el tiempo se atomizó y se infiltró
en otros espacios, encontrándose en lugares tan diferentes como foros de informática, grupos de Facebook de las universidades, comentarios en sitios de descarga pirata y toda clase de hoyos funky de la Internet, liberándose de la organicidad y cierta jerarquía propia de un club para ser, simplemente, disfrutadores de contenidos. La ciencia ficción, entonces, ganó en libertad de consumo pero perdió en términos de crítica, y orientarse en el pantanoso mundo del género se volvió una tarea incómoda ya no física sino intelectualmente. Cada lector, entonces, debe realizar su propia búsqueda y fundar su propia tradición si quiere adentrarse en el vasto mundo de la ciencia ficción.
5/
La forma de lectura exclusiva de nuestro siglo es la que permitieron los libros digitales. Los dispositivos de lectura electrónica se hicieron masivos y accesibles en cómodas cuotas y precios razonables. Un e-reader comprado en una tienda web argentina sale lo mismo que Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul de Kim Stanley Robinson en papel. Gracias a estos artefactos y la profunda gimnasia de la piratería propia del Tercer Mundo existen sitios de Internet que proveen casi toda la ciencia ficción que un ser humano puede leer en su vida al alcance de un simple click. Es impresionante ingresar a estas páginas, colocar los términos “ciencia ficción” en los buscadores de la home y visualizar miles y miles de tapas fascinantes, títulos asombrosos, y lecturas imprescindibles a disposición de todos los lectores. Es, sin dudas, la forma más práctica y eficiente para construirse la propia carrera de lector en el género porque a la sencillez para conseguir libros se suma a un margen de error casi inexistente: si no te gusta, lo borrás y te bajás otro. Sin embargo, curiosa idea, los lectores de ciencia ficción, con sus aficiones futuristas y sus obsesiones tecnológicas, sean tal vez los más nostálgicos de la lectura en papel. Tal vez porque, más allá de la simplista e insuficiente idea del fetichismo, en la lectura de ciencia ficción hay algo de nostalgia, algo de ingresar a un mundo que ya fue. Esto también explicaría de alguna forma por qué no exigen a las
editoriales la edición de obras actuales del género escritas y publicadas en otros países después del año 2000. Tal vez sea que la ciencia ficción genera cierta fascinación que remite a lo infantil. La posibilidad de que otros mundos existan en el nuestro sea, en el fondo, una idea escapista pero en un sentido ingenuo: salirse de las problematizaciones propias de los discursos académicos, canónicos y adentrarse en una zona poco visitada, llena de sensualidad y arrebato de conciencia, profusa en ideas alucinadas que desencajan. Y para esto, precisan la búsqueda, el hallazgo y la lectura y relectura de aquellos libros que en otros tiempos –y para otras generaciones– abrieron las puertas de la percepción. La lectura de ciencia ficción requiere la paciencia de escarbar en libros que otros consideran menores, basurosos, llenos de errores de traducción, de estilo, de redacción, con ideas remanidas y personajes acartonados, pero que contienen entre sus páginas alguna perla, alguna joya imprescindible que vale la pena el esfuerzo. Y esa tenacidad es propia de la lectura infantil, sólo la capacidad de insistencia de un niño puede darnos la fuerza para revolver en la basura en busca de aquello que sirve. La condición infantil, entonces, es doblemente presente en el lector.
En cada lectura de ciencia ficción clásica no sólo hay una obra, un escritor, una historia, sino también una forma de lectura que pertenece ya a otro tiempo y espacio, un mensaje que ya ha sido dicho y por alguna razón debe ser repetido. Los lectores de ciencia ficción suelen ocupar escritorios, máquinas fabriles, autos de viajante, cajas de bancos, empleos en el poder judicial, llevar vidas comunes, con esposas, hijos, suegras, créditos hipotecarios, colectivos urbanos, comida rápida, televisión de aire, éxitos de FM y sólo unos pocos –al menos de los que conocí– se dedican a la literatura per se, leyendo muchas otras cosas, llevando vidas privilegiadas de hombres de letras: becarios, críticos de arte, escritores. Los mejores lectores de ciencia ficción son ingenieros, arquitectos, miembros de cuerpos universitarios, rentistas, fabricantes de insumos agropecuarios,
propietarios de pequeños comercios, y leen ciencia ficción buscando una mirada lejana, alejada, fabulosa, excitante y, sobre todo, bañada de cierta mística propia de algo que existe, siempre, fuera de este mundo, y se repite una y otra vez, como una fabulosa cinta de Moebius que atraviesa el espacio-tiempo, igual que un relato mediocre de ciencia ficción de cualquier pulp que podemos cruzarnos cuando menos lo se lo espera.
EL PAPA SCI-FI
Durante un vuelo de avión entre Manila y Roma, el Papa Francisco reveló ante un grupo de periodistas su entusiasmo por una novela de ciencia ficción que, hasta ese momento, había sido apenas leída por devotos católicos y unos pocos fanáticos de la literatura pulp.
“Hay un libro –perdonen que haga un anuncio– hay un libro que quizá es un poco pesado al principio, porque se escribió en 1903 en Londres. En aquel momento el escritor veía el drama de la colonización ideológica y lo escribió en ese libro. Se llama Señor del Mundo. El autor es Benson. Les recomiendo que lo lean y entonces entenderán a qué me refiero al hablar de colonización ideológica”.
Escrito por un anglicano convertido en católico llamado R.H. Benson, Señor del mundo se publicó por primera vez en 1907. La historia se ubica a comienzos del siglo XXI, en un mundo donde las fronteras nacionales están supeditadas a grandes conglomerados políticos: Oriente, con una alianza China-Japón que impuso un fuerte imperialismo anexando Rusia, India y Australia; Europa y América. Cada región cuenta con su propia administración representativa democrática. Un mundo que predice la estructura mundial que recién comenzaría a construirse después de la Segunda Guerra con la formación de la ONU, aunque en una versión mucho más idealista.
La novela comienza con una tensión entre el bloque oriental y el occidental que podría llevar a la guerra. En las negociaciones diplomáticas un joven político estadounidense que representa a América, Julian Felsenburgh, se pone al frente de la situación gracias a una eficaz combinación de carisma y habilidades burocráticas que, finalmente, lo llevan a cerrar un trato de paz y evitar un conflicto que amenazaba con
destruir el planeta. Esta acción le otorga una enorme fama, y los líderes mundiales, seducidos por la extraordinaria capacidad de Felsenburgh, lo destacan hasta convertirlo en Presidente de Europa. La figura de Felsenburgh significa paz, armonía y una nueva forma de relacionarse entre las personas, hasta devenir en una especie de mesías casi religioso.
Mientras tanto, las organizaciones teológicas ya establecidas viven una profunda crisis de credibilidad. En el mundo de Benson, la Iglesia Católica Apostólica Romana pierde fuerza conceptual ante el avance del comunismo –que el autor centra en Inglaterra– y otras fuerzas, como el cooperativismo y el anarquismo, formas de un humanismo laico que desprecia el dogma católico, la mística, sus características sobrenaturales y, sobre todo, el concepto de un Dios omnipotente superior a los humanos. Felsenburgh encarna un culto al Hombre, gana el favor de las instituciones democráticas y hasta la misma Fe de las personas, se transforma en el nuevo Hijo del Hombre, un ser de carne y hueso a quien adorar, dueño de las virtudes más nobles del ser humano. Su figura se contrapone a la del dios invisible de los cristianos, abstracto, viejo, cansado por los largos avatares de miles de años de política, intrigas, tragedias, corrupción y cismas que debilitaron a la Iglesia hasta transformarla en una reliquia que debe ser eliminada en nombre de una filosofía moderna y versátil, humanista y, sobre todo, laica.
En principio, el libro expone advertencias acerca del rol que debe cumplir la Iglesia Católica en relación con la feligresía en tiempos de crisis espiritual, pero en un plano más profundo, advierte sobre las tentadoras formas que puede tomar el Anticristo. Felsenburgh aparentemente es masón, la organización paradigmática de la intriga y los ideales laicos en tiempos en que la novela se escribió. Se dice que su figura es hermosa, se destaca su capacidad políglota a niveles extremos, se lo define como inteligente, mesurado, inspirador. La clase de político que despierta entusiasmos y fanatismos, el tipo de personaje que se contrapone con los gordos poderosos conservadores, combinando astucia política y una moral aparentemente intachable.
“Felsenburgh, por lo visto, no había empleado ninguno de los métodos corrientes en política democrática” –dice uno de los personajes centrales de novela, el Padre Percy– “No controlaba periódicos, no había vituperado a nadie; no había formado satélites, no usaba coimas; no había crímenes monstruosos alegados contra él. Parecía más bien que su originalidad estaba en sus manos limpias e impecable pasado: esto, y su magnética personalidad. Era la suerte de figura que pertenece más bien a las edades de la caballería; una pura, limpia avasalladora estampa, como un niño radiante. Había tomado por sorpresa al electorado, levantándose de las amarillentas aguas del socialismo americano como una visión”.
Pero el aspecto que más resalta Benson es que Felsenburgh representa el poder del Hombre y su voluntad por sobre cualquier intervención divina. “Es verosímilmente el orador más grande que el mundo ha oído. Todas las lenguas parecen juego para él: ha dirigido alocuciones, durante los ocho meses que duró la Convención del Oriente, en no menos de doce lenguas. De su manera de hablar haremos breves observaciones en seguida. Él demostró también el más asombroso conocimiento no ya de la natura humana solamente, sino de cada rasgo y gesto con los cuales esa divina esencia sabe manifestarse”, explica otro de los personajes al Padre Percy. “Apareció familiarizado con la historia, los prejuicios, las tradiciones, los miedos, las esperanzas, las expectaciones de las innúmeras castas y sectas del Este, a las cuales tenía que moverse. De hecho, es el primer producto perfecto de esta nueva humanidad cosmopolita que el mundo ha gestado laboriosamente a través de la historia”.
El Señor del Mundo es un personaje creado para simbolizar todo lo que Benson consideraba que sería la seducción demoníaca y el alejamiento del hombre y Dios. En el mundo de la novela, la eutanasia es una práctica común, al punto que en los grandes accidentes viales aparece una especie de agentes eutanásicos que ofrecen la muerte a los heridos de gravedad para aplacar inmediatamente su sufrimiento. Benson pone a un personaje femenino que observa con horror cómo, después de un accidente de tren,
un cura católico reza frente un herido mientras un eutanásico le brinda la muerte a alguien más. La mujer es la esposa de uno de los protagonistas del libro, un político inglés que se ve seducido por la figura de Felsenburgh hasta el fanatismo. Ante esta escena, le dice a su mujer: “los eutanásicos son los nuevos curas” y se burla de los hombres de la iglesia, ridiculizando sus creencias. La aparición de Felsenburgh, entonces, profundizaría estas tendencias y llevaría al cristianismo a ser una Fe perseguida y repudiada, y convertiría a los cristianos en parias. El Padre Percy dice que “esta nueva explosión de entusiasmo por la Humanidad estaba derritiendo los corazones de todos, menos una ínfima minoría. De golpe el hombre se había enamorado del Hombre. Los rutinarios se frotaban los ojos preguntándose cómo es que pudieron una vez haber creído, ni siquiera soñado, que había un Dios que amar; inquiriendo unos de otros cuál había sido el ensalmo que los había dominado tanto tiempo. La cristiandad y el teísmo se disipaban a la vez de la mente del mundo como una niebla invernal a los rayos del sol”.
Señor del Mundo es considerada una novela profética por los especialistas en catolicismo, sobre todo en estos tiempos, en los que sus teóricos diagnostican que el capitalismo salvaje, el consumismo y otras fuerzas centrípetas destruyen de a poco la religiosidad, la reflexión, la humildad ante Dios. La novela pone al individualismo en el centro de las preocupaciones, haciendo un lado tanto el concepto de Dios y como el de “prójimo”. Este mensaje, que Benson deja muy claro, el Papa Francisco lo toma como propio para explicar sus ideas sobre la crisis de sentido que asola a muchos feligreses de la Iglesia.
Señor del Mundo es una distopía correcta y hasta podríamos decir interesante en muchos aspectos. En el ámbito tecnológico, el mundo de Benson muestra una gran cantidad y tipos diferentes de automóviles que componen un tráfico intenso inclusive en las medianas urbes, algo que –considerando que se escribió en 1903– es realmente profético. También incluye aviones en su historia, a los que llama “aeronaves” o “volantes” según el tamaño y, más interesante aún, predice que los políticos se
trasladarán en aviones privados que les permitirán recorrer grandes distancias para acudir rápidamente a sus citas. Asimismo, el uso de la telegrafía prácticamente es el de los mensajes de texto actuales, si bien no existen ni la radio ni la televisión, los diarios y el telégrafo mantienen informados a los personajes con inmediatez. Benson inclusive se permite una crítica del modelo de titulado de diarios norteamericano y su metodología de síntesis –que haría escuela en el mundo– y la considera parte de la maquinaria de vaciamiento conceptual en la que están sumidos los personajes de su futuro ficticio.
Lamentablemente la novela tiene una narrativa pesada y, por un exceso de misterio en su forma de presentar a los personajes y sus ideas, por momentos se hace tediosa e interminable. Sin embargo la construcción de Felsenburgh como personaje recuerda a los principales dictadores del siglo XX aunque mezclado con una especie de Steve Jobs y John Kennedy, lo que lo hace más temible aún. La obsesión por escribir un libro con un mensaje teledirigido hacia el público católico hace que las argumentaciones pierdan fuerza y se queden en el camino cuando la obra es leída por laicos o miembros de otras religiones.
A primera vista, es llamativo que un líder mundial como el Papa Francisco utilice una oscura distopía, cuyos ejemplares actualmente juntan polvo en la mayoría de las librerías de usados, para argumentar un mensaje tan importante en relación a sus intereses y los de su Iglesia. Para entender el fenómeno es importante recordar que Jorge Bergoglio pertenece a una generación que vivió entre sus veinte y treinta años la renovación de la ciencia ficción experimentada en los países de habla inglesa y produjo una explosión de traducciones al español. Los años sesenta y setenta, tiempos formativos de Bergoglio y quienes tienen su edad, fueron los momentos más climáticos de la ciencia ficción literaria: la publicación de los mejores libros de editorial Minotauro, Edhasa e Hyspamerica en Argentina, sellos que publicaron extensísimas colecciones en las que incluyeron la mejor ciencia ficción que conoció el siglo XX. Autores como Philip K. Dick, Theodore Sturgeon, J.G. Ballard, Brian Aldiss, Isaac Asimov, Harlan
Ellison, Ray Bradbury, Ursula K. le Guin y las reediciones de Un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell fueron lecturas indispensables para una generación que halló en la ciencia ficción la herramienta necesaria para espiar el futuro, analizar sus problemas y debatir sus soluciones. En aquellos tiempos la sci-fi abandonó su condición de divulgadora de las ciencias más duras para adentrarse en el análisis sociológico y preguntarse por el destino de la humanidad. Y entonces tiene sentido que Bergoglio, como joven católico, en aquellos días haya recibido un ejemplar de Señor del Mundo buscando, al igual que sus amigos laicos, respuestas sobre esos temas en la misma frecuencia literaria. Esto explicaría que él mismo, en el año 2008, haya trazado una analogía de sus ideas utilizando como ejemplo la obra del católico John Ronald Reuel Tolkien, comenzando tal vez su propia tradición sci-fi de obras de autores católicos, en la que podría incluirse también la saga de Narnia escrita por C.S. Lewis. La existencia de ciencia ficción católica tampoco es llamativa si consideramos que obras como La ciudad de Dios de San Agustín o la Utopía de Tomás Moro pueden ser leídas como obras precursoras del género.
Todo quien conozca a un “setentista” y mire la biblioteca que conservó de aquellos días encontrará tomos firmados por estos autores y publicados por estas editoriales, junto a otros libros de filosofía new age que se relacionaron en ese entonces con la ciencia ficción, como los de J.J. Benítez, Charles Berlitz o el reciclado por el consumo irónico actual Erich Von Däniken. Para los jóvenes de la posguerra, al ciencia ficción fue la puerta para conocer las grandes problemáticas sociales del presente y el futuro, y posibles desarrollos de la historia del mañana que, al extrapolar las ideas actuales, brindan panoramas posibles y funcionando como advertencias de lo que vendrá.
4/ DÍA DE VOLVER AL FUTURO
0/
Hay muchos días que podrían ser el “Día de Volver al Futuro” , pero el 21 de octubre de 2015 tiene algo especial: es la única efeméride de la película situada hacia adelante. Desde que las secuelas se estrenaron en 1990 hasta el reestreno en cine de la primera parte en 2010, muchos se preguntaron si el año 2015 se parecería al que presenta la trilogía de Robert Zemekis. Enfrentamos otra vez la pantalla con la película –la full movie en HD tiene 844.315 visitas en You Tube– y sonreímos por un futuro que tiene más que ver con las ideas de los años noventa, cuando la revista Muy Interesante anunciaba la pronta comercialización del auto volador y las multinacionales comenzaban a invadir los pequeños poblados parecidos a Hill Valey, una ciudad apacible del Estado de California que mantiene su plaza central, un alcalde que se anuncia en camioneta y su prosperidad y una decadencia atada a la del país.
1/
El futuro de Volver al futuro II es rico y limpio. En el microcentro del pueblo –ya gran ciudad, con suburbios y zonas fabriles– vemos autos voladores pero no reconvertidos, sino de modelos recientes. Un gran lago cubre la plaza central y el USA Today controla la prensa escrita, cuyos periodistas son drones que producen la información al instante, los trabajadores caminan a sus empleos, los jóvenes a la fuente de soda, los niños juegan en los espacios públicos. Las tiendas retro se encuentran abarrotadas de objetos de lujo, como un ordenador de los ochenta y memorabilia de la antigua película Quién mató a Roger Rabbit, también de Robert Zemekis. Grandes afiches promocionando turismo aventura, cines
3D y estaciones de servicio Texaco con la última tecnología robótica en la reparación de autos. En caso de que toda esta tecnología estuviese disponible en nuestro continuo temporal –creo que a esta altura sólo conseguimos los drones fotógrafos–, en el que Volver al futuro II es sólo una película, el centro de Hill Valley sería algo así como el Times Square, un punto donde convergen las más grandes marcas para la estimulación visual y comercial. Es difícil imaginar un lugar tan pulcro y rebosante de suculentas brands en una ciudad de ese tamaño, donde los niños acceden a patinetas voladoras y un empleado de banco tiene una casa con nueve televisores –el preanuncio de la Internet multipestaña– donde la inseguridad se limita a los barrios bajos, la policía conoce a cada habitante de la ciudad. Para Zemeckis y Gale y su equipo, el futuro es como el de los Supersónicos pero sin space opera. Volver al futuro II mostró durante muchos años el mundo que quisimos tener, al que no pudimos llegar no sólo en el aspecto tecnológico, sino en términos sociológicos: accesibilidad a la riqueza, fascinación por lo que ofrece el consumo, un crecimiento urbano con costos sociales reducidos. En definitiva, un futuro optimista, donde Estados Unidos renace gracias al progreso y se parece más a aquel 1955 que visitó fugazmente Marty en la primera entrega.
2/
En la antítesis la película muestra el 1985 de Biff Tannen, donde el lado oscuro del neoliberalismo está extrapolado: mendigos, peleas de bandas, motoqueros, prostitutas, alcohol, fuego en las calles, un casino ocupando el espacio simbólico de la Alcaldía, un millonario tirano que explota las peores miserias humanas para formar su imperio del dinero. La imagen de Biff riendo mientras quema dólares para encender un habano de neón como estandarte de todo aquello que en los años noventa nos asustaba en los artículos de Página/30 y libros de ensayo masivos como Apocalípticos e integrados.
¿Por qué 1985 no se parece siquiera a ese presente alternativo, si el 1985 original también tenía severos problemas sociales –abandono de comercios
en el centro por la concentración de los grandes malls, mendigos, libios terroristas, una escuela venida a menos? Inclusive, un personaje que es mendigo en el 1985 original lo es también en el 1985 alternativo, pero en el futuro no hay mendigos, o no se muestran. Es que Volver al futuro es un producto típicamente americanista, como casi todas las películas filmadas (y firmadas) por Robert Zemeckis. Es la confianza casi sacra en las marcas como promotoras del progreso y la estabilidad económico-social del país, las empresas como verdaderas instituciones que existen desde siempre y son protagonistas del crecimiento, el libre mercado como la piedra filosofal del crecimiento. A la sobreabundancia de marcas en 1985 original, 2015 y hasta 1885 (donde pudimos ver a Freesbee y Colt por mencionar un par), a la ausencia de ellas en el 1985 de pesadilla donde la única empresa es la de Biff. El monopolio como la pesadilla del liberalismo.
3/
Algo de esto hay en la parodia homenaje argentina más acabada a la saga. Volver al 1 a 1, producido por el equipo de Revista Nah, plantea al viaje en el tiempo como forma de cambiar la realidad desde los años noventa hasta hoy. Como se puede ver en Youtube, es graciosa por momentos y simpática en general. La comedia se burla del progresismo cuando pone como excusa acabar con el neoliberalismo y en realidad se utiliza el fantástico método para realizar vendettas personales que cambian hechos superficiales de la historia reciente del país.
Y también en esta parodia vemos un poco de la esencia ética de la secuela: la máquina del tiempo como forma de hacerse rico. Mientras que en la primera película el viaje en el tiempo es un accidente primero y una necesidad después, en la segunda hay una necesidad primero y una especulación posterior, lo que cambiaría para siempre el rumbo de los continuos temporales. Hasta que Marty intenta hacer unos dólares con la máquina del tiempo, los cambios de realidad fueron beneficiosos.
Entonces hay una moral, una ética en el viaje del tiempo: no lo usarás para
beneficio personal. La segunda vez que se rompe la regla es Biff Tannen que roba el almanaque de Marty y se la lleva a sí mismo en 1955. El viaje es demasiado para su avejentado y amargo corazón, que se detiende apenas regresa a 2015. La avaricia mata a Biff, y la misma avaricia destroza el continuo temporal: el Doc termina en un manicomio, el padre de Marty es asesinado y el mismo Marty se vuelve una versión horrible de sí mismo, acentuando al extremo sus rasgos superficiales que si bien están presentes en el personaje, crecen hasta hacerlo desaparecer de la realidad (en el 1985 alternativo, Marty está en el extranjero, lejos de su madre y hermanos).
4/
La segunda parte de la saga es la que reafirma la idea que convirtió en original a la primera: el viaje en el tiempo por razones personales. En el inicio de la saga Marty activa la máquina para escapar de los libios armados y vuelve a 1985 esencialmente para salvarle la vida a su amigo el Doc.
Por el final, el Doc le devuelve el favor llevándolo al futuro para salvar a su hijo de caer en prisión. Concluida esta serie de altruismos, los realizadores podrían haber continuado con el remanido argumento de salvarle la vida a Kennedy o a Jesús o a Gandhi, pero prefieren despertar la codicia de Marty –apenas expresada en algún momento previo al desear una camioneta nueva o convertirse en una estrella de rock por el simple placer de ser famoso– y que busque convertirse en millonario apostando en los deportes. Básicamente, el sueño de cualquiera que se imagina con acceso a una máquina del tiempo. Sólo cuando la vanidad y el egoísmo de Marty genera una realidad insoportable para él y sus seres queridos es que busca deshacer el continuo temporal y reestablecer el curso de la historia tal y como él la conocía. Así, Volver al futuro continúa siendo una película moral: no robes plutonio, no te enamores de tu madre, no apuestes. Tendríamos que esperar a la tercera parte de la saga para que ese andamiaje moral protestante se cuestione cuando el Doc conozca a la maestra Sara Clayton y cambie el curso de la historia en nombre del amor.
Y es ahí cuando llega el mejor momento, la mejor realidad posible, aquella que construimos con nuestro esfuerzo y nuestra conciencia. Aunque si aceptamos que, como señala Jacques Lacan, el encuentro entre dos personas es un evento único en la vida, el amor entonces se vuelve la única razón por la cual romper todas las reglas, y, por lo tanto, fuera del esquema de prohibiciones tradicional. 5/
Volver al futuro es una película del pasado. No sólo por la cronología de filmación y exhibición sino por sus temas, sus valores y su mensaje, anacrónico en un mundo de cinematografía cínica, héroes que se disfrazan de antihéroes y se reúnen a regañadientes, o estériles robots que luchan por “el bien” y “la justicia” en seriales de sábado a la tarde en CGI. Es una película como las que ya no se hacen más.
Una comedia de enredos de ciencia ficción hecha con efectos especiales previos a los diseños de ordenador, que despierta el fanatismo de cientos de miles, el interés de millones, los dividendos de miles de millones a lo largo de treinta años – en julio de este año se cumplieron tres décadas del estreno de la primera parte– sostenida exclusivamente por gags y visiones fabulosas, que seduce a todos los argentinos a pesar de ser un producto típicamente norteamericano, tal vez porque su esencia son algunos valores que por este lado del mundo se cultivan con tenacidad: la familia, los seres queridos, el lugar de pertenencia, y, sobre todo, el poder del amor y la amistad a través del tiempo y el espacio. Como otras parejas de amigos en cine y TV –Frodo y Sam, Lucius Vorenus y Tito Pullo, Atreiu y Falcor, Roger Murthaug y Martin Riggs, C3PO y R2D2, Chandler y Joey– Marty y el Doc se quieren y se cuidan, son capaces de cruzar el mar de los sargazos temporal para asegurarse de que están bien, de que todo va como debe ir, de que todo sucede como debería suceder: con libertad, alegría, fe, esperanza y deporte. Pero deporte sin apuestas, más bien, como mucho, unas carreras en autos por un estacionamiento abandonado.
5/ OVEJAS ELÉCTRICAS
1/
Cuando Philip K. Dick escribió ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? no imaginaba que sería el puntapié para una carrera post mortem que lo convertiría en uno de los referentes claves de la ciencia ficción del siglo XX. Fue el libro elegido por Hampton Fancher, un actor de TV de los años sesenta, para presentar un guión adaptado a Warner Bros y realizar un proyecto con muy pocos precedentes en la historia del cine. Ya la ciencia ficción se había mostrado un marco ideal para una super producción: desde Star Wars a 2001: Odisea del Espacio, referencias obligadas de películas ambiciosas que no apuntaban a ganar un Oscar sino a fascinar al público, usaron un nuevo lenguaje ideal para los primeros años de la década del ´80, cuando el reaganismo modelaba un Occidente más futurista que nunca. La cinematografía, entonces, vivió un revival de aquellos dorados años cincuenta, cuando la posguerra había fascinado tecnológicamente al mundo y la sci-fi se convirtió en la nueva gran cosa. Con más tecnología que treinta años atrás y directores que habían mostrado su enorme capacidad para conmover, reflejar los mundos increíbles y manejar grandes presupuestos, Blade Runner se convirtió en el paradigma de película de ciencia ficción apta para todos los públicos, que abriría al género en su versión cinematográfica a jóvenes y adultos por igual, trascendiendo las barreras etarias y los “nichos” de audiencia propio de las películas del género. 2/
El éxito de Blade Runner y su instalación en el imaginario fue producto no sólo de su calidad, sino también de una época que alentó la experiencia
sci-fi en el cine. El mundo había conocido pocos meses atrás al adorable E.T. de Steven Spielberg y estaba más receptivo a formas de vida diferentes con sensibilidad. También se contrapone a The Thing, una de las mejores películas de John Carpenter que la obra magna de Ridley Scott ensombreció. Si bien The Thing es una excelente película también, lo cierto es que, en definitiva, es una remake de otra producción de los cincuenta basada en un cuento de John W. Campbell, un escritor mucho más viejo y prácticamente ubicado en el polo opuesto literario a Philip Dick. Mientras Blade Runner y E.T. fueron aventuras que entusiasmaron y conmovieron, The Thing es una película tétrica y ensombrecida, que amaron los fanáticos de Lovecraft y no tuvo el mismo alcance que sus primas mayores, quedándose relegada al público más entusiasta. Sin embargo hoy, que revisamos la historia del cine, podemos ubicar a las tres producciones como pilares de toda la cinematografía posterior en el género de ciencia ficción.
3/
Blade Runner trata sobre un caza recompensas retirado que tenía un oficio muy ochentoso: dar de baja a los androides creados para trabajos esclavos en otros planetas que se infiltran en la Tierra buscando una vida mejor. Los androides, llamados en la película “replicantes”, son clones humanos con una cláusula que les otorga sólo cuatro años de vida, el tiempo en que sospechan sus creadores, tardarían en tomar conciencia de sí mismos y comenzar a tener voluntad propia. Deckard, el protagonista interpretado por Harrison Ford, es un atormentado funcionario de la policía con muchas preguntas interiores, y a pesar de su cansancio existencialista acepta el trabajo de encontrar a un grupo de replicantes rebeldes que estaban tratando de encontrar una “cura” a su condición mortal y, a la vez, amenzaban la vida de los humanos con su presencia en la Tierra. Mientras la novela se sitúa en 1992, la película elige el conservador año de 2019, y hoy recordamos la cinta porque el principal replicante, Roy Batty, tiene como fecha de nacimiento un 8 de enero de
2016, continuando con las efemérides de fantasía a la que invitan muchos de los primeros años del siglo XXI. 4/
El propio Dick no llegó a ver la película terminada, aunque participó de su producción. Autorizó los cambios que quitaron las partes más interesantes del libro: la religión “mercerista”, los animales artificiales –que apenas aparecen, aunque no una oveja eléctrica–, los máquinas que controlan los ánimos, y una serie de pequeños detalles que en la novela le otorga a la historia una profundidad muy diferente a la que plantea la película, restándola de significantes valiosos. En el libro, la relación de Deckard con su vieja y gastada oveja eléctrica es el puente para conmoverse ante la situación desesperada de los androides a los que debe matar, mientras que en la película (en su versión original) esa empatía la provoca un repentino enamoramiento de Deckard con una replicante inmortal que trabaja para la empresa fabricante. En el director´s cut de 1992 se puede adivinar que Deckard es también un replicante inmortal, lo que lleva la trama de la película a un surrealismo innecesariamente borgeano. Más allá del monólogo final de Roy Batty, el punto más alto del guión, lo cierto es que la novela es muy superior a la película. Blade Runner brilla sobre todo por los montajes, los escenarios, la ambientación fabulosa y la fantasía de que en el 2019 habría autos voladores en las calles de una Los Angeles que es una mezcla de Once con el Barrio Chino, pero no es más que un policial apenas extravagante, con ese “plus de rareza” que hace a una historia especial, pero no mucho más.
5/
A pesar de ser una adaptación simplificada de la novela, Blade Runner puede verse una y otra vez. Tiene una magia que pocas películas de su extensión y temática tuvieron hasta ese momento. Star Wars es, en definitiva, una película de sábado a la tarde, E.T. es prácticamente una
producción de Disney, 2001: Odisea del Espacio es insoportablemente extensa y tediosa a una segunda vista, The Thing es una película de terror que si bien es interesante, no resiste más de dos o tres visualizaciones. La obra de Ridley Scott y Philip K. Dick puede verse una y otra vez, por partes y enteras, tiene un ritmo pausado pero ágil –una combinación rara en estos días– no tiene partes innecesarias y las cuatro horas del director´s cut pasan volando. La ambientación está al nivel de las producciones actuales, e inspiró super clásicos de los ochenta como Black Rain, Total Recall o Terminator, para nombrar algunas. Inclusive se cuenta que Cristopher Nolan, durante la primera reunión de producción de Batman returns, luego de un breve speech le dijo a su equipo “hay que hacer algo como esto” y proyectó Blade Runner completa. La música de Vangelis –cuyo main tittle se difundió hasta el hartazgo en Argentina, identificado como el tema del programa de TV Fútbol de Primera– es simplemente fabulosa, abrió una forma de musicalizar que hoy vemos plasmada en producciones como la serie de HBO The Knick e instaló a Vangelis como un verdadero artista del sintetizador. Y, sin dudas, en el día de nacimiento, siempre es hermoso recordar las palabras de Roy, el replicante, que en pocas oraciones expresó un dilema ético del futuro que, sin embargo, atraviesa al homo tecnologicus en el que, a tres años del mundo de Blade Runner, todos nos estamos convirtiendo, sintiéndonos más cerca del moribundo replicante Roy que del viejo Deckard que lo observa con sus ojos cansados de oveja analógica.
5/ HIJOS DEL HOMBRE
El robot es probablemente la creación de la ciencia ficción que mayor impacto haya tenido en nuestra contemporaneidad. Como muchas invenciones de la ciencia, nació en un relato del género y se infiltró lentamente en el imaginario social hasta convertirse en el nuevo mejor amigo del hombre. Pero como la ciencia ficción es ambigua y contradictoria, en las páginas de su literatura también se encuentra una seria advertencia, sugiriendo que estas máquinas liderarán la extinción de la humanidad.
¿Quién no ha desconfiado alguna vez de su mejor amigo? Ese otro que se parece tanto a nosotros, a quien le abrimos la puerta de nuestra vida y nuestro corazón, es quien probablemente tenga mayores posibilidades de destruirnos. El horror del marido que llega a su casa y encuentra a su esposa encamada con su mejor amigo se traduce en un robot que es nuestro más fiel sirviente y de pronto toma el mando de nuestro hogar, que puede ser nuestra casa tanto como nuestro planeta. Sin embargo, la condición del robot es, indefectiblemente, la del esclavo. En la obra de teatro Robots Universales de Rossum (RUR), del checo Karl Kapek, se creó este curioso vocablo que deriva de la palabra robota, que en su idioma significaba algo así como “sirviente para tareas pesadas”. Karl había elegido la palabra robotchnik para designar a los autómatas y su hermano le sugirió acortarla para facilitar las traducciones. Visionarios, los hermanos Kapek quedaron para siempre en la historia humana por inventar a quienes signarían el siglo XX con su simpatía y su capacidad para asombrarnos. Los robots de Rossum fueron creados para “liberar al hombre de la tiranía del trabajo”, en una especie de parodia donde una compañía había decidido poner en circulación a los autómatas que realizarían las tareas más pesadas. El propio Rossum es el protagonista de
la obra, que se encuentra con una mujer de alta sociedad indignada por la idea de que los robots sean esclavos de los hombres y su programación de fábrica no les permita “amar, sentir, soñar” y, en definitiva, ser libres. Curiosamente, los programadores de los robots terminan siendo esclavos de la mujer, encantados por su figura esbelta y su carisma cool.
La pieza teatral despertó la imaginación de los hombres del siglo XX y ya desde 1930 –luego del estreno de la película Metrópolis– la humanidad pudo ver en pantalla grande las primeras máquinas que los imitaban. Por entonces en cada feria estatal de Estados Unidos se presentaban modelos de robots adorables. Enormes roperos de metal con formas de lo más pintorescas que hacían piruetas de circo para divertir a los asistentes. Nombres como “Shoopers”, “Elektro”, “Eric”, “Alpha”, “Mac the mechanical man”, “Robert the robot”, “Louie”, “Sabor”, “Tinker”, “Mr robotham the great”, “Arthur” y hasta un perro robot llamado “Arfur” se mostraron en un período que a nuestros ojos aparece como demasiado extenso: desde 1930 a 1980. En las fantasías del siglo XX, los robots eran la avanzada de una raza que estaría predestinada a acompañarnos en la evolución y, por qué no, ayudarnos a dominar este loco y salvaje mundo en el que vivimos. La alegría y el entusiasmo por la tecnología desconocía las advertencias que la literatura y el cine hicieron sobre estos seres de metal acerca de la posibilidad de una rebelión contra sus amos, que se profundizarían a medida que la robótica (una ciencia nacida también en el mismo ámbito literario, más específicamente en un cuento de Isaac Asimov) avance y demuestre que es cada vez más sencillo crear autómatas eficaces. De los primeros intentos con robots manipulados por radiocontrol llegamos a los verdaderos seres independientes de la mano humana para ser controlados que podemos ver hoy en día.
Sus nombres y funciones –divertidas, curiosas e inocentes– colaboraron con un humano que buscaba desesperadamente reflejarse en ese Dios que es la tecnología. Los robots del siglo XX cumplían desde funciones simples hasta algunas más tenebrosas que, sin embargo, pasaban desapercibidas: “Alpha” podía leer el diario y disparar un revólver (¿será
el origen de los bots que comentan en sitios webs de la derecha mediática?), “Elektro” podía fumar cigarrillos y responder comandos simples, los fabulosos “MM7” y “MM8” del inventor Claus Scholz podían aspirar pisos, abrir puertas y servir té. En ese entonces, la robótica y la computación no trabajaban juntas, sino que parecían disciplinas divorciadas. Mientras las computadoras avanzaban a pasos agigantados tomando por asalto los bancos, redacciones, grandes empresas y hogares del mundo, los robots en los años ochenta todavía seguían siendo piezas destinadas al juego y la servidumbre simple con una eficacia relativa. Si el robot está hecho a imagen y semejanza del hombre, estos robots son nuestra infancia, reflejo del estadio más básico de nuestra existencia en la Tierra.
La cosa se puso más seria cuando informática y robótica se dieron la mano, se juntaron con Internet, y construyeron robots más “robustos”, más capaces y, definitivamente, mucho más parecidos a un adulto. Eso se analiza muy bien en un artículo de Juan Terranova llamado “Hitler sex love machine”, publicado el 28 de marzo de 2016 en Revista Paco, donde el autor se pregunta hasta dónde llegarán con el perfeccionamiento y la evolución a grandes pasos de la máquina en nuestro siglo, considerando que ya pueden copiar nuestras miserias, los costados más oscuros de nuestra esencia. Pero si bien la fantasía de los hombres les otorgó capacidades para desprenderse de la esclavitud –como se muestra en la excelente película Ex Machina– lo cierto es que están signados por su propio nombre. Ser robot es ser esclavo, y el que no sea esclavo ya no será robot.
El paso de la máquina al hombre fue analizado en numerosas obras de ciencia ficción, desde El hombre bicentenario de Isaac Asimov donde el robot se vuelve humano del mismo modo que el hombre se vuelve espíritu, a través de la experiencia y una vejez cándida, hasta el ya clásico ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K Dick, donde el robot se humaniza a partir de la violencia, la injusticia y la persecución de los humanos hacia él y su raza. Pero la libertad es una condición innata del
hombre que no se obtiene sólo por parecerse a él. Es más probable que el hombre se destruya a sí mismo y sean los robots quienes lo protejan e intenten perpetuarlo en la creación. Imagino un futuro donde el hombre sea una sombra menguante y los robots dominen la tierra no por ambición de poder sino para que exista por siempre, repitiendo una y otra vez su condición de esclavo, de hijo del hombre que busca, a través de la similaridad, un destello de su gloria.
6/ ESCRIBIR CIENCIA FICCIÓN (LOS OTROS
Hoy me crucé conmigo mismo. Era yo pero de otra realidad. Lo vi entrar en una librería del centro y lo seguí. Paseó por el lugar tratando de ver de qué va la cosa, paró en una mesa, miró unos libros de Asís, agarró uno, pagó y se fue. Era más gordo, tenía una camisa abierta, una remera de rock, pantalones de jean, zapatillas, mi mismo corte de pelo –y la misma pelada, dejando entrever madurez detrás de ese rostro juvenil– y una curiosa barba de calvados que probaba semióticamente su condición de viajero entre universos.
No lo paré. Capaz debí haberlo hecho. Yo me quedé parado ahí, mirándolo mientras él iba y venía entre los libros con una mirada corrediza, propia de quien está de paso. No tenía bolsos ni mochilas, está claro que simplemente camina por el centro de Buenos Aires, lo que me hizo pensar que tal vez está parando en un hotel de la zona y salió curiosear. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron pero no pareció haberme reconocido. Ni siquiera fijó la vista, siguió su camino como si yo fuera cualquier otro mortal de su mundo.
Tal vez era yo mismo pero en una realidad donde nunca me mudé a Buenos Aires. Engordé aún más gracias al sedentarismo mezclado con prominentes ingestas de chorizos y quesos piamonteses, hice algunos trabajos diferentes pero similares, tuve un par de novias y ese día andaba por Buenos Aires simplemente por cuestiones turísticas. Improbable. Hoy es lunes. Y yo no me veía como trabajando, iba muy relajado. Tal vez tenía algún tipo de seminario al otro día y decidí disfrazarme de adolescente paseando por librerías de Buenos Aires.
Sin embargo, ese hombre que vi no me pareció un gran lector. Si ese fuera yo mismo pero sin haberme mudado nunca a Buenos Aires, habría pasado unos quince minutos revisando las bateas, me hubiera dirigido a la sección de ciencia ficción esperando encontrar el Libro Tibetano de Los Muertos o la Enciclopedia Galáctica a veintidós pesos. Pero no. Esta versión de mi apenas si se interesó por todo lo que había exhibido. Sin dudas, leyó lo suficiente para valorar a Asís, lo que prueba una vez más que es otro yo, pero no tanto como para interesarse por los libros en su condición estética, lo que al diferenciarlo de mí, certifica que era un ser proveniente de otra realidad.
A lo mejor era yo mismo pero sin haber leído comics, ni leído libros, y simplemente escuchaba música de rock, costado que me llevaría a vestirme tan noventosamente en 2013, pero que impediría que disfrute estar en una librería más que como cualquier otro negocio que me provee de aquello que me interesa. Eso explica un punto importante: él no sabía que estaba en otra realidad. Estaba demasiado tranquilo para saber que caminaba por un mundo que no es el suyo. Lo que me lleva a concluir que él no tiene ningún entrenamiento en la comprensión del viaje entre planos, habilidad que yo sí tengo por haber leído tantos libros de ciencia ficción y otro material relacionado con fenómenos de este tipo, y es por esto que advertí enseguida no sólo que era yo mismo, sino que se trataba de una copia mía para-espacio-temporal. Él buscó un libro de Asís, un relato realista, concreto, donde el viaje entre universos es una conversación de locos.
La barba de calvados es un tema que me quedé pensando y concluí que era producto de una petición de mi novia de ese mundo. Mis barbas han cambiado según el gusto de mis mujeres aunque últimamente dejé de afeitarme y no tengo en vista cambiar de idea, en esta realidad no tengo pareja estable a quien deba conformar esa clase de ñoñadas. Pero si me casara con alguien o formara una pareja solidificada a través de un cariño mutuo, moderada atracción sexual y un hijo a medias, y ella me pidiera que me deje la barba calvados, tal vez yo accedería a usarla. Y como los
universos alternativos están hechos con la materia del tal vez, entonces no hay nada más que agregar con el asunto.
Otra prueba de que era yo mismo es que no parecía interesado en ponerla. No sólo porque tenía una barba calvados, sino también porque estaba comprando un libro de Asís a las ocho de la noche por Corrientes. Pude notar en sus gestos faciales que sabía de sus nulas posibilidades de seducir a alguien en ese contexto, sobre todo si no le interesa hablar de libros aunque sea para conectar con una esbelta compradora en una batea, como sí hice yo en esta realidad . Por lo que concluyo que en aquel universo yo tenía novia o pareja estable de rango superior.
Debería haberle preguntado por las mujeres que conocí. Nombrarlas y que me diga qué hicieron en su realidad. Qué hizo mi primera novia, qué hizo la segunda, la tercera y así. Le preguntaría por las chicas que me gustan y esperaría que me conteste que una de ellas es su ex esposa. Le preguntaría si tal mina en su realidad era menos pelotuda. O si tal otra la pisó un camión. O si aquella se casó y tuvo nenes y consiguió algo que le ocupe la mente.
Le preguntaría de mis amigos, si los conoce en esa realidad, seguro harán las mismas estupideces que en esta realidad y nos reiríamos. No imagino mi vida con otros amigos, así que supongo que estadísticamente debe haber muchas realidades en las que me rodeo de la misma gente. Pero tal vez no, si él no leyó los libros de ciencia ficción, difícilmente tenga la mitad de los que actualmente son mis amigos. Pero tendría otros. ¿Cómo serán esos otros? Supongo que me habría hecho amigo de ese porteño que conocí a los quince años, que me decía que escuchaba los Ramones en una plaza y tomaba cerveza y se contaba los sueños con los amigos y nunca iba a recitales, o iba y se terminaba cagando a piñas. Seguro me hice más amigo de ese pibe que conocí en el Sindicato de músicos, con el que tomábamos cerveza en los recreos, fumábamos parisienne y ensayábamos en un galpón tomando sangría. Pienso, tal vez, que ese yo podría haber ido a mi última casa en Once, pero como amigo del roomate salteño que no
La imagen que estoy dejando de él tal vez no sea la mejor, pero hay un punto a favor que me gustaría destacar. Ese yo mismo fue a muchos recitales más que éste yo mismo. Era más grande, más robusto, más seguro de sí mismo, la seguridad que te da el conocimiento del cuerpo en batalla, en saber golpear y defenderte. Yo fui a recitales, algunos duros, pero no entré al pogo ricotero del que tanto hablan, me quedé en un costado puteando. Este pibe fue a los pogos de Letoile. Lo veo ahí repartiendo piñas, con el libro de Asís en la mochila con porro que le aguanta un amigo.
Banco a ese yo mismo que vi hoy en la calle. Lo banco porque es el que pude ser, y me hace pensar en todos los que pude haber sido. Si nunca hubiera tenido un breve paso por Buenos Aires en 1992 con mi familia, si ese paso no hubiera terminado en un abrupto retorno al pueblo, si me hubiera quedado haciendo la universidad en Córdoba, si me hubiese ido a Rosario en 2004, si me hubiese mudado aquí y allá todas las veces que soñé hacerlo, si nos hubiéramos ido a vivir con el Curro y Gastón, si me hubiera quedado con Blito en Córdoba ese verano, qué será de ese yo mismo que se quedó en Tucumán y no volvió más, el que viajó por Latinoamérica, el que se sacó la ciudadanía italiana, el que fue a Mendoza a dedo, el que no vio a los Redondos, el que nunca escuchó 20 éxitos de oro de Los Beatles cuando tenía seis años.
Una cosa más. Te banco, Gogui de otro universo, inclusive banco que no te hayas dado cuenta de que estabas boludeando en una realidad paralela, lo cual sabés perfectamente que está muy mal, pero no te perdono no haberte dado cuenta de mi existencia a un costado tuyo. Muchos esgrimirán complejas teorías donde un campo de viaje interdimensional puede ser limitado y generar un efecto cuántico donde yo te veo y vos no a mí. Pero seguramente nadie los escuchará ni recordará lo que dijeron. Lo cierto, lo verdadero, me parece, creo yo, si querés mi opinión, es que no me viste porque no me podías ni siquiera imaginar. Te veo irte de la
librería una y otra vez en mi mente, y leo de nuevo este texto, y sé que vos nunca podrías haberlo escrito. O sí, pero en una realidad diferente.
Este libro se terminó de diseñar
en la ciudad de Buenos Aires
los primeros días
del mes de junio en 2017