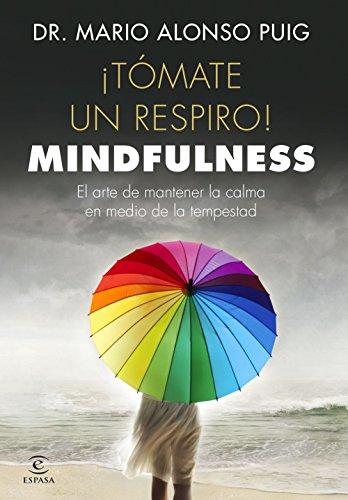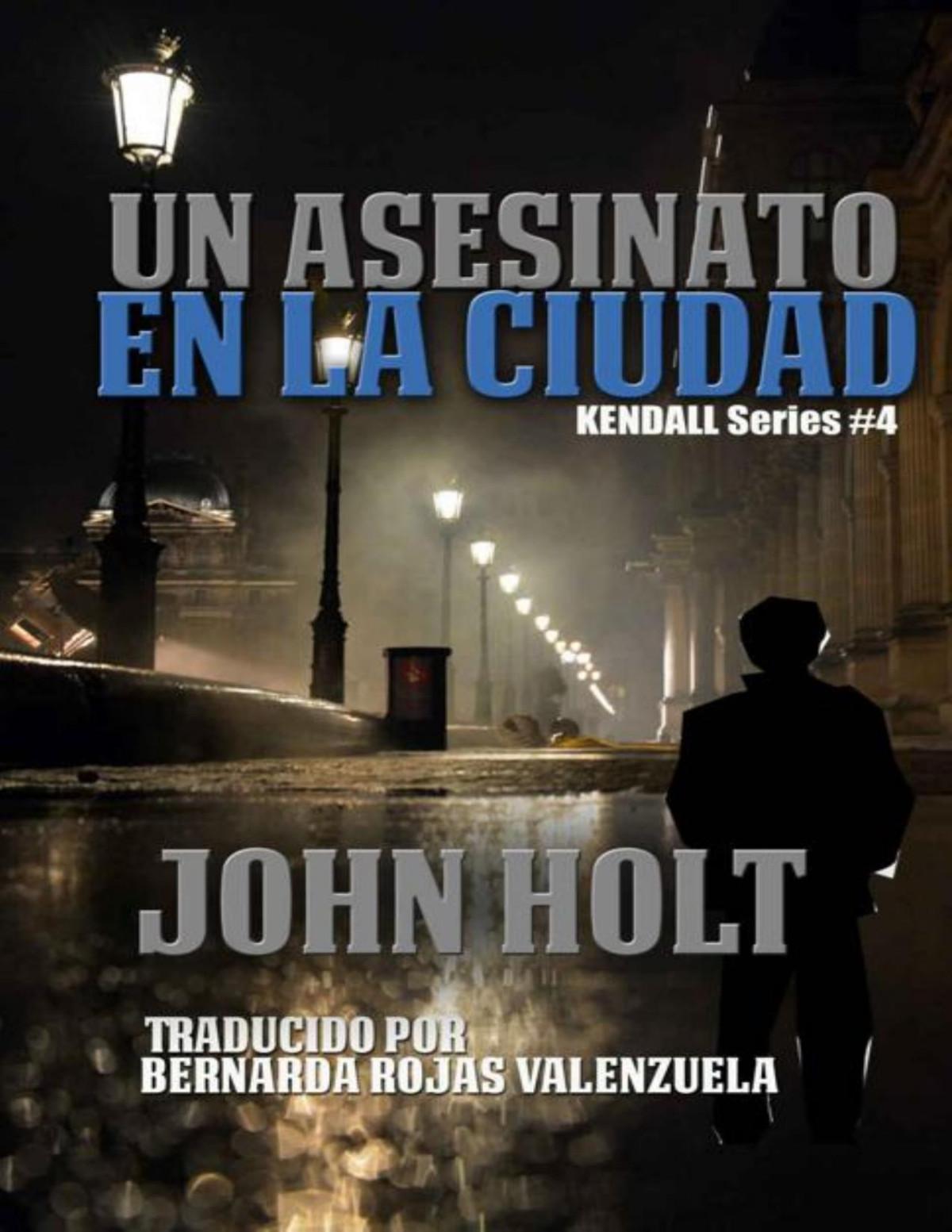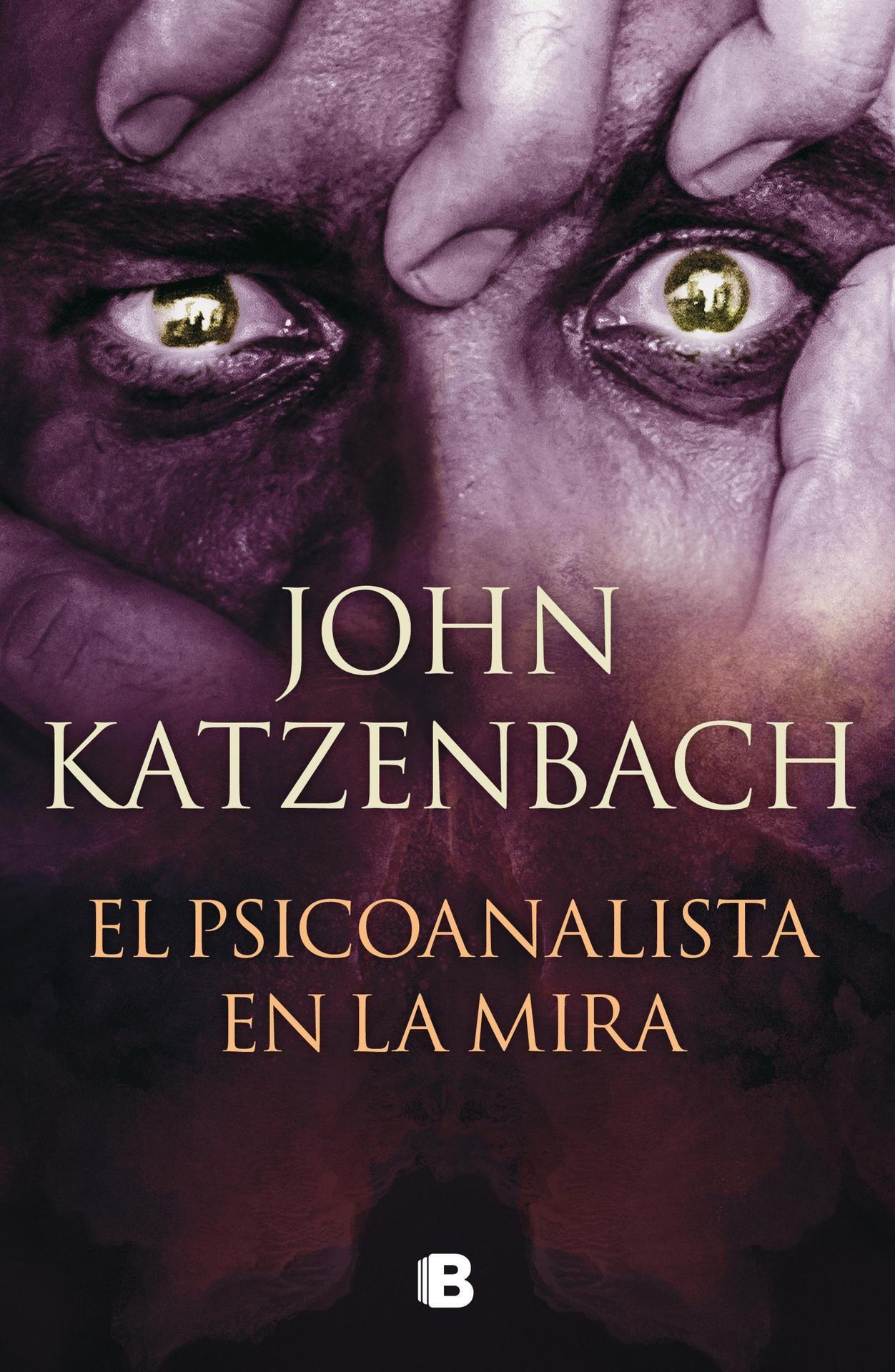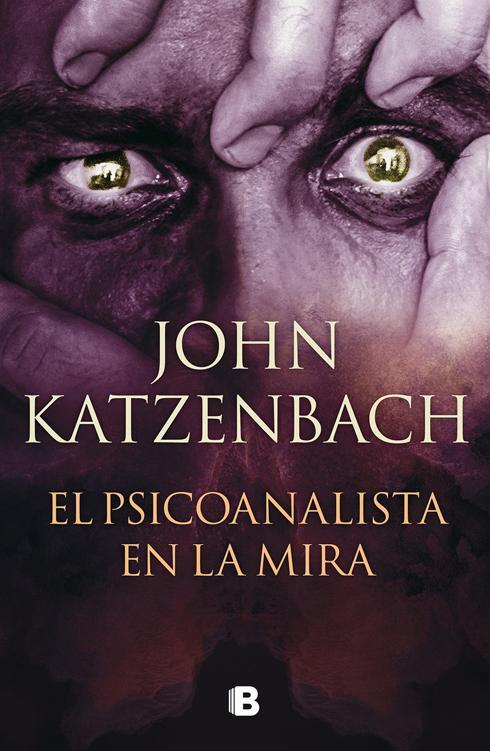PRÓLOGO
QUINCE AÑOS ANTES…
El primer encuentro
Para el doctor Frederick Starks todo comenzó el día de su cumpleaños cincuenta y tres, cuando recibió la carta que decía:
Bienvenido al primer día de su muerte.
Con esas palabras, Ricky, el psicoanalista, se enredó en un elaborado y perverso plan de venganza creado por cuatro personas.
Su otrora mentor, un psicoanalista sumamente respetado de la ciudad de Nueva York, quien logró ocultar, a lo largo de casi toda su vida adulta, la atracción que sentía por el mal: el doctor Lewis.
Y…
Los tres hijos de una mujer pobre y golpeada a la que varios años antes no pudo ayudar cuando llegó a él presa de la aflicción. En aquel tiempo, Ricky era un terapeuta joven y sin experiencia; fue negligente al no identificar el peligro en el que la mujer se encontraba, ni cuán desesperada era su existencia. Debió de haberla ayudado. Debió de haberla guiado al remanso de la seguridad emocional y corpórea. Tenía a su disposición varios programas sociales y sistemas asistenciales ya establecidos que habrían podido servirle, pero no actuó con la celeridad, atención y urgencia que la mujer necesitaba. Aquello, que debido a su ingenuidad le pareció un caso rutinario, resultó ser algo más complejo. Sus errores devinieron en tragedia: su fracaso costó la
vida de una madre y convirtió en huérfanos a tres niños. Tres infantes que crecieron y, tras haber sido adoptados y preparados durante años por el hombre a quien Ricky había considerado su amigo y mentor, se convirtieron en:
El señor R: un psicópata profundamente culto. Un asesino profesional.
Merlin: un adinerado abogado de Wall Street, un mago versado en el arte de arruinar la vida de otros.
Virgil: una asombrosa actriz quien prometió a Ricky ser su guía personal en su descenso al infierno.
Estos tres individuos crecieron aferrados a un solo objetivo en la vida:
La venganza.
Junto con el anciano doctor que los crio, constituyeron la familia que deseaba que Ricky muriera como castigo por los errores cometidos. El desafío que le propusieron al principio fue:
Suicídese, doctor Starks. Si no, alguien más morirá en su lugar…
Ricky tuvo mucha suerte, sobrevivió al primer encuentro fingiendo su suicidio y desapareciendo. Adoptó nuevas identidades y sondeó la burocracia para averiguar el pasado de sus verdugos y lo que los condujo a ese presente. En esa ocasión, hizo uso de todas sus habilidades e intuición para aventajarlos. Aunque a un costo terrible, al final creyó haberlos derrotado. No pudo volver a ejercer su profesión en la ciudad de Nueva York. Su antigua carrera y estatus de respetable y exitoso psicoanalista quedaron destruidos. La vida que alguna vez conoció y apreció, así como su adorada casa vacacional en Cape Cod, ardieron y se
convirtieron en cenizas. Le tomó años recuperarse. Al principio anduvo de un lugar a otro hasta que se instaló en una ciudad distinta, logró hacerse de nuevos pacientes y de una segunda existencia. Cinco años de ardua labor para restaurarse y ser de nuevo él mismo. Y todo, para encontrarse con que…
DIEZ AÑOS MÁS TARDE
Habría un segundo encuentro
Todo comenzó cuando los tres miembros de la familia se acercaron a él para solicitarle algo.
Necesitamos su ayuda. Usted es la única persona a la que podemos recurrir. Alguien quiere asesinarnos y no podemos ir a la policía. Si nos ayuda a descubrir quién es esa persona, no volveremos a importunarlo jamás.
La súplica se sustentaba en que ellos sabían, hasta cierto punto, que siendo él médico y psicoanalista no se negaría a atender una petición de auxilio. Una petición realizada con aparente sinceridad pero… detrás de una amenazante arma de fuego.
Todo era mentira.
Era el mismo deseo de venganza que logró eludir la primera vez.
La «petición» formaba parte de una compleja broma que incluía juegos psicológicos, una sofisticada manipulación diseñada para encerrarlo en una habitación con un hombre postrado en cama debido a una enfermedad terminal, al cual habían sobornado para que intentara matarlo. Así, ellos se deslindarían por completo del asesinato. Podrían deleitarse con su muerte desde alturas olímpicas, inalcanzables, inexpugnables. El crimen perfecto. Fue una mortífera
misión imposible que lo hizo abandonar su nuevo hogar y su recién restaurada vida en Miami para volver a Nueva York, al Connecticut suburbano y, por último, a la Alabama rural.
El soborno: Asesine al doctor Starks para nosotros y nos encargaremos de que su única hija se vuelva rica y exitosa. Así, usted podrá morir en paz.
Otra mentira. Un engaño que sacó provecho con facilidad de la angustiosa desesperación y la incurable enfermedad.
Y el plan habría funcionado, de no ser por…
… manos temblorosas y un disparo fallido.
… una niña de trece años que se negó a participar en un plan de asesinato, y quien necesitaba ser rescatada.
… un paciente de veintidós años que solo lo consultó en una ocasión porque tenía alucinaciones bipolares, y que impidió que Ricky cayera de nuevo en una trampa igual de letal.
… una decidida viuda de ochenta y siete años con una poderosa pistola en el bolso, quien reconoció el peligro en que el psicoanalista se encontraba, identificó con precisión la amenaza y, sin dudarlo ni por un instante, disparó la solitaria bala que mató al asesino.
Ricky creyó que con ese disparo se había liberado para siempre de los planes de la familia que lo quería muerto.
En los días, meses y años que de nuevo avanzaron para hacer de la vida una rutina ordinaria, a Ricky jamás se le ocurrió que quizá se había equivocado al suponer, desde el primer instante, que al fin sería libre.
PRIMERA PARTE LA TRECEAVA LABOR
TRES INCIDENTES
Dos que el doctor Starks no notó de inmediato y un tercero del que sí se percató
En una reunión por la tarde, en una gran sala de conferencias de la escuela de medicina de la universidad.
—Ricky:
El doctor Frederick Starks guardó silencio antes de finalizar la jornada de conferencias «Por qué el psicoanálisis continúa siendo valioso en el mundo moderno». Los reflectores frente a él lo deslumbraban y le dificultaban distinguir los rostros de los asistentes, pero sabía que Roxy estaba cerca de ahí, en algún lugar, tal vez en la primera o la segunda fila, rodeada de sus colegas psiquiatras y de los otros estudiantes de la escuela de medicina. Sabía también que, quizá, Charlie habría salido del trabajo un poco más temprano ese día, pero estaría atrapado en un asiento lejos del escenario, al fondo del auditorio repleto. Ricky quería impresionar a los asistentes con reflexiones profundas; sentía que iba un poco a la deriva y se acercaba con rapidez a lo que temía que todos reconocerían como un cliché. Pero, más que nada, deseaba hablar con las dos personas que ahora formaban parte de su vida. Diez años antes, cuando tuvo que librar una segunda batalla con la familia que lo quería muerto, Charlie, un paciente poco regular que lidiaba con el trastorno bipolar, le salvó la vida. En tanto que Roxy, una huérfana aterrorizada de trece años, se convirtió en una menor bajo su custodia.
Los dos jóvenes se habían vuelto muy importantes para Ricky desde entonces.
No se preguntó quién más podría haber asistido a la conferencia.
—Permítanme dar fin a estas palabras —dijo y, antes de continuar, dejó que el silencio se instalara en el auditorio—. Tal vez se trata de una visión antigua en este mundo moderno, plagado de estímulos en el que no podemos seguir esperando, un mundo pletórico de gratificación instantánea y tecnología de punta… pero hay algo, una verdad fundamental que continúa siendo importante y que impregna todas nuestras interacciones: La esencia absoluta del psicoanálisis radica en una sola noción…
Volvió a quedarse en silencio con la intención de conmover al auditorio.
—… que el pasado, tanto el malo como el bueno, nunca muere. Influye de manera permanente en la trayectoria de nuestro futuro. Si logramos escuchar el resonar de los pasos en los lugares donde hemos estado y la manera en que cada uno de esos movimientos repercute en nuestra vida a lo largo de los años, entonces cada zancada hacia delante será más sencilla y considerablemente más segura. Sin embargo, también puede suceder lo contrario: cuando no alcanzamos a comprender nuestra historia íntima, corremos un mayor riesgo de tropezar y caer. Ahí es donde radica el verdadero peligro emocional.
Ricky sonrió desde el podio a la gente que no podía ver y cerró el bloc de notas donde había escrito el texto de su intervención. El aplauso del público no fue ensordecedor, pero sí entusiasta y sincero. Excepto por dos personas a las que no habría reconocido de
inmediato y dos a las que sí, de no ser porque toda la gente se escabulló con rapidez antes de que el resto de las luces se encendieran y él pudiera distinguir los rostros.
EL PRIMER INCIDENTE, UNA SEMANA MÁS TARDE
Charlie:
Sintió que lo invadían las sensaciones gemelas que ya conocía: temor abrumador y energía irrefrenable. La primera acechaba en algún lugar en el fondo de sus recuerdos. La segunda lo instaba a entrar como un guardia de seguridad demasiado entusiasta en la puerta de un local de mala reputación invitando a los paseantes a un atrevido espectáculo sexual. La obsesión comienza como un tibio impulso de emoción: «No necesito dormir, puedo lograr todo lo que deseo en menos tiempo que los demás. Soy imparable. Nadie puede lograr lo que yo y, mucho menos, con esta facilidad». Charlie se había enseñado a reconocer e identificar todos estos pensamientos como lo que eran en realidad: impostores. Antiguas sirenas mitológicas que lo incitaban a tomar el camino más rápido a la locura. Las horas que pasó en el consultorio del doctor Starks hablando de estas señales, discutiendo sobre la medicación adecuada, sobre qué dosis debería tomar de cada píldora para mantener al margen su trastorno bipolar, lo prepararon para el precipicio sobre el que siempre tenía que mantener el equilibrio.
Era como si tuviera dos ángeles guardianes en conflicto, uno bueno y otro malo. Dos ángeles guardianes riñendo en su cabeza. «Haz esto. Haz aquello. Deja de tomar estos medicamentos porque te adormecen, te vuelven estúpido y te hacen engordar. No los necesitas para ser grandioso».
O:
«No te rindas. No seas tonto. Continúa tomando tus medicamentos, te sanan, te mantienen feliz y te permiten participar en la sociedad. Gracias a los medicamentos tienes empleo. Amigos. Un futuro».
Este día, justo cuando la primera de estas señales empezaba a manifestarse de manera sonora y triunfante por encima de la razón, Charlie permaneció hasta tarde en su oficina. Solo había tres personas más trabajando en el departamento de diseño gráfico digital de la modesta agencia de publicidad de Miami que lo había contratado. A las tres las vio alejarse de sus escritorios y partir agitando la mano de forma amistosa y susurrando: «Nos vemos mañana, Charlie». Desde su lugar vio partir también a los otros empleados de la agencia: ejecutivos esbeltos en elegantes trajes de lino y empleados creativos en pantalones de mezclilla con el cabello largo y despeinado. Afuera de su ventana se empezó a desplegar la oscuridad, pero él se mantuvo inmóvil.
Sintió las oleadas de locura en su mar interior, como un océano agitado por la tormenta. Sintió que la temperatura de su cuerpo aumentaba con mucha más rapidez que la de afuera de su cubículo con aire acondicionado. Buscó el teléfono celular en su bolsillo.
«Llama al doctor Starks.
»Ve a su consultorio y cuéntale lo que está sucediendo.
»Él te ayudará. Siempre lo hace.»
Dejó el teléfono sobre su escritorio y giró en su silla.
«Al diablo.
Estoy bien.
Puedo lidiar con esto solo».
Charlie sabía que en su interior había mentiras disfrazadas de verdades y verdades que parecían mentiras. Entendía que tal vez eso era lo que lo estaba confundiendo.
El problema era que no, no lo confundía.
Giró hacia su escritorio de nuevo, pivoteó en la silla giratoria, hacia atrás y hacia el frente, se inclinó, se reclinó, luego inició su computadora y se dedicó de lleno al proyecto en que él y otras personas de la agencia habían estado trabajando. Se movió hacia el frente, como si pudiera apoderarse de cada renglón en su pantalla. Ojeó la imagen. El ratón empezó a hacer clic con cada golpe de su dedo índice derecho a medida que dibujaba. Frente a él, los colores y las formas bailaron de manera seductora.
Para las nueve de la noche, Charlie sintió que había terminado todo lo que su equipo se propuso lograr para esa semana. Al llegar la medianoche supuso que, además de su propio trabajo, había completado una buena cantidad del de sus compañeros diseñadores. Desde su perspectiva, era una labor brillante, visionaria, especial. A la una de la mañana se quedó mirando la pantalla de la computadora casi sintiéndose triste de no tener nada más que hacer Se levantó de la silla de mala gana.
La oficina estaba en tinieblas. El único escritorio donde había luz era el suyo, un pequeño cono de brillantez se enfrentaba a la insidiosa oscuridad. Supuso que debería volver a su departamento, pero luego pensó que tal vez sería buena idea ir a una pizzería que permanecía abierta hasta el amanecer en los márgenes de Coconut Grove. Aunque, en realidad, no tenía hambre, y eso le sorprendía. O quizá debería dirigirse a Bayside Park y simplemente caminar hasta que
amaneciera. Antes de poder moverse siquiera, sin embargo, tuvo la sensación de que no se encontraba solo en la oficina. Giró sobre la silla.
Contempló las sombras.
Inclinó la cabeza hacia el frente. Le pareció escuchar una respiración trabajosa. Siseos.
«Hay alguien aquí.
»Alguien me observa.»
Se enderezó. Entonces se dio cuenta de que quien respiraba con dificultad era él mismo.
Levantó la mano derecha y la colocó frente a su rostro. Quería ver si temblaba, pero no alcanzaba a distinguir: sus dedos se veían estables y, un momento después, temblorosos. De pronto sintió el sudor perlarle la frente, caer en sus ojos.
—¿Quién anda ahí? —preguntó en un susurro.
«Esto no va a funcionar.»
—¿Quién anda ahí? —insistió, subiendo el tono de voz.
No hubo respuesta.
—¡Quién anda ahí! —gritó.
Le pareció que su voz retumbó en cada rincón de la oficina vacía.
Miró a la izquierda y a la derecha. Arriba y abajo. Todas las sombras tenían forma, cada una más amplia y amenazante que la anterior. Retrocedió.
«¡Tranquilízate!», se dijo. No sabía si lo hizo en voz alta o solo lo pensó. Volvió a buscar su teléfono celular. «Llama al doctor Starks».
En lugar de marcar, se quedó mirando el reloj en la pantalla. Sabía que pasaba de la una de la mañana, pero de pronto se preguntó si no sería la una de la tarde. Miró por la ventana y vio la amplitud y la negrura de la noche de Miami. Aun así, le tomó varios segundos convencerse de que era de noche, no de día.
«¡Sal de aquí!», se dijo. Esta vez, estaba seguro de que su voz fue la única que se escuchó en su interior. Tomó su mochila y se dirigió con premura al elevador. Presionó varias veces el botón.
—Vamos, vamos —murmuró—. Tengo que salir de aquí.
No estaba seguro de qué o de quién tenía que alejarse, pero sabía que, fuera lo que fuera, era real y se ocultaba entre las sombras, un poco más allá de donde él alcanzaba a ver.
Entró al elevador y oprimió con un golpe el botón de la planta baja Sintió como si un viento frío, una presencia, se hubiera colado y ahora estuviera a su lado.
—Vamos, vamos —dijo en voz alta. El elevador respondió a su urgencia, sus puertas se cerraron con un silbido y descendió los tres pisos. Por un instante, Charlie sintió que el elevador se había atorado, como si alguien hubiera presionado el botón de emergencia para detenerlo. Le pareció que estaba tomando demasiado tiempo para llegar a su destino. Cuando las puertas se abrieron, salió apresurado y corrió por el pasillo hasta salir al estacionamiento como un hombre perseguido por lobos.
Su modesto vehículo compacto era el único en el lugar. En su piel se reflejó la tenue luz de los edificios cercanos, pero él percibió cada ligero resplandor como
un relámpago cegador. Una hilera de palmeras delimitaba el fondo del estacionamiento. La ligera brisa hacía ondular los helechos. La húmeda y densa oscuridad de Miami encapsulaba toda el área, Charlie sintió que el espeso aire le dificultaba respirar No estaba seguro de adónde dirigirse, solo sabía que debía llegar ahí rápido. En el trayecto a su automóvil, sus pies apenas tocaron el pavimento.
Cuando estuvo junto a la puerta buscó las llaves a tientas.
—Vamos, vamos… —se dijo.
Presionó en la llave el botón para liberar el seguro del auto y, en ese momento, escuchó una voz detrás de él.
—Charlie…
Se quedó paralizado, el terror lo invadió. Y en su interior retumbó el grito del último vestigio de pensamiento racional.
«Es una alucinación. Todo está bien. ¡Ignórala!»
—Charlie, me dejaste esperando hasta tarde.
Por un momento se preguntó: «¿Me sigue hablando?».
Se detuvo y volteó despacio hacia el lugar de donde provenía la voz.
Cerró los ojos, temeroso de lo que vería.
Escuchó ruidos extraños:
¡Pop! ¡Pop! ¡Pop!
Sintió como si lo hubieran golpeado tres veces en el pecho.
Se tambaleó hacia atrás.
«Estoy muerto. Me dispararon.»
Le pareció que todo giraba detrás de sus párpados apretados, como si la negrura que lo rodeaba fuera una especie de vórtice tirando hacia abajo. Sintió la puerta de su automóvil contra su espalda, luchó por mantener el equilibrio, pero sabía que deseaba algo imposible. Abrió los ojos poco a poco y miró abajo, hacia su pecho.
«Sangre.»
La vio desbordándose de su cuerpo, extendiéndose sobre su abdomen.
Sin embargo, la contradicción era absoluta:
«Debería doler.
»Pero no duele.
»No debería poder respirar
»Pero puedo.
»Debería estar agonizando.
»No, no agonizo. No creo estar agonizando.
»O tal vez sí. Tal vez la muerte es justo esto. No puedes sentirla, ni olerla ni escucharla. Pero sabes que ha llegado.»
Tocó la mancha roja en su pecho con una mano. Densa, viscosa.
«Sangre.»
Se acercó los dedos mojados a la nariz.
«Pero no. No, no es.»
En su mente no logró formar la palabra «pintura».
Solo cayó al suelo y, perdiendo la compostura, empezó a llorar. Se enrolló, las rodillas le tocaron el pecho, las abrazó con fuerza. Gruesas e incontrolables
lágrimas manaron de sus ojos acompañadas de sollozos desgarradores. Fue como si le hubieran cortado con una navaja todos los tendones y músculos del cuerpo. Su energía y el frenesí lo abandonaron por completo. Se quedó paralizado hasta poco después del amanecer, cuando por fin estuvo en condiciones de buscar fuerza en su interior. En algún momento reunió suficiente valor para sacar el teléfono celular de su bolsillo y hacer una llamada…
EL SEGUNDO INCIDENTE
Roxy:
La nota del decano de la escuela de medicina parecía codificada, estaba escrita en papel membretado de la universidad, llegó por correo postal a su casa. Una carta certificada. Qué perturbador. Todos los otros documentos que había recibido de gente de la administración o de los profesores habían llegado por vía electrónica. Esta nota tenía un aire antiguo, una autoridad atemorizante:
Estimada señorita Allison:
Ha sido acusada de forma convincente de haber hecho trampa en su examen de medicina interna más reciente. Esta acusación ha puesto en riesgo su lugar en la escuela de medicina. Hemos programado una audiencia preliminar para hablar de esta situación en mi oficina mañana a las 9:00 a.m.
Hay una acusación adicional. Se sostiene que tuvo usted acceso ilegal a los registros médicos
electrónicos (EMR) de pacientes en el pabellón de psiquiatría del hospital de la universidad. De comprobarse las acusaciones, el caso será referido a la Oficina del Fiscal del Estado para que se realicen las acciones legales correspondientes.
Roxy sintió que se asfixiaba, como si alguien la asiera del cuello. Tuvo que leer la carta dos veces. Se sintió mareada. Las palabras en el papel parecían confusas, parecían escritas en un idioma extraño. De pronto sintió seca la garganta. Le temblaron las manos.
Lo primero que pensó: «Se trata de un gran error».
Lo segundo: «Es imposible. No es cierto. Qué locura».
Trató de recordar el examen al que se refería la carta. Lo realizaron en línea, hubo estrictos protocolos para acceder a libros de texto y a las publicaciones médicas relevantes. No lo cronometraron. Las preguntas las enviaron de forma directa a su dirección de correo de la escuela de medicina, la cual se suponía que estaba protegida. Luego las respuestas fueron enviadas al profesor a través de la misma vía encriptada.
Roxy no recordaba más detalles, pero estaba segura de no haber violado ninguna regla al realizar el examen.
Ahora cursaba el primer año de la escuela de medicina y, antes de eso, estudió biología y literatura inglesa. Como lo predijo su difunto padre diez años antes, solo obtuvo las mejores calificaciones posibles. Summa Cum Laude
Al igual que casi todos los estudiantes de primer año, Roxy casi no dormía. Entre las tareas de todas las asignaturas, las horas de estudio y sus labores cotidianas en la clínica de psiquiatría —un mundano trabajo de procesamiento administrativo, ya que solo le permitían observar cómo trataban los médicos a los enfermos mentales de mayor gravedad—, no tenía tiempo para dormir más de cinco horas diarias en promedio. Era evidente: todo el tiempo estaba exhausta.
Tenía ojeras y había perdido peso, lo cual no era favorable porque, de por sí, era tan delgada como una modelo. De vez en cuando, alguno de los médicos del pabellón psiquiátrico la veía y le hacía preguntas precisas sobre una posible anorexia o bulimia. A veces lloraba, cuando aún no había descansado las pocas horas que lo tenía permitido. Aunque nunca tenía tiempo para ir a la iglesia, en ocasiones rezaba para recuperar su agradable apariencia. «Alguna vez fui hermosa. Sé que puedo volver a serlo». En ocasiones incluso, el estrés de la escuela de medicina afectaba la regularidad de su periodo. Y, salvo por la ocasional hamburguesa y la cerveza que bebía con sus compañeros, casi no tenía vida social. Sabía que la soledad la estaba perjudicando demasiado, pero no veía la manera de cambiar su estilo de vida. Al menos, no mientras fuera estudiante de medicina. Mucho tiempo antes de su primer día en la escuela, el doctor Starks, su mentor y guardián legal, le advirtió que todo esto podría suceder
También le prescribió un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, el famoso ISRS. El Xanax era una droga para personas con ansiedad extrema.
«Llámalo, él sabrá qué hacer», pensó.
Marcó la mitad del número completo y luego se detuvo.
Los ojos se le llenaron de lágrimas, sintió que la recorría una ráfaga de vergüenza. La idea de ir llorando a ver al hombre que tanto le había ayudado para decirle «Me acusaron de hacer trampa» le parecía impensable.
«Pero no he hecho nada malo», insistió la voz en su interior. «Nunca he hecho trampa en nada».
Lo quejumbroso de su respuesta la hizo sentirse peor. Apenas iniciaba la veintena y, de un instante a otro, su vida entera estaba en la balanza. El problema era que no creía pesar lo suficiente. Era como si el pasado hubiera inundado de fantasmas su pequeño departamento. Su madre, fallecida en un accidente automovilístico. Su padre, quien murió de cáncer. Y la señora Heath, la mujer que, antes de morir de vejez, pagó sus estudios, le heredó un generoso estipendio y colaboró con el doctor Starks para encaminarla a la escuela de medicina. Se encontraba sola en su habitación, pero percibía la presencia de otra aparición, una más insistente y menos amigable: el asesino que, una década atrás, la acosó a ella y al doctor Starks por toda la Alabama rural y, finalmente, a su amiga y compañera de clase que había sido asesinada. «Hola, Joanie», le susurró al espectro de su compañera de la infancia antes de reiterar la promesa que le hizo: «No te decepcionaré. Te lo prometo».
«Una carta y estoy enloqueciendo.»
Roxy empezó a derrumbarse por dentro.
«Si me expulsan de la universidad, voy a…»
Evitó que este pensamiento se extendiera. Inhaló larga y profundamente.
«Contrólate».
Se repitió que la verdad la protegería, pero tenía la inteligencia suficiente para reconocer que las mentiras bien elaboradas tenían un poder viral y que, a menudo, para la gente resultaba mucho más sencillo y conveniente creer en la falsedad simple que en la elaborada verdad.
¿El decano sería una de esas personas?
Cómo saberlo.
Solo estaba segura de que las horas que había apartado para dormir esa noche la eludirían. No importaba cuán fatigada estuviera, al día siguiente se sentiría aún peor Esperaba que la acusación la enfureciera lo suficiente para enfrentar la reunión con el decano.
Sabía que necesitaba adrenalina porque la adrenalina era un estimulante natural, pero se preguntó si una pastilla de Ritalín, la anfetamina que los médicos solían prescribir para el TDAH, podría ayudarle. Su vecino tendría una. Ya estaba a medio camino entre su puerta y la de él para despertarlo, pero se detuvo.
Tal vez podría sobrevivir a una noche repleta de miedo y dudas. Era claro que la misiva la había perturbado de gran manera y que necesitaba un chaleco salvavidas de tipo emocional. Pero no tenía uno disponible. O tal vez la respuesta estaba ahí, a una llamada de distancia, y ella no se atrevía a buscarla: el doctor Starks, la línea escolar para estudiantes en crisis, cualquiera de los médicos que con frecuencia la felicitaban por su trabajo. Tenía mucho temor y estaba demasiado avergonzada para marcar alguno de esos números telefónicos.
Ni siquiera podría llamar a Charlie. Sabía que hablaría con ella y le daría sus típicos consejos en ese
tono medio en broma y medio en serio con que solía ayudarla a superar la ansiedad. Sin embargo, no podía o, quizá, no quería contactarlo. No sabía por qué, así que solo se quedó sentada toda la noche con la cabeza apoyada sobre el escritorio, sin saber cómo sobreviviría el día que estaba por venir.
A la mañana siguiente, dos minutos antes de las nueve, entró a la oficina del decano de la escuela de medicina. Solo llevaba consigo su computadora y la poca indignación con que trataba de ocultar el abrumador miedo de lo que intuía: que su futuro estaba a punto de desvanecerse.
—Hola, Roxanne —la recibió la secretaria del decano con un tono apacible—. ¿Puedo ayudarte en algo?
—El decano me dijo que viniera a las nueve respondió la joven con voz temblorosa. Estaba preparada para pelear, para llorar o para suplicar, no sabía para qué, pero sentía tensos todos los músculos del cuerpo, como un boxeador justo antes del toque de la campana. El alegre recibimiento de la secretaria la desarmó.
—¿Sí? No he visto nada en su agenda, permíteme revisarla de nuevo…
La amable mujer dejó lo que estaba haciendo y levantó el auricular
—¿Te encuentras bien, cariño? —dijo preocupada— Te ves… —agregó—. ¿Ha pasado algo?
La secretaria estaba acostumbrada a poner en contacto a los estudiantes de primer año estresados con ciertos terapeutas de la escuela que ofrecían su ayuda.
Roxy negó con la cabeza a pesar de lo obvio de la respuesta.
La secretaria marcó en un intercomunicador.
Mientras esperaba, la joven transfirió el peso de su cuerpo de una pierna a la otra varias veces.
—El decano vendrá en un momento. Tiene un día muy pesado…
Roxy levantó la vista. De una de las oficinas interiores salió un hombre delgado con gafas con armazón de metal y en vías de quedarse calvo. El decano era el tipo de individuo del que seguro se burlaron en la preparatoria por las calificaciones perfectas que sacaba en los exámenes, pero que no permitió que los insultos y las provocaciones lo mortificaran en ninguna etapa de la obtención de los distintos grados académicos.
—Hola, Roxy —dijo el decano en tono familiar—. Hoy en verdad estoy muy presionado. ¿No se supone que deberías estar camino a la conferencia de patología?
¿Qué sucede?
Dejó de hablar en cuanto vio la expresión de absoluta sorpresa en el rostro de la estudiante.
No dijo nada al principio, solo le entregó la carta.
Y lo vio leerla.
—Pero… —dijo el decano— pero… —se detuvo y volvió a leerla—. Esta no es mi firma y yo no escribí esto.
Roxy casi se desmaya, como si alguien la hubiera golpeado en el rostro.
Ahora fue ella quien murmuró:
—Pero…
—Creo que se debe realizar una investigación —dijo el decano—. ¿Puedo conservar este documento?
preguntó señalando la carta.
Roxy asintió.
El decano titubeó de nuevo.
—Esto no es cosa de broma —exclamó—. Alguien quiere hacerte daño de verdad. No sé cómo obtuvieron acceso a nuestro sistema ni cómo consiguieron el papel membretado. Además, esta acusación sobre los registros médicos… me parece que es un delito y tendré que darle seguimiento. La ley lo exige. ¿Tienes idea de quién habrá podido hacer esto?
«¿Quién me odia?», pensó Roxy.
«¿Un exnovio resentido? ¿Algún chico que dejé plantado? ¿Un compañero celoso? ¿Un bromista?»
No tenía idea.
—No —contestó Roxy con voz temblorosa. Deseaba sentir alivio. «Todo es mentira», se dijo. Luego pensó: «Pero ¿por qué?». Y entonces, de forma abrupta, supo que le acababan de dar una disimulada lección personal que ningún programa en ninguna escuela de medicina ofrecía: era ella una joven vulnerable y muy frágil.
EL TERCER INCIDENTE
Ricky:
Algunos minutos antes de las siete de la mañana, justo antes de que llegara su primer paciente, Ricky recibió una llamada inesperada. En el identificador apareció: D. P. Homicidios. Miami.
Respondió de inmediato.
—Sí, habla el doctor Frederick Starks…
—Doctor, soy el detective Eduardo Gonzalez del Departamento de homicidios de la policía de Miami.
—Sí, ¿en qué puedo ayudarle?
—¿Es usted el médico tratante del señor Alan
Simple?
—Así es.
—¿Le ha prescrito algún medicamento?
—Sí, detective, pero no puedo discutir los detalles en esta conversación. ¿Por qué me llama? Yo y el señor
Simple…
Ricky estaba a punto de lanzarse en un vago sermón sobre la confidencialidad entre médico y paciente, pero el detective lo interrumpió.
—El señor Simple está muerto.
—¿Qué dice?
—Anoche manejó hasta el parque estatal Bill Baggs en Key Biscayne, caminó hasta el borde del agua y se dio un disparo.
—¿Cómo?
—Un suicidio al parecer.
—Pero…
Ricky sintió que le constreñían una arteria del corazón. Su pulso se aceleró, la cabeza empezó a darle vueltas, como si lo aquejara de golpe una virulenta enfermedad exótica. El detective continuó:
—¿Estaba de verdad deprimido? ¿Usted vio venir esto?
—No, no en realidad, pero…
—¿No tenía idea de que el señor Simple podría quitarse la vida?
—No. No. Por supuesto que no. En absoluto.
—Comprendo —dijo el detective en un tono que indicaba lo contrario—. Su paciente le dejó un mensaje escrito.
—¿Un mensaje? ¿A mí?
Ricky quedó mudo. Estaba asombrado, de pronto se sintió enfermo, empezó a sudar frío. Se aferró al borde del escritorio con la mano que tenía libre. Trató de imaginar a su paciente: cuarenta y tantos años, casado, dos niños pequeños. Exitoso hombre de negocios. Lo aquejaba una ansiedad recurrente debido a un padre abusivo que golpeaba a su madre en su presencia cuando era niño. Le preocupaba que las abruptas oleadas de ira que con dificultad controlaba lo transformaran en su padre. Su mejoría, sin embargo, era real. Un hombre en contacto con su mente y con sus sentimientos. No mostraba ninguna señal de pensamientos suicidas. Su desesperación tampoco parecía descontrolada, no se sentía atrapado entre cuatro muros que lo dejaban sin opciones. Nada de frases como: «El mundo estaría mejor sin mí en él» o «Ya no soporto este dolor». Ricky pensó: «No, no era un caso difícil en absoluto. Solo requería de la terapia de rutina. Interesante. Intenso. Pero manejable».
—Sí —continuó el detective—, lo dejó sobre el tablero de su automóvil. Un vehículo envidiable, por cierto. Mercedes recién adquirido. Si gusta, puede pasar a mi oficina en un par de días para recogerlo. El mensaje, no el Mercedes.
El detective pronunció la última frase con un cinismo apabullante.
Ricky sintió que lo acababan de atropellar. «¿Qué fue lo que no vi?». Sesiones, conversaciones. En su interior rebotaron las horas que pasó hablando con su paciente.
De pronto sintió que se deslizaba sin control, que su mundo entero era una superficie resbalosa.
—¿Quiere saber lo que dice la nota, doctor? añadió el detective.
—Sí —contestó Ricky, pero no estaba seguro de desearlo en verdad.
—Es solo un renglón: «Toda la culpa es suya, doctor Starks». Eso es todo.
Ricky respiró agitado.
—¿Es cierto esto, doctor? —preguntó el detective, pero era obvio que no esperaba una respuesta honesta. O que respondiera en absoluto.
UNA TARDE DOMINICAL
Diez años después de la muerte del señor R
Aunque de una manera muy peculiar, pensó Ricky, era como asistir a su propio funeral. O a un funeral parcial. Como si una parte de él se hubiera ido en ese féretro.
Se sentó. Solo.
Sabía que no era bien recibido.
En más de una ocasión la viuda del paciente fallecido giró en su asiento, lo miró con ira y acercó a sus hijos más a ella como si Ricky fuera una especie de infección amenazante. Su mirada decía: «Leí el mensaje, usted es el culpable. No él. Tampoco yo. Ni nadie más. Usted». El psicoanalista no estaba seguro de que la mujer se equivocara por completo. El peor momento fue cuando la hija de doce años de su paciente se puso de pie, se dirigió a la multitud y, ahogándose en lágrimas, leyó una breve declaración intitulada «Mi papi», la cual provocó que los desconsolados abuelos comenzaran a sollozar en ese instante.
Ricky se sintió viejo por primera vez en su vida. Y cansado.
Con la mirada fija en el féretro de caoba cubierto de flores blancas debajo de un cáliz de plata y un crucifijo, comprendió: «Hoy me he acercado muchísimo más al final que al principio».
Casi no escuchó a los otros oradores. Sobraron las frases como: «En la plenitud de la vida», «Tenía tanto