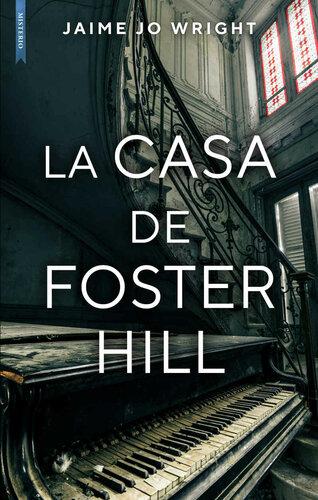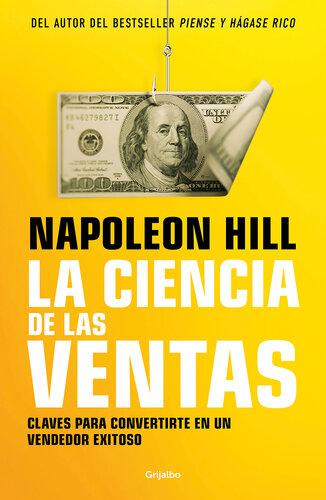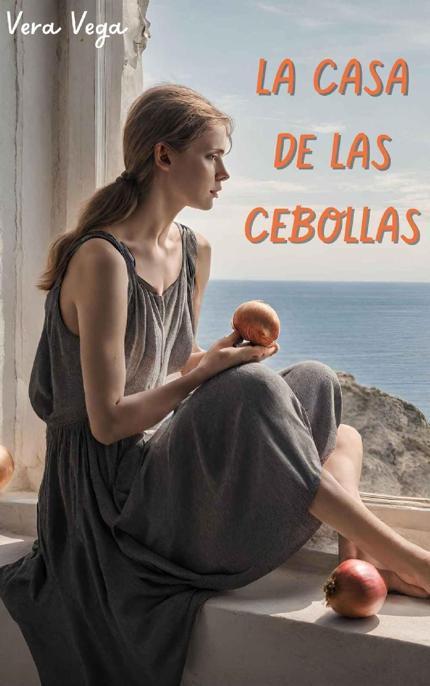Vera Vega La casa de las cebollas
“El que busca la verdad, corre el riesgo de encontrarla”. Manuel Vincent
A las Claras, las Elenas, las Ariadnas y las Ainhoas.
Hasta cuando temblarán los esclavos del terror, Y la masa depauperada, voluntariosa, tranquila, Hasta cuándo aborrecer la vida, encubrir la cobardía, la violencia, la incapacidad. Sylvia Plath.
1. BLANCO
Desde hacía algunos días, el blanco denotaba el inicio. Se despertaba mirando una puerta blanca, enmarcada sobre unas paredes blancas. Destapaba el embozo blanco, y se tocaba el pecho sobre un sudoroso camisón blanco. Una gran venda blanca se amarraba a su muslo izquierdo y otra venda blanca, más pequeña, a su pezón derecho. En ocasiones, rompía la armonía de ese micro espacio unicolor un auxiliar de enfermería, uniformado de verde. Le servía una bandeja blanca, con un yogur blanco, una taza blanca de leche —nada de café para no excitarla— y unas tostadas de pan blanco. Los cubiertos eran blancos. De nuevo, los médicos y las enfermeras con batas blancas pero uniforme calipso (¿calipso, era el color?), volvían a aportar color. Ni le molestaba ni le agradaba. No era un alivio cuando, con voz suave, le pedían que separase las piernas lentamente, ni cuando unos dedos fríos envueltos en lubricante se sumergían en ella, con cuidado. Después, una pomada y le daban la vuelta para seguir con el mismo procedimiento. Sé que es complicado, Clara, pero, por favor, no retraigas.
En el transcurso de días, semanas, quizá hasta un mes completo, la habían reabierto, untado, cosido, administrado incontables píldoras, e incluso debía haber pasado por el quirófano tras los resultados de una laparoscopia que indicaba que su peritoneo había sido muy dañado. Pero, sin duda, lo peor habían sido las preguntas. Supo que había permanecido en un estado de semiinconsciencia dos días. Cuando despertó, llegaron dos subinspectoras que, bajo la supervisión de la
doctora, le pidieron que fuese cooperativa para pedir una orden judicial de detención a sus agresores.
Estaba de suerte: el semen analizado concordaba con tres hombres que ya tenían antecedentes, por lo que su identificación había sido inmediata y, además, el parking al que fueron, situado a doscientos metros del lugar del suceso, había captado todas las imágenes. Esto lo consideraban algo positivo. Positivo que unas cámaras filmasen cómo la penetraban a la fuerza. Su intimidad había pasado a ser objeto judicial y médico.
Le rogaban que verificase cierta información. ¿Se acordaba de la hora aproximada en la que sucedió el asalto? ¿Sabía cuántos eran? ¿Pudo ver sus rostros?
Le mostraban fotografías que, según mostraba de forma cuantitativa el pulsioxímetro, le elevaban las pulsaciones. Entonces la doctora ordenaba a la enfermera que le tendiese una palangana y, mientras revisaba las anormalidades, les pedía a las subinspectoras que se marchasen.
Por favor, vuelvan otro día. Aún es pronto.
Cuando se marchaban, la escuchaba renegar. <<Ya podrían impedir que pasasen estas cosas y hacer bien su trabajo, que ahí van nuestros impuestos, los maderos de los cojones, hostia>>.
¿Y cuándo iba a ser el momento? Por supuesto, antes de que se recuperase volvían a aparecer. Una vez le trajeron, incluso, una caja de bombones, como si el chocolate
comprase su humillación. Les faltaba saber si, además de los tres ya detenidos, había otros testigos o participantes de la agresión. Recordaba a un adolescente, uno rubio con las paletas torcidas.
¿Un adolescente? ¿De que edad?
Muy joven. No tendría más de quince años. Le había dado la sensación de que era el hermano de uno de ellos.
¿De quién?
Se sentía desfallecer, pero sabía que estaba a un paso de que le permitiesen descansar.
Del tío del tatuaje del tigre en el brazo.
Pensaba que acabaría ahí, pero faltaba saber qué había hecho el niño.
¿La tocó? ¿Introdujo sus dedos en ella? ¿Grababa con un teléfono? ¿La golpeó?
Sí, me metió los dedos y grababa.
Volvía a sonar el pulsioxímetro. La psiquiatra, una tal Cristina, alzaba la voz para reclamar que ese no era el protocolo indicado para comportarse con víctimas de abuso.
Entendía y respetaba su trabajo como profesionales, ellas debían comprender el suyo. Ya habían recopilado la información suficiente para detener a los agresores y tenían datos para ir a visitar al crío. Las policías replicaban: lo último que pretendían eran perturbarla. En estos casos, el tiempo jugaba en su contra, y era preferible esto a quedarse sin las pruebas.
Pero, si ya tienen el semen, ¿qué más quieren?
Comenzaba entonces una discusión en la que Clara asistía como un ser desvanecido y ausente. No estaba angustiada, sino frustrada. Tenía muchas, muchas ojeras que se presentaban como dos surcos violáceos sobre pliegues
flácidos, de piel, y las raras veces que sonreía (de forma impostada), resaltaban más su mirada envejecida, hastiada, hasta el coño, vaya.
Paren ya. Ya, ¿no?
Qué barbaridad.
Le divertía el rápido efecto que surtían sus palabras: las dos subinspectoras se despedían, y Cristina las acompañaba para después cerrar la puerta con ímpetu.
Qué primero los pillen a ellos y que dejen de aletear por aquí, inútiles, que encima los pagamos con nuestros impuestos, coño, ya
Clara se quedaba a solas con ella y con la enfermera, Maribel, una chiquilla menuda y nerviosa que no superaría los veinticuatro años. Le cambiaba el suero con un pulso inestable, y después le sonreía con la comisura de los labios temblándole, tenía unos dientecillos muy blancos y pequeños, parecían de leche. Una mañana, Clara se despertó con un dolor muy acusado en la faringe, las cuerdas vocales le ardían, como si todas juntas quisiesen reclamar lo que ella no podía. Le hizo gestos a la doctora y la enfermera fue a ponerle una inyección de cortisona, con tanto nervio que la aguja no daba con la vena, intentándolo varias veces, ahora le dolían las venas y la garganta y pegó un bramido. Cristina, al verla,
resopló, cogió otra aguja y le pinchó en la vena correcta, mientras miraba con severidad a la enfermera.
Así, no, ¿eh Maribel? Una cosa es sensibilidad, la otra, sensiblería.
La pobre Maribel pidió perdón y bajó la cabeza, con los ojos humedecidos. Parecía una liebre herida, en medio de una carretera obscura, iluminada por las largas de un coche, esperando que la rematasen.
Así se había sentido ella en el momento de la violación. Cada vez que cerraba los ojos, rememoraba el momento con toda luz, color y movimientos. Eso le causaba enorme fastidio: no recordaba con pleno detalle algunos de las mejores experiencias de su vida, y sí aquella. Parecía ser que su evocación le provocaba sacudidas bruscas que amenazaban con arritmias, y Cristina había determinado aumentar la dosis de medicamentos. Entonces sí que dormía, pero soñaba con esos tíos y sus caras, a veces nítidas, otras borrosas, como si estuviesen pixeladas. Apenas despertaba, el terror volvía a amenazarla. Otra pastilla y listo. Así daba gusto.
Ni siquiera tenía pensado salir aquel día. Fue su amiga Tamara quien le insistió. Había tenido una pelea que te cagas el chico con el que se acostaba cada dos sábados y sabía que iba a acudir a esa discoteca. Le dijo que por favor la acompañase; serían solo un par de horas. Necesitaba verlo. «Ne-ce-si-tar». Había hecho énfasis en esa palabra. Cómo se notaba que era aspirante a actriz —ella sabía bien cómo eran los del gremio—.
Me va a dar un ataque de ansiedad si no consigo hablar con él. Por favor, Clara, he hecho muchas cosas por ti.
Se retiraba el flequillo de los ojos y la observaba con una actitud patéticamente dramática. ¿No era eso la amistad? ¿Sacrificarse y hacer cosas sin desearlas para retenerlas como piedras incrustadas y arrojárselas, duplicadas de tamaño, en el momento oportuno al amigo para que te devolviese el favor con intereses? ¿No recordaba Clara que había conocido a Román gracias a ella? Sí, gracias a ella, porque la noche que acudieron a la barbacoa de Susana él estaba allí, con su sudadera de capucha roja y su tabaco a medio liar.
Si Tamara no hubiese sido conocida de Susana, nunca habría sido invitada al evento, por lo que Clara no sabría de su existencia. Accedió a acompañarla y canceló su cita con Román. Tenían pensado ir al autocine. Era agosto y proyectaban una película de terror slasher ochentero. A ella le gustaban esas películas, porque se notaba que la sangre no era sangre, las chicas llevaban el pelo cardado y gritaban de una forma tan exagerada que le divertían. Román tenía unas preferencias más sádicas. Cuando le dijo que iba con su amiga, pareció molesto.
Y me lo dices ahora, ya con las entradas compradas. Lo siento. Tamara está muy mal.
Que sí, que sí. Adiós.
Estaba acostumbrada a sus pequeñas rabietas. Le resultaban graciosas, surrealistas, como los sketches de Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes . Le decía que era como el Pato Donald, siempre rezongando, muchas veces ininteligible.
Había llegado a agendarle así en su teléfono: Donald, seguido de un corazón negro. El rojo era demasiado cursi.
Tamara. Tamara. Tamara. Tamara.
Ahora la detestaba en lo más profundo de su ser. Habían ido al club y el puto Mario la había ignorado. Ella había bebido de más y se le había acercado casi suplicándole que hablasen. Había visto que él trataba de repelerla y ella, en un movimiento sutil pero decidido, le había tocado la entrepierna. Pensaba que era su única baza para lograr un patético éxito en la contienda. Segundos después, se besaban en una esquina mientras Clara trataba de evitar a un par de sus amigos que insistían en sacarla a bailar, <<venga, venga, la mano, media vuelta>>.
¿Te puedo decir algo? Tienes unos ojos preciosos. Gracias.
¿Te puedo dar un beso?
No.
Vete a la mierda, fea. Culo carpeta.
Tamara ya no la necesitaba, así que se fue. Le apeteció marcharse caminando. La mayoría de sus amigas eran muy miedosas.
¿Andar sola a las cuatro de la madrugada? ¿Después de haber bebido? Ella siempre lo había hecho, desde que tenía catorce años, y nunca le había ocurrido nada hasta el momento. No era inseguridad ni seguridad, era una ruleta rusa.
Su casa estaba a cuarenta minutos, y tenía hambre. Pasó por una pizzería. Mientras pagaba su porción, se fijó en
tres hombres con un chico pequeño. No eran ni guapos ni feos, ni elegantes ni andrajosos, pero uno llevaba un polo de Tommy Hilfiger con varias manchas de lo que parecía alcohol, y otro sacó una cartera de Guess. Su voz no era muy profunda ni muy estridente. Sus narices no llamaban la atención. Tenían barriguitas cerveceras que se escondían como montículos tras sus camisetas de marca. A lo mejor eran falsas. O a lo mejor eran unos niños pijos. Nunca lo sabría. El crío era una criatura rubia, más feo que un dolor.
¿Qué haces por aquí, guapa?
Los ignoró y prosiguió caminando, con la música puesta. Sonaba «You give love a bad name», de Bon Jovi, cuando alguien la asió de los hombros y le arrancó los cascos de las orejas, llevándose un arito del cartílago.
Shot to the heart and you're to blame, baby, you give…
La arrastraron hasta un parque, al Retiro. Podría haber sido El Capricho o el de La Quinta de los Molinos, pero fue El Retiro. La tumbaron. Uno de ellos, el del tatuaje, fue el primero en bajarle los pantalones y tirarle de las bragas para adentrarla. Cuando se la sacó, esbozó una expresión de asco. A ella le estaba por venir la regla y tenía un flujo amarronado, viscoso.
Qué asco.
Pero no se detuvo. La penetró con fuerza. Resollaba en su oído mientras le tapaba la boca con una mano que no se atrevió a morder.
Escuchó a los amigos coreando hasta que llegó el segundo, el del polo. Su pene era más grande y además más
ancho por abajo que por arriba. Le dolió hasta lo indecible, y cuando le dio la vuelta para transitar su ano, supo que nunca olvidaría la sensación de cómo iba desgarrándose, como un árbol que está siendo talado con una sierra abollada.
Sintió su semen, que le dolió como amoniaco. El tercero, que era el de la cartera, para su fortuna tenía una polla mucho más pequeña y además la violó con delicadeza, casi con ternura, como si la estuviese desvirgando.
Más suave, le gustaba bambolearse dentro de ella despacito, como si bailasen una bachata; incluso la besó con ternura en el cuello y en los labios.
Yo creo que le gusta, ¿verdad?
El crío se reía muy fuerte, hasta que el del tatuaje le dio una bofetada.
No chilles, gilipollas, que van a venir.
Afrentado, se tocó la mejilla y se dedicó a grabar con el móvil. Ella decidió concentrarse en la sensación de su espalda contra la hierba húmeda.
Apenas terminó el de la cartera, alentaron al crío. El pequeño dijo que él también quería, y se rieron:
Tócala lo que quieras, pero no hagas el ridículo.
Frustrado, le agarró el pecho derecho como si fuese un mango y le tiró de los pezones. Después hizo lo mismo con el segundo y le metió los dedos sucios, manchados de grasa de pizza, pero los sacó de inmediato.
Tiene vuestros restos, qué asco.
El del polo le cogió el bolso, que estaba a unos dos metros con todas sus pertenencias desparramadas.
¿No la limpiamos?
Para qué, ya se le habrá ido.
Tengo que mear.
Escuchó cómo el tercero vaciaba su vejiga a un metro de ella. Su bestialidad se aplicaba en su micción; meaba con tal ímpetu que le salpicaron algunas gotas, que la rociaron, como el agua tibia de un aspersor.
Después de discutir si limpiarla o no para que no les identificasen, decidieron que pasaría demasiado tiempo y todo se habría esfumado.
Lo que sí tenemos que hacer es irnos de aquí echando hostias, dijo el del tatuaje del tigre. Y se esfumaron como el vapor.
Yacía en la hierba. Sentía la humedad contra su espalda, que fue lo que la alivió, porque le hizo sentir que estaba viva. No pensó ni siquiera en intentar levantarse.
Recordó a una amiga suya que siempre hablaba de respiraciones, mindfulness y métodos similares que a ella le parecían una tontería, pero que, según su amiga, ayudaban a reducir el estrés y el dolor. Se le vino a la cabeza la respiración a cuatro tiempos.
Toma aire, retenlo cuatro segundos y expira, en otros cuatro segundos, mientras vuelves a guardar ese aire cuatro segundos. Luego repite.
Se entretuvo en eso. Alguien vendría. No pudo respirar mucho, porque llegó el aviso de una náusea que comenzó imperceptible; se manifestaba como un remolino de agua demasiado fuerte para salir de allí nadando. Sus fuerzas
seguían exiguas, así que arrojó la bilis tendida bocarriba, lo que provocó que le diesen más arcadas. Sabía que iba a desvanecerse de un momento a otro y que podría ahogarse entre sus propios vómitos.
Tenía que hacer algo.
Gritó y ocurrió lo que muchas veces había acontecido en sus más tórridas pesadillas: de su garganta, solo salió un quejido pusilánime, como el de un pajarillo moribundo que acaba de ser atropellado. Volvió a intentarlo, y esta vez su voz se elevó más tonos. En el tercer o cuarto intento, sus chillidos consiguieron ser más elevados para que fuesen escuchados por algún viandante. Empezó por «socorro», siguió con «ayuda», lo intentó con «fuego». Una vez leyó que era la palabra más efectiva para ser rescatado, cuando la gente teme por su propio pellejo. Escuchó unas voces, serían tres o cuatro. Se alivió al distinguir alguna femenina. «Dios, mira a esa chica». Oía los pasos precipitándose hacia ella. «Llama a una ambulancia».
Levántala. Se va a ahogar en su vómito.
Llama, llama ya. Cúbrela con algo.
No, no se puede tocar.
¿Y si quedan nuestras huellas y nos interrogan?
Si ya está nuestro semen, gilipollas.
¿Quieres llamar ya, joder, no ves que se está muriendo?
Aspiró por la nariz, olía a sangre, a semen, a orina, a tierra y a hierba. Intentó concentrarse en el color del cielo. Estaba casi amaneciendo, y un hilo rosa se espaciaba entre
una serie de nubes esponjadas, como algodones, que cada vez le allanaban más el camino.
2. EL MUNDO DE CLARA
Era indudable que su apariencia física le había proporcionado muchas facilidades en un mundo desarrollado para el sentido de la vista. Tenía una belleza evidente, casi aburrida: poseía un rostro cuadrado y fresco donde se dibujaban unos labios del color de las cerezas maduras, unas mejillas siempre rosadas que denotaban salubridad y campechanía, una nariz abotonada y unos ojillos azules muy redondos que le daban un sempiterno aspecto aniñado.
Los ojos reposaban bajo unas cejas poco pobladas y una frente muy amplia. Tenía unas orejas diminutas, terminadas en punta, como los duendes, que muchas veces dejaba al descubierto al recoger su espesa melena rubia oscura en un desenfadado moño. Ese desenfado era su distinción. No era una mujer exuberante, lúbrica, y podría decirse que geométricamente era correcta pero simple, y ese toque de gracia de informalidad era el que provocaba mirarla más de una vez para convencerse de su mayestática belleza, veredicto que reafirmaban cuando tenían la primera conversación con ella. Descubrían ahí a una personita inalterable, dotada de una aguda inteligencia que la situaba siempre en los primeros puestos de la clase sin esfuerzo aparente, con un ingenio que utilizaba para hacer bromas elaboradas en el momento oportuno, siempre con un humor blanco que no ridiculizaba a nadie, de risa descarrilada, pero demasiado sagaz para ser catalogada como humorista oficial.
Le caracterizaba una paciencia infinita y una manera de aconsejar y resolver conflictos que hacían que, en su presencia, la vida se plantease como un paseo sencillo, hilarante y liviano.
Nos gusta mucho complicarnos, la vida es fácil y bonita, era la frase que pronunciaba desde los doce años hasta sus recientes veintitrés.
Buena alumna, era respetada por sus compañeras y compañeros populares, quienes tenían un temperamento más rebelde o inadaptado, la admiraban, y aquellas alumnas y alumnos de quiero y no puedo sentían por ella una inmensa gratitud, por esa capacidad de tratar a todo el mundo por igual. Nunca probó las drogas duras y acostumbraba a beber lo suficiente para no perder el control. Perdió la virginidad a los diecisiet, ni muy temprano ni demasiado tarde. Los tres novios que tuvo eran estudiosos y de buena familia; su círculo estaba compuesto por personas sanas, educadas y joviales. Personas como tú, le decía siempre su madre.
Aunque su carisma imbatible le provocaba a más de una algún que un otro recelo que se manifestaba en forma de competencias inocentes para superarla en sus calificaciones, o cejas enarcadas cuando, sin pretenderlo, ella era el centro de atención, y tormentosos pensamientos que entretejían cómo podrían ellas presentarla a sus novios o a los chicos con los que se veían, y aunque Clara era perspicaz y avistaba esas pequeñas contiendas, se desentendía.
No le gustaba hacer daño a nadie; a ella le bastaba con ser feliz. Tal vez ese era su máximo defecto: que la completa
entrega en su dicha podría decirse que desembocaba en una vertiente del egoísmo. Si creía que algo era injusto y no le favorecía, en ningún momento desatendía su cuidado personal para favorecer al otro; si alguien se desahogaba con ella y le contaba un problema que podría ser muy grave, lo atendía para después desentenderse sin angustiarse por el sufrimiento ajeno. Con sus novios, siempre se comportó campechana pero caprichosa, sin obviar sus intereses; con sus padres, correcta, pero sin rebasar el sentimentalismo; con sus hermanos, ella creía que justa, equitativa. Su hermana Elena tenía tres años menos que ella, pero su relación no trascendía de un respeto de convivencia y algún hecho fallido aislado al intentar mejorar su vínculo familiar. Espacio; nadie es imprescindible; respeto. Ese era su leit motiv. Como muchas personas racionales, había escogido la rama de la ingeniería (de Telecomunicaciones), una carrera práctica que auguraba futuro profesional. Su cabeza era como un mapa físico, todo estaba correctamente trazado, dibujado y estructurado.
Pero el trayecto en la universidad no fue desentendido como en el instituto; ahí aprendió lo que era el verdadero estudio: hincar los codos y llenar una taza tras otra de café negro pasando noches en vela para poder obtener óptimos resultados, porque estaba claro que ella no aspiraba a un aprobado, ni a un seis, ni a un siete. Aprendió la cultura del esfuerzo, que tanto desprecian los adolescentes. Ya no servían los “empecé a estudiar el final anoche” o los insoportables pero ciertos “qué mal lo llevo, apenas estudié” con resultados de ochos y nueves que avalaban lo contrario frente a otras
mentes menos ágiles. Las mentes rápidas pero vagas ya no eran loables ni tampoco compatibles.
En una promoción de setenta y dos alumnos, solo había veinticinco mujeres, de las cuales abandonaron cuatro.
Se hizo muy amiga de tres y con el resto siguió ejerciendo su rol de la compañera amable y jocosa que había sido siempre.
No obstante, las contiendas invisibles latían, y descubrió también lo que era compararse con los demás solo y exclusivamente para su beneficio.
Muchos de los alumnos varones, por supuesto sin admitirlo, eran condescendientes con ellas. Más de uno se le acercó para tratar de explicarle un ejercicio y para aprovechar y alcanzar un grado de intimidad, hasta que demostraba que los aventajaba en rapidez y se retiraban, serpenteando como culebras insidiosas, para comentar entre ellos que, si bien Clara estaba buena, era simpática e inteligente, a veces era muy soberbia, y que era anormal que siempre estuviese en el pódium de la clase. Apostaban que tendría un contacto oculto entre la universidad, una mano amiga.
A saber qué es lo que hace en las tutorías. Fíjate en cómo la mira Molina, le falta hacerse la paja. Es lo que tiene ser tía.
Ciertos profesores entraban en el juego con comentarios casposos.
Vaya chica, guapa y con cabeza, te vas a casar con cualquiera.
Pese a ser consciente de ciertas realidades, se mantuvo fiel a su naturaleza. Cuando se licenció, con honores, ganó
una beca para un máster para la Universidad de Humboldt en Berlín que iniciaba en octubre. Antes de las tres piedras interpuestas y del guijarro, se encontraba abocada en la búsqueda de piso en la ciudad, se había inscrito en varios grupos de españoles residentes e iba tres veces por semana a un curso intensivo de alemán. En dos semanas, iba a viajar con Román a la capital para cerrar los trámites de la vivienda. En un principio, su madre tenía intención de ir con ella, pero él se había ofrecido, gesto que Clara rechazó con amabilidad, pero que él convirtió en una exigencia. Era su novio desde hacía dos años, tenía derecho a ver dónde su pareja iba a vivir, no es que estuviese pidiendo peras al olmo, ¿no? Si así empezaban la relación, se iría distanciando hasta que ella conocería a alguien, llegarían los cuernos y lo dejaría.
Y, como a ella no le gustaba discutir, había admitido que la acompañase. A su madre le pareció bien, porque tenía a Román en alta estima. Él le había asegurado que la visitaría todos los fines de semana que pudiese. Román estudiaba ocho horas al día su primer año del MIR para especializarse en psiquiatría. Estaba segura de que ese era el único motivo de peso por el que él no la acompañaba en la aventura.
Bueno, serán nueve meses. Luego vuelves a Madrid y podremos vivir juntos.
Ese «podremos» era un «debemos». Y ¿por qué no?
Román era un hombre atento, extrovertido y cariñoso. La quería con la pasión de un puma y la devoción de un perro y la anteponía a todo como si fuera el centro de su mundo. Más de una amiga le había dejado caer que tal vez era un poco
posesivo, pero ella se encogía de hombros. Podía ser que sí, pero no traspasaba los límites. Nunca le había mirado el teléfono ni la había espiado cuando salía con ellas. Tenía un carácter quisquilloso pero pacífico; podían hablar de cualquier cosa, aunque tenían muchos desacuerdos, y contaba con la iniciativa que les faltó a otras de sus parejas. Ella podía manejar ese defectillo, tampoco era algo que resultase insostenible. No le molestaba que cada vez que saliesen por separado la llamase un par de veces mientras estaba con sus amigas y que luego quisiese cerciorarse de a qué hora volvía.
Hola amor, ¿por dónde andas? Te echo de menos. Amor, se corta, ¿me oyes bien?
Ay, el pobre, es que le da ansiedad, vive preocupado de que me ocurra algo malo.
¿Y no sería que no confiaba en ella? Esta duda se la había planteado su amiga Violeta, una de las más severas con ese comportamiento. Debía reflexionar. Siempre le repetía lo llamativa y adorable que era, con el pero de su inocencia: no veía segundas intenciones o no le importaban, y eso hacía que muchos probasen suerte para aprovecharse. ¿No le había repetido su novio una y otra vez ese topicazo insufrible «tú no conoces cómo son los hombres»?
«Son», eso sí, no «somos».
Clara reía, bonachona. Le divertía su enfado. En realidad, le divertían las personas que siempre estaban enfadadas. Clara había conocido a Violeta en clases de inglés de la Academia y enseguida hicieron buenas migas, aunque las dos eran el agua y el aceite. Violeta era una chica muy alta
y desgarbada, de grandes cejas negras que formaban una curva prácticamente siempre arqueada sobre unos inquietos ojos verdes. Era muy atractiva, pero al parecer de Clara, siempre estaba enfadada con el sexo opuesto, así que rara vez tenía algo estable.
Cada vez que hablaban de Román, se enervaba. Su chico ejercía una posición de poder y manipulación sobre ella, comportándose de manera servicial, para que ella le respondiese de la misma manera. Y de eso, a la violencia implícita de género había muy pocos pasos. Con esto, Clara se impacientaba un poco. Ella no era víctima de nada, y lo de Román eran pequeños gestos que que no le hacían gracia, estaría más tranquila si no los repitiese, pero no podía pedirle que cambiase una parte inherente a él. Era buena persona, eso pesaba ante todo. Su amiga volvía a bufar. Aquello no era «una parte inherente a él»: correspondía a comportamientos cedidos por legado patriarcal a la mayoría de los hombres, que ejercían una postura de superioridad sobre su pareja. No obstante, entre las dos chicas existía una relación de respeto y admiración mutua. Clara, quien entendía la existencia como cumplir una serie de etapas de lo socialmente estipulado y creía firmemente que eran condiciones ineludibles, admiraba que una chica inteligente y joven como Violeta se enfocase en las causas perdidas y fuese feliz a eso, ajena a las redes sociales, los amoríos, y las borracheras. Era la persona más genuina que había conocido, aunque Clara pensaba que sus convicciones pertenecían a un discurso identitario, todo en ella era auténtico y personal, extraído por
sus conclusiones, y no dejaba que influyesen en sus decisiones.
Chapó.
A Violeta parecía bastarle su propia existencia para tratar de comprender todo lo que le rodeaba y pasaba las tardes entre cafés y libros. Estudiaba cuarto año de Ciencias
Políticas y preparaba su tesis sobre La mujer como animal político, “porque Aristóteles dijo que el hombre era animal político y siempre se había escrito y hablado sobre la condición política del hombre pero no de esa misma condición en la mujer”.
Pues yo soy mujer y soy apolítica, respondía Clara, a quien le encantaba chincharla.
La tez de Violeta se ponía como su nombre. Eso decía ella, pero era mujer y política, y su negación era otra forma de demostrarlo.
Pese a que Clara era de esas personas un poco temerosas del progresismo y del auge de nuevos movimientos sociales, (Los extremos son malos, Viole), muchas veces, después de una de sus disertaciones, se sorprendía al llegar a casa y buscando en Google “Legado del heteropatriarcado” o “·Mitos del amor romántico”. Nunca llegaba a leer más de cinco minutos, porque algo en ella le decía que estaba adentrándose en aguas pantanosas y que una vez que entraba, no podía salir y eso sí que no.
Violeta, leía sobre todo, era como una enciclopedia de cejas arqueadas, además de la política sabía sobre filosofía, antropología, constructivismo, estructuralismo, y por
supuesto, estudiaba con deleite y a las referentes del feminismo. Muchas veces se ofrecía a prestarle libros de autoras como Simone de Beauvoir, Betty Friedan o Germaine Greer. Clara rehusaba, cortés pero sincera: aquella temática no le interesaba; a ella le gustaban las novelas y libros comerciales con algún que otro premio y de vez en cuando alguna bobada de sexo, amor y lujo, no tenía peros en admitirlo.
Yo no soy una intelectual, Viole.
Y Violeta, que aunque no lo pareciese era muy insegura, enrojecía y respondía que no era cuestión de intelectualismo, si no de curiosidad, pero no conseguía adoctrinarla.
Porque Clara evitaba sin excusas cualquier forma de expresión o comunicación que implicase conflicto o sombras. Yo cosas bonitas, livianitas, para complicarme ya tengo la uni.
Le gustaban los “Nenúfares”, las bailarinas de Degas, las familias reales de Velázquez o Goya o la Venus de Boticelli y no el tenebrismo de Caravaggio, la lobreguez del expresionismo ni le interesaban los sueños de Dalí y no encontraba lirismo en el abstractismo kandiskiano ni en el dadaísmo ni en el arte disruptivo que siempre le llenaba la boca a Román
Me gusta saber lo que estoy viendo, me gusta la belleza y apreciarla, encuentro mucho más mérito en retratar y engrandecer que en distorsionar una fantasía autosatisfactoria.
Era, además, aficionada al cine clásico y se decantaba por algunos dramas del nazismo, películas hollywoodienses de Billy Wilder o Howard Hawks, o películas de culto «entretenidas» entre los setenta, ochenta y noventa.
Sé comprender la complejidad, pero no me interesa. Yo aprecio las artes para mi disfrute. Y no todos los pensamientos y reflexiones tienen que desembocar en la podredumbre, digo yo, ¿no?
Eso, eso, tú duérmete, le respondía Román.
Violeta, no obstante, por su parte admiraba ese amor por la vida y resistencia al dolor por parte de Clara. Si no escogía la complejidad, era por una elección personal genuina. Eso sí, ella no iba a bajar los brazos cuando contemplase una situación que se le antojase denigrante, lo que ocasionó situaciones incómodas cada vez que coincidía con Román. Ninguno de los dos se agradaba, y su disimulo era encubierto con cansancio y desgana, como dos malos actores que van por el séptimo ensayo.
Por eso le sorprendió ver cómo llegaban juntos al hospital. Ella se apoyaba en su brazo. Tenía el pelo revuelto y los ojos hinchados. Apenas la vio, hizo esfuerzos fútiles para sonreír, pero se disculpó enseguida para abandonar la habitación. Solo quedaron sus padres, Elena y Román. Su madre le preguntó a Román si quería que les dejasen a solas, pero él respondió que no hacía falta. Se acercó y le acarició el dorso. Le provocó una molestia.
Maribel, que acababa de llegar para cambiarla, abandonó su estatus de liebre asustada para dirigirse hacia
Cristina, mirando a Román, como un perro que espera la señal de ataque.
¿Quién es este?
Es su novio, Cristina.
Pero a lo mejor no quiere verlo.
Déjalo.
Y Román miró con suficiencia a Maribel, que tenía el lomo arqueado y se acercó hacia su cama.
Te quiero, te vas a poner bien.
Clara vio a su hermana mirar la hora. Era tarde, debía ir a la casa a terminar de prepararse un examen. Su madre miró a su marido y le pidió que la acompañase a casa; esa noche dormiría allí, con ella. Los dos se despidieron de Román, quien estuvo un par de horas hasta que se fue, prometiendo volver al día siguiente. Clara fue parpadeando lentamente. Cerrar los ojos era lo mejor para dejar de ver tanta cara.
Escuchó a Violeta sollozar, sintió una mano sudada apretándole, intuyó que era la de Román.
¿Hoy está mejorcilla entonces? Oyó que preguntaba Román.
Sí, está mejor, un poco más espabilada, pero me gustaría hablar contigo, es para darte un protocolo de cómo comportarte los primeros días, para ayudarla a llevar el duelo.
Vale, vale.
Oyó una puerta que se cerraba. Entreabrió un poco un ojo. Solo estaba con Violeta.