Lo que nadie nos dijo de Jerry Hancock Alexander Wickner
Visit to download the full and correct content document: https://ebookmass.com/product/lo-que-nadie-nos-dijo-de-jerry-hancock-alexander-wic kner/
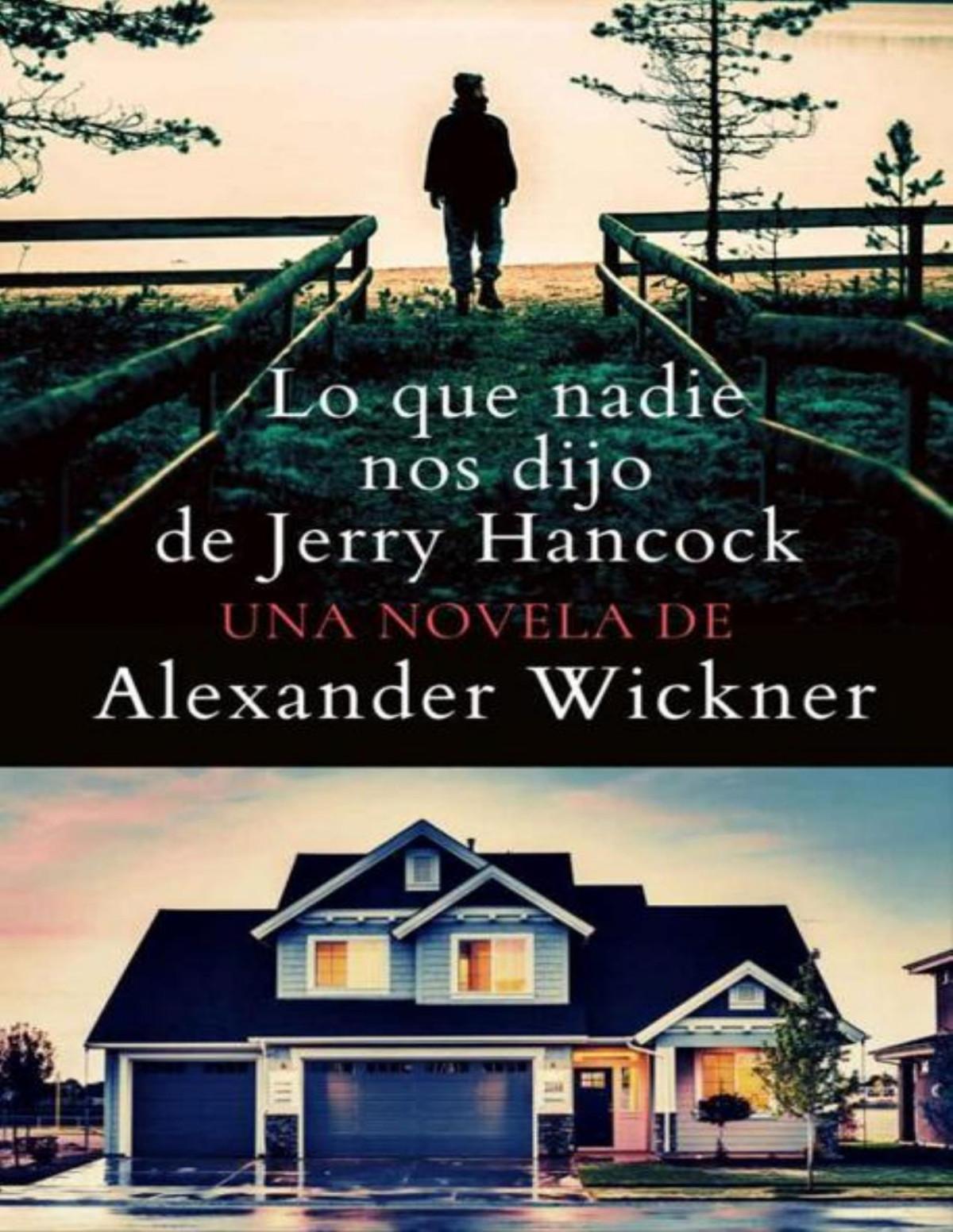
More products digital (pdf, epub, mobi) instant download maybe you interests ...
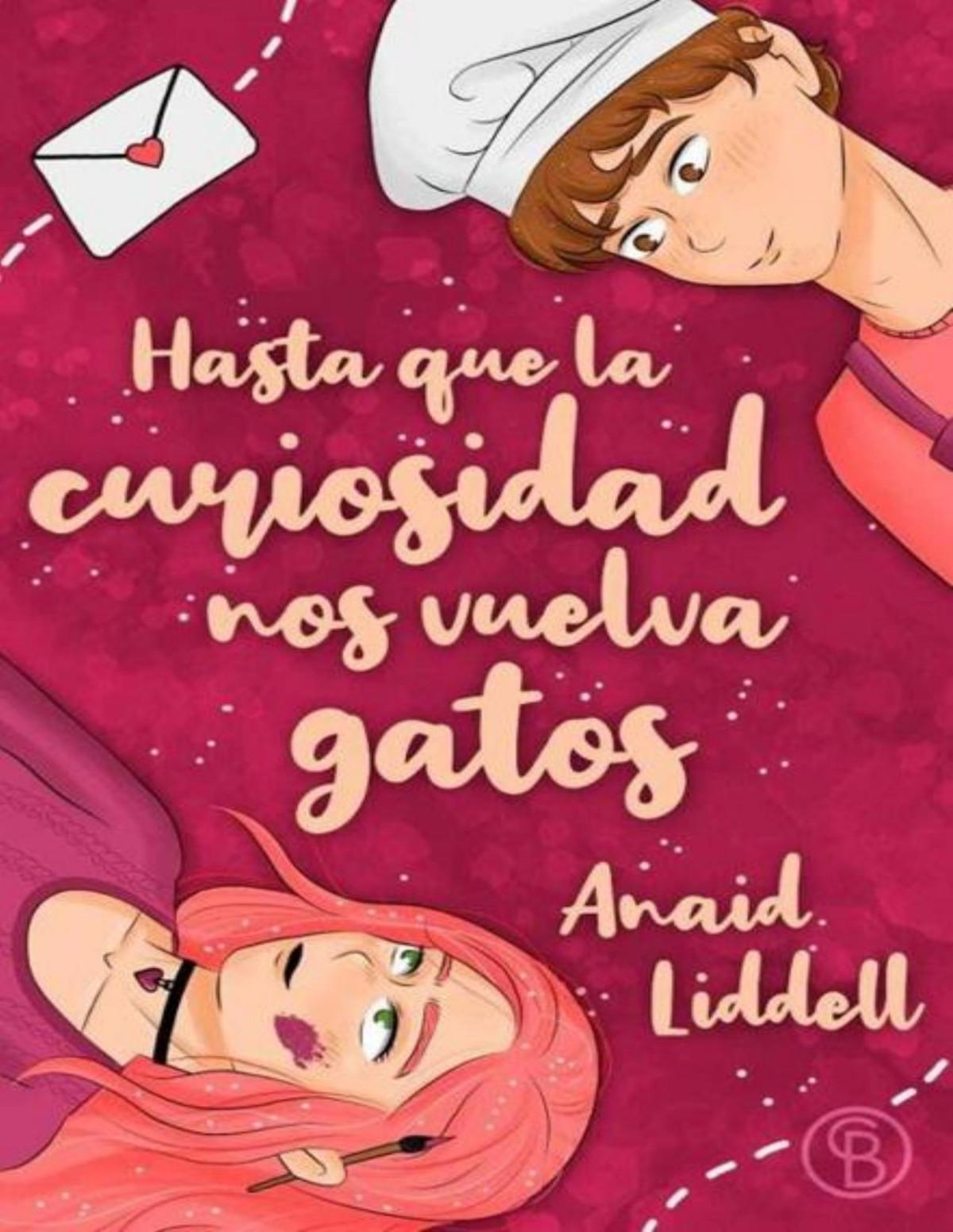
Hasta que la curiosidad nos vuelva gatos 1ª Edition
Anaid Liddell
https://ebookmass.com/product/hasta-que-la-curiosidad-nos-vuelvagatos-1a-edition-anaid-liddell/

NO DESPERDICIES TUS EMOCIONES: CÓMO LO QUE SIENTES TE ACERCA A DIOS Y LE DA GLORIA Alejandra Sura
https://ebookmass.com/product/no-desperdicies-tus-emociones-comolo-que-sientes-te-acerca-a-dios-y-le-da-gloria-alejandra-sura/
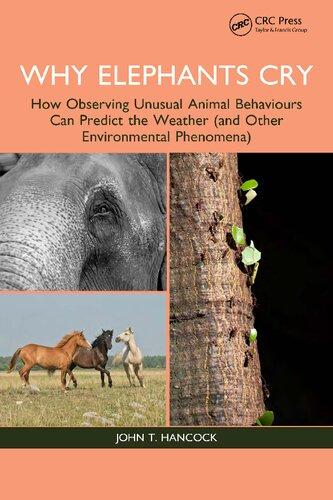
Why Elephants Cry John T. Hancock
https://ebookmass.com/product/why-elephants-cry-john-t-hancock/

Common Errors in English Paul Hancock
https://ebookmass.com/product/common-errors-in-english-paulhancock/
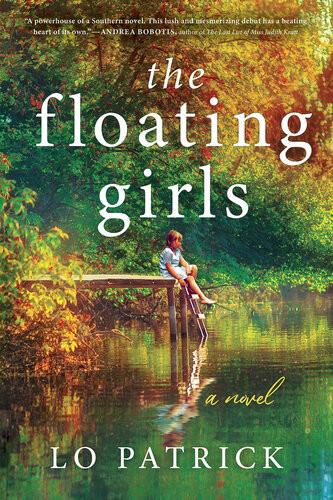
The Floating Girls Lo Patrick
https://ebookmass.com/product/the-floating-girls-lo-patrick/

Psychopharmacology (Fourth Edition) Jerry Meyer
https://ebookmass.com/product/psychopharmacology-fourth-editionjerry-meyer/
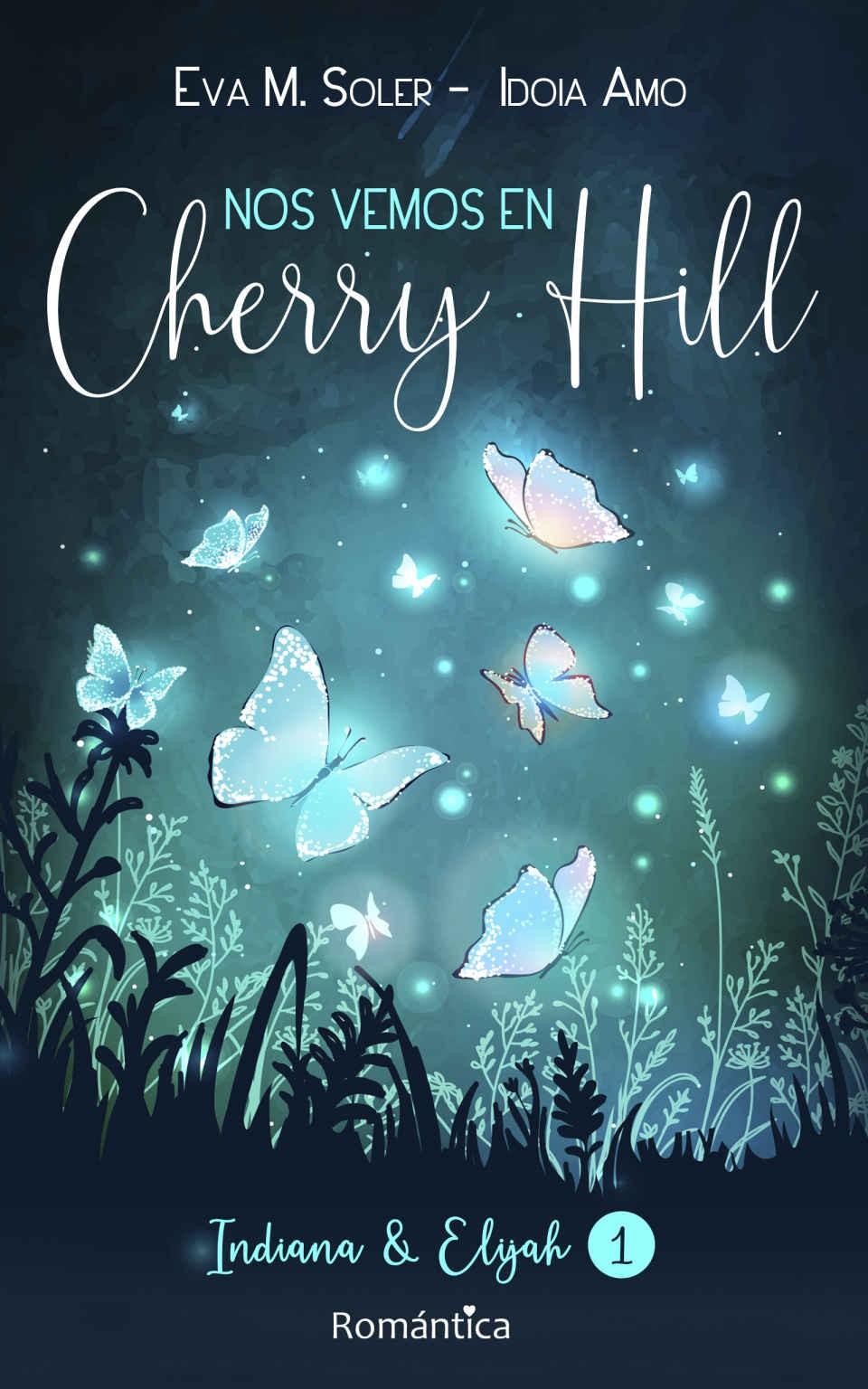
Nos vemos en Cherry Hill Idoia Amo & Eva M. Soler
https://ebookmass.com/product/nos-vemos-en-cherry-hill-idoia-amoeva-m-soler/

Por qué los alemanes lo hacen mejor John Kampfner
https://ebookmass.com/product/por-que-los-alemanes-lo-hacenmejor-john-kampfner-2/

Lo esencial en Farmacología (Spanish Edition) Catrin Page [Page
https://ebookmass.com/product/lo-esencial-en-farmacologiaspanish-edition-catrin-page-page/
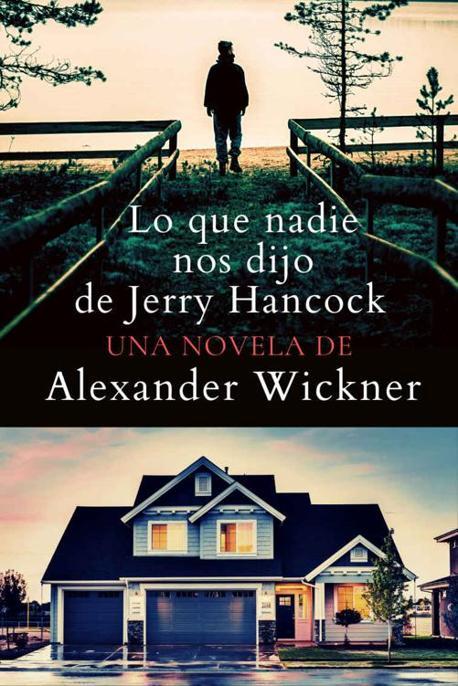
LO QUE NADIE
NOS DIJO
DE JERRY HANCOCK
UNA NOVELA DE
ALEXANDER WICKNER
Copyright © 2022. Alexander Wickner
Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de la autor.
Esta es una obra literaria de ficción en su totalidad. Lugares, nombres y circunstancias son producto de la imaginación de la autor y, de existir, el uso que se hace de ellos está al servicio de la trama. Cualquier parecido con la realidad, situaciones o hechos son mera coincidencia.
A mi madre y mi abuela, por su apoyo incondicional. Gracias por creer en mi.
PRÓLOGO
—¡Michael, hijo, despierta! ¡Ha ocurrido algo terrible!
Estas fueron las palabras de mi madre, que llegó, muy alterada, a tocar la puerta de mi dormitorio esa mañana del 29 de noviembre de 2002, cuando yo aún dormía. Recuerdo que en aquel momento pensé que nuestro país estaba sufriendo otro atentado terrorista, como el día en que el Trade World Center fue demolido: mi madre tenía la costumbre de despertarme de esa manera tan pésima siempre que ocurría algo fuera de lo normal.
Pero no era otro ataque terrorista. Lo que sucedió esa mañana del 29 de noviembre se limitaba a una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, pero que quedó en la memoria de muchos, sobre todo en la de los que vivimos los hechos en primera persona.
Pero antes de continuar me voy a presentar formalmente.
Mi nombre es Michael O'Connell, tengo treinta y cuatro años de edad y vivo en Manchester, una ciudad en el estado de Vermont, el cual es parte de una región de Estados Unidos conocida como Nueva Inglaterra, famosa por su pasado colonial y por sus hermosos paisajes otoñales. La historia que te voy a contar tuvo lugar en esta misma ciudad hace diecisiete años, y aunque ya ha pasado mucho tiempo desde aquel espantoso acontecimiento que acaparó los titulares y conmocionó a todo el país, aquí nada ha cambiado; y mi memoria sigue tan nítida como para recordar aquella fatídica mañana de otoño, cuando cuatro chicos fueron asesinados y una familia fue secuestrada en su propia casa.
La familia Hawkins (que vivía en la calle Warrens Avenue, a unas cuadras de mi calle), fueron las víctimas principales de uno de los secuestros más famosos en la historia de los Estados Unidos, y que convirtió el 29 de noviembre de 2002 en una de las fechas más recordadas aquí. Pero aquel no fue cualquier secuestro, y ya te contaré porqué.
Hoy es una mañana fría y el cielo está un poco nublado. Las últimas hojas de los árboles se desprenden de las ramas, anunciando la partida del
otoño y la inminente llegada de un blanco invierno que parece que será más frío que el del año anterior, según lo augura el aire glacial que se ha desplazado hacia el noroeste de Estados Unidos, y que ha hecho que muchos de los que vivimos en Nueva Inglaterra salgamos a la calle muy abrigados y planifiquemos pasar una tarde al calor de la chimenea con una taza de café caliente. Los expertos del tiempo dicen que estos últimos días de noviembre han sido los más fríos durante el otoño. A mí, este clima siempre me hace rememorar recuerdos de esos tiempos cuando solo era un adolescente, sobre todo cuando vengo a Eagle Lake, un lago que está en las cercanías de mi ciudad y donde tengo mi otra casa. Con mi amigo Jerry Hancock veníamos muy seguido aquí cuando éramos estudiantes, nos sentábamos al borde del muelle, con los pies a pocos centímetros del agua, y manteníamos largas conversaciones, disertando sobre la vida y planificando con ilusión el futuro, mientras la noche caía sobre nosotros.
Jerry Hancock, mi viejo y mejor amigo, y mi compañero de escuela, es la persona de quien más hablaré en esta historia, y el protagonista de los hechos que voy a relatar a continuación. Cuando hablo de él con otras personas, sobre todo con quienes viven en esta ciudad, nadie puede evitar recordar lo que sucedió ese 29 de noviembre, porque algunos todavía no terminan de asimilar lo que él hizo. Por eso siempre evito sacar el tema a colación, porque no me gusta ver la reacción de la gente cada vez que menciono su nombre, y porque tampoco me gusta escuchar sus opiniones ni conocer sus puntos de vista; hay algunas cosas que nadie es capaz de entenderlas, excepto yo. Pero no puedo culparlos, tienen toda la razón para reaccionar de esa manera, porque nadie se esperaba lo que sucedió esa mañana, sobre todo yo. Aunque ya ha pasado mucho tiempo, aún estoy digiriendo todas las cosas que salieron a la luz ese día. Recuerdo como nos quedamos en shock cuando recibimos aquella noticia, no podíamos creerlo, jamás se nos habría cruzado por la mente que algo así pudiera pasar.
Antes de aquel suceso, todos sabíamos quién era Jerry Hancock: el chico amigable y sonriente que siempre te saludaba aunque apenas te conociera; el compañero de clases que nunca te negaba su ayuda si le pedías un favor; el vecino que te invitaba a almorzar a su casa los fines de semana; el amigo al que podías acudir si necesitabas conversar o algún consejo; pero sobre todo, la persona más optimista y amigable que pudieras conocer. De grandes valores morales, dispuesto a sacrificar sus intereses personales para
complacer a otros. Siempre admiré su manera de ver la vida, el trato que tenía hacia los demás, y la inteligencia y la madurez con la que hablaba a pesar de tener solo diecisiete años. Una gran persona, un ejemplo a seguir. A lo largo de nuestra vida conocemos a muchas personas, pero son pocas las que dejan una huella imborrable en nuestras vidas, y Jerry ha sido una de esas personas.
Pero todo cambió aquel día viernes 29 de noviembre de 2002, cuando una serie de acontecimientos inimaginables hizo que esa imagen tan perfecta que todos teníamos de Jerry se rompiera en mil pedazos como el cristal de un espejo, y todo se oscureció tanto, que no supimos a donde se había ido toda esa luz que Jerry irradiaba como la gran persona que era. Alguien me dijo una vez que podemos agradar a todo el mundo si solo mostramos la mejor parte de nosotros, pero todo cambia cuando sacamos a relucir nuestros defectos y nuestro lado más oscuro.
Todos creíamos conocer a Jerry, pero no fue hasta que ocurrió todo aquello, qué nos dimos cuenta de que había algo de él que no sabíamos.
LO QUE SUCEDIÓ EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2002
ASESINATO MÚLTIPLE EN WOOD STREET
A eso de las 5:57 de la mañana del viernes 29 de noviembre, el departamento de bomberos fue alertado de un incendio que se acababa de producir en la calle Wood Street, en Manchester. La casa número 24, que se encontraba justo en la esquina de la calle, estaba ardiendo en llamas. Los vecinos habían salido afuera, todavía en pijamas y en batas, y desde las aceras miraban con horror como las llamas devoraban el interior de la casa, de cuyas ventanas salían columnas de humo. Era una de las propiedades más lujosas de la zona: una gran estructura de madera de dos plantas, de estilo federal, protegida por una cerca de hierro forjado y una alarma de seguridad la cual se activaba si alguien irrumpía en la propiedad sin permiso. Pero esa mañana no había sonado ninguna alarma.
Todos los que estaban presenciando la escena se preocuparon ante la posibilidad de que los dueños de la casa estuvieran adentro, pero Anne Bloodwell, la vecina que había llamado a los bomberos, dijo que no podía encontrarse nadie adentro, porque según se había enterado, estaban de viaje.
Sus afirmaciones, que no podían ser cuestionadas debido a su estrecha amistad con los vecinos, tuvieron como efecto una oleada de alivio entre los presentes. Sin embargo, dijo Anne Bloodwell, cabía la posibilidad de que la servidumbre se encontrara adentro de la casa, y empezaron las teorías sobre el origen del incendio (¿Una vela encendida que pudo caer en la alfombra? ¿Una chispa de algún tomacorriente de electricidad?, etc.)
Pero eso no era lo peor.
Al llegar al número 24 de Wood Street, los bomberos no solo tuvieron que enfrentarse a una casa devorada implacablemente por las llamas, sino también a un múltiple y terrible asesinato. Uno de los bomberos llamado Frank fue el primero en encontrar los cuatro cadáveres que yacían en el patio trasero de la casa. Estaban alineados boca arriba y tenían impactos de bala en el cuerpo; sus ropas estaban empapadas de sangre. Eran cuatro muchachos que rondarían los dieciocho, a quienes Frank reconoció de inmediato.
—¡Dios santo! —exclamó Frank, que sacó su celular para llamar a la policía.
El sheriff del condado, que ese día estaba sin servicio, fue avisado poco después y se presentó inmediatamente al lugar de los hechos; también alertaron a la policía estatal de Vermont y a la Unidad Forense. El Sheriff Harris Cooper llegó a Wood Street a eso de las 7:45. Su coche patrulla se abrió paso entre los curiosos y periodistas que abarrotaba la calle del vecindario. Nunca había visto tanta gente en ese vecindario. La calle era ocupada por furgonetas con antenas parabólicas, pertenecientes a los medios periodísticos que habían venido a cubrir el acontecimiento; furgonetas de la unidad científica, y patrullas de la policía local y estatal. De las ventanas de la casa de los Geelman salía mucho humo, pero el fuego parecía estar aplacándose gracias al trabajo de los bomberos.
El oficial Collin, el principal ayudante del sheriff, que había avisado a Cooper por teléfono unos minutos antes, estaba apostado a un lado de la entrada de la verja, solo mirando cómo entraban y salían los del equipo científico y los bomberos. Cooper también se dio cuenta de que no llevaba su uniforme de policía. Al verlo, el oficial Collin vino a su encuentro.
—¿Dónde está su uniforme, oficial Collin? —le preguntó Cooper, que si algo no toleraba era la informalidad, aunque estaba olvidando que él
tampoco llevaba uniforme: no había tenido tiempo más que para ponerse una chaqueta de cuero, unos vaqueros y un sombrero cowboy.
—Disculpe jefe, pero no me va a creer lo que me sucedió anoche —dijo Collin—. Pero eso no es importante ahora.
—¿Dónde están?
—En el patio trasero.
Collin siguió a Cooper hasta el patio trasero de la casa, dónde, además de los bomberos que intentaban extinguir el fuego, los técnicos de la unidad científica hacían su trabajo: tomaban fotografías a los cadáveres que yacían en el césped, anotaban meticulosamente en sus cuadernos y examinaban los cuerpos con guantes de látex en las manos. El aire estaba impregnado de humo, lo que hacía que algunos agentes tuvieran accesos de tos de vez en cuando, dificultándoles el trabajo. Los cuerpos sin vida de los cuatro jóvenes estaban alineados en el césped, a unos tres metros de la casa. Los chicos tenían impactos de bala en el torso y en la cabeza. A uno de ellos, una bala le había atinado a sus genitales. Sus rostros estaban muy pálidos, y los cuatro tenían los ojos entrecerrados. Era la primera vez que Cooper presenciaba una escena de ese calibre desde que le habían asignado el cargo de sheriff. Ya había asistido con anterioridad a escenas de crímenes cometidos dentro del condado cuando solo era un agente de policía, pero los asesinatos múltiples no eran muy comunes en esa zona. En el estado de Vermont la taza de criminalidad es muy baja con respecto a los demás estados del país.
Cooper vio a los tres agentes que estaban reunidos a un lado del patio: eran Jimmy Carter, el jefe de la policía de Manchester, y los nuevos detectives Vince Patterson y Dale Lancaster, de la Oficina de Investigaciones Criminales de la Policía Estatal de Vermont. Al verlo llegar, el detective Patterson, un corpulento negro, alto y calvo, se dirigió a él:
—Sheriff, que bueno que está aquí.
—Me vine en cuanto me informaron —dijo Cooper, estrechándole la mano—. Como verá, no puedo tomarme unas pequeñas vacaciones porque todo se sale de control.
—Pues está vez sí que se salió de control —respondió Patterson, haciendo un gesto de fatalidad—. Cuatro asesinatos de un vuelco. Creo que estamos ante uno de los crímenes más violentos que se hayan cometido en el condado de Chittenden desde la masacre en 1986.
—Imagínese, yo llevo viviendo en esta ciudad durante toda mi vida, desde que era un simple agente de policía, y nunca había ocurrido algo como esto.
El detective lo miró con sorpresa:
—¿Vive aquí? Pensé que tenía su casa en South Burlington.
—Me mudé a South Burlington para tener cerca la oficina después de que me nombraron Sheriff del condado. Pero vengo aquí a menudo porque es mi ciudad natal.
—Me han contado que tiene una hermana.
—Sí, se llama Linda, vive aquí también. Está casada con Ryan Hawkins, ex miembro de la policía y un viejo amigo mío. Viven en Warrens Avenue.
El detective Lancaster y el jefe Carter se acercaron a ellos.
—Sheriff —lo saludó el jefe Carter.
—Jefe —dijo Cooper, estrechándole la mano.
—Le dije que tarde o temprano algo como esto iba a suceder.
—¿Han averiguado algo?
—No. Nada por el momento. Anne Bloodwell, la vecina que llamó a los bomberos, dice que no ha escuchado nada, ni disparos, ni ningún ruido, pero recuerda que escuchó el ladrido de un perro a eso de las 4:00, mientras dormía, pero no se levantó. Fue a eso de las 5:00 que se asomó a la ventana de su dormitorio y vio que la casa se estaba quemando.
—¿No ha sonado la alarma? —preguntó Cooper—. Instalaron una alarma de seguridad en esta casa.
—No. Quizás ellos la desactivaron o el asesino encontró la manera de hacerlo. Según lo que me ha dicho el jefe de la brigada de bomberos, la puerta trasera de la casa estaba abierta cuando llegaron, lo que indica que el asesino forzó la cerradura y entró; y rocío de combustible toda la casa para luego prenderle fuego con algún cerrillo. Hemos encontrado un bidón de gasolina a un lado de la escalera del porche, y también una pistola semiautomática SIG Pro de Calibre 9, junto a los cuerpos.
—¿El arma del crimen?
—Posiblemente.
—No creo que el asesino sea tan estúpido como para dejar el arma del crimen junto a sus víctimas sin ponerse a pensar que podría dejar sus huellas dactilares —dijo Patterson.
—Veamos que nos puede decir el forense —dijo Cooper, señalando con la cabeza a un hombre que llevaba una bata blanca, y que en ese momento se estaba poniendo de pie tras estar arrodillado examinando los cuerpos. Los cuatro se acercaron a él.
—Forense, no sé si ya me conocerá. Soy Vince Patterson, el nuevo detective de la Unidad de Investigación Criminal de la policía estatal —se presentó Patterson. Y señalando a Lancaster añadió—: Y es él mi compañero, Dale Lancaster.
—Sí, ya sé quiénes son —dijo el forense.
—¿Qué datos nos puede aportar según sus impresiones? —preguntó Cooper—. ¿Ya sabe la data de la muerte?
El forense explicó mientras se quitaba los guantes de látex:
—Todavía no puedo determinar la data de la muerte, ya que la duración del rigor mortis depende de muchos factores, como las condiciones climáticas, pero calculo que llevan muertos más de diez horas, lo que sugiere que fueron asesinados a primeras horas de la noche del día de ayer. Los impactos de bala indican que el asesino los atacó de frente.
—Sin embargo, nadie en esta calle ha escuchado nada —dijo el jefe Carter—. Ni un solo disparo.
—Lo cual significa que no fueron asesinados aquí —añadió Patterson.
—Exacto —dijo el forense—. Probablemente fueron sorprendidos por el asesino en algún lugar a las afueras de la ciudad. Hay hojas pegadas y tierra en la parte trasera de sus camisas y en los vaqueros, lo que indica que estaban en un entorno natural.
Mientras los agentes formulaban hipótesis sobre el posible responsable de aquel crimen, el oficial Collin, que había salido un momento de la propiedad para hacer una llamada telefónica, entró corriendo en el patio, muy agitado y con una expresión alarmante en el rostro.
—¿Qué pasa, oficial? —le preguntó Cooper—. ¿Por qué trae esa cara de asustado?
—Señor, acabamos de recibir un aviso por radio de un posible secuestro en la calle Warrens Avenue. Al parecer, un hombre armado ha entrado a una casa y ha secuestrado a toda la familia.
—¡Maldición, un secuestro! —exclamó el jefe Carter, alarmado. Cooper miró a los detectives.
—Creo que daremos con el culpable más pronto de lo que pensábamos. Parece que tenemos a un loco psicópata en la ciudad.
—¡Sheriff, no debemos perder tiempo, hay que ir de inmediato! —le apremió el jefe Carter.
—Vayan ustedes —dijo Patterson—. Nosotros llegaremos después.
Cooper y el jefe Carter intercambiaron una mirada.
—Vamos. —Los tres salieron de la propiedad, dirigiéndose a sus vehículos.
—Señor, antes tengo que decirle algo importante —dijo Collin, que iba detrás de Cooper pisándole los talones.
—Me lo dices después. Hay que darnos prisa.
Los tres agentes cruzaron el cordón policial, subieron a sus vehículos, esquivando el pelotón de periodistas y camarógrafos que abordaron el vehículo al momento, con sus micrófonos y sus cámaras, bombardeando con miles de preguntas. Cooper, quien siempre había odiado a la prensa por la demasiada intromisión que tenían en los escenarios de crímenes, subió el vidrio de la ventanilla hasta que las voces de los periodistas no fueron más que un rumor ahogado, y arrancó el vehículo.
SECUESTRO EN WARREN AVENUE
Treinta minutos antes
Mientras los de la Unidad de Investigación Criminal hacían su trabajo en la escena del crimen, a eso de las 8:35 de la mañana, en la calle Warrens Avenue, alguien cruzó el portón de la casa número 34 y tocó el timbre. El propietario de la casa, Ryan Hawkins, que se acababa de levantar de dormir, estaba en el baño dándose una ducha cuando sonó el timbre. Linda, su mujer, estaba en la habitación que compartía con su marido, recogiendo la ropa sucia y acumulándola en un cesto; los auriculares del reproductor Rio PMP300 que llevaba en los oídos, con música a todo volumen, tampoco le permitieron escuchar el timbre, que ya había sonado tres veces. Los niños aún se encontraban dormidos en la otra habitación, a la cual Linda entró poco después, no sin antes forcejear con la puerta que siempre se atascaba para abrir. Ryan apagó la ducha, y se disponía a salir de la tina cuando pudo escuchar el timbre.
—Cielo, están tocando, ¿puedes ir a ver quien es? —le dijo a su mujer, en voz alta, mientras se colocaba la toalla. Linda, que en ese momento se encontraba en la habitación de sus hijos, tarareando una canción que sonaba en sus oídos al tiempo que recogía la ropa sucia, no escuchó.
—Linda, ¿me oyes? Están tocando el timbre.
El timbre sonó por última vez.
Al no escuchar la voz de Linda respondiendo en voz alta con el típico: «Ya voooy» que siempre resonaba por todo el vestíbulo cada vez que llamaban a la puerta, Ryan supuso que su mujer seguramente llevaba de nuevo esos odiosos auriculares de Rio PMP300. Desde que se había comprado ese aparato, Linda pasaba escuchando música y ni siquiera oía el teléfono cuando alguien llamaba.
Ryan se puso un albornoz, salió del baño y bajó a la planta baja. Pero cuando abrió la puerta, no encontró a nadie. El portón estaba cerrado y en la calle tampoco había nadie. Ryan pensó que la persona que había tocado seguramente se había ido al ver que nadie habría, o que a lo mejor habían sido chiquillos traviesos con ganas de molestar. Cerró la puerta, sin darse cuenta de la presencia amenazante detrás de él. Cuando se volvió, el corazón se le subió a la garganta.
En ese mismo momento, Linda bajaba las escaleras, con un cesto lleno de ropa sucia. Aún llevaba metido en los oídos los auriculares. Fue cuando iba doblando la curva de la escalera, llegando casi al vestíbulo, cuando por encima del pasamanos, vio al intruso. Era un hombre de alta estatura, llevaba una chaqueta negra, pero como estaba de espalda a ella, no podía ver su rostro. Pero sí pudo ver claramente que estaba apuntándole con un rifle a su marido. Al ver a su mujer en las escaleras, Ryan le dirigió, por encima del hombro del sujeto, una mirada en la que pareció decirle: «Quédate arriba». El corazón de Linda dio un vuelco, se cubrió la boca con las manos, dejando caer el cesto, y subió corriendo las escaleras a trompicones. Fue hasta la puerta del dormitorio donde sus dos hijos pequeños aún dormían, pero al tirar del pomo, la puerta no cedió. Esa puerta siempre se atascaba. ¡¿Pero por qué tenía que pasar justo en un momento así?! Linda corrió hacia la otra habitación que compartía con su marido, cogió el teléfono y, con las manos temblando del miedo, marcó el número de la central de policía. Mientras esperaba a que contestaran, escuchó unos pasos subiendo la escalera y se escondió debajo de la cama.
—Central de policía, ¿en qué podemos ayudarle? —contestó un agente al otro lado de la línea.
Linda estaba tan asustada que apenas podía hablar:
—Por favor… ayúdenos… Estamos en peligro…
—¿Qué sucede, señorita?
—Un hombre armado se ha metido a nuestra casa.
—Tranquilícese. ¿Puede darme sus datos?
—Me llamo Linda Hawkins, vivo en Manchester, en el número 34 de la calle Warrens Avenue. Estoy casada y tengo dos hijos pequeños.
—¿Dónde se encuentra en este momento, señorita?
—Estoy escondida bajo la cama, en una habitación de la planta superior. Y mis dos hijos se encuentran dormidos en la habitación de al lado. Mi marido está en la planta baja, y he visto al hombre apuntándole con una escopeta… ¡Estoy muy asustada!
—Cálmese, señorita. Quédese en donde está sin hacer ningún ruido.
—Eso hago, pero está subiendo a la planta superior.
—¿El sujeto sabe que usted está en la casa?
—No… no lo sé, pero es posible que me haya visto en las escaleras cuando bajaba con la ropa sucia. No sé quién es, no pude verle el rostro, pero estaba apuntando a mi marido con una escopeta.
—Escuche, enviaremos a la policía ahora mismo a su casa. Mientras tanto…
Linda escuchó que empujaban la puerta del dormitorio.
—¡Oh Dios, está tratando de abrir la puerta de la habitación!
—Señorita, por favor, conserve la calma y no haga ningún ruido.
—¡Va a matarnos a mí y a mis hijos! —El miedo invadía a Linda hasta la punta de los dedos; su corazón latía a cien por hora.
—No, señorita, todo va a estar bien. Escúcheme, quédese en donde está y no entre en pánico. La policía está en camino.
—¡Linda, abre la puerta! —gritó el hombre en el pasillo.
Entre el miedo y el terror, Linda se preguntó con sorpresa cómo es que aquel desconocido sabía su nombre. Aquella voz le resultaba conocida, pero en ese momento estaba tan asustada que no podía recordar dónde la había escuchado. Sea quien fuese, quería hacerle daño a ella y a su familia.
—Señorita, ¿está ahí? —preguntó el agente de la central.
Linda respondió con la voz entrecortada:
—Sí… Por favor, dense prisa.
—Conserve la calma, la policía está por llegar.
—Sé que estás allí adentro, Linda. Abre la puerta. —dijo el hombre en el rellano. Su voz era grave y autoritaria, pero había una calidez y una tranquilidad en sus palabras que a Linda se le hizo familiar.
De pronto todo se quedó en silencio, ya no se escuchaba ni la voz del hombre ni los golpes en la puerta, y Linda creyó que se había ido. La llamada a la central aún seguía en línea.
—Señorita, ¿todo está bien? ¿Me escucha?
—Sí… Lo escucho.
—¿Cómo me dijo que se llamaba?
—Linda, Linda Hawkins.
—Linda, quédese conmigo. Todo va a salir bien. La policía llegará en unos momentos.
Linda se vio tentada a salir del dormitorio e ir a la habitación donde estaban sus hijos para cerciorarse de que estaban bien, pero temía a la posibilidad de que el hombre estuviera al otro lado de la puerta, esperándola para asesinarla; aquel silencio podía ser una trampa para que ella se confiara a salir. Sin embargo, era más fuerte su necesidad de saber que sus hijos estaban bien que el miedo a su muerte, así que decidió arriesgarse.
Estaba a punto de salir de su escondite, cuando la puerta se abrió de un golpe. Linda cortó la comunicación de la llamada y se deslizó sobre el suelo, escondiéndose más debajo de la cama. Por encima del piso, vio sus pies irrumpiendo y caminando por la habitación; llevaba una botas de cuero, llenas de barro, cuyos pasos resonaban sobre el piso de madera. Se detuvo a la altura de donde estaba ella escondida. Linda contuvo la respiración durante unos segundos. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar.
Pasaron varios segundos. El silencio era absoluto, tanto que los latidos del corazón de Linda parecían escucharse. Los pasos se alejaban hacia la puerta de la habitación, pero de repente volvieron rápidamente hacia la dirección contraria y entonces el intruso se arrodilló en el piso y miró por debajo de la cama.
—¡Te encontré! —dijo.
Linda dejó escapar un grito de terror. El intruso la agarró de la camisa y tiró de ella para sacarla de su escondite. La mujer se resistió pero las fuerzas
de él eran superiores a las suyas. Linda pensó que todo había terminado y que no le quedaba más que suplicar por su vida y la de sus hijos, pero cuando levantó la vista y lo vio, se sorprendió. Era joven, mucho más joven de lo que Linda hubiera imaginado al hombre que le estaba haciendo pasar por aquel momento de pánico. Pero no fue eso lo que más le sorprendió, sino el hecho de que era alguien a quien ya conocía desde hace tiempo, alguien a quien nunca hubiese esperado ver en ese momento.
—¿Jerry?
