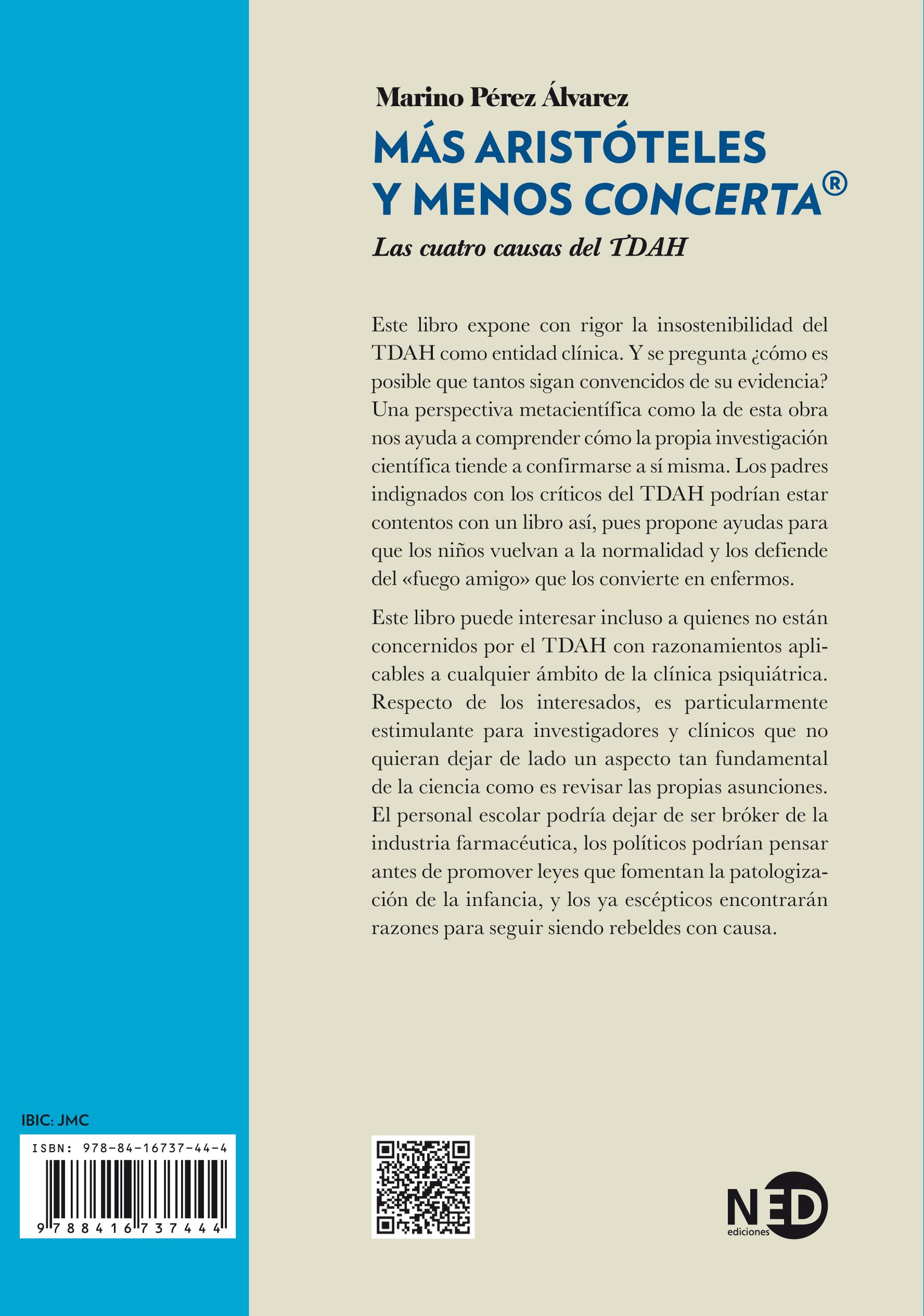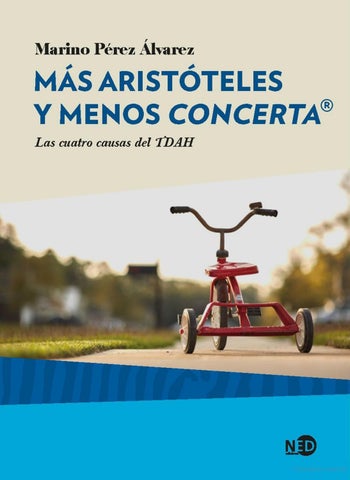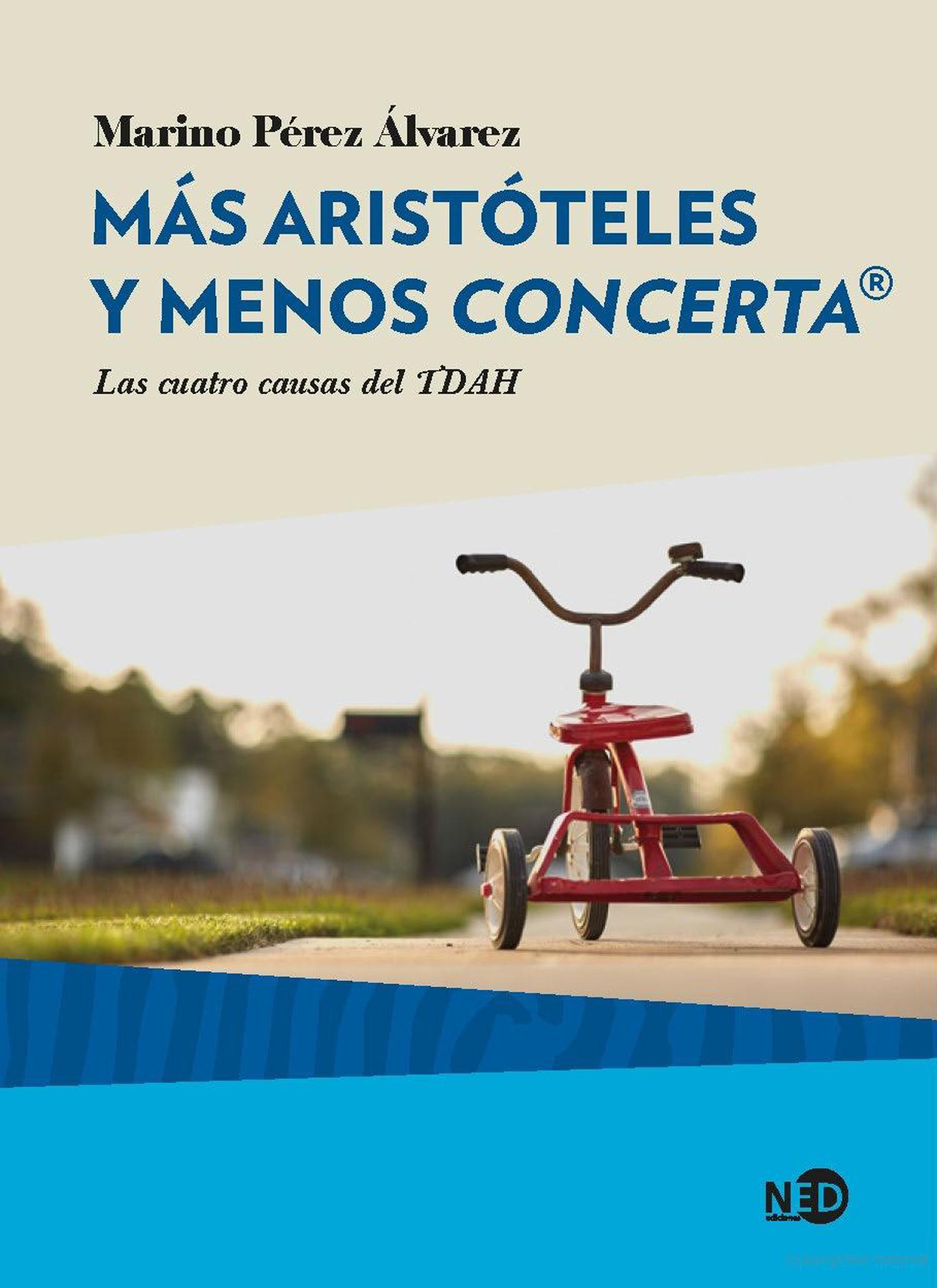
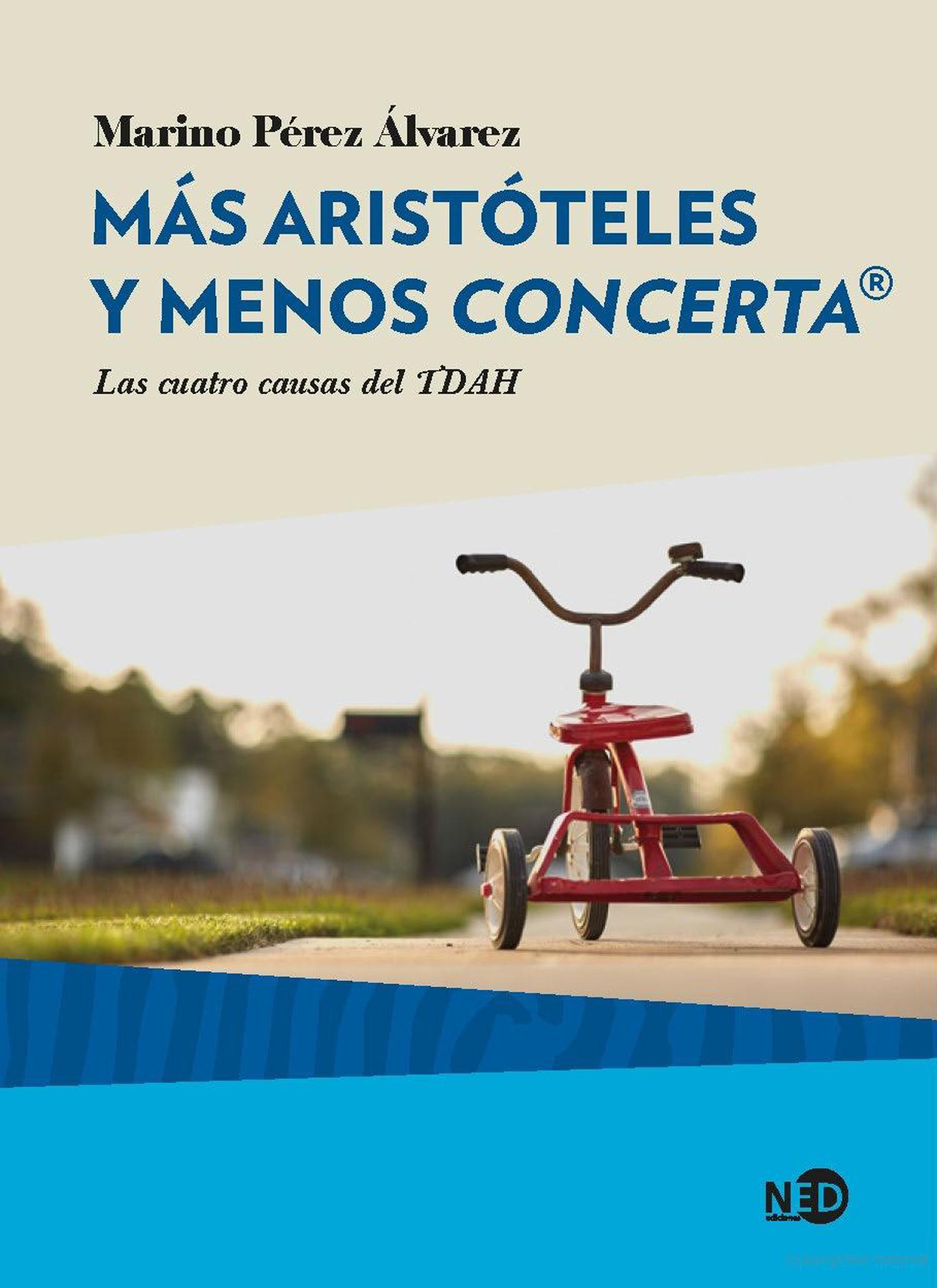
Marino
Pérez Álvarez
MÁS ARISTÓTELES Y MENOS CONCERTA®
Las cuatro causas del TDAH

© Marino Pérez Álvarez, 2018
Cubierta: Juan Pablo Venditti
Corrección: Marta Beltrán Bahón
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Nuevos Emprendimientos Editoriales, S. L., 2018
Preimpresión: Moelmo SCP
www.moelmo.com
ISBN: 978-84-16737-44-4
Depósito Legal: B.20869-2018
Impreso en Ulzama
Printed in Spain
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Ned Ediciones
www.nedediciones.com
Planteamiento de la cuestión: ¿de qué hablamos cuando hablamos de TDAH?
El llamado «Trastorno por Défi cit de Atención e Hiperactividad» ya conocido por sus siglas TDAH sin necesidad de su especificación, está muy establecido y es a la vez muy controvertido al extremo de estar en entredicho. Está establecido en la infancia y ahora se extiende a la edad adulta como tendencia diagnóstica.
La concepción establecida, que bien se puede considerar estándar y prácticamente ofi cial, refi ere el TDAH como un trastorno del neurodesarrollo de origen genético y altamente heredable de comienzo en la infancia y frecuente continuidad en la edad adulta. De alta prevalencia actual, se supone su existencia anterior con antecedentes históricos conocidos. Asimismo, se suelen referir numerosas consecuencias perniciosas a menos que se diagnostique y trate (medique) a tiempo. Esta concepción forma parte de la mayoría de artículos sobre TDAH, ya como una retórica consabida sugerente de algo bien establecido y consensuado. Los propios autores que sostienen la concepción estándar no dejan de reconocer las controversias acerca de su entidad clínica, quizá un aspecto más de su retórica.
Lo cierto es que también existe una amplia literatura que pone en cuestión la validez médico-científica del TDAH. Las controversias se pueden reducir a dos posiciones enfrentadas:
Más Aristóteles y menos Concerta ®: las cuatro causas del TDAH
la estándar que afirma su existencia bien establecida de modo que negarla sería como negar que la Tierra es redonda y la crítica que niega su entidad clínica de modo que quienes la sostienen no harían sino patologizar conductas y problemas normales. La posición aparentemente entre ambas de aquellos que critican el sobrediagnóstico y la sobremedicación no deja de estar «embarazada» de la posición oficial, como si solamente se pudiera estar «un poco» embarazada. La controversia no es entre psiquiatras y psicólogos: muchos psiquiatras son anti-TDAH y muchos psicólogos pro-TDAH. Entre educadores también hay escépticos y creyentes, dentro de la «presión» escolar proclive al diagnóstico. Por su lado, entre los padres igualmente hay «indignados» contra el diagnóstico, si bien los favorables están organizados, cuentan con apoyos y tienen más voz.
Aunque incesante, la controversia y el diálogo no parecen dar más de sí en los términos habituales de si el TDAH existe o no existe. La posición crítica no puede negar sin más su existencia bajo el supuesto de que es una «invención». Porque no por ser una invención deja de constituir una realidad fáctica, práctica e institucional. Por su parte, la actual campaña «el TDAH es real» no puede afirmar su pretendida realidad clínico-científica (neurobiológica o psicológica) sin reconocer que es objeto de controversia, no firmemente establecida. Si estuviera firmemente establecida, no haría falta la campaña. El hecho de que sea real no quiere decir que su realidad sea clínica, natural, una enfermedad o algo así. Llegados a este punto, ya no se trataría de discutir si existe o no existe, sino de plantear qué es eso que existe llamado «TDAH». Ni siquiera se trata de
Planteamiento de la cuestión
negar que el TDAH sea un hecho real, sino de ver cómo se ha hecho real.
La controversia de si existe o no existe no se dirime ni se resuelve en términos empíricos y científicos, en el plano de los datos, como si los datos hablaran por sí mismos, que es donde estamos. Se requiere de un planteamiento metacientífico y filosófico que aborde la cuestión ontológica de qué cosa es el TDAH, así como la cuestión epistemológica acerca de cómo se estudia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de TDAH? Como ha dicho el psiquiatra y filósofo Karl Jaspers, no hay escape de la filosofía. Quien la ignora o rechaza, no por ello deja de estar practicando una filosofía espontánea a menudo plagada de asunciones implícitas y puntos ciegos acerca de la propia práctica científica que pueden abocar a cientificismo y mala ciencia. Es el caso del TDAH. No basta con estar convencido por la evidencia, sin cuestionar la propia evidencia de qué y cómo se llega a ella.
Para llevar a cabo este planteamiento se requiere de una previa toma de posición crítica (no acrítica, estándar) acerca de la ingente evidencia neurocientífica aducida en apoyo de la concepción estándar. Sin negar sus datos, se arrojará luz sobre la retórica y la metafísica que los sostiene. Si la retórica sugiere razonamientos más persuasivos que verídicos, la metafísica se refiere aquí a asunciones implícitas acerca de la genética y del cerebro que van más allá de lo que verdaderamente permite la genómica y la conectómica cerebral.
El título del libro se inspira en el conocido eslogan «más Platón y menos Prozac». El libro también podría tener a Platón como patrono cuando aboga en La república por el juego de los niños como la forma más natural de facilitar el crecimien-
Más Aristóteles y menos Concerta ®: las cuatro causas del TDAH
to como adultos de provecho1 y, para el caso, prevenir el TDAH, como oportunamente sostiene el psicólogo, psicobiólogo y neurocientífico estadounidense Jaak Panksepp (Panksepp, 2007). Sin embargo, Aristóteles está en la base del planteamiento aquí seguido ya utilizado en una fórmula similar, «más Aristóteles, menos DSM» (Pérez-Álvarez, Sass y García-Montes, 2008). Se recordará que las siglas DSM refieren el sistema de diagnóstico más usado, desde luego, en el TDAH. El DSM lo hemos revisado el profesor Héctor González Pardo y yo mismo en sus últimas «invenciones» de trastornos adultos por lo que quedó fuera el TDAH (González Pardo y Pérez Álvarez, 2007). El TDAH tendría su turno por nuestra parte, junto con Fernando García de Vinuesa, en un libro posterior (García de Vinuesa, González Pardo y Pérez Álvarez, 2013).
El Prozac del TDAH es hoy el Concerta® dentro de la variedad de marcas que recomercializan el famoso Ritalin de los comienzos del TDAH en la década de 1980. Recuerdo como psicólogo escolar entonces el incipiente TDAH en España, reencarnación de la «disfunción cerebral mínima», a su vez mutación de la supuesta «lesión cerebral» que a falta de su localización decaía en disfunción mínima, sin apearse del cerebro. Era también la época de entrada vía pediátrica del Ritalin, ex-
1. Platón ensalza los beneficios del juego para el desarrollo de los niños como adultos «justos y de provecho». «Y cuando los niños, comenzando a jugar como es debido, reciben la buena norma por medio de la música, aquélla, al contrario de lo que ocurre con los otros, los seguirá a todas partes y los hará medrar» como ciudadanos virtuosos (La república, 424a; Platón, 1998, pág. 218).
cepto el pediatra del centro escolar donde yo trabajaba (un recuerdo para el difunto Paco de Miguel), sin tendencia a diagnosticar y medicamentar innecesariamente. Recuerdo también cómo los problemas que apuntaban a TDAH se resolvían en el contexto escolar y familiar, empezando por escuchar a los niños. Si era necesario, se empezaba por los niños a cambiar la actitud del profesor, en una especie de inducción mutua de expectativas favorables.2 El niño era inducido por el psicólogo a esperar del profesor una mayor atención a sus logros (no la típica llamada de atención por su «mal» comportamiento). A su vez el profesor estaba inducido también por el psicólogo a esperar progresos del niño. Los progresos del niño resultaban de un acuerdo entre el niño y el psicólogo para «sorprender» al propio profesor (Pérez-Álvarez, 1993).
Aparentan aquellos otros tiempos diferentes de estos donde hoy día el personal pareciera promotor de la enfermedad y bróker del Concerta®, con las debidas excepciones, a menudo «sufridas en silencio». Sin embargo, otro centro donde también trabajaba yo entonces era proclive a la «disfunción cerebral» a la sazón defendida por el «padre F». La mayor tarea del psicólogo era reconducir a «F» (como lo referíamos entre nosotros mi socio y yo) de su fe en la disfunción cerebral
2. Puede verse como una variante de Pigmalión en el aula recordando el célebre «experimento Rosenthal» llevado a cabo en 1965 (Rosenthal y Jacobson, 1980), en este caso generando expectativas no solamente del maestro al alumno sino de éste respecto del maestro pero a partir de cambios efectivos del alumno sostenidos inicialmente por acuerdos con el psicólogo como «conector» de ambas partes.
Más Aristóteles y menos Concerta ®: las cuatro causas del TDAH
por mínima que fuera, naturalmente, sin desautorizarlo, entre otras cosas porque era quien nos contrataba. Esto pone de relieve la complicada tarea del psicólogo escolar cuando quiera defender al niño del «fuego amigo» que le asigna disfunciones y enfermedades.
El libro tiene tres partes. En la primera, hago una revisión crítica de los cuatro pilares sobre los que se sostiene el TDAH, empezando por el diagnóstico y continuando por la genética, la neurobiología y la historia. Tras la revisión, según puedo adelantar, quedará claro que el TDAH es insostenible como entidad clínica, trastorno mental o enfermedad del neurodesarrollo según se presenta.
En la segunda parte, trato de entender cómo es que siendo el TDAH insostenible, hay tantos investigadores y clínicos, amén de educadores y padres, que lo sostienen y sin duda a buena fe, convencidos de su evidencia que observan a diario. Para ello es necesario revisar la propia ciencia en la que se basa su estudio. No se trata de salirse de la ciencia, ni de ir contra ella. Se trata, por el contrario, de usar la ciencia para verse a sí misma en una perspectiva metacientífica. Una perspectiva metacientífica permite ver los puntos ciegos de la investigación científica y de la práctica clínica, cómo la ciencia y la clínica tienden a confirmarse a sí mismas. A este respecto, utilizaré como instrumento de análisis las cuatro causas de Aristóteles. De acuerdo con la indagación realizada, la evidencia del TDAH quedará en evidencia.
En la tercera parte, planteo cómo volver a la normalidad. Sin negar que el «TDAH», para entonces ya entre comillas, es real como etiqueta y discurso que se refiere a ciertos problemas, la cuestión es abordarlos como tales problemas (no enfer-
medades). Citaré una variedad de ayudas que se pueden ofrecer sin necesidad de diagnóstico. Me importa anticipar que la existencia de estas ayudas tiene una relevancia tanto práctica en orden a resolver el problema en su contexto, como ontológica en orden a disolverlo como entidad clínica.
Reconozco y agradezco débitos que de una u otra manera, incluso involuntaria, han contribuido al emprendimiento de este libro. Para empezar, están los incomodados con un planteamiento crítico, quienes ciertamente obligan a seguir profundizando en las evidencias que aducen, a tratar de entender su posición convencida por más que insostenible y a ofrecer una alternativa no-clínica del dichoso TDAH. Al final, quizá también debieran reconocer, quizá agradecer, que en realidad mi posición supone un rescate del «fuego amigo» que se cierne sobre los niños con su acérrima defensa de una categoría clínica cuando menos dudosa. Están igualmente quienes agradecen un planteamiento crítico, poniendo por escrito lo que muchos piensan. Este sentir de muchos también anima y compromete a proseguir en la indagación de lo que parecen «verdades incómodas». Están también mis colegas Héctor González Pardo y Fernando García de Vinuesa, cómplices de un libro anterior (Volviendo a la normalidad), siempre ahí con sus apoyos y aportaciones. También agradezco a Susan Hawthorne y Svend Brinkmann sus comentarios como revisores del artículo «The Four Causes of ADHD: Aristotle in the Classroom» (Las cuatro causas del TDAH; Aristóteles en el aula), antecedente de este libro. Agradezco igualmente los comentarios de Louis Sass a dicho artículo, como lector, no como revisor, influyentes en ver el posible estilo TDAH más allá de la patologización al uso.