QUADERNS n. 277:

Interdependències
n. 277: Interdependències QUADERNS n. 277: Interdependències

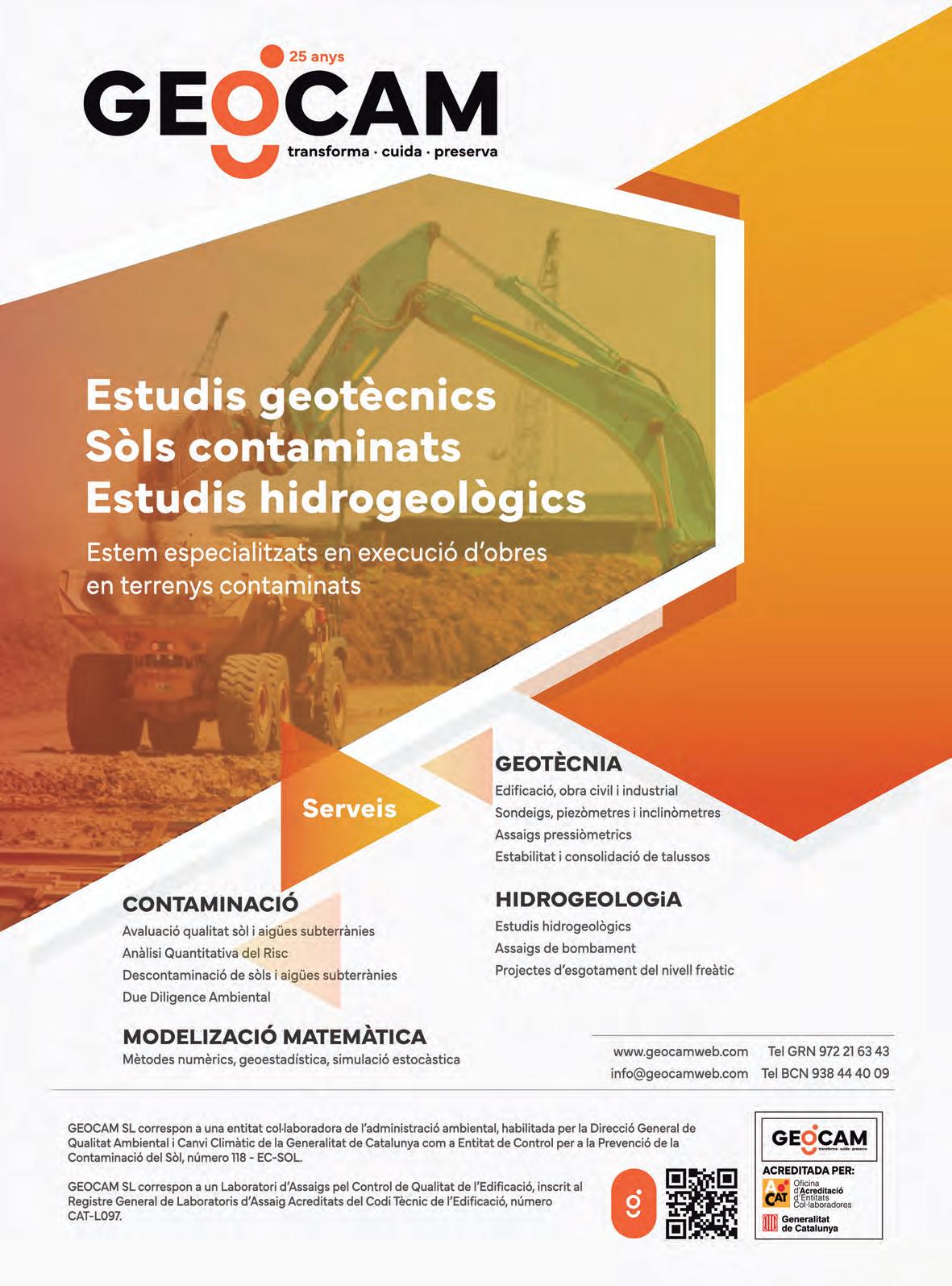
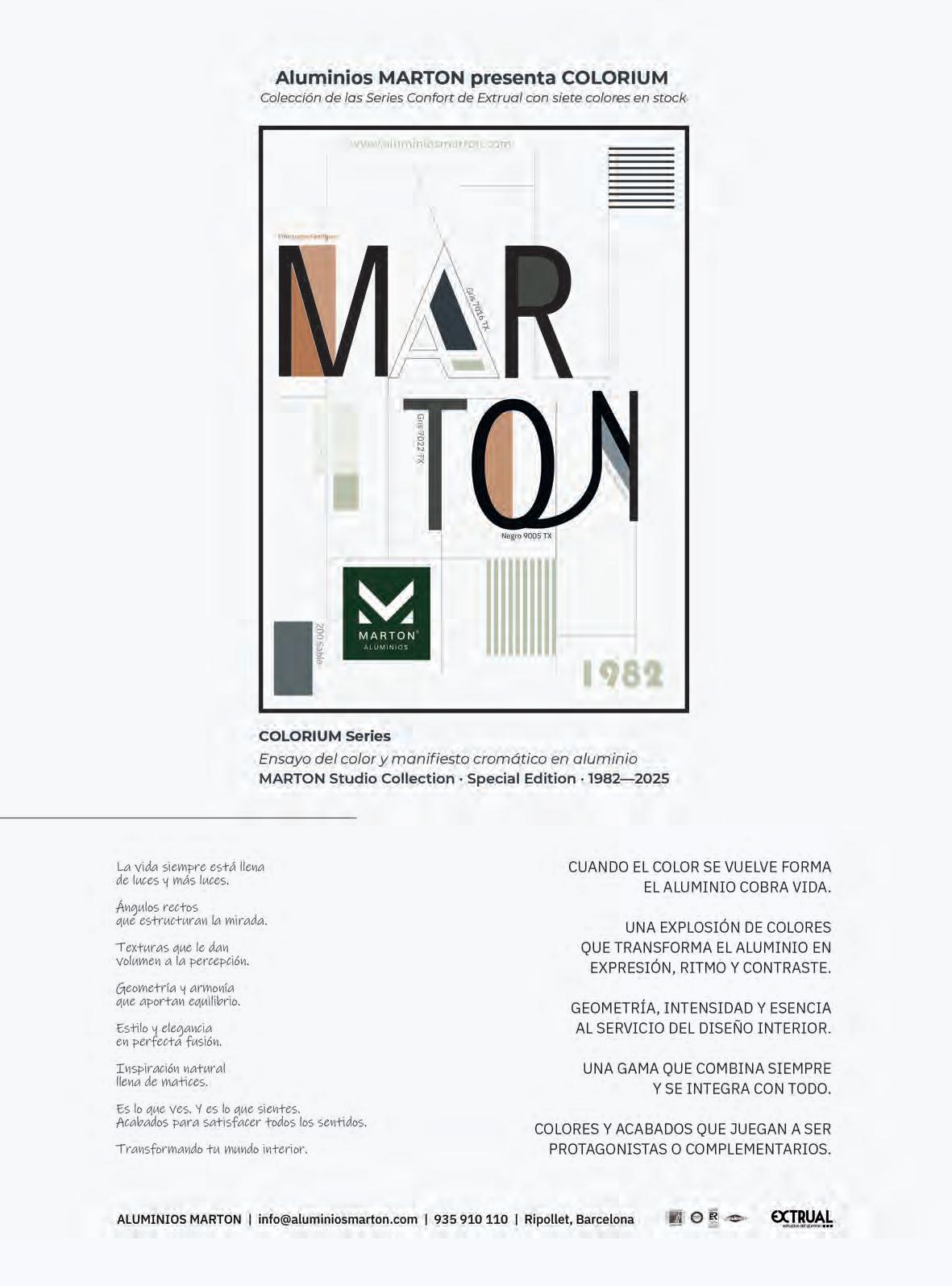
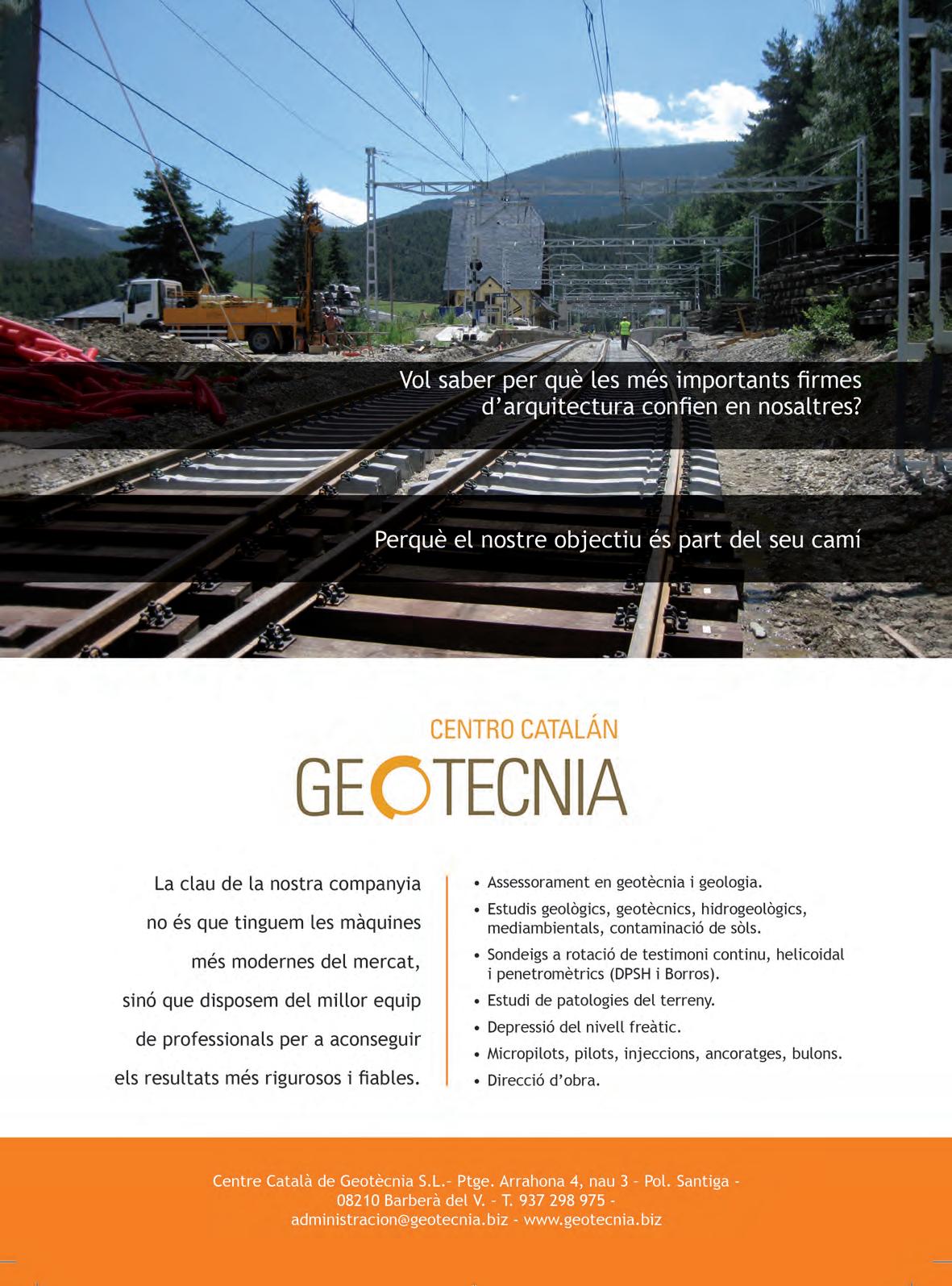



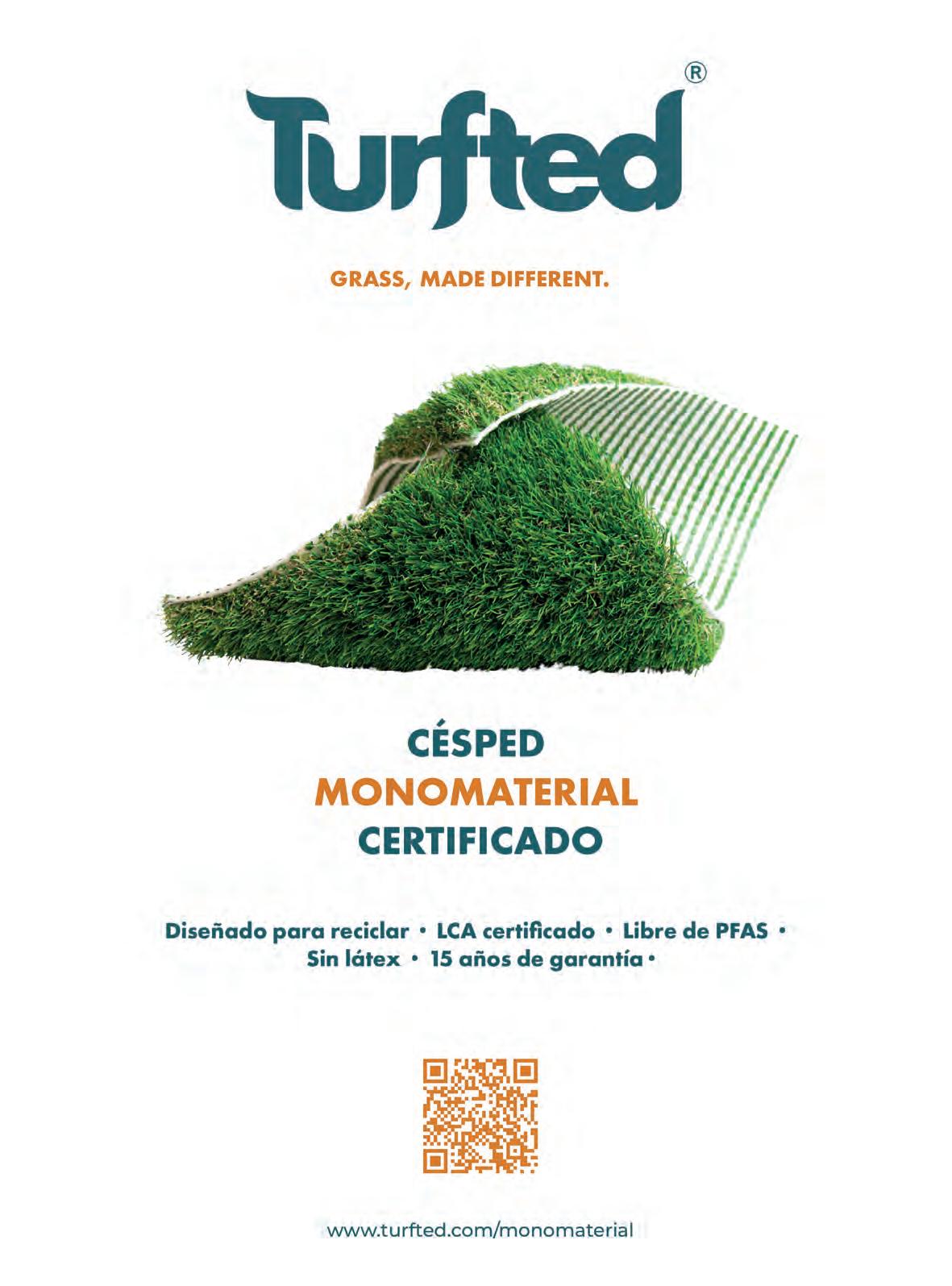

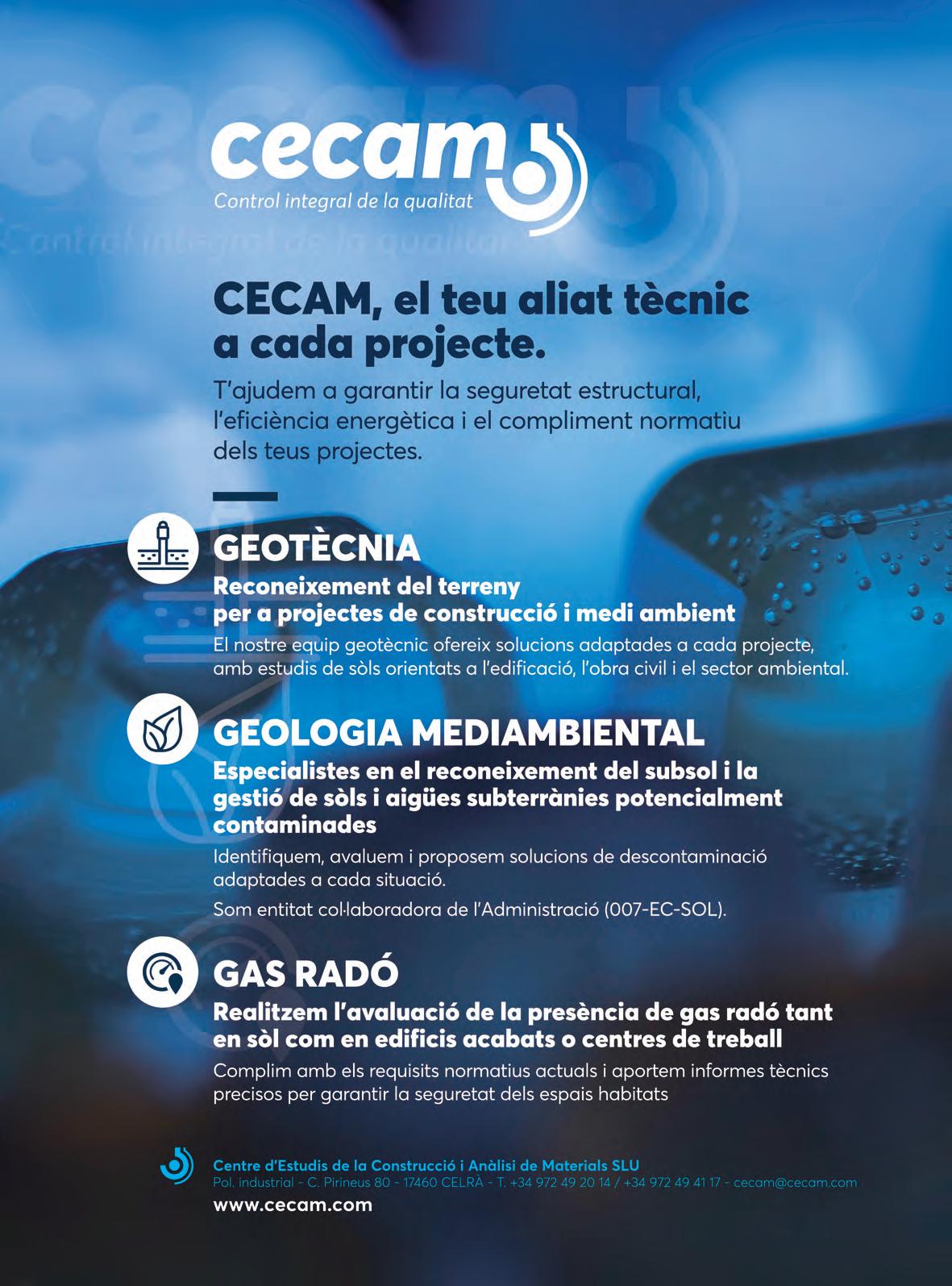



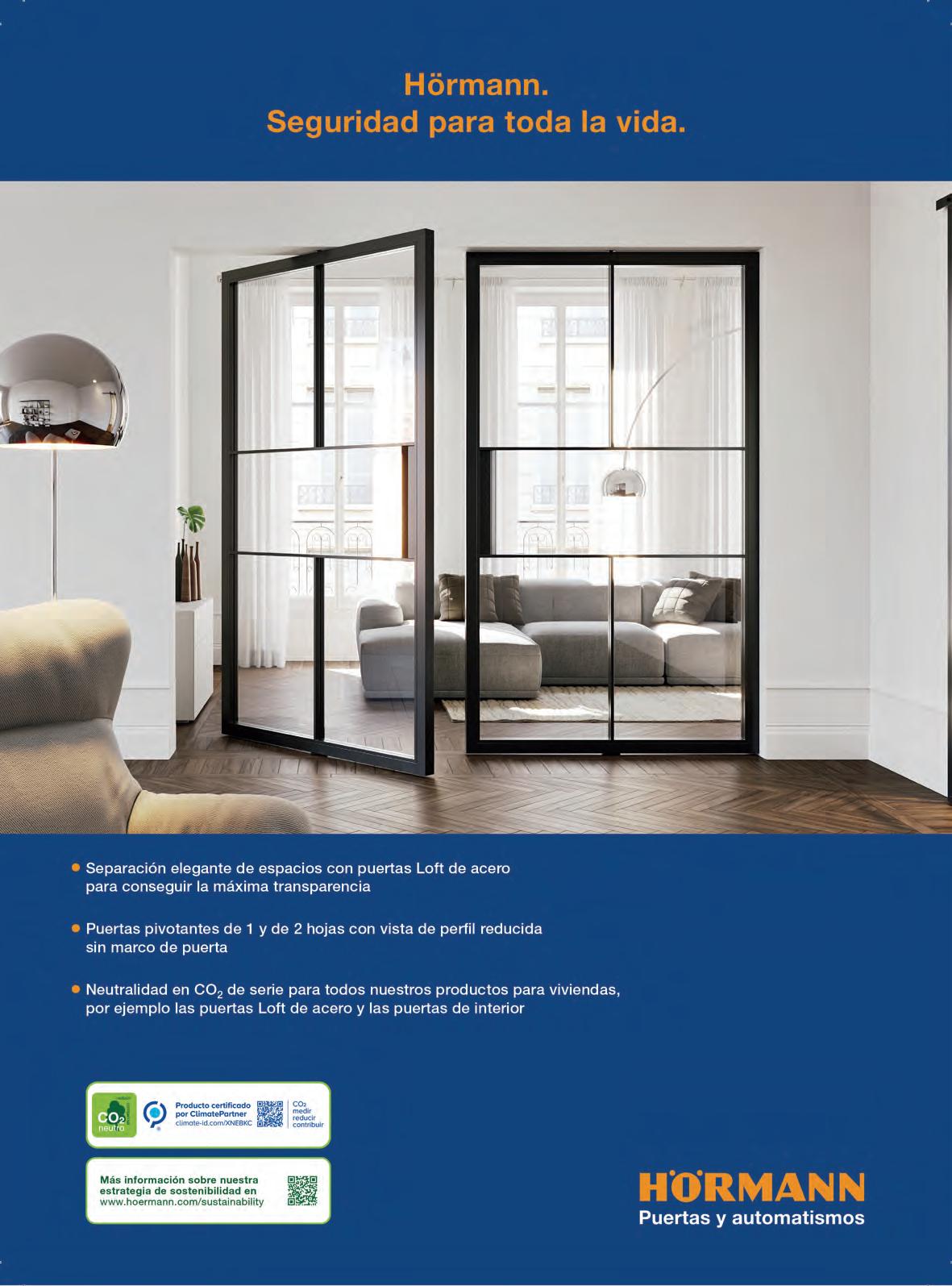

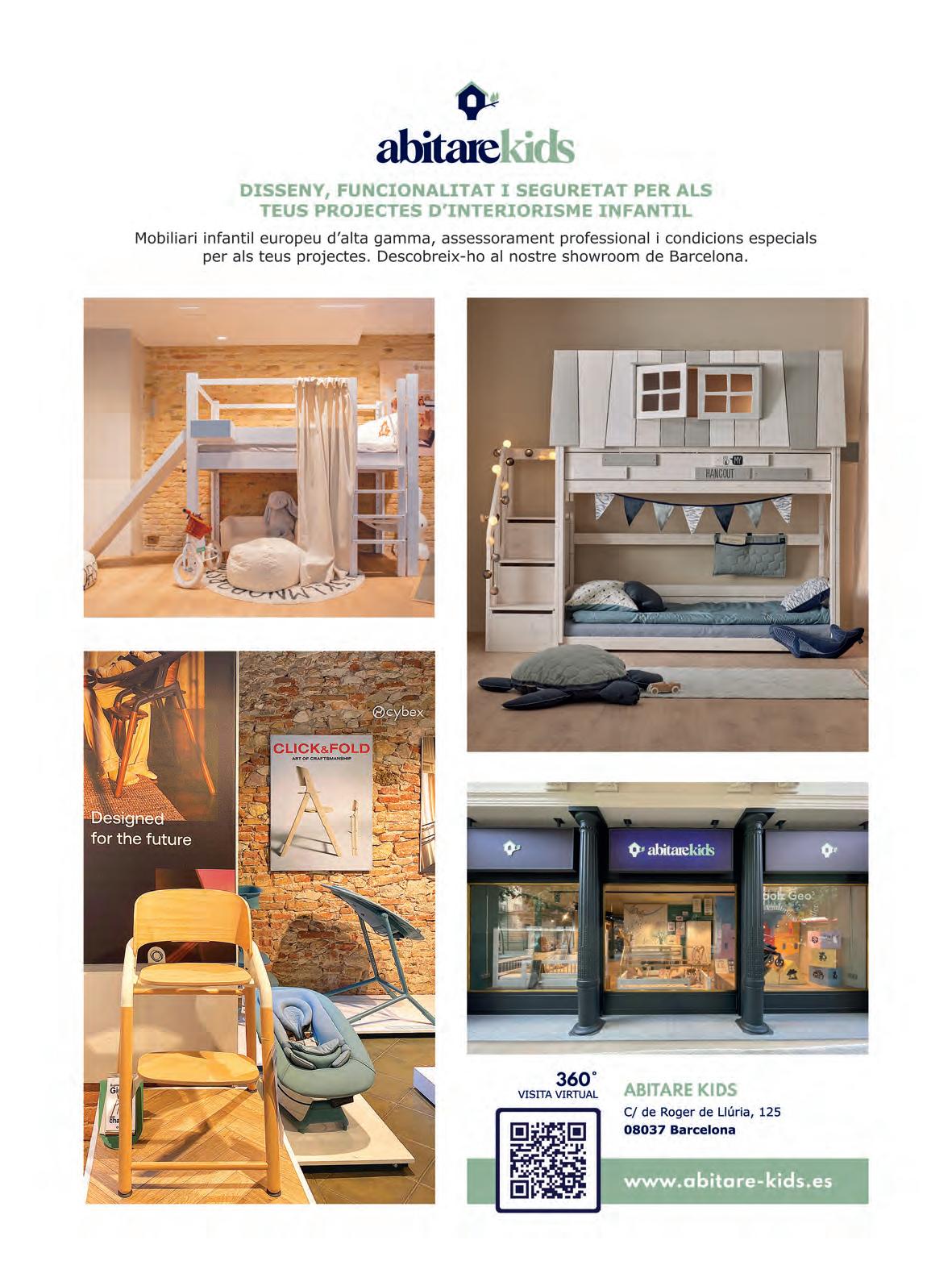
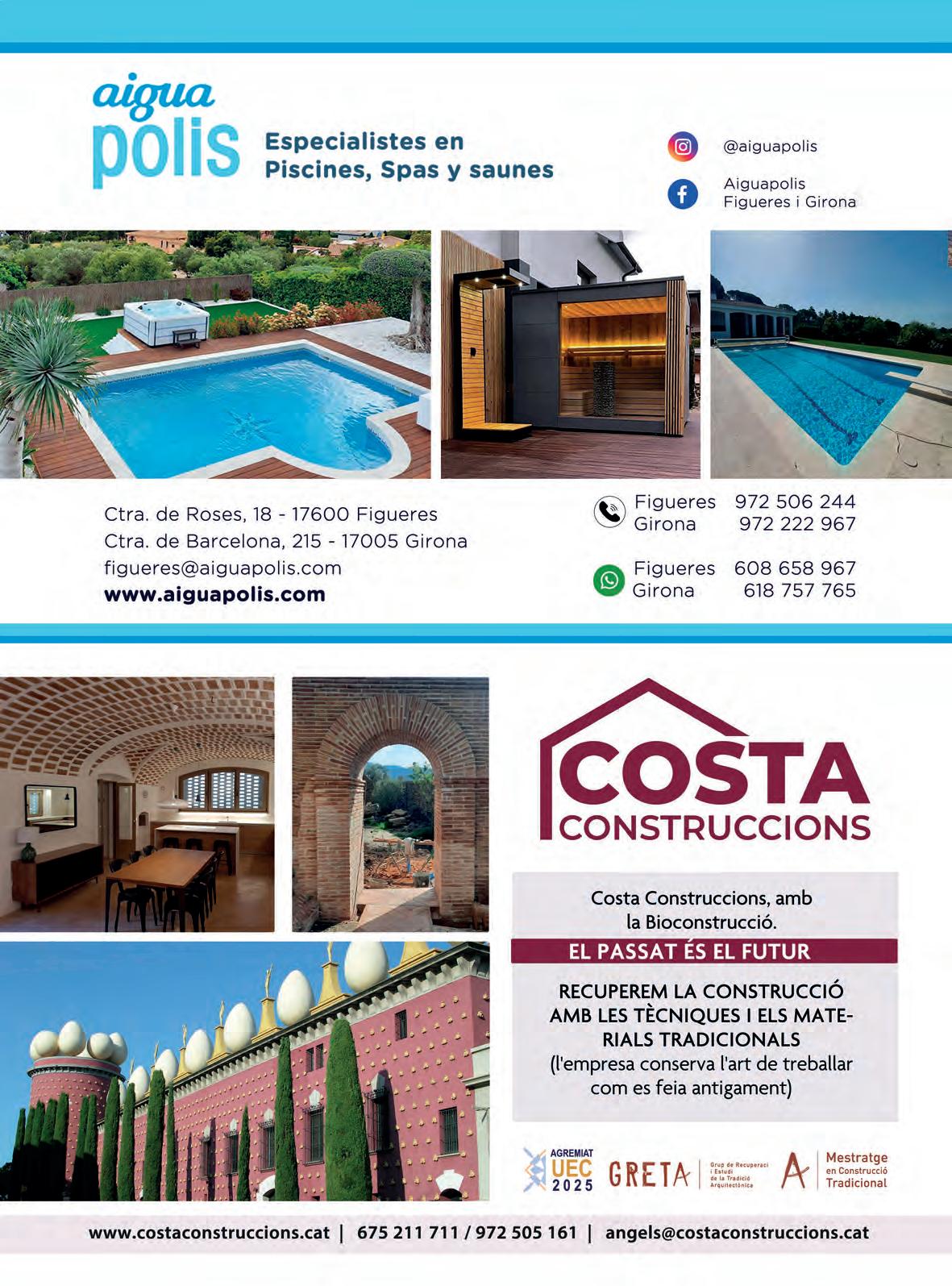


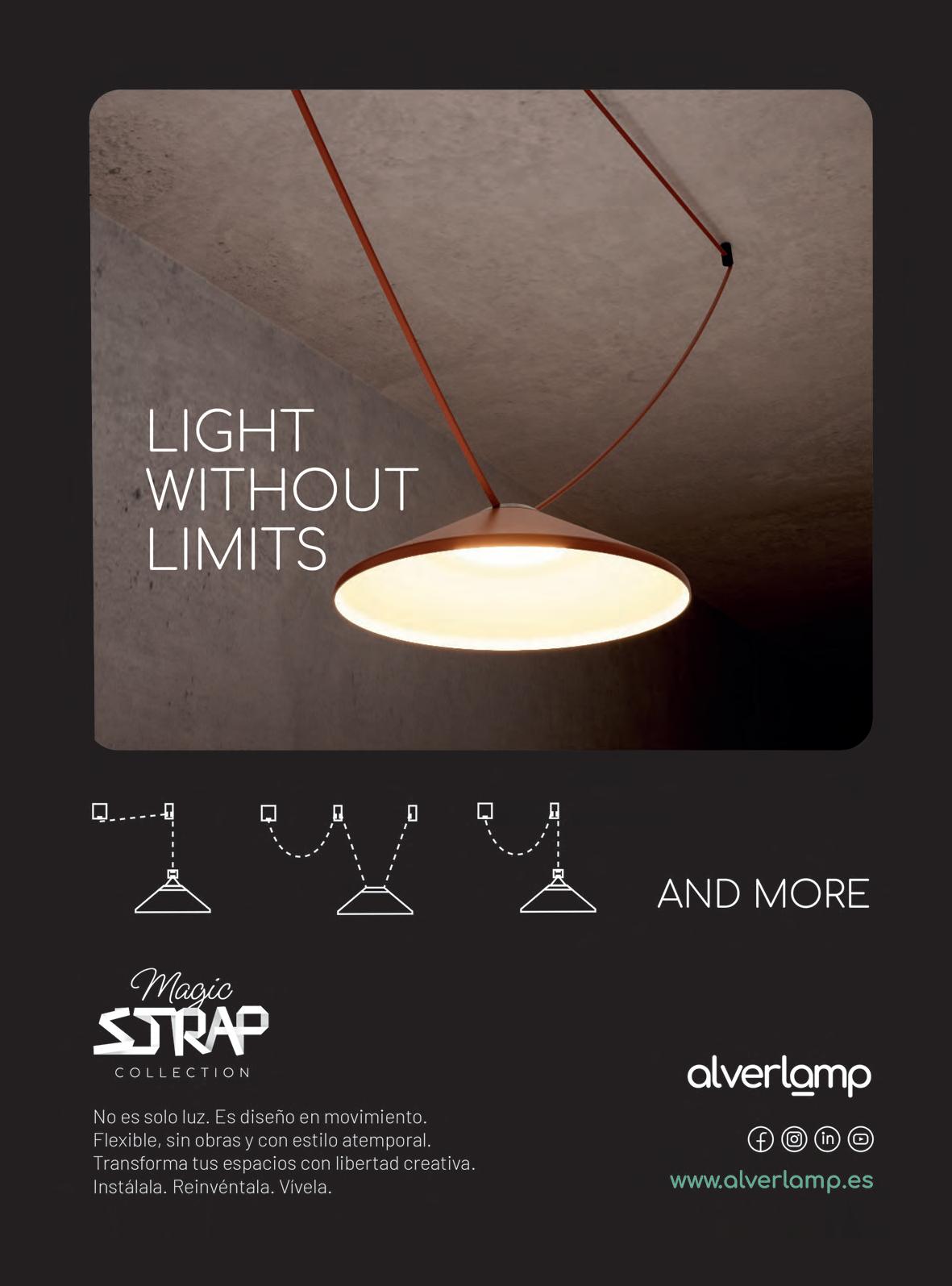





Revista bianual del COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC) Número dirigit per MARTA PERIS i JOSÉ TORAL
1
Interdependencias
Habitar nunca ha sido un acto aislado. Desde los primeros refugios hasta las ciudades contemporáneas, la arquitectura se ha configurado como un entramado de dependencias mutuas: entre individuos que comparten espacio, entre generaciones que transmiten saberes, entre sociedades que levantan infraestructuras comunes y entre los seres humanos y los ecosistemas que hacen posible su vida. En este número de Quaderns proponemos leer la arquitectura a través de la interdependencia, una mirada que trasciende las oposiciones entre lo individual y lo colectivo, lo técnico y lo sensible, lo construido y lo natural. Nuestra época nos recuerda que ninguna de estas dimensiones se sostiene por sí sola: lo que mantiene viva su relación son los vínculos —sociales, ecológicos, culturales— que las entrelazan, tan frágiles como decisivos.
Esta condición hunde sus raíces en el origen mismo de nuestra humanidad: no fue la autosuficiencia lo que nos hizo evolucionar, sino la necesidad de colaborar para sobrevivir. Esta memoria biológica —la dependencia radical del otro— no es un vestigio del pasado, sigue siendo la base de nuestra condición presente. Como recuerda Marina Garcés, vivimos en una vulnerabilidad inevitable, expuestos unos a otros y al mundo que habitamos: “Es imposible ser solo un individuo. Lo dice nuestro cuerpo, su hambre, su frío, la marca de su ombligo, vacío presente que sutura el lazo perdido”.1
Frente al mito de la autosuficiencia, lo que nos define no es la fortaleza individual, sino la interdependencia que nos conecta. “El aire que respiramos es común. Nadie puede reservárselo para sí. Nos atraviesa, nos conecta y nos expone”, escribe Garcés. Esta perspectiva conecta con Maurice Merleau-Ponty, para quien el cuerpo nunca es un límite cerrado, sino continuidad con los demás cuerpos y con el entorno. Reconocer nuestra fragilidad es reconocer la necesidad del otro y proyectar desde esa dependencia radical. Aceptar nuestra vulnerabilidad nos lleva a repensar la arquitectura como un ejercicio de corresponsabilidad. Ningún edificio existe por sí solo: toda construcción implica responsabilidades compartidas con quienes la habitan, con el entorno que la acoge, con el territorio que la abastece y con las generaciones que la heredarán. En este sentido, la vivienda colectiva no puede entenderse como un bien privado que aísla, sino como una infraestructura social que conecta. Compartir espacios y recursos no solo optimiza superficies, también genera comunidad y bienestar. En La dimensión oculta (1966), el antropólogo estadounidense Edward T. Hall definió la distancia social no como la separación segura y necesaria, sino como el umbral que, una vez
superado, nos desvincula del grupo y nos hace sentir vulnerables. Recuperar este sentido original y asumir la continuidad natural de nuestros cuerpos invita a reconsiderar todas las tangencias entre lo propio, lo compartido y lo público.
Son precisamente estos umbrales y tangencias los que explora este número de Quaderns a través de distintas voces y proyectos. El recorrido va desde la vivienda cooperativa en Zúrich, analizada por Xavier Bustos y Nicola Regusci, hasta el modelo sistémico de bienestar habitacional planteado por la socióloga Irati Mogollón y Josep Maria Borrell desde la Administración Pública, que se basa en la corresponsabilidad y la superación del “edificiocentrismo”. La exploración continúa con propuestas que entienden la arquitectura como un sistema vivo y adaptativo: la arquitecta y paisajista Pepa Morán propone el “jardín operativo” como una infraestructura que sutura lo doméstico y lo urbano, mientras que Claudi Aguiló y José Toral abordan la vivienda como un sistema abierto, capaz de aprender de su entorno. Esta visión sistémica conduce inevitablemente al debate sobre la suficiencia, que atraviesa varios textos del número. Ignasi Fontcuberta y Cristina Pardal abordan esta cuestión abogando por el ingenio en el diseño para equilibrar calidad, coste e impacto ambiental. Su propuesta se enmarca en la necesidad, subrayada también por el equipo de Societat Orgànica, de impulsar un cambio de paradigma que transite de la “eficiencia” a la “suficiencia” para respetar los límites planetarios. En esta misma línea, el proyecto Amarar de Francisco Cifuentes propone un proceso de “reterritorialización” para recuperar recursos y restablecer el vínculo entre la comunidad y el territorio.
La interdependencia no solo se manifiesta en la escala social o ecológica, también atraviesa el tiempo. Si el artículo de Arturo Frediani que abre el número se remonta a los orígenes de la humanidad para buscar las raíces de la cooperación, la conversación con Eduardo Prieto que lo cierra aborda la idea de resonancia: cómo, a través de la forma y no de la máquina, la arquitectura reverbera y se vincula con el contexto y el clima, e incorpora la interacción humana y el saber compartido y acumulado en gestos, costumbres y rituales.
El punto en común de todos ellos es la convicción de que la vivienda no es solo un refugio, un servicio o una técnica, sino un modo de sostener la vida en común. En tiempos de incertidumbre, hablar de interdependencias no es una concesión teórica, es una necesidad práctica. La arquitectura, como la propia vida, solo se entiende en relación, formando parte de un mundo común. Marta Peris


Un hilo conecta a la artista Anna Maria Maiolino con su madre y su hija, visibilizando la continuidad de los cuerpos y su vulnerabilidad. La pieza representa la interdependencia radical que nos constituye: del cordón umbilical que un día nos unió al aire que respiramos. Desde esta conciencia de un mundo común, tal como lo plantea Marina Garcés, la cuestión ya no es “¿qué nos une?”, sino “¿qué nos separa?”. Una inversión de la mirada que permite repensar la vivienda no como espacio de autosuficiencia, sino como infraestructura social frágil y decisiva, hecha de vínculos que nos exponen unos a otros y al entorno que habitamos.
Interdependencias
Marta Peris
11
Arturo Frediani
La primera vivienda
23
Josep Maria Borrell e Irati Mogollón
El reto de compartir: hacia sistemas de bienestar habitacional
39
Xavier Bustos i Nicola Regusci mehr als wohnen: l’habitatge cooperatiu com a model de vida a Zúric
69
Ignasi Fontcuberta y Cristina Pardal
Del exceso al ingenio
79 Francisco Cifuentes
Reterritorializar: recuperar los procesos para reconstruir el territorio
92
Claudi Aguiló y José Toral
In & out: de la autosuficiencia a la interdependencia
101
Pepa Morán Núñez
Jardines operativos
Entre la funcionalidad y la experiencia estética
115
Rituales de confort Entrevista a Eduardo Prieto
Arturo Frediani
La primera vivienda
1 Hernández-Aguilar, R. Ariadna. y Reitan, Trond, “Deciding Where to Sleep: Spatial Levels of Nesting Selection in Chimpanzees (Pan troglodytes) Living in Savanna at Issa, Tanzania”, International Journal of Primatology, vol, 41, núm. 6, 2020, págs. 1-31.
¿Por qué vivimos en arquitectura?
Nuestro último pariente común con los chimpancés y los bonobos evolucionó, hace más de cinco millones de años, en especies terrestres que caminaban erguidas y que, con toda probabilidad, seguían dependiendo de la protección de plataformas o de nidos arbóreos.
Por sus ventajas, la arquitectura es un comportamiento adaptado de incontables especies. Su enorme variedad de formas y estrategias solo es comparable con la gran diversidad de animales que en ella se cobijan. Todas las especies vivas de la familia de los homínidos —que, aparte de los chimpancés y los bonobos, nos incluye a nosotros, los humanos— construyen alguna forma de cobijo.1
Los arquitectos hemos estudiado la arquitectura animal maravillados por su complejidad y sofisticación —los nidos del tejedor común, las presas de los castores o los termiteros—, dando por sentado que la arquitectura humana se distinguía por ser producto de la razón.
Sin embargo, si solo la razón está detrás de nuestra arquitectura, ¿es realmente una excepción biológica? Y si, a pesar de todo, así fuera, ¿cómo explicar que la selección natural haya dado forma al resto, pero no haya influido en la nuestra?
Habría que considerar la protección que ofrece la arquitectura como un argumento a favor de la evolución humana. No en vano, si nos afanamos por vivir en su seno, se debe a que no podemos prescindir de ella. Las personas sin techo ven reducida su esperanza de vida unos treinta años de media, con un impacto en la supervivencia que explica por qué no existe en el mundo lugar habitado por el hombre sin alguna forma de cobijo.
Por ello, si modestamente aceptamos que no evolucionamos de manera muy diferente a la de cualquier otro animal, podremos preguntarnos si el proceso que empujó a determinados primates homínidos a emanciparse de la protección de los árboles pudo sentar las bases de nuestro actual comportamiento arquitectónico.
Este artículo remite a un origen de la arquitectura humana anterior a la aparición de nuestra propia especie, y, especulando con la idea de que gozamos de un comportamiento arquitectónico que se manifiesta a través de un conjunto de emociones específicas, llega a la conclusión de que el rumbo de la evolución humana pudo haber estado fuertemente condicionado por el cobijo.
Comportamientos heredables y comportamientos culturales
Los etólogos distinguen dos grandes categorías de comportamiento animal: los comportamientos heredables, comunes a toda la especie y que los genes ayudan a manifestarse en determinadas situaciones y contextos, y los comportamientos culturales, aprendidos o creativos, practicados solo por determinados grupos o comunidades. La araña construye su tela sin que nadie le enseñe cómo hacerlo, pero los chimpancés de Fongoli (Senegal) utilizan los fuegos naturales sin temor, mientras que los de otras regiones huyen instintivamente de las llamas.
Todos los representantes vivos de nuestra familia animal —a la que, además de los chimpancés y los bonobos, también pertenecen los gorilas y los orangutanes— se refugian y duermen en estructuras en forma de plataforma, cama o nido, fabricadas diariamente sobre los árboles y ocasionalmente en el suelo.
Siendo nosotros descendientes de un ancestro común, no hay que descartar la arquitectura humana como candidata a un comportamiento heredable en el sentido más exigente del término. Que, a dicho comportamiento, se le superponga una comprobada riqueza cultural, no debe invalidar tal candidatura.
El fin del vínculo
con los árboles
La morfología de los animales y su comportamiento están correlacionados. Así, la evolución no solo produce nuevos modelos, sino también nuevos comportamientos heredables. De no ser así, podría darse el caso de que animales con pezuñas, como las ovejas, se abalanzasen sobre animales con garras como los lobos. Cuando el medio al que está adaptada una especie dada sufre un cambio notable por alguna razón, el nuevo escenario podrá abocarla a la desaparición o, en el mejor de los casos, hacer que su forma y su comportamiento evolucionen. Entre hace 2,8 y un millón de años, el noreste de África y Arabia sufrieron al menos tres episodios escalonados y bien conocidos de desertificación. 2 El primero encogió el perímetro de la selva y está relacionado con la desaparición de los Australopithecus. El segundo, de hace 1,9 millones de años y que sustituyó la selva mayormente por la sabana, tiene que ver con la desaparición de su descendiente, el Homo habilis, y con la difusión de un nuevo linaje, el Homo ergaster/erectus. Cuando un tercer episodio de desertificación se cebó con la región hace un millón de años, los Homo erectus ya campaban desde Sudáfrica hasta China.
2 deMenocal, Peter B., “African Climate Change and Faunal Evolution during the Pliocene-Pleistocene”, en Earth and Planetary Science Letters, vol. 220, núms. 1-2, 2004, págs. 3-24.

Quizá la transformación más radical en el curso de la evolución humana se produjo cuando la desertificación del hábitat al que los Homo habilis estaban adaptados (bosques en galería asociados a praderas) los llevó al punto de no poder continuar construyendo sus plataformas/nido. De los fósiles del Homo habilis se deduce que, pese a caminar erguidos, pasaban todavía mucho tiempo sobre los árboles. Sus brazos eran más largos que sus piernas y tanto sus muñecas como sus manos eran aún las de una especie trepadora. Por otro lado, la vida lejos del bosque era más peligrosa por la presencia de grandes depredadores y de incendios naturales en la sabana. La exposición al nuevo escenario debió de someter a los Homo habilis a una selección que favorecía su emancipación de los árboles y que, durante las horas de sueño, reclamaba una protección alternativa a los nidos. Mientras los Homo habilis supervivientes se encaminaban a una lenta extinción, los Homo ergaster/erectus fueron probablemente la respuesta adaptativa a dicho estrés.
Aunque todavía está presente en las aves, pero muy brevemente, la fase REM del sueño está vinculada a la evolución de los mamíferos de hace aproximadamente ciento cuarenta millones de años. En esta fase del sueño, los individuos experimentan intervalos de parálisis muscular que los hacen vulnerables a los depredadores. Los animales que duermen en entornos más seguros o que desarrollan estrategias arquitectónicas tienden a pasar más tiempo en REM que las especies que son presas o duermen a la intemperie, como los herbívoros de la pradera. El incremento del sueño REM durante la evolución humana está relacionado no solo con la seguridad durante las horas de sueño, sino con la inmadurez de las crías al nacer. La vulnerabilidad de unos bebés que experimentan las fases REM más prolongadas de entre todos los primates homínidos sostiene la idea de que el primer homo que se emancipó de los árboles no padeció una disminución de la calidad del sueño, y encontró un modo alternativo de protegerse de sus depredadores.
Chimpancés en transición
Podemos comparar la transición de Homo habilis a Homo erectus con el comportamiento actual de algunas comunidades de chimpancés. A medida que desaparecían sus depredadores por la caza indiscriminada, hace unos años que los chimpancés del monte Nimba, entre Guinea, Liberia y Costa de Marfil, han comenzado a relajar sus costumbres y a construir algunos de sus nidos en el suelo.3
Asimismo, los antes mencionados chimpancés de Fongoli (Senegal), pobladores de un hábitat de sabana con praderas y bosques en galería (como en su día el Homo habilis), se distinguen de los de la selva tropical por no temer a los incendios. Saben predecir y anticiparse a su avance, coordinando sus movimientos mediante vocalizaciones a corta distancia de las llamas. Su autocontrol les convierte probablemente en los únicos animales capaces de conceptualizar el fuego, aparte del ser humano.4
De lo anterior se deduce que, si nuestros antepasados consiguieron emanciparse con éxito de los árboles por la desaparición de los bosques, fue porque disponían de una nueva manera de desactivar las amenazas del nuevo entorno. El control del fuego pudo servir desde el principio para mantener a los depredadores a raya, pero, al no ser permanente, dicha protección exigía además un escudo físico habitable.
3
Koops, K., et al., “Terrestrial Nest Building by wild Chimpanzees (Pan Troglodytes): Implications for the tree-to-ground sleep transition in early hominids”, American Journal of Physical Anthropology, vol. 148, núm 3, julio de 2012, págs. 351-361.
4
Pruetz, Jill D. y Herzog, Nicole M., “Savanna Chimpanzees at Fongoli, Senegal, Navigate a Fire Landscape”, Current Anthropology, vol. 58, núm. 16, 2017, págs. 337-250.
5 Sampedro, Javier, Deconstruyendo a Darwin. Los enigmas de la evolución a la luz de la nueva genética, Booket, Barcelona, 2007.
6 Carmody, Rachel N. et al., “Genetic Evidence of Man Adaptation to a Cooked Diet”, Genome, Biology and Evolution, vol. 8, núm. 4, 13 de abril de 2016, págs. 1091-1103.
El salto evolutivo entre el Homo habilis, un homo vinculado a los árboles, y el Homo ergaster/erectus, un modelo que, como afirma Javier Sampedro, no llamaría la atención si nos lo cruzáramos en un trayecto de metro, debió de ocurrir bastante rápido.5 Hay quienes consideran que las especies intermedias pudieron tener una vida breve, o que incluso no existieron, y que una evolución tan radical bien pudo ser el resultado de una adaptación drástica por la desertificación de su hábitat original.
El “niño de Turkana”, o fósil de Nariokotome, es un esqueleto prácticamente completo de un Homo ergaster/erectus macho preadolescente, de aproximadamente 1,6 millones de años de antigüedad. Su morfología evidencia la adaptación al calor, a los espacios abiertos y a los largos desplazamientos. Medía entre 1,60 y 1,70 metros, una altura similar a la de un joven actual, y el hecho de haber perdido cualquier característica trepadora apoya la idea de una vida ya plenamente terrestre.
Al igual que el de los Homo sapiens, su tórax se estrecha de hombros a cintura, con una significativa reducción del volumen de los intestinos en comparación con el Homo habilis, los gorilas o los chimpancés, cuyos troncos tienen forma de barril. Un aparato digestivo reducido no basta, sin embargo, para nutrir a un Homo erectus, gran corredor de fondo, a menos que su dieta incorpore la novedad de los alimentos cocinados, más fáciles de masticar, de digerir y, sobre todo, de asimilar que los crudos. La dramática reducción del tamaño de la mandíbula y la dentición apoya asimismo la hipótesis de que el Homo erectus pudo ser la primera especie con una fisiología adaptada al control del fuego.6
La primera vivienda
Sabemos que nuestros antepasados, al igual que algunos chimpancés de sabana, se refugiaron ocasionalmente en cuevas, pero hoy se descarta que fueran cavernícolas, como nos hizo creer el relato decimonónico. Si durante mucho tiempo se consideraron trogloditas las especies antecesoras, fue porque las cuevas son una perfecta máquina del tiempo en las que resulta mucho más fácil y probable encontrar pruebas intactas que cavando trincheras armados de una cuchara y un pincel.
La fabricación de objetos para un uso recurrente distingue al Homo habilis y al Homo erectus de los chimpancés, los bonobos y los Australopithecus. Si, llegados a este punto de nuestro relato, imaginamos que las primeras cabañas pudieron construirse con ramas y follaje trenzados, como sólidos nidos volteados, no deberían de habernos llegado evidencias

directas de ellas, a menos que aparecieran combinadas con la tecnología de la piedra que forma perímetros o bases.
Durante décadas se ha debatido si determinados restos de piedra adyacentes a yacimientos del Homo erectus, de más de un millón de años de antigüedad, correspondían o no a supuestas viviendas. El círculo de piedra encontrado en Olduvai en 1971 por Mary y Louis Leakey, o los hallazgos de lo que pudieron ser bases alineadas para soportes de madera de Nicole Chavaillon en Melka Kunturé a finales de la década de 1980. Para acabar con la controversia, el hallazgo de los restos de una estructura de madera como la desenterrada en 2023 por un equipo de arqueólogos británico bajo el nivel freático de las cataratas de Kalambo, en Zambia, dos vigas cruzadas con encajes a media madera de casi

medio millón de años de antigüedad, ha obligado a conceder al Homo erectus —por su nivel de planificación, complejidad estructural y destreza con las herramientas (también encontradas en el lugar)— habilidades que se creían exclusivas del Homo sapiens. 7
Los primeros arquitectos
7 Barham, L. et al., “Evidence for the Earliest Structural Use of Wood at least 476,000 Years Ago”, Nature, núm. 622, 2023, págs. 107111.
Las sociedades seminómadas de cazadores recolectores del valle del Rift, que actualmente habitan una sabana en la que perviven hienas y leones, se sirven tanto de cabañas como de hogueras para conjurar los peligros de la noche. Los hadza —fracción relicta de la etnia khoisan, atesoran el ADN mitocondrial más antiguo de entre los humanos vivos— construyen sus refugios no lejos de Olduvai y de Kalambo. Los de mayores dimensiones acostumbran a contener un hogar en su interior y los menores lo tienen habitualmente frente a la entrada. En cualquier caso, una estructura principal de ramas sostiene una cobertura vegetal que resulta de apilar hojas con sus tallos, de trenzar el follaje o de superponer parches de tejidos vegetales. La materia prima no difiere, pues, de la utilizada por los grandes simios para construir sus nidos y herra-
mientas: ramas, tallos, hojas cortadas o trenzadas y piedras transportadas al lugar. Su realización implica las tres mismas operaciones que la construcción de los nidos (elección del emplazamiento, fijación de una estructura primaria y cubrición de la misma con un lecho de follaje). La diferencia entre ambas estriba en que las estructuras humanas delimitan un espacio cubierto.
Conviene mencionar ahora al orangután, el único miembro de la familia que sabe cómo fabricar nidos completamente cerrados en los que guarecerse de la lluvia y camuflarse sobre los árboles. No obstante, el árbol es lo que confiere al nido su inexpugnabilidad y bajar de él significa perderla. Para alejarse de su tronco y colonizar Eurasia, el Homo erectus no debió de ser un afortunado inconsciente, sino un arquitecto en el sentido más humano de la palabra.
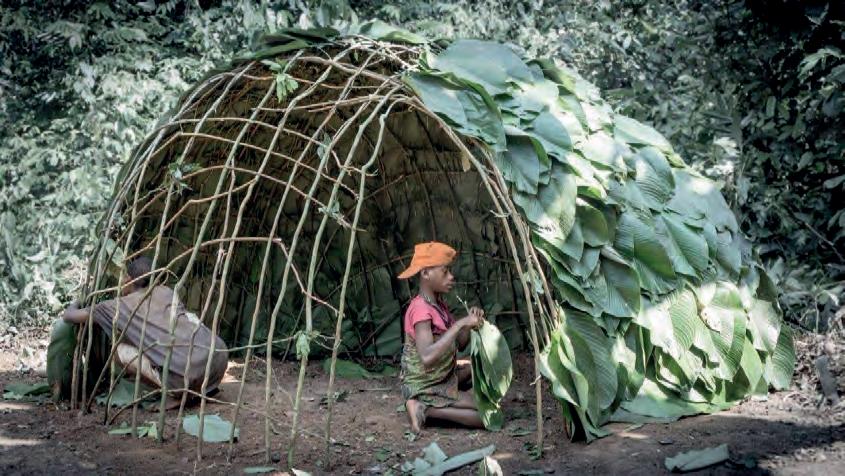
Recapitulación
Nuestra hipótesis sobre la evolución de la arquitectura humana comienza al menos hace 1,9 millones de años, cuando una fluctuación en el clima primero fragmentó y más tarde acabó con la selva en la que nuestros antepasados construían sus nidos, arrojándolos a una intemperie que seleccionó el cobijo adaptado al suelo. Así, “la primera vivienda” bien pudo aparecer cuando un Homo habilis se cubrió con su propio nido, creando un recinto seguro donde reponer el sueño. Dichos cobijos podían ocultar a sus ocupantes e interponer una barrera física frente a las amenazas externas, además de ofrecer la protección solar que antes garantizaba la
copa de los árboles. El esfuerzo para construirlos sería algo mayor que el invertido en los nidos, pero, a diferencia de estos, no era necesariamente diario, lo que remite a una reutilización inicialmente oportunista sujeta a idénticas presiones que las que empujaron a nuestros antepasados a transformar sus primeras herramientas en objetos de uso recurrente. Si suponemos que un puñado de Homo habilis pudo librarse de sus estrechos lazos con los árboles merced a la arquitectura y al fuego, podemos entender cómo las presiones selectivas derivadas de su mayor libertad de movimientos pudieron determinar su veloz transformación en una especie bien diferente. La reducción de la mandíbula, dientes y aparato digestivo de los Homo erectus y su probable ausencia de pelo corporal adquieren todo su sentido con el fuego y con la nueva morada.
Etología de la arquitectura humana
Los chimpancés y los bonobos se caracterizan por su complejo comportamiento social. Los Homo erectus debieron de aprovechar también sus vínculos grupales y desarrollarlos para sobrevivir en todo tipo de contextos. Puede ser que sus cobijos pasaran de proteger individuos, solos o hembras acompañados por sus crías, a cobijar a más convivientes. Así, tras consumirse el fuego y desaparecer su ámbito protector, podía anticiparse una resistencia colectiva al asedio. Además de proteger y proporcionar alimento cocinado, el fuego habilitaba un nuevo tiempo de vigilia después del ocaso en el que era posible estrechar vínculos y compartir planes para el nuevo día. El hogar pudo convertirse así en el axis mundi de la comunidad y en el primer elemento jerárquico de la arquitectura y del urbanismo.
Cuando nuestros antepasados se emanciparon de los árboles tuvieron que cooperar, o de lo contrario perecían. La arquitectura quizá tuvo mucho que ver con la sofisticación de dicha cooperación y con unas mayores garantías para la supervivencia.
Ha transcurrido más de un millón de años y la arquitectura humana ha continuado evolucionando condicionada por nuestro comportamiento hipersocial. No nos extrañe, pues, que su forma actual tienda a catalizar nuestra necesidad de compartir, produciendo espacios que nos relacionan y nos identifican. Si al levantarnos cada mañana en nuestras casas percibimos como la cosa más natural del mundo que vivamos rodeados de arquitectura es quizá porque, como nuestras uñas y nuestros dientes, esta forma parte de nuestro propio ser y nos ha hecho ser como somos.
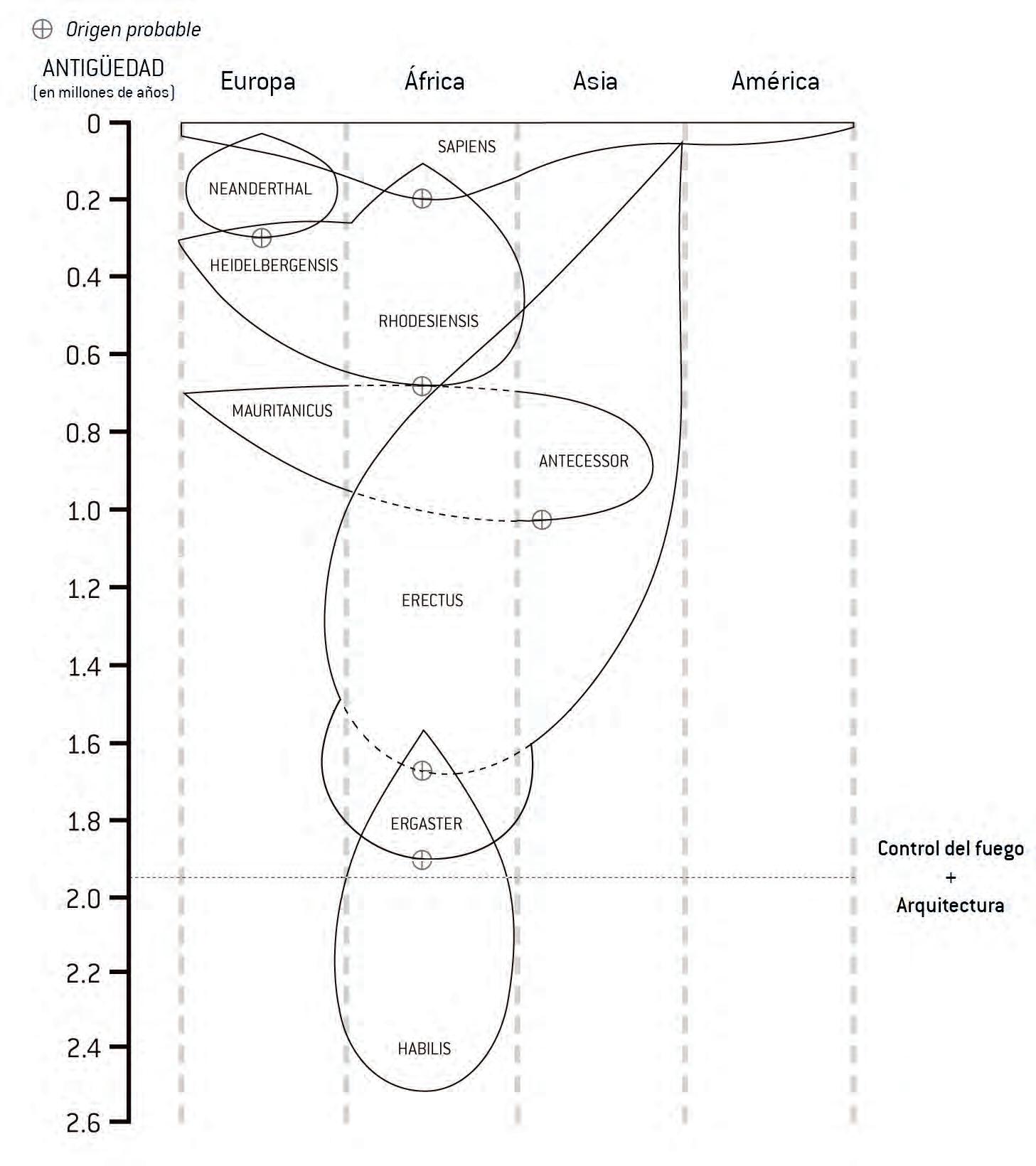
Josep Maria Borrell e Irati Mogollón
El reto de compartir: hacia sistemas de bienestar habitacional
El tema de la vivienda está en boca de todos. Es innegable. Aunque hay muchas críticas al respecto, las quejas superan las soluciones propuestas. Esto demuestra que se trata de un conflicto con muchas aristas, y su solución no llegará de manera unilateral, ni a través de una única alternativa. Hablando en plata: a problemas complejos, soluciones múltiples (o sistémicas).
Esta es la idea central que abordaremos. ¿Cómo pueden los poderes públicos ofrecer una solución sistémica al problema habitacional contemporáneo? Desde estas líneas proponemos unas ideas que llamamos “sistemas de bienestar habitacional”, que también se están gestando a nivel europeo. Pero, ¿qué son?, ¿por qué es vital debatirlas?, ¿cuál es el origen del problema y qué bases plantea esta solución?
Tendencias sociológicas que redefinen la vivienda contemporánea
Hoy en día, las tendencias sociológicas están transformando radicalmente nuestras necesidades habitacionales. Nuestros modos de vida y de relacionarnos están en constante evolución. Cada vez vivimos más tiempo solos, ya sea porque lo deseamos, ya sea por circunstancias vitales. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística (2023), los hogares unipersonales representan ya el 26,9 % del total, y se prevé que alcancen un tercio en 2035.
El envejecimiento poblacional tiene mucho que ver. Cerca de la mitad de quienes viven solos supera los 85 años, en su mayoría mujeres. Gracias a los avances médicos, se estima que en 2035 alrededor de una cuarta parte de la población superará los 65 años.
Esta realidad de una sociedad envejecida, que ha llegado para quedarse, tendrá un impacto directo en la necesidad de nuevos escenarios de cuidados en el hogar y en el entorno próximo, así como en la demanda de residencias para mayores que requieran atención continuada. Si vivimos solos y nuestro entorno afectivo está cada vez más disperso, necesitaremos más recursos de bienestar y arquitecturas que promuevan el cuidado. Y no solo desde un prisma medicosanitario o familiar, sino también a nivel relacional.
Por otro lado, según Statista (2024), el Estado español ocupa el sexto lugar en la clasificación europea de países con mayor tasa de divorcios (61-63 %). Esto supone un aumento de las necesidades habitacionales tanto para las familias que se divorcian como para las familias reconstruidas.
Paralelamente, la edad media de emancipación de los jóvenes en España supera los 30,3 años, la más alta de Europa. A la precariedad
económica se suma la temporalidad laboral, que afecta al 22 % de los trabajadores y a menudo impulsa una movilidad forzosa que obliga a tener que cambiar de ciudad, pueblo o incluso de barrio, impidiendo el arraigo y la creación de redes de cuidado. Como consecuencia, por supervivencia, nos aislamos emocionalmente, pues preferimos no tener que echar nada de menos. Todos estos cambios nos llevan a una paradoja: cada vez vivimos más desconectados de nuestros barrios, sin raíces o incluso aislados, a veces por elección propia. Sin embargo, al mismo tiempo, casi la mitad de los españoles experimenta sentimientos de soledad no deseada y anhela una colectividad que ya no existe o que nunca tuvo.
Las administraciones públicas se ven desbordadas por esta situación. Existe una carencia de viviendas para jóvenes, escasez de plazas en centros de día y residencias, y una creciente demanda de asistencia domiciliaria. Estas realidades chocan de frente con un parque inmobiliario obsoleto, sistemas de bienestar anticuados y un mercado que no satisface las nuevas necesidades sociales.
Si la necesidad de sociabilidad y de construir comunidad es tan evidente, ¿por qué las administraciones públicas y los compradores no se decantan de manera masiva por soluciones más colaborativas o comunitarias?
El reto de compartir en una sociedad individualista
Por un lado, la covid nos llevó a una profunda reflexión sobre el modelo de vida extendido en occidente y la falsa autosuficiencia individualista. Por otro, el Decreto Ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda protegida y nuevas modalidades de alojamiento, posibilita que algunos metros cuadrados de los espacios comunitarios de un edificio (en determinadas condiciones de habitabilidad) puedan computarse como “espacios comunes complementarios” a las propias viviendas. Esto favorece la viabilidad de estos espacios compartidos que fortalecen las comunidades, antes insostenibles. Este nuevo marco supone un cambio de paradigma en el que la sociedad percibe los edificios de viviendas como “infraestructuras sociales habitables” con usos compartidos.
Además, este hecho cambia la mirada sobre la unidad habitacional. Según las nuevas necesidades habitacionales, la parte más privada de la vivienda puede reducirse y el resto de la vivienda se organiza en forma de espacios compartidos, conformando un nuevo modelo de equipamiento y un cambio sustancial en la concepción de la vivienda.
Ante este nuevo marco, el objetivo no solo debe ser favorecer el acceso a la vivienda, sino también crear comunidades, cambiar mentalidades y lograr que, como sociedad, tengamos un retorno social de estos activos comunes. Los habitantes tendrán acceso a una vivienda ejemplar en términos de calidad arquitectónica, eficiencia/suficiencia energética e inclusividad; pero también tendrán el deber de vivir de forma responsable, en términos sociales y ambientales, según “un pacto social habitacional”, formando parte de una comunidad activa donde la administración deberá ser el engranaje de este nuevo sistema público-privado-comunitario (ayuntamiento-promotor-comunidad).
Sin embargo, el “compartir” surge simultáneamente como solución a las problemáticas actuales y también como un desafío complejo. Si bien la mayoría de la sociedad coincide en las bondades y los beneficios de los entornos más colaborativos, y la importancia de sentirse parte de una comunidad o de tener arraigo y sentido de pertenencia, la realidad es que la construcción de estos escenarios no está exenta de retos en su desarrollo cotidiano. Esto incluye desde personas que no se ven viviendo en dichos entornos, hasta problemas convivenciales no resueltos que acaban derivando en una excesiva judicialización.
Su materialización tropieza con obstáculos diarios. Cuatro retos principales concentran el problema: compromisos sociales incumplidos y escasa capacidad de gestión de los conflictos por parte de las comunidades; uso inadecuado e incívico de los espacios comunes y compartidos; tensiones económicas que ponen en riesgo la sostenibilidad (con morosidad incluso en el parque público), y la integración de colectivos diversos sin mecanismos de acompañamiento. Superar los problemas interpersonales requiere no solo arbitraje y mediación eficiente, sino también la creación de estructuras que mejoren el diálogo y la colaboración vecinal, y un entrenamiento de las capacidades que el individualismo ha mermado. No sería del todo justo que la responsabilidad recaiga en la ciudadanía y concluir que estos escenarios son una utopía. Claramente, necesitamos propuestas sistémicas que combinen todos los recursos humanos y arquitectónicos existentes para poder articularlos en forma de soluciones de bienestar habitacional.
Bases para nuevos modelos
Corresponsabilidad
La creación de comunidad es una responsabilidad colectiva que exige tejer recursos público-privado-comunitarios y asumir compromisos clave: desde la “solidaridad habitacional” mediante la cesión temporal
de viviendas particulares al ayuntamiento para acceder a iniciativas habitacionales más comunitarias, hasta la convivencia arquitectónica y vecinal facilitada por la figura de la “dinamizadora comunitaria”. Esta profesional identifica necesidades, promueve la participación y el cuidado de las instalaciones, conoce las historias de vida de los vecinos y coordina acciones con diversas entidades. Además, la “participación comunitaria” se impulsa con bolsas de horas de voluntariado anual en alquileres asequibles, lo que genera vínculos y suple la escasez de voluntariado, un modelo exitoso en países como Suecia, donde el 35 % de las comunidades residenciales ya incorporan elementos colaborativos.
Superación del “edificiocentrismo” y evolución hacia barrios-manzanas cuidadoras
Tanto la vivienda como el edificio dejan de entenderse como unidades autosuficientes para insertarse en un “ecosistema urbano integrado”, coherente con la “ciudad de los 15 minutos”. El reto es dotar a cada manzana de una red de espacios complementarios capaces de absorber parte de las funciones domésticas y de cuidado que hoy recaen en el hogar. Esto implica repensar las plantas bajas como recursos ciudadanos, incorporar espacios de cuidados para personas mayores, guarderías comunitarias (incluso para mascotas), espacios de coworking y centros de bienestar privados, lo que a su vez apoya al comercio y la economía local. Con una programación compartida y una gestión híbrida (pública-comunitaria-privada), estos equipamientos refuerzan el comercio de proximidad, generan empleo local y, sobre todo, tejen la red de cuidados que convierte la manzana entera en una infraestructura social habitable.
El papel catalizador del liderazgo público
Todo este proceso de gestión colaborativa y transformación hacia nuevos modelos habitacionales requiere de un liderazgo público. Diversas iniciativas han demostrado que, cuando la administración encabeza los proyectos, se logra una mayor adhesión por parte de instituciones privadas (organismos, empresas) y comunitarias (asociaciones, participación ciudadana), se acortan los plazos, mejora la coordinación interdepartamental entre profesionales y técnicos, y la iniciativa se integra en el relato colectivo del territorio. Por ello, la administración debe dirigir la transición de un “modelo habitacional tradicional” a un “modelo sistémico de bienestar habitacional”.

¿Qué sistemas de bienestar habitacional necesita mi barrio?
La base de un sistema de bienestar habitacional reside en la coordinación planificada y participada a todas las escalas —hogar, edificio, barrio y ciudad— mediante la acción conjunta de instituciones públicas, privadas y comunitarias. Una vivienda sostenible en un entorno sin servicios o un barrio excelente con viviendas precarias no aportan bienestar. Solo un diseño sistémico y escalonado que articule cada nivel garantiza una verdadera calidad de vida.
Estas escalas de bienestar habitacional se definen a través de las infraestructuras duras (físicas) y blandas (sociales) que constituyen el entorno habitable: hogar, edificio y barrio. Cada una debe planificarse individualmente, pero también de forma coordinada con el resto. Históricamente, administraciones públicas, entidades privadas y comunitarias han cometido el error de generar propuestas aisladas que no se conectaban entre sí.
Para asegurar la coordinación entre escalas, cabe desplazar el foco y actuar en el punto de tangencia entre las distintas esferas. Se trata de una estrategia no solo para optimizar recursos, sino para visibilizar el alcance social y medioambiental de diversas medidas. El análisis de algunas experiencias promovidas por el IMPSOL confirma dicho potencial. Por ejemplo, en el edificio Pisa de Cornellà de Llobregat, la forma de acceso a las viviendas a través de terrazas que se asoman al patio comunitario —un espacio intermedio que sustituye al recibidor y expone los flujos y encuentros entre vecinos—, genera identidad y enraizamiento. Ahí se percibe un creciente orgullo comunitario, y los habitantes comprenden que el balcón de cada uno es el paisaje de todos que cada día les da la bienvenida. Asimismo, el atrio bioclimático y el consumo monitorizado de las viviendas del edificio de Sant Just Desvern arrojan datos que, tras analizarlos, compararlos y ponerlos en común, constituyen una experiencia de aprendizaje conjunta. Esto no solo promueve la transformación social hacia un futuro ecológico de interés común, sino que, durante este “experimento sociológico-ambiental”, se fortalece el sentimiento de identidad y comunidad, y se generan sinergias entre el equipo pluridisciplinar de acompañamiento y las usuarias en el proceso de adaptación.
A partir de estas experiencias, en todos los edificios que promueve el IMPSOL se organizan una serie de sesiones explicativas presenciales. Para ellas se elabora un “manual de convivencia” y un “manual avanzado de uso eficiente”, en los que se explica de forma sencilla y didáctica cómo utilizar los espacios compartidos y los sistemas pasivos de manera eficiente, con el objetivo de crear comunidad y lograr el confort deseado en edificios que ya no disponen de sistemas activos de calefacción y refrigeración. Esta acción acerca el lenguaje arquitectónico a la ciudadanía y les transmite

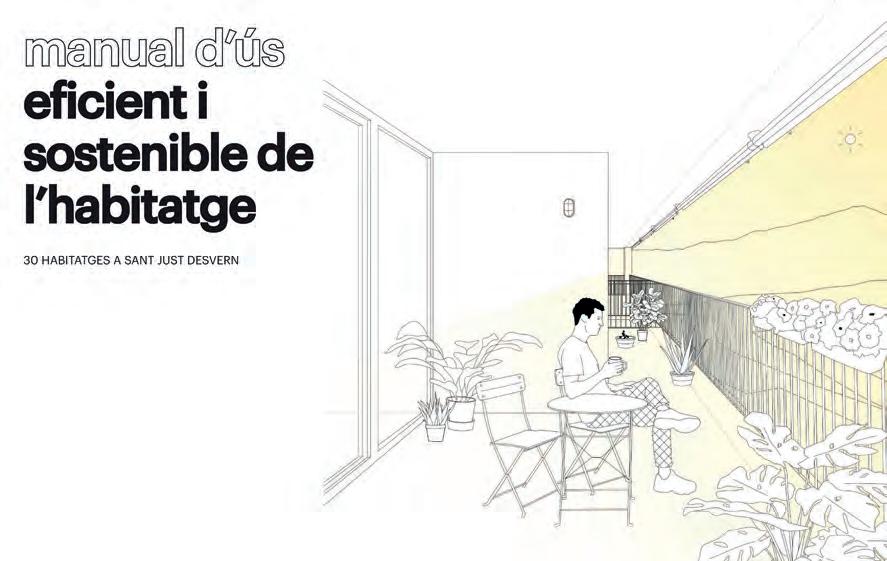


los valores del nuevo equipamiento, pero también permite comprender las inquietudes de los residentes, propiciando un acercamiento que será la semilla de una convivencia fructífera para todos. Por ello, en todos los edificios debe haber un espacio de dimensiones y calidad adecuadas que permita la interacción de todos los agentes implicados. En el edificio de 136 viviendas en Gavà, el generoso vestíbulo principal tiene instalada permanentemente una pantalla para presentaciones o sesiones de cine entre el vecindario. Esta metodología de mediación social e implicación transversal facilita la compleja gestión de los edificios de alquiler y los espacios compartidos, como nos confirman nuestros homólogos de Wohnfonds_Wien, que nos llevan mucha ventaja en esta materia.
Cambiando de escala, entre el edificio y el barrio, encontramos ejemplos como el conjunto de viviendas en la plaza 1 d’Octubre del Masnou, concebido como un edificio fusionado con el espacio urbano que incorpora un pasaje público y un equipamiento en el basamento, cuyo uso podría servir tanto al edificio como al barrio. En este sentido, el concepto de barrio integral alemán (Quartierskonzept) presenta casas multigeneracionales con tecnología de cuidados que integran apartamentos adaptados con centros de día, consultas médicas y espacios de coworking en un mismo edificio. El proyecto de Montgat, un equipamiento dotacional público, cuenta con una gran sala polivalente en la planta baja que se abre al barrio y complementa la residencia municipal para mayores de la parcela vecina, conformando una isla de cuidados. Inspirado en el modelo Buurtzorg de sistemas de cuidados distribuidos por barrios de los Países Bajos, en lugares como el País Vasco (Etxean Bizi, Ecosistemas de cuidados) y Barcelona (Superilles de cures) están surgiendo propuestas planificadas donde se crean “islas de cuidados” que conectan servicios público-privados con recursos comunitarios y viviendas adaptadas en un radio de proximidad.
Hacia un nuevo sistema de bienestar
El planteamiento de un modelo sistémico de bienestar habitacional no solo responde a la crisis habitacional, sino que ofrece una oportunidad para repensar nuestros sistemas de bienestar. Mirando hacia atrás, Odhams Walk es un ejemplo temprano de sistema de bienestar habitacional, porque su diseño y gestión promueven activamente la vida comunitaria y el apoyo mutuo, trascendiendo la mera provisión de vivienda. Este complejo londinense de finales de la década de 1970 no solo ofrece apartamentos, sino que, a través de sus patios, galerías elevadas y espacios comunes, fomenta la interacción social y un fuerte sentido de
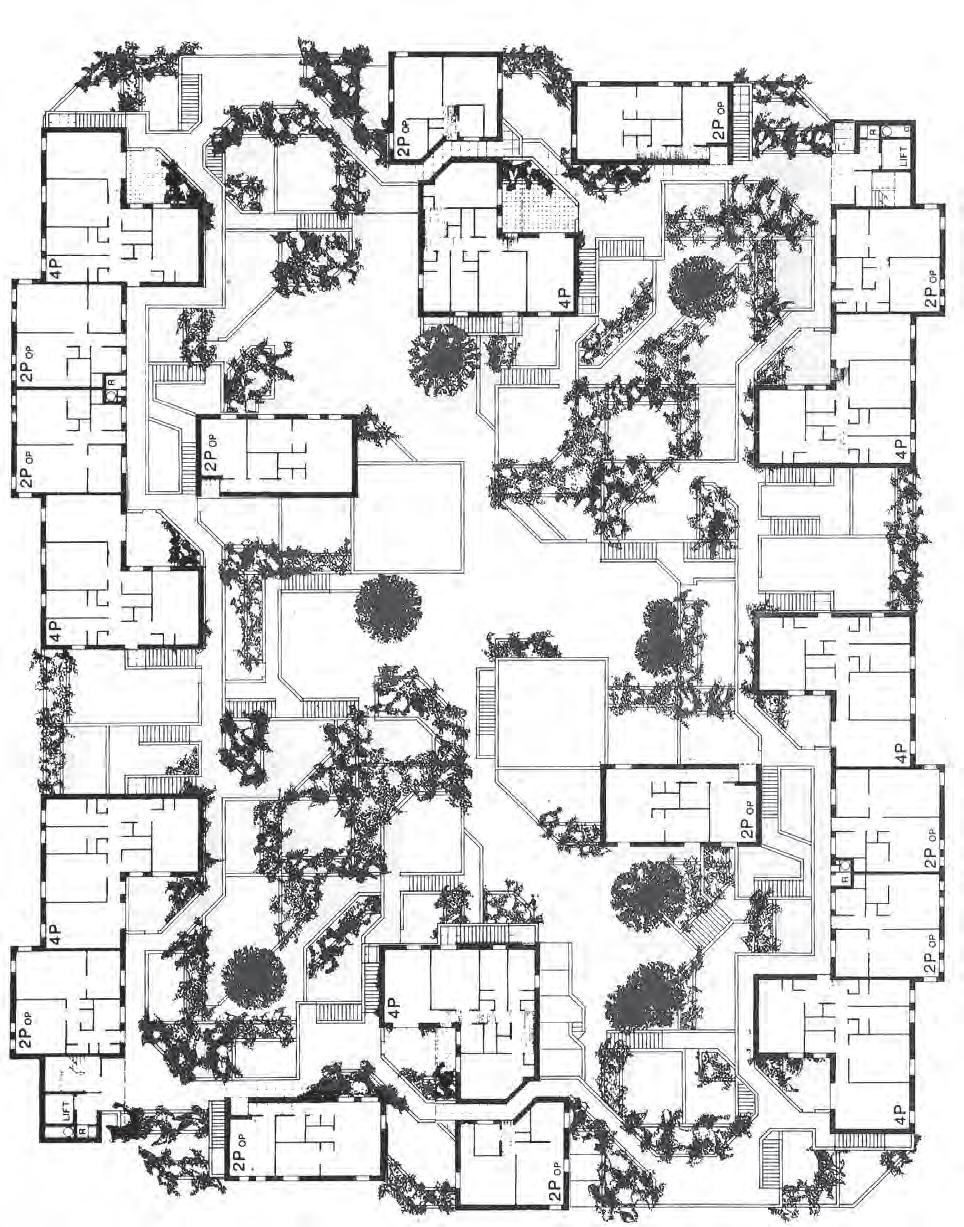
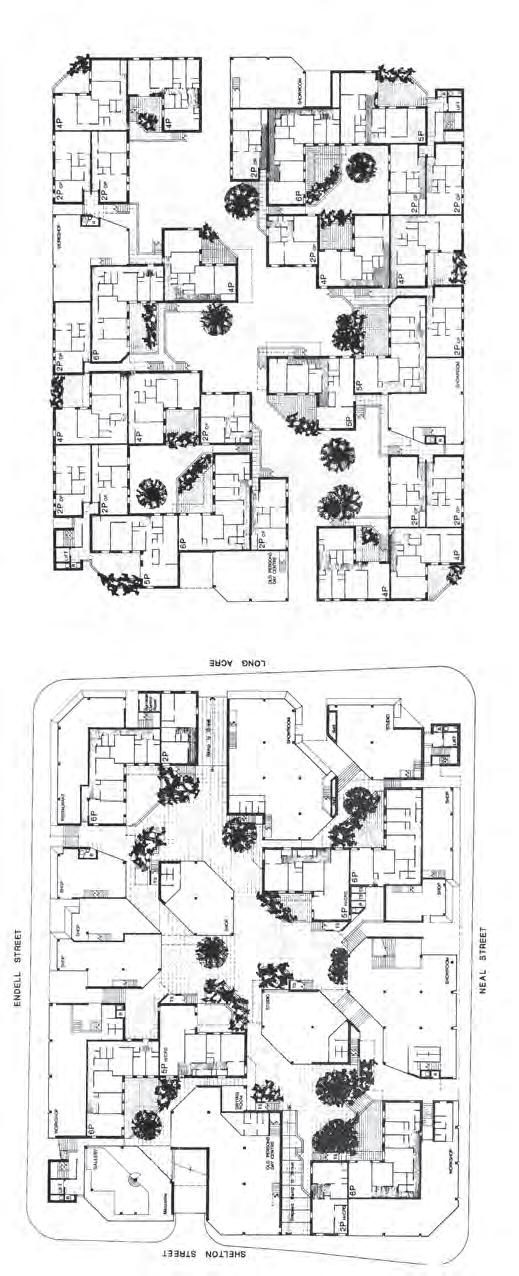
Odhams Walk, referente de las cooperativas de vivienda británicas, surg ió de la Covent Garden Community Association y de la presión vecinal contra la demolición masiva del barrio en la década de 1970. Fue promovido con el modelo de cooperativa de vivienda, con apoyo del Greater London Council (GLC), que en aquellos años impulsaba fórmulas de autogestión vecinal como alternativa a la especulación inmobiliaria, donde los inquilinos se organizaron en una cooperativa de usuarios que gestionaba la adjudicación y la vida comunitaria.
Con 102 viviendas dispuestas en torno a patios peatonales y comercio en planta baja, proponía un urbanismo de escala doméstica —calles elevadas, patios y terrazas—; fue una de las primeras experiencias de rehabilitación urbana con participación directa de la comunidad y un modelo para posteriores cooperativas de vivienda en Londres.
La planta baja se concibió desde el inicio como un basamento que integraba comercios y equipamientos comunitarios, entre ellos un centro de día para personas mayores. Esta disposición respondía a una estrategia del GLC y de la Covent Garden Community Association para reforzar la cohesión vecinal: mantener a la población mayor en el barrio, activar la manzana a escala urbana y demostrar que la vivienda cooperativa debía ir acompañada de programas sociales y comunitarios que ampliaran la vida colectiva más allá del propio edificio.

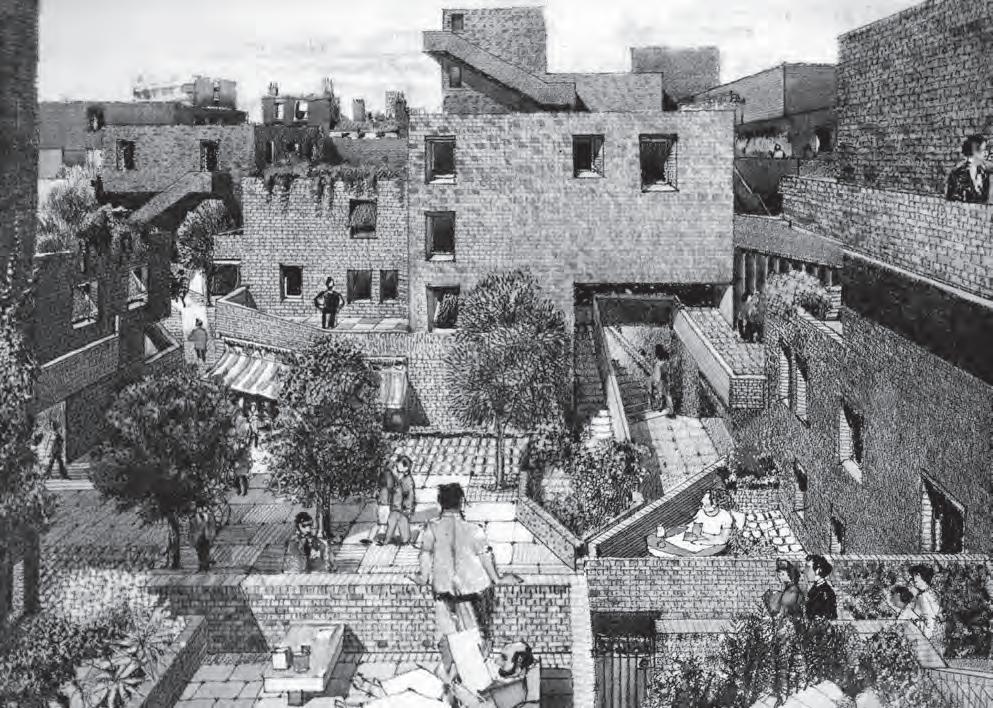
pertenencia entre los vecinos. Además, la participación de los residentes en su propia gestión (Tenant Management Organisation) es un pilar fundamental que asegura la corresponsabilidad y el cuidado colectivo del entorno. Odhams Walk ilustra cómo la arquitectura y la gobernanza pueden integrarse para crear una infraestructura social habitable que va más allá de lo físico, y así generar bienestar y comunidad. Otros referentes internacionales más recientes como el barrio de viviendas colaborativas de mehr als wohnen (“Más que viviendas”) en Zúrich demuestran que es posible construir modelos habitacionales a gran escala que integren lo público, lo privado y lo comunitario. La transición hacia este modelo requiere un esfuerzo coordinado entre administraciones públicas, el sector privado y la ciudadanía, pero ofrece la promesa de núcleos urbanos más humanos, sostenibles y adaptados a las necesidades reales de la población del siglo xxi. En su esencia, “compartir” no es simplemente una estrategia para optimizar recursos, sino un replanteamiento fundamental de cómo queremos vivir juntos y qué tipos de vidas queremos tener en el futuro. Representa la posibilidad de crear comunidades resilientes frente a los desafíos contemporáneos, donde las personas no compartan solo problemas, sino también sueños y proyectos de vida.
Xavier Bustos i Nicola Regusci
mehr als wohnen:
l’habitatge cooperatiu com
a model de vida a Zúric
A Suïssa, el dret a l’habitatge es garanteix a la Constitució i es confirma per la Llei Federal de l’Habitatge i per lleis cantonals que recolzen explícitament el desenvolupament de les cooperatives d’habitatge social. Tanmateix, l’habitatge social ha d’obeir dues regles fonamentals per a obtenir el suport de l’administració pública, com són el càlcul del preu de lloguer en funció dels costos reals de la promoció i l’acreditació que no hi ha ànim de lucre per part del promotor. Això permet que el preu de lloguer d’un habitatge social cooperatiu estigui un 25 % per sota del preu de mercat lliure, o fins i tot més, a ciutats com Zúric.
Aquest punt de partida avantatjós només és possible amb la implicació total de l’administració pública, que compra terrenys en zones estratègiques i els ofereix a molt baix preu o en cedeix l’ús a les cooperatives d’habitatge i, a més, amb una voluntat ferma de fomentar models de creixement de la ciutat que aposten per la sostenibilitat ambiental i la integració social.
Actualment, la cooperativa és la forma legal més habitual per tirar endavant promocions d’habitatge social, i existeix un dens entramat de cooperatives, la majoria petites i legalment independents, que constitueixen un generador d’habitatge accessible molt potent per a la ciutat, amb propostes d’una gran qualitat arquitectònica i amb uns requisits de baix consum energètic i construcció sostenible envejables, que fan de l’habitatge cooperatiu un model especialment atractiu per als ciutadans.
És clar que la història de les cooperatives d’habitatges de Zúric és una història d’èxit, i que val la pena analitzar-la per entendre algunes de les claus que han portat a fer d’aquest model un dels motors principals del desenvolupament urbanístic de la ciutat. Cal que fem un salt temporal enrere de més de cent anys, per després passar pels moments econòmics i socials que han condicionat l’evolució de les polítiques d’habitatge fins als nostres dies.
A principis del segle xx, la ciutat està immersa en un procés de creixent industrialització que porta associat un augment demogràfic i una forta demanda d’habitatge. Aquesta conjuntura fa néixer el concepte d’habitatge social, amb la construcció del primer edifici d’habitatges de promoció pública l’any 1907 per part de la ciutat de Zúric. Posteriorment, l’any 1908, els empleats de la companyia de ferrocarril funden la primera cooperativa d’habitatges de lloguer a Suïssa, un model que acabarà estenent-se entre gran part de la classe mitjana i que serà l’embrió d’allò que ara és la base del desenvolupament sostenible de la ciutat. Fem un salt endavant fins als períodes convulsos d’entreguerres, ja que és després de la Primera Guerra Mundial que a Suïssa comença a fer-se sentir un nou moviment activista que demanda habitatge social davant de les carències econòmiques i les problemàtiques socials deriva-
des. Així, comencen a fundar-se un seguit de petites companyies d’habitatge públic amb la voluntat de donar resposta a una necessitat imperant. Aquest corrent de protesta tindrà un impacte molt fort a Zúric, on el model cooperatiu s’imposarà a l’hora de desenvolupar habitatge públic.
Arribem als anys vuitanta, amb una nova crisi molt profunda i un procés de desindustrialització en marxa, en què una sèrie de moviments veïnals de protesta contra el capitalisme i l’especulació brutal reclamen el dret d’habitatge a la ciutat per a tothom, cosa que dona peu a un nou activisme cooperatiu. En aquest context, un grup de joves arquitectes, geògrafs i urbanistes funden el Konzeptgruppe Städtebau per explorar estratègies alternatives de desenvolupament urbà, i visiten ciutats europees com Berlín o Amsterdam on el moviment okupa comença a esdevenir legal.
Durant la dècada dels anys noranta, la crisi es fa més i més profunda, amb un col·lapse del mercat immobiliari, altes taxes d’atur, envelliment de la població, dificultat d’integració dels immigrants i grans problemes socials derivats d’un mercat de drogues obert que fa de la ciutat un pol d’atracció i que la converteix en la ciutat europea amb un índex més elevat de toxicòmans per habitant.
Malgrat tot, aquests anys també ofereixen noves oportunitats; fruit d’aquesta desindustrialització, tanquen grans fàbriques i apareixen nous espais abandonats a la ciutat, i aquells activistes sorgits de la crisi ho veuen com una porta oberta per fer propostes experimentals de desenvolupament urbà.
Veient una oportunitat per a un canvi radical, l’arquitecte Andreas Hofer, l’artista Martin Blum i l’autor anarquista P. M. (Hans Widmer) imprimeixen un petit llibre anomenat Kraftwerk 1: Projekt für das Sulzer-Escher Wyss Areal, amb una proposta per a un complex de vida i feina autoorganitzat i sostenible en un antic emplaçament industrial abandonat. Sense recursos, sense terreny, sense res de tangible, però amb una idea utòpica en una ciutat com Zúric on ningú no volia invertir en aquell moment, aconsegueixen generar un gran debat ciutadà entorn d’una problemàtica nuclear com la manca d’habitatge accessible.
Com apuntava el mateix Hofer: “En una societat complexa, amb nous tipus de nuclis familiars diversos, era necessari buscar noves formes de vida compartida. En certa manera, vam ser una resposta”.
Gràcies a la implicació de l’administració pública i a la complicitat d’una gran constructora, l’any 1999 la jove cooperativa Kraftwerk 1 aconsegueix fer realitat la seva proposta experimental i comença a construir el conjunt d’habitatges i espais de treball que donarà un impuls definitiu al renaixement de les cooperatives tradicionals a la ciutat de Zúric.
Kraftwerk 1 Hardtrum (Stücheli Architekten + Bünzli & Courvoisier, 2001) és un conjunt residencial amb 81 unitats habitables per a

250 persones que integra diferents tipologies, des dels apartaments més petits de 49 m² fins als habitatges comunals de fins a 273 m². El sistema fomenta la convivència de models de família diversos —no només al mateix edifici, sinó també en un mateix habitatge— amb una gran diversitat intergeneracional i nivells econòmics i culturals desiguals, que comparteixen la idea de viure en comú.
El projecte aposta per solucions arquitectòniques sostenibles i per la combinació de sistemes de vida tradicionals i comunals. Es dona protagonisme als espais col·lectius i prioritat a un alt grau d’autogovern i de participació, amb paràmetres ecològics, la inclusió d’una cooperativa alimentària per a productes locals, un sentit solidari amb persones amb pocs recursos i la potenciació del cotxe compartit.
Kraftwerk 2 Heizenholz (Adrian Streich, 2012), es construeix uns anys més tard gràcies a l’èxit de la primera promoció, amb un total de 26 apartaments que van des d’unitats mínimes de 38 m² fins a habitatges comunals de 330 m², ampliant el ventall de superfícies d’habitatge que ja obria la primera promoció.
Aquest segon projecte recull tots els preceptes i l’experiència acumulada a Kraftwerk 1, augmentant el percentatge d’espais exteriors i espais comuns, i proposa una barreja d’habitatges “convencionals” i habitatges amb tipologies comunals on s’agrupen unitats petites al voltant d’uns espais col·lectius per viure, cuinar i menjar junts, a més d’una tipologia híbrida on conviu la vida privada i la vida comunitària.
A partir d’aquestes dues experiències, fonamentals per reactivar aquest model, totes les cooperatives d’habitatge social recullen aquesta expertesa acumulada i incorporen des de l’inici del procés participatiu una alta consciència ecològica (la “societat dels 2.000 W”), una barreja social conscient (mitjançant un fons de solidaritat i reserva d’habitatges
per a grups desfavorits) i una intensa vida comunitària, amb espais autogestionats de reunions, llars d’infants, activitats culturals i espais de treball compartits.
Fem a continuació una passada ràpida per quatre exemples dels darrers deu anys que certifiquen el bon funcionament de les cooperatives d’habitatge, tant per part dels seus habitants com en l’àmbit urbà, amb plantejaments arquitectònics ben diferents:
Kalkbreite (Müller-Sigrist, 2014)
Aquesta promoció, propietat de la ciutat de Zúric, té 88 unitats habitables per a 256 residents i proporciona feina a dues-centes persones. Ocupa tota una illa de geometria triangular complexa, amb un dels costats corbat, limitat per una línia de tren enfonsada, i amb tota la superfície d’actuació ocupada per un dipòsit nocturn de tramvies d’una alçària de nou metres, que calia conservar.


El projecte arquitectònic que guanya el concurs ocupa el perímetre del solar, amb diferents profunditats edificables segons la tipologia a què es destina cada part. L’interior d’illa s’allibera totalment per generar un espai enjardinat d’ús públic a la coberta de l’aparcament de tramvies.
A més, disposa de 5.000 m² d’espai comercial, oficines i tallers, així com habitacions per a convidats i una sala de cinema, que ocupen les plantes baixes i altells en tot el perímetre de l’edifici. El conjunt genera una gran activitat comercial i cultural al barri, que l’ha convertit en un punt de trobada de referència.
A banda dels accessos repartits pel perímetre de l’edifici, és sorprenent l’accés central des de la plaça pública, que es fa per un vestíbul-biblioteca que el converteix en un lloc realment especial. A partir d’aquest punt, comença un recorregut interior de passadissos i escales generosos que arriba fins a l’última planta, on es connecta amb un altre recorregut exterior que ens retorna a la zona central des de les cobertes, generant un seguit d’espais comuns exteriors, amb zones de joc, lleure o solàrium.
També cal destacar, com a mostra de l’activisme d’aquesta cooperativa, que l’edifici no disposa de places d’aparcament, perquè una de les normes per poder formar-ne part és el compromís de no tenir cotxe privat i de fer ús del transport públic i dels vehicles compartits, exclusivament.
Hunziker Areal (Duplex, Futurafrosch, pool Architekten, Müller-Sigrist, Studio Sik, 2015)
L’any 2007, per commemorar els cent anys de funcionament de les cooperatives d’habitatges públics, s’organitza un concurs internacional sobre el futur de la ciutat i l’habitatge en un solar perifèric amb zones industrials en desús de Oerlikon, amb la participació conjunta de més de 30 cooperatives. La proposta guanyadora és la que presenten dos joves estudis locals, Futurafrosch i Duplex Architekten, amb un pla director que proposa un conjunt de 13 petits edificis, amb 370 habitatges per a un total de 1.200 residents i que incorpora el lema “estem construint un veïnat, no només un projecte d’habitatges”. Aquests dos estudis, juntament amb Studio Sik, pool Arkitekten i Müller-Sigrist, desenvolupen la proposta arquitectònica de les diferents unitats, amb un diàleg continu entre tots ells durant el procés de projecte. Tots els habitatges se situen a partir de primera planta, i les plantes baixes s’ocupen amb espais de rentadores, un aparcament de bicicletes, estudis de treball, habitacions addicionals amb bany complet per als convidats, botigues, una escola bressol i sales polivalents de reunions. Aquesta proposta d’usos a peu de carrer, com també passava a Kalkbreite, dona vida i activa aquesta part de la ciutat, que havia estat



residual fins aleshores. L’efecte és potenciat pel fet que tots tretze edificis tenen un doble accés obert a l’espai públic que permet fer un recorregut continu a través de les plantes baixes, entrant i sortint, i en alguns d’ells pujant fins a coberta, on es reserven espais d’ús comú.
Zwicky Süd (Schneider Studer Primas, 2016)
El tercer projecte que exemplifica perfectament els valors de l’habitatge cooperatiu torna a ser una promoció de Kraftwerk 1. En aquest cas es tracta d’un complex de 125 unitats habitables que van des d’apartaments mínims de 29 m² fins a habitatges comunals “impossibles” de 436 m², amb unes tipologies flexibles que fan un pas més per poder assumir canvis al llarg del temps segons les necessitats —que ja queden completament fora del nostre marc mental.
Formalment, juga amb dos tipus de crugia, combinant barres llargues i estretes als apartaments més petits i dos volums compactes de molta profunditat edificada on se situen els habitatges més grans, que es connecten entre si mitjançant uns ponts d’autopista recuperats que generen àmplies terrasses on els veïns poden interactuar a l’aire lliure. Constructivament, s’aposta per l’austeritat industrial dels elements prefabricats de gran format, sense acabats addicionals i amb aparcaments oberts, amb la qual cosa s’aconsegueix una ràtio de cost per metro quadrat per sota dels projectes anteriors.

Zollhaus (Enzmann Fischer, 2015-2021)
Amb aquest quart projecte, també desenvolupat per la cooperativa Kalkbreite, tornem al cor de Zúric, a Langstrasse, un carrer ple de vida, amb un marcat caràcter contracultural, molt a prop de Hauptbahnhof, just on el carrer passa per sota les vies, i on es concentren locals de dubtosa legalitat.
La proposta arquitectònica consta de tres volums de diferents alçàries i profunditats edificables, units per un sòcol. El conjunt s’adapta a la forma allargada del solar, delimitat per la gran cicatriu de les vies del tren en aquest punt de la ciutat, i allibera dues places triangulars que intenten millorar un espai públic totalment inhòspit.
La materialitat es mostra crua, amb formigó vist, acer galvanitzat i plaques ondulades de fibrociment, sense concessions, en concordança amb el context que l’envolta i confiant en un futur canvi d’aparença per la colonització dels més de mil arbres, arbustos i herbes que hi ha plantats per tot l’edifici, des dels voltants fins als patis, balcons i cobertes.
Una àgora central desenvolupada en tres plantes fa d’eix del projecte, accés principal i connector dels diferents usos, limitant deliberadament les zones privades i potenciant les comunes, amb espais de trobada diferenciats per al barri, per a la gent que treballa a l’edifici i per als residents.
La planta baixa s’ocupa amb una gran varietat de petits comerços, restaurants, un auditori i l’Architekturforum, la galeria d’arquitectura on passen les coses més interessants. Els habitatges s’ubiquen a les plantes superiors i ofereixen diferents combinatòries tipològiques, com ja és habitual, creant una autèntica comunitat mixta on els habitants del barri conviuen naturalment amb els residents al mateix edifici.
Unes reflexions
Vist l’origen de les cooperatives d’habitatge suïsses, amb una llarga tradició i una experiència contrastada, i feta la passada ràpida per quatre projectes molt significatius dels darrers deu anys, totalment vigents avui dia, podríem resumir alguns trets comuns que fan del model cooperatiu un referent:
— Implicació política i econòmica de l’administració pública a l’hora de potenciar l’habitatge cooperatiu.
— Model d’integració social que fa conviure diferents realitats econòmiques en un mateix complex.
— Barreja intergeneracional i d’unitats familiars diverses en habitatges comunals.



— Arquitectura de qualitat garantida per concurs, amb processos participatius incorporats a les bases.
— Innovació tipològica dels habitatges amb múltiples combinacions entre espais privats i compartits.
— Paràmetres sostenibles de la societat dels 2.000 W i certificació Minergie ECO dels edificis.
— Autogestió dels espais comuns de l’edifici amb varietat d’usos compartits.
— Accés a l’habitatge per a la gent jove, amb preus molt inferiors als del mercat lliure.
— Grau molt elevat de satisfacció dels habitants amb aquest sistema de vida compartit.
Arran de la nostra recerca de Cities Connection Project de projectes per a la connexió entre Barcelona i Zúric, hem visitat habitatges, compartit taula, pernoctat, viscut i parlat abastament amb usuaris d’una vintena d’edificis cooperatius, així com amb els seus arquitectes i amb els responsables d’organitzar els concursos des de l’Ajuntament de Zúric.
Aquest contacte estret amb totes les parts implicades ens ha proporcionat una visió panoràmica del perquè de tot plegat.
Des de l’administració pública no hi ha fissures en l’aposta per l’habitatge cooperatiu, com ho demostra la voluntat de passar del 25 % actual a un 33 % del total del parc d’habitatges de lloguer abans del 2050, promovent l’arquitectura de qualitat mitjançant una organització impecable dels concursos.
Des de la professió, cal destacar que els concursos d’habitatges cooperatius han estat en els darrers anys la gran oportunitat perquè els estudis d’arquitectura joves accedissin a projectes interessants amb una gran repercussió en la construcció de la ciutat, amb un grau de llibertat i d’experimentació tipològica i constructiva considerables, que els ha permès créixer i tenir un lloc professional en primera línia.
Finalment, des de la vivència dels habitants, una qüestió molt interessant és la varietat tipològica dels habitatges en una mateixa promoció que permet, i de fet promou, una barreja social i generacional totalment transversal, que no deixa de ser un reflex precís de què és avui la ciutat.
I, des d’aquesta darrera posició, testimonis com el d’Andreas Hofer, un dels ideòlegs de Kraftwerk 1, que hi viu des del primer dia i que ens ha obert en diverses ocasions casa seva, compartida amb la seva família i dotze persones més de diferents edats i condicions. La seva experiència dona una mostra molt clara del que significa creure fermament en un projecte de vida compartida.
Una esperança
El nostre projecte de connectar ciutats passa també per comparar i valorar arquitectures en el seu context. En el cas de Barcelona, quan parlem d’habitatge social, hi ha un tret diferencial que encara ens manté lluny del model de Zúric, i també de Basilea, que avança en la mateixa línia.
Aquí hem vist durant els darrers vint anys uns edificis d’habitatge social que han apostat per una tipologia d’habitatge única, repetida, generalment d’una o dues habitacions, que fan totalment impossible la barreja social, intergeneracional i, per sobre de tot, de models de família diversos.
Tot i que tenim exemples molt destacables d’aquests últims anys, amb un grau d’experimentació constructiva i tipològica realment notables, la tendència ha estat una aposta per habitatges per a joves o edificis tutelats per a gent gran; també, en el millor dels casos, una combinació de les dues tipologies per tal de promoure una certa barreja generacional —però mai una barreja social i cultural real—, motivada per les superfícies útils dels habitatges i els escassos espais destinats a usos comuns.
En canvi, és cert que han aparegut moviments cooperatius d’habitatge molt interessants, que són embrió d’allò que vindrà i que donen esperances, però que, pel que fa al volum de les promocions, el grau d’innovació tipològica o la inversió econòmica disten molt dels exemples explicats anteriorment. És evident que, tot i que són processos de gestió llargs i complicats, l’habitatge cooperatiu té futur, però, en una ciutat com la nostra, només serà un model aplicable amb una certa intensitat si pot comptar amb un compromís polític ferm i capacitat d’inversió pública.
Hem constatat que l’inici a Suïssa es remunta a més de cent anys enrere, i l’impuls definitiu com a model de vida compartida és a finals dels anys noranta, quan es fa realitat la utopia de Kraftwerk 1 i es reactiven definitivament les cooperatives d’habitatge. Tenim un llarg camí per recórrer si volem posar-nos al nivell de Zúric, però tot és començar.
Societat Orgànica
Suficiència i límits planetaris
Solanas, Toni; Calatayud, Dani i Claret, Coque, 34 kg de CO2 , Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2009, www. gencat.cat/mediamb/ publicacions/monografies/34kg_CO2.pdf (últim accés: 4 de juliol de 2025).
En moltes reunions de projectes, a l’hora de comparar possibles solucions de disseny i configuració de materials, sistemes, edificis, hi ha una expressió que apareix amb notable freqüència: “Optarem per la solució més conservadora”. Aquesta frase, que en teoria apel·la a la prudència, amaga en la pràctica una actitud profundament contradictòria.
Un cas freqüent és el relatiu al dimensionament de sistemes de climatització, quan, amb la clau mestra de la “solució conservadora”, se sobredimensionen els càlculs de càrrega, s’afegeixen coeficients de seguretat i, finalment, arrodonint per dalt, es busca al mercat la solució de més grandària i consum.
El que es conserva, amb aquesta decisió, no és el recurs, ni la resiliència climàtica, ni tan sols l’habitabilitat del planeta a llarg termini. El que es conserva llavors és un model de vida —de producció, consum, especulació, de falsa sensació de seguretat absoluta— que és, precisament, el que ens ha portat a superar els límits planetaris.
Aquest matís semàntic no és menor. La paraula conservador, etimològicament, significa mantenir intacte, preservar. I avui ens enfrontem a una bifurcació històrica: conservar l’statu quo o conservar les condicions ecològiques que permeten la vida complexa al planeta. Aquesta dicotomia, que abans podia semblar abstracta o marginal, es revela avui com una urgència civilitzatòria que interpel·la directament el sector de la construcció i, en particular, els qui projectem els espais habitables.
2009:
ja ho sabíem
L’any 2009 es va publicar el llibre 34 kg de CO2 , 1 que va establir les bases per a una nova manera d’entendre la construcció. Allí es descrivia una via clara per mesurar, conèixer i limitar el consum de recursos associats a la creació i manteniment d’espais habitables. No era una crida abstracta al canvi; era un full de ruta tècnic, precís i quantificable. Aquell llibre va ser un gest visionari que no sols anticipava els estàndards i indicadors de sostenibilitat actuals i futurs, sinó que proposava un canvi de paradigma basat en la necessitat, les dades, l’ètica i la responsabilitat.
A penes un any abans que fos publicat, Espanya va sofrir el col·lapse de la seva bombolla immobiliària. L’enfonsament del mercat va deixar un escenari de ruïna econòmica i abandó urbà. Però l’esclat de la 1
L’aturada com a oportunitat
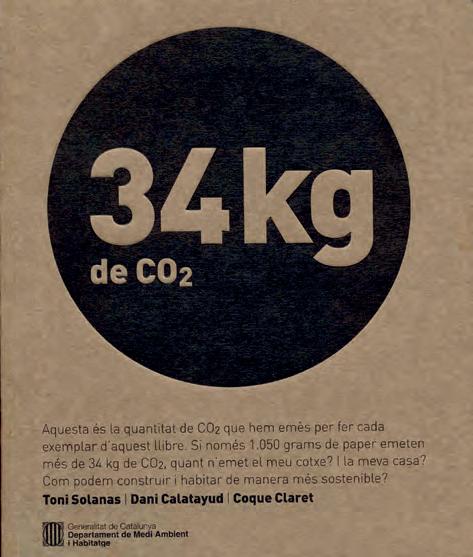
bombolla tembé ens va oferir una cosa que rarament tenim: temps.
Temps per a reflexionar, per a canviar de rumb, per a preguntar-nos quin model de ciutat, d’habitatge, de relació amb l’entorn, volíem construir.
Aquesta oportunitat, en lloc de fer-nos virar cap a la rehabilitació del parc construït, cap al manteniment, cap al redisseny de l’habitabilitat des de la sostenibilitat i l’equitat, no s’ha aprofitat a gran escala.
A penes va canviar el vocabulari. On abans es parlava d’“habitatge de qualitat” ara es parla d’“eficiència energètica”, sense que això impliqui un canvi real en el fons. Continuem produint més del mateix, amb les velles lògiques intactes.
No obstant això, no tot ha estat repetició i cinisme. Algunes experiències han funcionat com a veritables laboratoris d’innovació. Per exemple, l’IMPSOL o l’IBAVI han promogut projectes d’habitatge social que, si bé majoritàriament són de nova planta, incorporen una frugalitat imposada per la crisi del sector que es transforma en virtut: menys recursos, més enginy.
En aquests casos, el límit econòmic es converteix en un catalitzador creatiu. L’austeritat pressupostària obliga a una reformulació de l’arquitectura, on els materials, la tècnica i el disseny es posen al servei d’un valor més profund: l’habitabilitat entesa no com a luxe o excedent, sinó com a dret comú, com a mínima condició de ciutadania.
Aquestes experiències representen l’embrió del canvi, encarnat per arquitectes que consideren la qualitat ambiental com a criteri de disseny i que prenen decisions estratègiques a partir de models i dades d’impacte quantificades.
Avui, gràcies a un ampli accés a una gran potència de càlcul, és possible utilitzar models predictius avançats quasi en temps real durant el procés de disseny arquitectònic, cosa que permet definir estratègies, comparar escenaris, optimitzar el comportament ambiental d’edificis, generar dades i prendre decisions informades que fa tot just unes dècades haurien requerit anys de proves empíriques. Tal com argumentava Richard Buckminster Fuller, intentar canviar les coses a través de l’oposició a les estructures o idees existents és un esforç inútil i, sovint, contraproduent: per canviar alguna cosa, s’ha de construir un nou model que torni obsolet el model existent.
Quan s’ha desenvolupat un nou model, s’han obert noves possibilitats que han contribuït a superar la resistència que genera el canvi de manera convencional. Relació entre demanda de calefacció per metre quadrat i per càpita, i superfície habitable per càpita © Wuppertal Institut 2015
El miratge de l’eficiència: Jevons
Més enllà dels exemples virtuosos, en termes estratègics, la nostra societat continua atrapada en el parany de “l’eficiència”. Continuem apostant per fer més, sense qüestionar si aquest “més” és realment necessari. Des de moltes institucions s’insisteix que “l’eficiència és el primer”, però no es problematitza quants metres quadrats construïm en total, o quants n’assignem per persona. El problema de fons continua intacte: l’enfocament des de l’eficiència no qüestiona la quantitat total i no informa respecte dels límits de càrrega del nostre planeta.
Aquí és on entra en joc la paradoxa de Jevons, formulada el 1865 respecte del motor alimentat amb carbó: quan es millora l’eficiència d’ús d’un recurs, aquest tendeix a utilitzar-se més, no menys, perquè se n’abarateix el consum i n’augmenta l’ús. I això es compleix també en l’àmbit de l’habitatge i l’informe del Wuppertal Institute2 ho confirma per al cas d’Alemanya: el consum d’energia ha augmentat durant les últimes dècades, malgrat els avenços en eficiència energètica.
Centrar-se únicament en l’eficiència energètica pot ser enganyós si no es considera també la suficiència. Tot i que l’eficiència millora el rendiment energètic per unitat de superfície construïda, no garanteix una reducció del consum total d’energia ni en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Per tant, la reducció del consum energètic per m² no s’ha traduït en una reducció proporcional del consum total d’energia per a calefacció per persona. Això és perquè l’augment de la superfície habitable per persona ha compensat, i fins i tot superat en certs períodes, les millores de l’eficiència energètica per unitat de superfície.
En altres paraules, encara que els nostres habitatges poden ser individualment més eficients energèticament per unitat de superfície, el fet que de mitjana visquem en espais més grans (més m² per persona) vol dir que el nostre consum energètic absolut no ha disminuït al ritme que l’indicador per m² podria suggerir. Això posa en relleu la importància de mirar els indicadors absoluts (com les emissions o el consum total per sector, país, o per càpita) a més dels relatius (consum per m²), per tal d’obtenir una imatge completa i precisa de l’impacte energètic i ambiental, i per evitar conclusions errònies sobre el progrés real cap a la sostenibilitat. Les millores en eficiència per unitat no són suficients si el valor de la unitat de consum continua creixent, i en relació amb el crèdit de carboni limitat que tenim per assolir els objectius de descarbonització a 2050.
2 wupperinst.org/a/ wi/a/s/ad/3448 (últim accés: 31 d’octubrel de 2025).
Suficiència: una altra manera de pensar
En aquest punt s’imposa un canvi de paradigma. La veritable pregunta no és si podem construir amb menys impacte, sinó què necessitem construir realment. A això se’n diu suficiència. I és aquí on comença el desafiament de debò per a arquitectes, planificadors i la societat en conjunt. La construcció i l’ús de l’espai estan íntimament lligats a la pèrdua de biodiversitat —per destrucció d’hàbitats— i al canvi climàtic —per les emissions derivades de la construcció, l’operació dels edificis i el trànsit induït. I, no obstant això, malgrat l’esforç per sostenir una economia basada en la sobreexplotació de recursos, grans sectors de la població continuen sense poder permetre’s un habitatge adequat. Avui, la tria d’una llar es redueix a la viabilitat financera d’aquesta, no a la seva capacitat de generar benestar.
Els agents de l’arquitectura i de l’urbanisme no poden limitar-se a complir normatives, que s’han de reescriure perquè responguin a aquestes demandes socials i ambientals, ni a optimitzar rendiments. Els correspon dissenyar espais que sostinguin vides dignes, saludables, i que sigui dins dels límits ecològics. La planificació arquitectònica determina l’ús del sòl, de l’aigua, de l’energia, de l’aire. Determina quant consumirem —ara i en el futur— i quina qualitat de vida podrem garantir.
Llavors, per què continuem repetint els mateixos esquemes? Per què continuem generant una habitabilitat que, lluny de cobrir les demandes socials actuals, a més, hipoteca l’habitabilitat futura?
Suficiència és redefinir el valor
L’estratègia predominant —l’eficiència— ja no basta. Produir el mateix resultat amb menys esforç no és suficient en un planeta finit amb una població creixent. L’eficiència, per si mateixa, és neutralitzada per la nostra constant ambició de més.
Quan va ser l’última vegada que vam revisar críticament les especificacions amb les quals dissenyem habitatges, oficines, residències, escoles, guarderies? Ens hem aturat a pensar si realment representen el que necessitem per viure bé?
Algunes dades són esclaridores: els estudis sociològics mostren que la salut té l’impacte més gran sobre la satisfacció vital i també que, més enllà d’un cert llindar, tenir més no ens fa més feliços. El que ens fa feliços és tenir-ne prou i viure en entorns que ens cuiden, que ens nodreixen, que ens permeten estar socialment connectats i generar comunitat.
Les cooperatives d’habitatge representen una interacció virtuosa entre arquitectura, ecologia i justícia social. En lloc de maximitzar beneficis econòmics, busquen garantir l’accés a l’habitatge digne, assequible i ben dissenyat. Incorporen estratègies de suficiència com la regulació de l’ocupació, l’ús compartit d’espais i la diversitat intergeneracional i socioeconòmica: menys, compartit i flexible.
Aquests projectes no sols redueixen l’impacte ecològic: reconstrueixen el teixit social. Són entorns que fomenten la cooperació, la cura mútua i la corresponsabilitat. No projecten metres quadrats; projecten condicions de vida.
En els últims anys, l’exemple de les cooperatives d’habitatge — amb el seu enfocament centrat en la suficiència, la diversitat social i l’ús responsable dels recursos— ha començat a sobreeixir del seu àmbit original i a influir de manera tangible també en les polítiques de promoció pública. Cada vegada més promotors públics, així com altres alternatives de PPC, col·laboració públic-privada-comunitària, com les Community Land Trust, estan integrant en els seus programes conceptes que abans eren distintius de l’habitatge cooperatiu: criteris d’equitat social, limitació del consum material, espais compartits multifuncionals i una atenció acurada al cicle de vida de l’edifici. Aquesta transició gradual reflecteix una maduració institucional i un reconeixement que les lògiques de la suficiència i la sostenibilitat no són exclusives de nínxols alternatius, sinó principis necessaris per a un nou model d’habitatge públic, resilient, inclusiu i compromès amb els límits del planeta.
Raworth i l’economia de la rosquilla: un marc sistèmic
L’economia de la rosquilla,3 proposada per l’economista britànica Kate Raworth, ofereix un marc integral per a repensar l’arquitectura des de la suficiència. Segons aquesta visió, tota economia —i per extensió, tota política d’urbanisme o construcció— ha de moure’s en un espai segur i just, entre un terra social (la part interior de la rosquilla, que representa els mínims vitals que garanteixen una vida digna) i un sostre ecològic (el límit exterior de la rosquilla, equivalent als límits biofísics del planeta).4
Aquest enfocament, basat en els nou límits planetaris definits per l’equip de Johan Rockström,5 redefineix el que entenem per progrés. Ja no es tracta de créixer sense mesura, sinó de prosperar dins dels límits.
3 doughnuteconomics.org/ about-doughnut-economics (accés: 4 de juliol de 2025).
4 www.nature.com/ articles/s41586-02509385-1.
5 www.stockholmresilience.org/research/ planetary-boundaries. html.
Arquitectònicament, això implica prioritzar la rehabilitació sobre l’expansió, la compacitat sobre la dispersió, l’adaptabilitat i la durabilitat sobre l’obsolescència.
I, sobretot, implica retornar a l’arquitectura el seu paper cultural: no com a aparador de l’èxit econòmic, sinó com a instrument per a la justícia espacial i la sostenibilitat planetària, de generador dels significats comuns que incorporen en allò col·lectiu les generacions esdevenidores.
Conclusió: conservar l’essencial
Potser, en aquest moment històric, l’opció “més conservadora” no és mantenir el model de vida actual, sinó preservar les condicions que permeten qualsevol forma de vida futura. Potser ser veritablement conservadors implica ser profundament innovadors. No n’hi ha prou amb canviar de materials. No n’hi ha prou amb canviar els codis tècnics. El que cal és canviar de mentalitat. Hem de redefinir el concepte d’habitabilitat, ampliar-lo i lligar-lo amb els límits planetaris.
La suficiència no és una renúncia. És una redefinició positiva del valor. És allò just i necessari. És tornar a preguntar-nos per a què construïm, quin sentit té projectar, què volem conservar quan parlem de conservació. Perquè si continuem triant el que convé a curt termini, destruirem exactament allò que diem que protegim: la possibilitat mateixa d’habitar aquest planeta.
Ignasi Fontcuberta y Cristina Pardal
Del exceso al ingenio
Construir vivienda colectiva siempre ha supuesto un reto, y más aún si se trata de vivienda promovida desde lo público. No hablamos aquí de retos derivados de alardes formales ni de innovación gratuita, sino de aquellos asociados fundamentalmente al equilibrio entre calidad, coste y viabilidad. En el contexto actual, la noción de calidad se ha ampliado y sofisticado. Ya no remite únicamente a una percepción material o estética, sino también a la respuesta ante un conjunto de requerimientos técnicos, funcionales y ambientales cada vez más exigentes. A su vez, el coste ya no puede medirse exclusivamente en términos económicos. También se mide en consumo de recursos naturales, impacto ambiental y energía incorporada, es decir, la energía necesaria para extraer, procesar, fabricar, transportar e instalar los materiales.
Esta complejidad obliga a una nueva mirada sobre cómo construir vivienda colectiva en el siglo xxi. El verdadero desafío consiste en ofrecer soluciones equilibradas frente a tres dimensiones que están profundamente interrelacionadas:
Calidad, coste económico, coste medioambiental
Reducir el coste económico y ambiental implica reducir el volumen de recursos empleados, pero construir con menos no significa construir peor. La clave reside en emplear mejor los recursos disponibles, lo que implica un uso estratégico de los materiales, un diseño consciente de las prestaciones requeridas y procesos de ejecución eficaces. Usar poco para conseguir mucho. Esto solo es posible con un diseño riguroso, especialmente en materia de cuantificación y dimensionado, y una ejecución precisa, ya sea en taller o en obra.
Este planteamiento no responde solo a una voluntad técnica o económica. Es también una actitud ética frente al contexto de emergencia climática, desigualdad social y crisis de acceso a la vivienda. La optimización de recursos y la eficiencia de los procesos no son solo recomendaciones deseables, sino condiciones de partida para una vivienda social colectiva contemporánea.
Optimización de recursos: geometría, forma y soluciones robustas
Durante siglos, la escasez de medios hizo de la optimización de recursos una necesidad inherente al acto de construir. Con la industrialización, la lógica cambió. Los sistemas de producción permitieron generar grandes cantidades de material a bajo coste, y con ello se consolidó una de-
riva hacia soluciones poco estudiadas formalmente, pero abundantes en cantidad. Cuando el material es barato, el exceso no penaliza. Pero colocar ese mismo material con intención precisa, con diseño y conocimiento, sí tiene un coste. Y en muchos casos, ese coste se ha evitado a expensas del rendimiento del edificio.
Las situaciones de emergencia, ya sean bélicas, sociales o climáticas, tienden a devolver valor a los recursos materiales y a obligar a repensar su uso. En esos contextos resurgen técnicas que apelan a una lógica constructiva elemental, basada en optimizar mediante la forma. La geometría es la herramienta esencial.
Un ejemplo es la Casa Sindical (Girona, 1948), de Ignasi Bosch i Reitg. En un momento de escasez extrema de materiales y medios, el arquitecto recurre a bóvedas vaídas tabicadas de una sola capa de ladrillo hueco para resolver los forjados. Esta solución, rápida de ejecutar, permitía ahorrar material gracias a la forma. La curvatura no era un gesto estético, sino una decisión técnica. La bóveda se completaba con una solera cerámica para garantizar el uso del piso superior. Geometría al servicio de la función y la economía.
Más de siete décadas después, el proyecto ACORN (Automating Concrete Construction) retoma esa lógica, ahora aplicada al hormigón. Se propone un piso plano apoyado sobre una bóveda de sección optimizada, realizada con fabricación digital. El material cambia, pero la idea se mantiene: diseñar la forma como un dispositivo de optimización estructural. La arquitectura es espacio, pero también es materia dispuesta con sentido. No obstante, esta aproximación presenta limitaciones. Tanto las bóvedas de Bosch i Reitg como las del proyecto ACORN están pensadas para la eficiencia estructural. Pero hoy el confort térmico, el aislamiento acústico, la resistencia al fuego y otras prestaciones son imprescindibles. La sección mínima, muy eficaz en lo mecánico, resulta insuficiente desde una perspectiva funcional integral. La solución entonces implica complejizar la sección. A finales del siglo xx, el desarrollo de materiales especializados en dar respuesta a una sola función permitió la proliferación de sistemas constructivos heterogéneos: una función, una capa. Hoy, este modelo resulta cuestionable.
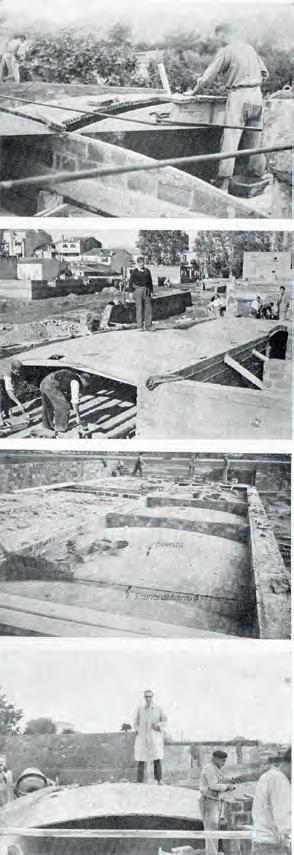
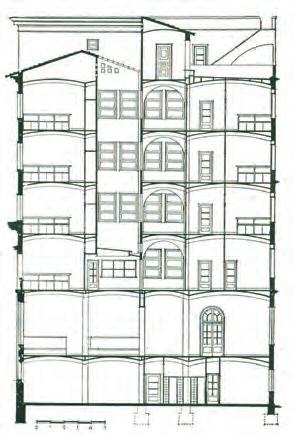
Si un elemento no resuelve una única función de forma óptima, pero es capaz de responder de manera suficiente a varias prestaciones al mismo tiempo, se evita la superposición de capas, se reduce el uso de recursos y se obtienen sistemas más robustos.
Pensar en sistemas suficientes implica incorporar desde el diseño variables que van más allá del cumplimiento técnico. Podríamos, por ejemplo, proyectar un elemento que sea simultáneamente estructural, acústico y resistente al fuego, fabricado con recursos locales y reutilizable al final de su vida útil. Puede que esta solución no sea la más eficaz si analizamos cada prestación por separado, pero sí la más equilibrada en su conjunto. Este nuevo punto de vista permite entender la robustez no como redundancia, sino como la capacidad de un elemento para integrar diversas funciones y requerimientos mediante una geometría y un material bien elegidos. Diseñar no para optimizar una prestación (eficiencia), sino para equilibrar varias con ingenio (suficiencia).
Procesos eficientes, prefabricación adaptativa y diseño de sistemas
Mientras los procesos constructivos dependían del artesano, el ingenio y la eficiencia (en el sentido más integrador de esta palabra), estos estaban prácticamente garantizados. Los trabajos llevaban su tiempo, pero el valor del tiempo era distinto y, sobre todo, cada cual lo gestionaba según su saber hacer. Con la industrialización el trabajo se despersonaliza y la suficiencia deja de ser inherente al proceso para convertirse en una variable a optimizar. La industrialización implicó diseñar procesos adecuados para la producción a gran escala.
Sin embargo, la historia reciente también ha traído avances que no deben despreciarse. Las nuevas técnicas de fabricación permiten obtener en una sola pieza geometrías hasta ahora imposibles, y ofrecen oportunidades inigualables de precisión.
Construir de forma coherente con los recursos disponibles implica organizar la ejecución en torno a procesos bien diseñados. No se trata únicamente de industrializar, sino de pensar los procesos desde el diseño. Un edificio no se produce en serie, pero sí puede aprovechar estrategias de racionalización interna. Por ejemplo, en un bloque de viviendas, la repetición de una tipología permite desarrollar sistemas adaptativos sin depender completamente de un catálogo industrial estandarizado. El arquitecto brasileño João Filgueiras Lima, Lelé, diseñó su sistema de “caixas” como respuesta coherente a esta lógica. Componentes tridimensionales autoportantes le permitían resolver a la vez el descenso de cargas y definir la envolvente del edificio. Eran ligeros, transportables,

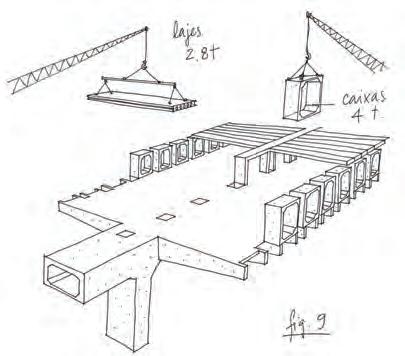
no requerían apuntalamientos y aportaban identidad arquitectónica. Lelé diseñaba edificios y sistemas constructivos como una sola operación.
Este planteamiento continúa siendo plenamente vigente hoy. El arquitecto diseña procesos ad hoc y la industria desarrolla sistemas que buscan responder a los requerimientos de la arquitectura. La ventaja de trabajar con productos industriales es que están respaldados por garantías técnicas y normativas. En muchos casos, permiten cubrir buena parte del volumen construido, pero rara vez lo resuelven todo.
Entre esos sistemas de la industria aparecen espacios intermedios que históricamente ha resuelto la albañilería, zonas donde los encuentros entre distintos sistemas se ejecutaban en obra, con soluciones informales o improvisadas. Hoy, ese espacio de incertidumbre debe ser abordado desde el diseño.
El diseño de nexos como espacio proyectual
El ámbito de relación entre los sistemas ya no puede dejarse a la improvisación en obra. Es tarea del arquitecto diseñar esos nexos: piezas o soluciones que articulan el encuentro entre elementos estructurales, cerramientos, instalaciones o acabados. Es un trabajo técnico, pero también creativo.
Al minimizar las capas, también reducimos la cantidad de nexos, lo que nos permite diseñarlos con mayor precisión. Diseñar el nexo significa proyectar el lugar donde dos sistemas distintos —por ejemplo, estructura y cerramiento— se encuentran y deben trabajar juntos. Implica prever tolerancias geométricas, compatibilidades químicas, deformaciones, secuencias de montaje y continuidad funcional. Son condiciones que deben abordarse desde el inicio del proyecto. También pueden presentarse en situaciones como cubierta-estructura, huecos-fachada o juntas de dilatación entre elementos repetitivos.
Un ejemplo paradigmático es el de las viviendas en la Rue des Orteaux (París, 2011-2013), de BNR Architectes, en las que una pieza de hormigón prefabricado actúa como tabica perdida en el encofrado de las losas. Su colocación anticipada permite recibir con precisión los componentes de fachada, garantizando una continuidad técnica y formal. Este tipo de piezas son a veces invisibles al final, pero fundamentales para el funcionamiento de la obra.
Los nexos permiten asegurar la calidad técnica y la coherencia arquitectónica. También evitan conflictos en obra, y permiten trabajar con sistemas prefabricados sin renunciar a la flexibilidad ni a la expresividad.

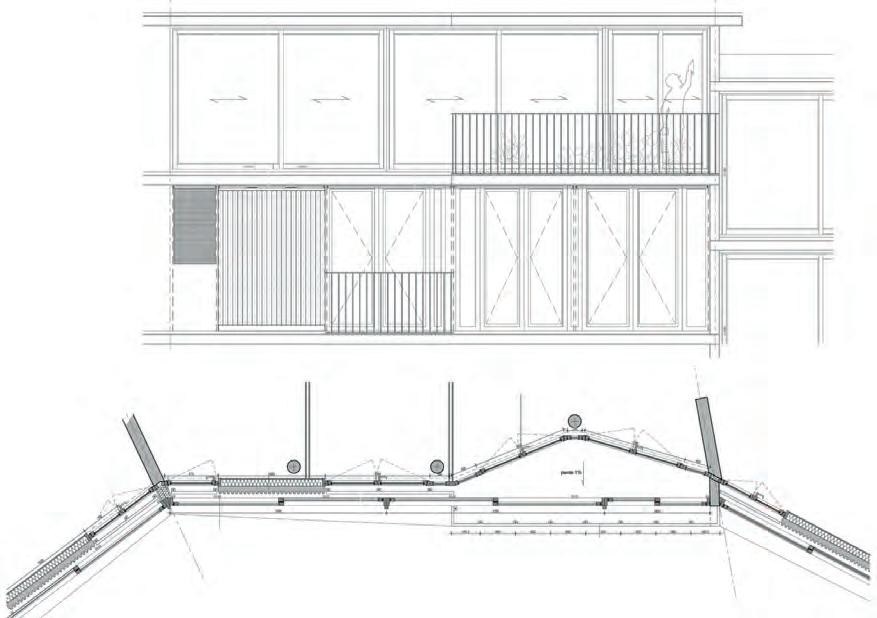


La vivienda social del siglo xxi no se resolverá con una única estrategia ni con un único material, pero sí con una actitud clara. Pensar cada decisión como parte de un todo complejo, justificar cada recurso y anticipar los conflictos desde el proyecto.
Geometría, proceso y nexo no son compartimentos estancos, sino piezas de un mismo engranaje. El arquitecto debe integrarlas, dialogar con la industria y liderar el diseño de sistemas constructivos completos, porque construir mejor no es necesariamente construir más caro, sino construir con responsabilidad, inteligencia y perspectiva. El futuro de la vivienda social pasa por proyectos que comprendan el valor de lo esencial, que recuperen el potencial de la forma y que integren el conocimiento técnico con la sensibilidad espacial. Una arquitectura rigurosa, que no renuncie a la belleza, pero que anteponga el sentido, que vea en la limitación una oportunidad de diseño y en cada decisión constructiva una declaración de compromiso. Construir con poco también puede ser construir con ambición. Y esa ambición, hoy más que nunca, debe ser colectiva.
Francisco Cifuentes
Reterritorializar: recuperar los procesos para reconstruir el territorio
La arquitectura transforma los lugares para hacerlos habitables. Sin embargo, al construir no solo modificamos los lugares en los que proyectamos, sino también aquellos espacios de los que extraemos los materiales necesarios para construir.
En el caso de la isla de Mallorca, hasta mediados del siglo xx, los materiales que se utilizaban para construir se obtenían principalmente del propio territorio. Existía una relación equilibrada, por necesidad, entre el consumo y la extracción del recurso, entre la comunidad y el territorio. En el caso de la madera, para no agotar este recurso, se llevaba a cabo una gestión de los bosques que permitía su regeneración y desplazamiento gradual según las necesidades anuales, lo que garantizaba y perpetuaba su conservación.
Por otro lado, para transformar los materiales en productos manufacturados, era fundamental contar con una cadena de valor que abarcara desde la extracción del material hasta los oficios que los convertían en materiales para la construcción. Cada uno de estos actores poseía un conocimiento especializado en el manejo del material con el que trabajaba, ya fuera talar el árbol, extraer la piedra de marés, fabricar tejas o dar forma y utilidad a la madera.
La suma de estos tres saberes —la comprensión del territorio de donde se extraía el recurso, el conocimiento del material y el saber hacer de los artesanos— ha constituido la base cultural de cada una de las comunidades que habita la Tierra.
La cultura de un territorio se construye a partir de la repetición en el tiempo de una técnica aplicada a un material, un material y una técnica que han servido para construir arquitecturas adaptadas a un entorno físico y climático. La repetición a lo largo del tiempo es lo que permite perfeccionar y refinar la técnica y, al mismo tiempo, conservar la cultura.
A partir de la segunda mitad del siglo xx, se inició un proceso gradual de deslocalización de los materiales, buscando lugares donde la extracción y la mano de obra fueran más económicas. Este cambio en la procedencia de los recursos ha generado durante décadas consecuencias negativas, como la destrucción de ecosistemas —que implica la pérdida de biodiversidad y servicios ambientales esenciales— y la explotación de los derechos de los trabajadores, que trabajaban en condiciones laborales precarias.
Además, en el caso de Mallorca, estas dinámicas han generado externalidades locales como el abandono de los bosques, la fragmentación de la cadena de valor y la pérdida del saber de los artesanos y los industriales. Estas nuevas condiciones han llevado a una cultura de abandono, y el territorio ha quedado afectado tanto en su dimensión territorial como social.
Aulets (en colaboración con Bex Browne). Mapa de recursos
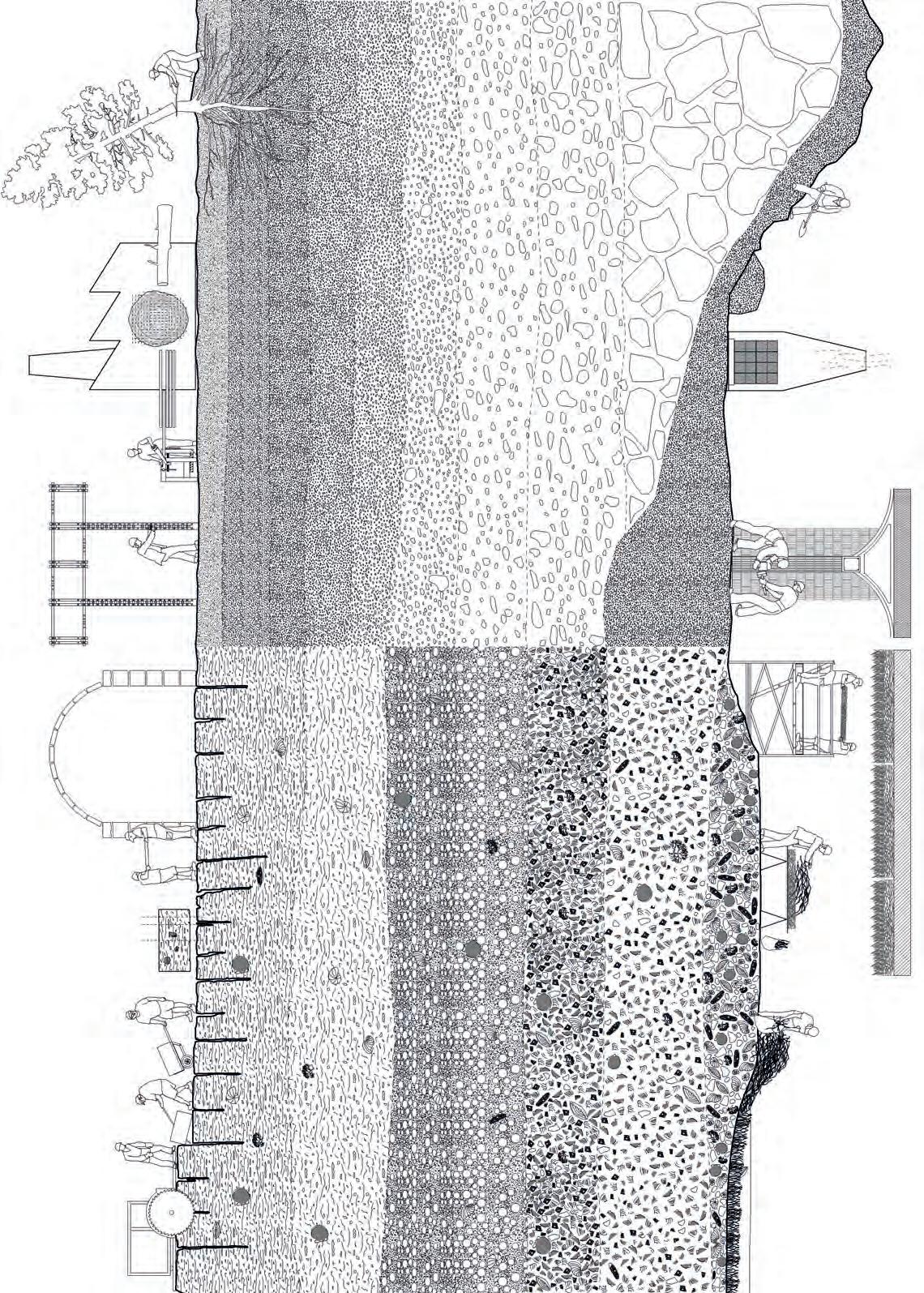




En el caso de la madera, el 95 % de los bosques de Mallorca están abandonados, mientras que cada año se importa el equivalente a ciento veinte mil árboles en madera destinada a la construcción. Este contraste pone de manifiesto el cambio de paradigma de los últimos cincuenta años desde una dependencia de los recursos locales hacia una desconexión total de ellos y, por tanto, la adopción de soluciones desvinculadas del territorio. Paralelamente, el oficio de trabajar con madera maciza, en particular la de pino blanco, ha desaparecido progresivamente con la última generación de carpinteros.
Con este texto se aboga por llevar a cabo un proceso de reterritorialización que permita recuperar los recursos abandonados y restablecer el vínculo entre la comunidad y el territorio. Para ello, resulta indispensable reactivar los procesos productivos mediante la reconstrucción de la cadena de valor, promover una gestión sostenible de los bosques y revitalizar el conocimiento tradicional vinculado al trabajo con los recursos locales. ¿Cómo podemos reactivar las cadenas de valor fragmentadas? ¿Qué estrategias podemos aplicar para recuperar el conocimiento en el uso de los recursos locales?
El objetivo de la acción de la empresa Amarar es demostrar que es posible construir con materiales que contribuyan a la regeneración de los ecosistemas. Para ello, lo fundamental es volver a unir todos los eslabones de la cadena de valor que permiten hacer uso de esos materiales, y que hoy se encuentran fragmentados.
El proyecto se inició tras la gran tormenta de agosto de 2020 en Banyalbufar, en la sierra de Tramontana, que derribó alrededor de trescientos mil árboles. A raíz de este desastre, surgió la cuestión de qué se podía hacer con los miles de árboles caídos. La idea era sencilla: utilizar los árboles caídos para producir mobiliario y así alargar la vida útil de la madera. Por ello, el trabajo principal consistió en contactar con propietarios, forestales, aserraderos y carpinteros para ver quién estaba dispuesto a recuperar el uso del Pinus halepensis y reactivar una cadena de valor que uniera el proceso de elaboración desde el árbol hasta el mueble.
Procesos
Después de tres años trabajando junto a muchas personas —desde quienes cuidan el bosque hasta los carpinteros que dan forma a la madera—, hemos desarrollado un proceso de fabricación que sigue varias fases.
Forest is harvested during the warmest period
Logs are soaked in water after felling
Timber is air-dried under a ventilated cover
Logs are directly processed into timber of various dimensions
Soaked logs are processed into timber of various dimensions
The dried timber is processed into the required measurements
The cycle is completed with the creation of a furniture piece
Logs remain in water that leaches out resins and prepares the wood for drying
Forest is harvested during the coldest period
La primera fase comienza con la tala de los árboles, previamente seleccionados por los forestales del Gobierno balear, durante los meses de febrero y agosto. En estas fechas, el árbol entra en latencia —está “dormido”— y detiene la circulación de la savia y, por tanto, su crecimiento. Talar en esta época aporta beneficios tanto biológicos como técnicos: mejor secado, mayor facilidad en el trabajo de la madera y menor riesgo de ataque de hongos e insectos.
Una vez talados los árboles, los troncos se cortan en piezas de 2,1 metros, medida que coincide con el ancho de las cajas de los camiones de transporte. Posteriormente, se trasladan a estanques de agua donde se sumergen (en catalán, este proceso recibe el nombre de amarar) durante un mínimo de cinco a seis meses. Esta técnica permite que el agua entre en los microcanales del tronco y arrastre parte de la resina, los azúcares y los taninos, obteniendo como resultado una madera más estable, más fácil de trabajar y menos propensa a futuras plagas.
Una vez amarada, la madera se saca del estanque y se lleva al aserradero, donde se corta en listones. El corte se realiza según las características de la madera, distinguiendo entre el duramen y la albura. El duramen es más denso, pero también más nervioso (mayor inestabilidad dimensional) y se emplea para la construcción de estructuras, mientras que la albura, más estable, se destina a la fabricación de mobiliario y carpinterías.
Una vez cortada, se deja secar en un lugar cubierto y bien ventilado para favorecer un secado estable y constante. El mejor momento para realizar el secado de la madera es durante los meses de verano, cuando el calor ayuda a que ésta pierda la humedad de manera más acelerada.
A partir de estos tres procesos —tala, amarado y secado—, se han establecido dos ciclos que abarcan desde la tala del árbol hasta que la madera queda lista para ser trabajada por los carpinteros.
El primer ciclo comienza con la tala en febrero. Tras el corte, los troncos se sumergen en agua durante cinco meses y el secado se realiza de julio a octubre. En total, este proceso dura unos nueve meses. El segundo ciclo comienza con la tala en agosto; en este caso, la madera se sumerge en agua durante nueve meses, hasta mayo. Después, se corta en listones y se lleva al secadero durante junio, julio y agosto. En este caso, el proceso dura doce meses.
Una vez finalizado el proceso de secado, la madera se clasifica según sus propiedades físicas, distinguiendo si proviene del duramen o de la albura. Finalmente, llega a los talleres de carpintería, donde se convierte en muebles y componentes para estructuras.



De cada tronco se aprovecha toda la madera, usando su volumen completo para poder fabricar la mayor diversidad posible de productos. Además de los ya mencionados, la corteza se destina a jardinería, el serrín para la producción de pellets y las ramas menores para astillas (estos dos últimos procesos orientados a la generación de biomasa). La principal restricción en el proceso de diseño es utilizar únicamente madera para la producción de mobiliario, carpintería y estructuras. A partir de la madera de la albura se ha desarrollado una colección de muebles que incluye mesas diseñadas con un sistema de ensamblaje mediante cuñas de madera, utilizadas para hacer la unión entre el tablero y las patas. La geometría de cada cuña se adapta a la tipología y las dimensiones de la mesa con el fin de optimizar la transmisión de esfuerzos. Todas las piezas se fabrican con maquinaria CNC (control numérico) para, después, ser ensambladas de forma sencilla con la ayuda de una maza.
Con la madera del duramen, en cambio, se ha diseñado un sistema modular compuesto por piezas que permiten construir estructuras ligeras mediante pilares y cerchas. Este sistema está compuesto por diez piezas tipo de Pinus halepensis y bulones de madera de haya para las uniones. Para validar el diseño, se construyó un prototipo a partir de listones de dos metros de longitud, que dio como resultado una estructura con pilares de 3,80 metros de altura y cerchas de diez metros de longitud. Además, se trata de un sistema reversible, pensado para montarse y desmontarse y poder reutilizarse al final de la vida útil del edificio.
Estos diseños modulados e industrializados tienen como objetivo demostrar que, mediante un recurso local, es posible construir y reformar las construcciones de nuestro territorio y, al mismo tiempo, cuidar nuestros bosques mediante una gestión forestal respetuosa con el ecosistema. Además, al utilizar recursos naturales, reconstruimos las cadenas de valor, también recuperamos el uso del territorio y, con él, su cultura. Porque, al fin y al cabo, la cultura no es más que la repetición a lo largo del tiempo del saber hacer con lo que nos provee el lugar.
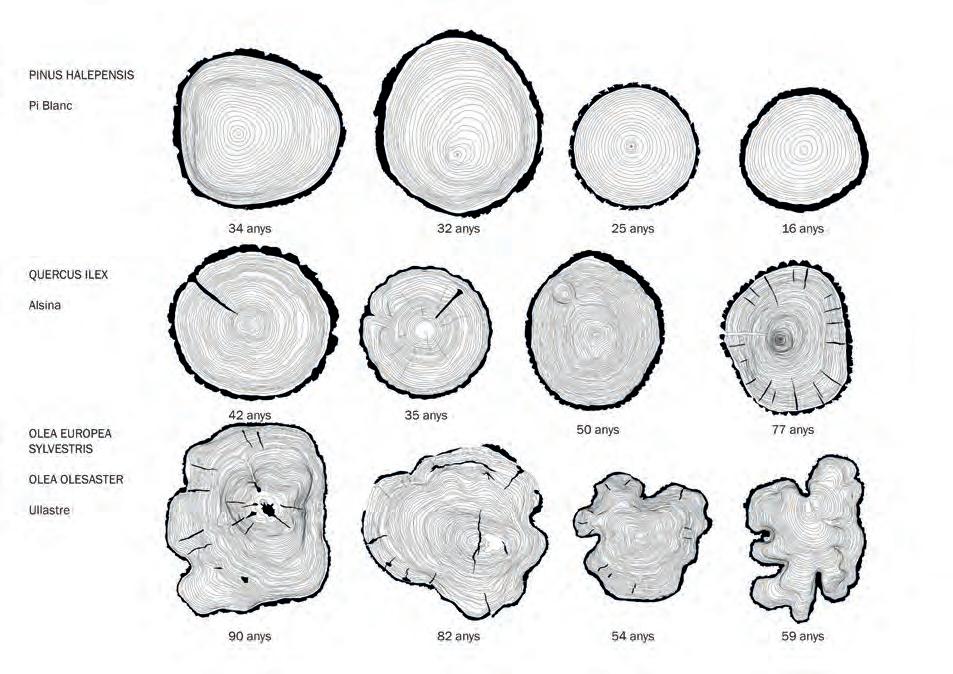
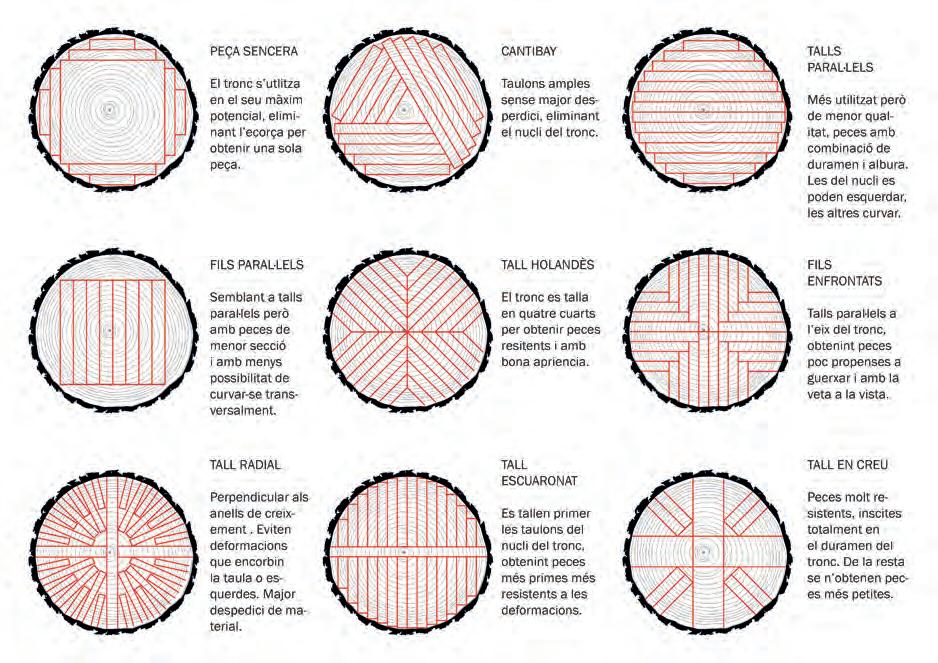

Claudi Aguiló y José Toral
In & out: de la autosuficiencia a la interdependencia
A mediados del siglo xx, el biólogo Ludwig von Bertalanffy formuló la Teoría General de Sistemas (TGS),1 teoría que surgió como alternativa al reduccionismo y mecanicismo del método científico que descomponía los fenómenos complejos en partes aisladas. La TGS, por el contrario, propone una visión de globalidad, integradora y multidisciplinar, donde “el todo es mayor que la suma de sus partes”;2 las propiedades de un sistema solo se comprenden al entender la interrelación entre todos sus elementos.
Desde su concepción, esta teoría ha trascendido el ámbito de la biología y se ha extendido a diversas disciplinas, desde la psicología hasta la economía o la educación. Siguiendo sus principios, este texto explora cómo concebir los edificios de viviendas como sistemas abiertos cuyo objetivo es proporcionar refugio, confort y bienestar. Esta perspectiva nos invita a abandonar el ideal de la “máquina de habitar”3 del movimiento moderno, que había fragmentado el confort en funciones (calefacción, ventilación e iluminación) resueltas con soluciones mecánicas añadidas. Dicha visión trataba al edificio más como un contenedor pasivo que como un vacío activo en la generación de confort, y carecía de una integración holística.
Al concebir un edificio como un sistema abierto, nos alejamos del ideal de autosuficiencia —propio de un sistema cerrado— y adoptamos el paradigma de la autonomía. Este no niega la dependencia del entorno, sino que la redefine como interdependencia estratégica. De acuerdo con la TGS, un sistema abierto no se aísla, sino que se nutre de su entorno y capta recursos a través de sus entradas (inputs) para crear procesos internos con sus salidas (outputs), minimizando así la necesidad de recurrir a redes de suministro externas.
1
Los principios clave de la Teoría General de Sistemas (TGS) son totalidad o globalidad, interrelación e independencia, homeostasis o equilibrio dinámico, equifinalidad, sistemas abiertos, jerarquía o estructura de niveles, retroalimentación e isomorfismo sistémico, términos que van apareciendo a lo largo del texto.
2
Inputs
Del mismo modo que los organismos vivos disponen de receptores para transformar la energía y la materia del entorno en información vital, los edificios también requieren inputs constantes para operar como sistemas dinámicos que interactúan con su entorno. En el ámbito de los inputs energéticos, de igual manera que los ojos captan la luz y la piel el calor, las superficies acristaladas y la envolvente del edificio actúan como captadores que absorben la radiación solar para iluminar y generar calor. Sin embargo, al igual que los ojos tienen párpados, los elementos del edificio deben ser dinámicos e integrar mecanismos de apertura y de control solar para modular esas entradas de luz y de calor. Además, de la misma manera que las plantas convierten la radiación solar en energía vital mediante la fotosíntesis, los paneles fotovoltaicos o aerogeneradores son los sistemas de producción de energía del edificio. Los inputs materiales como el agua, el aire o los alimentos constituyen
Von Bertalanffy, Ludwig, General System Theory: Foundations, Development, Applications, George Braziller, Nueva York, 1968 (versión castellana: Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1993).
3
Le Corbusier, Vers une architecture, Éditions Crès, París, 1923 (versión castellana: Hacia una arquitectura, Apóstrofe, Barcelona, 2000).
sus recursos esenciales. La gestión del agua trasciende la mera conexión a la red de suministro y busca establecer un “sistema circulatorio” hídrico resiliente, similar a cómo los organismos regulan sus fluidos internos, creando redes separativas para aguas pluviales, grises y negras. De forma análoga, los edificios, como los organismos, necesitan renovar el aire para eliminar CO2 y obtener oxígeno. Para ello, disponen de sistemas de ventilación que, actuando como pulmones, minimizan la pérdida de energía y filtran los contaminantes externos. Finalmente, la alimentación, un input introducido y procesado enteramente por el usuario —que lo transforma en energía para la vida—, también es el proceso que más residuos genera, tanto orgánicos como de envases. Sin embargo, un edificio sistémico lo convierte en oportunidad, y crea un “ecosistema digestivo” que reconoce y recicla estos subproductos, cierra ciclos e impulsa la autosuficiencia.
Por último, los inputs de información actúan como la “inteligencia” del edificio. Del mismo modo que el sistema nervioso de un animal procesa estímulos externos para tomar decisiones, un edificio capta datos externos. Esto incluye desde las telecomunicaciones hasta la información recopilada por sensores de temperatura, lluvia, viento o luz que permiten que el sistema reaccione automáticamente y adapte su funcionamiento.
En esencia, todos estos inputs vitales —energía, materiales e información— deben transformarse mediante procesos físicos, químicos y biológicos para que el edificio pueda responder a su entorno, tal como lo hacen los organismos.
Procesos
Los procesos físicos, regidos por la termodinámica, determinan el comportamiento energético de un edificio; comprender estos principios permite trascender la construcción tradicional para organizar la materia y dar forma a un vacío activo. Este espacio funciona como un sistema homeostático a través de las transferencias de calor por conducción, radiación y convección entre las superficies sólidas (la envolvente del vacío) y el aire que circula, mantiene el equilibrio interno, garantiza el confort y se ajusta a los cambios externos.
A diferencia de un sistema mecánico que intenta mantener una temperatura ambiental constante, a menudo con medios activos, la equifinalidad —un principio operativo de los sistemas vivos que permite alcanzar el mismo estado estable por diferentes caminos— se aplica al confort en un edificio, y reconoce que el bienestar térmico no se limita a un único valor. Este sistema dinámico puede ajustar múltiples pa-
rámetros simultáneamente y entender el sistema en su totalidad. Por ejemplo, si la temperatura exterior sube, el sistema homeostático puede compensar aumentando la velocidad del aire para generar una sensación de frescor por convección y evaporación, y también reduciendo la humedad. Así, mientras un sistema mecánico se aferra a un valor fijo, la equifinalidad —al igual que los mecanismos de autorregulación del cuerpo humano— permite que todo cambie (temperatura, velocidad del aire, humedad) para que la sensación de confort no cambie, y buscar un equilibrio dinámico en lugar de una estabilidad estática. El resultado es una arquitectura que, gracias a su redundancia funcional y procesos de autorregulación, tiende a mantener su estado óptimo, adaptándose y garantizando su rendimiento y confort.
Históricamente, la arquitectura ha entendido los procesos químicos naturales como patologías, es decir, como enfermedades que deben ser combatidas y erradicadas. El nuevo paradigma los reinterpreta como parte del ciclo de vida de los materiales, e intenta aprovechar su potencial latente en un diseño que colabora con la naturaleza en lugar de luchar contra ella.
Tradicionalmente, la carbonatación del hormigón se ha considerado una patología, porque reduce su pH y elimina la capa de protección del acero contra la corrosión. Nuestra solución ha sido defensiva: aplicar pinturas y revestimientos contra la carbonatación para sellar el material y detener el proceso. Otra opción sería entender que la carbonatación es un proceso natural que devuelve el hormigón a su estado mineral y que secuestra CO2. El reto, por tanto, ya no es detenerla, sino diseñar con ella, por ejemplo, utilizando hormigones sin armadura y concibiendo la carbonatación como un mecanismo de autocurado y fortalecimiento a largo plazo.
Lo mismo ocurre con las eflorescencias salinas o la oxidación de los metales, catalogados casi exclusivamente como defectos estéticos. En lugar de ver las eflorescencias como simples manchas, podrían interpretarse como un indicador visible de un proceso de transporte de humedad, lo que permite diagnosticar la salud del edificio de forma integral. De manera similar, aunque combatimos la oxidación, el uso extendido del acero corten demuestra una mentalidad distinta: la capa de óxido, antes vista como un deterioro, se diseña ahora para que sea una pátina protectora, estable y de alto valor estético que celebra el paso del tiempo. Una idea con raíces históricas en el uso del cobre y el bronce, cuya pátina siempre se ha entendido como un mecanismo de autoprotección. Este conocimiento de los materiales se extendía incluso a sus propiedades antibacterianas, motivo por el cual metales como la plata, el cobre o el latón pasaron de usarse en cubiertos y jarras a emplearse en elementos de alto contacto como los pomos de las puertas para prevenir contagios.
4 Kellert, Stephen R. y Wilson, Edward O. (eds.), The Biophilia Hypothesis, Island Press, Washington, 1993.
5 Ruskin, John, The Seven Lamps of Architecture, 1849 (versión castellana: Las siete lámparas de la arquitectura, Alta Fulla, Barcelona, 2000).
Esta lógica se invierte de la forma más radical en el caso de la fotocatálisis. La radiación ultravioleta (UV), percibida siempre como un agente degradante, se convierte en la protagonista de una solución innovadora. Hoy se diseñan materiales de construcción que utilizan esa misma radiación UV como catalizador para descomponer contaminantes atmosféricos. Así, una fachada expuesta al sol, antes un elemento pasivo y vulnerable, se transforma en una superficie activa que purifica el aire que la rodea.
En definitiva, la evolución de estos conceptos marca un tránsito de una arquitectura de resistencia a una de resiliencia y regeneración que comprende e integra los procesos naturales. Esta estrategia no solo es más sostenible, sino que abre la puerta a una innovación material fascinante, donde los edificios no solo nos den cobijo, sino que también cuiden de sí mismos y de su entorno.
Finalmente, la integración de los procesos biológicos en la arquitectura supone un cambio de paradigma: de combatir la naturaleza a colaborar con ella. El ejemplo más claro es el diseño con sistemas vegetales dinámicos, como las plantas de hoja caduca en pérgolas, sobre patios o en fachadas, que actúan como protecciones solares que se adaptan a cada estación. Este cambio se extiende incluso a la reinterpretación de fenómenos espontáneos, como la aparición de musgo en los muros, que pasa de ser considerado un biodeterioro a entenderse como una pátina viva que aporta biodiversidad.
Estos sistemas vivos, distribuidos por todo el edificio, se convierten en el motor de su metabolismo, gestionando activamente los flujos de aire y agua. Funcionan como climatización pasiva, refrigerando el ambiente por evapotranspiración, un proceso que absorbe calor latente al convertir el agua en vapor. Al mismo tiempo, purifican el aire, absorbiendo CO2 y filtrando contaminantes urbanos. En cuanto al ciclo del agua, las plantas participan en su gestión mediante sistemas de fitodepuración, que pueden situarse en zonas comunes, o a través del filtrado natural del agua de lluvia en cubiertas vegetales.
Más allá de su funcionalidad técnica, el mayor potencial reside en su impacto sobre la dimensión humana y social. La integración de la naturaleza en el día a día es un principio conocido como biofilia,4 con efectos psicológicos que reducen el estrés y mejoran el bienestar. Este potencial culmina en la dimensión productiva y comunitaria, donde los huertos urbanos no solo proveen alimentos de proximidad, sino que también actúan como un potente motor de cohesión social, fortaleciendo los lazos vecinales y el sentido de comunidad.
El siglo xix revalorizó la interacción entre arquitectura y naturaleza, concibiéndola como una nueva forma de belleza ligada a la ruina.5 Esta
profunda fascinación por la imperfección y el devenir del tiempo transformó este deterioro en un motor arquitectónico, percibiéndolo como la continuación de la arquitectura a través del tiempo. Entender los procesos permite concebir el edificio como un sistema en constante evolución, no como un objeto final, y el diseño como una estrategia dinámica que evoluciona con el tiempo, en lugar de algo estático.
Outputs
Un edificio, como todo sistema abierto, genera inevitablemente outputs o salidas. El diseño sistémico, sin embargo, no los considera como desechos, sino como una oportunidad para aplicar la retroalimentación, es decir, para usarlos como recursos que reajusten el propio sistema. El objetivo de esta gestión es doble: minimizar los outputs o residuos que se expulsan al exterior y, sobre todo, reincorporarlos de nuevo a los ciclos del edificio como nuevos recursos, siempre que sea posible.
En el ámbito de los outputs materiales, la estrategia se centra en la circularidad. Las aguas grises que el edificio genera, por ejemplo, se tratan mediante sistemas de depuración para convertirlas en un nuevo input de agua para usos que no requieren la calidad de potable, como el riego, la limpieza o la recarga de cisternas. Del mismo modo, los residuos orgánicos se aprovechan a través del compostaje, transformando un desecho en abono, un input de valor para los huertos o zonas verdes del propio edificio.
Respecto a los outputs energéticos, el calor del aire viciado que se expulsa es capturado por recuperadores de calor y transferido al aire fresco que entra, reduciendo así drásticamente la energía necesaria para la calefacción. Al implementar estos bucles de retroalimentación tanto para la materia como para la energía, el edificio deja de ser un consumidor lineal y se acerca a un modelo de ecosistema, reduciendo al mínimo su dependencia de redes externas y su huella ecológica.
Finalmente, para mejorar el proceso, el edificio genera outputs de información. Los datos sobre consumos de agua y electricidad, las temperaturas interiores y exteriores, los niveles de CO2 , la radiación solar, la pluviometría, la velocidad del aire o la energía producida son información que el sistema emite constantemente. Este flujo de datos permite una verdadera retroalimentación y posibilita tanto respuestas inmediatas —como la activación de automatismos de protección solar, captación o ventilación— como la optimización a largo plazo. El análisis de esta información, ya sea por un sistema de gestión (BMS) o por los propios usuarios, permite detectar patrones, recibir alertas de mantenimiento predictivo y, en definitiva, tomar decisiones informadas para mejorar el rendimiento del sistema.
Al implementar estos bucles de retroalimentación para la materia, la energía y la información, el edificio trasciende su condición de objeto pasivo y dependiente y se acerca a un modelo de ecosistema: un sistema dinámico que aprende y se autorregula para mantener el confort con la mínima dependencia externa y el menor impacto ecológico.
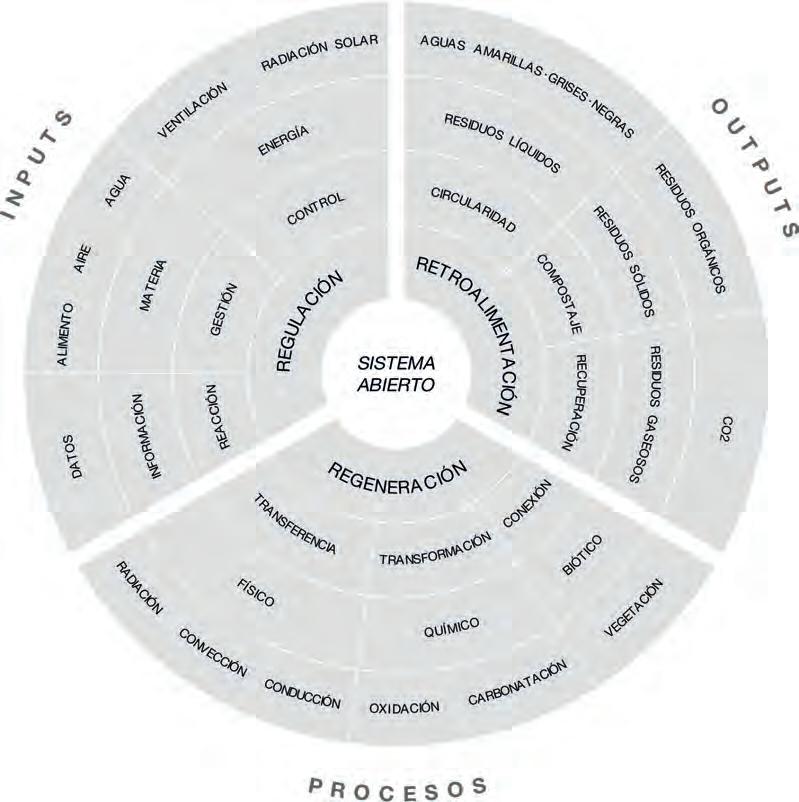
Al abandonar la visión reduccionista del positivismo, este texto propone un cambio de paradigma: entender el edificio no ya como un objeto, sino como un sistema abierto y en proceso. La gestión de sus flujos de energía, materia e información se asemeja entonces al metabolismo de un ser vivo, donde múltiples subsistemas interactúan en una compleja jerarquía. Los fenómenos que antes considerábamos patologías se reinterpretan ahora como pátinas funcionales, indicadores de salud o la evidencia de que la arquitectura continúa su existencia a través del tiempo, cerrando ciclos y regenerando su entorno inmediato.
Más que buscar la eficiencia, se trataría de orquestar un ecosistema donde los bucles de retroalimentación convierten los desechos en recursos y la información en adaptación. El resultado es una arquitectura que trasciende su función de mero refugio para convertirse en un sistema homeostático: un hábitat que se cuida a sí mismo y a sus habitantes, que aprende de su entorno y que, al colaborar con los procesos naturales en lugar de luchar contra ellos, alcanza una forma superior en coevolución con el entorno.
Los sistemas vivos son autónomos, lo cual no significa que estén aislados del exterior. Bien al contrario, interactúan con el medio a través de un constante intercambio de materia y energía, pero esta interacción no determina su organización, son autoorganizadores.
Fritjof Capra, La trama de la vida, 1996.
Pepa Morán Núñez
Jardines operativos.
Entre la funcionalidad
y la experiencia estética
1
Picon, Antoine, Natures urbaines. Une histoire technique et social 1600-2030, Éditions Pavillon de l’Arsenal, París, 2024, págs. 14-16.
2 Moore, Kathryn, “Is Landscape Philosophy?”, en Doherty, Gareth y Waldheim, Charles (eds.), Is Landscape…?, Routledge, Londres, 2016.
3 Whiston Spirn, Anne, “The Language of Landscape”, en Swafield, Simon (ed.), Theory in Landscape Architecture. A Reader, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2002, págs. 125-130.
4 Wilson, Edward O., Biophilia, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1984 (versión castellana: Biofilia, Errata Naturae, Madrid, 2021).
La relación entre la ciudad y la naturaleza se encuentra en constante redefinición. Las ambigüedades y los anhelos de nuestra época se materializan en el proyecto de paisaje que actúa como un espejo de los valores y las interpretaciones colectivas que hacemos de nuestro entorno.1
Actualmente asistimos a una notable mejora en la integración de funciones ecológicas en el espacio público, como la mitigación de la isla de calor, el fomento de la biodiversidad o la implementación de sistemas de drenaje sostenible (SUDS). Sin embargo, este avance técnico conlleva un riesgo que advierte Kathryn Moore: que el debate se deslice “cómodamente hacia una deliberación sobre estándares espaciales y diversas tecnologías, en lugar de una comprensión rigurosa del lugar en términos de su ubicación física, su contexto cultural y preocupaciones sociales más amplias”.2
Frente a esta disyuntiva entre la solución técnica y la apropiación social, este artículo expone el concepto de “jardín operativo”, una estrategia de diseño para el espacio público que supera la falsa dicotomía entre funcionalidad y estética. En un jardín operativo, la belleza no es una capa superficial de decoración, sino una experiencia que emerge directamente de la visibilidad y la percepción de los procesos ecológicos en funcionamiento, una belleza operativa. A través del análisis de varios casos de estudio, exploraremos los pilares de esta estrategia: la creación de ecosistemas que celebran la biodiversidad y el cambio; la termodinámica como herramienta para generar confort, y la gestión del agua como una experiencia visible y didáctica.
Marco teórico: biofilia y la estética de los procesos naturales
Según Anne Whiston Spirn,3 ver el paisaje como un mero escenario prioriza la apariencia a expensas de la habitabilidad y corre el riesgo de trivializarlo como decoración, como una representación ideológica de lo natural que utiliza un lenguaje de formas o patrones seudonaturales, y que rechaza la geometría abstracta al remitirnos a un origen artificial y humano. Nuestra propuesta se aleja de esta visión para abrazar la concepción del paisaje como una fusión entre naturaleza y cultura. Desde aquí surge una dimensión perceptiva que nos vincula a él no solo como espectadores, sino como participantes activos de los procesos que en él tienen lugar. Esta necesidad de participación puede entenderse a través de la hipótesis de la biofilia,4 que postula una conexión innata del ser humano con la naturaleza. Reconocer esta afinidad no solo aporta bienestar individual —reduce el estrés, mejora la salud y favorece la creatividad—, sino que también fortalece los lazos comunitarios, generando espacios compartidos de cuidado y pertenencia que consolidan la cohesión social.
Autores como Henri Bergson, John Dewey, Anne Whiston Spirn o Robert Irwin, entre otros, explican la importancia de la percepción del cambio y los ciclos naturales para el individuo y la sociedad como parte integrante de la naturaleza y sus procesos. La experiencia del cambio repetitivo y comprensible, expresado por los ciclos temporales, como las estaciones, adquiere un potencial estético aún más relevante en una época como la nuestra, tan caracterizada por cambios rápidos.5
Como sostiene Elisabeth K. Meyer en su manifiesto “Sustaining Beauty. The Performance of Appearance”,6 la estética se incorpora como experiencia, no como lenguaje formal o apariencia superficial. Requiere un intercambio, un compromiso perceptivo entre un cuerpo sensible y su entorno que, a su vez, demanda pausa y duración. Este es el fundamento del jardín operativo: la belleza reside en la experiencia estética de la operatividad de los procesos.
Los pilares del jardín operativo: casos de estudio
1. Ecosistemas vivos: biodiversidad y dinamismo
Del incremento de la biodiversidad a la celebración de los ciclos
El incremento de la biodiversidad es un objetivo fundamental en nuestros espacios públicos. Para lograrlo es necesario fomentar la gestión ecológica y la naturalización. El aumento de la diversidad de especies de flora, de la superficie ajardinada y la complejidad de estratos favorece la configuración de comunidades vegetales adaptadas a cada ambiente que potencian servicios ecosistémicos como el refugio y el alimento para la fauna asociada.
En la plaza U d’Octubre, en Molins de Rei (Barcelona), la umbría y la solana del cercano bosque de Collserola son el modelo del paisaje de referen-
5 Whiston Spirn, Anne, op. cit.
6
Meyer, Elisabeth K., “Sustaining Beauty. The Performance of Appearance: A Manifesto in Three Parts”, Journal of Landscape Architecture, vol. 3, núm. 1, 2008, págs. 6-23, doi.org/10.1080 /18626033.2008.97 23392 (acceso: 31 de octubre de 2025).


cia del proyecto, tanto en la composición como en la configuración del espacio, lo que fortalece la identidad local y el vínculo con el territorio. Se propone una plantación mixta de alta densidad y complejidad vertical de estratos que reproduce la distribución de espacios forestales de Collserola mediante la plantación combinada de vegetación arbolada y estrato arbustivo.
La plantación de un centenar de árboles (Pinus halepensis, Pinus pinea, Quercus ilex, Quercus humilis, Platanus hispanica, Acer monspesulanum...), junto a herbáceas y prados permite conformar una bosquina mediterránea en pleno tejido urbano. Con sus 3.500 m² se convierte en uno de los espacios verdes de mayor valor de la trama urbana de Molins de Rei, con la escala necesaria para albergar procesos naturales y promover hábitats diversos para la fauna y la microfauna.
La propuesta no solo mejora la biodiversidad y amplía la superficie de sombra —favoreciendo el confort climático y la gestión sostenible del agua—, sino que establece una nueva relación entre el espacio urbano y los ecosistemas cercanos. El bosque de Collserola, presente en la memoria colectiva y en la experiencia cotidiana de los vecinos, se convierte en referente vivo que se proyecta en la plaza. Así, el paisaje mediterráneo no se contempla como un escenario distante, sino como una identidad compartida que refuerza el vínculo afectivo con el territorio y multiplica las interdependencias entre naturaleza, cultura y comunidad.

La condición dinámica: de la plantación a la comunidad
Un jardín operativo trasciende la idea de una forma o imagen final estática para convertirse en un ecosistema vivo y en constante evolución. En él, el verdadero diseño no reside en el resultado, sino en la capacidad de facilitar y gestionar la transición natural “de la plantación a la comunidad”.
Este planteamiento se inspira en estudios como El jardín en movimiento, 7 de Gilles Clément, que aboga por trabajar con las dinámicas de la naturaleza en lugar de oponerse a ellas. Según Nigel Dunnett, cualquier propuesta ecológica de plantación debe, por tanto, asumir plenamente el concepto de cambio, ya que este dinamismo es fundamental para los procesos que operan dentro de las comunidades vegetales.8
Sobre estos principios se asienta el estudio “De la plantación a la comunidad”,9 desarrollado en el Parc del Riu de El Prat de Llobregat. A través de él, elaboramos una metodología para valorar cómo una plantación evoluciona hacia una comunidad vegetal compleja. El objetivo es generar criterios de gestión capaces de favorecer la aparición de funciones ecológicas cada vez más diversas, especialmente en beneficio de la fauna —pequeños mamíferos, insectos y aves—, permitiendo así reconocer los momentos del año en los que los cambios fenológicos y las sincronías entre especies nos hacen partícipes de una experiencia estética, y consolidando la dimensión operativa del jardín como ecosistema en simbiosis con su entorno.

7 Clément, Gilles, Le Jardin en mouvement, Sens & Tonka, París, 2001 (versión castellana: El jardín en movimiento, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2017).
8 Dunnett, N. y Hitchmough, J. (eds.), The Dynamic Landscape: Design, Ecology and Management of Naturalistic Urban Planting, Routledge, Londres, 2025, 2ª ed.
9
Pepa Morán Núñez (arquitecta y paisajista) y Anna Zahonero i Xifrè (bióloga y paisajista). Col·laboradors: Javier Zaldívar (arquitecto y paisajista), Víctor Adorno (biólogo y paisajista), Alessandra Schmidt (arquitecta y paisajista), Daniel Gómez de Zamora (biólogo y paisajista), Marc Castellnou (ingeniero forestal y analista jefe de Bombers GRAF) y Jordi Oliveres (ambientólogo), Metodologia de diagnosi de la vegetació i criteris de gestió al parc del Riu: de la plantació al sistema vegetal, 2016.


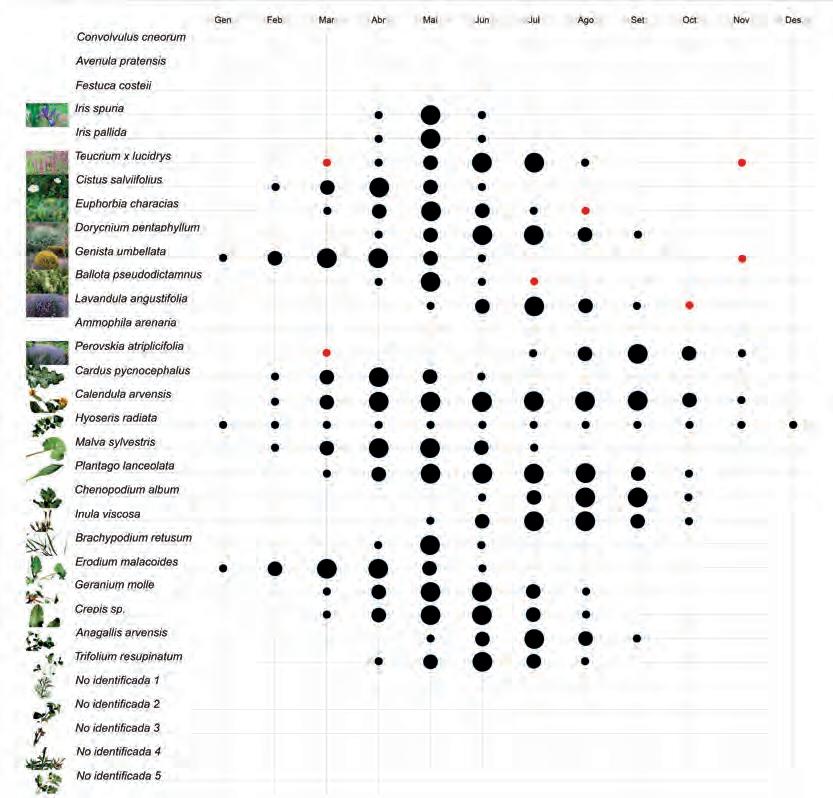

10 De Bono, Edward, Lateral Thinking. A Textbook of Creativity, Pelican Books, Londres, 1991 (versión castellana: El pensamiento lateral: manual de creatividad, Paidós, Barcelona, 2018).
2. Termodinámica y confort: el elogio de la sombra
La medida del paisaje: de la parametrización al carácter
La gestión de la energía y la creación de confort son funciones clave en el diseño de cualquier espacio exterior. Desde una perspectiva termodinámica, la relación entre las zonas asoleadas y las de sombra constituye un motor fundamental del microclima local. El sol calienta las superficies expuestas, que, a su vez, calientan el aire en contacto con ellas. Al ser menos denso, este aire caliente asciende y su lugar es ocupado por el aire más fresco y denso proveniente de las zonas sombreadas. Este proceso natural genera corrientes de convección, es decir, brisas locales que incrementan de manera significativa el confort térmico.
Paralelamente, la vegetación actúa como un potente regulador bioclimático. A través de la evapotranspiración, las plantas liberan vapor de agua, lo que ayuda a regular la humedad ambiental. Este proceso favorece la refrigeración del entorno: para que el agua se evapore desde las hojas, necesita absorber una gran cantidad de energía del ambiente en forma de calor. Esta energía, conocida como calor latente de vaporización, se extrae del aire circundante, provocando así una notable y medible reducción de las temperaturas.
En este marco, la parametrización del paisaje —y, en particular, el uso de indicadores— adquiere un papel cada vez más relevante en el proceso de diseño. Más allá de una comprobación final, los datos cuantitativos pueden convertirse en una herramienta creativa y de toma de decisiones si se integran desde el inicio del proyecto. Esto exige una metodología que combine el análisis científico con la exploración creativa, generando diversidad de posibilidades de abrir el campo de la experimentación proyectual.
Como recuerda Edward De Bono, para el pensamiento científico el resultado deseado es la verdad, mientras que para el pensamiento de diseño lo esencial es el valor; en ciencia la certeza es fundamental, mientras que en diseño lo es la posibilidad. Entendida así, la parametrización es una herramienta de toma de decisiones que genera diversidad y contribuye a la exploración proyectual, buscando el “valor” en lugar de una única “verdad”.10
Este principio se aplicó en el parque del Alcalde Boixereu, en La Pobla de Segur (Lleida). La metodología partió del estudio del comportamiento térmico de los paisajes locales —como los robledales y las dehesas—, analizando sus patrones morfológicos y su termografía. El proyecto replicó esas lógicas en su diseño, demostrando cómo un análisis cuantitativo puede ser el origen de un diseño con carácter cualitativo y fuertemente arraigado en el lugar.
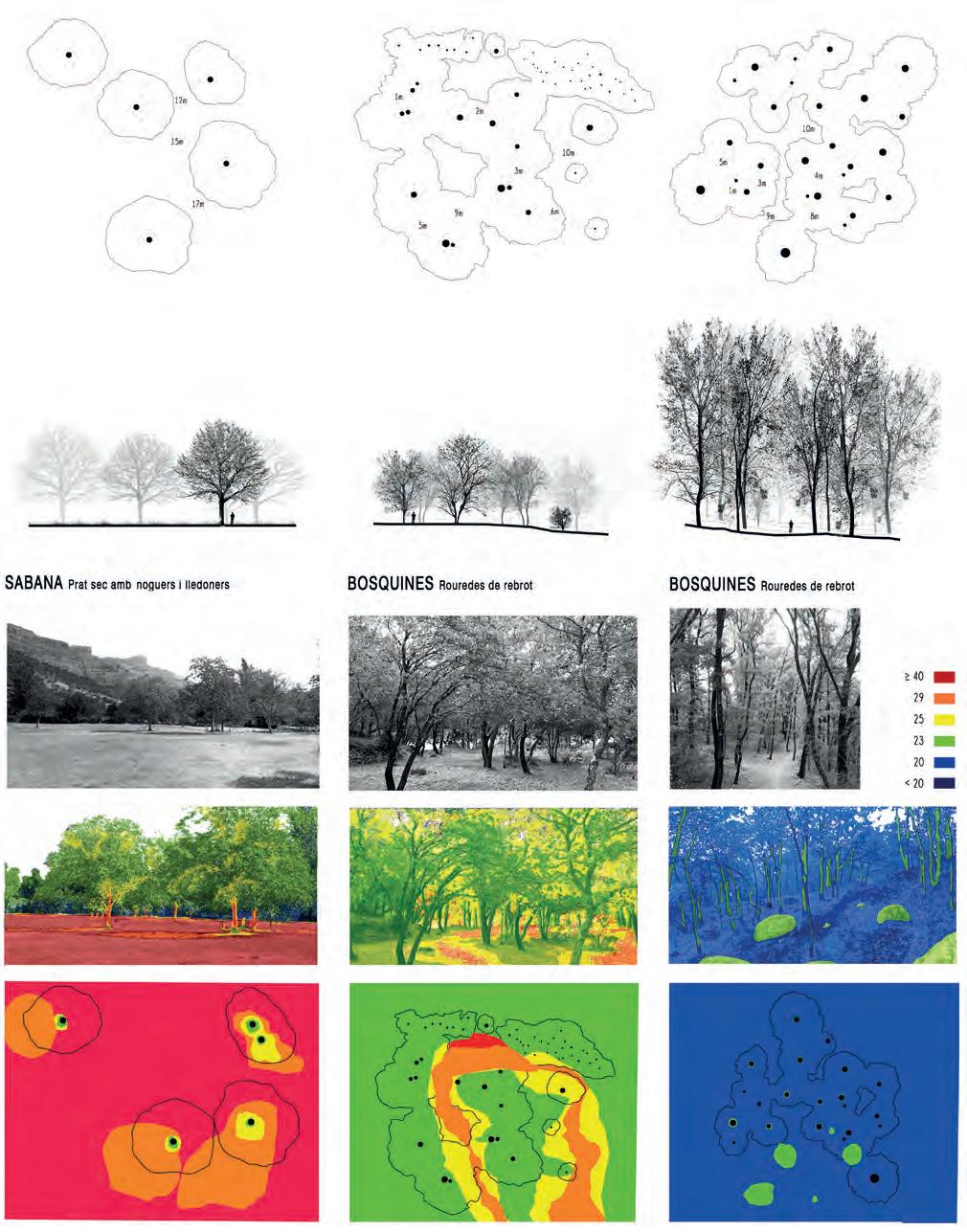
De la mejora del confort térmico público al elogio de la sombra
En los patios interiores de un proyecto en Montgat, la propuesta de paisaje busca generar un espacio de convivencia de gran calidad, no solo en términos de habitabilidad y biodiversidad, sino también de confort térmico y bienestar comunitario.
Los jardines interiores se conciben como microbosques mediterráneos intensificados: plantaciones en estratos —arbóreo, arbustivo y herbáceo— que reproducen la complejidad de los entornos forestales, pero con mayor densidad, para transformar cada patio en “un pequeño trozo de bosque”. La disposición vertical responde a la gradación solar de cada nivel, desde la penumbra de la planta baja hasta la cubierta, adaptando las especies a la intensidad de la radiación.
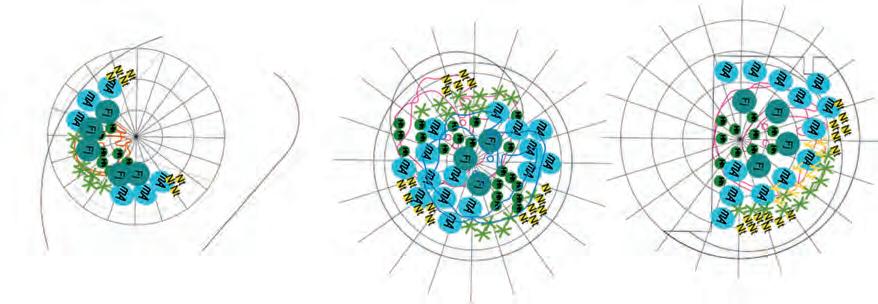
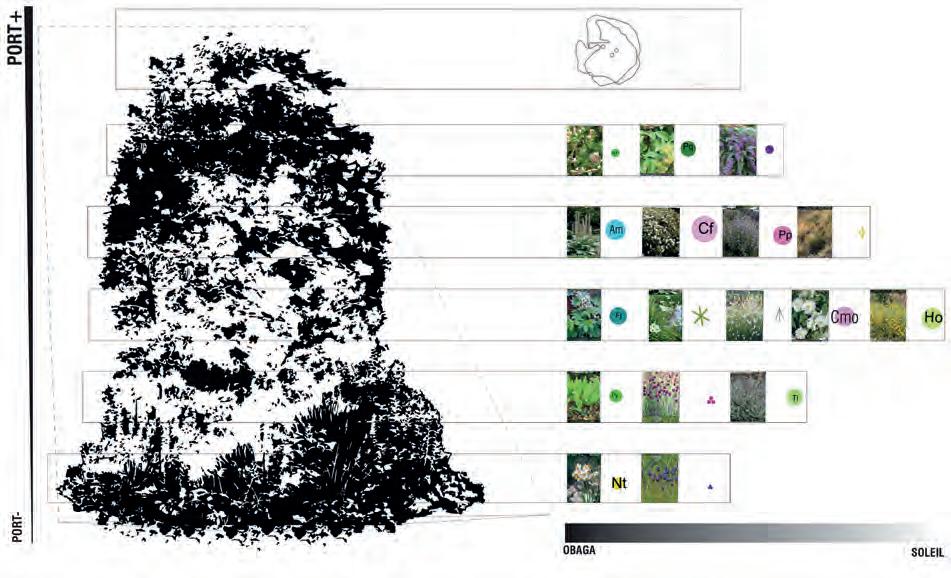
La vegetación desempeña un papel clave en la regulación termodinámica de estos espacios. Los árboles, arbustos y trepadoras generan sombra y actúan como un umbráculo natural que suaviza las temperaturas en los meses de mayor radiación solar. El aumento de superficie sombreada, junto con los procesos de evapotranspiración, reduce el efecto de isla de calor y favorece la formación de brisas locales que mejoran el confort en los recorridos y zonas de estancia. Las especies trepadoras de hoja caduca, por ejemplo, permiten una doble lectura climática: protegen en verano y facilitan la entrada de sol en invierno.
Más allá de lo climático, la propuesta se fundamenta en la biofilia: el contacto cotidiano con la vegetación reduce el estrés, estimula la percepción sensorial y fortalece los vínculos comunitarios. Estos patios verdes se convierten en lugares de encuentro donde las plantas median en la relación entre vecinos, ofreciendo un espacio compartido que invita al cuidado colectivo. Se trata de una relación de reciprocidad: las plantas requieren atención, pero, a la vez, nos cuidan, generando bienestar físico, emocional y social. De este modo, la vegetación no se entiende como un simple recurso estético, sino como un dispositivo ambiental y comunitario que, al integrarse en los espacios de circulación, transforma la experiencia cotidiana de habitar.
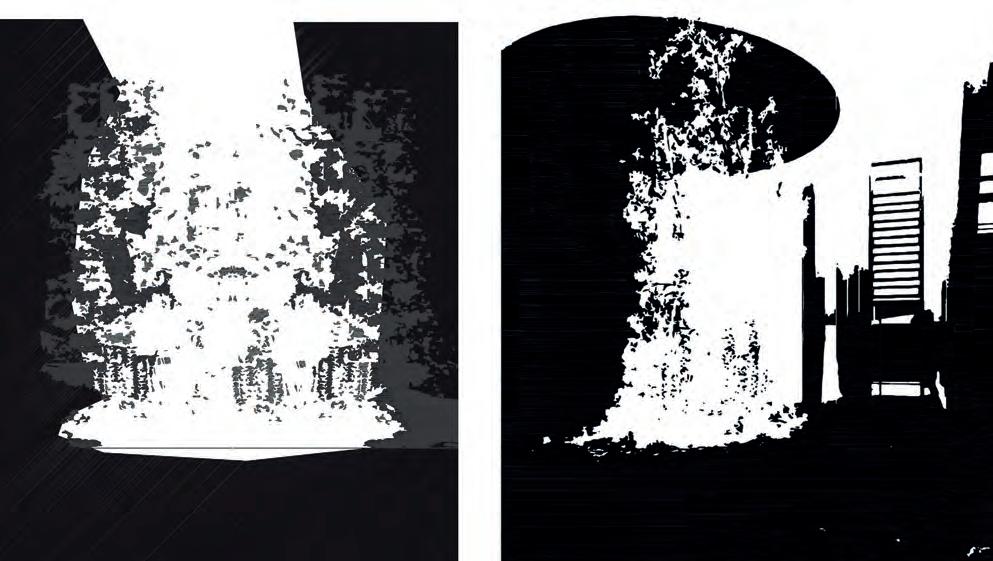
De la gestión hídrica sostenible a “pasear el agua”
La gestión hídrica sostenible se ha convertido en una de las funciones esenciales incorporadas al diseño de los espacios públicos en los últimos años. Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) ofrecen una alternativa a la gestión convencional, basada en grandes infraestructuras centralizadas, como depósitos de tormenta, balsas de retención o estaciones depuradoras. Frente a ese modelo, los SUDS permiten que el ciclo del agua se integre en cada proyecto, a escala local, mediante la retención, la detención, la infiltración y el tratamiento del agua allí donde se genera.
De este modo, se consigue reproducir en el ámbito urbano el comportamiento natural del agua, restaurando en parte el ciclo hidrológico previo a la urbanización. Los SUDS introducen suelos y superficies permeables que aumentan la infiltración del agua, evitando que esta sea derivada íntegramente a la red de pluviales. Solo en episodios de lluvia muy excepcionales se produce un desbordamiento hacia los sistemas con-
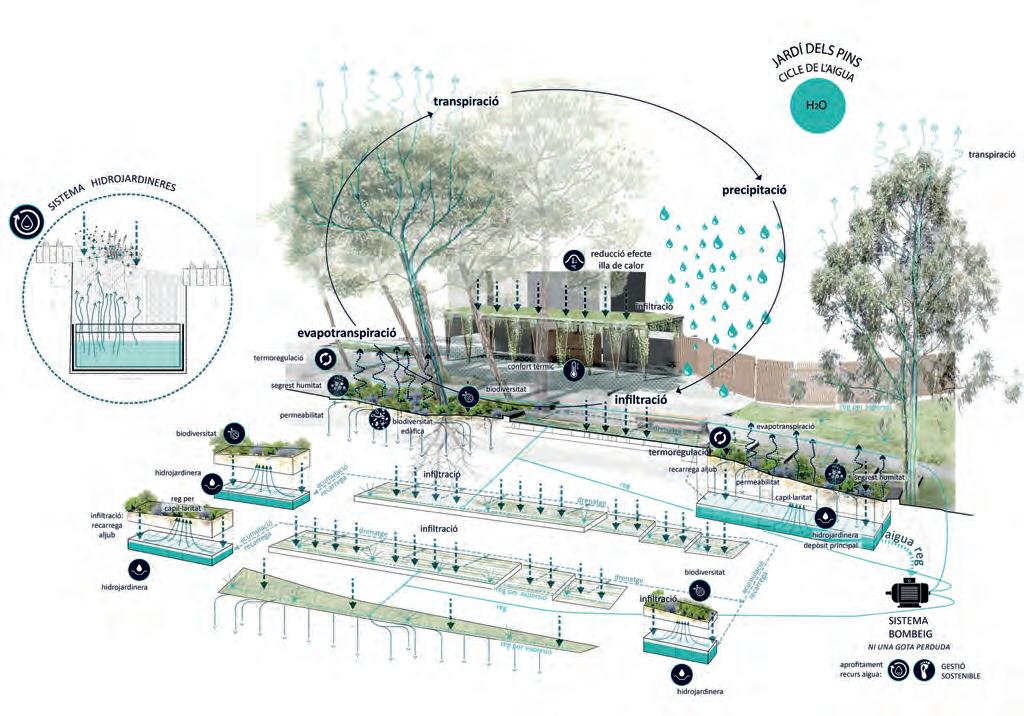
Conclusión: hacia una práctica del paisaje operativo
El concepto de jardín operativo no es una tipología, sino una nueva mirada que entiende la funcionalidad y la experiencia estética intrínsecamente unidas. La belleza ya no reside en una imagen estática, sino en la percepción de un sistema vivo en funcionamiento que despliega una serie de fases temporales, de sucesos fenológicos de los que el proyecto hace partícipes a las personas.
Un jardín operativo muestra funcionamientos —ecosistemas dinámicos, confort térmico y ciclos del agua visibles— como manifestaciones de este mismo principio. Ante la necesidad de responder de manera adaptativa a las condiciones climáticas cada vez más extremas de nuestros entornos, el paisaje local, el más próximo, aparece como una respuesta adaptativa que cuestiona modelos representativos o ideológicos. El jardín operativo reinterpreta sus prestaciones y su operatividad desde el diseño, en lugar de imponer composiciones acabadas, generando espacios que responden de manera más auténtica a los desafíos ecológicos y a los anhelos culturales de nuestro tiempo.
En última instancia, el jardín operativo nos invita a relacionarnos con la naturaleza en la ciudad de una forma más honesta y participativa. Se trata de una práctica del paisaje que celebra la complejidad, la incertidumbre y el cambio, y que no solo ofrece soluciones adaptadas, sino también una renovada fuente de experiencia y pertenencia en el corazón del entorno urbano.
Expresión utilizada por Jordi Larruy, ingeniero de obras públicas del AMB, que reconoce esta habilidad del proyecto en nuestros entornos mediterráneos, que modulan el tiempo y la intensidad para aumentar la operatividad del agua en el espacio público. vencionales, mientras que en los sucesos más frecuentes —de menor intensidad y mayor duración— la gestión se resuelve de manera local. En la plaza dels Pins (CosmoCaixa), este principio se convierte en una experiencia operativa. El agua “se pasea”11 por la plaza: el diseño reduce las pendientes para disminuir la velocidad y aumentar el tiempo de escorrentía, gestionando el tiempo y favoreciendo la operatividad del agua y de los sistemas vegetales vinculados. Los pavimentos drenantes conducen el agua, junto con los SUDS, hacia las “hidrojardineras”. Estos espacios aljibe almacenan el agua, y permiten que las plantas del nivel superior la capten por capilaridad en los momentos necesarios, lo que favorece a especies con requerimientos hídricos moderados. De este modo, una infraestructura técnica se transforma en un suceso visible que define el carácter del espacio.
11
Marta Peris y José Toral
Rituales de confort
Entrevista a Eduardo Prieto
En su estudio Historia medioambiental de la arquitectura (2019), el arquitecto, profesor y ensayista Eduardo Prieto propone una lectura de la disciplina a partir de su vínculo con el medio, el clima, los recursos y la experiencia corporal. Su relato recorre la arquitectura a través de los cuatro elementos de la tradición clásica —fuego, tierra, agua y aire—, donde se entrelazan forma, energía y cultura en una misma visión. Esta conversación recoge ese hilo para interrogar la casa contemporánea e identificar los espacios que quedarían pendientes de repensar, vistos desde una perspectiva medioambiental.
Marta Peris Comenzamos esta entrevista revisando la escena que abre la película Roma (2018), de Alfonso Cuarón.
La secuencia arranca con los títulos de crédito superpuestos a un plano cenital, tomado a pocos centímetros del suelo. El único movimiento visible es el vaivén del agua que corre sobre las baldosas hidráulicas y que irrumpe en el plano como si observáramos romper el mar en la orilla. Ese flujo obedece a un ritual: el baldeo, un lavado con tal cantidad de agua que conforma una lámina especular capaz de devolver el reflejo nítido del cielo, enmarcado por las paredes del patio. En un solo plano, Cuarón anticipa al verdadero protagonista de la casa y el tono de la historia, no solo porque el patio es el espacio más transitado, sino porque en las idas y venidas de los personajes se hace visible la crisis familiar. La irrupción del vuelo de un avión que atraviesa el cielo reflejado anuncia un viaje sin retorno: el abandono del padre. Se trata de un plano secuencia de casi cinco minutos en el que la protagonista, Cleo —la joven niñera y empleada doméstica—, limpia el patio de la casa familiar a fuerza de baldes de agua. Mirar a través de sus ojos nos permite asistir a las labores cotidianas que, día tras día, levantan la vida de la casa.

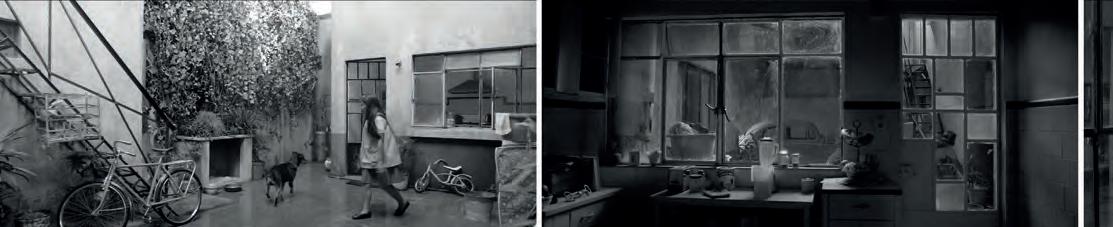
José Toral El secreto de este fenómeno, heredado por la tradición y confirmado por la ciencia, reside en un proceso simple pero poderoso. Al baldear —especialmente en climas cálidos y con largos períodos secos como el de Ciudad de México—, el agua derramada sobre las baldosas absorbe el calor acumulado. Esa energía se invierte en el cambio de estado del agua y se convierte en calor latente que impulsa la evaporación. La lámina que Cleo extiende sobre el suelo multiplica el contacto con el aire, acelera la evaporación y acelera el enfriamiento. La superficie se enfría, el aire circundante desciende en grados y todo el patio respira con un frescor renovado. El resultado es un microclima que, por convección, llega a repercutir también en la temperatura de las estancias adyacentes.
MP Este ritual, por tanto, trasciende la mera limpieza: es un acto de ingeniería climática vernácula, una estrategia sencilla y sostenible para regular la temperatura y mejorar el confort del hogar. La escena revela hasta qué punto el comportamiento del habitante resulta clave en el funcionamiento pasivo de la casa. ¿Qué te sugiere esta escena y qué otros conocimientos tradicionales o de baja tecnología crees que estamos perdiendo y deberíamos recuperar?
Eduardo Prieto No recordaba esta escena, y me parece preciosa. Roma es una película muy arquitectónica, en la que prácticamente todo sucede en la casa. Una casa acomodada y al mismo tiempo elemental, nada lujosa. Respondiendo a vuestra pregunta, la escena me sugiere varias ideas.
La primera es la presencia del tipo: se trata de una casa patio. Ahora bien, ¿cómo se ha instalado con tanta naturalidad una casa patio en


Ciudad de México, cuando este es un territorio anfibio y las primeras construcciones fueron palafíticas? La cuestión de la permanencia de los tipos es algo de lo que siempre se ha hablado, desde antes de Aldo Rossi, y tiene que ver con cómo se importa y exporta la arquitectura. El tipo —también el tipo que podríamos llamar “medioambiental” o “termodinámico”— nace para un clima determinado, pero acaba funcionando en otro muy distinto, lo que nos lleva a cuestionar el determinismo climático. Si aceptamos la visión simplista de que el clima determina por completo la arquitectura, olvidaremos todas esas variantes y variables culturales que son igualmente fundamentales. Uno de los mejores ejemplos de esta versatilidad de los tipos medioambientales es, precisamente, la casa patio, un tipo que, más que estar asociado a un solo clima, se encuentra disperso por todo el planeta y en culturas muy diferentes, desde la tradición mediterránea hasta la china, pasando por los climas tropicales o África… Hay casas patio casi en casi cualquier sitio. Este hecho evidencia la enorme capacidad adaptativa que puede tener la forma arquitectónica, en este caso, la organización de los espacios en torno a un vacío central.
La segunda idea que me sugiere la escena de la película de Cuarón tiene que ver con lo que apuntabas en tu introducción: la arquitectura puede o debe ser algo sencillo de manipular. Depende, en última instancia, del uso humano de los espacios, de la continuidad entre ciertos hábitos y la forma en que habitamos. En este contexto, la tradición del baldeo es un fósil de una costumbre antiquísima que en España ya casi ha desaparecido del todo. En Madrid, hasta no hace tantos años, se baldeaban las calles por la noche, igual que los patios de las casas. Existía la cultura de evitar el sobrecalentamiento nocturno; una cultura que probablemente proceda de la tradición islámica o, incluso de antes, de la domus romana, cuyos pavimentos cerámicos se concebían como soportes capaces de acoger el agua en ciertos momentos y de permanecer secos en otros.
JT También en Barcelona se mojan las calles, y no solo por limpieza, por la mañana a primera hora o al atardecer, evitando los momentos de máxima radiación, cuando el choque térmico produce una rápida evaporación y, en un clima húmedo, se satura el aire y genera una sensación de bochorno y falta de confort.
EP En verano, al baldear, el suelo absorbía la humedad y después la liberaba poco a poco debido al enfriamiento evaporativo. En invierno, en cambio, esos suelos cerámicos se solían cubrir con una capa de cinco o diez centímetros de paja y hierbas aromáticas, sobre la cual se colocaban esterillas de caña y, finalmente, alfombras. Así se acondicionaba la casa
frente al desfase entre climas, y su aspecto cambiaba con las estaciones. Algo similar ocurría con las paredes, sobre todo las de las casas nobles: en invierno se colgaban tapices separados del muro para generar una cámara de aire aislante, y en verano se retiraban. Junto con el baldeo, este ritual estacional permitía que los paramentos quedaran en contacto con el aire fresco y favorecía el enfriamiento nocturno gracias a la masa térmica de los muros.
La posibilidad de una arquitectura ligada al ritmo de las estaciones, a la resonancia estacional, tiene que ver con otra imagen muy poética y poderosa que contiene la escena de Roma que me acabáis de comentar: el momento en que el agua que se utiliza para baldear se convierte en espejo del cielo, de manera que el patio no solo enmarca ese cielo hacia arriba, sino también hacia abajo, por medio del reflejo. Hay un momento en que, sobre el fondo reflejado del cielo, aparece un avión, y es entonces cuando uno constata que la casa “se está enterando” de lo que ocurre más allá, a través del suelo mojado. Como si la arquitectura hubiera entrado en resonancia con los elementos y también con los artificios humanos. Es un momento maravilloso.
La casa puede tener la capacidad de convertirse en caleidoscopio que recoge lo que sucede alrededor; puede tener la virtud de resonar atmosférica, poéticamente, con el exterior. En el caso de los patios, esa resonancia es, como he dicho, estacional: la luz cambia a lo largo del año, entre el día y la noche, entre un cielo soleado o nublado, y esas variaciones atmosféricas se traducen en ese espacio captador que es el patio. La conclusión de todo esto es que la buena arquitectura plantea la relación con el contexto y el clima no tanto a través de las máquinas como a través de la forma, mediante su capacidad de resonar, de interactuar con el ambiente y los seres humanos, para incorporar a la vez el paso del tiempo y los rituales de la vida cotidiana.
JT Al negar el determinismo climático y desplazarse los tipos entre climas y culturas distintas puede producirse un enriquecimiento, pero también lo contrario. Es uno de esos efectos adversos de la globalización, como cuando los Borbones importaron a España las tarimas de madera y reemplazaron los pavimentos cerámicos por entarimados, lo que acabó haciendo desaparecer la costumbre del baldeo.
EP Sí, ese conflicto entre la tradición bien asentada —depurada por el tiempo— y la innovación asociada a lo cosmopolita, a la moda y, en definitiva, a un registro de poder mucho mayor que el de la cultura popular, ha sido siempre un motor de evolución en la arquitectura y en la cultura humana en general. Frente a esa manera de entender el suelo como un
paramento activo que, mediante recursos pasivos, se acomodaba a las circunstancias climáticas —tan arraigada en la cultura española—, las cosas empiezan a cambiar a principios del siglo xviii con la llegada de los Borbones. Procedentes de una cultura ambiental distinta, más vinculada a Centroeuropa, introducen la moda del parqué. Con ello se pierden prestaciones: el suelo deja de ser manipulable, deja de ser una superficie activa. La implantación de estos pavimentos decorativos de madera se produce de arriba abajo: primero en los palacios reales, luego en los de la nobleza y, ya avanzado el siglo xix, en las casas burguesas. A ello cabe añadir la llegada del higienismo, y con él la idea de que extender sobre el pavimento capas de paja o hierbas del campo —con sus impurezas y bichos— resultaba inaceptable. Surgen entonces nuevas exigencias de confort y se instala también la idea de la homotermia: controlar la temperatura interior de manera uniforme a través de la calefacción.
JT Acabas de citar los espacios homotérmicos, y creo que resulta muy interesante confrontarlos con los heterotérmicos que analizas en tu Historia medioambiental de la arquitectura. La idea de que no es necesario que todo el espacio esté a la misma temperatura, y que quizá los sistemas más sugerentes son los que trabajan con gradientes térmicos. Por ejemplo, es magnífica tu explicación termodinámica de la Alhambra: esos pavimentos y zócalos cerámicos de un metro y medio de altura, vinculados a la cultura de sentarse en el suelo y a la lógica de la estratificación térmica.
EP Podríamos hablar de la Alhambra desde muchos puntos de vista, también como un sistema ambiental. Pero, antes de nada, es necesario recordar que los palacios de la Alhambra son, en lo fundamental, espacios concebidos para el verano. De ahí la importancia, en primer lugar, de la red hidráulica como sistema para refrescar, un sistema que comienza en el territorio, no en el edificio. El entorno de la Alhambra carecía de manantiales y, debido a la topografía abrupta, el acceso al agua del río resultaba, por otro lado, imposible, de modo que el aprovisionamiento se hizo depender a priori de aljibes de agua de lluvia. Pero pronto fueron conscientes de que el agua así captada resultaba insuficiente para lo que la Alhambra debía ser —una ciudad palatina más que un edificio—, por lo que se decidió, sin escatimar costes, tomar el agua del río Darro aguas arriba, a unos diez kilómetros de distancia, y conducirla a través de una compleja red de acequias que bajaba serpenteando con una pendiente muy suave. Esa red abastecía palacios, baños, edificios, jardines, cisternas y fuentes, y finalmente se derramaba por las laderas de la colina, donde servía también a algunos barrios popu-
lares de Granada. Todo ese entramado hidráulico no solo garantizaba el agua potable, sino que contribuía a generar un microclima de frescor y sombra que atemperaba el entorno antes incluso de que se construyeran los edificios. De este modo, a la hora de acondicionar los espacios en los períodos cálidos, ya no era necesario cubrir todo el salto térmico entre el exterior tórrido y los interiores más frescos, sino que bastaba con partir de unas condiciones higrotérmicas mucho más atenuadas, fruto de un entorno bien plantado y regado. La Alhambra no es solo un edificio, sino un fragmento de territorio transformado por el trabajo humano. Esto nos recuerda que el problema medioambiental de la arquitectura tiene que ver tanto con la naturaleza como con el ingenio, y no comienza a resolverse en la escala del edificio, sino en la de la ciudad y el territorio. Además, en la Alhambra, el confort no se confía a membranas aislantes, sino a un atemperamiento progresivo. Los espacios se organizan en capas, como en una suerte de “cebolla termodinámica”, en las que unas estancias protegen a otras y acaban generando un gradiente de temperaturas desde el exterior hacia los núcleos más resguardados: las qubbas. Estos recintos ceremoniales, más altos, funcionan como una especie de chimeneas térmicas, pues el aire caliente estratificado en la parte superior sale por los profundos y pequeños huecos que se abren cerca de la cubierta, orientados a los vientos dominantes. Esa salida de aire provoca un vacío que se llena con el aire fresco del patio, que atraviesa la secuencia de espacios intermedios —pórticos, nichos, salas— e induce una brisa suave: esa brisa suave que tanto valoraba la cultura árabe, tal y como nos recuerdan los poemas inscritos en las paredes de algunas salas de la Alhambra, que hablan precisamente de esto.
De manera que, frente al modelo moderno de hermeticidad, la Alhambra propone una arquitectura porosa que combina la masa térmica con la ventilación natural, y diluye los límites entre interior y exterior. En la Alhambra, el acondicionamiento depende menos del material o el espesor de los muros —que presentan siempre una alta transmitancia térmica— que del tamaño y la disposición de las habitaciones, o de su capacidad de sombreamiento y absorción de calor, así como del volumen de aire contenido en ellas. Para que los ámbitos más representativos o simbólicos — qubbas, salas— estén siempre atemperados, deben estar envueltos por otra serie de espacios que los protejan también desde el punto de vista termodinámico.
Pero lo interesante, además, y con esto respondo a la pregunta sobre la estratificación térmica y la cultura de sentarse en el suelo, es que lo que se está acondicionando mediante estos mecanismos pasivos y eficaces es únicamente la franja en la que se desarrolla la vida humana, pues, por densidad, el aire enfriado se queda cerca del suelo. El resto, el

aire caliente que no se refrigera, se queda arriba, pero su presencia no importa, porque no tiene relevancia a efectos de confort. Los constructores de la Alhambra —en general, los constructores tradicionales, de antes de la llegada de los aislamientos industriales— no tenían el prejuicio ni compartían el dogma moderno de mantener todos los puntos de un espacio a la misma temperatura. Les bastaba con refrigerar la parte que interesaba; de ahí ese zócalo de metro y medio que mencionabas antes, José: un zócalo que coincide exactamente con la zona donde acontece la vida, donde el cuerpo entra en contacto con la arquitectura. Esa franja marca y hace visible lo invisible: la experiencia térmica que percibimos a través de la piel.
Hay un último aspecto que vale la pena destacar: la heterotermia propia de la arquitectura tradicional enlaza con otro de los rasgos medioambientales de la Alhambra: su carácter poroso. En la Alhambra, los muros no aíslan, las ventanas y celosías quedan abiertas, y esta porosidad, lejos de perjudicar el confort, es precisamente la que lo hace posible, dado que permite el movimiento del aire fresco. Ejemplos tan sofisticados como la Alhambra deben recordarnos que los espacios que habitamos son también canales por los que circula la luz y el aire, y que, en la buena arquitectura, es imposible distinguir entre forma, materia y energía, de igual manera que es imposible distinguir entre medioambiente y cultura.
MP El capítulo sexto del libro, “La habitación aislada”, empieza con una cita de Le Corbusier: “En esta época de interpenetración internacional de las técnicas científicas, yo propongo un solo tipo de construcción para todas las naciones y los climas.” Entre el determinismo climático y el universalismo tecnocrático, diríamos que te sitúas en un punto intermedio. Para ti, “el problema medioambiental de la arquitectura tiene que ver con la naturaleza tanto como con el ingenio humano”. Rechazas la idea tecnocrática de que una misma solución puede imponerse en cualquier lugar gracias a la maquinaria, pero también evitas la idea simplista de que el clima por sí solo determina la arquitectura. En cambio, propones una arquitectura que surge de una comprensión profunda del lugar, que emplea la forma, la tradición y el ingenio cultural como herramientas principales para crear entornos confortables y con significado. Me gustaría que contrapusieras ahora esta idea de la “habitación porosa”, que mencionabas en relación con la Alhambra, con la de la “habitación aislada”.
EP Creo que es muy importante recuperar la idea de la habitación permeable, de un espacio que respira, que intercambia energía con el exte-
rior, que resuena con las estaciones y las atmósferas. Hasta el siglo xix y principios del xx, el paradigma constructivo no podía depender de materiales aislantes, porque estos apenas existían y los que había tenían pobres prestaciones. Es verdad que la naturaleza nos ofrece algunos materiales aislantes —madera, paja, algas—, pero en la cultura tradicional —fuera de los climas nórdicos— estos materiales pudieron servir como complementos térmicos, pero nunca para sostener un verdadero paradigma de aislamiento. Por su parte, los materiales más empleados en la construcción tradicional —ladrillo, piedra, tierra— no son eficaces como aislantes, pero sí funcionan muy bien cuando se aparejan en muros que hacen las veces de depósitos de calor, gracias a su masa térmica y su capacidad reguladora.
La arquitectura tradicional no tiene nada que ver con nuestro moderno paradigma de aislamiento. Los materiales se utilizaban de otra manera: muros gruesos de setenta, ochenta o noventa centímetros, con un valor aislante bajo, que de hecho nunca cumpliría nuestro actual Código Técnico, igual que, por cierto, tampoco lo cumpliría la Alhambra. Esto no quiere decir que la construcción tradicional no fuera eficaz a la hora de generar el confort, sino que trabajaba de otro modo, con otro paradigma: el paradigma poroso basado en la masa térmica, la ventilación natural y la apertura.
Volviendo al caso de la Alhambra: en un día de calor en verano, cuando la temperatura ambiente en el exterior es de 37 o 38 °C, la franja habitable a la cota humana se mantiene a 24 °C. Para lograrlo, el edificio es capaz de captar lo que conviene del exterior. En Granada refresca mucho por la noche (antes más que ahora), y esa bajada térmica permitía descargar el calor acumulado durante el día en el interior. El sistema de ventilación nocturno hace circular el aire fresco por las qubbas y lo expulsa por la parte superior, mientras los muros ceden el calor almacenado y quedan “vacíos” y listos para reiniciar el ciclo térmico al día siguiente. Por eso, resultaba indispensable que esa arquitectura estuviera controladamente abierta, para permitir esos intercambios y poner el clima a favor, no en contra.
Este modo de proceder pasivo, este paradigma poroso, comienza a ceder cuando irrumpe con fuerza la idea de homotermia, que empieza a instalarse en la mente de los arquitectos por la influencia de los invernaderos —espacios donde sí es necesario una temperatura más bien uniforme—, y más tarde con la llegada de los sistemas de control térmico, como las calefacciones centrales, donde el fuego deja de ser un elemento focal, visible y simbólico para convertirse en fuego diferido, invisible y puramente termodinámico. El giro se produce en el siglo xix, y se acentúa cuando el físico francés Jean Claude Eugène Péclet estudia y cuantifica sistemáti-
camente los materiales en función de su conductividad y su poder aislante, es decir, su capacidad de resistir el paso del calor. El siguiente paso fue aplicar este conocimiento científico a la tecnología de la época a través de los nuevos aislamientos artificiales, ligados muchos de ellos a la cultura del petróleo y que se aplican primero en la industria civil y militar, y en la arquitectura ya a partir de la década de 1930.
Con ello empieza a fraguarse el actual paradigma aislante: una vez colocados en las fachadas, estos materiales industriales hacen que la envoltura se conciba como una simple “membrana”. Se desplaza, así, el ideal del confort hacia el aislamiento primero y después hacia la noción, antes completamente extraña a la arquitectura, de hermetismo higrotérmico. Se trata de un modelo basado exclusivamente en la transmisión térmica, lo cual es una simplificación que deja fuera procesos más complejos como la radiación y, sobre todo, la convección, que antaño eran imposibles de medir pero que hoy son perfectamente modelizables. Digamos que simplificando el cálculo, se simplificó la arquitectura. En apenas veinticinco centímetros de fachada laminar —ya no espacial— podía garantizarse un confort razonable y alentar al mismo tiempo el ideal de la ligereza. Un ideal que no solo está en la arquitectura, sino que da forma al estilo de nuestro mundo, por así decirlo. Recordemos que, en sus Seis propuestas para el próximo milenio (1985), Italo Clavino hablaba precisamente de la ligereza como ideal contemporáneo.
Terminemos con la historia. Con la irrupción del modelo aislante, la tradición de los sistemas constructivos artesanales entró en crisis, pues la porosidad, la masa térmica, la convección a través del aire, eran difíciles de medir y resultaban un obstáculo en el nuevo marco cientificista. Con todo ello, se perdió también buena parte de ese conocimiento empírico de saber interactuar adecuadamente con la arquitectura, con el entorno, y hacerlo de manera flexible y desde el sentido común: la tradición del baldeo, de abrir y cerrar las ventanas y las persianas cuando toca… La tecnificación del clima, o mejor dicho, la sobretecnificación del clima, hizo que ese saber sostenido en el sentido común quedara anulado por los productos industriales: los aislamientos y las máquinas. Fue una ventaja para el desarrollismo, pero asimismo una grave pérdida cultural. En este contexto, si queremos alcanzar un confort basado en el funcionamiento pasivo de los edificios, un confort que dependa tanto de la arquitectura como de quienes la habitan, deberíamos recuperar esta tradición sostenida, insisto, en el sentido común y la capacidad de actuar en nuestras casas, o, dicho de otro modo: esa ritualidad que significa entender los espacios no como cápsulas cerradas, sino como algo que se construye día a día. Una ritualidad que, a mi juicio, resulta maravillosa, por humana.
JT
Frente al espacio homotérmico, que es el paradigma del siglo xx, a mí me interesa recuperar la idea del hogar. De hecho, estamos recorriendo los cuatro elementos que articulan el hilo conductor de tu libro. Empezamos con el agua y la costumbre de baldear; en la Alhambra, partimos del problema hidráulico vinculado al territorio y entendimos su comportamiento a través del aire. Ahora llegamos al fuego, con esta idea del gradiente concéntrico de temperatura. ¿Cómo funciona el paradigma del fuego? Lo apuntabas antes al hablar de los sistemas centralizados…, en el fondo, ahí está el gran salto del siglo xix al xx.
EP En el fondo, lo que me pides es el mismo paradigma de la porosidad, pero contado desde otro punto de vista. El fuego nos remite quizá al primer gran mito. Octavio Paz decía que no había mito más potente para definir al ser humano y a la civilización contemporánea que el de Prometeo, ese personaje filántropo que roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los humanos. Y es verdad, a partir de lo que significa Prometeo cambia todo. Como han demostrado arqueólogos y científicos, el fuego no solo transformó nuestra constitución mental, sino también los rituales que dieron origen a la sociedad. Al mismo tiempo, cambió de forma radical los ecosistemas: la mayor extinción de especies se produjo hace miles de años con la aplicación sistemática del fuego para quemar, cultivar y defenderse de los animales.
No es casualidad que esta importancia, vamos a decir que fundacional, del fuego esté refrendada por los tratados de arquitectura. Vitruvio sitúa el origen de la sociedad en relación con la fogata primigenia: cuenta que, antes de descubrir el fuego, los seres humanos vivían como bestias en los bosques, hasta que una tormenta provocó un rayo y con él un incendio. Calmada la tormenta, pero no el frío, al acercarse poco a poco a los restos del incendio, esos seres primitivos descubrieron el bienestar magna commoditas, dice Vitruvio— y aprendieron a conservarlo, aunque aún no supieran crearlo. Mantener el fuego los obligó a colaborar, y para colaborar inventaron el lenguaje: primero con gestos y señas, después con palabras. Y una vez que supieron colaborar, aprendieron a vivir juntos y se convirtieron, por fin, en seres humanos. Supieron conversar en torno al fuego, y ahí nació la sociedad y, con ella, la arquitectura, que se inventó para cristalizar los lazos sociales en el espacio, para fijar la sociedad en un lugar.
La parábola de Vitruvio viene a decirnos que, en buena medida, la arquitectura fue un modo de conservar el fuego y volverlo social, cultural. Las arquitecturas primigenias no fueron tanto cuevas como grandes tiendas de campaña que implicaban la modificación del suelo, la creación de un plano horizontal con un perímetro circular u ovoidal
que se fijaba y protegía con muretes, y en cuyo interior ardían uno o varios fuegos a la vez. Esa casa primigenia responde a la mejor manera de distribuir el calor y generar un espacio social y cultural en torno a él. Podemos rastrear el modelo de la casa con el fuego en el centro en la arquitectura popular, desde la yurta hasta la casa celta o las pallozas. Un modelo que implica la heterotermia y, con él, un criterio claro para organizar y estructurar el espacio en torno al foco de calor a través de un gradiente de diferentes temperaturas. Cuando, a mediados del siglo xix , se difunde el sistema de calefacción centralizada —primero en aplicaciones industriales y después, de manera progresiva, en la casa burguesa—, las cosas cambian. Con la caldera y las tuberías de agua caliente o vapor se transforma el concepto: por primera aparece un calor diferido, a distancia, sin llama, y con ello se pierde la continuidad entre el aspecto del fuego visible y la sensación térmica. Además, si el sistema es eficaz, puede igualar la temperatura de las habitaciones e incluso estabilizarla dentro de una misma estancia. Unido a la aparición de materiales aislantes, este cambio condujo progresivamente al paradigma del hermetismo, la homotermia y, con ellos, a un ambiente interior totalmente artificial.
JT La gran diferencia es que la chimenea necesita la ventilación y la caldera o la estufa no, y cuando abres para ventilar se pierde el hermetismo.
EP Efectivamente, empieza a darse una paradoja: abrir la casa desestabiliza la temperatura interior. Esta contradicción entre mantener la temperatura interior homogénea y renovar el aire llega hasta nuestros días. De ello ya se era consciente en el siglo xix, cuando los arquitectos intentaban que el aire exterior no entrara directamente por las ventanas en invierno, sino por debajo del radiador para que el aire de renovación pudiera calentarse de inmediato. Se trata de algo que, sin ser tan radical, anuncia la estrategia de la Passivhaus, donde la renovación del aire y el mantenimiento de la temperatura se hace depender exclusivamente de maquinaria, lo cual convierte la casa en una especie de vitrina, pecera, frigorífico o incubadora. Pero el hecho es que el confort y el bienestar no solo tienen que ver con la temperatura estable y la pureza del aire: van mucho más allá. El del Passivhaus es un confort hipersimplificado, que contradice incluso la tendencia, quizá innata, del ser humano, a proyectarse en el exterior, a ser partícipe del ambiente.
JT Otro tema interesante es que el paradigma del espacio homotérmico acaba imponiendo la idea de la “línea térmica”, la gran contradicción
que tenemos hoy en día. El hecho de no poder comercializar los espacios situados fuera de esa línea térmica pone en riesgo los espacios intermedios y conduce a la desaparición del espacio heterotérmico.
EP La línea térmica suele ser la línea de especulación económica, pero también la línea de las normativas. El paradigma del aislamiento depende de la idea de una fina membrana concebida a efectos exclusivos de transmisión térmica, lo que facilita el cálculo y tiene su utilidad, pero no deja por ello de ser una simplificación. Lo inquietante es que esta simplificación a través de la línea térmica se ha convertido en una realidad normativa, una realidad en el mercado y desgraciadamente también una realidad en el modo en que la gente habita la casa. Revertir esto es muy difícil, habida cuenta de que tiene que ver con los materiales, los sistemas, el aire acondicionado, pero asimismo con las aspiraciones y los modos establecidos de habitar, que hoy dependen de un sistema industrial y económico internacional y muy complejo.
MP De hecho, uno de los retos en los edificios que construimos con sistemas pasivos es transmitir el funcionamiento del edificio a los usuarios y convencerles de que la solución no es el aire acondicionado. Esto es muy difícil, ya no tanto por el confort, sino porque supone un símbolo de estatus, y se convierte en algo aspiracional. Creo que deberíamos encontrar otros modos más fértiles de abordar la dicotomía entre lo homotérmico y lo heterotérmico, y en este sentido me gustaría citar algunos buenos ejemplos de vivienda contemporánea. En Regensdorf, en las afueras de Zúrich, la Casa bien atemperada de EMI-Architekten plantea la transformación provisional de un edificio de oficinas de la década de 1980 en viviendas unipersonales que ensayan la tipología clúster con estudios y espacios compartidos. La operación se inserta en un contexto urbano marcado por un fuerte desequilibrio: la presión sobre la vivienda asequible no deja de crecer, al tiempo que se multiplican las oficinas vacías y obsoletas, un parque envejecido que pierde atractivo ante el teletrabajo, la demanda de flexibilidad y los nuevos estándares energéticos.
El proyecto opta por preservar la envolvente existente sin aumentar aislamientos ni adaptarla a la normativa, lo que permite reducir el consumo de energía gris. Al mismo tiempo, se conecta a una red urbana de frío y calor que aprovecha agua subterránea y energías renovables para alimentar la calefacción por radiación. Frente a las renovaciones convencionales y costosas, propone una vía intermedia que permite conservar el parque construido y dar respuesta a la urgencia habitacional.
JT Lo más relevante, sin embargo, es que cuestiona el modelo homotérmico tradicional de un interior estable a 21 °C, que requeriría una fachada aislada y hermética con un sistema de calefacción bajo las ventanas para compensar las pérdidas y distribuir el calor por convección en todo el espacio. En su lugar, se ensaya un modelo heterotérmico en el que los focos de calor ya no se sitúan en la envolvente, sino en el centro de la vivienda: el baño y kitchenette asumen este papel como cápsulas emisoras. Construidos en acero inoxidable, incorporan tabiques con circuitos radiantes de agua revestidos con morteros de arcilla que aportan inercia térmica e irradian calor al activarse. Estos núcleos, que evocan la hoguera como centro doméstico, generan gradientes de temperatura: el ambiente se percibe más cálido cuanto más cerca se está de ellos. Para limitar pérdidas, se recurre a un sistema de cortinas móviles confeccionadas con un tejido acrílico recubierto de aluminio que actúa como aislamiento reflexivo: contiene la radiación, compartimenta el espacio y permite crear zonas diferenciadas de temperatura. El resultado es un paisaje térmico variable que invita a los residentes a habitar de manera activa, eligiendo situarse en zonas más cálidas o más frescas según la estación y la actividad. En las unidades privadas, los núcleos húmedos concentran la emisión de calor, mientras que los espacios compartidos del cluster —la cocina colectiva y la pasarela— permanecen simplemente atemperados, y actúan como colchones térmicos. De este modo, la estrategia devuelve protagonismo al calor radiante, capaz de estructurar la vida doméstica mediante gradientes en lugar de uniformidades.
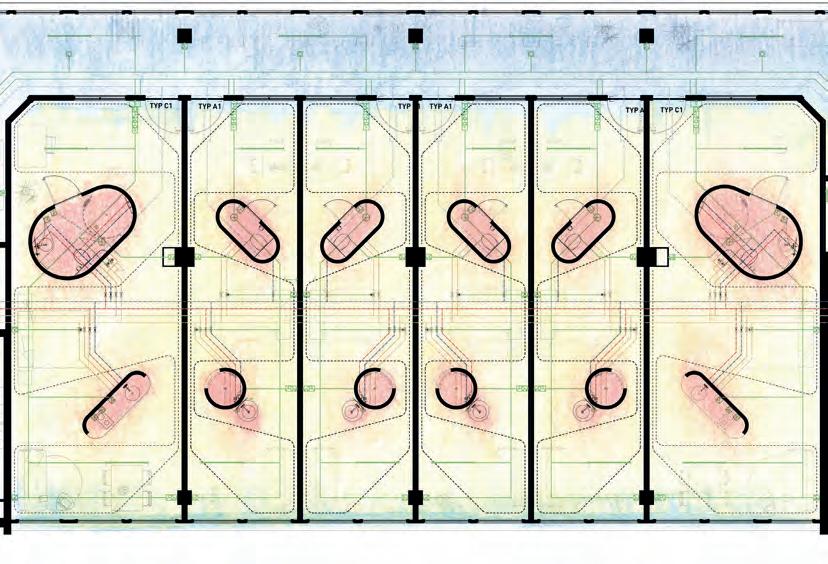




Al mismo tiempo, se eliminan revestimientos superfluos como falsos techos y se potencia la inercia térmica del sistema, mostrando la composición de los materiales y el trazado de las instalaciones como parte activa de la arquitectura.
MP La flexibilidad de las cortinas, suspendidas sobre un carril continuo de trazado serpenteante, añade otra capa de experimentación: al cerrarlas, se puede generar una zona de descanso más fresca, mientras que el comedor y la zona de trabajo reciben mayor radiación. El espacio puede así dividirse en islas térmicas, con un entorno más fresco alrededor de la cama y otro más cálido junto a la mesa, según la actividad. Estas cortinas están confeccionadas en un tejido acrílico recubierto de aluminio, un recurso ya empleado en los invernaderos para reflejar tanto la luz solar como el calor radiante de los elementos termoactivos.
EP Lo interesante es que este proyecto experimental enlaza con una cultura histórica de habitar en climas fríos, donde se desplegaban diversos mecanismos para alcanzar el confort. Conecta, de hecho, con la tradición de “vestir la casa” en invierno mediante tapices y alfombras, o de reducir la escala de los espacios calefactados con doseles sobre las camas para generar envolventes protectoras. Antes, sobre todo en las culturas agrarias, la vida doméstica se organizaba de forma estacional, ocupando unas estancias en verano y otras en invierno, y diferenciando entre zonas de circulación —el movimiento del cuerpo producía calor— y espacios de uso privativo, donde la inactividad requería un ambiente más cálido y donde se requiere menos temperatura porque el propio movimiento del cuerpo produce calor. En este equilibrio, metabolismo y vestimenta actuaban de manera conjunta: la actividad física y la ropa más gruesa permitían tolerar condiciones más frescas en áreas compartidas, mientras que, en ámbitos íntimos, como el aseo, el cuerpo entraba directamente en el foco térmico. Galerías y cierres textiles amortiguaban la relación con el exterior, y acababan configurando un paisaje térmico diverso que se ajustaba al grado de actividad y al nivel de exposición de cada situación cotidiana. Frente al paradigma moderno de la homotermia, basado en la uniformidad térmica, este paisaje heterotérmico no ofrece un confort pasivo, sino que requiere de un habitante activo capaz de incorporar la cultura térmica a sus hábitos: decidir dónde situarse, cómo vestirse, qué actividades realizar y cuándo desplazarse en función de los gradientes del espacio. El clima interior se convierte así en un campo de negociación constante entre arquitectura, cuerpo y costumbres, un campo que, a diferencia de los modelos basados en el hermetismo, da por sentado el buen criterio, y con él la libertad, del usuario.
JT En el fondo, esta experiencia demuestra que existe una tercera vía. En lugar de reformar o modificar la normativa, se abre otra posibilidad: construir un modelo distinto que la desborde. Como decía Richard Buckminster Fuller: “Nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga que el modelo actual se vuelva obsoleto”.
En este caso, más que reformar la normativa, lo que se ha hecho es abrir un marco de exención a través de la temporalidad y lo provisional que permite ensayar otra manera de habitar. En cierto sentido, se parece a nuestra experiencia con los espacios intermedios bioclimáticos. Los atrios y los sistemas pasivos: una vez construidos y monitorizados, cuando se confirma la reducción de la demanda energética y se demuestra el potencial de la alternativa, entonces la Administración empieza a aceptar que es posible prescindir de los sistemas activos. Pero para llegar a ese punto, en algunos proyectos hemos tenido que solapar sistemas pasivos y activos, con el enorme esfuerzo que esto implica: no solo en términos económicos para la Administración, sino también el desgaste que supone enfrentarse a normativas rígidas y tener que justificar, por ejemplo, la ventilación de estancias a través de espacios intermedios o de atrios bioclimáticos.
MP El papel de las normativas y de las aspiraciones sociales se evidencia especialmente en uno de los espacios más importantes de la casa: la cocina. La experiencia de EMI-Architekten con los espacios servidores termodinámicos devuelve a la cocina un papel activo, más allá de su mera funcionalidad. Frente a los relatos que anuncian su desaparición, la cocina recupera su centralidad originaria. Si antaño era la chimenea la que congregaba a la familia en torno al fuego y a la tradición oral, y más tarde llegó la radio y después la televisión, hoy los contenidos audiovisuales se consumen de forma individual y en cualquier rincón. La sala de estar, heredera de aquellos rituales colectivos, parece haber perdido su razón de ser. Como ha sucedido con los pasillos, sacrificados en favor de las habitaciones desjerarquizadas y flexibles que demanda nuestra época, la sala podría sucumbir bajo la presión de la tecnología. Ya Robin Evans advertía que la evolución de la vivienda podía leerse como una conquista de la intimidad.1 Sin embargo, esa intimidad hoy no depende de la habitación cerrada, sino de dispositivos personales que generan una esfera de privacidad en torno al cuerpo y un comportamiento más nómada dentro del hogar. Basta recordar la sensación de invasión cuando alguien se asoma a nuestra pantalla. La intimidad se ha desplazado al objeto tecnológico, y paradójicamente este ensimismamiento puede propiciar un retorno a la casa de habitaciones comunicantes, donde el
1 Evans, Robin, “Figures, Doors and Passages”, Architectural Design, vol. 48, Londres, 1978 (versión castellana: “Figuras, puertas y pasillos”, en Traducciones, Pre-textos, Valencia, 2005).
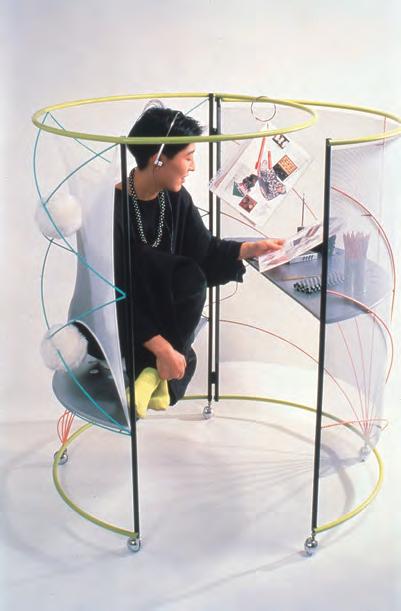
encuentro fortuito restaure cierta sociabilidad frente al aislamiento de las piezas estancas. En este sentido, resulta visionaria la mujer nómada de Tokio, de Toyo Ito: aquella joven Kazuyo Sejima, envuelta en un mínimo dispositivo textil, leyendo revistas y escuchando música con un walkman, prefiguraba el iPhone y el nuevo modo de habitar ensimismado. Esa pequeña ventana a internet ha redefinido nuestra relación con el espacio doméstico: desplaza la intimidad al dispositivo y obliga a repensar qué espacios permanecen y cuáles desaparecen en la vivienda contemporánea.
Desde este argumento, si algo está llamado a desaparecer es la sala de estar. La cocina y la comida, en cambio, sigue siendo el único lugar de reunión en nuestra cultura. Además, hacia atrás arrastra la memoria ancestral del fuego, último reducto de una experiencia biológica y cultural compartida; hacia delante concentra la preocupación por la salud y la dieta, que exigen un control asegurado en casa. ¿Cómo ves esta hipótesis de evolución de la vivienda, Eduardo?
EP En la vivienda se ha producido, como sabéis, un proceso progresivo de miniaturización. El gran salón del palacio barroco se reproduce en la vivienda burguesa, reduciendo su escala, pero manteniendo la misma estructura. Ese mismo esquema pasa después a la vivienda de clase media, cada vez más pequeña, hasta llegar a la vivienda social, donde ese espacio todavía se sigue llamando “salón”. Así, aquella sala amplia concebida para recibir visitas y sostener tertulias y celebraciones en torno al piano, la lectura de libros en voz alta o recitar poesías, se ha ido reduciendo hasta convertirse en ese fósil que pervive, un tanto cómicamente, en la vivienda social.
MP Y si recuerdas, era aún más curioso el concepto de “salita”, que anulaba el ya escaso uso del salón, reservado a reuniones o visitas formales que casi nunca llegaban a producirse. El salón mantenía así su papel de representación, mientras la familia se amontonaba en la salita.
EP Sin duda, el llamado salón era un espacio aspiracional. Respondía a la cultura de la visita decimonónica, a una forma de entretenimiento y a un ritual de socialización burgués que fue descendiendo a las clases
medias e incluso a las bajas. La propia tarjeta de visita que todavía utilizamos hoy no deja de ser otro fósil de aquella cultura.
MP Otro fósil de esa cultura es el recibidor, que después adquirió funcionalidad con los servicios y el abastecimiento a domicilio de leche, vino o carbón… Hoy ese papel lo asume Amazon y la venta en línea, aunque la tendencia apunta a que ya no llegue hasta la puerta de casa, sino a puntos de recogida más sostenibles.
EP Es cierto que, con ese cambio de rituales, fruto de la evolución de los modos de habitar, probablemente ese espacio de socialización se ha desplazado hacia la cocina. En el fondo estamos regresando a cierto arcaísmo: ser modernos es recuperar la cocina como espacio de interacción. Como cuando no existía una especialización funcional y la cocina servía para todo, era un lugar de puesta en común en el sentido más amplio. Y coincido en que esa puede ser una tendencia clara en la evolución de la casa.
MP Para cerrar la entrevista volvemos al agua, ese “líquido elemento”, como sueles llamarlo, Eduardo. Empezábamos con la escena de apertu-

ra de Roma y el ritual del baldeo, y te propongo terminar con la última secuencia de El anacoreta (1976), una película de Juan Estelrich. Una obra de culto, poco conocida, aunque premiada en su momento, en la que el protagonista, interpretado magistralmente por Fernando Fernán Gómez, vive recluido como un ermitaño en el baño de su casa en Madrid. Al igual que esa cocina arcaica a la que aludías hace un momento —en la que la casa era la cocina—, aquí la casa es el baño. La película va desplegando una serie de situaciones que lo transforman en múltiples escenarios: de socialización cuando recibe visitas, de representación cuando agasaja a sus invitados con una cena de postín, de intimidad cuando se recluye en el armario, de regeneración cuando se baña envuelto en vapor, de estudio cuando escribe a máquina, de descanso y sueño cuando se acuesta en la cama. La secuencia final muestra el baño vacío: planos deshabitados, pero atravesados por las huellas de quien decide quitarse la vida antes de verse forzado a abandonarlo. Un desorden elocuente que condensa la tensión entre la vida y el espacio, entre la permanencia y la pérdida.
Si partimos de esta imagen, podemos volver a la idea de que el baño no solo sigue siendo una pieza doméstica con futuro, pese a que siga siendo el espacio más infrautilizado de la casa, reducido por la herencia del discurso higienista a unas funciones muy acotadas. En la vivienda social, estas estancias han crecido en superficie para responder a las normativas de accesibilidad y a criterios de inclusividad, pero, por razones de viabilidad económica, suelen situarse en el centro de la planta, con ventilación mecánica, y revestirse con acabados cerámicos de blanco esmaltado. Estos acabados, de bajo coste, aportan cierta inercia térmica, pero no son transpirables y favorecen la condensación de la humedad, limitando el aprovechamiento de la complejidad de procesos que en esta pieza acontecen. Creemos que cuestionar el baño, tanto desde el marco

de la termodinámica —pues es a la vez el principal foco emisor y sumidero de energía y agua de la vivienda— como desde su monofuncionalidad, es una deuda pendiente que tenemos como soñadores de casas… ¿Están los baños bien ubicados en la vivienda? ¿Tendría sentido, desde el punto de vista termodinámico, desplazarlos a la fachada?
EP Lo primero que cabría decir es que el baño no es solo el espacio más infrautilizado de la casa, sino (y acaso precisamente por eso) el que más prejuicios convoca, por una cuestión de pudor y asimismo por su dimensión escatológica. Quizá esto explique que sea un lugar dotado de tanta inercia y especialmente difícil de transformar. Por otro lado, esta inercia no deja de tener su fundamento: siempre insisto a mis alumnos en que tomen distancia e imaginen el logro que supuso la incorporación del baño a la vivienda. Deberíamos rendir pleitesía al inodoro, el invento que transformó profundamente el espacio doméstico: un invento fruto del largo proceso de prueba y error que condujo a la invención del sistema que impide el retorno de los olores, el sifón. Pensemos, además, que el inodoro no deja de ser la punta de una infraestructura territorial extraordinaria que utiliza el agua como vector para la llegada del agua potable y para el transporte higiénico de desechos. Aunque hayan pasado ya ciento cincuenta años desde su estandarización en las ciudades españolas, y lo demos por hecho, la introducción de las redes higiénicas de agua en la casa fue una suerte de milagro. Este proceso ha implicado, sin embargo, cierta tendencia a la sobretecnificación del baño, que la modernidad consideró, junto con la cocina, la parte más “industrial” de la casa, y que condujo a la idea, un tanto paradójica, de que el baño, reducido a desempeñar exclusivamente sus funciones higiénicas, haya acabado siendo relegado a ocupar el lugar menos molesto dentro de la vivienda. El baño se convirtió en la estancia sacrificada, y esto le ha hecho perder

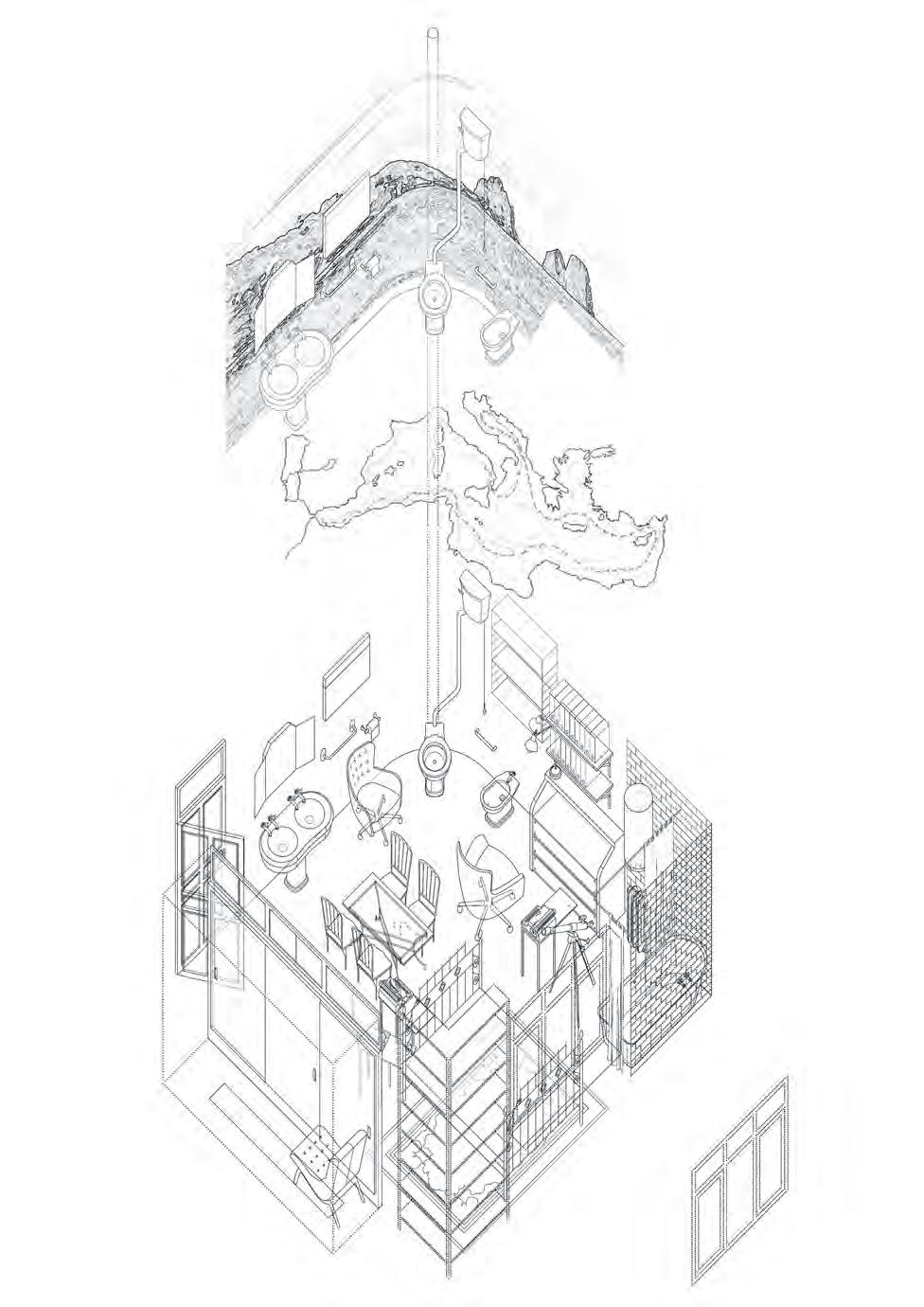
en buena parte su potencial termodinámico y su papel como escenario cualitativo de la celebración de ciertos rituales del confort.
JT De hecho, desde esa idea metabólica que guía nuestra reflexión, más que pensar solo en un consumo responsable del agua, deberíamos plantearnos cómo gestionar su ciclo dentro de los edificios. El agua se va a la alcantarilla a 35 o 36 °C, y aunque ya existen sistemas de aguas grises que permiten reutilizarla en las cisternas de los inodoros, seguimos sin aprovechar, por ejemplo, su temperatura. Por otro lado, mientras Marta hablaba de ese potencial termodinámico del baño en fachada, imaginaba un suelo cerámico, poroso y baldeable, capaz de acumular la humedad y convertir su evaporación en parte del sistema de ventilación de la vivienda…
EP Hace años, en un proyecto para la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Madrid, intentamos reciclar el agua in situ de los baños. Planteamos un módulo industrializado, muy ambicioso, pero la implantación acabó siendo en un proceso muy complejo, también por las normativas difíciles de sortear en aquel momento y porque, con tan poco espacio en las casas, resulta un lujo destinarlo a una estancia de uso a priori tan restringido. Por otro lado, lo que planteas como estrategia termodinámica, podría sin duda reforzar ese cambio de las funciones en el baño, su recualificación a través de las experiencias sensoriales y la memoria cultural. Ya hay ejemplos notables de hecho: basta con pensar en la villa Savoye de Le Corbusier, con sus espacios generosos y bien iluminados y ventilados, o en la casa de César Manrique en Teguise, con sus plantas tropicales y su atmósfera de optimismo telúrico; ejemplos donde el baño deja de ser un mero servicio para convertirse en experiencia, en un ritual de bienestar. En esa línea, queda aún toda una exploración pendiente en la vivienda social.
MP Desde luego, cuando miras referencias japonesas contemporáneas, compruebas que semejante radicalidad no responde al paradigma higienista. Ante la escasez de superficie, se multiplican las funciones de cada espacio. Sin ir más lejos, en la casa A de Ryue Nishizawa se atraviesa un baño acristalado para acceder a la escalera que conduce a la habitación principal: un baño transgresor, transparente y pasante. Una cortina permite reducir el ámbito y concentra la temperatura en torno al cuerpo durante el baño, y lo que parece el tocador de Sejima bien podría funcionar como un estudio. Esta lógica, que podría interpretarse como un mero experimento del arquitecto, se extiende también a otros proyectos. En el edificio de Funabashi, unos pequeños apartamentos de veinticinco metros cuadrados se subdividen en tres habitaciones, y los
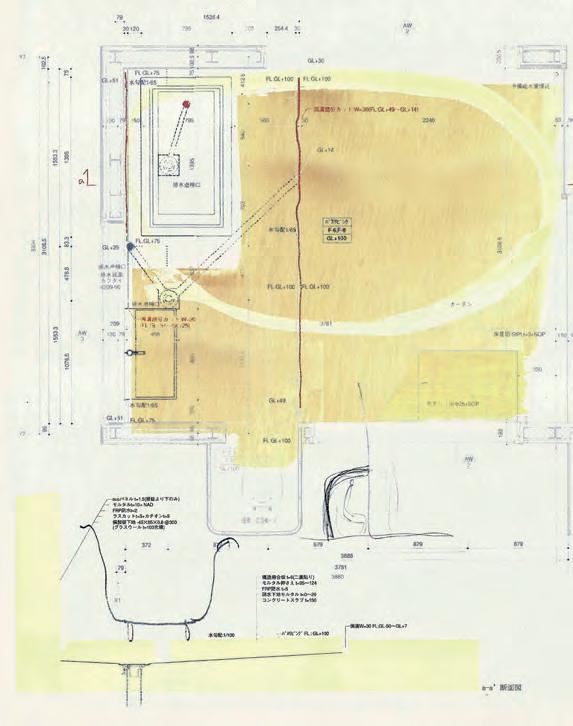

baños no solo ocupan la fachada, sino incluso las esquinas del edificio. Allí, colmados de plantas que aprovechan la humedad, se transforman en gruesas ventanas a través de las cuales la casa se abre al exterior. La puerta de vidrio que separa el baño refuerza esta idea: encuadra la ventana como si la casa fuera capaz de desplegarse telescópicamente para atraparla, apropiándose del paisaje exterior. Del higienismo al hedonismo: como lugares de regeneración y experiencia, el baño y la bañera hacen visible un culto al agua que hoy se vincula tanto a la cultura del bienestar como al wellness, entendido como una nueva sensibilidad global hacia el cuidado del cuerpo y la salud, que poco a poco empieza a influir en la manera de concebir la casa.
EP Creo que pasar de la idea del baño asociado al residuo, al pudor y a la vergüenza que intentamos ocultar, hasta la idea del baño entendido como fuente de bienestar y de experiencias, implica un salto cultural que sigue siendo difícil, dado que seguimos determinados por la inercia de la herencia puritana e higienista, y hasta cierto punto también por la cultura cristiana, despreciadora en general de los placeres del cuerpo. Para los japoneses (o al menos para los japoneses tradicionales), la cosa es distinta: basta recordar El elogio de la sombra (1933), de Junichiro Tanizaki, donde se describe la experiencia del baño como un ritual. Al mismo tiempo, coincido en que el baño sigue siendo un espacio muerto o al menos infrautilizado que vale la pena repensar. De entrada, podríamos hacerlo desde el propio uso del vocabulario. ‘Aseo’ es una palabra más bien neutra, que tiene que ver con la idea de limpieza, pues etimológicamente alude a assedare, que significa “poner las cosas en su sitio”, esto es, devolver al cuerpo a su estado inicial. Es más interesante otra palabra, ya en vías de desaparición, ‘retrete’, que hoy alude a la retirada doméstica en el momento en que uno va a defecar, pero que originalmente significaba el “lugar retirado” o el aposento para retirarse en general dentro del hogar: una suerte de espacio para la concentración o la intimidad. También es muy sugerente la palabra que estamos utilizando aquí, ‘baño’, que proviene del balneum romano y del griego balaneion, que en origen hablaba, literalmente, del “expulsar o echar fuera” (ballo) el “cansancio o el aburrimiento” (ania). De modo que, igual que existe el retiro espiritual, a través de palabras como baño o retrete podríamos sugerir que existe también el retiro del cuerpo. Sería maravilloso que ese retiro se orientara al placer del cuerpo, y no solo a la ocultación del acto de defecar y a la expulsión de los desechos. Hoy entrar en un baño es entrar en una pura máquina, en un lugar de asepsia, pero, ¿por qué no imaginarlo como un espacio cualitativo, capaz de ofrecer verdaderas experiencias sensoriales?
MP Despedimos la entrevista con ese baño convertido en escenario de vida: entre la radicalidad de El anacoreta y el baño jardín de Tanizaki se abre la posibilidad de otro espacio. No ya la máquina higienista, sino un ámbito de regeneración donde el líquido elemento, en sus ciclos de vapor, condensación y frescor, teje atmósferas cambiantes. Allí, plantas y luz se alían con el agua para desplegar un microclima doméstico. Tal vez en esa cámara termodinámica se juegue la transformación más profunda de la vivienda: que intimidad y bienestar, retiro y apertura, encuentren un nuevo equilibrio bajo el signo del agua.
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Degà
Guillem Costa Calsamiglia
Secretària
Gemma Ferré Pueyo
Tresorer
Imanol Montero Viar
Presidents de les demarcacions
Barcelona
Sandra Cinta Bestraten i Castells
Comarques Centrals
Claudina Relat i Goberna
Girona
Marc Riera i Guix
Tarragona
Jordi J. Romera i Cid
Lleida
Lluís de la Fuente i Pascual
Ebre
Elena Rosales i Castellà
Vocals
Inés de Rivera Marinel·lo
Greta Tresserra Sans
Pep Quílez Soler
Directors del número
Marta Peris i José Toral
Edició i coordinació
Moisés Puente
Disseny original d’aquesta etapa de la revista
Bendita Gloria
Revisió dels textos
Marta Rojals
Producció i impressió
Edicions MIC
S’ha fet tot el possible per contactar amb les persones propietàries de les imatges publicades. L’editor demana disculpes per qualsevol omissió i agrairà ser informat per poder esmenar qualsevol error.
Cap part d’aquesta revista pot ser reproduïda o transmesa de cap manera o per qualsevol mitjà, electrònic o mecànic, incloses les fotocòpies, la gravació o qualsevol sistema d’emmagatzematge i recuperació d’informació, sense el permís per escrit de l’editor.
© de l’edició: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2025
© de les fotografies i els textos: els autors
ISBN: 978-84-128791-9-3
Dipòsit legal: B 15633-2025

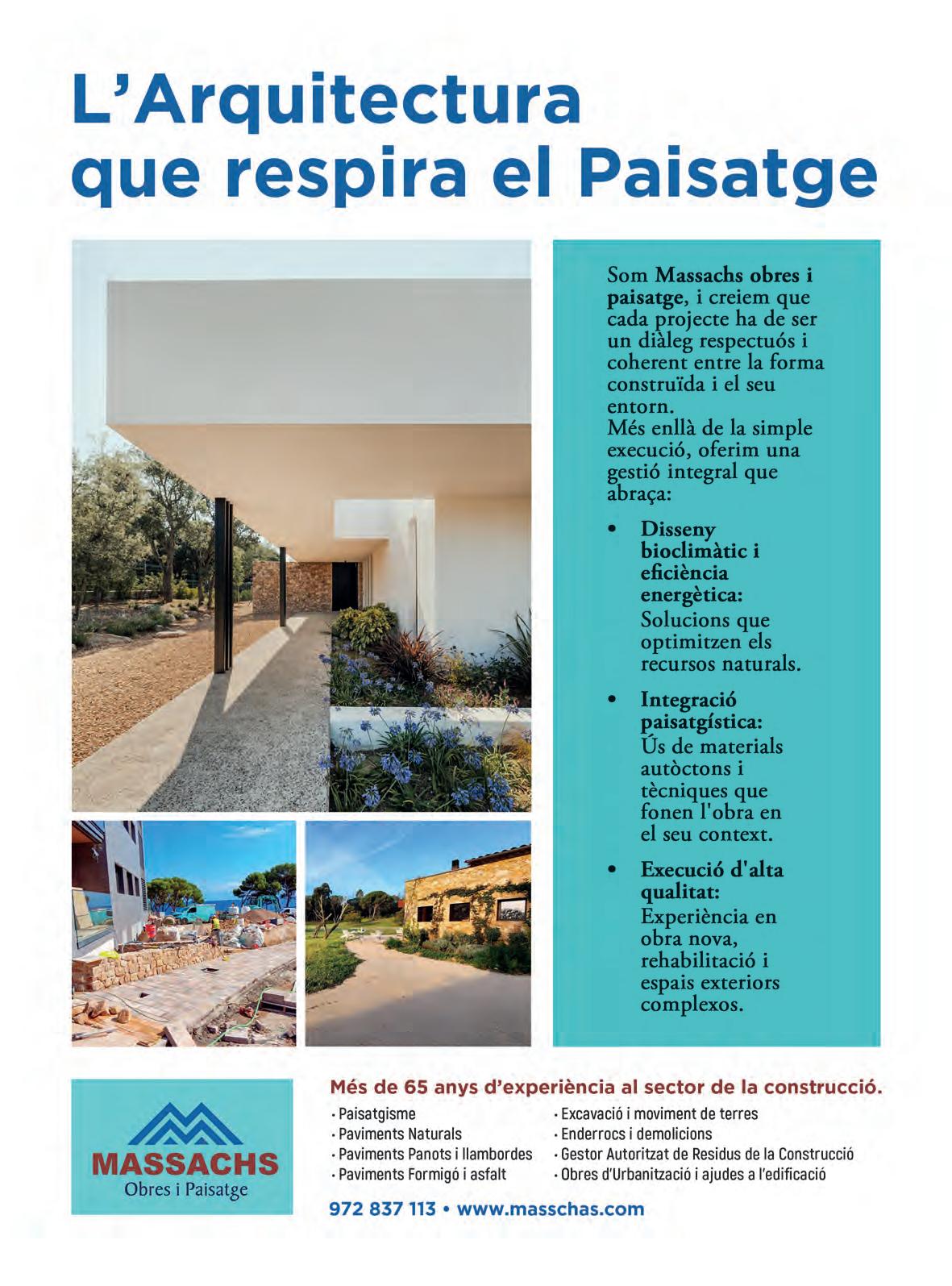


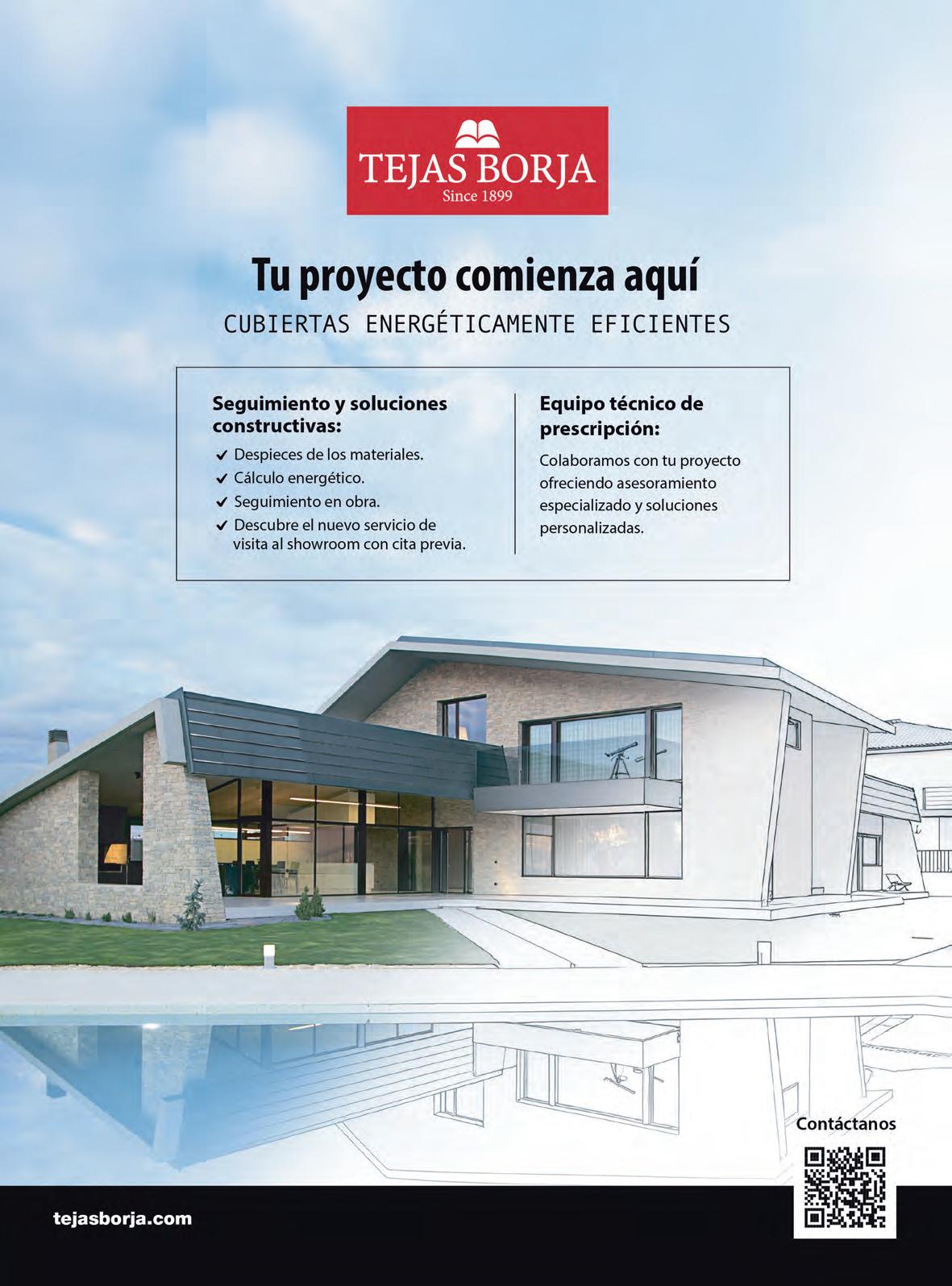
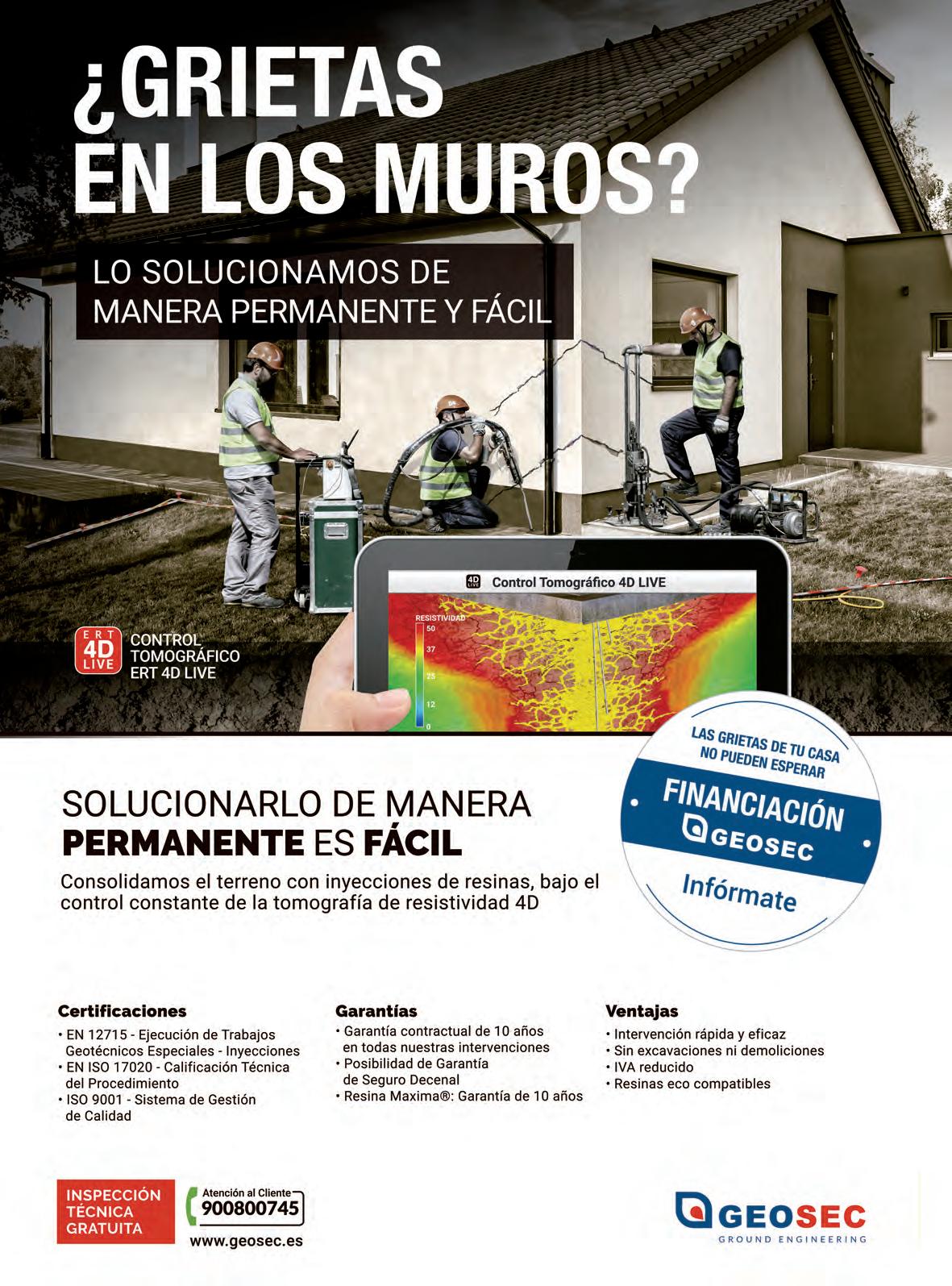
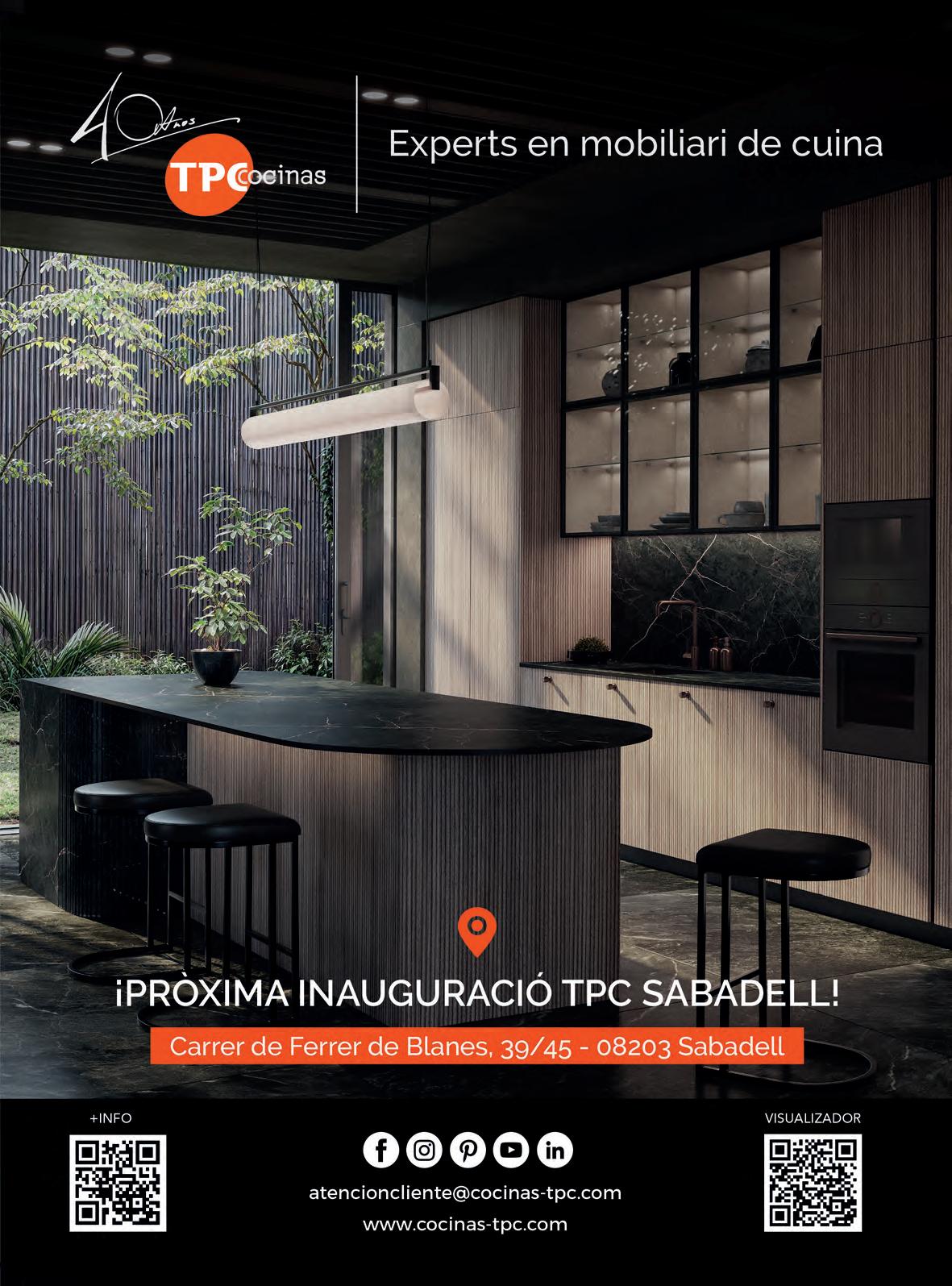

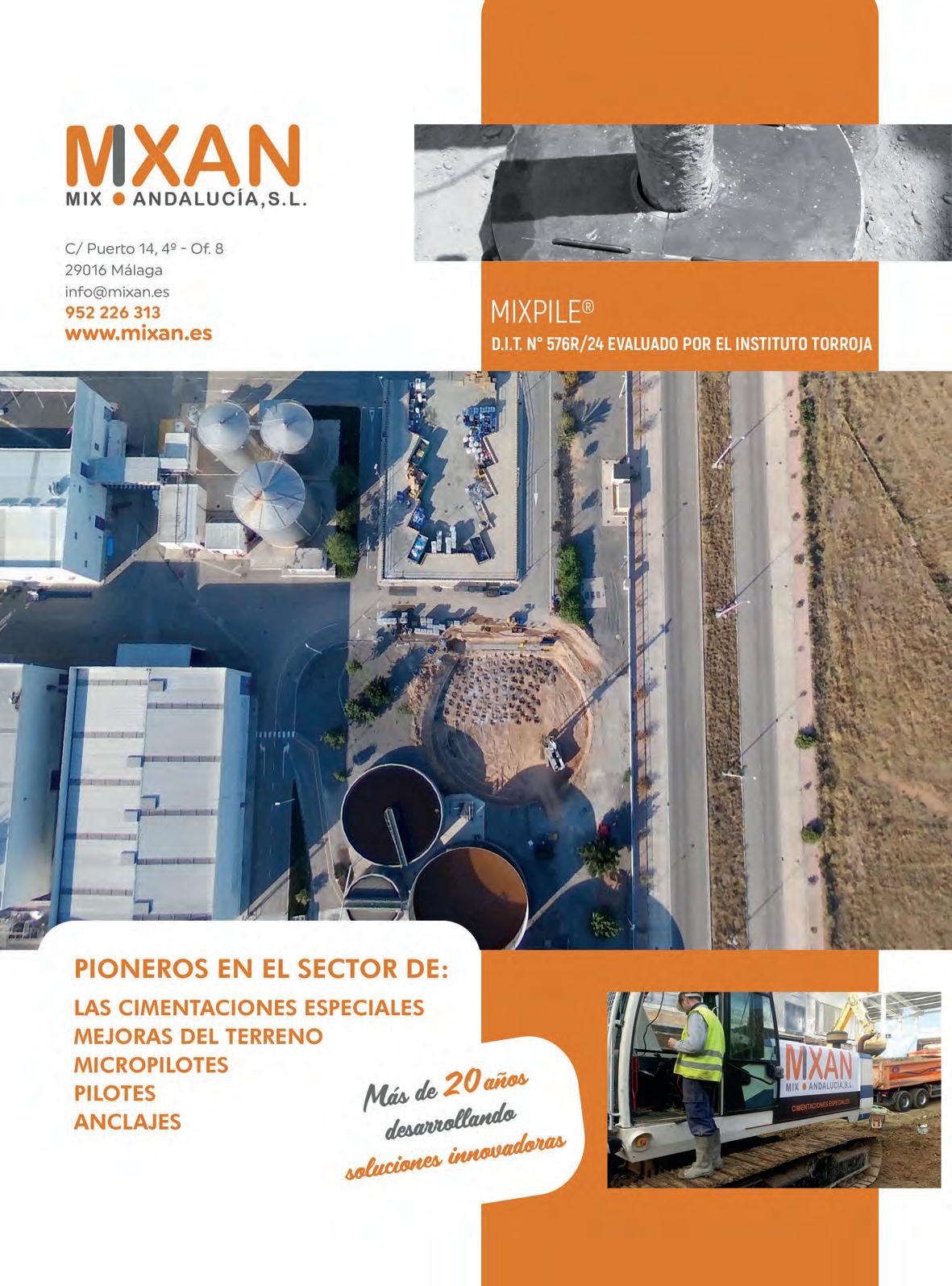

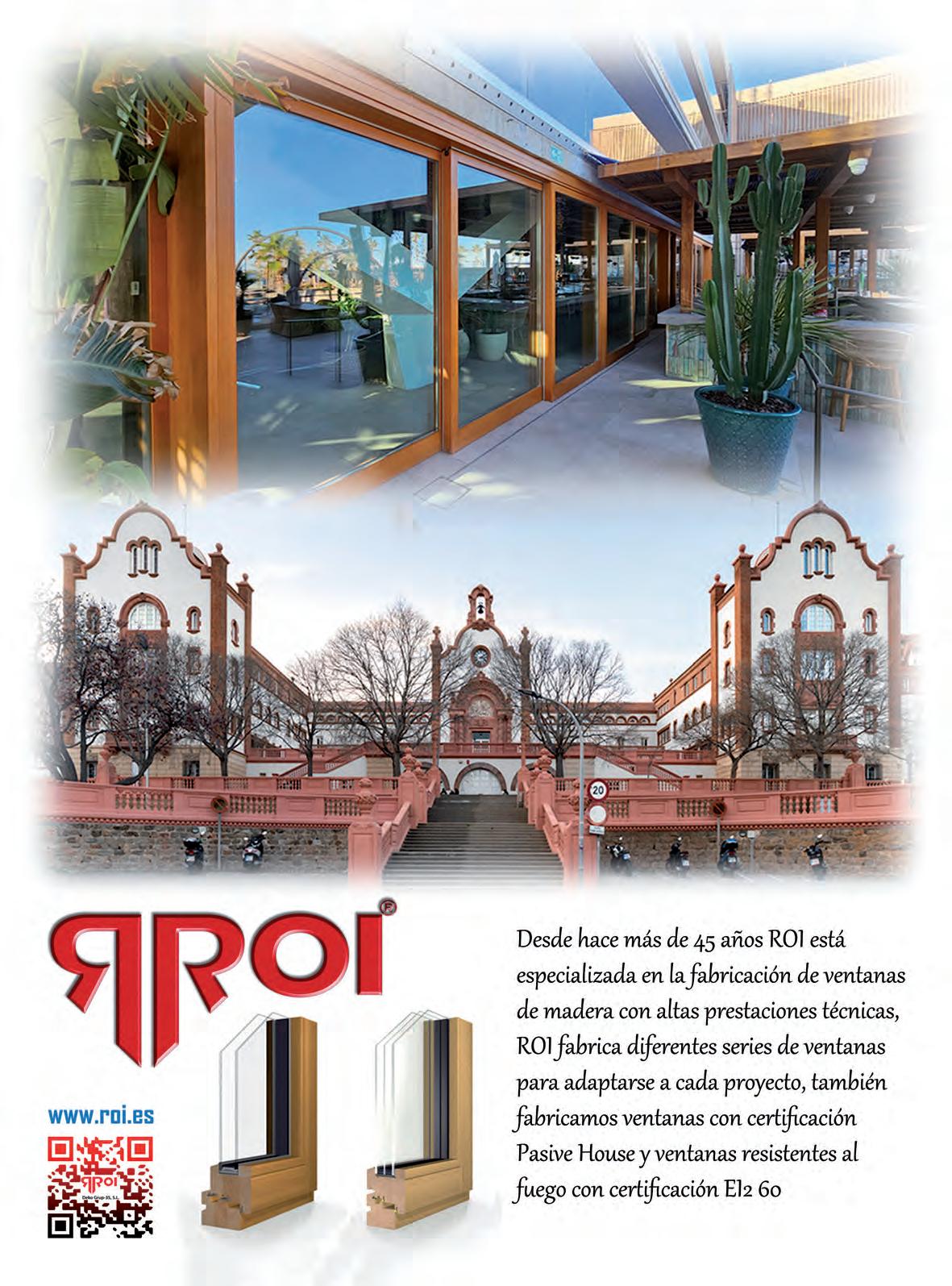
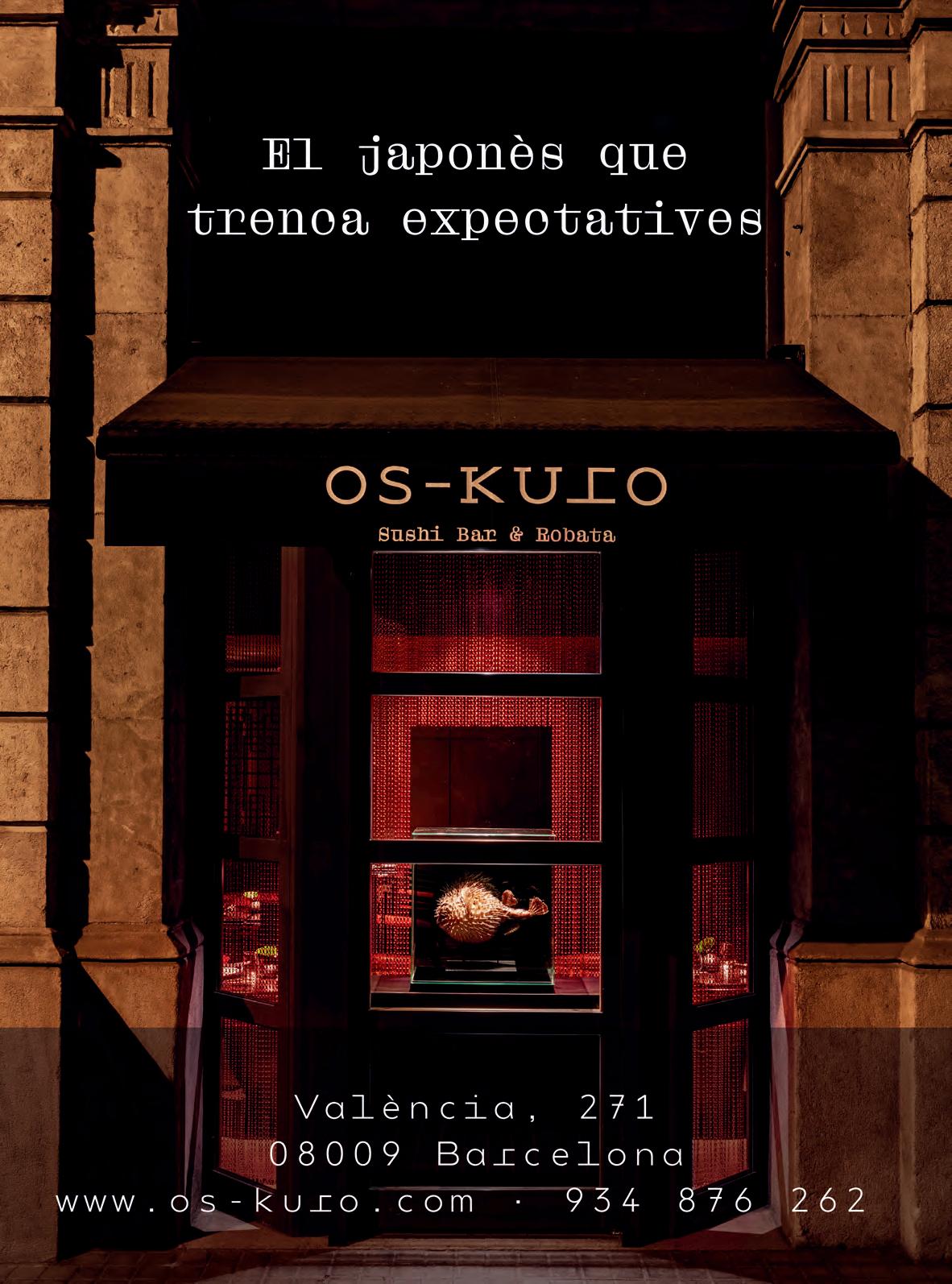


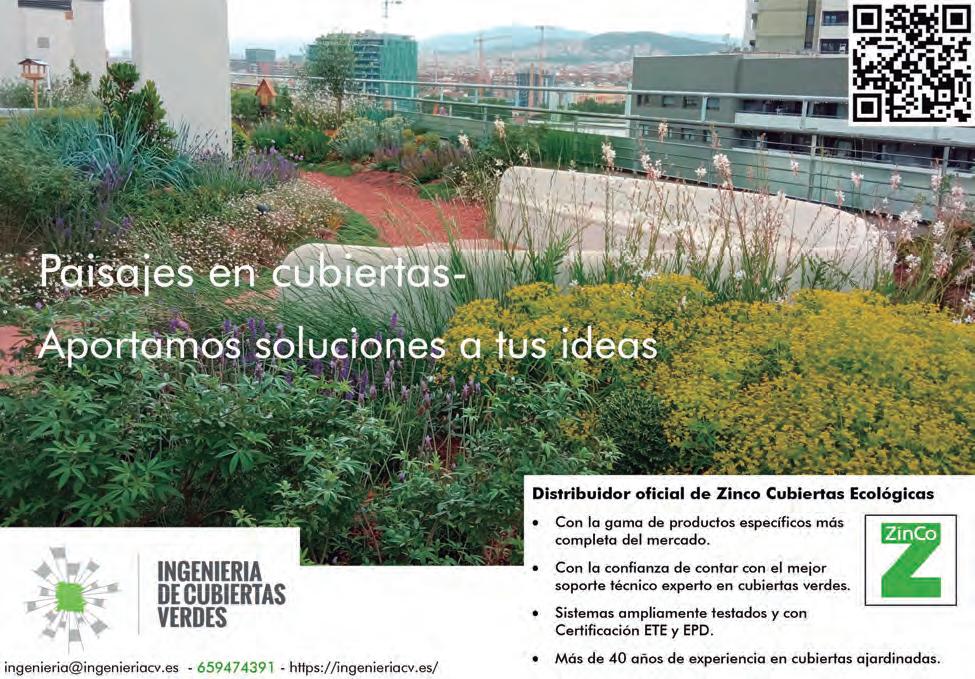






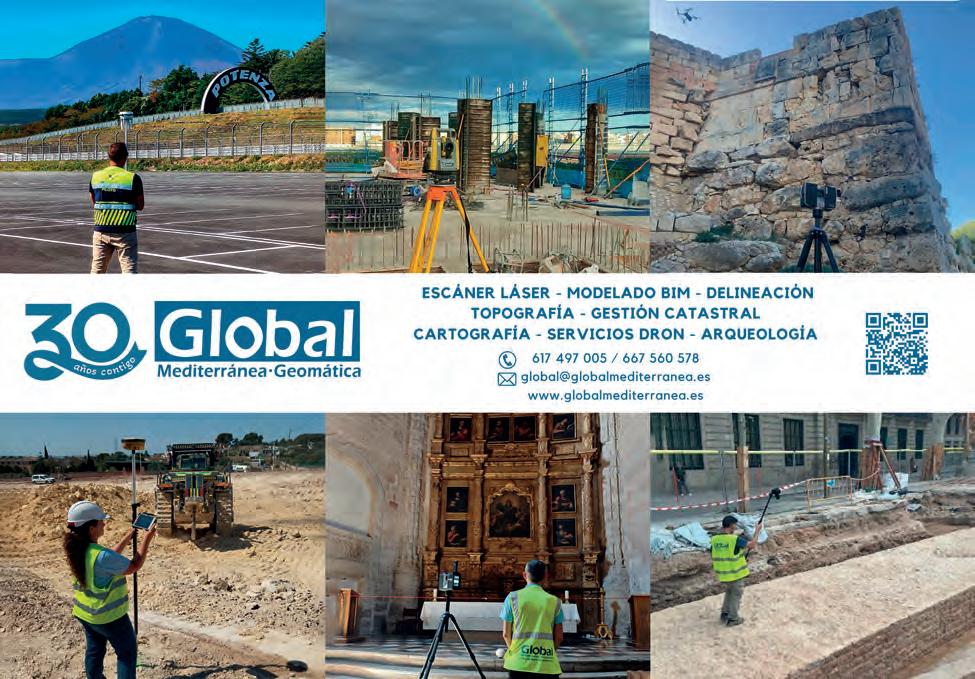


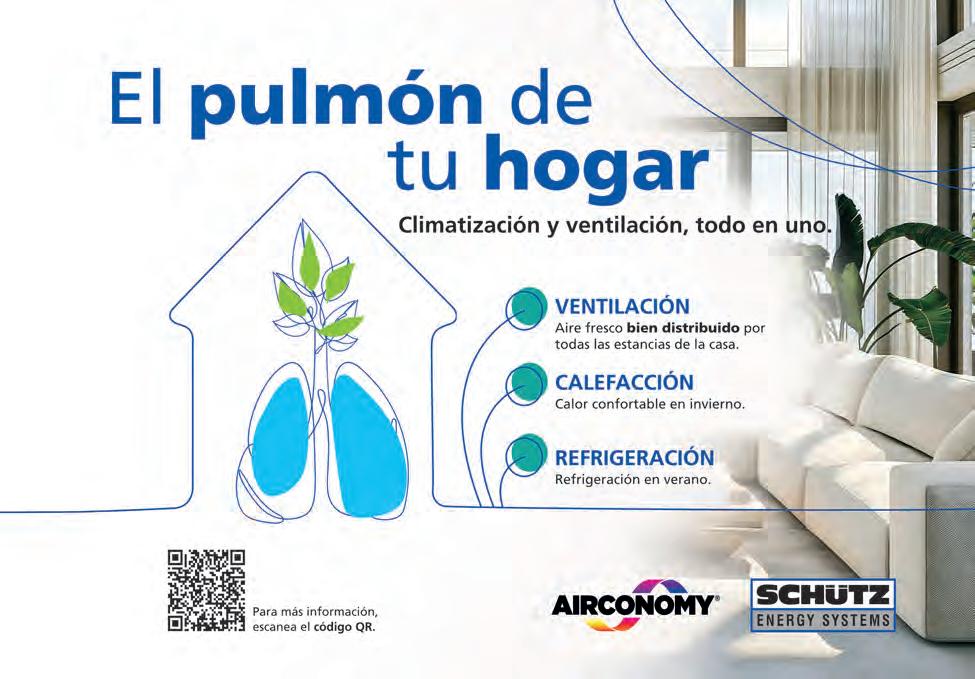





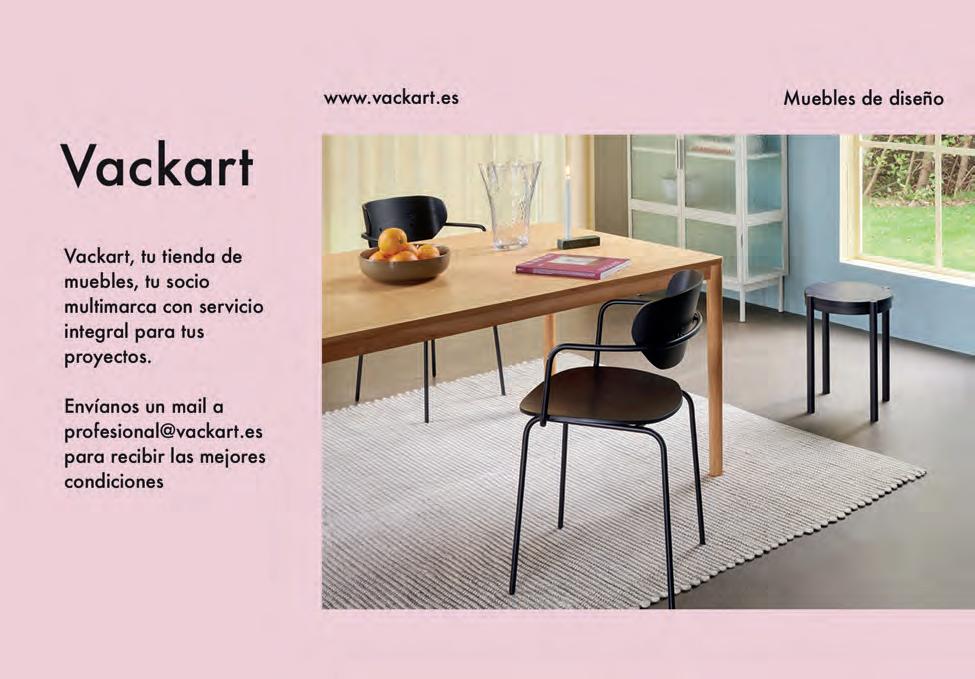


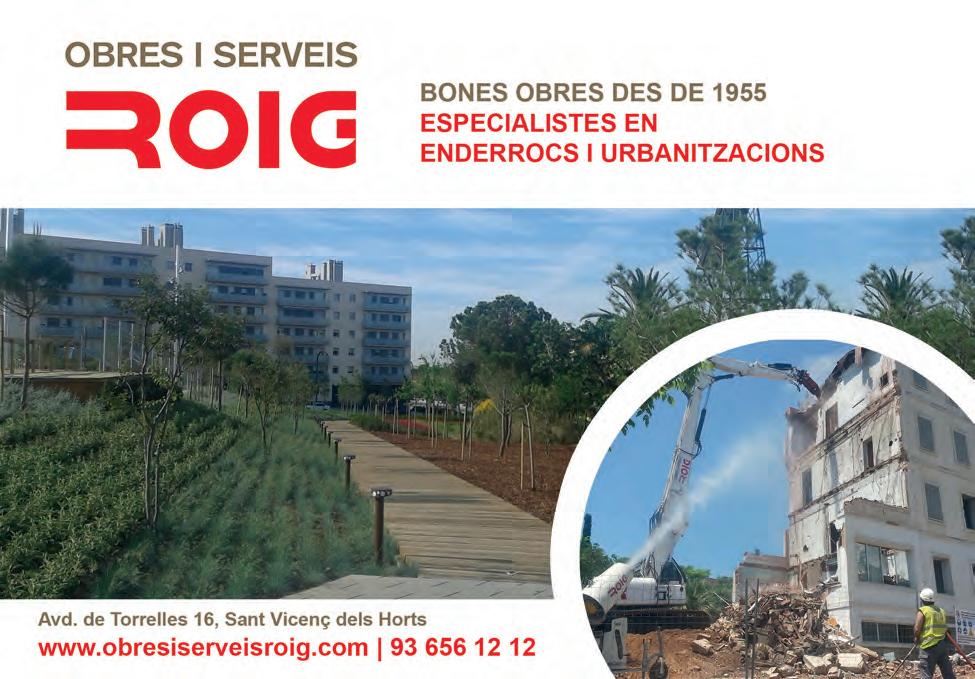

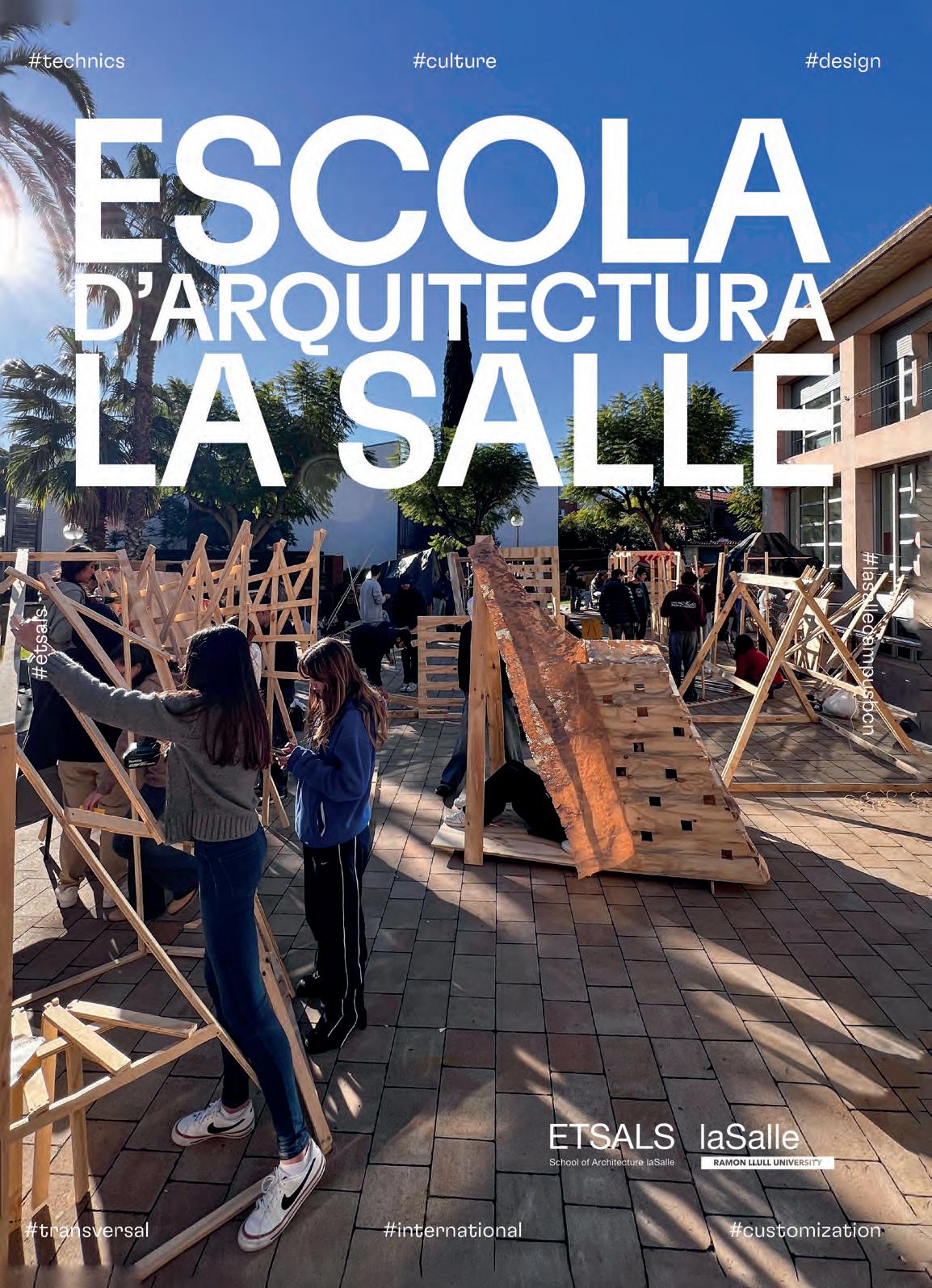
Amb la participació de:
Amb la participació de:
Amb la participació de:
Claudi Aguiló, Josep Maria Borrell, Xavier Bustos, Francisco Cifuentes,
Claudi Aguiló, Josep Maria Borrell, Xavier Bustos, Francisco Cifuentes,
Claudi Aguiló, Josep Maria Borrell, Xavier Bustos, Francisco Cifuentes,
Ignasi Fontcuberta, Arturo Frediani, Irati Mogollón, Pepa Morán Núñez, Cristina Pardal, Marta Peris, Eduardo Prieto, Nicola Regusci, Societat Orgànica, José Toral
Ignasi Fontcuberta, Arturo Frediani, Irati Mogollón, Pepa Morán Núñez, Cristina Pardal, Marta Peris, Eduardo Prieto, Nicola Regusci, Societat Orgànica, José Toral
Ignasi Fontcuberta, Arturo Frediani, Irati Mogollón, Pepa Morán Núñez, Cristina Pardal, Marta Peris, Eduardo Prieto, Nicola Regusci, Societat Orgànica, José Toral
148
148
148
