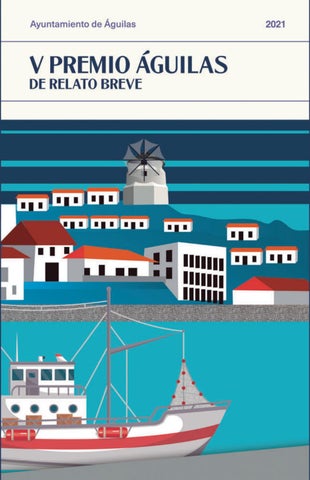34 minute read
Primer premio: Luz de bengala
LUZ DE BENGALA
Javier Quevedo Arcos
Advertisement
Siempre hay alguien que entiende de cualquier cosa. Por ejemplo, las bengalas. Cuando todavía hablaba, a mi hija le encantaban las bengalas. Un día me preguntó cómo es que se encendía la luz y no te quemaba aunque la tocases. Siempre quería saber cómo funcionaba todo. No como yo, que me da igual cómo están hechas las cosas con tal de que piten. Así que empecé a buscar y a preguntar aquí y allí. Quería que supiera que su padre podía resolverle cualquier problema, aunque tuviera que agarrar a un sabio por el cuello y llevárselo a rastras a la niña para que se lo explicara.
Como hacía poco que nos habíamos comprado una enciclopedia, lo consulté en el tomo de la B. Luego me lo aprendí de memoria, de tonto y todo que era: “Fuego artificial compuesto de varios ingredientes y que despide claridad muy viva de diversos colores”. O sea, lo que cualquiera que no tenga idea hubiera contestado si le preguntan. ¿Qué es una bengala?
Verás..., cómo te explico..., está compuesta de varias cosas y brilla mucho, una cosa mala... Esa una buena enciclopedia. Dos años pagando plazos.
Al final tuve que acudir a una biblioteca pública. Nunca había estado en una, de modo que me dirigí al mostrador sonriendo. Un empleado con cara de endibia me señaló con un dedo los ficheros cuando le dije a qué venía. En lugar de mandarlo a la mierda, volví a sonreírle mientras le explicaba que era nuevo y que si me podía ayudar, tanto mejor. El tipo me miró, se levantó resollando y, sin decir una palabra, me condujo hasta una sala repleta de estanterías; allí, me señaló una con el dedo y se fue tan silencioso como había venido. Me acerqué a la estantería en cuestión y estuve media hora revolviendo este libro y el otro sin encontrar lo que buscaba hasta que me harté y lo mandé todo a paseo. Al pasar junto al fichero, abrí uno de los cajones y arranqué al azar un buen puñado de fichas, que arrojé al aire, como si fueran confeti, camino de la salida, mientras les deseaba un buen día a los empleados de la entrada. Tampoco esta vez abrieron la boca.
Al final terminé recurriendo a los colegas del trabajo. Resulta que el Tano, que hacía conmigo el turno de noche, tenía un cuñado en Alicante que trabajaba en un taller pirotécnico. Le dio un telefonazo y, a los dos días, recibí una carta con cuatro hojas de diagramas, flechitas, esquemas, fórmulas, 1.1 y 1.2. Allí estaban por fin los «varios ingredientes», la «claridad viva» y «los colores» bien explicados, sin camelo y sin guasa. Lo contenta que se puso la niña. No lo comprendió —yo casi tampoco— pero le dio igual. Lo que importa es que ya tenía la explicación y que siempre había alguien que la sabía; y si encima se la traía su padre... Se le encendió la cara, como si fuera ella la bengala.
Es el último recuerdo que guardo de ella, justo antes de que le pasara aquello. Después, cuando se quedó así y vi lo bien
que la cuidaban, comprendí que ella tenía toda la razón del mundo. Siempre se encuentra un experto para cualquier cosa, alguien que lo sabe todo de lo que sea, por raro que sea, que sabe lo que hay que hacer en cada momento. Lo malo es dar con él cuando hace falta. No soy buena gente, pero durante los ocho años que la niña estuvo bien, casi llego a serlo. Mi mujer y yo la veíamos crecer con la boca abierta. Casi con remordimiento. Como quien se encuentra por la calle una cartera repleta de billetes y decide no devolverla. Aquella niña no podía ser nuestra. Nos la habían cambiado en la maternidad. En algún barrio bien, en este mismo momento, habría un matrimonio joven y guaperas que veía con perplejidad cómo les crecía una criatura esmirriada y feúcha, la nuestra.
La niña no se parecía en nada a los padres. No es que la madre no fuera guapa, una guapa del montón, pero es que lo de la niña era otra cosa. Cualquiera podía verlo. Aquellos rasgos tan finos, los labios tan bien dibujados, los pies, las manitas, que más parecían miniaturas que manos de niño; los ojos, de un celeste tirando a gris, sin nada de esa dureza de acero que a veces tienen los ojos azules. No había un solo rasgo en ella que recordara las caras tomateras de padres, abuelos, tíos y demás parientes lejanos. No se parecía a nadie de la familia. Casi hubiera pensado que me los habían puesto bien, si no supiera lo boba que era mi mujer, lo aislada que vivía en el pueblo cuando la conocí y le hice el hijo.
Pero si se habían equivocado no pensábamos devolverla. Desde el primer instante supimos que no era como nosotros. No había más que verla. Su sonrisa, sus gestos, su forma de moverse, las palabras que empezó a decir antes que ningún otro niño de su edad, la manera que tenía de escuchar y de mirar, como si nos estuviera examinando por rayos X.
Más que padres, parecíamos los pastores que van a adorar al niño Jesús. Y ella brillaba como una bengala en su cuna, en aquel pesebre de protección oficial en el que vivíamos, de una ciudad dormitorio, a veinte kilómetros de Madrid. Como en las postales de Nacimientos.
La niña aprendía deprisa. Ya nos lo dijeron las monjitas de la guardería: Inteligencia superior, esta niña sirve para estudiar. Por eso, en cuanto aprendió a leer, nos compramos el Espasa de doce tomos. Luego, cuando dejó la Infantil y comenzó la Primaria, la cambiamos de colegio. No queríamos que se le pegara la mugre del barrio. Unos años más y la tendría tan incrustada que ya no habría quien se la despegara, ni con estropajo de aluminio. No es que tenga nada en contra de mi barrio. Yo me crie en él. Tiene que haber sitios así para la gente como yo, que somos un puñado. Pero lo que no puedes hacer si tienes un periquito es abrirle la jaula y soltarlo para que se junte con los otros pájaros. Porque se lo comen vivo. Y entonces te quedas sin periquito.
Esto fue lo que pensamos mi mujer y yo. Así que cuando cumplió los cinco, le buscamos otro colegio, uno lejos del barrio. A partir de entonces, hubo que llevarla y traerla en coche, pero eso a mí no me importaba. Yo siempre he sido muy de coche. El colegio no era de los que se dice más caros, pero aun así costaba su pasta. Mi mujer tuvo que ponerse a trabajar en un hotel; haciendo camas y lo demás. Yo dejé lo de calefactor y me metí a vigilante, que era más fijo y además no había límites de horas extras. Me cogí encima el turno de noche, que pagaban más y me permitía relevarme con mi mujer para cuidar a la cría: ella, la tarde-noche; yo, el resto del tiempo. O sea, yo entraba cuando ella salía y a la inversa. Coincidíamos un par de horas al día. Si hacía falta más dinero, echaba más horas. No había tope. Turnos de veinticuatro, de
cuarenta y ocho horas seguidas; toda la semana en danza, si me daba por ahí. No había pegas. Te metías una rayita y aguantabas. Dormir, cuando se podía; el polvito, el domingo. No nos la merecemos. No es nuestra. Nos han dado el cambiazo. No hacíamos más que repetirlo. Habíamos salido ganando, claro, pero estábamos cortados. Siempre con el miedo de que nos la quitaran en cualquier momento. Como los campesinos del cuento, a los que les traen en secreto a la princesa para que la críen hasta que pase el peligro en la corte. Luego pasa lo de siempre: terminan encariñándose de ella, y la niña de ellos. Entonces llega alguien del castillo, se la lleva con las otras princesas y ya no vuelven a verla. No es que nosotros creyéramos en cuentos chinos; pero si aparece alguien y nos cuenta que viene a llevarse a la niña a un sitio mejor, no hubiera necesitado muchas palabras para convencernos. Así que la teníamos como quien dice de prestado; siempre obsesionados con la idea de que había que aprovechar el tiempo porque lo mismo no se quedaba mucho. Siguiéndole a todos lados con la cámara. Haciéndole kilos de fotos y de vídeos. Como si tuviéramos miedo de que después la gente no se lo creyera si no presentábamos pruebas. Lo que se hace cuando uno ve un ovni o un bicho raro. Hasta los vecinos se daban cuenta. Le hacían fiestas y carantoñas a todas horas. El doble que a los otros niños de su edad. De todas formas, no era plan; ése no era barrio para ella. No servía de nada cambiarla de cole si después la volvíamos a meter en el agujero. Todo el mundo tiene allí mala leche. Como los espolones del gallo. Un mecanismo de supervivencia. No se te quita ni aunque tengas dinero. Porque no te sirve para salir de allí; tienes que gastarlo en el barrio, entre los tuyos, o en otro sitio parecido. Eso de que el dinero vale igual en todas partes, de que el dinero de uno es igual de bueno que el del otro... Mentira, los billetes del pescadero huelen a pescado, y los del pringao a pringao.
En seguida empezaron las envidias, las murmuraciones. Me llegaban cosas. Que si el jefe de mi mujer tenía también ojos azules; que nos creíamos más porque la niña nos hubiera salido monilla; que de pequeños todos los niños son guapos, ya veríamos cuando creciera y se le pusiera la cara de pan de la madre... Y más cosas que me callo. No te lo decían a la cara, pero te enterabas igual. No es que fuera serio, pero si ya tiraban a dar ahora que era una cría, qué no harían cuando se abriera la veda. Así que no nos lo pensamos mucho: al año de cambiarla de cole, vendimos el piso de protección oficial, que ya estaba pagado, nos entrampamos hasta las cejas y nos mudamos a un barrio un poquito mejor, más cerca de la escuela. Mi mujer echó más horas, yo eché más horas y, aún así, hubo que renunciar a cualquier gasto extra y tirar con lo que había. Se acabaron las vacaciones fuera del pueblo, el salir de copas, el cambiar de coche y el comprar aparatos. Aguantamos con el vídeo viejo aunque el deuvedé hubiera bajado de precio, y cuando la tele se estropeó nos compramos una de segunda mano. Y diversiones para qué; no teníamos tiempo y cuando lo teníamos, estábamos hechos polvo. Con la niña teníamos diversión de sobra. Además, ¿qué éramos nosotros? Unos mierdas. No podíamos pedirle más a la vida. Ya podíamos darnos con un canto en los dientes con lo que nos había tocado. Eran cosas que no hacía falta ni hablarlas. Mi mujer no tiene estudios pero es lista. Cuando la niña hacía algo, nos entendíamos por señas, como diciendo «no te lo pierdas, que no lo vuelves a ver, que es la nuestra». Y eso viniendo de penalti. Que fue mi mujer la que se empeñó, a mí me daba igual tenerla como no tenerla. Pero, eso sí, en cuanto nació y la cogí en brazos en la maternidad, ya no hubo tema. Fue cogerla nada más y sentirme más mierda y más poca cosa que nunca; con lo poco que pesaba.
Porque ¿qué había sido yo hasta entonces? Un macarrilla de barrio. De los que se quitan de en medio en cuanto tiran
de navaja. Con todo lo vacilón que era, no servía ni para sostener farolas. Me hice calefactor como pude meterme en la construcción, o en los picoletos, o de transportista o repartidor; lo que hacían mis colegas. Y luego me casé por lo mismo. Para no dejarla tirada. Porque todo el mundo se casaba. Y de pronto nace la niña y la cosa se aclara. Ya puedo responder. ¿Tú para qué sirves? Para cuidarla, para despejarle el camino, para impedir que ningún hijo de puta le haga nada, para que llegue todo lo lejos que tenga que llegar y se parezca lo menos posible a los gorilas de los padres. Ya hay motivo.
Mi mujer se iba a las seis; yo llegaba a las ocho, con el tiempo justo de levantarla y llevarla al cole. Ya venía en el metro pensando en ese momento. Todo el tiempo con el miedo de que le pasara algo en esas dos horas. O que se despertara y se viera sola. Pero en cuanto abría la puerta de casa, se me pasaba el miedo y el cansancio de toda la noche haciendo rondas y vigilando pantallas, y empezaba la fiesta. Le encendía la luz del cuarto y la veía hecha un ovillo, toda arrebujada. Me acercaba de puntillas a la cama y le tocaba la frente. Sólo por eso ya hubiera pagado. «¡Buenos días, chavalita, que ya son las ocho!». «Cinco minutitos más...», respondía siempre, con una vocecita ronca, como la de los dibujos animados. Yo me sentaba entonces en el borde de la cama y la miraba mientras terminaba de despabilarse. Eso también era para cobrar. Si se quedaba dormida, le despejaba el pelo de la frente, le rascaba la espalda, tocaba el tambor en su culete. Ella me tendía entonces los brazos, todavía sin abrir los ojos, y preguntaba con la misma vocecita de antes: «¿Me llevas al baño en bracitos?». Había días, no siempre, mientras la llevaba en brazos al baño, aspirando el olor de niño dormido, que se me hacía un nudo en la garganta. Así de claro. Aunque parezcan gilipolleces. Para mí era lo más, era todo. Hay gente que se emociona en la iglesia, o viendo a su equipo, o escuchando un himno. A mí me
pasaba cuando olía a mi hija. O cuando la cargaba en brazos. O viendo cómo le colgaban los pies descalzos mientras hacía pis en el váter con cara de sueño. O mientras la ayudaba a vestirse o a peinarse; eso duró poco porque en seguida aprendió ella sola, lo lista que era. O cuando la llevaba de la mano al cole y le daba un beso de despedida en la puerta. Todavía cuando era más pequeñita, se volvía antes de entrar y me decía adiós con la mano: «¡Adiós, papito!». Estoy empapado de recuerdos de pies a cabeza. Como si hubiera reventado una cañería. Ocho años de fiesta continua que me vienen ahora todos juntos, el gordo de la lotería para un desgraciado como yo. Eso hay que pagarlo. Es lo primero que piensa cualquiera. Cómo lo digo... hay alguien por ahí... no sé ni cómo decirlo, alguien, tiene que haberlo, un cazador apostado con la escopeta, esperando a que pasen las mejores piezas. Como los cazadores de patos. Así de tranquilos. Y les da igual que tengan que esperar un año como cinco. Un completo hijo puta. Un tío que hace eso, tiene que serlo; un hijo puta más grande que cualquiera de los que hayan existido. Y no me refiero al anestesista. No me refiero a él. Ése era sólo un mandado. Alguien más arriba, por encima del anestesista y de todos los demás, un hijo puta de luxe, que podría dejar volar y aprieta el gatillo. Qué gana con eso. A ver qué gana. A mi hija le hubiera gustado saberlo. A mí ya me da lo mismo. Porque esto es como si protestan los patos contra los cazadores. Los cazadores ni se enteran. ¡A la cazuela! Como si me meto debajo de una catarata de recuerdos. Me caen por encima, me duchan, me empapan, y yo que no quiero secarme. Ahora que la veo dormida, no puedo dejar de acordarme. Los domingos por la mañana, cuando despertaba y abría los ojos de sopetón como el conde Drácula, como si se hubiera estado haciendo la dormida... la mirada brillante, las
mejillas encendidas, sin una sola marca de sueño en la cara. Como abrir de par en par las ventanas en una habitación a oscuras. Así era su cara cuando se despertaba. Era domingo y ya no me despegaba de ella en todo el día. Desayunábamos juntos, me sentaba a ver los dibujitos con ella, luego la sacaba al parque, a mi mujer a veces le tocaba trabajar ese día, así que nos íbamos la niña y yo solos, ¡hala! a darle de comer a las ardillas. Yo sostenía su brazo extendido con la mano abierta, mirando de reojo su cara de asombro, mientras la ardilla se acercaba a saltitos, cogía el pistacho de su mano y salía a escape, a trepar al primer árbol. Luego la llevaba a los columpios. No me cansaba de contemplarla cuando montaba en el columpio y jugaba con los otros niños. Y no sólo yo. Todo el mundo terminaba fijándose en ella. No porque fuera la más guapa o se pareciera a esos niños empalagosos que salen en los anuncios. Pero es que su cara resplandecía. Igual que una bengala. Que lo digan los que la vieron; no era baba de padre. La niña tenía esa luz especial que desprenden las caras alegres. La que se ve en los que esperan fuera de la mina, cuando rescatan al minero; o las de los hinchas, cuando su equipo mete el gol; o la del concursante de la tele que se lleva el primer premio. Sólo que a ella le duraba todo el tiempo. La mirabas un momento y ya te había contagiado; te ponías alegre sin quererlo. Por eso nunca tenía miedo. «Papito, esto está muy alto, ¿me subo?», «Vale, pero agárrate fuerte», «Tú me coges si me caigo, papito». Nunca se echaba atrás, no porque fuera valiente sino porque confiaba en todo; las alturas, los picos de las mesas, los enchufes, los coches, los perros, los gatos, la oscuridad, los otros niños... todos la respetaban, todos ponían más cuidado de lo normal cuando aparecía ella, procurando no hacerle daño. ¿Por qué iba a tener miedo? Nadie le hacía nada, nunca. Hasta que llegó aquel cabrón y metió la pata.
Cuando nos trajo las primeras notas se confirmó lo que ya empezábamos a olernos mi mujer y yo. Bastaba con ver lo rápido que había aprendido a hablar, las palabras tan raras que empleaba, que no las podía haber sacado de nosotros; lo quieta que se quedaba cuando le leía cuentos; lo que le gustaban los libros en cuanto aprendió a leer. Le gustaban a rabiar; había días que la madre tenía que ir dos y tres veces a la biblioteca a traerle más cuentos porque los que le había traído ya se los había acabado. Hasta en la manera de escuchar se notaba, con esa expresión tan seria y esos ojos tan fijos y tan confiados con que te miraba, que terminabas desviando la mirada. No hacía falta que nos dijeran nada los maestros. Casi me daba corte tener que ir a hablar con ellos. Se les notaba la cara de sorpresa que ponían cuando nos veían aparecer a su madre o a mí. No podían disimularlo. Cómo se iban ellos a imaginar que una niña así saliera de unos padres tan chungos. Nos hablaban como si fuéramos tontos, como si pensaran: esta gente no sabe lo que tienen, vamos a explicárselo. Como si tuvieran miedo de que termináramos estropeándola o echándola a perder con nuestra torpeza. Nos contaban todo lo que hacía con un entusiasmo que parecían ellos los padres. Cómo lo cogía todo a la primera, cómo se adelantaba a los otros niños, cómo terminaba ella cuando los otros estaban empezando, cómo había que darle tarea extra para que no se aburriera. Los otros niños que se la rifaban, que se pegaban por ser su amigo íntimo. Nos animaban a que la apuntáramos a todo tipo de actividades extraescolares, nos daban direcciones, consejos, lista de lecturas recomendadas...
En realidad, no decían más que lo mismo que pensábamos su madre y yo: Llévensela de aquí, sáquenla del barrio, no pierdan tiempo, a esta edad cada curso cuenta, aléjenla de nosotros, y de ustedes también, ayúdenla a escapar de este fracaso y de esta mierda. Devuélvanla al lugar que se merece.
Guardaba todo lo que hacía: sus dibujos, sus deberes, los cuentecitos que escribía. Si decía algo gracioso, lo apuntaba en una libreta, con el día y la hora. Como el periodista con las palabras del famoso. Apuntaba todo, las ocurrencias, las preguntas, las respuestas, las canciones que se inventaba. Siempre se estaba inventando canciones. La madre y yo nos partíamos el culo de risa con las letras: «Los bomberos son toreros que no saben contar cuentos», «Nada tiene fin si eres mono o delfín», «Me voy a patinar con Isabeeeel...», y prolongaba la e con un gorgorito de soprano.
La metimos en una academia a aprender música, le compramos un violín enano, no pasaron ni seis meses antes de que la profesora nos llamara para hablar de aquella niña que afinaba a la primera. «¿Ustedes son músicos?», me preguntó, porque a la niña le salía musicalidad por todos los poros, hasta en eso se parecía poco a los padres, que no sabíamos cantar ni el «Vamos a la cama...».
Por las noches, cuando por fin caía dormida, yo me quedaba un ratito mirándola como se mira a un animal raro del zoo. ¿Cómo podía caber tanta vida en ese cuerpecito? Y encima nos quería con locura, a su madre y a mí. ¿No se daba cuenta de que no nos merecíamos ser sus padres? Con lo lista que era. Ocho años sin mala leche. Se dice pronto. La gente es lo primero que se da cuenta. Los que antes me tenían miedo o me daban de lado, ahora se hacían mis amigos. Las personas huelen la felicidad lo mismo que los perros huelen el miedo. La gente feliz atrae rápido a los desgraciados. Como un chocho en una cárcel. Casi me hice popular; los jefes se llevaban bien conmigo, los bordes también. Tenía fama de buen compañero. Yo era el compi, el tío que hace favores, el que nunca te dice que no, aunque le pidas pasta. «¿Qué pasa, te has metido en
una secta?», me preguntaban los que me conocían de antes. Sabía aplacar los ánimos. Eso en seguridad es importante; más que dar hostias. Y cuando me tocaba recibir, tampoco me quejaba. No me importó los tres piños que me saltaron unos niñatos fachas, una noche en un drugstore. O el pinchazo que me llevé en un muslo con una jeringuilla, que me lo dio un yonki al que eché del servicio en plena faena. O las amenazas que recibía un día sí y otro también No me importaba nada: las noches delante de las pantallas, las rondas interminables por los pasillos desiertos de los ministerios, a las tantas de la madrugada; el sueño, el agotamiento, las canas prematuras. A veces era yo el que daba. Pero un segundo después de dar o recibir, ya me había olvidado del asunto. No me quedaba ni tanto así de mala leche, a mí, que antes me pitaban en un semáforo y ya estaba agarrando la defensa. En lo único que pensaba era en llegar a casa para despertarla y llevarla al cole. Y por la tarde recogerla y ponerme a hacer los deberes con ella, hasta que llegara mi mujer del hotel y yo entrara otra vez de servicio.
Y encima estaban los domingos. El cuentakilómetros se ponía otra vez a cero cuando llegaba el domingo y yo me atiborraba de café para aguantar el día entero con la niña sin quedarme dormido. ¿Cómo iba a tener mala leche si de noche, cuando la llevaba otra vez en brazos a la cama, me tocaba el cuello y me decía medio dormida: «Qué suavito»? Una tarde empezó a dolerle la barriga y la llevamos a urgencias. Nada más examinarla, el doctor nos dijo: Apendicitis. Hay que operarla. No se asusten, no pasa nada, esto es pan de cada día. Un pediatra joven, muy majo. Pero qué quieres que te diga, yo estaba acojonado, más que cuando me hicieron la prueba del sida después del pinchazo con la jeringuilla. «Tranquilo, hombre», insistió el tío y me cogió por
el hombro, «La operamos esta noche y la semana que viene la tiene usted otra vez en casa, dando guerra». Eso me lo dijeron por la mañana, a la una y media. Unas horas más tarde, a las diez de la noche, ya la habían convertido en un vegetal. Me lo explicaron con mucha suavidad. Cosas que pasan. Complicaciones. Hasta la operación más tonta tiene su porcentaje de desgracias. Siempre hay un riesgo con la anestesia. Y al que le toca, le toca, por raro que sea. Venía en las estadísticas. Y además es que lo sentían, vaya si lo sentían. Como si fuera su hija. Sí, igual.
Pero yo puse la cosa en manos de abogados y la mierda salió a flote. Una negligencia.
El anestesista se pasó o se quedó corto; nunca me enteré bien. Cuando se dio cuenta ya no había remedio. Quítale al cerebro unos segundos de oxígeno, y el reino animal se convierte en vegetal. Así de tonto. Mi niña. Sólo unos días antes daba gusto ver cómo manejaba los cubiertos, cómo se peinaba y arreglaba ella sola, como corría igual que un perrillo de un lado a otro Ahora hay que darle de comer con sondas, cambiarle de pañales como a un bebé, arrastrarla de aquí para allá como un fardo. Aquella boquita tan bien perfilada, de labios tan rojos que todo el mundo decía medio en broma que se los pintaba..., ahora los tiene deformados en una mueca, siempre medio abiertos, y en lugar de hablar, babean sin parar. De los ojos, uno se le quedó entrecerrado y el otro abierto de par en par, como si quisiera guiñar y no supiera. Le cuesta fijar la mirada, y cuando nos mira es como si no nos viera, como si fuéramos transparentes y ella mirase a través de nosotros. Está tan cambiada que nadie la reconoce ahora. Yo mismo tengo que mirar de vez en cuando alguna foto para acordarme de cómo era antes.
En el trabajo se portaron de puta madre. Estuve cinco semanas cobrando sin aparecer, hasta que se medio resolvió todo. Luego, cuando salió el juicio, me dieron diez días más. A la niña tuvimos que ingresarla en una residencia. Un sitio especial de la Comunidad para gente como ella. Por ese lado, ni una queja. Allí la han tratado siempre como a una reina, gente atendiéndola las veinticuatro horas, y todo gratuito. Porque no podíamos tenerla en casa; eso estaba fuera de discusión. No disponíamos ni de tiempo ni de medios, y aunque hubiéramos sido millonarios, nunca iba a estar tan bien atendida como en la residencia, donde hay personal especializado que se ocupa todo el tiempo de ella. Porque se había quedado sin defensas. Fue lo primero que nos dijo el médico. No cuenten ustedes con que viva mucho tiempo. Al primer resfriado se nos va. Lo tuvimos claro desde el principio. Mejor en la residencia, el tiempo que aguante. Al anestesista le cayeron tres años; sólo cumplió uno y medio. Más le hubiera valido quedarse en el talego. A mi mujer se le fue la olla. Estuvo un año llorando como una histérica. De repente, dejó de ir a ver a la niña. No puedo, me dijo, es que es superior a mis fuerzas, es que no puedo. Luego se lio con un recepcionista del hotel. Al segundo año de que ingresaran a la niña, se fue a vivir con él y tuvo un crío. No la culpo. Cada uno se defiende como puede. Nadie sabe lo que es pasar por esto. Nadie. En estos tres años no he faltado un solo día a verla. Los días entre semana me pasaba antes de entrar de servicio a darle las buenas noches. A veces me la encontraba atada a la cama; por las convulsiones, me explicaban. Yo la desataba, la cogía en brazos, la acunaba un rato, hasta que se le cerraban los ojos. Los médicos me decían que es un vegetal, que no creen que me reconozca ni que sienta nada. Una mierda para ellos. No
me lo creo. Yo he aprendido a leer en sus miradas mejor que con todos sus aparatos. Sé cuándo está cabreada, cuándo se alegra de verme, cuándo quiere que me quede un poco más o que la coja en brazos. Lo que para los demás es sólo una cara de idiota que babea, a mí me habla todo el tiempo.
Los domingos la saco al campo con un carrito especial que me han fabricado, para que pueda ir medio tumbada sin que se le bambolee la cabeza, y noto cómo respira con más fuerza, cómo se tensa. La llevo donde las ardillas. Le sujeto la mano y le pongo un pistacho en la palma hasta que acuden. Como cuando era normal. Tendrían que verla entonces los médicos; justo cuando aparece la ardilla, coge el pistacho y sale pitando. Se estremece de pies a cabeza, como si le diera un tiritón, que yo sé que es de alegría. Aunque los cuidadores se empeñen y me digan que no me haga ilusiones, que no son más que convulsiones que le dan.
Ya ha estado dos o tres veces a punto de palmarla. Una vez pilló una neumonía y estuvo entubada cinco semanas, en coma todo el tiempo. Yo me pedí las vacaciones de verano aunque estuviéramos en octubre, y me quedé día y noche con ella, cogiéndole la mano, hablando solo como un loro, moviéndola cada poco para que no se llagara, hasta que abrió los ojos y me miró. Se había quedado hecha un esqueleto, con menos peso que cuando era normal. Pero salió adelante y cumplió los once años.
Los médicos no se lo explicaban, pero yo sé lo que fue. Mientras estaba dormida, le hablaba todo el tiempo de que tenía que ponerse buena para ir a Disneylandia. Antes, cuando era normal, siempre estábamos hablando de que la iba a llevar antes de que cumpliera los doce, para que no se sintiera menos que los compañeros que hacían la primera comunión y les atiborraban de regalos. Su regalo sería el mejor de todos, aunque tuviera que esperar un poco más. Le prometí que la
llevaría a Orlando, a Disneylandia, antes de que cumpliera los doce. Y aquí estamos.
Eso fue lo que le puso buena. Que digan lo que quieran los médicos. No me olvidé del anestesista. El mismo día que me incorporé al curro después del juicio, busqué a alguien que me avisara en cuanto saliera del talego y que me lo tuviera localizado en todo momento. En seguridad no es difícil dar con gente que te haga ese trabajo. Bastó con que se lo comentara a algunos colegas de confianza para que, al poco, me pusieran en contacto con uno que hacía seguimientos. No tenía ni oficina ni nada, se lo hacía por libre, y cobraba a tocateja y por adelantado. Salía por un riñón, pero yo no tenía problemas de pasta. Después de separarnos, mi mujer y yo vendimos el piso y repartimos a medias. Yo me fui a vivir a una pensión barata; no me hacía falta más. La niña tenía todos los gastos pagados y la indemnización que nos dieron en el juicio sigue entera en el banco, en una cuenta a su nombre. Así que le di sin chistar todo lo que me pidió y, al año y medio, al poco de salir el anestesista, me consiguió su nueva dirección y me envió un informe completo con todo lo que hacía, desde que se levantaba hasta que se iba a la cama. Ahí se acabó nuestra relación; de lo demás ya me encargué yo.
El anestesista se había mudado de Madrid a Guadalajara, había dejado la medicina y se había puesto a trabajar en una fábrica de colchones, de currito de a pie. Estaba soltero. La familia, por lo visto, le había vuelto la espalda y no quería volver a oír hablar de él. Vivía solo en una urbanización de las afueras y, según ponía el informe, no debía andar muy bien de la azotea.
Durante un par de semanas, estuve yendo y viniendo a Guadalajara por las mañanas, estudiando el terreno. Por fin,
un viernes pedí permiso en el trabajo, alquilé una furgona y me fui a por él. No me resultó difícil encontrarlo. Tenía un informe detallado con los horarios de entrada y salida, y los sitios por los que pasaba. Era un tipo rutinario, de costumbres fijas. Entraba a trabajar a las ocho, y salía a las seis de la tarde; volvía en autobús y, desde la parada en que se bajaba hasta su casa, caminaba unos ochocientos metros por un descampado. Se había buscado un sitio escondido, desde luego. La urbanización en la que vivía, de casitas bajas, más bien pobres, apenas si resultaba visible desde la carretera. El terreno entre medias, medio urbanizado, no debió de atraer a nadie, porque las cuadrículas se habían ido llenado de montones de escombros, algunos de la altura de un hombre, por el que serpenteaba como podía el sendero que llevaba hasta las casas. No parecía un camino muy transitado. De hecho, el informe aseguraba que, a esa hora, no solía bajarse nadie más que él en la parada. De modo que el viernes a la tarde aparqué la furgona en el descampado, entre dos montículos de escombros, desde donde resultaba invisible tanto desde la carretera como desde las casas, y me puse a esperarlo.
Pasadas las seis y media, llegó el autobús y se apeó un pasajero. A pesar de que empezaba a oscurecer, lo reconocí en la distancia y corrí a ocultarme detrás de la furgona. Había aparcado el vehículo a unos doscientos metros de la parada, en un estrechamiento que hacía el camino entre dos montones de escombros; de manera que apenas quedaba espacio, entre la furgona y los cascotes, para que pasara una sola persona. Sólo tuve que aguardar unos minutos hasta que oí sus pisadas en la tierra. Lo dejé pasar para asegurarme de que no venía nadie más con él y salí de detrás de la furgona. Lo demás fue pan comido. Me acerqué por su espalda y, antes de que pudiera volverse, le golpeé en la cabeza con una barra de hierro envuelta en una toalla. Luego lo arrastré a la parte de atrás de la furgona
y, cinco minutos más tarde, ya estaba atado y amordazado y yo conducía en dirección a una finquita que había descubierto durante mis exploraciones por los alrededores de Guadalajara la semana anterior; un lugar bastante solitario, a media hora en coche de la casa del anestesista, al que se llegaba por caminos bastantes apartados.
Serían las siete y cuarto de la noche cuando aparqué entre unos árboles, apagué las luces y pasé a la parte de atrás de la furgona. Como los cristales eran opacos y no había peligro de que nos viesen desde fuera, encendí un pequeño farol de campista. El anestesista estaba despierto y me miraba medio aturdido desde el rincón en el que se había acurrucado. Creo que me reconoció de inmediato. Por lo menos, su expresión no fue de sorpresa cuando le acerqué el farolillo a la cara para verlo mejor. Parecía más bien resignado. Se quedó quieto, sin hacer ningún esfuerzo por soltarse, mientras lo examinaba de cerca, bajando la mirada para no quedar deslumbrado por la luz. Estaba muy desmejorado desde la última vez que lo vi en el juicio, y no sólo por el golpe que acababa de propinarle. Había adelgazado, las mejillas se le habían sumido, dos grandes bolsas colgaban debajo de sus ojos sin brillo y las entradas del pelo habían avanzado tanto que, salvo por un crespón ralo en la frente y en las sienes, estaba completamente calvo. Era la cara de alguien que no duerme bien desde hace mucho. Comprendí al primer vistazo que su vida no estaba menos destrozada que la mía y casi sentí lástima por él. Según el informe, vivía solo, sin amigos ni contactos con la familia y, fuera del trabajo y de las compras, no salía nunca de casa. Probablemente era un alivio para él que alguien viniera a relevarle, imponiéndole desde fuera el castigo que ya estaba cansado de infligirse él solo a todas horas. Aparté el farol de su cara, lo deposité en el suelo, entre los dos, y me senté frente a él. Por fin alzó con pesadez los párpados y me dirigió una mirada tranquila, inexpresiva, la de cualquier animal manso al que lo cuida.
Pasamos unos minutos mirándonos en silencio, como viejos conocidos que dudan en saludarse después de tanto tiempo sin verse. No teníamos mucho que decirnos. Estaba claro que nunca quiso hacerle daño a la niña. Hasta ese día había sido un buen profesional, con un historial intachable. Qué más daba que fuera un despiste o se hubiera hecho adicto a algunas de las drogas a las que tenía acceso, según se rumoreó en el juicio y nunca llegó a probarse. Yo también me he dormido más de una vez delante de las pantallas de vigilancia y, una noche, conduje tan ciego que estuve a punto de llevarme por delante una parada entera de autobús con todos los que esperaban. No hace falta ser un criminal para matar a alguien. Basta con distraerse un momento. Seguramente, no era peor que muchos de los que no matan una mosca en su vida.
Mientras nos mirábamos se me había ido evaporando toda la mala hostia. Le hubiera quitado incluso la mordaza si no temiera que estropeara este silencio con alguna frase chorra de perdón. Llevaba meses pensando en magullarlo, estrangularlo, desollarlo, cortarle las venas y dejarlo desangrar, tampoco lo tenía muy claro, cualquier muerte lenta, y ahora que lo veía delante lo único que se me ocurrió fue sacar una foto de la niña —de cuando era normal— y arrodillarme delante de él para enseñársela. Él la miró con atención y bajó los ojos. Yo guardé la foto y volví a sentarme en el suelo. Ninguno dijo nada.
Así transcurrió otro rato largo, una hora u hora y media, sin hablar ni movernos, tranquilamente sentados uno frente a otro, como en un velatorio. No pensaba en nada; me sentía en paz por primera vez en mucho tiempo y casi me atrevo a decir que él también. Tal vez nos hubiéramos quedado dormidos si dejo pasar más tiempo, pero entonces decidí levantarme, me acerqué hasta él y le desaté el brazo izquierdo. El anestesista me dejó hacer sin intentar ningún movimiento
extraño. Ni siquiera cuando saqué una jeringuilla del bolsillo de la cazadora, le estiré el brazo y le busqué la vena, se resistió. Dejó el brazo como muerto, observando los preparativos con la flema del paciente acostumbrado a los pinchazos, y cuando la aguja penetró la carne, el brazo no se movió.
Terminé de inyectarle, saqué la aguja y dejé que el anestesista se recostara contra la pared con un suspiro de cansancio. Volví a sentarme y esperé. Había cerrado los ojos y el brazo reposaba inerte sobre su muslo. La respiración se fue haciendo por momentos más tranquila. Era un medicamento fuerte. De los que hay ser precisos con las dosis. En la residencia me enseñaron a utilizarlo para aplacar las convulsiones de mi hija cuando no había nadie más cerca. Un anestesista tiene que saber todo esto. Casi me pareció que en su última mirada, antes de cerrar los ojos, había agradecimiento. Ni él lo habría hecho mejor.
Lo que sigue es para la policía, que me interrogó un par de veces después de aquello, y me dejó en paz: en Guadalajara hay una finca; en la finca, un bosque de eucaliptos; en el bosque, un pozo ciego; en el pozo, un cadáver. La finca se llama La Olmedilla. Hace un par de días que la niña y yo llegamos a Orlando. Aquí el tiempo es bueno; estamos en abril. Ayer la dejé descansar del viaje y hoy nos hemos ido al parque y la he montado en todos los cacharritos. Hay que decir que todo han sido facilidades. No tengo más que palabras de agradecimiento para el personal de Disney, que me han echado una mano cuando el acceso se ponía complicado e incluso nos han regalado un bono.
Sé que ella se ha dado cuenta de todo y ha disfrutado como una enana. No había más que verle la cara cuando bajábamos en picado por la montaña rusa o dábamos vueltas sin parar en la noria gigante. En el taxi, de vuelta al hotel, le he dicho
al oído: «¿Qué te dije? ¿Te he traído o no? ¿He cumplido o no la promesa? ¡Y antes de que cumplieras los doce!». Y ella se ha puesto tensa, como si le diera un calambre. Es su forma de decirme que sí, que está contenta.
Ahora ya la he acostado. Lavada, bien peinada y con su traje nuevo. Así es como quiero que la encuentren. Y ahora voy yo. Lo último: no hace falta que nos repatríen. La verdad, es un gasto tonto y a nosotros nos da igual. Por mí, pueden enterrarnos aquí mismo.