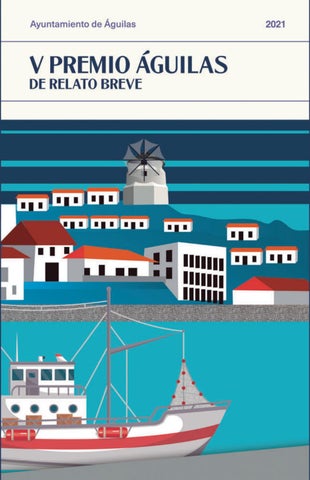32 minute read
Segundo premio: Incomunicadas
INCOMUNICADAS
Felipe Antonio Delgado Córdoba
Advertisement
Claudia releyó por quinta vez la definición de “corbata colombiana”1 en la Wikipedia. Esa manía enfermiza no le impedía sufrir con la evocación de semejante crueldad. Resultaba duro imaginarlo, sobre todo cuando su propio padre había muerto de esa manera tan horrorosa. Pero lo que verdaderamente atormentaba a Claudia y la había esclavizado al Tranquimazín, no era el triste hecho de que su padre hubiese sido asesinado por una corbata colombiana. La raíz del dolor más profundo y traumático radicaba en la identidad de la homicida: Benita, la madre de Claudia.
1 Método de ejecución donde se corta el cuello de la víctima, habitualmente aplicado a traidores.
A Benita le habían caído veinte años de prisión, aunque cuando cumplió quince recobró la libertad. El buen comportamiento y un diagnóstico de cáncer obraron el adelanto. Benita siempre prefirió pensar que el indulto era debido más por causa de su buen comportamiento que por la enfermedad, pero cuando la palabra cáncer va acompañada por el término “metástasis”, cualquier juez es susceptible de ablandamiento.
Ante la inminente puesta en libertad, el psicólogo de la prisión mantuvo una charla explicativa con Benita, de cara a la reinserción. Su teoría sostenía que salir de la cárcel supone una experiencia dispar en función de la duración de la pena. Así, quienes son condenados a unos pocos años salen con ansias exacerbadas de libertad. Animados por multitud de proyectos y esperanzas, el día en que son liberados se convierte en uno de los más felices de su vida. Sin embargo, los reclusos que han sufrido largos internamientos salen desorientados. Durante todo ese extenso período de sus vidas, su entorno no ha sido otro que la cárcel. Es lo que mejor conocen, donde se desenvuelven con soltura y la adaptación a esa sociedad, que tan cambiada encuentran, se hace cuesta arriba.
Benita sabía que pertenecía al segundo grupo.
Nadie fue a recoger a Benita el día que salió de la cárcel. No hubo decepción. Lo esperaba. Se quedó un rato pasmada, observando la vida que había más allá de los muros de la prisión. Le dio la impresión de que la gente no era consciente del tesoro que supone la libertad. Las risas de un grupo de adolescentes la sacaron de sus cavilaciones. Benita asumió su aspecto retro, fruto del empeño de salir de prisión con la misma ropa que con la que entró. Un autoengaño inútil, urdido con el fin de apartar de su cabeza el elevado número de años desperdiciados entre rejas. Así, la camiseta blanca de la
Expo 92, con su estrafalaria mascota impresa, iba metida por dentro de unos vaqueros lavados a la piedra que se abrochaban por encima del ombligo. Unas zapatillas Jhayber, con líneas azules a los lados, completaban el conjunto ochentero. Y si la indumentaria era mediocre, la cárcel y el cáncer habían hecho lo mismo con su aspecto físico. En el escaparate de una tienda cercana, Benita comprobó lo demacrada que estaba. No le gustó verse tan delgada y había que hacer algo con ese pelo corto estropajoso plagado de canas. Estiró la espalda en un vano intento de ocultar un indicio de chepa que daba un toque desgarbado a su figura. Limpió las enormes y anticuadas gafas de pasta marrón y se acercó más al escaparate. Quería comprobar con más detalle sus facciones. Benita sonrió. No todo iba a ser malo. El cristal del escaparate devolvía el reflejo de un rostro amable, simétrico, de líneas finas y proporciones clásicas. Boca, nariz y ojos se disponían con primor sobre una cara ovalada que sólo se había visto agredida por unas arrugas que, en lugar de afear, imprimían carácter. Sonrió, hasta que el dueño de la tienda, desde el otro lado del cristal, le hizo un gesto con la mano para que se marchara del escaparate. Benita dejó de sonreír y se despidió del dueño de la tienda mediante otro gesto hecho con el dedo corazón.
Claudia estaba nerviosa. El reencuentro con su madre no era plato de buen gusto; de hecho la odiaba. Mató a su padre. En quince años no quiso saber nada ella. No obstante, ahora se había activado un resorte. Su madre salía de la cárcel consumida por el cáncer. Última oportunidad para obtener respuestas. Necesitaba saber lo que motivó semejante aberración para poder aplacar la tormenta de su cabeza, aunque sólo fuera para recortar el gasto en la factura del psicólogo. Por su parte, Benita no tenía donde ir, ni con quién. Una fría llamada de teléfono cerró el acuerdo entre ambas. Benita tendría un techo
bajo el que dormir y la secreta esperanza de una reconciliación, mientras que Claudia dispondría de la posibilidad de conseguir respuestas a sus preguntas y la secreta esperanza de alcanzar el equilibrio mental.
La llamada al portero automático aceleró la respiración de Claudia. Corrió a mirarse en el espejo del cuarto de baño. Quería ofrecer una imagen de fortaleza y seguridad ante su madre, pese a que no se correspondiera con la realidad. Claudia había heredado las facciones simétricas y proporcionadas del rostro de su madre y la barbilla y pómulos pronunciados de su padre. Se había maquillado con precisión artesanal. Comprobó satisfecha el resultado. Un giro de su cabeza le bastó para ver el brillo de su larga y lisa melena negra. Revisada la cabeza, se giró media vuelta para ver su figura. Pese a que su juventud y delgadez habían esculpido un cuerpo que despertaba envidia y deseo, Claudia resopló. Se veía gorda. Pensó que debía reforzar el régimen. Quizás había llegado el momento de suprimir las cenas. No era consciente de que la anorexia asomaba el hocico al olor de su inestabilidad emocional.
Claudia se plantó frente a la puerta de su apartamento. Oía cómo el ascensor subía hasta pararse en su planta. Empezaron a sudarle las manos. Una fracción de segundo fue suficiente para que su cerebro reaccionara hacia un sistema de defensa: el odio. Clara notaba cómo el fuego del rencor se extendía por todo su cuerpo. Se notaba cómoda y segura desde la intensidad de ese sentimiento negativo. La que estaba a punto de llegar no era su madre, sino la asesina de su padre. Su desprecio por ella crecía y hacía que no le importara lo que pensase o la impresión que pudiera dar, y eso le daba confianza.
Nada más abrirse la puerta, Benita comprobó que su oculta aspiración de reconciliación no iba a ser tarea fácil. El rostro frío de su hija lo decía todo. Ceño fruncido, ojos entornados,
mandíbula apretada. No le extrañó que le retirara la cara ante el vano intento de darle un beso. Como si de una antipática comercial de inmobiliaria se tratase, Claudia empezó a indicar las diferentes partes de su apartamento: “Aquí está la cocina, ahí el salón, tras esta puerta el cuarto de baño, ésa es mi habitación y ésta es la tuya”. Benita no dijo nada y empezó a instalarse en su cuarto. Sabía que era lo más prudente. Recuperar la relación con su hija iba requerir tiempo, a pesar de que a ella no le quedaba mucho.
La conversación entre ambas durante la primera semana, podría denominarse “diálogo de supervivencia” y se limitaba al mínimo de palabras básicas necesarias para la vida cotidiana: —¿Cenamos? —No, mejor dentro de una hora. —¿Y la pasta de dientes? —En el cajón.
Parecía que cada palabra costase dinero. Pero se pueden decir muchas cosas sin hablar, siempre que el interlocutor sea buen observador. Y ambas lo eran.
Claudia veía la debilidad física en su madre. Estaba al tanto de cómo la enfermedad se cebaba con ella de forma inexorable, pero también entreveía una fortaleza de carácter digna de admiración. El cáncer y los años en prisión, a nivel psicológico, hubieran dejado fuera de juego a cualquiera; sin embargo, no perturbaban ni un ápice a Benita. Lo único que le hacía daño era el desdén de su hija y ésta lo sabía. Claudia se recreaba con crueldad en este punto débil y su madre sufría con silenciosa resignación.
Benita tampoco pudo evitar tomar notas mentales sobre su hija durante esos días de extraña incomunicación. Reparó en su profundo rencor, ese odio que recorría sus venas y que emanaba, como la ardiente lava de un volcán, por todos los poros de su piel. Lo veía en su mirada entornada. La intuición le decía a Benita que la inseguridad se escondía detrás de tanto resentimiento, aunque fueron las señales de cierta inestabilidad psíquica las que despertaron la preocupación de la madre. Pastillas para dormir, para adelgazar, para la ansiedad; pastillas para todo. Benita se dio cuenta de que lo más parecido que tenía Claudia a una relación con alguien se reducía a sus frecuentes visitas al psicólogo. Y además comía tan poco. Daba la impresión de que Claudia sentía apatía por todo y, en definitiva, de que no era feliz. Por la noche la oía llorar en su habitación, sin motivo aparente. Benita sentía impotencia al no ser capaz de ayudar a su hija, y terminaba llorando también en la soledad de su cuarto.
Las lágrimas de madre e hija regarían la primera brizna de comunicación. El hielo empezó a resquebrajarse una de esas noches de secreto llanto a dúo. Claudia oyó un lamento procedente de la habitación de su madre. En un primer momento lo achacó al sufrimiento propio de la enfermedad y lo ignoró, pero el lamento persistía. ¿Y si se estaba muriendo? No le quedó más remedio que levantarse a ver si la situación era grave o no. —¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? —preguntó Claudia extrañada al comprobar el rostro bañado en lágrimas de su madre. —Lloro porque lloras.
Aquella respuesta tan simple dejó sin habla a Claudia. Algo se movió dentro de su estómago y pese a que en ese mismo instante lo negó, un primer muro de separación acababa de derrumbarse.
La mañana siguiente al extraño encuentro nocturno, Claudia dijo “Adiós” de forma espontánea, antes irse a trabajar a su puesto de auxiliar administrativo en una Oficina del INEM. Lo hizo sin pensar, sin deliberación alguna. Benita devolvió el saludo con una sonrisa. Le había alegrado el día. Era la primera vez que no se despedía con un portazo.
El saludo de despedida se convirtió en costumbre y derivó hacia fórmulas más elaboradas como: “Adiós, me voy a trabajar” o “Adiós, me voy a trabajar. Acuérdate de tomarte las pastillas”. Ya no hubo más portazos y ese mero detalle de cortesía arrastró otros más que aportaban calidez a la relación. Benita ansiaba el momento en que el telediario daba el pronóstico meteorológico. Hablar del tiempo durante la comida se convirtió en una especie de tradición, que a pesar de su banalidad, ayudaba a ambas a aliviar la tensión.
El día en que Benita tosió sangre, se dio cuenta que la relación con su hija no podía quedarse en la superficie. El tiempo apremiaba y el vínculo madre-hija apenas existía. Atravesar la dura coraza que envolvía a Claudia constituía un reto que debía superar antes de “ponerse el pijama de madera”, como decían en la cárcel. La verdad es que no temía a la muerte. De las cinco etapas mentales ante una enfermedad terminal (negación, rabia, negociación, depresión y aceptación) Benita pasó del tirón a la última, saltándose las cuatro primeras. Comprendió lo que significa la palabra metástasis el día en que le dijeron que tenía una. La enfermedad estaba muy extendida y tenía claro que no merecía la pena pasar por el sufrimiento de la quimioterapia. Benita sólo temía que esta carrera contrarreloj le impidiera cumplir su objetivo de plena reconciliación con Claudia. En una de sus habituales charlas meteorológicas, Benita comentó el brusco descenso de temperaturas previsto para el fin de semana, a lo que Claudia respondió:
—Que no, mamá, que ésa es la previsión para mañana.
Las cucharas de la sopa quedaron congeladas en el aire durante unos segundos.
Las dos habían oído esa palabra clave. La primera que aprende a decir un niño y que Claudia llevaba más de quince años sin pronunciar: “mamá”. —Llevas razón, es la previsión de mañana. Creo que se me ha metido una pestaña, voy por un pañuelo —dijo Benita llevándose la mano hacia los ojos.
Vano intento. A Claudia le dio tiempo a ver una lágrima deslizarse por su mejilla. Aquel pequeño gesto improvisado le enterneció. Esa mujer dura, de carácter férreo e inmutable, se deshacía en lágrimas porque ella había pronunciado la palabra “mamá”. Otra vez sintió esa extraña sensación en el estómago, como si tuviese dentro un pez recién sacado del agua que coletea con fuerza. El vínculo madre-hija reclamaba su lugar y no podía ser ignorado por más tiempo. Claudia tomó una determinación. Era hora de hablar con ella. Hablar de verdad. Se levantó de la mesa y fue a la cocina a preparar café. —Mamá, ven a la mesa a tomar café conmigo —gritó Claudia con cierta emoción contenida.
Benita apareció con un pañuelo arrugado en la mano. Todavía tenía los ojos vidriosos. Cuando se sentó, Claudia le cogió la mano. Benita dejó de disimular y rompió en llanto. Claudia, por su parte, se repetía a sí misma “No voy a llorar, no voy a llorar”. Por supuesto, no funcionó. Madre e hija terminaron por fundirse en un abrazo. Un abrazo que había tardado más de quince años en llegar y que las dos necesitaban. —Me siento rara —terminó por decir Claudia.
—Tranquila, se llama felicidad —respondió la madre.
Ambas estallaron en una sonora carcajada, pues se dieron cuenta que era cierto.
Eran felices. Nunca un café les supo tan bien.
Pero si hay una característica intrínseca a la felicidad, que la hace tan valiosa, es su brevedad. Claudia necesitaba respuestas y creyó que en aquel momento distendido pillaría a su madre con la defensa baja: —Mamá, dime por qué lo hiciste.
Benita endureció el semblante.
—No. La verdad te hará daño —respondió de forma tajante, sin más explicación.
Vuelta a la casilla de salida. La reconciliación se fue al traste. Claudia montó en cólera ante la ausencia de respuestas y se encerró en su cuarto, del que no saldría hasta el día siguiente para ir a trabajar.
Benita tenía una sensación agridulce. Por un momento, madre e hija se comportaron como tales. Le gustó. Jamás olvidaría aquel abrazo. Era su sueño hecho realidad. Y como todos los sueños, había sido efímero. ¿Qué podía hacer? La verdad era terrible y destructiva. Contarle el motivo a Claudia podía hacerle un daño atroz. Quedaría tocada psicológicamente de por vida. Hacerlo sería puro egoísmo, algo imperdonable y ya no le quedaba espalda para cargar con más sentimiento de culpa. Aunque, por otro lado, Benita veía cómo este desconocimiento estaba consumiendo a Claudia. Le obsesionaba en extremo. De hecho, estaba convencida que era la causa por la que Claudia le dejaba dormir en su casa. Encima existía la posibilidad de que su hija, tarde o temprano, descubriese la verdad, pese a las precauciones tomadas.
En la cárcel, Benita había visto gente dispuesta a todo por una dosis de heroína. Ahora lo comprendía, ella era una yonki del cariño de su hija y una vez que lo había probado, haría todo lo posible por volverlo a tener. Un arranque de tos interrumpió sus pensamientos y manchó por completo su pañuelo de sangre. Cruel aviso de que no le sobraba tiempo.
El mutismo de Claudia durante el pronóstico meteorológico era señal inequívoca de que seguía enfadada. Benita sabía que le tocaba mover pieza y fue ella quien preparó café esta vez. —Está bien, hablaré. Tú ganas. Pero mi rendición no es incondicional —dijo Benita con resignación.
Claudia se relajó y una sonrisa de victoria empezó a dibujarse en su rostro. Pensaba que había ganado el pulso, pero cuando vio la cara de su madre comprendió que no iba a ser tan sencillo. Boca torcida, ojos que apenas parpadeaban, ceño fruncido, fosas nasales bien abiertas y cabeza gacha, girada ligeramente hacia un lado, transformaban la apariencia tranquila de Benita en una más agresiva y hostil. La cárcel le había enseñado bien.
—Tú dirás —dijo Claudia intimidada. —Primero. Se acabó lo de no cenar y también lo de vomitar después de comer. —Pero si yo no… —replicó Claudia avergonzada. —No hace falta que finjas sorpresa. Oigo las arcadas tras la puerta del cuarto de baño. Si incumples, jamás te lo contaré.
Claudia asintió sin atreverse a levantar la mirada.
—Segundo. Me presentarás, al menos, dos amistades. Uno hombre y otro mujer. —No tengo —respondió Claudia en un susurro.
—Ya me he dado cuenta. Deberás entablar relaciones afectivas con los demás, te guste o no, si quieres que te lo cuente. En caso contrario, jamás lo sabrás. —¿Qué me impide engañarte con dos personas cualesquiera? —preguntó
Claudia desafiante, quien ya empezaba a enfadarse de nuevo. —Sobreviví a quince años de cárcel. Sé cuándo me están mintiendo. Es como si pudiera leer la mente. Interpretar cada microgesto, señal del cuerpo, tic, manía, reflejo involuntario, sudoración excesiva, cambio en el timbre de voz… me ha salvado la vida en más de una ocasión en prisión. Te reto a poner a prueba mi instinto, pero si te pillo engañándome nunca te lo contaré.
—Estas abusando de mi paciencia —advirtió Claudia. —Tercero. Quiero conocer a tu psicólogo y hablar con él. —Benita hizo una pausa, pues sabía que Claudia se enfurecería—. Sin que tú estés delante —añadió. —¡Eso sí que no! Se trata de mi intimidad —estalló Claudia—. ¿Quién te crees que eres? Matas a mi padre, vives bajo mi techo y ahora pretendes imponerme condiciones humillantes. ¡Ojalá hubiese sido del revés y papá te hubiera matado a ti! —gritó en un ataque de ira.
Semejante afirmación desgarró el alma a Benita, quien no exteriorizó el dolor y se mantuvo firme en su postura. —Mañana a la hora de la comida espero tu respuesta. En caso negativo, me iré de esta casa y no volverás a verme jamás. —Pues ya puedes ir haciendo las maletas —respondió Claudia indignada.
—Medítalo bien. Como ya te he dicho antes, esperaré tu respuesta mañana a la hora de la comida —dijo Benita impasible, pero rota por dentro. —Hasta nunca —replicó Claudia, quien fue a encerrarse en su habitación con un sonoro portazo.
Si madre e hija hubiesen sabido que esa era la última vez que se verían, quizás el curso de los acontecimientos que se desencadenaron después podría haber sido distinto.
El sabor a hierro en la boca avisaba a Benita de que pronto empezaría a toser sangre. Se encontraba débil, pero su salud no le preocupaba. Tumbada en la cama, analizó la discusión con su hija una y otra vez. Las palabras de Claudia dolían más que el cáncer. Benita estaba atónita ante el fracaso de su plan. No esperaba que Claudia desatara ese carácter tan fuerte. El mismo del que ella hizo gala durante sus años de reclusa para ser respetada. Benita quería ayudar a su hija de forma indirecta. Su idea pretendía resolver sus problemas de anorexia y bulimia, su conducta antisocial, especialmente con el género masculino, y su inestabilidad psíquica. Si Claudia se hacía fuerte, quizás un día estuviese preparada para escuchar la verdad. Ésa era la esencia del plan. Un plan que había fracasado estrepitosamente. Benita se maldijo por haber arriesgado tanto. Ahora todo estaba perdido, sólo quedaba aferrarse a la posibilidad de que Claudia recapacitase y le concediera una oportunidad, pero Benita ya había visto con anterioridad ese brillo en los ojos. Fue durante su estancia en la cárcel. Era la mirada del odio. Y la había vuelto a ver en los ojos de su hija.
Un portazo despertó a Benita. Miró el reloj. Era temprano. Le bastó un segundo para comprender que Claudia había salido antes a trabajar para no coincidir con ella. Mal empezaba el día.
Unas angustiosas ganas de vomitar le obligaron a levantarse. Dejó el cuarto de baño como un matadero. Sangre por todos lados. Sintió un cansancio extremo y por primera vez se planteó llamar al servicio de urgencias sanitarias, aunque no lo hizo. Quizás un poco de aire fresco le vendría bien. Se sentó en una vieja hamaca de playa que había en la terraza y echó el respaldo hacia atrás. El aire fresco de la mañana y los ruidos propios del ajetreo de una ciudad viva, que inicia una nueva jornada, causaron un efecto beneficioso en Benita. Pequeños detalles que huelen a libertad, sólo apreciables por quien ha estado preso.
El sol estaba en todo lo alto y sus rayos se colaban entre nube y nube para dar de lleno en el rostro de Benita, quien despertó sorprendida de haber caído en los brazos de Morfeo. El sueño fue reparador. Las fuerzas acudían a ella de nuevo, sin saber por cuánto tiempo. No desperdiciaría la dosis extra de energía. Aprovechó para arreglar el macabro estropicio que había dejado en el cuarto de baño. Benita hincó las rodillas en el suelo y limpió su propia sangre con meticulosidad. Sin pensar. Sin asimilar que ese gran charco rojo había salido de ella. Se acababa su tiempo vital, y lo único que le importaba era dejar impoluto el cuarto de baño. Su orgullo no quería mostrar señales de debilidad. A estas alturas de la vida, no iba a permitir ser objeto de pena o lástima. Lo más difícil era sacar el rojo de la línea entre loseta y loseta, pero ella conocía el truco. Cepillo y pasta de dientes. Lo aprendió en la cárcel, donde tuvo que limpiar muchas manchas de sangre.
Benita terminó la faena sin volver a sufrir percance alguno en su salud. El cuarto de baño quedó resplandeciente y olía a ese penetrante pino químico y artificial, que jamás olerá como un pino real, y que suele acompañar a los productos de limpieza. Aliviada, como el asesino que termina de
limpiar la escena del crimen, Benita sonrió satisfecha. Por la ventana del patio interior se colaba el chisporroteo siseante de ollas exprés en funcionamiento, mezclado con aromas de guisos de cuchara. Era hora de preparar la comida. Una ola de nerviosismo se apoderó de ella. Se acercaba el momento decisivo. El ultimátum lanzado a Claudia vencía a la hora de la comida. Estaba ansiosa por conocer la respuesta de su hija. La relación entre ambas podía acabar reforzada o destrozada para siempre. La perspectiva inicial no parecía muy halagüeña, aunque Benita confiaba en que Claudia hubiera sopesado sus opciones desde un punto de vista más calmado. Tantos años perdidos no podían irse al garete de un plumazo. Todo se puede arreglar dialogando. Rebatirían las condiciones hasta llegar a un acuerdo justo. Quizás había sido demasiado dura con su hija. Aflojaría un poco. Necesitaba otro abrazo. Seguro que lo conseguiría. Benita se aferraba a ideas positivas y el optimismo creció en ella. Madre e hija juntas otra vez, ¡claro que sí! Hacía mucho tiempo que no cantaba mientras cocinaba. No se iba a quedar con las ganas. Un espontáneo “¡olé!” procedente del patio de vecinos le arrancó una sonora carcajada.
Claudia no había pegado ojo en toda la noche. La discusión con su madre había removido una amalgama extensa de sentimientos y reacciones encontradas. Amor, odio, miedo, inseguridad, tristeza y rencor se entremezclaban en un explosivo cóctel que haría ganarse el jornal, con creces, a cualquier psicólogo. Y eso fue lo que hizo, llamó a su psicólogo. El tono de voz desesperado de Claudia convenció al doctor, quien le buscó una sesión en ese mismo día, después de la hora de comer. Claudia necesitaba poner en orden sus ideas. Su madre le sacaba de quicio. Con todo lo que le había hecho, ahora llegaba imponiendo condiciones humillantes. Esa bruja engreída no podía salirse con la suya. Cómo le gustaría odiar
a esa vieja. Pero no podía. No sabía por qué, pero no podía. Algo intangible dentro de ella se lo impedía y eso le enfadaba todavía más. Decidió que comería fuera. No estaba preparada para un enfrentamiento con la cabezota de su madre. Apagó el móvil, no quería hablar con ella. Tras la sesión con el psicólogo tomaría una decisión.
La sopa había dejado de humear y los filetes empanados mostraban una apariencia acartonada. Benita llamó a su hija por quinta vez, pero obtuvo el mismo mensaje grabado de “móvil apagado o fuera de cobertura”. Estaba inquieta y preocupada. ¿Y si le había pasado algo? Quizás se tratase de un contratiempo, un imprevisto de última hora. Esperaría. El optimismo inicial dejó paso a la incertidumbre. El tiempo transcurría despacio. Y la incertidumbre cedería su lugar al pesimismo.
Cuando el sol empezó a ponerse, una lágrima se deslizó por la mejilla de Benita. Claudia seguía sin aparecer y Benita sacó sus propias conclusiones. “Pues ya puedes ir haciendo las maletas”, esas fueron las palabras exactas de Claudia, quien se despidió con un “hasta nunca”. Ahora lo recordaba. Su subconsciente le había traicionado nublando los recuerdos desagradables. Se sintió tonta por ser tan ilusa y pensar que todo se podía solucionar tan fácilmente. ¿Cómo le iba a perdonar, si había matado a su padre? Y por si fuera poco, tras acogerla en su casa, había sido dura con ella. La reconciliación era imposible y Claudia se lo estaba dejando claro no apareciendo por casa. Su hija no quería volver a verla. Le estaba dando tiempo para que desapareciese de su vida, para que hiciera las maletas y se volviera por donde había venido. Triste reflexión, pero lógica. Debía marcharse. Más lágrimas por las mejillas ¿Qué sentido tiene seguir viviendo si la única persona que te queda en el mundo es la que más te odia? El cáncer pareció escuchar semejante pensamiento.
Benita empezó a recoger la mesa. Su fuerza se difuminó en un instante y el plato de sopa fría cayó al suelo con gran estrépito. Luego ella. El dolor más agudo que sufriría a lo largo de toda su vida se desencadenó. La atravesó verticalmente, como si la estuvieran empalando. El infierno en la tierra. Mejor morir que soportar ese horror. Y cuando creyó que moría, la tortura cesó. Los segundos más largos y terribles de su existencia habían pasado. La muerte jugaba cruelmente con su presa y ahora le había concedido una tregua. Benita comprobó que no podía gritar y eso la asustó. Ese maldito sabor a hierro otra vez; sangre por la boca. Un instinto primario de supervivencia le permitió sacar fuerzas de flaqueza y llegar hasta el teléfono, que había arrastrado en su caída. Pidió una ambulancia entre balbuceos y, tras una breve plegaria para que llegaran a tiempo, perdió el conocimiento.
Al salir del trabajo, Claudia decidió parar a comer en un restaurante de comida rápida. Probó un único bocado. El jugueteo con el tenedor, diseminando los trozos de comida, se encargaría de aparentar que engulló más. Miraba el reloj una y otra vez. La ansiedad y el nerviosismo le pedían un calmante. No lo tomó, pues quería ir fresca al psicólogo y no aturdida. Anhelaba esa visita. Su deseo por desahogarse, ordenar su cabeza y recibir consejo de un profesional, le llevó a la sala de espera una hora antes de lo acordado.
Don Arsenio realizó tres inspiraciones profundas antes de llamar a Claudia. La conocía bien. Era su paciente más fiel y sabía que le esperaba una sesión dura. Claudia lo había elegido como psicólogo porque le inspiraba confianza y seguridad. Tenía esa apariencia de viejo profesor de universidad que emana respeto y sabiduría. Gafas grandes sobre la punta de una nariz prominente, ojos pequeños, barba densa y canosa, en contraste con la calva, voz grave y un omnipresente olor a
tabaco de pipa constituían rasgos que Claudia interpretaba en su fuero interno como los propios de una figura protectora, de una figura paterna.
Claudia entró como un torbellino en la consulta. Estaba desbocada y no paraba de hablar. Liberó un inconexo torrente narrativo, acompañado de gestos exagerados, con el que trataba de explicar la situación con su madre, sus sentimientos enfrentados y su confusión. Don Arsenio dejó que Claudia se desahogara. Se limitó a encender una barrita de incienso y a escuchar sin pronunciar palabra. Consumido el incienso, el caótico monólogo de Claudia cesó. Era el turno de Don Arsenio.
—Vayamos a por la raíz del problema —dijo el psicólogo con firmeza.
—No entiendo. Yo buscaba más bien un consejo —respondió Claudia confusa. —No. Esta vez probaremos algo nuevo —afirmó Don Arsenio convencido—. Necesitamos conocer el origen de tu inestabilidad. Llevo tiempo más que suficiente tratándote y los progresos son mínimos. Es más, diría que la situación empeora. Veo cómo la ansiedad, la conducta antisocial y la depresión se instalan cómodamente en tu cabeza, ganando terreno sesión tras sesión. Resulta frustrante como profesional no poder hacer nada para impedirlo —reconoció el psicólogo con la cabeza gacha. —No se apure, Arsenio. Yo estoy contenta con usted y pienso que las sesiones son positivas para mí —dijo Claudia con una sonrisa.
—Encima eres buena persona. Aquí estás, buscando ayuda, y al final, eres tú la que me apoya a mí. Mereces una solución
y por eso quiero proponerte un método un tanto especial que requiere tu consentimiento —dijo el psicólogo. —¿A qué se refiere? Me está asustando un poco —replicó Claudia con cierta desconfianza.
—Tranquila. Se trata de la regresión hipnótica. —¿Hipnotizarme? ¿Eso es un método científico? —preguntó extrañada Claudia. —La profesión está dividida. Hay quien piensa que es mera superchería, pero otros pensamos que bajo determinadas circunstancias puede ser una herramienta válida —explicó el psicólogo—. Creo que tu caso es perfecto para ello, además es el último recurso que me queda. Déjame intentarlo. No te cobraré nada —insistió él.
—Está bien, aunque opino que no servirá de mucho —respondió Claudia sorprendida ante una propuesta tan poco ortodoxa.
Don Arsenio esbozó una sonrisa, encendió otra barrita de incienso, sacó una grabadora del cajón de su mesa y cogió un viejo metrónomo que sujetaba los libros de una estantería. Parecían los preparativos para una clase de piano, en lugar de los prolegómenos para la terapia de regresión hipnótica que iba a llevarse a cabo.
Claudia despertó del trance sobresaltada. Comprobó que la barrita de incienso se había consumido por completo, aunque no tenía consciencia de que hubiera transcurrido ese período de tiempo desde que se tumbó en el sofá para la hipnosis. Le extrañó la forma en que había despertado. Había lágrimas en la cara, sus piernas estaban cruzadas y las manos tapaban la zona genital. Su mirada se encontró con la de Don Arsenio. Estaba pálido y su rostro reflejaba pesadumbre. Nunca lo
había visto así ¿Qué estaba ocurriendo? Don Arsenio dejó la pequeña grabadora sobre la mesa para masajearse las sienes. Claudia necesitaba saber. Esta vez obtendría respuestas. En un acto casi reflejo y con agilidad felina, Claudia cogió la grabadora y salió huyendo de la consulta antes de que Don Arsenio reaccionara y tratara de impedírselo.
En el exterior llovía con fuerza. Una excusa perfecta para correr por la calle. Claudia huía de la consulta del psicólogo. Agarraba con vigor la grabadora. No se le caería. Su pequeño utilitario de tercera mano estaba aparcado a la vuelta de la esquina. Respiró aliviada cuando entró en él. No podía esperar. Sacó la cinta de Carlos Cano del radiocasete del coche e introdujo la del psicólogo. Arrancó el coche, le dio al Play y se dispuso a conducir sin destino alguno.
Claudia no salía de su asombro al oír su voz y la de Don Arsenio. No recordaba nada de lo que escuchaba. La hipnosis había funcionado. La voz calmada, sosegada y relajante del experimentado psicólogo le animaba a retroceder en el tiempo y ella respondía como si así fuera. Incluso le pareció gracioso. Hasta que mencionó a su padre: —Ahora, Claudia quiero que te relajes de nuevo y te retrotraigas al último día en que viste a tu padre. Dime, ¿qué edad tienes? —Tengo nueve años y ya estoy en cuarto curso. —¿Dónde está mamá? —Ha salido a comprar. —¿Y papá? —Está conmigo. Me coge de la mano, quiere que le acompañe.
—¿A dónde? —Bajamos al trastero. —¿Qué ocurre en ese trastero? —Papá quiere jugar conmigo. Me hace cosquillas. Es divertido.
—Claudia, has dejado de sonreír de repente. Cuéntame lo que pasa ahora. —No lo entiendo, ¿por qué? Tengo frío, no me gusta. Ya no estoy bien. —Claudia, céntrate en mi voz. Sé obediente y dime lo que pasa. —No quiero. Me da vergüenza. —¡Que me lo digas! —Papá malo. —¿Por qué? ¡Tienes que contármelo! —Porque me ha quitado mi uniforme del colegio y no me gusta estar desnuda. Él también se ha quitado la ropa.
Sonríe todo el rato, pero ahora da miedo. Tiene mucho pelo por todo el cuerpo. Me acaricia. No me gusta cómo lo hace. Me da asco. Quiero irme, pero no puedo. Me sujeta con fuerza y me dice que matará a mamá si me resisto.
Noto cómo su respiración se acelera cuando toca mis partes. ¡No quiero! ¡Mamá, ayúdame!
Claudia pulsó el botón de Stop y detuvo el coche. Estaba atónita. Su corazón latía de forma descontrolada. Los demás conductores no tardaron en tocar el claxon y proferir insultos. Claudia no los oía. Trataba de asimilar el revelador contenido de la cinta. Había encontrado la pieza que le faltaba al puzzle
de su vida. Los pilares sobre los que se sustentaban tantas ideas preconcebidas, se desmoronaban. Su enfoque había sido el erróneo durante todos estos años. Se odió por ello, por su falta de perspectiva, por haber sido tan cruel con su madre. Los ojos empezaron a cargarse de lágrimas. Quería hablar con su madre, darle las gracias por su protección y sobre todo abrazarla. Recordó que tenía el móvil apagado. Vació el bolso para encontrarlo y lo encendió. El teléfono le avisaba de numerosas llamadas perdidas durante el tiempo que estuvo apagado. Empezó por comprobar las más antiguas. Media docena procedentes del número de casa. Dedujo que era su madre preguntándose dónde se había metido. Las dos últimas llamadas perdidas provocaron un vuelco en el corazón de Claudia. Eran del hospital.
El pequeño utilitario volvió a ponerse en marcha rumbo al hospital. En su interior, una hija desconsolada llora sin parar de decir “mamá lo siento, mamá no te mueras”. La sed de cariño y el arrepentimiento guían su voluntad. Pisa el acelerador imprudentemente porque ansía la reconciliación. Las lágrimas en los ojos y la lluvia dificultan la visibilidad. No ve el semáforo en rojo. Ni tampoco el autobús. El airbag del pequeño utilitario no se activó. Debió haber llevado el coche a la revisión de la ITV, así una madre no habría perdido a su hija.
En una solitaria habitación de hospital perteneciente al ala de terminales, Benita se aferraba al hilo de vida que le queda. Intuye su final, pero no piensa ceder terreno ante la muerte. Espera una visita imposible. No sabe que ha muerto. El equipo médico decide no comunicarle, dado su estado, el fallecimiento de su hija. Creen que le hacen un favor, pero cada día es un calvario de dolor superior al anterior y Benita se resiste a morir. Los doctores no dan crédito. Admiran su voluntad frente al cáncer, pese a que ello supone una incómoda situación. El
dolor no paraba de crecer, era inhumano mantenerla así; sin embargo, incrementar la dosis de calmantes la mataría. ¿Qué hacer? No quedaban familiares. El equipo médico decidía. Mientras los doctores estaban reunidos para tomar una resolución definitiva con respecto al caso de Benita, alguien entró en su solitaria habitación y la abrazó. Benita reconoció la calidez y bienestar que le proporcionaba ese abrazo. Abrió los ojos a duras penas y le pareció que su hija estaba más guapa que nunca. Le sonreía con candidez y le acariciaba el estropeado pelo por tantas horas de cama. A Benita se le empañaron los ojos y sólo pudo decir: —Perdóname, Claudia.
—No hay nada que perdonar. He venido a decirte que te quiero, mamá —dijo Claudia con dulzura. —Yo a ti también, hija mía.
Ambas se fundieron en un abrazo redentor. Y Benita expiró.
Terminada la deliberación, el equipo médico se dirigió a la habitación y encontró el cuerpo de Benita sin vida. Les extrañó que estuviera peinada y con una sonrisa en el rostro.
La enfermera preparaba la habitación para un nuevo inquilino. Cuando estaba a punto de terminar encontró un sobre en un cajón de la mesita de noche. La inscripción “Para Claudia” dejaba claro que era un mensaje de Benita para su hija. Todo el personal del hospital conocía la triste historia de la madre y la hija. A la enfermera le picaba la curiosidad. Sabía que a Benita no le quedaban parientes ¿Quién se iba a enterar? Abrió el sobre con avidez.
Querida hija,
Mi tiempo se acaba y la comunicación entre ambas nunca ha sido fácil. No trataré de justificar en esta carta lo que le hice a tu padre, pero mi instinto me dice que pronto conocerás el motivo, pues estás obsesionada con ello. Por mi parte, sólo diré que él fue perverso contigo y que perdí la razón al descubrir lo que le hacía a mi niña. Con esto ya sabes más que policía y jueces, pues siempre afirmé que era por celos para protegerte. Sé que no te acuerdas de nada. Así es mejor. Los psicólogos me explicaron que se trataba de un mecanismo de defensa de tu joven cerebro. Un manto de olvido que esconde un trauma terrible. Ésa es la razón de mi mutismo, de no querer contártelo, a pesar de perder tu cariño, pues en la verdad sólo hallarás dolor.
La culpa me corroe por dentro cada día, por causarte tanta infelicidad y te pido perdón por no haber sabido hacerlo mejor como madre. Espero que no me guardes rencor y bien puedes estar segura de que jamás he querido a nadie tanto como a ti.
Tu madre.
La tinta empezó a correrse por las lágrimas que caían sobre ella y la enfermera tuvo que sentarse en el borde de aquella cama vacía. Con delicadeza, guardó la carta en el bolsillo de su bata, como si se tratara de un preciado tesoro. Acto seguido, secó sus lágrimas con un pañuelo de papel, respiró hondo y le dio por pensar que ahora, madre e hija, estarían juntas recuperando el tiempo perdido. Esta última reflexión la consoló y le dio fuerzas para levantarse y continuar con su tarea. Un nuevo paciente llegaba al ala de terminales.