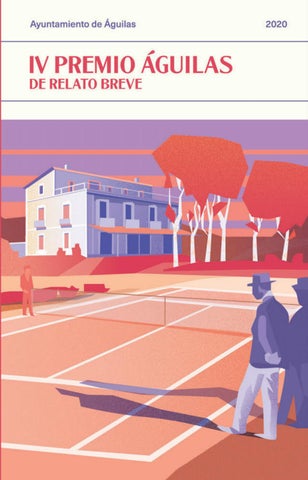40 minute read
Tercer premio: Misericordia
MISERICORDIA
Pilar Merino Martínez
Advertisement
El día 22 de diciembre Millán suele sentarse en el sillón, delante de la chimenea, con una radio portátil pegada a su oreja. Le gusta escuchar la lotería de Navidad. Nunca ha comprado un décimo. No le importa el dinero. Su vida es sencilla, una vida sin dificultades económicas ni preocupaciones por el futuro. Pero desde pequeño se acostumbró a pasar este día escuchando el programa de radio donde los niños de San Ildefonso van cantando los números y los premios. Era una costumbre de su padre, también. Millán se emocionaba escuchando las voces de los niños, como si le soplaran aire caliente en la tripa y, cuando por fin cantaban el gordo, la emoción estallaba en un torrente de lágrimas pacíficas. Su padre le pegaba un torniscón y le decía: ¡No llores, que pareces bobo! Él no podía evitarlo. Igual que ahora, que las lágrimas le rebosan los ojos y le caen limpias hasta la boca, y él las chupa y le saben a la sal que dicen que tiene el mar, donde no ha estado nunca.
Su madre no le molesta. Sabe que no debe importunarle hasta que acabe el sorteo, pero entonces, cuando los niños se queden callados y deje de sonar el choque de las bolas dentro de los bombos, y las toses de los asistentes al sorteo en directo, y el presentador se despida hasta el año próximo, sí, entonces su madre volverá a gritar llamándolo: Ven acá, que tenemos faena. Él se limpiará con la manga los restos de lágrimas y de mocos y odiará a su madre por obligarlo a despellejar conejos un día más. Si hay un trabajo en el mundo que verdaderamente detesta es despellejar los conejos de la granja. No le importa echarles de comer, ni limpiarles la mierda, ni estrangularlos hasta que dejan de respirar. Pero odia arrancarles la piel porque las manos le escuecen con el agua caliente y luego los pelos se le meten en la boca cuando se lleva allí la mano sin darse cuenta. La tela transparente que recubre la carne de los animales una vez que los deja desnudos tampoco le gusta. En cambio, sí le agrada propinar el hachazo para cortarles las patas y el rabo. Un hombre viene a recogerlos para fabricar con ellos colgantes y llaveros que sirven de amuletos. Otro hombre, un recién llegado a la zona, vino a preguntarles si les interesaba venderle las cabezas de los conejos para triturarlas y convertirlas en abono orgánico. Su madre dijo que no, que en la carnicería del mercado querían el conejo entero. A Millán no le hubiera importado decapitar a los conejos. Le gusta cortar, machacar, golpear, triturar. No le gusta despellejar. A pesar de eso debe hacerlo, cualquier cosa es mejor que escuchar los gritos de su madre –ven acá, inútil– repitiéndose una y otra vez, inútil por aquí, inútil por allá, tanto que en ocasiones se inquieta y le entra la duda terrible de si en realidad se llama inútil en lugar de Millán. Esas veces va corriendo a su cuarto y abre el cajón de la mesilla junto a su cama. Coge el cartón de color rosa. Lo huele. Es el carné que le entregaron cuando aprobó el examen de conducir y allí, junto a una foto en la que sonríe sin ganas para no defraudar al fotógrafo, lee su
nombre, Millán, y vuelve a estar tranquilo. Lo dobla con cuidado y baja las escaleras despacio, mientras su madre vocea: ¿Dónde estás? Te quiero con los conejos ahora mismo.
Cuando llega la noche Millán ve un rato la televisión en la cocina que hace también las veces de sala de estar. Su madre está fumando un cigarrillo sentada a la mesa, detrás del viejo sillón donde él se encuentra recostado, terminando de comer un cuenco de sopa. El sabor no es tan bueno como otros días, ni siquiera el olor. Millán acerca la nariz al cuenco y se da cuenta de que le apestan las manos. No se las ha lavado después de limpiar el gallinero. Su madre le obliga a utilizar el grifo que está fuera de la casa pero, en invierno, el agua allí está helada. Millán finge lavarse para evitar los gritos de su madre. Abre el grifo y sitúa debajo algún objeto para que el chorro no caiga libremente sobre el sumidero. Ese sonido lo delataría.
En la televisión un presentador con un frondoso bigote negro –a Millán le recuerda al cepillo despeluzado con el que barre las jaulas– dice que hoy se han desplazado al otro lado de la frontera. El programa tratará sobre las consecuencias de los accidentes de circulación. Muestran la casa de un chico portugués llamado Bruno Ferreira. Un edificio de piedra. El presentador entra en la vivienda y avanza por un pasillo hasta un dormitorio en el que está acostado Bruno. Ese chico lleva más de doce años sin salir de su cama. A raíz de un accidente de motocicleta no ha vuelto a caminar. Tampoco puede mover los brazos ni ninguna otra parte de su cuerpo. Si intentan incorporarlo la cabeza se le cae hacia un lado o hacia adelante, porque él no puede sujetarla. Ni volverá a hacerlo. Jamás. A Millán esa palabra –jamás– le proporciona calma. Se siente a salvo con ese tipo de palabras que no engañan, que no defraudan. –Bruno, ¿cómo te encuentras? –¿Cómo estaría usted si llevase doce años mirando al techo?
La respuesta parece sorprender al presentador, que trata de recomponerse. Se le escapa una ligera tosecilla antes de continuar. –Precisamente estamos aquí porque eres un ejemplo para muchos jóvenes. Eres muy valiente porque soportas una situación dramática. Sin embargo, es importante recordar que algunos graves accidentes podrían evitarse si se respetaran los límites de velocidad. Tu testimonio puede ayudar a que otros muchachos no sufran lo mismo que tú. ¿Qué dirías a todos los chicos que creen que saltarse las normas de velocidad no tiene consecuencias? –Mire, no quiero molestar a nadie, pero lo que me gustaría es pedir ayuda. –Por supuesto, Bruno, aquí nos tienes. ¿Qué podemos hacer por ti? –Sé que no volveré a moverme de esta cama. Es agotador vivir así. Busco a una persona que ponga fin a mi sufrimiento porque solo no puedo hacerlo. Necesito que alguien me ayude a morir.
Por un momento parece que el presentador va a poner fin al programa, levanta una mano hacia la cámara. Luego se gira hacia el chico otra vez. –Todos entendemos lo complicada que es tu situación, Bruno, pero no puedes pedir eso. Este no es el momento ni el lugar. Además, sería un delito–. El entrevistador se queda callado, tratando de encontrar una salida airosa a la conversación. –Solo pido que alguien con un poco de misericordia me ayude –añade Bruno con aire abatido.
El presentador despide a Bruno de forma apresurada. Con una sonrisa que muestra todos los dientes bajo su grueso
bigote. Una vez fuera de la casa recuerda a los espectadores la importancia de cumplir las normas de tráfico. Parece que respira más tranquilo.
Millán tiene dificultades para recoger con la cuchara los últimos restos de sopa, de modo que bebe directamente del cuenco el último trago de caldo y fideos. –¿Tú lo harías? –pregunta a su madre.
Ella tamborilea los dedos sobre el tablero de la mesa. El cigarrillo le cuelga en el borde del labio inferior. –Claro que no, eso es matar.
La madre no añade más. Exhala el humo del cigarro formando círculos que viajan hasta el sillón. Millán los deshace a manotazos. –Bruno, ese muchacho, se encuentra mal, no puede andar, ni comer, ni rascarse. No puede hacer nada, solo mirar al techo. Así todos los días de su vida. Ha dicho que si pudiera lo haría él mismo, pero no puede. –Es una pena que tenga que vivir así, pero nadie puede hacer nada. Olvídalo.
Tip, tip, tip. Los dedos de la madre –las uñas largas y descuidadas– continúan su labor de tamborileo. Millán quisiera que dejase de dar esos golpes. Le desquician. Ha tomado nota de todo lo que han dicho en el reportaje, aunque no comprende bien algunas palabras. –¿Y la misericordia? ¿Para qué sirve? –La misericordia no existe, Millán. Solo existe la miserimierda–. Apaga el cigarrillo con fuerza sobre el cenicero. La colilla estrujada. Sonríe para sus adentros, satisfecha de su ocurrencia.
Antes de rendirse, Millán hace un último intento.
–Imagina que el accidente te hubiera ocurrido a ti, ¿qué harías? –Aguantarme.
Esa es una palabra que a su madre le gusta mucho: aguantar. Aguántate, Millán, cuando dice que le duele algo. Aguántate, Millán, cuando tiene frío en las madrugadas de diciembre. Aguántate, Millán, cuando está cansado de despellejar conejos. Aguanta, aguanta, aguanta.
Se mete en la cama con una inquietud que no le deja dormir. Apaga la luz, pero el chico portugués flota sobre sus ojos. Millán podría ayudarle. Es fácil ayudar a alguien a morir. Él ayuda a los conejos y a los pollos cada día. Y ha recordado que guardan dos botes enteros de raticida en el cobertizo. De vez en cuando se oye el rumor de que un granjero se ha suicidado bebiendo raticida. O de que envenenaron a alguien. Si Bruno quiere beber veneno, él puede dárselo. Su madre dice que Bruno tiene que aguantar. Pero aguantarse es malo. Millán lo sabe. Su madre guarda las llaves de la camioneta en un cajón, en su cuarto. Podría entrar allí en plena noche, descalzo para no hacer ruido, y robarlas. Podría llevarse algo de ropa de abrigo, una manta. Luego cogería los botes de raticida. Arrancaría la camioneta y antes de que ella pudiera levantarse a perseguirlo estaría en la carretera, alejándose en la oscuridad. Para ayudar a Bruno. Para dejar de oír los gritos de su madre al amanecer, en el almuerzo, por las tardes. Vamos, inútil, levántate. Más aprisa. ¿Es que no vales para nada? Aguántate.
Los padres de Millán supieron desde siempre que su hijo era un niño sin futuro. En la escuela aprendió a leer y a escribir, pero se le atravesaron las matemáticas. No hubo forma de que comprendiera las multiplicaciones por varias cifras o los problemas complejos. En cambio, disfrutó con la geografía, aprendiendo los nombres de las provincias y de los ríos, incluso las capitales de países de todo el planeta. En casa las recitaba
como un loro, Francia capital París, Portugal capital Lisboa, Italia capital Roma, Polonia capital Varsovia, mientras repartía pienso en los comederos de los conejos, chapoteando con sus botas de goma verdes entre orines y excrementos. Quizá por eso le atraía tanto conducir, porque sabía que en coche podía llegar a cualquier parte. Adonde quisiera. A alguno de esos países dibujados en su atlas. Desde muy pequeño acompañaba a su padre en la camioneta cuando iba al mercado a entregar la mercancía. Se fijaba en cómo giraba la llave para dar el contacto, cómo pisaba el acelerador y el motor rugía envalentonado, luego el pie a fondo en el embrague y la palanca de cambios entrando en la ranura de la primera velocidad. Observaba con atención cada maniobra del padre: la vista en el espejo retrovisor derecho, las luces encendidas si aún no había amanecido, el giro de cabeza para comprobar si podía incorporarse a la carretera, la reducción de velocidad antes de entrar en las curvas, el freno de mano al finalizar el aparcamiento. Cuando las piernas le crecieron lo suficiente para llegar a los pedales, le enseñó a conducir. Y lo hizo muy bien. Eso dijo su padre el primer día que le dejó llevar la camioneta hasta el mercado. Tenía doce años.
Fue también en esa época cuando lo expulsaron de la escuela. En las fiestas del pueblo más cercano los chicos compraban grandes cantidades de petardos. Una tarde de domingo Millán los acompañaba, agradecido de que le permitieran unirse a alguno de sus juegos, de sus travesuras. No tenía amigos, nadie le admiraba por nada, así que aquella ocasión especial en que le animaron a tirar el petardo más potente de cuantos habían conseguido se le antojaba un momento memorable. Una anciana dobló la esquina en el momento del estallido. La quemadura de su pierna derecha necesitó atención urgente. Y a Millán –no pudo evitarlo– le entró la risa. Al día siguiente, el director de la escuela le entregó una carta comunicando que lo expulsaban durante dos semanas. Después podría volver a las
clases. El padre, tras leer la carta, le dio una zurra con el cinturón. Se le puso la espalda rosa como la carne de los conejos, con líneas rojas que parecían carreteras inflamadas. El padre no entendía por qué le expulsaban si los hechos habían ocurrido un domingo en el pueblo, nada que ver con el colegio. Insultó al director y a los profesores, hijos de puta, malnacidos. Pero Millán se llevó la azotaina, no ellos. Y luego su padre ni siquiera le pidió perdón, ni dijo que le había entrado la cólera divina, que era lo que decía después de darle una zurra a su madre.
Aún no había cumplido quince años cuando comenzó a llevar la camioneta cargada de animales muertos. El fallecimiento de su padre lo había convertido en el transportista de la granja, amén del resto de faenas que realizaba a diario. Desde entonces, solo ha habido un periodo, hace unos meses, en que Millán se liberó de hacer estas tareas. Encontró un empleo y salió de la granja. Todo empezó gracias a su habilidad al volante. Y al empeño de su madre.
Ella se enteró de que el conductor del autocar escolar se jubilaba. Sin perder tiempo, matriculó a Millán en la autoescuela. Por las noches, además de las prácticas de examen que realizaba allí, ella se encargaba de explicarle el libro teórico. Él no mostraba problema alguno con las señales pero se le atragantaban algunos términos: intersección, preseñalización, retrorreflectante. Ella leía, releía cada supuesto. Paso a paso. Hasta la saciedad. Cuando por fin conseguía que Millán hubiese comprendido la lección eran las tantas de la madrugada. Sobrevivieron a fuerza de café y tesón. El esfuerzo dio frutos y Millán obtuvo su permiso para conducir tanto automóviles como autobuses. Ese trozo de cartón rosado le puso una sonrisa en la cara que no se borraba ni cuando despellejaba conejos lo más aprisa que era capaz. Finalmente, cuando su madre pagó un precio desorbitado por la compra del viejo autocar, le
concedieron el puesto de chófer para llevar a los niños de todos los pueblos vecinos hasta la escuela local.
Una paz desconocida reinó sobre la casa durante meses. Su madre contrató a un muchacho eficaz, unas pocas órdenes sirvieron para que cumpliera su trabajo de forma exhaustiva. Ninguna queja, ningún reproche. Su dedicación ablandó el corazón de la mujer de tal modo que, llegado el momento del pago, le obsequiaba con generosas propinas. Por su parte, Millán no remoloneaba cuando sonaba el despertador a las cinco de la mañana. Se levantaba de un salto. Se vestía y desayunaba en menos de treinta minutos. Cuando pisaba el acelerador del autobús, en el camino de entrada, el ronroneo del motor le calentaba la sangre.
Los viernes por la tarde, con el trabajo semanal cumplido, Millán tomó la costumbre de aparcar el autocar en la carretera, junto a la taberna y beber un rato. Achispado, después de conversar con el camarero y algunos lugareños, conducía hasta casa. El sábado no se levantaba hasta el mediodía. Un viernes, una niña se quedó dormida en el autocar. Nadie se dio cuenta. La pequeña, encogida como un ovillo, pasó desapercibida a sus compañeros y por supuesto a Millán, que no la vio cuando echó un vistazo a los asientos desde el retrovisor interior. Cuando salió de la taberna, de noche, encontró a la niña en el autocar, llorando. Se había meado encima. Lloraba tanto que no supo qué hacer para callarla. Le metió en la boca la piruleta de fresa que se iba comiendo. La boca roja, igual que sangre. Cuando la dejó en su casa los padres habían llamado a la guardia civil. Aunque la revisión médica dijo que la niña no había sido violada ni presentaba signos de violencia física, ningún padre quiso que Millán volviese a llevar a sus hijos. Se disculpó. Por favor, por favor. No había hecho nada malo. De repente, la marginación de su casa se volvió más insoportable que nunca.
El chico portugués sigue dando vueltas en la cabeza de Millán.
No puede apartarlo. No logra dormir. Le gustaría conocer a Bruno, cumplir sus deseos. Se levanta de la cama para buscar los mapas de su padre. Le enseñó cómo utilizarlos. Ha guardado en la memoria el nombre del pueblo que ha salido en el reportaje. Con la linterna que usa si necesita ir al cuarto de baño por la noche, busca en la estantería abarrotada de trastos inservibles. Se sienta en la cama y despliega ante él los mapas, páginas inundadas de líneas, puntos, símbolos de montañas o lagos. Conoce los diferentes tipos de carreteras: color blanco para carretera local, amarillo comarcal y rojo nacional. Le lleva un buen rato encontrar el pueblo de Bruno. Se encuentra al oeste, no sabe calcular a cuántos kilómetros de distancia. Mide con las manos, situando muy juntos los dedos, desde el índice al meñique. Debe utilizar las dos manos y aún falta un espacio. El recorrido completo son doce dedos. No parece demasiado. Si saliera en este momento llegaría pronto, por las noches el tráfico es menor. Una sensación de que tiene hormigas corriéndole por la piel no le permite estar tranquilo. Se siente atontado a pesar de estar despierto. Comienza a vestirse, dobla la manta de su cama para llevarla consigo, se pone el abrigo negro. Sobre el abrigo se coloca un chaleco de su padre, con múltiples bolsillos, el que solía vestir cuando iban de pesca. Le queda enorme, no tiene problema en abrocharlo encima del abrigo. Lleva las botas en la mano. Un último vistazo antes de salir. Casi olvidaba llevar con él su único objeto de valor: un barquito dentro de una botella. Es un trofeo. Lo ganó en el tiro al blanco de la feria. Ese día, al volver a casa desde aquel pueblo alejado, le entró sueño. Había caminado casi dos horas campo a través, de modo que le pareció buena idea acostarse a dormir en un claro del bosque. Cuando despertó, le habían robado el reloj y los zapatos. No le importó, por suerte, el barco seguía intacto.
Le tiemblan las piernas cuando entra de puntillas en la habitación donde su madre ronca de forma estrepitosa.
Tanteando en la oscuridad encuentra las llaves, también coge unos billetes de la caja donde ella guarda los hilos. Se felicita por haber pensado que conviene llevar dinero encima. Su madre suele decírselo antes de que salga con la camioneta. A él casi siempre se le olvida. En este momento, el mercado le parece un lugar muy lejano, irreal, como el recuerdo de un sueño.
Sube a la camioneta y coloca los dos botes de matarratas en el asiento del copiloto. En su interior ocurre algo que no sabe descifrar, algo intenso, casi mareante. Ha hecho un gran esfuerzo planeando su viaje. Quizás es cansancio, la noche sin dormir. Ahora solo puede pensar en lo más inmediato. Cuando arranque el motor su madre se despertará, pero él pisará a fondo el acelerador y, cuando quiera llegar a detenerlo estará en la carretera blanca, a doce dedos de Bruno.
Apenas lleva media hora de trayecto cuando los ojos comienzan a pesarle, desganados. La carretera alumbrada por los faros se vuelve borrosa de niebla y de sueño. Decide parar en el margen de tierra para echar una cabezadita. Se cubre con la manta, a pesar de llevar puesto el abrigo y el chaleco de su padre siente frío todo el rato. Lo último que piensa antes de caer vencido por el sueño es si estará a suficiente distancia para que su madre, corriendo en camisón por la carretera, no logre encontrarlo.
Se despierta casi a mediodía. El sol está alto en el cielo. Mueve un poco las piernas, los brazos. Se incorpora de golpe porque no reconoce el sitio en el que está, había olvidado su viaje por completo. Lo primero que comprueba es que la botella con el barquito está en el asiento, justo donde la dejó. El tráfico de la mañana, mucho más intenso que el de la noche, termina de espabilarlo. Se coloca cómodamente en el asiento y arranca el motor. Según el mapa está muy cerca de la carretera amarilla por la que debe desviarse. En cuanto se incorpora a la circulación se da cuenta de que debería haber orinado. Reduce la velocidad,
intentando descubrir un camino por el que poder adentrarse y estacionar un momento para evacuar su vejiga. Por fin aparece un cartel que anuncia un merendero, siempre le han gustado los símbolos de los carteles: mesas de picnic, surtidores de gasolina, camas, castillos, vacas. Es más fácil entender los avisos a través de dibujos. Por el camino llega hasta una explanada y detiene la camioneta. Hay otro vehículo aparcado, una autocaravana con matrícula extranjera. Se interna un momento entre los árboles, con urgencia.
Al salir descubre que hay una pareja y dos niñas alrededor de una de las mesas de madera. Llevan plumíferos y gorros de lana rojos y verdes. Sobre un mantel de flores han colocado diversos platos de comida, botellas, vasos y cubiertos. Se acerca despacio, olfateando en el aire lo que parecen filetes empanados, y les da los buenos días. El hombre le devuelve el saludo con un acento extraño. Millán se queda allí de pie, justo detrás del asiento de las niñas, frente a la pareja. No dice nada más. Su mirada rueda entre un plato con filetes empanados, unos pimientos rojos y varias rebanadas de pan con queso. La saliva le fluye hasta rebosarle la boca. –¿Quieres algo? –dice el hombre. –Tengo hambre. ¿Me puedo comer un filete? –Con el dedo señala el más grande El hombre corta un trozo de pan y coloca encima la carne que Millán ha pedido. Se la tiende. Millán se sienta en el mismo banco donde están las niñas, que tienen que juntarse para dejarle hueco. Se come el filete en tres bocados. A las pequeñas les hace gracia, se ríen flojito, dejando a la vista unas encías en las que ya faltan los dientes de leche. Sus caras vivarachas están llenas de pecas marrones. Millán siente curiosidad por ellas, también por aquella pareja, por su matrícula extranjera. –¿A dónde vais?
–Estamos de ruta en España. –Yo voy a Portugal, a conocer a un chico que vi ayer en la tele. Se llama Bruno. –Eso está muy bien, ¿te gusta viajar? –Sí, me encanta, me gustaría ir al mar porque no he estado nunca. Pero también quiero conocer a Bruno. Necesita ayuda porque quiere morirse. ¿Puedo beber agua?
La pareja ha dado un respingo en su asiento. No están seguros de haber comprendido las palabras de Millán. El hombre pregunta: –¿Cómo dices?
Millán coge el vaso que le ofrece la mujer. Lo bebe de un solo trago. El ruido de su garganta tragando deprisa es el único sonido. En cierto momento se vuelve desagradable. Como un desagüe que no da abasto. –Bruno necesita ayuda porque no puede moverse de la cama. Tuvo un accidente de moto. Yo llevo veneno, dos botes. Con eso será suficiente. –Hace una breve pausa, como valorando lo que acaba de decir–. Creo que no tendría que haberlo contado. Es un secreto.
La mujer se queda pálida, rígida, con el bocado sin masticar. El hombre se remueve en su asiento, no dice nada, solo mira a sus hijas, calibrando si sería capaz de cogerlas y correr con ellas hasta la autocaravana para encerrarse dentro. O si ese chico loco será más rápido que él.
A Millán se le escapa un eructo. Las pequeñas vuelven a reírse bajito, se tapan las encías sin dientes con sus manitas pecosas. –Perdón, lo siento, lo siento de verdad –dice levantándose de forma apresurada. Sabe que si su madre hubiese estado presente nada le habría librado de algún castigo.
En el interior de la camioneta le embarga cierta placidez,
la sensación de estar cumpliendo un deseo suyo, en lugar del deseo de otra persona. El deseo de Bruno. Como si hubiese esperado mucho tiempo para llevar a cabo un plan propio. Algo apasionante o muy divertido. Se pregunta cómo será verle en persona, si será igual que en la televisión. ¿Quién le cuidará? ¿Cómo se apañará para hacer sus necesidades? ¿Será fácil encontrar su casa? Durante unos instantes se siente abrumado por tantas preguntas para las que no tiene respuesta.
Para asegurarse de seguir la ruta correcta extiende nuevamente su plano sobre el volante. El papel envejecido se rasga por un doblez, un enorme socavón en la carretera amarilla. Esto le hace recordar que los mapas se quedan anticuados porque las carreteras cambian. Se lo dijo su padre. Decide que comprará uno en la gasolinera, en algún momento, cuando tenga que detenerse para repostar.
Los carteles anuncian una estación de servicio con alojamiento: una cama, unos cubiertos, un surtidor de gasolina. En la zona de aparcamiento hay un buen número de camiones y se detiene junto a ellos. Recorre el trecho desde donde ha aparcado hasta la gasolinera. En la tienda tienen diversos planos, debe revisarlos bien para asegurarse de que está comprando el correcto, el que contiene las carreteras de su viaje. Le lleva un buen rato. Lo hace agachado, pues los mapas se encuentran en el estante más bajo. Allí, acurrucado, se acuerda de su padre y siente, de pronto, una pena tremenda por su pérdida, por no haber podido compartir más cosas con él. Por no haber viajado juntos. Como ahora. Por saber que no le verá nunca más. A diario, con su madre, nunca se había dado cuenta de lo mucho que le echa de menos.
Cuando encuentra el mapa adecuado, lo despliega sobre la estantería. Revisa con el dedo el trayecto que ya ha recorrido, y también el que aún le falta. Está a punto de entrar en la carretera
roja. Ya no la abandonará hasta atravesar la frontera y acercarse al pueblo de Bruno. Qué ganas tiene de llegar. Este papel nuevo es más suave que el antiguo. Los colores más vivos. Los dibujos más nítidos. Le cuesta plegarlo, porque aún tiene la rigidez del desuso. En la estantería sobre la que ha estado apoyado tienen libritos pequeños titulados Guía de conversación. Cada uno tiene diferentes banderas en la portada. Elige el que tiene la bandera de España y la de Portugal, mira la primera página: “Hola-Ola”. “Buenos días-Bom dia”. “Buenas tardes-Boa tarde”. “Adiós- Adeus”. Se acerca el libro a la nariz. El olor que desprende le trae a la memoria el día que estrenó su atlas. Relacionó entonces aquel aroma con la sabiduría, la superioridad, el poder. No lo recordaba, pero ahora decide que ese es su olor favorito. En una de las hojas encuentra un listado de comidas y empieza a leer: “Agua-Agua. Leche-Leite. Mantequilla-Manteiga. Pan-Pão. Azúcar-Açucar. Café-Café. Queso-Queijo”. Mira otras páginas que contienen nombres de objetos cotidianos, profesiones, direcciones. “Hombre-Homem. Mujer-Mulher. Niño-Menino. Niña-Menininha”. Lee las palabras en voz alta, como si estuviera hablando con alguien, y se siente más cerca de Bruno. Decide comprar el libro para practicar antes de llegar a su casa. Seguro que le gustaría hablar un poco en su propio idioma. Y parece fácil.
Regresa al vehículo con sus compras –ha cogido también una botella de agua y patatas fritas–. Ve que un camión ha aparcado junto a su camioneta y hay un hombre apoyado en el remolque. Un tipo bajito con el pelo grasiento y una verruga gorda, casi negra, sobre el labio superior. Está fumando un puro. No debería hacerlo. Es peligroso. Su padre siempre apagaba el cigarrillo cuando se acercaban a la gasolinera, le decía que era la prohibición más obligatoria de todas las prohibiciones del mundo porque, de lo contrario, podrían salir volando por los aires. Así se lo repite Millán al hombre.
–No seas ingenuo, chaval –le contesta–. Eso lo dicen para asustarnos, pero no es verdad. Además, estamos lejos. Hay metros suficientes para que no pase nada.
Su respuesta no tranquiliza mucho a Millán, que se siente inquieto. –¿Es tuyo este cacharro? –Sí, era de mi padre. –Tiene unos añitos, ¿eh? Alrededor de veinte. No se ven cacharros de estos por la carretera. ¿A dónde vas?
Millán duda si decirle la verdad o no. El tipo no le ofrece confianza. –A un sitio –responde finalmente.
El hombre lanza una risotada. –Por supuesto, irás a algún sitio, no vas a quedarte aquí para siempre, ¿verdad?
Millán se siente cada vez más incómodo. Quiere quitarse a este hombre de en medio. –Me voy –dice enfadado, sorteando al hombre, que se interpone en su camino. –¿A qué viene tanta prisa? –Repara en el cuello de la botella que asoma de uno de los bolsillos de su chaleco. ¿Estás ansioso por tomar un trago? –dice mientras le quita con rapidez la botella. Se lleva una decepción al contemplar el barquito. –Dámelo. –Millán manotea en el aire, mientras el hombre alza la mano para evitar que pueda coger la botella. –Dámelo, dámelo.
El hombre parece interesado en divertirse a costa de Millán. Le tiene frente a él, rojo de ira. Sin saber qué hacer para recuperarlo. El hombre mira la botella. –¿Sabes cómo los meten ahí? –pregunta el hombre.
–No, no lo sé. ¿Y tú? –Por supuesto, pero no voy a decírtelo.
Millán sabe que el tipo está mintiendo. Si lo supiera se lo diría, uno siempre quiere contar las cosas que sabe, sobre todo si son cosas difíciles, cosas misteriosas.
El tipo sigue fumando el puro, lo sujeta con la mano derecha, mientras con la otra sostiene la botella. Es la ocasión de Millán para propinarle una tremenda patada en la entrepierna. Cuando se encoge por el dolor aprovecha para arrebatarle la botella. Corre a la camioneta y arranca a toda prisa. Abandona la gasolinera pisando a fondo el acelerador, con el motor retumbando como si fuera a estallar. Comprueba con alegría que su barquito está ileso. Otra vez a salvo.
El control de fronteras le sorprende, no sabía que existiera algo así. Un hombre de uniforme asoma desde su garita y le da las buenas tardes. Millán contesta al saludo en portugués de forma tímida. El hombre le pide el documento de identidad. Millán no recuerda haberlo guardado la noche anterior cuando hizo los preparativos para su viaje. Reza para que esté en el bolsillo del abrigo. Para que haya permanecido allí desde el último día que fue al pueblo a repartir conejos muertos en los puestos del mercado. Palpa con cautela los bolsillos del abrigo. Lo encuentra. Con una sonrisa débil lo muestra al hombre que lo recoge y le pide que espere. ¿Qué estará haciendo? Regresa tras unos instantes. Está bien, le dice, puede continuar. Millán pisa el acelerador con cautela, al ritmo lento de quien no quiere levantar sospechas, contemplando por el retrovisor al vigilante hasta que se pierde en la distancia. Tiene la sensación de que acaba de superar un peligro. Algo dramático que ha terminado bien. El corazón le late tan aprisa como si fuera a salírsele del cuerpo.
En el último tramo de su viaje lleva la ventanilla bajada, a
pesar del frío, para llenarse los pulmones con el olor de la tierra, de los pastos húmedos. El aire le recorre el cuerpo entero. Como si le llegara hasta los pies, renovándole la circulación de la sangre, ayudando a combatir el cansancio del día. A ratos grita alguna de las palabras que ha ido aprendiendo en su guía: Cabeça, mão, perna. Sol, céu, fogo. Mesa, cama, cadeira. Empieza a anochecer cuando un cartel indica la entrada al pueblo de Bruno. Todas las casas están hechas de piedra, como la que vio en el reportaje de la televisión, con los tejados rojos, de una planta. No parece un sitio demasiado grande, quizás igual que la aldea más cercana a su granja. Millán detiene la camioneta en la primera calle. Necesita preguntar a alguien por la casa de Bruno. Considera que está de suerte cuando un hombre aparece en la calle lateral. –Boa tarde. Busco la casa de Bruno Ferreira –dice desde la ventanilla abierta. –¿Bruno Ferreira? ¿O menino doente?
Millán afirma con la cabeza, aunque no está seguro de qué ha querido decir el hombre. Éste se acerca a la puerta de la camioneta y señala esa misma calle hacia arriba. Luego, un gesto con la mano derecha. –Na torre, à direita. A casa da porta verde.
En efecto, al final de la calle se divisa una torre. Con una inclinación de cabeza, Millán da las gracias. –Obrigado.
Las indicaciones le conducen hasta una vivienda con un pequeño jardín delantero, un trozo de césped poco cuidado. La verja, que llega a la altura de sus hombros, está abierta. Un sendero de piedras conduce hasta la puerta de madera pintada de color verde. Una de las ventanas junto a la puerta está iluminada. No se escucha ningún ruido. El llamador de hierro rompe el silencio.
–¿Quem é? –contesta una voz femenina procedente de la ventana abierta. Millán no puede ver con claridad a su interlocutora. –Boa tarde. Busco a Bruno Ferreira. –¿Quem é? –repite la voz. –Boa tarde. Amigo de Bruno Ferreira.
La ventana se cierra. Durante un tiempo que a Millán le parece eterno no se escucha nada más. Descarta volver a llamar por el momento, no quiere que le consideren pesado. Cuando por fin se abre la puerta puede ver a una mujer no muy alta, con el pelo corto y blanco, la cara llena de arrugas –frente, mejillas, ambos lados de la boca–, que lleva un vestido marrón, ancho y largo. Le recuerda al aspecto de las monjas que a veces encuentra en su pueblo. –Meu filho diz… –comienza la mujer. –Perdone, señora, no hablo portugués. ¿Sabe usted mi idioma? –Dice Bruno que puedes pasar, pero solo un momento.
La primera estancia, nada más atravesar la puerta, es un gran salón con la chimenea encendida. En un rincón, las figuritas de un pequeño belén están dispuestas sobre una mesita baja. Los muebles de pino, las cortinas de flores y la buena iluminación provocan en Millán una sensación muy diferente a la que le proporciona su sala de estar. Calidez y reposo. Sigue a la mujer, que le introduce en un pasillo con habitaciones a ambos lados. La última a la derecha es la de Bruno. La mujer empuja la puerta. Millán puede ver la cama de Bruno frente a él, el perfil derecho del muchacho. Se acerca despacio, casi de puntillas, como si estuviera dormido y no quisiera molestarle. –Bruno –atina a decir Millán en voz baja.
–No puedes quedarte mucho, Bruno tiene que dormir –ordena la mujer. –No nos conocemos, ¿verdad? –pregunta el chico, acostado sobre el respaldo inclinado de la cama. –Yo sí te conozco, te vi ayer en la televisión. –¿Ayer? –Bruno parece desconcertado. –Sí, estaba cenando con mi madre, y saliste diciendo que querías ayuda. –Ah, grabaron ese programa hace algún tiempo. No lo recordaba. Disculpa.
Bruno parece un muchacho bien educado. Amable. Da gusto escuchar su voz, que suena igual de cantarina que en la entrevista. Sin embargo, Millán lo encuentra más joven y delgado que en la pantalla. Sus ojos más vivos. Menos enfermo. De reojo, echa un vistazo a las manos que reposan a ambos lados de su cuerpo. Lleva una camiseta azul. Las mangas permiten adivinar unos brazos flacos como palos. Una manta le cubre desde la cintura. Sus piernas inertes se intuyen bajo las sábanas. Pequeños montículos para unas piernas de hombre. –¿Qué pensaste cuando me viste hablar en la tele?
Millán no responde de inmediato. Es la primera vez en su vida, al menos que él recuerde, que alguien le pregunta qué piensa sobre algo. Intenta organizar sus ideas antes de contestar. –Pensé que sería muy aburrido pasar años y años en la cama, sin poder hacer nada. Y así para siempre. Y que si me ocurriera a mí me sentiría tan triste que también pediría que alguien me ayudara. Mi madre siempre dice que hay que aguantarse. Aguanta, aguanta. Pero a mí no me gusta aguantar.
Bruno asiente, complacido. –¿Y querías venir a conocerme?
–Sí, con mi camioneta. Y también puedo ayudarte. Si tú quieres. –Millán hace una breve pausa, evaluando si debe explicar ahora su plan. Se dirige a la puerta del cuarto y la cierra con sigilo–. He traído dos botes de veneno.
Bruno eleva las cejas. Mira por la ventana, aunque la oscuridad no permita ver lo que hay afuera, él lo conoce de memoria: la mitad de la casa de los vecinos y un corto tramo de calle por el que apenas pasa gente. Desde luego, nadie que venga a visitarle a él. Al principio de la convalecencia recibía las visitas de amigos y familiares. Luego se fueron distanciando. Todos fundaron vidas en las que no le incluyeron. Le parece normal: él habría hecho lo mismo. –Vosotros habláis muy bien español. Compré una guía para aprender portugués en la gasolinera, pero no me ha dado mucho tiempo… –Mi madre es española. Vino aquí cuando se casó con mi padre. Tiene allí a toda su familia. ¿Cómo te llamas? –Millán. –Eres increíble, Millán. Has venido porque quieres ayudarme. Eres la primera persona, en todos estos años. ¿Y por qué? ¿Por qué has conducido hasta aquí tu camioneta? –Por lo que tú dijiste, por lo de la misericordia. Aunque mi madre dijo que la misericordia no existe, que solo existe la miserimierda.
A Bruno se le escapa la risa. Quizás Millán sea, por fin, la persona que tanto ha esperado. No parece un loco, quizás tampoco esté del todo cuerdo, pero eso no afectará a la ejecución de sus planes. Y su forma de hablar le inspira un sentimiento de ternura que no experimenta desde hace una eternidad. Le gusta que haya tenido la prudencia de cerrar la puerta y hablar en voz baja. ¿De dónde habrá salido? De tiempo en tiempo, cada
vez más raramente, se presenta alguien a conocerle. Han oído hablar de él en los medios de comunicación. Tienen curiosidad. Se sientan un rato junto a su cama y le compadecen. Dicen que rezarán por él. Y que aguante, como la madre de Millán. Que no sabemos lo que Dios nos tiene guardado a cada uno. Les permite pasar solo por ver alguna cara nueva. Algunos le han puesto de tan mal humor que ha tenido que echarlos. Los que le recriminan por pedir ayuda para morir. Que la vida solo pertenece a Dios. Que el suicidio es un pecado. Ojalá Dios castigara su deseo pecaminoso con una muerte fulminante, responde él. La gente más bondadosa le ha dicho que de buena gana le ayudaría, pero no están preparados para afrontar los problemas legales que esto les podría acarrear. Bruno lo tiene todo pensado, les explica la forma de hacerlo sin consecuencias penales, pero siempre se echan atrás. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar Millán? Al observarlo con más detenimiento descubre la botella asomando del bolsillo de su chaleco. –¿Qué es eso?
Millán la muestra orgulloso. Y le explica toda la aventura: cómo la ganó en el puesto del tiro al blanco, cómo se quedó dormido en el bosque y le robaron el reloj y los zapatos, pero no la botella. Bruno se divierte escuchando la historia. La viveza del relato de Millán le transporta lejos de su habitación, a un mundo que casi ha olvidado. Los olores de las palomitas, del algodón de azúcar y del aceite que utilizan para engrasar las escopetas de la feria. El vértigo de la noria, la excitación de los autos de choque, la música de las atracciones repiqueteando tan fuerte que vibra en las piernas. Los besos de las chicas, la saliva caliente que depositan en la boca, los muslos suaves y generosos. El viento en la cara conduciendo la motocicleta. La ilusión por el día siguiente. –El misterio es cómo logran introducir los barcos. Nadie lo
sabe. –Las palabras de Millán obligan a Bruno a regresar de su fantasía. –Bueno, es que esas velas y esos mástiles son flexibles. Los pliegan sobre el barquito para poder meterlos en la botella. Luego vuelven a extenderlos gracias a una varilla o unas pinzas muy largas y estrechas. Con un poco de pegamento los sujetan a su sitio. En realidad no es difícil. Tú podrías hacerlo, si tienes paciencia.
Millán escucha sin parpadear. En la tripa siente el soplo de aire caliente de las emociones intensas. Las lágrimas le pillan desprevenido. No puede evitarlas. Se limpia las mejillas con la manga. –¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? –pregunta Bruno, preocupado. –¿Por qué alguien tan listo como tú quiere morirse?
La puerta se abre de golpe. La madre está plantada ante Millán. –¿Por qué habéis cerrado? Lo siento, pero tienes que irte. –Este chico ha venido de muy lejos, deja que se quede un rato más. Por favor. –Estoy cansada. No puedo acostarme hasta que él se marche.
Millán se da cuenta de que no ha pensado qué hacer después de conocer a Bruno. No ha comido en horas y empieza a sentir hambre. Tampoco ha pensado dónde dormirá, aunque puede hacerlo en la camioneta. –Cerraré al salir, no hace falta que me acompañe. –Diez minutos más. Solo eso. En diez minutos te marcharás. –Su exigencia se refuerza con el giro marcial que utiliza para dar la espalda a Millán.
Ninguno de los dos dice nada, pero Millán piensa en lo último que ha dicho Bruno. Que él también podría hacer
barcos dentro de botellas. Eso le encantaría. ¿Cuánto tiempo tardaría en aprender? Seguro que Bruno es buen profesor, le explicaría las cosas despacio, para que él pudiera comprenderlas. Millán mira su alrededor, las paredes están llenas de dibujos con paisajes. ¿Los habrá pintado Bruno? Al fondo de la habitación hay una silla de ruedas. Es más grande que los modelos que ha visto hasta ahora y a cierta altura lleva anclada una pieza para apoyar la cabeza. Se acerca para examinarla mejor. Tiene correas con hebillas para atar el cuerpo y las piernas. Sentado en ella se impulsa hasta la cama. Bruno le observa en silencio. –¿Tú puedes subir aquí? –Claro, parezco un trozo de carne enrollada pero así hemos ido al hospital. –Pensé… que tú no podías, que no podías… –Millán se asombra al saber que Bruno puede desplazarse. Lo había imaginado siempre inmóvil. Incapaz de abandonar el lecho de ningún modo. –Necesito que dos personas me lleven en brazos. Mi cuerpo pesa una tonelada. Y luego hace falta un vehículo donde meter ese trasto, no puede desmontarse. Es complicado, así que nunca salimos. –Pero, ¿te gustaría ir a algún lugar? A mí me encantaría ir al mar. ¿Lo has visto? –Fui una vez, no creas que es tan divertido, la arena se pega en todas partes, hasta en el pelo –dice Bruno riendo. Su risa alegra el aire de la habitación. –¿Puedo probar a levantarte? –Millán destapa con delicadeza las piernas inanimadas. Con un brazo las sujeta, el otro situado detrás de la espalda de Bruno. La cabeza le cuelga ligeramente a un lado mientras lo transporta. Lo coloca con dificultad,
poniendo cuidado en cada movimiento. Es cierto que su cuerpo pesa más de lo que uno imagina. Sin embargo, cuando lo deposita, siente que se ha vuelto más ligero que cuando estaba encamado. Más móvil. Comprueba que todas las correas están correctamente atadas. –¿Esto lo habías hecho más veces? –pregunta Bruno–. Eres un gran auxiliar. –No sé qué es eso, pero me ha gustado hacerlo. Y podría llevarte en mi camioneta a cualquier sitio que quisieras. Es una camioneta vieja, tendrá veinte años o así. Me lo ha dicho hoy un camionero.
Empuja la silla por el dormitorio, de un extremo a otro. Sale de la habitación y le lleva por el pasillo hasta el salón. En la oscuridad, mientras busca el interruptor de la luz, Millán piensa lo agradable que sería quedarse en aquella casa unos días, paseando a Bruno. Ese salón acogedor. Los muebles nuevos, casi delicados. Las flores de las cortinas. De pronto se enciende la lámpara, como un fogonazo. La madre de Bruno está ante ellos con cara de horror. –¿Qué estáis haciendo? ¿Os habéis vuelto locos? –Un poco de diversión, madre. –Bruno suelta una carcajada. –Un poco de diversión –repite Millán, esquivando a la madre para continuar el paseo. –¡Basta! –El grito de la mujer retumba en el oído de Millán. Le arrebata las empuñaduras y, enfurecida, empuja a su hijo hasta el dormitorio. Millán los sigue sin hacer ruido, como una sombra sin papel en esa función. Bruno protesta con fuerza: –¡No quiero acostarme todavía! ¡No quiero que me digas lo que tengo que hacer! –Mañana no habrá nadie aquí para ayudarte, nadie excepto yo. Te agradecería que te tranquilizaras. Y, por favor, sé razonable.
–La voz de la madre, que ahora suena tan suave y musical, no reconforta el corazón de Millán, al contrario, levanta un muro frío tras el que Bruno queda atrapado. Sin posibilidades. –¡No me da la gana! Puedo decidir lo que quiero. Me tratas como si fuera un niño, o un inútil mental, pero no soy nada de eso. –Bruno ha elevado el tono de voz. Está aullando. –No lo eres Bruno pero, te guste o no, dependes de mí. Mañana tendré que darte de comer, te lavaré, te cambiaré de postura para que no se te hagan heridas, te prepararé la medicación y atenderé todas tus necesidades. Dependes de mí, Bruno. No querrás que mañana esté muy cansada, ¿verdad, amor mío?
La diversión se ha esfumado del rostro de Bruno. Su rictus es el de alguien que acaba de perder la última batalla. Apenas le sale la voz cuando suplica: –Deja que se quede solo un poco más. –Está bien. ¿Quieres que os ayude a acostarte o puede él solo?
Millán se encarga de hacerlo. Desabrocha las correas con delicadeza extrema. Encuentra sudor en la frente de Bruno. El pecho agitado, como el de un corredor. Su boca muda, sin la voz cantarina que tanto le gusta. Cuando vuelve a sostener su peso le parece más ligero que antes, podría cargar con él durante horas sin cansarse. Bruno en sus brazos es un amigo. –Siento que tengas que irte –dice Bruno apartando la mirada para que Millán no pueda ver sus lágrimas.
Millán recorre en silencio el pasillo hasta el salón. La madre de Bruno está allí, de espaldas a él, mirando por la ventana hacia la oscuridad. Camina hasta ella, que se gira cuando escucha su respiración. Demasiado tarde para evitar las manos de Millán en torno a su cuello. Es fácil matar. Estrangular un conejo solo lleva un instante. Lo desagradable es despellejar. Pero ahora ella no puede darle órdenes. Nunca más le dirá que tiene que aguantar. Ni llamarle inútil. Jamás.
PREMIO ÁGUILAS DE RELATO BREVE
I EDICIÓN 2017
Relato ganador: El árbol desolado. Ana Vega Burgos. Villafranca (Córdoba)
Primer accésit: Cuatro escalones por encima o Dos se miran. Pedro Campos Morales. (Málaga)
Segundo accésit: Las amigas. Carlos Álvarez Parejo. Mérida (Badajoz)
II EDICIÓN 2018
Relato ganador: El claro de luna. Fernando Ortega Andrés. (Valencia)
Primer accésit: Huele a prisa. Men Marías. (Granada)
Segundo accésit: Besos en el pelo. María Sergia Martín González. (Madrid)
III EDICIÓN 2019
Relato ganador: La mujer de la rebeca beige. José Fernando Cuenca. (Granada)
Primer accésit: La última cena. Pablo José Conejo. (Madrid)
Segundo accésit: Un nombre en voz alta. Nélida Leal. (Cádiz)
IV EDICIÓN 2020
Primer Premio: Los botones de cobre. Miguel Ángel Carcelén García. Nambroca (Toledo)
Segundo Premio: Unas cartas pendientes. Juan Carlos Pérez López. Bormujos (Sevilla)
Tercer Premio: Misericordia. Pilar Merino Martínez. (Madrid)