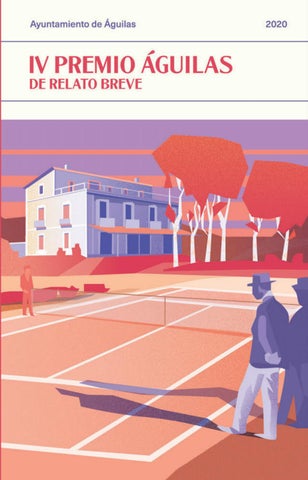43 minute read
Primer premio: Los botones de cobre
LOS BOTONES DE COBRE
Miguel Ángel Carcelén García
Advertisement
Si bien Faustino adolecía de tísica delgadez encargó a don Cosme un traje en el que en nada desdijese un chaleco en forma de uve que comenzara a la justa altura del esternón con el fin de acentuar su figura esbelta. ¿El patrón?, ¿el patrón de la tela? Esa pregunta del alfayate sí que le pareció un insulto, conociendo como conocía sus gustos a la hora de vestir. Disculpó la pregunta atribuyéndola al nerviosismo emocionado en el que se había sumido al escuchar la inesperada noticia de su próximo casamiento. Nada más le justificaría, no lo había rescatado de la profundidad de la mina pagándole unos estudios con el mejor sastre de Iquique para que ahora no fuese capaz ni de dar dos puntadas a su gusto.
El sastre anotaba presuroso las indicaciones del presidente de la Compañía Chilena de Cobre, su mentor, dispuesto a sorprenderlo con el mejor trabajo de su vida en atención a su munificencia para con él y con el resto de los trabajadores.
“Los botones, huelga decirlo – amagó una sonrisa cómplice- los quiero de cobre, de cobre de La Escondida”. Advertido estaba por su tío de que el metal de esa mina poseía una rara cualidad que, antes o después, lo maravillaría.
Don Faustino era dueño de tres de las cinco mejores minas de cobre del país, La Escondida, Los Pelambres y El Teniente. Las otras dos, Collahuasi y Codelco Norte, pertenecían al advenedizo Nicasio, quien lo odiaba con oficio. No es que él no fuera también un nuevo rico, pero se gastaba en clase lo que el otro jamás podría llegar a soñar. Faustino había heredado las deudas de las minas a la muerte de su tío, explotaciones abandonadas y nada rentables que aceptó para no contrariar la última voluntad de su único familiar. Por veleidades del destino le cupo en suerte enterarse de que en Estados Unidos, debido a nuevos inventos, se había comenzado a apreciar el cobre por ser el metal no precioso con mejor conductividad eléctrica, de modo que si contactaba con quien se encargara de la fabricación de cables eléctricos y telefónicos, productores de generadores, motores y transformadores tal vez pudieserecuperar lo perdido al pagar las deudas de su tío. El negocio le salió redondo, ya que se envalentonó y osó ocuparse él mismo de la fabricación de alumbrón, producto resultante de la transformación de cátodo en la colada continua, muy buscado por los americanos y mejor pagado por los europeos. Nicasio el oportunista copió sus gestiones tras vender tierras y ganados e invertir el dinero en la compra de dos minas de cobre en las que empleó a centenares de indígenas a los que explotaba.
Tuvo que correr el sastre Cosme a la ventana, una vez que se hubo despedido Faustino, para, encaramado en el alféizar, gritarle: - Don Faustino, disculpe, ¿para cuándo es la boda?
- ¿No ha leído El Heraldo? –contestó, ya sin mirar, con la suficiencia de los que tienen la ventana al cierzo.
No, todavía no le había echado un vistazo al periódico del día. Solía hacerlo durante el café previo al sesteo. ¿Y con quién se iba a casar, si no se le había conocido hasta la fecha novia, amiga o amante? Su curiosidad y temores quedaron cumplidos cuando leyó en las páginas de sociedad de El Heraldo del Páramo el anuncio pagado del inminente enlace de don Faustino Méndez, y doña Olvido Denia. “¡Inaudito!”, se derrumbó sobre el taburete del aprendiz.
Doña Olvido Denia llevaba meses comprometida con el doctor don Amado Ruñol, y el hecho de no haber puesto todavía fecha a la boda se debía a las secuelas de la última epidemia que había asolado la comarca, la “cobriza”, y que mantenían ocupado en extremo al médico. Toda la provincia lo sabía. Toda la provincia, salvo don Faustino. - Tan pronto al padre de la novia le lean esta noticia le faltará tiempo para cargar la escopeta y azuzar a sus dogos. Pero el patrón ha dejado pagado el traje, fiel a su costumbre. No voy a negarme a cumplir la última voluntad de un moribundo.
Muchos fueron los que leyeron el anuncio de la boda, y ninguno el que se atrevió a participárselo al supuesto padrino, quien, por otra parte, poco o ningún caso habría hecho, ya que su interés exclusivo en aquellas fechas se centraba en desmentir en Santiago los rumores que lo hacían culpable de la última epidemia, la cobriza, por no controlar los residuos de sus dos enormes minas. Andando los lustros los terribles dolores que sufrían algunos de quienes bebían las aguas contaminadas por el cobre de sus minas, el destrozo en sus hígados, las convulsiones nerviosas que experimentaban, tomarían el nombre de enfermedad de Wilson, doctor que la diagnosticó y la tachó de la lista de las epidemias al descubrir
su origen hereditario. Cobriza en la ciudad y protestas en sus minas. Demasiados problemas para atender a una nota esponsal en el periódico local.
El doctor Amado sí la leyó. Ni en los más ajetreados y luctuosos días de la epidemia había sido infiel a su breve cita con la taza de achicoria y el periódico. Prefería, por supuesto, El Noticiero Liberal de Valparaíso, pero llegaba con dos días de retraso y las noticias ya digeridas, así que se habituó a El Heraldo. Meses más tarde recordaría haber leído el nombre del director de la Compañía Chilena de Cobre junto al de su prometida, no obstante lo hizo con el engaño telarañoso de las vigilias forzadas o de las recurrentes febrículas. Su obsesión radicaba en atajar cuanto antes aquella extraña enfermedad para que el nombre de su futuro suegro no quedara en entredicho y, de este modo, ganar sus favores con celeridad.
La supuesta novia fue la única a la que enrabietó aquel recuadro ignominioso que por más flores y alianzas que adornaran el marco recordaba a una esquela. Destrozó la hoja y ordenó a su aya que se hiciese con cuantos periódicos pudiera para quemarlos en el patio trasero antes de que su padre regresase de la capital. La negra Mariola anduvo todo el día tras los canillitas alegrándoles los bolsillos a costa de una nada despreciable merma en el presupuesto semanal para el mercado.
Seis emisarios se llegaron la víspera de la boda a las puertas de la Hacienda Venerada de Armenia, donde residía Olvido Denia, ofreciendo, en este orden: una alianza de cobre con cinco diamantes naturales de color champán engastados cuyo brillo impresionaba tanto como sus quilates; un ramo de novia de azaleas, rosas y margaritas azules; una bolsita de terciopelo en cuyo interior lucían diez arras de cobre; un camafeo de ónice verdísimo ribeteado de coral negro en filigrana de marco con la efigie lograda de la joven; un frasco
de perfume de saponaria, almizcle, matricaria y azahar, y una carta similar a las miles que a lo largo de tres años había estado recibiendo. Los seis fueron despachados con el mismo mensaje salido de los labios de Olvido Denia y suavizado por el pudor y la prudencia de la negra Mariola: “Díganle a ese malnacido de los cien dianches que se olvide del nombre de la señorita y envíe sus obsequios a la Casa de las Luces, no a este lugar respetable”.
Faustino no se arredró y visitó al deán de la catedral para ultimar los detalles de la ceremonia. El escollo de que el oficiante no hubiese podido ver todavía a la contrayente y que no hubiera habido tiempo para publicar las preceptivas amonestaciones se salvó con una generosa donación del novio a las arcas del cabildo diocesano. El deán, no tan hombre de Dios como de lo mundano, aceptó el dinero a sabiendas de que no quebrantaba ningún precepto del Derecho Canónico pues la boda que preparaban jamás llegaría a celebrarse. El organista quiso cobrar sus servicios por adelantado, no fuera ocasión de dejar vacío su monedero por el berrinche monumental que acongojaría a don Faustino cuando los acontecimientos siguieran el curso que tenían que seguir. Y al organista se le sumó el maître de La Bodega Palaciega, selecto restaurante que elaboraba menú para banquete de bodas de seiscientos comensales (cien invitados por parte del novio –estimó Faustino-, y el resto correspondientes a la novia).
A Faustino no le incomodó en demasía la devolución de los regalos nupciales; desde muy temprana edad se había acostumbrado a esperar contra toda esperanza. Ésa fue la razón por la que el día convenido se acercó a la sastrería de don Cosme para prestarse a la prueba “del acople final”. El sastre y dos de sus ayudantes lucían lívidas ojeras como centro de un aspecto tan desaliñado que en otras circunstancias se
les habría tenido por pordioseros antes que por los mejores modistos del lugar. El esfuerzo había merecido la pena, convinieron todos, al ver la tela encajar como un guante en el cuerpo anguloso y magro del enamorado.
A las puertas de la catedral causó gran sensación el presidente de la Compañía del Cobre con atuendo tan distinguido e inusual; los pocos invitados que tuvieron el arrojo de acudir a lo que se preveía gran humillación, y los muchos curiosos que se acercaron a mofarse del espectáculo, que no de don Faustino, señor cabal que había socorrido dando empleo en sus minas a muchos menesterosos de la ciudad, no pudieron por menos que hacerse lenguas del detalle primoroso de los botones de cobre y de la elegancia del traje del novio. Éste comenzó a consultar su reloj cuando pasaban diez minutos de la hora convenida; los amigos más compasivos, sin acercarse demasiado, lo intentaban distraer con felicitaciones anticipadas e hipócritas. Él respondía a las mismas y a los saludos de los curiosos sumiéndose en su preocupación como un Dios en su soledad. Terminó de sonar en el reloj de la catedral la campanada de la media y ya era mayor el embarazo del público que el del novio plantado. Un grupo de auras sobrevoló el espacio abierto y se posó en los salientes de la torre de la iglesia con hechuras de alminar. La locomotora del convoy semanal de cobre se oyó a lo lejos iniciar su marcha, manchando al instante la parcela de cielo de la Estación Montoya de nubes nigérrimas. Ya sólo faltaba que un gato negro le cruzase entre los pies al novio. Faustino consultó por última vez su reloj enredándose la leontina entre los dedos con la pericia que sólo da la práctica obsesiva. Media hora sobrepasaba con mucho el tiempo de cortesía que se otorga al proverbial retraso de las novias. Ocurrió entonces algo inesperado: primero fueron unos pocos los que iniciaron tímidos aplausos, luego se sumaron los más
desconcertados para acabar toda la concurrencia vitoreando a don Faustino. Se había corrido la voz del desplante que estaba a punto de sufrir el patrón y muchos de sus empleados corrieron a arroparlo. La plaza y la catedralicia escalinata eran un clamor unánime de apoyo al novio. Mineros sucios y con las ropas de faena aplaudían al novio plantado; la plantilla de La Escondida se había ido desplazando, poco a poco, hasta la ciudad. Faustino, emocionado pero sin perder la compostura, botó pelotas imaginarias con las palmas de las manos hacia abajo pidiendo silencio. Sus palabras fueron amplificadas por el eco del pórtico del templo: “No quiero encontrar otra explicación a la tardanza de mi prometida que una súbita indisposición. Agradezco vuestra presencia, la de todos, y como no es de buenos cristianos despilfarrar sacramentos ni comida, os invito a participar conmigo en un breve tedeum por la desaparición de la epidemia de cobriza de nuestras calles y os invito también a que me acompañéis después a degustar el rico banquete que para esta ocasión se ha encargado en La Bodega Palaciega”. Jamás se oyó mayor estruendo en la plaza de la catedral, ni se encontró ésta tan abarrotada ni destilando tanto fervor como en la improvisada acción de gracias, ni nunca se derrochó mayor alegría en un banquete de bodas sin boda como la que el restaurante contempló en día tan memorable. Viandas había para seiscientos, pero fueron casi mil los que se congregaron y no faltó para nadie, pues así lo ordenó quien pagaba, que no paró de recibir felicitaciones y parabienes a lo largo de toda la comida. El más fiel de sus amigos, León, se atrevió a confiarle una vez que el alcohol gobernaba sus pensamientos con más tino que la razón que Olvido Denia no estaba indispuesta, que simplemente no entraba en sus planes renunciar al casamiento con el flamante doctor Amado Ruñol a cambio de matrimoniar con él.
- Tú tienes más dinero, sí, Faustino, pero a ella también le sobra, y el doctor tiene nombre, porte y profesión, que es lo que atrae a las mujeres. - El amor es lo que atrae a las mujeres, lo mismo que a los hombres, y aunque tengan que pasar cien años Olvido acabará dándose cuenta. Hoy sólo hemos hecho un ensayo general.
León levantó su copa y pidió un brindis a los más cercanos: “¡Por el amor!”. “¡Por el amor!”, corearon todos con voz aguardentosa.
La noche se transformó en madrugada y la madrugada en mañana. Los camareros de La Bodega Palaciega, sumados a la alegría del convite por indicación imperativa del homenajeado y pagador, acabaron sacándolo a hombros y bañándolo en la fuente del Parque de los Fundadores. El frescor del agua despejó un tanto el entendimiento de Faustino. - ¿Qué hacemos ahora? –inquirió León. - ¿Ahora? Ahora cumpliremos la voluntad de la novia.
Y encaminó a la ya menguada comitiva a la Casa de las Luces, donde favoreció a las meretrices de guardia con la alianza matrimonial y el resto de los regalos rechazados por Olvido. En el salón de bienvenida de la más famosa casa de lenocinio de la región se desvistió y entregó el traje de novio a su amigo León secreteándole lo siguiente: “El amor me hace vivir, mas no me ciega. Sé que pasarán años hasta que mi anhelo se vea cumplido, y es una pena que este traje pase de moda, así que quédatelo tú. Cuídalo y cuídate de él, ya sabes lo que dicen de los trajes de novios con botones de cobre, que a quienes los usan les impiden mentir a la persona amada”. León agradeció el regalo con sobrecogimiento, pues a nadie, salvo a su prometida, había confiado la fecha de su boda, ya próxima por culpa o gracia de un encuentro prohibido que devino en embarazo. Ese regalo confirmaba su decisión
apresurada y única, y constituía la mayor prueba de confianza que un jefe podía manifestar a un encargado. Ni a él ni a su futura esposa podría importarles que el atuendo nupcial no fuera de estreno, ya que su elegancia compensaba ese detalle.
Al día siguiente tanto El Heraldo como los mentideros de la ciudad se hacían eco del acontecimiento del año. Don Faustino Méndez había sido plantado a las mismas puertas de la catedral por la hija del más acaudalado y asilvestrado empresario minero del país, su directo competidor. Una vez más sólo a Olvido afectó el recorte de prensa. Habría llorado muchísimo más si le hubiesen quedado lágrimas. Su estado mezclaba la rabia con la humillación, con la impotencia, con la ansiedad. Se sentía parturienta sin feto y con contracciones cada vez más dolorosas, se creía sedienta a la que no calma líquido alguno, se sabía enferma sin fiebre ni dolor. Por eso, para mitigar la desazón se despachó con unas letras que incluso –o acaso por ello- salidas de las manos de una dama de conducta tan acendrada no podrían calificarse sino de infames, y las remitió, por mediación del aya, al resacoso Faustino. La visión de la caligrafía de su amada compensó el disgusto del día anterior. Su lectura no tanto. Venía a decirle Olvido que mil vidas que viviese no serían suficientes para perdonarle la tremenda afrenta que le había infligido con su bufonesco remedo de boda. “Si alguna vez lo amé, que ya lo dudo, no dudo ahora de que lo odio. Salga de mi vida”, concluía la misiva. Faustino, a diferencia de lo que había hecho con sus anteriores cartas, la dobló cuidadosamente hasta convertirla en un cuadrado de no más de dos centímetros, y, entre lágrimas sin llanto, se la tragó sin masticar, con la misma veneración que habría gastado si estuviese comulgando el día del Corpus. Acto seguido mandó llamar a León, amigo y jefe de capataces de La Escondida, ordenó empacar lo imprescindible y se bañó. León llegó
mientras su jefe proseguía en la bañera contando los cristales de la señorial lámpara que iluminaba el servicio con más intensidad y oficio que su propio despacho en la Compañía. Le deseó suerte en su casamiento, volvió a advertirle que cuidase y se cuidase del traje, le dio instrucciones precisas sobre el trabajo y le dictó una dirección en la que podría participarle novedades. - León, tú serás desde hoy la cabeza visible de la empresa, no sólo te ocuparás de ella con el acierto que has demostrado sobradamente, sino que tomarás en mi nombre las decisiones que siempre me he reservado. Me representarás en cuantos actos sea menester y el notario te entregará en breve un poder otorgándote plena capacidad de gestión. - ¿Y cuándo volverá? - Puede que nunca o casi nunca.
El gesto de perplejidad del amigo no bastó para que Faustino aclarase la críptica respuesta. - Y, si no es mucha indiscreción, ¿puedo saber por qué se marcha? - La amistad no admite indiscreciones, fiel León, por eso no puedo ocultarte que me voy por cumplir con los mandatos del amor, tan voluble e incomprensible a veces como maravilloso siempre. - Sí, pero no hará más de cuatro días que estuvimos planificando el encuentro con los americanos de la Copper Company para ampliar los términos del contrato; ¿a qué se debe que haya tomado una decisión tan repentina? - Las mejores decisiones, como los buenos cuentos, se gestan y construyen en sueños o en lúcidas borracheras y se transcriben al alba.
Las palabras de don Cosme acerca de que el traje le
serviría de mortaja a Faustino fueron, en cierto modo, proféticas, pues el atribulado amante no correspondido se enterró en vida en una humilde pieza de los arrabales de Valdivia rumiando su amor y siguiendo en la distancia los pasos de Olvido Denia. Por los periódicos se enteró de sus esponsales con el doctor Amado Ruñol, de su inacabable luna de miel en Europa y de sus sucesivos embarazos.
Languideció su cuerpo y su ánimo, pero jamás su amor.
Le llegaban con puntualidad las referencias a los progresos de sus minas gracias al buen hacer de León, pero apenas les prestaba atención. Sabía que ni la mayor de las quiebras lo abocaría a la miseria, pues ahorros para mantener el frugal estilo de vida que llevaba le sobraban. Lo que no supo hasta mucho después fue lo acontecido con su amigo y secretario. La gravidez de su prometida aconsejaba no demorar la fecha de la boda para intentar disimular lo que en el futuro sería un falso parto sietemesino. Todo habría salido a la perfección si la víspera de los esponsales la novia no le hubiera preguntado: “León, ¿tú me amas?”. Con esfuerzo infinito se giró y mirando directamente a los ojos de Amalia pronunció un “no” tan definitivo que él mismo quedó aterrado. (Atribuyó tal arranque de sinceridad a las propiedades de los botones de cobre del traje de novio). Intentó suavizarlo, mentir que era una broma, explicar que cómo no la iba a amar, que qué ocurrencias tenía, o, al menos, aclarar que no la amaba, pero que la quería como antes no había querido a nadie, y que con el tiempo aprendería a amarla, por supuesto. Mas no consiguió despegar los labios. - ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? - Claro que no, cielo, tú eres lo más importante para mí, te quiero, eres mi razón de ser, me paso el día pensando en ti, no te he engañado jamás.
- Pero no me amas, ¿verdad?
El segundo “no” sonó todavía más tajante que el primero. - Dudo que me quieras, si me quisieras habrías tenido la delicadeza de mentirme, oportunidades te he dado.
Hasta ese momento los acontecimientos podrían haber sido reversibles, no obstante el despecho consiguió desbaratar tal opción cuando por tercera vez el muchacho negó el amor hacia su prometida. Ésta estalló: - … Está bien, León, puestos a sincerarnos yo también he de confesarte algo: el hijo que espero no es tuyo.
El asombro del muchacho no se debió tanto a la declaración como al hecho de que
Amalia mostrase tanto odio en sus palabras y en su semblante.
La boda no se celebró, Amalia y León nunca más volvieron a verse porque la familia de la malograda novia trasladó su residencia a Copiapó donde a los siete meses nació Efrén Nicolás, criatura enorme que desgastó a la parturienta en una lucha de tres días que la llevó a la tumba. Efrén Nicolás tomó los apellidos de los abuelos maternos y aunque lo que más llamaba la atención del bebé era el verde de sus ojos, el antojo en forma de corazón que manchaba su hombro derecho era idéntico al que tenía León en el mismo lugar, por no reseñar el detalle de la rubicundez definitiva de su cabello cuando cumplió los tres años, color que a León le había valido el sobrenombre de Pelolumbre.
León barajó la idea del suicidio y la de la huida definitiva a semejanza de su jefe y mentor al tomar conciencia de que lo que había vivido no se correspondía con una pesadilla. Le faltó valor para acabar con su vida con sahumerios de cobre y le sobró responsabilidad para dejar a su suerte a
la Compañía después de la promesa hecha a don Faustino. Mitigó su pena charlando con el traje de novio hasta bien entradas las madrugadas y se salvó de la locura por el empeño de las prostitutas de la Casa de las Luces, quienes atendieron su alma con la diligencia de las religiosas trinitarias, y su cuerpo con el oficio de las más aventajadas discípulas de Mesalina. La indolencia que se apoderó de su persona no era aplicable a la concentración que estrenó en su cargo en la Compañía; gestionó con tal pericia una docena de negocios que cuadruplicó las ganancias y el prestigio de la firma. Contrató los servicios de un emigrante onubense que se había criado respirando el cobre de las minas españolas, y gracias a sus consejos mejoró sobremanera la producción de La Escondida.
A medida que él progresaba, su más directo competidor, Nicasio Perlero, padre de Olvido, se embarcaba en alocadas inversiones que adelgazaban sus arcas. Se empeñó el hombre en malgastar cobre puro en la fundición por moldeo, desoyendo las advertencias de cuantos aseguraban que el galleo malograría el resultado. En el galleo, le dijeron, el oxígeno del aire era absorbido por el cobre a altas temperaturas formando burbujas cuyo aire se liberaba al enfriarse el metal, creando infinidad de minúsculos hoyos en la superficie de las piezas fundidas. Tuvo que acabar vendiendo las minas a la Copper Company para no verse en su vejez en la completa ruina. León, de forma inconsciente, se engañaba pensando que tal vez si conseguía medrar mucho en su cargo un día alcanzaría el puesto de director y eso borraría la afrenta que le había dirigido Amalia al llamarlo empleaducho sin futuro. No lo contemplaba como posibilidad real, mas, en ocasiones, planeaba buscar a su prometida para presentarse ante ella como persona que no necesita casarse con nadie para asegurar fortuna.
Invirtió en nueva maquinaria, empleó a más menesterosos que se aplicaban en los trabajos de menor capacitación y más rutinarios, como la hidrometalurgia de los residuos, amplió el catálogo de mercancías con las que trataban al atreverse con los procesos de producción de latón, bronce, alpaca y dos nuevas aleaciones, el constantán, ayuntando el cobre con el níquel, y la manganina, añadiendo manganeso al anterior.
León se preguntaba por qué entre la gente no cundió la especie de que el traje de novio regalado por don Faustino estaba maldito, ya que los dos casamientos en los que iba a lucirse quedaron abortados. Lo que sí comenzó a circular en los chafarderos conciliábulos fue el dislate de que el éxito de don León Mediavilla (ya rara vez León el de la inclusa o León el Pelolumbre) se debía a los consejos que le ofrecía su propio traje de boda, a cuyos botones de cobre atribuían poderes sobrenaturales.
Don León Mediavilla, con el correr de los años, sumó la cifra memorable de cuarenta y dos pretendientes (treinta y ocho mujeres, tres hombres y un travestido del que nunca llegó a saber su verdadera condición). Los tres hombres sólo sirvieron para aumentar su ego, el travestido su curiosidad hacia el género humano y las mujeres su desazón. Comprobó con cada una de aquellas personas que se había incapacitado de forma definitiva para el amor. Anotó en su particular cuadernillo de las lamentaciones: siete viudas, una divorciada, una novicia exclaustrada y veintinueve solteras, todas ellas vírgenes de mente, que no de cuerpo. Hubo quien se le arrimó no sólo por mordisquear la fortuna que había ido atesorando en la Compañía minera –suma importantísima que quedaba reducida a calderilla al enfrentarla a los beneficios de don Faustino-, sino por pretender descubrir qué había de cierto en la ya leyenda de los botones de su traje de novio.
Cuando la vida parecía no tenerle reservada ninguna sorpresa apareció por su despacho un joven pelirrojo de mirada verdeazulada. Efrén Nicolás, su hijo, no había venido para pedirle explicaciones, no había recorrido mil kilómetros para exigirle parte de su fortuna, no había motivado su viaje siquiera la curiosidad. Hasta el departamento de Atacama, donde residía, había llegado la fama de los botones del traje de novio de don León Mediavilla, y él, enamorado hasta los tuétanos de Carlota Rahner, su prometida, ya no sabía qué hacerse para sorprenderla y agradarla, de manera que había resuelto casarse con el famosísimo traje. La casualidad había resuelto que el propietario del mismo fuese su padre, pero eso ni añadía ni restaba dificultad a su pretensión. Efrén Nicolás no venía a mendigar el traje, su firme intención era pagarlo, no importaba el precio, si algo le sobraba era dinero.
“Supe desde muy pequeño quién era mi padre y qué sucedió en realidad. Mis abuelos mantuvieron intacta la alcoba de mi madre tras su muerte; en ella descubrí una ataujía con cartas y un diario”, dio por toda explicación el muchacho. A León se le acumulaban mil preguntas en la cabeza, sin embargo sabía que no tenía derecho a formularlas. Si su hijo necesitase aligerar su conciencia no habría esperado tanto tiempo para hacerlo ni habría buscado una excusa tan insólita como la del traje nupcial para iniciar su búsqueda. - El traje que quieres fue la causa de la desgracia de tus padres –advirtió. - Me cuesta mucho admitir que unos botones de cobre, por extraordinarios que sean, puedan causar tan tremendos desgarrones en el alma. La alegría y la tristeza, al menos donde yo me he criado y vivo, son siempre culpa y gracia de las personas, no de las cosas. Y ahora, hablemos del precio.
Atribulado, León cuadró en su escritorio una cuartilla con
el membrete de la Compañía y escribió a gran tamaño una cifra desorbitada. - ¿Estás dispuesto a pagar esto? –giró el papel para que viese la cantidad. Efrén Nicolás asintió sin titubear. - En ese caso puedes llevártelo cuando quieras. Y de balde. Alguien que por amor no duda en desembolsar por un traje el equivalente al sueldo mensual de dos mil mineros merece conseguirlo gratis. Te perdono la deuda a cambio de que me aceptes un consejo, el mismo que me dio el anterior propietario del traje: cuídalo y cuídate de él, de los trajes de novio con botones de cobre se dice que quienes los usan no pueden mentir a la persona amada.
Muy al contrario de lo que supuso León el chico se tomó en serio su prevención acerca de las propiedades del traje desde el momento que terminó de ajustárselo en el taller de don Cosme y sintió un perturbador hormigueo eléctrico que nacía en el estómago y se irradiaba por todo el cuerpo. Hizo tantos exámenes de conciencia durante el trayecto de regreso a casa que descubrió antiquísimos pecados ocultos en confesiones pasadas, pero ninguno que pudiera perturbar la relación entre él y su amada Carlota Rahner. Acrisolada como pocas, católica a machamartillo, criada en la Baviera de rígida moral deudora del protestantismo, no toleraría ningún desliz en el que hubiera podido incurrir su novio. Tan seguro de sí se sentía Efrén que no sólo no temía reencontrarse con Carlota tras haberse probado el traje, sino que lo deseaba para demostrarle de qué laya era su amor. Hacía votos porque ella valorara en su justa medida la grandeza de la prueba a la que se había sometido por propia iniciativa.
El reencuentro no fue del agrado de ninguno de los prometidos. El ansia y ardor con que Efrén Nicolás corrió hacia Carlota enseguida se aquietó al comprobar la frialdad que le
esperaba en el abrazo y el feble roce de mejillas con que fue satisfecho. Carlota excusó su inapropiado comportamiento con unos vértigos imaginarios que le sirvieron para hacer mutis por la sala de inmediato. Algo pavoroso e inusual notó en el joven que la amedrentó y la hizo huir.
Al día siguiente Efrén Nicolás anunció su visita para ver si la señorita se encontraba restablecida. No fue recibido, ni ese día, ni al otro, ni al otro. Cinco días tuvieron que transcurrir hasta que los padres de Carlota la apremiaron para dejarse ver. Su aspecto, lozano siempre, en esa fecha se calificaría de flébil con cierta indulgencia. Efrén, al contemplarla, pensó en el cólera, en las fiebres de Malta, en el escorbuto, en la cobriza, porque ninguna otra enfermedad habría sido capaz de consumirla de ese modo en tan corto espacio de tiempo. Y, para dramatizar todavía más la situación, el médico había aseverado que la señorita no padecía enfermedad alguna y que, por tanto, ningún remedio le recetaba.
Algunos cuentan que aquella noche se produjo un fugaz eclipse de luna que ningún astrónomo había previsto; a él atribuyeron la rápida curación de Carlota. Otros, los más escépticos, concedieron todo el mérito a la ciencia cuasi infusa y carísima del doctor capitalino Arístides Benigno. Lo cierto es que la chica que salió al encuentro de Efrén pasadas apenas veinticuatro horas desde su última charla en nada se asemejaba a la ojerosa y consumida criatura cuya postración había tenido en jaque durante días a familiares y amigos. Carlota Rahner volvía a ser la muchacha hermosísima y lozana de siempre. Quien más, quien menos, todos los allegados pusieron su granito de arena para olvidar y hacer olvidar por completo ese inesperado episodio, esa tempestad virulenta en medio de la calma chicha que siempre había sido la vida de los Rahner desde que se trasladaron desde Baviera.
Unos entretenían a la novia con los detalles del traje, otros la mareaban con la confección del menú del banquete, no faltaba quien la hacía titubear a la hora de elegir el texto de las invitaciones o el gramaje de las cartulinas de las mismas. Efrén se maravillaba de la doble metamorfosis que había padecido su prometida y daba gracias al cielo por su recuperación. La veía feliz y se alegraba con ella, y podía pasarse horas y horas sin cansarse contemplándola afanada en convencer a su madre de que un papel verjurado tintado de oro sería mucho más adecuado para los sobres de las invitaciones que un apergaminado. Sin embargo, algo en su interior rebullía sin cesar. Lo que en un principio había tomado por delirio de Carlota, ignorándolo casi al instante, volvió a amargarle el pensamiento a las pocas horas de verla restablecida. Y esa inquietud crecía día a día, y temía que llegase el momento en que ensombreciese la dicha de saberse amado y amante afortunado. Quizás esperó demasiado, tal vez no esperase lo suficiente, pero la cuestión se solventó a cuatro días vista de la boda. Se encontraban en la sala rectoral aguardando la llegada del sacerdote para ultimar las fórmulas litúrgicas elegidas, cuando Efrén, como sin querer, sugirió: - Antes de confesarnos con el padre, ¿hay algo de mí que quieras saber y no te hayas atrevido a preguntar? No me parece justo que un desconocido sepa de mis interioridades más que mi propia mujer.
Carlota no le dio mayor importancia a la pregunta: - Hay cosas que deben de quedar dentro del marco del sacramento. No se las confiesas al cura, se las confiesas a Dios.
Efrén temió haber sido demasiado sutil al comprobar que pasaban los minutos y su prometida seguía repasando el ritual matrimonial sin despegar los labios y sin darse por aludida. Él no quería llegar al día de la boda con esa sombra en el corazón:
- El otro día –carraspeó-, cuando comentaste que no querías seguir engañándome, no sabías lo que decías, ¿verdad?
Carlota recordaría de ese momento que la vista se le quedó clavada en la frase que leía: “…y me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida”.
Intentó decir todo lo contrario de lo que dijo, se esforzó por modular otras palabras que sin falsear la verdad, la disimulasen, pero alguien habló por ella. Era su voz, eran sus labios, era lo que se guardaba en su cerebro, mas no era ella la que contestaba. A su madre le explicó luego que no había sido dueña de su persona: - Sí lo sabía. - ¿Y a qué te referías?, ¿hay algo que no sepa sobre ti y consideres que es importante?
Y otra vez esa sensación de que alguien se metía en su interior y asumía el mando de sus palabras: - En el Festival del Bunde, cuando nos prometimos, te mentí. Te dije que habíamos venido a Chile porque la salud de mi madre ya no resistía por más tiempo el clima de Augsburgo.
Efrén sonrió con la mirada, era una rara virtud que le venía de la familia de los Pelolumbre y que escapaba a su control. Él aguardaba una revelación impactante y Carlota le hablaba de una mentirijilla piadosa acerca de los motivos de su cambio de residencia. Sin embargo, la cara de preocupación, el semblante de pánico, más bien, de la muchacha no se correspondía con la venialidad de lo confesado. Por eso preguntó: - ¿Por qué os vinisteis, pues?
Carlota lo contó todo con voz clara y firme, con las lágrimas chorreándole mejilla abajo pero sin gimotear ni perder la compostura. Quien sí perdió la compostura fue
Efrén. Se pellizcó el antebrazo varias veces hasta hacerse sangre para digerir sin interrumpir la declaración de ella, y al final, estalló: - No me duele tanto lo que me has contado sino el que me lo hayas contado. Me conoces lo suficiente para saber que te habría perdonado eso y mucho más; me conoces lo suficiente para saber que lo único que no perdono es la hipocresía, y con mayor motivo si, como en este caso, va ligada a la mentira.
Cuando el párroco llegó a la rectoral su mirada de présbita contempló el desolador espectáculo de un escritorio anegado en sangre que goteaba mansamente hacia el brillo del terrazo. El abrecartas con el escudo pontificio en su empuñadura le había servido a Carlota para sajarse las venas. El novio hacía rato que caminaba en dirección a la selva rumiando su amargura y reprochándose su presunción: “Si le hubiese hecho caso a León, si no hubiese sido tan engreído…, pero no, yo tenía que saber más que nadie, yo tenía que ser el que dijese la última palabra. Bien claro me lo advirtió, cuídate del traje, y yo creyéndome superior a todos, por encima de consejos”. Los campesinos que se cruzaron en su camino testificaron días más tarde en el cuartel que le habían oído repetir algo así como que los botones de cobre no sólo impedían mentir a la persona amada a quien se lo probaba, sino que la persona amada también se veía obligada a confesar la verdad a quien se hubiese puesto el traje. El sargento encargado de la investigación concluyó que, aunque los testimonios de los indígenas coincidían, las palabras del suicida constituían un galimatías críptico cuya resolución poca luz aportaría al caso. Carlota Rahner tardó en curar de sus heridas, de las heridas de las muñecas; las que el destino le había causado en el alma no cicatrizaron ni después de su muerte. El párroco obró con rapidez al encontrarla tendida en la rectoral y logró detener las hemorragias con atadijos de corporales y
purificadores. Al carácter sagrado de los paños se atribuyó la salvación de la muchacha, no a la pericia del cura aplicando primeros auxilios.
Efrén Nicolás no tuvo tanta suerte y nadie lo salvó. En el último momento, cuando notó la lacerante presión de la soga sobre su cuello, se arrepintió, pero ya era tarde. No desfiló por su mente toda su vida en un instante, como era creencia común que ocurría en los suicidas - especialmente en los ahorcados-, sino que vocalizada con una lentitud irritante escuchó de nuevo la confesión de Carlota Rahner: “Entregué mi vida al Señor, mi vocación era inquebrantable y amenacé a mis padres con escaparme si no me concedían permiso para entrar como novicia en la Congregación de las Carmelitas Descalzas. Dada mi juventud se hubo de pedir dispensa al arzobispo de Augsburgo. Yo amaba a Jesús Sacramentado, lo amaba con todas mis fuerzas, por eso nunca vi que estuviese faltando a ese amor cuando atendía las atentas cartas que el joven que servía como demandadero extramuros del convento me dejaba en el torno. Ni tampoco pensé estar atentando contra la moral cuando, en mis turnos de portera, le dejaba entrar en la clausura para aliviar mi aburrimiento. Yo era muy joven, no sabía nada de la vida. Yo no lo amaba como al Santísimo Sacramento del altar, ni siquiera lo amaba, no pensaba que aquello fuese pecado, mis padres jamás me hablaron de lo que sucedía cuando... Luego mi vientre comenzó a crecer, la superiora me expulsó del convento, mis padres me llevaron a un lugar de Rinnenthal que en los sermones dominicales se asociaba al pecado y, aligerada del peso de la infame carga, tuvimos que marcharnos de Alemania por la vergüenza que supuso para mi familia que se propagase el secreto a voces.”
Efrén Nicolás murió con la duda de si su dulce prometida había abortado o llegó a dar a luz. El suceso sobrecogió a la
ciudad y traspasó los límites del departamento hasta llegar a interesar a los reporteros de El Noticiero Liberal, quienes indagaron en el asunto con el acierto de remontarse a las raíces de la familia Rahner en la Baviera alemana. El escándalo había sido tan sonado que tarde o temprano acabaría traspasando las distancias oceánicas, lo único que hicieron los periodistas fue acelerar su llegada. Cuando en Copiapó se tuvo noticia del completo culebrón ni Carlota ni sus padres estaban ya allí para soportar un nuevo escarnio. Hubo quienes hicieron vanas apuestas acerca de si Efrén Nicolás habría terminado por perdonar a su prometida si no hubiese malogrado su vida. El terrateniente más joven y adinerado de la región murió intestado y sin herederos, de manera que, por una ley no escrita y por nadie cuestionada, sus posesiones pasaron a engrosar el patrimonio de León Mediavilla, de quien Efrén hablaba en sus escritos como padre verdadero. Éste no pudo hacerse cargo del legado puesto que a la misma hora que su unigénito expiraba colgando de un flamboyán selvático un ataque al corazón acababa con sus padecimientos. Don León sí había tenido la precaución de testar, a partes iguales, a favor de su hijo, de las pupilas de la Casa de las Luces y de su mentor don Faustino Méndez. Muy a su pesar, envejecido, consternado y enamorado como siempre, tuvo que regresar Faustino de su voluntario exilio en Valdivia para solventar el engorroso trámite de los funerales de su fidelísimo encargado, de la herencia y de la búsqueda de un nuevo gestor que lo librara de la esclavitud de la Compañía. Después de tantos años a Faustino Méndez le costó reconocer su ciudad natal. Regresó con el mismo equipaje con el que se marchó, una maleta raquítica con varias mudas y cuartillas repletas de versos con un mismo motivo. En la mano trajo también un tiesto de geranios desvaídos a los que se sentía en la obligación de cuidar por haberles contagiado la gripe al toserles encima.
Hubo de unir al asombro del regreso el de la proposición del deán al tratar el tema de las exequias: habida cuenta de que don León Mediavilla era un prócer de la ciudad y merecía un más que digno funeral, había cuenta de que la catedral ya estaba comprometida para ese día con otra familia que también enterraba a otro prócer no menos distinguido, habida cuenta de que no se podía castigar con una doble ceremonia a las autoridades y personajes eminentes que se llegarían a la ciudad para dar el último adiós a sendos fallecidos, sugería encarecidamente el clérigo que se celebrase un único funeral.
Faustino aguardó en la catedral la llegada de los féretros y de los dolientes de la otra familia. Todos se preguntaban quién era aquel señor de levitón excesivo; en la ciudad se había perdido la memoria del verdadero propietario de la Compañía Chilena de Cobre y nadie, salvo la viuda, reconoció a don Faustino. El eterno enamorado siguió el rito fúnebre de modo mecánico, ausente, abstraído, cavilando que para honrar la memoria de León y cumplir mejor su voluntad dispondría que la parte de la herencia que le correspondía se añadiese a la legítima y le fuera entregada a las mujeres de la Casa de las Luces. En tales pensamientos estaba cuando escuchó en la homilía el nombre del otro difunto: Amado Ruñol. Al segundo giró la cabeza hacia los reclinatorios desde los que seguían la ceremonia los gemebundos parientes del doctor Amado y su mirada se cruzó con la de Olvido. La encontró tan bella como la recordaba a pesar de los muchos años transcurridos. Ella correspondió a su inclinación de cabeza a modo de saludo con un parpadeo lento, con una lánguida caída de pestañas. No fue nada más que eso, un guiño de cortesía, no una invitación a escuchar el disparate que tuvo que soportar en los estertores del duelo en la Hacienda Venerada de Armenia, recién enterrado el doctor Amado Ruñol:
- He estado aguardando este momento años y años, Olvido. ¿Haría la gracia de casarse conmigo?
Lo despachó con cajas destempladas y esa noche lloró muchísimo más por la afrentosa locura de su primer enamorado (y único, por más que le costase reconocerlo) que debido a su viudez. Por su marido había llorado con la misma pena que se gasta al despedir a un criado diligente o a un fiel animal de compañía. Sus propias hijas así se lo hicieron notar: “Derramaste lágrimas más sentidas cuando murió de insolación el loro Ausencio”. A lo que ella nada replicó porque siempre había sido de la opinión de que la verdad no admite apostillas.
Hizo caso omiso a cuantas cartas le siguió enviando Faustino, y éste se preocupó más de escribir cada madrugada un soneto con estrambote que erigiese a su amada en diosa coronada destacando hoy tal virtud, mañana cual donaire, que de reconducir los asuntos de su Compañía, dejada de la mano de Dios desde la muerte de León. Cuando su ánimo a punto estaba de sucumbir al desaliento recibió una azarosa visita. Magdalena de Amibia, madama por concurso oposición del burdel de la Casa de las Luces, le llevó un fardo bien dispuesto con la excusa de agradecerle su generosidad para con ellas en el tema de la herencia del nunca lo suficientemente llorado León Mediavilla. Ese fardo les había sido entregado junto con el resto de pertenencias del hijo de su bienhechor, el también malogrado Efrén Nicolás, y consideraban que a él más que a ninguna otra persona correspondía custodiarlo. Faustino no se esperaba que bajo aquel lienzo encerado se escondiese su traje de novio. Lo interpretó como una señal, era del único modo que podía explicarse la coincidencia de su amago de desistimiento con la reaparición del trasegado traje. Lo contempló, lo acarició con la mirada y luego repasó, uno a uno, con la yema de los dedos, los botones de cobre; estaba
impecable, todavía más lustroso que el día que se lo probó. - ¿Sabe leer y escribir?, ¿sabe de números?... –preguntó, de improviso, a la madama-. Sí, ¡qué pregunta!, estando al cargo de su negocio por fuerza ha de saber de eso y de más. ¿Me aceptará un empleo? ¡Por Dios, qué ocurrencia! Pues claro que me lo aceptará. La nombro sucesora en el puesto de León Mediavilla, encargada plenipotenciaria de la Compañía Chilena de Cobre.
La mujer sólo pudo articular un casi inaudible: - ¿Cómooo? ¿Qué sé yo de cobres y minas?
Faustino no dialogaba con ella, aunque lo pareciese, él preguntaba y se respondía a un tiempo: “¿Cuál es su nombre completo, su edad y su lugar de nacimiento? Será necesario para que redacte el borrador del poder que el notario validará, aunque, ¡qué dianches!, yo soy el propietario, sólo ante mí ha de responder y me es suficiente con saber que es usted Magdalena de Amibia”. - Pero si me pone al frente de su negocio, es decir, si soy yo la que…, bueno, en fin, que ¿dónde quedará su reputación…? - ¿Mi reputación?, querrá decir mis reputaciones. Yo, como todo el mundo, tengo dos reputaciones, la buena y la mala, a la primera nunca le he hecho caso, y la segunda jamás me ha interesado. Disponga del tiempo que precise para tomar posesión.
Dio por concluidas las explicaciones envolviendo de nuevo su traje de novio y garabateando unas líneas apresuradas en una cuartilla cualquiera. Fue el primer mensaje que le envió a su amada ayuno de versos. - Magdalena, ¿me haría un inmenso favor? Entréguele en mano esta nota a doña Olvido Denia, viuda de Amado. Y cargue en mi cuenta de la floristería de la Avenida Ilustrada un
ramo de margaritas azules para acompañarla. - Jamás me recibirán en esa casa, todo el mundo sabe a qué me dedico. - Magdalena, a partir de ahora no sólo no le impedirán el paso a ninguna casa, sino que le rogarán que visite a quienes antes la ningunearon. Ya no es la fámula de adúlteros libidinosos. Acostúmbrese a sentirse la gerente de una próspera compañía minera.
La achacosa negra Mariola no pudo negarle el paso a Magdalena de Amibia aún sabiendo de quién se trataba. Había algo incontestable en la determinación con la que la madama pidió ver a la señora. La viuda de Amado se comportó como lo que era y la trató con exquisitez, maldiciendo una vez más al señor Méndez por afrentarla enviando a su casa a una prostituta como recadera. Olvido leyó el escueto mensaje: “Concédame una entrevista, apenas tres minutos de su tiempo. Si no accede le prometo por el amor que le profeso que enviudará por segunda vez; ya tengo dispuesto el vaso con el cianuro de cobre.” - ¿Aguardo contestación? –apaciguó Magdalena el hervidero en que se había convertido su cabeza. - Sírvase comunicarle que lo esperaré mañana en el Parque de los Fundadores a las cinco de la tarde, junto a la fuente –articuló sin poder evitar que asomase la rabia a sus palabras.
La inquina se le pudriría a Olvido en las entrañas si no se desahogaba frente al patético pretendiente que se empeñaba en mortificarla cuando más necesitada de sosiego se hallaba. Tal fue el motivo por el que resolvió escupirle a la cara y en público su profundo desprecio.
Tan pronto recibió Faustino la contestación urgió a Magdalena a que se estrenase en el cargo disponiendo todo
lo necesario para una gran boda. “Y ni que decir tiene que usted, señorita, será la madrina”, sentenció.
El rejuvenecido propietario de la Compañía Chilena de Cobre marchó hacia la que fuera su sastrería de toda la vida, rotulada ahora como Confecciones Nupciales descendientes de don Cosme Cebrián. El hijo de su antiguo sastre se maravilló de la manufactura primorosa del traje de novio y del lustre de los botones de cobre que le mostró don Faustino, y no pudo evitar que asomara a su rostro un gesto de suficiencia y orgullo cuando supo que la creación se debía a su difunto padre. Don Faustino lo puso al corriente de sus intenciones de casarse de inmediato y su urgencia por que le fuera confeccionado un chaleco y un plastrón a juego con el traje que le mostraba.
Consumió toda la noche ensayando lo que le diría a Olvido. El amanecer vino y todavía no se había decidido por una u otra fórmula para abordar a su amada. De las palabras podría dudar, mas lo que tenía bien claro era que se presentaría a la cita con el traje de novio. Él lo había cuidado, que fuera Olvido la que tuviera que cuidarse de él.
Faustino Méndez salió de las oficinas de la Compañía a las cinco menos doce de la tarde camino del Parque de los Fundadores. Tras él, encandiladas por la prestancia de su figura, lo armonioso del traje y el brillo de los botones de cobre, caminaban algunas nuevas empleadas encabezadas por Magdalena de Amibia. A su paso por la ciudad se fueron uniendo a la comitiva personajes de la más variada condición que convirtieron el paseo del otoñal galán en cortejo asombroso. Al llegar a la fuente del Parque convenido eran más de cincuenta las personas que lo seguían, pero él ni se dio cuenta, tan concentrado como caminaba repensando las palabras que dirigiría a la viuda. Olvido lo aguardaba apoyada en el pretil de
la fuente y tampoco ella prestó atención al grupo que arrastraba Faustino. Toda su atención quedó focalizada en los botones espléndidos de cobre y en el espléndido y odiado caballero que los llevaba. Una sensación desconocida la invadió. - Buenas tardes. En primer lugar le agradezco que haya tenido a bien dedicarme tres minutos de su precioso tiempo. No le robaré más, se lo prometo. Olvido, ¿usted me ama?
Habría gritado, habría llorado, habría pataleado por tener que escuchar aquella pregunta degradante y, para más inri, delante de tanto público, pero más ganas le dieron de hacerlo cuando se escuchó a sí misma responder con voz de cordera degollada: “Sí, Faustino, desde el día que lo conocí”. - ¿Quiere casarse conmigo?
El gentío se acercó más a la pareja para no perderse detalle de lo hablado. Mantuvieron la respiración cuando Olvido abrió los labios para contestar: - Sí, quiero.
Hasta la negra Mariola prorrumpió en aplausos y gritos de júbilo al escuchar el sí de la viuda.
Olvido no acertaba a comprender qué estaba ocurriendo, la embargó una emoción intensa que la arrastró hasta los brazos de Faustino para fundirse con él en un abrazo. Nunca le había costado tan poco decir la verdad y jamás la sensación de liberación que experimentó había sido tan gratificante. Los posos de rabia que se resistían a desalojar su corazón se negaban a admitir que hubiese sido capaz de esconder durante años y años sus verdaderos sentimientos.
Su amor propio apenas sufrió al ver que en el día más importante de su vida la protagonista no era ella, ni siquiera su esposo. El protagonista fue, una vez más, el traje de novio cuyos botones de cobre escondían tan peculiar misterio.