
Edición 204, diciembre de 2024 - enero 2025


Edición 204, diciembre de 2024 - enero 2025
RECTOR
Guillermo Murillo Vargas
DIRECTORA DE COMUNICACIONES UNIVERSITARIAS
Fulvia Carvajal Barbosa
COORDINADOR DE INFORMACIÓN
Diego Alejandro Guerrero Velasco
ASESORÍA EDITORIAL
Edgard Collazos Córdoba
Darío Calvo Sarmiento
ASISTENCIA EDITORIAL
Laura Parra
Melissa Pantoja
GRUPO DE REDACCIÓN
Laura Parra
Yizeth Bonilla
Melissa Pantoja
COORDINADORA DE PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN INTERNA
Cindy Gómez Prada
COORDINADOR DE MEDIOS
Diego Gómez Valverde
DISEÑADOR
Camilo Ernesto López López
DISEÑADOR CAMPUS
Mauricio Montiel Bolaños PORTADA
Juan Carlos Osorio
Ciudad Universitaria de Meléndez
Teléfonos: 339 2401 - 321 2220
Fax: 330 0715
agenda@correounivalle.edu.co http://www.univalle.edu.co/ revista-institucional
© 1994 - 2024 Universidad del Valle Cali, Colombia
El año 2024 fue un año donde la Universidad del Valle recogió los frutos del esfuerzo, dedicación y compromiso de toda la comunidad universitaria.
Muestra de ello es la renovación de la Acreditación de Alta Calidad por 10 años, máximo período que otorga el Consejo Nacional de Acreditación, obtenida gracias al continuo proceso de autoevaluación, donde participan numerosos miembros de la comunidad universitaria.
Esto también se ve reflejado en dos rankings internacionales publicados recientemente y que sitúan a la Universidad del Valle como una de las principales IES colombianas. De acuerdo con el último informe del Ranking U-Sapiens para el semestre 2024-2, la institución ocupa el cuarto lugar entre las mejores universidades del país, después de la Universidad Nacional, la de Antioquia y la de los Andes. Este escalafón evalúa el número total de revistas indexadas y categorizadas en A1, A2, B y C, el total de programas activos y que pueden recibir estudiantes nuevos para posgrados, y el total de grupos de investigación categorizados en A1, A, B y C ante el MinCiencias.
Por otra parte, el ranking Times Higher Education ubicó a la Universidad del Valle en el segundo puesto a nivel nacional entre las universidades donde más se aprende, luego de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los factores evaluados fueron: Calidad docente, proporción entre personal y estudiantes, relación entre doctorados y licenciaturas, número de doctorados otorgado en comparación con el personal académico e ingresos de la institución.
Los esfuerzos que la universidad hace para facilitar el ingreso a
la educación superior de la población vulnerable también fueron reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional. Recientemente, la Universidad del Valle recibió varias distinciones durante “La Noche de la Excelencia 2024”, un evento donde se exaltan a los actores del sector educativo que se destacaron por su esfuerzo, trabajo, dedicación, liderazgo y buenas prácticas durante el último año.
En esta ceremonia la Universidad recibió el reconocimiento como una de las IES que aportan a la permanencia y graduación de población de especial protección constitucional. Esta distinción reconoce y exalta las acciones y apuestas de las IES en la atención a las poblaciones de especial protección constitucional, diversas y con presencia en zonas de difícil acceso de acuerdo con el “Diagnóstico de Acceso y Permanencia diferencia en la educación superior pública”. Este reconocimiento también fue otorgado a la Institución Universitaria Digital de Antioquia, Tecnológico de Antioquia y la Universidad de Cartagena.
Es por estos logros que desde la dirección universitaria queremos expresar nuestro sentimiento de gratitud con todos aquellos integrantes de la comunidad que contribuyeron a dejar en alto el nombre de la institución. Gracias a todo el equipo de trabajadores, funcionarios administrativos, docentes, estudiantes y egresados pudimos seguir consolidando y fortaleciendo la presencia de la Universidad del Valle. Es con el esfuerzo y el apoyo de todos y todas que, de cara a los 80 años que se cumplen en el 2025, la institución seguirá trabajando por ofrecer una educación superior de excelencia y alta calidad centrada en el ser humano y comprometida con el desarrollo del país.
Festival Internacional de Cine de Cali 16 años de cine y arte expandido
El arte de hacer popó El libro para una salud digestiva sin filtros 04 10 14 18 24 28 32 36 38 42 44 46
El Rey vuelve a las salas de cine
Pitahaya amarilla, estudiantes de Tuluá explorando su potencial como snack a través de la deshidratación
Huertas urbanas: resistencia social y ambiental en la ciudad
Construyen una planta de tratamiento que produce hidrógeno verde a partir de aguas residuales
Una loca y lúcida idea
A DON Tulio y los 173 estudiantes que fundaron la Universidad del Valle
La Feria Internacional del Libro de Cali Encuentro de Culturas
Así es Jardín, la novela de Daniela Torres
La biblioteca es lo contrario al narcisismo enfermizo de las redes”: Mario Mendoza
Cali Ciudad Borondo
Un Recorrido por Ciudad del Fuego
POR

Yizeth Bonilla y Laura Parra Agencia de Noticias Univalle
Para Alejandro Martín Maldonado, director creativo del Festival Internacional de Cine de Cali - FICCali, “los festivales no son solo una temporada de exhibición, sino que atienden todos los momentos de la creación cinematográfica”.
Conversamos con él sobre el rol del FICCali como dinamizador de la cultura audiovisual en una ciudad que históricamente se ha destacado en la producción y apreciación del séptimo arte. Además, Martín se refirió a la relación reciente del cine caleño con otras expresiones artísticas.
Alejandro Martín es filósofo, matemático e investigador en arte, cine y cultura. Ha sido docente universitario y por más de veinte años fue editor de revistas de arte de Colombia, Brasil, Francia y Estados Unidos. También se desempeñó como curador del Museo La Tertulia y participó activamente en la recuperación de su cinemateca. Desde el 2015 está vinculado al FICCali; inició coordinando la programación académica y el programa de cine expandido y ahora, como director creativo, está a cargo de la curaduría.
Actualmente, es estudiante de la Maestría en Culturas Audiovisuales en la escuela que su padre, el reconocido teórico
de la comunicación Jesús Martín Barbero, fundó y dirigió en Cali: la de Comunicación Social de Univalle.
Cali cuenta con una reconocida tradición en la producción y apreciación cinematográfica, ¿Cuál ha sido el papel del FICCali para sostener o transformar esa tradición?
El festival se entroncó de forma natural con la historia del cine en Cali. Inició liderado por Luis

Ospina, quien conectó con los cineastas caleños que hacían parte de la generación del Grupo de Cali: Andrés Caicedo, Ramiro Arbeláez y Carlos Mayolo, entre otros que se quedaron dando clases en Univalle, como el mismo Ramiro. Luis abandonó la ciudad, pero volvió a comienzos de los 2000 para crear el festival y desde entonces este se convirtió en una pieza fundamental dentro del ecosistema del cine caleño, tanto como un espacio para que los cineastas muestren
sus producciones, como para que se formen.
Las generaciones de cineastas caleños han estado marcadas por estos distintos momentos.
La Cinemateca de Univalle, que durante un largo periodo fue liderada por Rodrigo Vidal, inspiró a mucha gente. Así mismo sucedió con el cineclub de Lugar a dudas. Después el festival permitió que los realizadores de Cali se alimentaran de diversas formas de hacer cine.
Desde su comienzo hasta la versión número 16, el FICCali creció con fuerza. El salón de productores y proyectos cinematográficos, liderado por Alina Hleap es un mercado para las producciones desde el que un buen número de realizaciones de la ciudad se han dinamizado y potenciado.

Entre sus propósitos, los festivales tienen la misión de formar públicos. ¿Cuál es la estrategia del FICCali para llegar a diversos públicos y no convertirse en un evento exclusivo de los cinéfilos?
El festival se propone dinamizar la cultura audiovisual en la ciudad de distintas maneras, por eso la programación incluye las exhibiciones en salas de cine,
cinematecas y el programa Cine Sin Límites que, en alianza con colectivos, grupos y colegios proyecta películas según los intereses de las colectividades.
Igualmente, se han incluido programas relacionados con música o videoclips. Este año nos propusimos trabajar con grupos de Buenaventura, donde hay una industria audiovisual increíble que no viene de la academia y tiene otros referentes.
¿Cómo colabora el FICCali con el circuito de la industria audiovisual de la ciudad?
Los festivales no son solo una temporada de exhibición, sino que atienden todos los momentos de la creación cinematográfica. El festival ofrece un laboratorio de guion con el colectivo caleño Algo en común, quienes han desarrollado una infraestructura para acompañar en distintas etapas a las personas que quieren realizar películas y así ayudar a impulsarlas. Es interesante
Este año el FICC tuvo programación gratuita en la Cinemateca de la Universidad del Valle
ver que como instituciones como SAP Cine o Algo en común han crecido en paralelo al festival.
¿Cómo se relaciona el festival con otras iniciativas alternativas en la ciudad y otros festivales más pequeños de nuestra región?
El año pasado hicimos un encuentro de cineclubes y festivales
en el que se elaboró un mapa de lo que está pasando con dichos espacios y resultaron algunas alianzas. Estamos armando un grupo grande para promover el cine en la ciudad durante todo el año y no solo en el periodo específico del festival. Muestra de ello es que una película del Festival de Cine Ambiental se puede proyectar en el FICCali y después pasar por los distintos cineclubes.


¿Cómo es el proceso de selección de las películas?
Revisamos una gran número de películas: algunas que han tenido éxito en otros festivales y otras que son interesantes e identificamos como potencialmente destacadas, teniendo en cuenta que nos interesa atender a distintos públicos. Además, hay un interés, marcado por el espíritu de Luis Ospina y de la Escuela de Comunicación
Social de Univalle, en resaltar las relaciones entre la ficción y el documental. Esta perspectiva ha marcado el cine latinoamericano.
Las películas las escogemos en un comité del que hacen parte: Diana Cadavid, que ahora es curadora en el Festival de Cine de Toronto y en el de Cine Latino de Los Ángeles; con María Luna, que ha trabajado como curadora y organizadora de la Muestra Internacional Documental de Bogotá —MIDBO; Sergio Wolf, que
fue director artístico del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente —BAFICI y con Gerylee Polanco, directora ejecutiva de nuestro festival.
¿Cuáles
son los temas que la curaduría del FICCali busca destacar?
Buscamos películas que lleguen a un público más amplio o que
119 proyecciones 201 películas 20 películas con enfoque étnico 12 proyecciones para público infantil y juvenil
10 proyecciones de películas animados 35 espacios de proyección.
aborden temas que deben ser discutidos. Por ejemplo, cómo los cineastas de Palestina podrían darnos luces sobre lo que está pasando en su país.
Asimismo, tenemos un interés fuerte en entender las líneas del cine afro y las relaciones del cine africano con los distintos países de la diáspora, que cada vez son más visibles. Es importante proyectar estas producciones porque somos una ciudad con una población afro grande.
Finalmente, también trabajamos con el laboratorio Killary, dirigido por Gerylee Polanco, relación que nos ha llevado a incorporar la paridad de género. Este año, 50, de un total de 124 películas, son realizadas por mujeres.
¿Cuáles son las propuestas del FICCali para incentivar las relaciones del cine con las otras artes?
Estamos pensando en cómo incentivar el interés por la animación, que cada vez es mayor. Esa es una línea donde hay mucha experimentación y está dirigida a un público más amplio que el infantil.
Esto enlaza con una iniciativa de ciudad: Cali hace parte de un grupo de ciudades creativas conformado por la UNESCO, en la categoría de
media arts y dentro de ese posicionamiento la animación ocupa un lugar muy importante.
Del mismo modo, incorporamos otras formas de experimentación audiovisual que no son exclusivas para las pantallas de cine, como las video instalaciones o piezas diseñadas para teléfonos. Esta línea, en la que estamos iniciando, además está relacionada con mi experiencia de colaboración con el festival, que ha sido en las relaciones del cine con las artes plásticas.
Invitamos a todas las personas a apoyar y apreciar el cine independiente asistiendo a la Cinemateca de Univalle, que contó con parte de la programación del XVI Festival Internacional de Cine de Cali, así como a los cineclubes y otros espacios de exhibición en la ciudad. Nos vemos en el próximo FICCali.
POR
Laura María Parra Agencia de Noticias Univalle
Nuevas
generaciones y seguidores clásicos podrán disfrutar de la versión remasterizada en la que se aprecia mejor la fotografía y los detalles de este filme, que en su momento pasaron desapercibidos por la tecnología de la época.
El Festival de Cine de Cali realizó un homenaje a la trayectoria del director Antonio Dorado al cumplirse 20 años de haber realizado el estreno mundial de la película El Rey.
El largometraje contó con más de 370.000 espectadores en Colombia y su éxito la llevó a representar a Colombia en los premios Goya en España. Ahora con esta remasterización se espera mantener la
calidad de la película y llegar a las nuevas generaciones.
La
película se ha renovado y estamos en proceso de que se vuelva a estrenar, lo cual es un hecho prácticamente inédito
en la cinematografía






nacional”. explicó el realizador y profesor de la Escuela de Comunicación Social de Univalle Antonio Dorado Zúñiga.
Para lograrlo, se utilizó el negativo original de la película, el cual fue trabajado en laboratorios de renombre en París y con una postproducción de sonido realizada en Madrid.
La ficción gira alrededor de Pedro Rey, un caleño que logra posicionarse como un capo del narco-
Ver lo que habíamos estudiado pero tangible, tocarlo, saber qué era una cámara de cine, qué era una producción, lo que significaba rodar una película en Cali, después de tantos años que no se había hecho.” Rommy Bitar, comunicadora social, egresada de Univalle.

tráfico en los años 70, marcando un hito en la historia del cine colombiano al ser una pionera en el género gánster y de cine negro en contextos latinoamericanos.
Además, “Esta película fue un impresionante semillero de talento cinematográfico, por lo que hoy muchos de los colaboradores son directores de fotografía, directores y directoras, guionistas”, expresó con cariño Carlos Moreno, reconocido director, quien fue estudiante de Antonio Dorado.
Allí estuvieron presentes jóvenes realizadores como Óscar Ruiz, Claudia Pedraza, directores de fotografía como Paulo Andrés Pérez, Sofía Ogione, productores como Alberto Dorado, Alina Hleap, directores de arte como Johans Paredes, sonidistas como Félix Corredor. Asimismo, contó con la actuación de Fernando Solórzano, Cristina Umaña, Olivier Pages, Marlon Moreno, Vannessa Simon, Diego Vélez, Elkin Díaz y el maestro Jorge Vanegas.
¡Nos vemos en las salas de cine en 2025!
Que esta película cumpla 20 años es muy emocionante. El objetivo que tenemos todos los artistas es que nuestra obra dure, que tenga una vida tan longeva como nosotros y dejar un a la cultura”, Daniel Rodríguez, Estudiante de Comunicación Social.



Que reviva una película como El Rey es volver a recordar que se puede hacer cine en Cali.”
Rodrigo Ramos Estrada, editor y egresado Univalle.
https://youtu.be/gBBR3KmOYxk

Lo más importante es que esta película documenta una época que sin duda transformó las lógicas del país tanto en lo económico, en lo social y lo político.” Walter Mondragón Periodista y poeta vallecaucano.
En la entrevista que tuve con el profesor Antonio Dorado me comentaba que el periódico El País en ese momento le hizo muchas menciones a la película, así que este fue un trabajo mancomunado de muchos actores de la región” Juan Carlos Moreno, Periodista de Cultura El País, egresado Univalle.
POR
estudiantes de Tuluá explorando su potencial como snack a través de la deshidratación
Jhon Gamboa
Agencia de Noticias Univalle
La deshidratación de alimentos es un proceso crucial, cuando se considera el aprovechamiento de frutas que, a menudo, suelen ser desechadas por no ser de interés para las industrias. Este proceso no solo permite la conservación de los productos, sino que abre nuevas oportunidades para su utilización en diferentes sectores. Buscando explorar este campo, una investigación plantea el análisis de dos métodos de deshidratación. Sus resultados buscan profundizar los conocimientos en materia de deshidratación, con el objetivo de ampliar la información sobre esta técnica y ofrecer a los productores herramientas para optimizar el aprovechamiento de sus cosechas.
La deshidratación de productos alimenticios es una práctica clave en la industria, ya que permite prolongar la vida útil de los alimentos y facilitar su uso posterior. En la actualidad se ha hecho necesario desarrollar nuevas tecnologías y afinar métodos que contribuyan a que exista un proceso cada vez más completo, que además de lo anterior también conserve las propiedades fisicoquí-

micas de los productos a nivel funcional, sensorial y nutricional. Estas características son fundamentales para garantizar el éxito de iniciativas que se desarrollen en lo sucesivo.
Con este propósito, las estudiantes Lina Marcela López Rengifo y Yenifer Alejandra Correa Toro, del programa de Ingeniería en Alimentos de la Universidad del Valle, sede Tuluá, con la dirección del investigador y profesor Alfredo Ayala Aponte, bajo la codirección del docente Libardo Castañeda Flórez y asesoría de la del investigadora y profesora Anna María Polanía Rivera de la misma unidad académica, llevaron a cabo la comparación de dos tecnologías utilizadas en el campo de la deshidratación, con el objetivo de determinar cuál método resultaba más adecuado, tanto desde una perspectiva económica como funcional, para prolongar la vida útil de la pitahaya amarilla (incluyendo la cáscara), que como fruto exótico no ha sido ampliamente estudiado hasta el momento;
y que, mediante la investigación se promueve realzar sus cualidades.
Con su desafío, que evaluó una tecnología tradicionalmente usada y otra de corte más novedoso, las estudiantes López Rengifo y Correa Toro buscaron ampliar los márgenes de conocimiento acerca de estas técnicas, ofreciendo resultados que podrán servir de base para futuras iniciativas que provengan de la industria y pequeños productores que busquen innovar y emprender sus propios proyectos.
Dentro del abanico de posibilidades relacionado con procesos de deshidratación de alimentos, Lina Marcela López Rengifo y Yenifer Alejandra Correa Toro consideraron que una de las variables más importantes para tener en cuenta era la viabilidad económica de cada método, pues su proyecto estaba enfocado en brindar alternativas de fácil acceso. Luego de realizar una búsqueda bibliográfica, se decantaron por la tecnología de secado por aire caliente (altamente usada, pero que tiene la desventaja de someter los productos a un proceso bastante invasivo debido a sus largos tiempos de proceso) y la tecnología de secado por ventana de refractancia (un método novedoso y económicamente accesible), dejando de lado procesos como la liofilización, pues este último presenta altos costos e implica largos tiempos de operación.

Su propósito, además de sentar un precedente académico en términos evaluativos para un producto exótico como
la pitahaya amarilla, fue el de promover el aprovechamiento total del fruto, de manera que para la investigación se utilizaron la pulpa, las semillas y la cáscara de la pitahaya. “Nos llamó mucho la atención este enfoque, porque no solamente estamos ofreciendo una alternativa de producto al mercado con un potencial, sino que también estamos contribuyendo al aprovechamiento de residuos”, dice Yenifer Alejandra Correa Toro, quien destaca que esto fue uno de los factores que propició escoger la pitahaya como el fruto de investigación.
Una vez seleccionado el fruto, las estudiantes procedieron a analizar diferentes variantes para la evaluación, entre las que se encontraban la crocancia del producto final; este resultó ser un factor clave, ya que, debido a la presencia de pectina entre la cáscara y la pulpa, en las pruebas preliminares no se lograba la textura crujiente que se deseaba. Para solucionar este problema, fue necesario realizar una serie de pruebas preliminares adicionales. “Hicimos escaldado en la fruta, un raspado en la cáscara, cortamos las espinas que había en la cáscara y, a la final, nos dimos cuenta de que un factor muy importante en el proceso era el espesor de la muestra para lograr una buena textura”, explica la estudiante Correa Toro.
Dado que no se contaba con un estado de madurez exacto del fruto, las estudiantes tuvieron que realizar una serie de evaluaciones para determinar y caracterizar así la base de su estudio. Algunos de los factores que se evaluaron en esta etapa fueron los grados brix, textura y color. “También construimos una cámara propia de vida útil, es decir, comprábamos la pitahaya, se

ubicaba en un lugar fresco para ser observada y cada día se evaluaba su color durante una semana, allí veíamos en qué madurez estaba, de acuerdo a como lo indica la Norma Técnica Colombiana para procesamiento de pitahaya amarilla, y haciendo la relación de color junto con los grados brix”, comenta Lina Marcela López Rengifo, y agrega que posterior a esta caracterización del fruto se realizaron las mediciones de propiedades fisicoquímicas y funcionales.
La evaluación de los métodos de deshidratación se realizó de manera independiente para cada caso. “Para escoger las temperaturas a utilizar, nos basamos en el principio y fundamento de cada método de secado. No podíamos evaluar directamente las mismas temperaturas, porque la transferencia de calor hacia el fruto en cada método es distinta”, explica la estudiante Yenifer Alejandra Correa Toro. Según ella, en el método de secado por aire caliente el calor se transfiere directamente al
alimento, lo que provoca que este alcance la misma temperatura que el fluido (aire caliente), mientras que en el método por ventana de refractancia la transferencia de calor ocurre a través de una película de plástico dispuesta en el sistema, lo que produce un delta de temperatura entre el fluido (agua caliente) y el alimento.
Para la investigación, dicho delta estuvo alrededor de los 20°C. “Si analizamos el delta de temperatura que hay en ventana de refractancia, estaríamos utilizando las mismas temperaturas en cuanto al alimento en ambos métodos de secado.
Por ejemplo, si la temperatura de ventana de refractancia es 70°C, con el delta que existe, el alimento en realidad estaría a 50°; esta temperatura también se manejó en el método de secado por aire caliente, lo que permitiría una comparación entre métodos”, matiza la estudiante Correa Toro.
Los resultados obtenidos demostraron que el método por ventana de refractancia tuvo mejores resultados sobre la pitahaya en aspectos como color, conservación de vitamina C, retención de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante. Estos valores tendieron a mejorar cuando el proceso fue realizado a una temperatura de 90°C.
Según la estudiante Correa Toro, este resultado se debió a que los tiempos de procesamiento a esta temperatura son más cortos, lo que les permitió conservar las propiedades del producto en un mayor grado, algo en lo que tuvo que ver también el hecho de que en este método no hay un contacto directo entre el producto y la transferencia de calor.
“También encontramos que, en lo relacionado con la capacidad antioxidante, el resultado final fue incluso superior a los valores iniciales del alimento. Esto nos pareció muy interesante. Investigando encontramos que esto es debido al mecanismo que ofrece el secado, que permite que estos compuestos se liberen y exista una mayor concentración de estos”, comenta la estudiante Yenifer Alejandra Correa Toro.
Lina Marcela López Rengifo destaca que el resultado obtenido por la ventana de refractancia fue una grata sorpresa de la investigación. “En el método de ventana de refractancia las propiedades
aumentaron, lo que nos lleva a la conclusión de que este método no solo brinda mayor conservación de las propiedades fisicoquímicas, nutricionales y funcionales, sino que además las potencia. Ese fue un plus del trabajo”.
Para las estudiantes López Rengifo y Correa Toro, no se ofrecen actualmente antecedentes exhaustivos de la pitahaya amarilla en ventana de refractancia; es por esto que, por medio de esta investigación, podría ser consumido en un futuro en forma de un snack con un sabor muy agradable, además de todos los beneficios antes mencionados.
Pese a que el alcance de esta investigación no era el de elaborar un snack basado en las cualidades del producto evaluado, luego de los resultados obtenidos esta se convierte en una opción viable: “El prototipo de snack es delicioso. La pitahaya amarilla es, de por sí, una fruta muy fresca y apetecible, además, al deshidratarla, queda con una textura crocante, con un sabor muy artesanal y a su vez, otorgando gran contenido de vitamina C y fibra. Puede ser incluso como un complemento a bebidas lácteas favoreciendo una dieta balanceada, convirtiéndose en una alternativa a productos a base de cereales, ahora que está en tendencia la alimentación saludable”, dice Lina Marcela López Rengifo.
Por su parte, Yenifer Alejandra Correa Toro piensa que, además del impacto en productores que busquen innovar con sus emprendimientos, la investigación realizada servirá como un antecedente importante para futuros investigadores:
“A mí lo que me pareció muy lindo de esta investigación fue que, aunque no teníamos antecedentes ni referentes para comparar nuestro estudio, lo sacamos adelante y le brindamos a la comunidad una investigación que no estaba muy presente, para que en un futuro puedan seguir investigaciones relacionadas”, concluye.

POR
Angie Hurtado Campo Agencia de Noticias Univalle
En medio de la pandemia y el estallido social, las huertas emergieron como oasis de vida en Cali. Un equipo de investigadores siguió de cerca estas iniciativas de resistencia, revelando su poder transformador y su capacidad para abordar los desafíos contemporáneos.
Bajo el cálido poniente de octubre, crece una huerta en el campus universitario.
–Pero, no es sólo una. En Univalle hay tres.
Son las cinco de la tarde. Frente a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, los rayos del sol se filtran entre las hojas, bañando de luz dorada un espacio semicircular verduzco, con camas de siembra e ingeniosas materas colgantes. Es una atmósfera luminosa, esencial
para que las plantas crezcan y lleven a cabo su silenciosa labor de fotosíntesis. El suelo, donde brotan la sábila, el plátano y la papaya, se adorna con letreros que evocan conceptos como justicia ambiental y ecología política. Es una tierra donde naturaleza y conocimiento se hacen inseparables, advirtiéndonos que estamos en presencia de un proyecto académico.
Soberanía es el nombre de la huerta, y junto con Semillas de Libertad y la huerta del Colectivo Sembrando, integran el conjunto de 50 huertas caracterizadas en el

marco de un proyecto que buscó comprender el funcionamiento de las huertas urbanas en Cali en el periodo 2019 a 2023, teniendo en cuenta su fortalecimiento y expansión durante la pandemia y el estallido social de 2021.
La investigación, liderada por Fabio Arias, Angie Hurtado y Mateo García de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de Univalle, devela que, siendo parte de un fenómeno emergente a nivel mundial, las huertas urbanas se han establecido no solo como espacios de producción de alimentos,


sino también como motores de cohesión social y transformación de espacios públicos. Al promover una agricultura ecológica y prácticas ambientalmente responsables, se convierten en herramientas políticas y educativas que desafían las dinámicas capitalistas y hacen frente a los desafíos contemporáneos tales como el cambio climático y la inseguridad alimentaria.
Para Yani Asprilla, tener un huerto representa tranquilidad y regocijo. Es lo primero que expresa al recordar lo que siente cuando está

en la huerta Sembradores de Lucha, un espacio de cerca de 3.000 m2 que se despliega por el Jarillón del río Cauca, donde se siembran y cosechan aromáticas y vegetales.
–La huerta ha sido importante, sobre todo para nuestra salud mental, porque en lo económico no podemos decir mucho –dice acompañada de otros huerteros
urbanos que le apostaron a la siembra para la transformación de un espacio antes invadido y cubierto de escombros en el barrio Calimio Norte, al nororiente de la ciudad.
Esta y otras iniciativas que hacen parte de la investigación, se gestaron en un contexto complejo: en medio de la pandemia del Covid 19 y el estallido social de 2021. “La huerta se fundó durante el estallido social. Los jóvenes apostaron por dar a conocer el alimento perdido y la pandemia influyó mucho porque nos dimos cuenta de que los precios eran altos por la escasez de alimentos. La huerta no solo alimenta a nuestras familias, sino a la comunidad en general”, complementa Yani, líder ambiental y artesana.
En la Cali de antes del estallido también existían huertas, pero es en el 2021 donde se disparan las iniciativas en la ciudad. Se forma una huerta en cada punto de resistencia, en los barrios populares, en los parques, en los separadores de las calles y cerca de los bosques urbanos, humedales y ríos. Ellas recuperan espacios olvidados: terrenos baldíos, antiguas escombreras y áreas consideradas peligrosas. Allí, la reforestación y la preservación se entrelazan con actividades culturales y educativas, impulsando propuestas económicas populares, pequeñas unidades de negocio y emprendimientos artesanales que desafían la lógica capitalista, al priorizar la participación comunitaria, el bien común y la redistribución de la riqueza, en lugar de la acumulación y maximización de ganancias.
Las iniciativas huerteras demostraron una capacidad de reforestación alta, casi duplicando el ecosistema vegetal inicial. Dentro de las especies sembradas destacan las frutales -756 plantas de 34 especies diferentes-, así como árboles nativos del Bosque seco Tropical, que proporcionan hábitats alineados con la biodiversidad de la región. En relación a la fauna, se incrementó la presencia de diferentes especies de aves, artrópodos y mamíferos.
Las huertas han florecido en los márgenes y periferias de la ciudad, donde comunidades enfrentan los desafíos de la migración y la violencia, un crecimiento poblacional acelerado y condiciones de habitabilidad precarias. Estas iniciativas, impulsadas por movimientos sociales, ambientales y políticos que resisten y se organizan para transformar su entorno, emergen como respuesta
a la desigualdad social y a la crisis ambiental. Así, estas huertas no solo cultivan alimentos, sino que también se han convertido en espacios de sanación, encuentro y aprendizaje, sembrando conciencia social y ambiental y empoderando a sus habitantes en la lucha por un futuro más equitativo y sustentable.
Tras la pandemia y el estallido, Fabio Arias, economista y doctor en Desarrollo Sustentable, sintió que no estaba estudiando en profundidad la sustentabilidad de la ciudad, un campo de conocimiento que ha marcado su carrera. Comprendió que evaluar indicadores y métricas de impacto ambiental y socioeconómico en proyectos y políticas no era suficiente. Era crucial profundizar en las relaciones sociales que moldean estos procesos: las dinámicas de poder, la participación y los conflictos, juegan un papel fundamental en las decisiones colectivas. Así, se propuso identificar movimientos sociales comprometidos con la sustentabilidad. Fue entonces cuando la Red de Huertos Agroecológicos de Cali (REDHAC) se presentó como su puerta de entrada para este propósito.


Para Fabio, la sustentabilidad -generalmente entendida como un conjunto de principios para el bienestar social y el cuidado de la naturaleza1 - es un proceso de elección colectiva, donde los resultados dependen de la habilidad de la sociedad para resolver asuntos comunes en escenarios de álgidas disputas2.
La propuesta de caracterizar
procesos de huertas urbanas nace desde la REDHAC, un movimiento social y político de huerteros urbanos que surge durante el estallido social3. Al principio, se proyectó una alianza con la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero el convenio no se dio porque la Secretaría incumplió con la asignación de recursos prometidos para esta actividad. Con los primeros esbozos de lo que sería el instrumento metodológico de base, la iniciativa tuvo que esperar un tiempo hasta obtener los fondos a través de un proyecto de Minciencias, que financiaba el trabajo de dos jóvenes investigadores: la economista Angie Hurtado, y el estudiante de Sociología Mateo García, quienes se encargaron de operativizar la caracterización.
Dotados de una cámara, una grabadora y una dosis de buenas intenciones, los jóvenes investigadores se embarcaron en la caracterización a principios de 2023. El instrumento clave fue una encuesta construida con la REDHAC, que exploró el trabajo comunitario, las prácticas agroecológicas, la producción y distribución de alimentos, las ventajas ambientales y los conflictos de las huertas. La idea inicial fue visitar cada huerta, aplicar la encuesta y realizar breves entrevistas que ofrecieran una visión más amplia de las experiencias de sus gestores. Así, se recopilaron audios, fotografías, vídeos y
1El concepto de sustentabilidad también se asocia generalmente con el equilibrio en el uso de los recursos o la capacidad de satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.
2De acuerdo con Arias y Quintero (2015), “los problemas ambientales demandan análisis técnicos, pero también criterios éticos sobre lo que es valioso sustentar; el debate, la confrontación o en general la política es subyacente a la sustentabilidad”. Arias, F., & Quintero, M. (2015). Sustentabilidad como elección colectiva. Sustainability in Debate, 6(2), 249-259.
3La RED está conformada por estudiantes, profesionales, jóvenes y otros miembros de la comunidad barrial, quienes abogan por la soberanía alimentaria y el poder popular.
CAMPUS DICIEMBRE 2024

bitácoras que documentan los aspectos más relevantes de cada encuentro. Además, la participación activa en mingas, encuentros y reuniones resultó fundamental para profundizar en las visiones, prácticas y dinámicas que dan vida a las huertas.
Mateo, Fabio y Angie en la minga de la Huerta Semillas de Libertad. Fuente: Foto por Hanna Timaná.
Al principio, se pensó en enfocar la investigación únicamente en las huertas de la REDHAC. Sin embargo, a medida que avanzaba el trabajo, se descubrieron
otros actores significativos, incluyendo huertas del programa Sembrando Compromiso4 y del Plan Jarillón de Cali. En total, se incluyeron 50 procesos, lo que enriqueció el panorama investigativo. La recolección de datos, que se extendió hasta septiembre, se dio con el apoyo no solo de los investigadores, sino también de colaboradores y estudiantes del profesor Fabio.


El proceso de investigación fue flexible. Con el paso del tiempo, se buscaron diversas estrategias para obtener información. Cuando los gestores no conocían algún dato, por ejemplo, el área de la huerta, se recurrió tanto a métodos tradicionales, como el uso de una piola para realizar medidas, como a herramientas digitales. Asimismo, el estudio requirió entrevistas a profundidad con líderes de procesos huerteros, pero coordinar estos encuentros representó un reto5. Para Mateo, involucrado en iniciativas huerteras desde 2017, fue complicado concertar las visitas, ya que los huerteros tenían actividades y agendas variables. No obstante, al integrar la encuesta en
las agendas existentes y socializar la investigación en los encuentros de saberes – espacios de encuentro para el diálogo e intercambio de conocimientos, trabajo colectivo (minga), olla comunitaria y peñas culturales-, se logró establecer la confianza necesaria para avanzar.
Que el alimento es un lazo que reúne, convoca, concentra el diálogo y el intercambio de saberes, fortaleciendo los vínculos entre las personas. Cuando se trabaja en una huerta – incluso, en
condiciones extremas de lluvia o sol-, siempre se comparte, desde los alimentos hasta el conocimiento y las experiencias. Estos espacios revelan la asombrosa capacidad regenerativa de la tierra, cuando se le cuida y hay reciprocidad. Es tan increíble su resistencia que, a pesar de ser constantemente lastimada y contaminada, se recupera con amor y cuidado, recordándonos que incluso los espacios más heridos pueden volver a dar vida.
Escanea para leer el texto completo
5En algunos casos, la coordinación fue tan difícil que los encuentros no se dieron. También, se solicitó información sobre las iniciativas de huertas a las distintas dependencias de la Alcaldía Municipal, pero el proceso de respuesta a esta solicitud

CAMPUS DICIEMBRE 2024
POR
Jhon Gamboa
Agencia de Noticias Univalle
Dada la importancia que tiene tanto a nivel regional como internacional la transición hacia fuentes de energía renovables, la producción de hidrógeno verde ha despertado el interés de distintas industrias enfocadas en el desarrollo de tecnologías para su obtención. Sin embargo, muchos de estos sistemas requieren de grandes cantidades de agua potable para sus procesos, lo que trae consigo consecuencias negativas para la población que necesita de este recurso hídrico necesario en su diario vivir.
Luego de varios años de trabajo, investigadores de la Universidad del Valle han desarrollado una
planta de tratamiento de aguas residuales que, por medio de procesos avanzados de oxidación, además de descomponer los residuos contaminantes al interior de estas es capaz de producir hidrógeno verde. Esta iniciativa busca combatir dos problemáticas (el acceso a agua potable y la transición hacia fuentes de energías distintas de los combustibles fósiles).
Una tecnología que aborda dos problemáticas al mismo tiempo
El desarrollo de tecnologías enfocadas en la obtención de

hidrógeno verde se ha visto afectado por los altos costos que traen consigo los procesos y la infraestructura necesaria para hacer posible dicho proceso, debido a las grandes cantidades de corriente eléctrica requeridas para la producción de esta fuente de energía y a los largos periodos de tiempo que toma su funcionamiento. Estos sistemas, además, utilizan

aguas en un alto estado de pureza para sus procesos, lo que pone en peligro su sostenibilidad frente a la existencia de este recurso hídrico y su disponibilidad para la comunidad en un futuro cercano. El PhD en Ingeniería Química, profesor e investigador de la Universidad del Valle José Antonio Lara Ramos, el PhD en Ingeniería Química y también profesor e investigador de la Universidad del Valle Fiderman Machuca Martínez, y la PhD en Ingeniería Química e investigadora de la Universidad del Valle Jennyfer Díaz, se han planteado un sistema de tratamiento de aguas residuales que integra un reactor químico con la capacidad de separar las moléculas de oxígeno e hidrógeno en su interior, de tal manera que sea posible su almacenamiento y uso de forma inmediata.
“Si yo utilizo un reactor electroquímico para tratar esa agua y, al mismo tiempo, estoy produciendo energía, esa misma energía puede servir incluso para iluminar la planta”, cuenta José Antonio Lara Ramos, y explica que mediante análisis realizados a este tipo de tecnología ha sido claro que el resultado de este proceso es la producción de hidrógeno verde. Según él, esta tecnología ha llamado la atención de empresas ubicadas en el país, quienes han enviado aguas residuales provenientes de sus industrias y han visto resultados bastante favorables, que han mostrado -por
poner un ejemplo- una reducción del más del 90% de grasas en aguas de la industria petrolera.
Para la investigadora Jennyfer
Díaz, lo que hace altamente atractiva la tecnología desarrollada es que les permite reducir costos u obtener algún retorno por el tratamiento de aguas que obligatoriamente deben llevar a cabo para cumplir con normativa.
Según ella, esta tecnología no cuenta con muchos referentes, ni a nivel regional ni internacional, ya que tradicionalmente se han trabajado en ámbitos diferentes tanto el tratamiento de aguas residuales como la producción de hidrógeno verde, que como se dijo anteriormente ha requerido de grandes cantidades de agua potable para su funcionamiento en las plantas.
“Si te das cuenta, la materia prima que estás utilizando es algo que todos necesitamos. De cierta manera, estás gastándote el agua para producir hidrógeno.
Por otro lado, nuestra tecnología trabaja con un desecho”, comenta la investigadora, a propósito de la tecnología desarrollada en las instalaciones de la Universidad del Valle.
La importancia del hidrógeno verde en la agenda del país y el futuro del mundo
Según el investigador José Antonio Lara Ramos, en la actualidad existe una preocupación a nivel mundial por promover el uso apropiado del agua, lo que hace necesaria la implementación de tecnologías y sistemas que garanticen un proceso eficiente. En este ámbito se enmarca lo que han desarrollado.
“La tecnología, desde la perspectiva del beneficio a los seres humanos, contribuye a que estos tengan disponibilidad de agua con las condiciones fisicoquímicas
adecuadas para su uso y consumo. El otro problema tiene que ver con el cambio climático, de cuándo comenzaremos a utilizar energías más limpias. En este caso también la tecnología tiene una gran importancia”, resume el investigador, y añade que este sistema, al no trabajar con aguas potables, no entra a competir por este recurso hídrico, pues a través de su sistema de tratamiento brinda la oportunidad de generar el hidrógeno limpio, una fuente de energía que se puede utilizar en múltiples ámbitos.




Para la investigadora Jennyfer Díaz, estos ámbitos se presentan tanto en pequeñas comunidades como en grandes industrias, como la deforestación y la quema de subproductos de la industria alimentaria para la producción de energía. “Son muchas aristas donde podemos tratar el tema de la producción de hidrógeno, donde es importante”, sostiene.
“Creemos que la tecnología que estamos desarrollando aquí en Colombia tiene un potencial muy elevado desde el punto de vista ambiental, económico y de uso para generar energía”, dice el investigador Lara Ramos.
La promesa de esta tecnología para futuros adelantos en el sector industrial
Dentro de la escala de madurez para este tipo de tecnologías, que va de 1 al 9, la planta de tratamiento desarrollada por los investigadores Machucha, Lara y Díaz se encuentra actualmente en un grado 5, lo que significa que ha sido probada en entornos reales con aguas residuales de la industria, y ha mostrado resultados favorables para la producción de hidrógeno.
Pero todavía hay un trecho por transitar, de manera que se
pueda potenciar hasta que pueda llegar a un nivel 9, donde ya logre ser comercializado. “En términos de costos energéticos, en estos momentos estamos alrededor de 1.300 pesos por kilogramo de hidrógeno. Ese es el costo que actualmente nosotros tenemos en esta planta, eso es bastante bajo”, explica la investigadora Jennyfer Díaz, y agrega que actualmente trabajan con un reactor que cuenta con una producción de hidrógeno validada de 18.000 partes por millón en el flujo de hidrógeno.
“Lo que buscamos es escalar la tecnología a
una producción mucho mayor de hidrógeno, para aumentar el nivel de madurez y que en un futuro se pueda comercializar.
Entendemos que este también es un avance muy significativo tanto para el saneamiento básico como para la transición energética del país”, dice la investigadora.

POR
Edgard Collazos Córdoba
Profesor Escuela de Estudios Literarios

En la cuarta década del siglo pasado, la gente de Cali había escuchado el cuento y nadie lo creía. En los hogares, en los corrillos de las tiendas y en los bares se comentaba que un
loco profesor de la Escuela Normal del Valle andaba con la loca idea de fundar una universidad. Nadie lo tomaba en serio, quizás porque la élite de la ciudad y la prensa andaban más preocupados por el fin de los acontecimientos de la Segunda
Guerra Mundial o acaso porque los sectores populares tenían puesto su interés en las contiendas futboleras entre el Deportivo Cali y el América, que ya en el inicio de la segunda década del siglo XX esta ban fundados. Por supuesto que era más in teresante escuchar los gritos de las barras bravas, populares y furibundas del América, que días antes del clásico entre los dos equipos iniciaban sus correrías por las calles, gritando: ¿CALI QUÉ QUERES? Y respondían, QUE AMÉRICA TE META DIEZ. Esa consigna estaba en los hogares, en los labios de los estudiantes de Santa Librada, en la muchachada de la Escuela Normal, en las esquinas del Barrio Obrero y San Nicolás, pero nadie repetía la consigna del loco profesor: Cali necesita una universidad.
En ese devenir de olvidos, apatías y de lu chas contra el parecer adverso de tener una uni versidad y mientras la gente seguía entretenida, la loca idea luchaba contra viento y marea en la mente esquiva de burócratas y políticos. De repente, cuando ya la idea espiraba, un día, en una tertulia de in dustriales, acaecida en el Café El Globo, ubica do en la Plaza de Caicedo, sin saber cómo y bajo cuál argumento, un dirigente habló bien del proyecto, convenció a la concurrencia y el amanecer del 13 de junio de 1945, Cali se despertó con la noticia de que el loco visionario lo había logrado, que mediante Ordenanza No 12 de junio de 1945, la Asamblea Departamental había respaldado la desquiciada idea de Tulio Ramírez, en ese entonces profesor de la Escuela Departamental, ni siquiera caleño, porque había nacido en la Unión Valle en 1898, por esos días Estado Federal del Cauca.


Sin duda que era el proyecto cultural más ambicioso de la historia del Valle del Cauca y don Tulio no era ajeno al lio en que se había metido, pues a partir de esa semana de junio de 1945, empezó a ca

minar por tierras cenagosas, tenía que continuar con la segunda fase del proyecto, tal vez la más importante, buscar alumnos, convencer a los bachilleres para que ingresaran. Cuenta la tradición oral y mi padre, quien perteneció a la primera promoción de arquitectos, que don Tulio era una hormiguita, visitaba casa por casa buscando quién deseaba ser universitario, ardua tarea, pues los jóvenes no creían en ellos o estaban resignados en ser bachilleres o contentos ingresando a la Escuela Superior de Agricultura Superior Tropical de Cali, fundad en 1934 – les estoy proponiendo algo diferente, ser profesionales – les decía, y les habló quizás del espacio sideral, de la ciencia, de la ilusión de un mundo mejor, debió ser una lucha titánica, pero no inútil, porque don Tulio tenía el ser revestido de pasión y la mente tensada con la terquedad, el mejor material para imponer un proyecto, y así fue como antes de iniciar clases en un antiguo local donde en el siglo XIX había funcionado el Convento de los padres agustinos, situado cerca del Batallón Pichincha, una hermosa joya arquitectónica ya demolida, pues es costumbre de la dirigencia caleña acabar con lo bello de Cali, había logrado que 173 loquitos creyeran en su proyecto y se erigieran como los chicos raros de Cali.

Como en Cali no habían visto un universitario y los pocos que habían eran hijos de la élite, graduados en París o Nueva York, pero no en Univalle -como se le empezó a llamar a la recién fundada institución-, eran

bichos raros, revestidos de futuro y sabiduría. Estudiaban Arquitectura, Administración de Negocios, Ingeniería Química e Ingeniería Eléctrica. La gente deseaba verlos, eran un suceso, un orgullo, no se les cobraba en las cafeterías, las chicas deseaban ser sus novias, en los negocios los llamaban para consultarlos, los vecinos visitaban sus casas para que ayudaran hacer tareas a sus hijos, explicaban la regla de tres, tan


de moda y necesaria, a los de quinto de bachillerato les hacían entender el binomio al cuadrado y la tabla periódica de los elementos químicos, los obreros de las construcciones les pedían consejos para saber cuál varilla necesitaba una columna de tres metros y a qué distancia debía ir el fleje cuando la varilla era de media pulgada, las señoras los veían como buenos futuros maridos –tan jelebres ve – decían cuando asistían a las
fiestas , pues estaban ungidos e invitados a cuanto acontecimiento social celebraba la ciudad. En fin, si eran celebres por la deidad del saber y tal vez por eso, representaron el papel de su rector, pues don Tulio, como primer rector de la Universidad del Valle, seguía luchando para que el barco no naufragara ante la ingente marea de gastos y deudas a las que se enfrentaba cada mes, y cuando ya desfallecía en su gentil obra, otra
vez, el viento sopló a su favor, y el visionario loco del colegio Departamental, sintió que no estaba solo, que esta vez tenía 173 aliados, guerreros en la convicción y fueron ellos quienes impulsaron la universidad, ellos convencieron a la nueva juventud caleña y a sus padres y transformaron el torrente de bachilleres, y entonces, se expandieron en nuevas carreras, abandonaron el viejo convento y ocuparon la antigua sede del colegio Santa Librada ubicada en la carrera cuarta con calle once (también hoy demolida) y luego, ante el flujo y la convicción de que Univalle es el mejor proyecto cultural, cuando la ciudad crecía hacia el sur, la institución también se expandía y hacia 1950 se fundó la Facultad de Salud y se hizo necesario construir la sede de San Fernando, donde funcionó Medicina, Bacteriología, Arquitectura, Ingeniería sanitaria, Química, Tecnología en Topografía, Física, Matemática y Humanidades y años después se hizo necesaria la sede de Meléndez.
Desde ese feliz día de 1945, han pasado 79 años, don Tulio murió en 1985, no sé quién de esos 173 fundadores está vivo, ojalá las directivas de la Universidad del Valle les hiciera un homenaje, por ahora, cumplo con recordarlos en esta corta e insuficiente nota.

POR
Edgar Hernán Cruz
Agencia de Noticias Univalle
Del 14 al 24 de noviembre Cali se llevó a cabo la 9na Feria Internacional del Libro de Cali, un evento de ciudad y de región que unió los intereses del sector público y privado en el que la Universidad del Valle participó de manera activa como organizador, ofreciendo lo mejor de su muestra editorial y sus sedes para la expansión en el departamento de este importante evento.
La FilCali tuvo a Japón como país invitado y permitió estrechar los lazos de unión históricos entre el país asiático y el Valle del Cauca, el embajador de Japón en Colombia Takasugi Masagiro señaló que Cali tiene un vínculo especial con Japón, porque los primeros inmigrantes



japoneses llegaron a Valle del Cauca en 1929. Esta comunidad es la más grande de Colombia y en ese sentido la embajada busca promover el intercambio cultural entre Japón y Colombia, sobre todo en Cali.

La feria fue el escenario de este intercambio, con la presencia de escritores y artistas que ofrecieron una amplia muestra de la cultura japonesa, como Sebastian Masuda, embajador mundial del arte kawaii quien ofreció conferencias, talleres y demostraciones sobre la cultura kawaii, que llega a generaciones muy jóvenes en todo el mundo “Hay una percepción y un sentimiento de la cultura kawaii en el mundo y lo que quiero es que la gente conozca esos valores que están representados en productos como el manga y el anime y quiero que toda la gente que sigue la cultura kawaii en cali profundice en ella y la conozca más y que tenga más apertura y crecimiento en Cali y el Valle del Cauca” O también Keiko Sakihara maestra del arte Ikebana, un arte milenario que se preocupa por buscar la belleza en la naturaleza: “a través de ikebana, nosotros mostramos nuestra filosofía y arte, por ejemplo se pueden expresar conceptos como la paz o el amor, la meditación o la oración y nos interesa mostrar la forma como



eso se muestra a través de flores, estamos buscando la belleza de la naturaleza con las flores.”
Otras expresiones de la cultura japonesa tuvieron lugar durante la feria, como la danza, el performance, artes marciales, artesanía o la ceremonia del té.
La Feria nació en la Universidad como Feria del Libro del Pacifico y salió de la Universidad para que su alcance y crecimiento la conviertieran en una de las ferias del libros más grande e importante del país como reconoce su directora, la periodista y escritora Paola Guevara
“sin Univalle no existiría esta feria, porque Univalle ya tenía una feria puertas adentro en el campus y en un acto de generosidad la abrieron a la gente. Allí está, en el bulevar del Río, en el Puente Ortiz, en la Retreta, en el Paseo Bolívar, está de cara a la gente y eso hay que destacarlo como un gran acto de grandeza de Univalle.
Para la Universidad del Valle, que ha participado como organizador de manera ininterrumpida durante estas nueve ediciones, la Feria del Libro de Cali fue también una oportunidad para que la Universidad se proyecte a la sociedad, y fue también una fiesta, en palabras del profesor Adalberto sanchez, director de la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación, para el Programa Editorial de la Universidad, “un sello que tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional que le ha permitido no solamente a nuestra comunidad, nuestros profesores, estudiantes, poder divulgar su conocimiento, ese conocimiento generado dentro de la Universidad, sino que también lo hemos abierto a otros autores que se han vinculado con nosotros y han visto en el programa editorial Univalle, esa casa, esa casa que les permite viajar a muchos países, abrir las puertas de muchos hogares y convertirse en ese vehículo que permite que el conocimiento llegue a la gente”.
En la Feria Internacional del libro de Cali se vendieron más de 66 mil libros y logró reunir a más de 450.000.
Se hicieron 90 actividades de la cultura japonesa
Y gracias a la descentralización de la feria en las sedes de la Universidad se hicieron 121 eventos en 12 municipios del Valle del Cauca
https://youtu.be/gBBR3KmOYxk


1 “La Vegetariana” de Han Kang Premio Nobel De Literatura 20242.
2 “En Agosto Nos Vemos” de Gabriel García Márquez
3 “El Libro De Bill” de Alex Hirsch
4 “Hábitos Atómicos” de James Clear
5 “Nexus”, de Yuval Noah Hariri.

POR
Edgar Hernán Cruz
Agencia de Noticias Univalle
Daniela Torres es comunicadora social, egresada de la Universidad del Valle, además de música, cinéfila y escritora, que publica con la editorial Sic Semper su primera novela Jardín.
Un texto como Jardín ocurre cuando decides y encuentras la manera de explorar y registrar el mundo inconsciente, y tienes además el talento para armar un relato que son muchos relatos referidos a tus sueños. Daniella Torres va más allá, descubre que los sueños pueden contener más sueños dentro de sí y al encontrar conciencia dentro de la inconsciencia te puedes acercar a la experiencia de la muerte.
No es el brillo de la claridad consciente el tema de esta novela. Cada uno de los relatos que la componen apelan al subconsciente y los pocos que tienen lugar en la vigilia son profundamente emocionales, hablan sobre la autopercepción frente a lo exterior, de las conversaciones íntimas, los encuentros y desencuentros. El lector desprevenido de Jardín descubre unos relatos en apariencia inconexos; en su forma, cada uno de ellos tiene la estructura de un texto cerrado, circular, del que podría apropiarse hasta que descubre, o no, el juego, las piezas que conforman el rompecabezas, los personajes

que relatan sus experiencias, que sueñan.
René y Nina viven juntas. René tiene la costumbre de escribir sus sueños y cuestionar la forma de vida de Nina, también escribe sobre sus vecinos y sus dolores, nos asomamos como espectadores a sus conversaciones cotidianas y luego están los sueños y las pesadillas, y la constante pregunta por la muerte, o sobre el misterio metafísico del más allá, René dice en la novela:
La intención de suicidio es el mecanismo más utilizado para despertar de un sueño: puedes lanzarte al vacío o dejar de respirar. El cerebro no puede recrear lo que no ha experimentado; está programado para evitar la muerte, pero yo no quiero despertar antes de ese momento. No quiero despertar en medio de un túnel oscuro. Me abrumaría perderme en lo desconocido sin saber a dónde voy”.

Como René, Daniella, la escritora, se ejercita desde la niñez en escribir sus sueños, en principio para exorcizar las pesadillas y luego como bitácora del inconsciente. Esos textos que son imágenes, terminan siendo el insumo para Jardín. Más allá de relatar esas escenas oníricas se pregunta permanentemente por la propia escritura donde la autora
expone y cuestiona su propia identidad. Como en los sueños, cada relato está lleno de imágenes donde se reconoce al cine como su pricipal influencia. En su compleja estructura, Jardín termina siendo muchos pequeños libros en los cuales el lector va cayendo como en un vórtice
o como penetrando en el jardín del libro compuesto por enredaderas que no permiten el paso de la luz y con un suelo crepitando a cada paso como algo vivo. Jardín es una novela oscura con algunos relatos moviéndose entre el asco y el terror, pero en donde también nos podemos encontrar porque las preguntas y los temas expuestos delicadamente por Daniella Torres son universales y se mantienen durante toda la vida, como la locura, el mundo de las pesadillas y los sueños, la muerte y el amor.


Luego de varios años alejado del terreno de la ficción, Mario Mendoza vuelve a las librerías del país con Los vagabundos de Dios, un libro que retoma algunas de las reflexiones de este autor que surgieron como parte del estallido social y de la pandemia.
Aprovechando su paso por la Feria Internacional del Libro de Cali, la Agencia de Noticias Univalle habló con este autor colombiano.
Agencia de noticias
Univalle: Quisiera que empezáramos este diálogo hablando del detonante que lleva a que después de seis años de estar alejado de la ficción, usted se decida a regresar a este espacio de la literatura.
Mario Mendoza: Estuve cerca de diez años con un personaje de novela policíaca, Frank Molina, un detective y periodista que está detrás de ciertos casos. Cuando se acabó ese ciclo de cuatro novelas, con Akelarre, cerré bastante mal. Sentí que a Frank le estaban ocurriendo cosas para las cuales yo no estaba preparado. La gente cree que un escritor controla todo, que es como un

titiritero que tiene los hilos y eso no funciona de ese modo. Los que honramos el oficio sabemos que los personajes llevan vidas propias, independientes, que hacen y dicen cosas que nos sorprenden, que para las cuales no estamos preparados. Es famosa la escena de García Márquez saliendo de su estudio, sentado en una escalera, llorando, y Mercedes, su esposa, le pregunta ¿Estás bien? Y él dice “No, no, se me

acaba de morir el coronel Aureliano Buendía en el estudio, allá arriba”. Y es así como ocurre una novela.
Entonces Akelarre me dejó bastante mal, fue una puesta en el abismo para la cual no estaba preparado. Freno varios años y me paso a trabajar novela gráfica y cómic en donde me siento muy cómodo. Hasta que de un momento a otro llegan el 21N. Llega la pandemia también, que fue terrible
para mí y empiezo a cruzar un país en guerra. Empiezo a darme cuenta que las nuevas generaciones están en la calle. Cali fue protagonista dura de esa situación y yo estoy relativamente cerca de algunos de los muchachos que están en esa confrontación. Los llamé a ellos una y otra vez a que no se trataba de ser fuerte en la calle, se trataba de ser fuerte en las urnas. Una posición como la mía es muy extraña y muy difícil de entender en este momento en el país.
Los bandos en conflicto se parecen cada vez más y cuando uno se opone a algo, corre un riesgo y es convertirse en lo que más detesta. Termina uno pareciéndose a lo que está combatiendo. La violencia, tanto en Colombia como en América Latina, ha tenido muchas justificaciones, ideologías, argumentos, pero al final no deja de ser violencia.
Uno no puede pensar de esa manera. He tenido que aprender a debatir y a dudar también de mis propias opiniones. Dudar y aceptar la vulnerabilidad, la fragilidad del pensamiento, es algo muy sano para una democracia. Pero no estamos con gente de ese estilo, estamos con gente que está convencida de poseer la verdad y que está radicalizada. Son los nuevos fundamentalistas de la violencia, bien sea del bando que se encuentren, pero ellos están absolutamente convencidos de que hay que exterminar al bando contrario.
Los vagabundos de Dios es una novela en donde un escritor tiene que cruzar ese país, tiene que navegar por esas aguas llamando una y otra vez a la idea de la no violencia.
Y ese desencanto que usted encontró se ve reflejado en este libro, que es también es un libro muy personal, porque usted venía de libros como Bitácora del naufragio y Leer es resistir, que le permiten tocar estos temas ¿Cómo fue el abordaje de ya desde la orilla de la ficción?
Es algo muy raro y extraño, porque hay unas fuerzas estatales y en la medida en que la guerra se va degradando, esas fuerzas estatales (ejército, policía, Ministerio de Defensa) terminan siendo grandes violadores sistemáticos de derechos humanos. Tenemos fuerzas parapoliciales, fuerzas paraestatales, que están al mando de grandes oligarquías dominantes, que no quieren perder el control de un país y se mueven en la sombra. Tenemos cárteles de la droga. Tenemos también el ideal del guerrero, desde una perspectiva muy romántica, con la Revolución Cubana y los movimientos de emancipación latinoamericanos, del lado del comunismo, del socialismo, la Revolución. Pero resulta que esa gente terminó secuestrando cinco, ocho años en la mitad de la selva. Qué es eso, qué es ese disparate.
Me voy a lo más débil y frágil que son la discusión y los argumentos, la democracia participativa. No creo en ninguno de esos bandos. A mí no me interesa la izquierda armada, a mí no me interesan las fuerzas
parapoliciales, no me interesa parecerme a ningún narco y a ningún lugarteniente del narcotráfico. No quiero parecerme a ninguno de los violadores sistemáticos de los derechos humanos de este país. A mí me interesa la derecha con la que yo pueda discutir. Me interesa la izquierda ilustrada, con la que podamos debatir, discutir, argumentar y contraargumentar. Creo que esta fuerza que emerge de la civilidad en Colombia es una fuerza política muy interesante. Y aunque somos pocos, no somos populares.
En este caso de la literatura se puede decir que funciona para usted como ejercicio como para explorar las profundidades del alma humana.
Creo que la literatura tiene caminos misteriosos, extraños y sumamente reveladores. Es imposible pasarse una vida entera cuerdo. De la misma manera que es imposible no enfermarse físicamente. Eso es imposible. Tarde o temprano me voy a enfermar. Con la mente pasa lo mismo. La mente en algún momento me va a jugar malas pasadas, me va a dar paranoia o depresión. Voy a hundirme de mala manera. La gente que dice quererme me va a herir y yo me voy a destruir. Me van a calumniar, abandonar o dejar. Entonces hay mil puertas por las cuales ingresaré a los infiernos. Y creo que la literatura es un camino que nos refleja esas rutas oscuras y

como yo las llamo. Creo que Los vagabundos de Dios también es una novela que podría entenderse como un largo y gigantesco descenso a los infiernos en medio de la guerra, que es lo que hemos tenido en Colombia. En el primer capítulo del libro el protagonista se
pregunta por el sentido de la literatura en un mundo déspota y avaro ¿Usted como autor que le respondería a su personaje?
Las redes sociales son un momento en el cual todos están enamorados de sí mismos. La red
lo que te enseña es eso. Selfie, selfie, selfie. Yo aquí en la playa, yo aquí en el restaurante, yo, yo, yo. El pronombre personal de la primera persona del singular. Las redes sociales no hacen un viaje hacia el nosotros. Es el largo camino de un yo centrípeto que gira y gira siempre en torno a sí mismo.
Cuando entras a internet y buscas cualquier noticia, el buscador te perfila y empieza a arrojarte más cosas en esa línea. Te va alimentando hasta que radicaliza. Cada vez te pareces más a ti mismo, cada vez estás más seguro de tus posiciones, estás convencido de que tienes la razón. Los programas te han alimentado durante meses y años y te han enviado artículos. Buena parte de lo que has recibido son fake news, pero no importa. Tú las consumes, convencido de que es así, hasta que al final eres un yo enorme, gigante, alimentado por esa burbuja informativa. Los bandos en conflicto están cada vez más alimentados por unas burbujas que los vienen destruyendo poco a poco, de manera muy certera.
La literatura es lo contrario. La literatura es salir a lo diferente. La única posibilidad en la red que tú tienes de aprender es buscar cosas contradictorias, ir a las orillas opuestas y leer. Si tú eres un tipo de izquierda, tienes que leer con juicio a los columnistas de derecha para poder argumentar de manera muy certera contra ellos. Si eres un columnista de derecha, tienes que leer a los de izquierda, centro, a los que se encuentran en orillas casi marginales. Pero si tú siempre estás buscando en tu misma línea, nunca
aprendes. Cada vez te pareces más a ese yo que empezó chiquito y que se fue alimentando.
La biblioteca es lo contrario al narcisismo enfermizo de las redes. La biblioteca siempre te propone personas y sujetos que no son como tú, que no se parecen a ti, que piensan distinto. Creo que la biblioteca es un enorme camino con una cantidad de gente que no piensa como yo, que no se parecen a mí, que no tienen mis ideas, mi religión, mi estatus social, nada. Por eso leer es tan enriquecedor, tan importante.
Y es un ejercicio, además para dejar de ver en el otro un adversario, sino más bien en alguien con el cual yo puedo aprender y construir sociedad.
Exactamente. A mí me interesa la gente que no piensa como yo. Siempre he sentido una enorme curiosidad por las personas que creen en cosas en las que no creeré nunca, pero que me fascinan. He repetido muchas veces que soy un agnóstico al que le fascinan las religiones. Yo no puedo orar y creer en un ser superior, pero cuando he estado en una clínica a altas horas de la noche y escucho en la cama de al lado a alguien orar con una fe tremenda, siento una envidia increíble. No me siento superior a esa persona, me siento infinitamente inferior, siento que esa persona tiene una fuerza que de pronto lo va a hacer mejorar, tiene compañía en la mitad de la oscuridad, de
esa noche en ese hospital y yo no. Siento mucha envidia de los que no son como yo y no piensan como yo. Y me parece que esa es la democracia. La democracia es estar con personas que piensan distinto y tener curiosidad por esas opiniones. Ojalá en Colombia lográramos llegar a ese punto de respetar al otro una y otra vez, piense lo que piense y esté en la orilla que esté.
Y es esa la invitación para, precisamente, acercarse a Los vagabundos de Dios.
Yo invitaría a reflexionar sobre ese momento que hemos vivido hace poco en la pandemia, cuando frenamos en todo el país y en el mundo entero. Estaba el planeta entero encerrado, en cuarentena. Vimos salir a las otras especies. Fue un momento increíble, en que hubiéramos podido parar y pensar de otro modo, revisarnos y no lo hicimos. No fuimos capaces. Ese narciso occidental tan ególatra, pedante, arrogante, engreído, no fue capaz de revisarse. No hicimos un examen de conciencia y las consecuencias las estamos viendo. Estamos destruyendo el planeta entero, ya hay cambio climático, no hay marcha atrás, Naciones Unidas ya nos advirtió, pasamos el punto de no retorno, lo que viene va a ser terrible. Los vagabundos de Dios es ese momento de tránsito en donde un autor enciende la alarma y anuncia lo que viene.
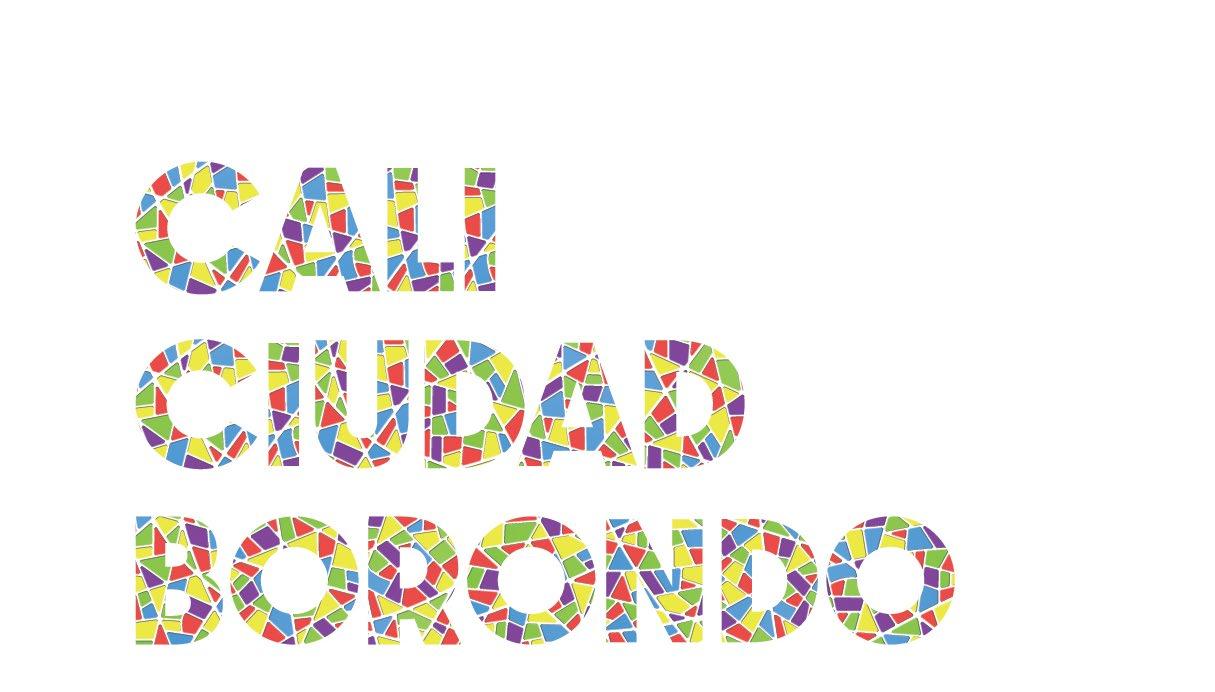
Si quieres verano, cometa y maceta
O simplemente conseguirte un novio
Tienes que venir a…
Un espíritu lúdico atraviesa las páginas de Cali Ciudad Borondo, el más reciente libro del Programa Editorial de la Universidad del Valle. Esta publicación, que tiene como posibles lectores tanto a niños, niñas, jóvenes y adultos, nos invita a darnos -como precisa su título- un borondo, un
paseo, un recorrido, por todas esas imágenes que habitan la memoria sobre la ciudad de Cali. Sus hitos, su iconografía, sus tradiciones, sus personajes, sus barrios, sus íconos, los lugares insignia, los mitos y las canciones que ha inspirado son la fuente de inspiración para cada una de las 374 adivinanzas componen el libro que, como propone el autor, “una para cada día del año y quedan nueve para poner una adivinanza extra”.
Éste es un pasto gigante
Que le da el sabor dulce a
La Sultana
Y al que quiere que le den más <<pasto>> Entonces que le piquen…


El autor de esta publicación es Jorge Iván Cardona Soto, quien realizó estudios de Medicina en la Universidad del Valle y luego se pasó al programa académico de Comunicación Social, de donde es egresado. Se ha desempeñado como docente de Español y Literatura en la Institución Educativa Santa Cecilia, entre los años 2005 y 2009; y como profesor del Área de Lenguaje y Comunicación del Plan Talentos, convenio entre la Alcaldía de Cali y la Universidad del Valle, entre los años 2010 a 2012.
Este libro, que a su vez son tres, recopila las publicaciones Cali para principiantes, tres publicaciones anteriores de Jorge Iván, con el objetivo que los lectores, sin importar su edad o procedencia, aprendan sobre esta ciudad al tiempo que juegan con el libro. Va acompañado de ilustraciones de Miguel Bohórquez, Mónica Bravo y Gustavo Hincapié Reyes, quienes más que plasmar un referente que acompañe la publicación, generan una lectura que complementa la imagen que proponen las adivinanzas sobre la ciudad.
Cali tiene su picante
Y el grupo Niche
Lo ratificó así
Con su Cali…
En las adivinanzas pueden encontrarse el goce de los caleños al bailar salsa, el viento que baja por los Farallones al caer la tarde, el sonido de las aguas del río Pance o el reconocido canto del bichofué. También puede encontrarse la fascinación de Jorge Iván por la ciudad que habita y atraviesa, ese territorio mestizo y diverso, atravesado por ríos, humedales, árboles, rumba y canciones. Y quizás los lectores más atentos reconocerán las calles del barrio San Antonio, la textura de la caña de azúcar o los compases de Cali Ají que acompañan esta reseña.




guería salsera haya un sabio que en su madurez demuestre tanto conocimiento sobre un tema ajeno aunque universal.
Con la misma sencillez y humildad con que atendía en su hotelito de Cayo Cangrejo en Providencia, el ahora respetadísimo profesor de la Escuela de Estudios
Literarios de la Universidad del Valle Edgar Collazos Córdoba, ha hecho público un luminoso libro sobre el Dante y su Divina Comedia.
La edición es bellísima, adornada de espectaculares fotografías y de los frescos y pinturas que inmortalizaron a quien nos volvió poema un viaje al infierno recién terminada la Edad Media. Pero lo que resulta asombroso es que en pleno Cali de estallidos sociales y bullan-
Y el libro se las trae. Es un acumulado de apuntes y anotaciones diversas sobre los elementos constitutivos de la Divina Comedia. No tiene orden ni cuerpo genérico, pero todo resulta tan metodológicamente tratado que el libro termina siendo un rompecabezas magistralmente armado por los hilos con que fue tejido. La sapiencia con que desnuda la estructura de la Divina Comedia, explicando el uso del lenguaje vulgar, no del latín que hace Dante, para quizás hacer más asequible la revisión caricaturesca de los tipos morales y sicológicos de entonces, le permite al profesor Collazos explicarnos tantas cosas de ese libro mítico que por más que se conozcan no dejan de sorprendernos. El análisis

de la cosmología geocentrista ptolemaica que usa Dante para terminar confrontando su teoría numérica con lo que está descubriendo 900 años después el telescopio Webb, asusta al lector más incrédulo. Su devoción por el número 3 y las estrofas triangulares de su poema eterno. La desmembración de los personajes en planos y gordos para someterlos al microscopio con que Dante parecería haber escrito ese monstruo.
Todo y mucho más queda contenido en este libro donde su autor, como conclusión muy vallecaucana afirma que si hoy Dante existiera sería un diestro escritor de novelas porque en su obra están los elementos básicos de la literatura moderna. Es un libro para minoría selectas, pero es un libro admirable. Honor y Gloria.





La gastroenteróloga Juliana Suárez fue invitada al programa radial Sanemos Juntos de la emisora Univalle
Estéreo 105.3 f.m. para hablar sobre El Arte de Hacer Popó, un libro para una salud digestiva sin filtros. La invitada fue Juliana Suárez, egresada del programa de Medicina de la Universidad del Valle, además cirujana general también de esta misma institución y gastroenteróloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
María Adelaida
Arboleda, Doctora en Psiquiatría Comunitaria, profesora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle.

“Hablando de todo lo que implica en esta cultura, hablar del popó y cómo a veces utilizamos una serie de eufemismos para poder llegar a un tema que desde niños nos han dicho que es negativo, que es vergonzoso y de eso no se habla, que qué pena e incluso algunos de adultos tenemos problemas para hacer popó en cualquier lado, incluso nos llegamos a enfermar. De allí la importancia de empezar a hablar de estos temas y empezar a tal vez subvertir un poco esto que ha sido toda una historia de vergüenza, de algo que es un hecho natural en nuestras vidas”.
Para las personas es difícil incluso verbalizar la palabra gastroenterólogo, no es tan fácil si no lo tienen en su construcción mental y yo empecé en redes sociales hace casi siete años y yo navegaba en una cantidad de temas gastritis, hepatitis, otro día hablaba de reflujo, estreñimiento, colon irritable, pero

llega el 2021 en una etapa muy difícil para los gastroenterólogo no había medicamentos de sedación, yo ya llevaba tres años en redes sociales, pero no encontraba como ese tema profundo que conectar a la gente y salí con unas figuras de plastilina a mostrar la escala de Bristol, que son las formas del popó y cuando la gente vio eso, la gente se conectó, como se conecta un niño con las etapas tempranas del popó donde juega con el popó. Yo vi que el video se volvió viral. Llegó como a 10 millones de visualizaciones y yo dije aquí hay algo, aquí hay algo además que fue impactante porque la gente me escribía, me acabo de dar cuenta que tengo estreñimiento, me acabo de dar cuenta que yo no tengo diarrea, me acabo de dar cuenta que ni para ser popó sirvo, o sea, eso trajo unas conversaciones que estaban pendientes que eran difíciles abrió un espacio donde la gente se ha sentido cómoda para conversar y nos iguala a todos, además lo que nos iguala como seres humanos nos convoca.
¿Por qué es tan importante hacer popó como un elemento crucial en la salud de las personas? Podríamos decir que es al final de la digestión, es el último paso, pero para mí es el primero de la digestión, porque el sistema digestivo está diseñado de la boca al ano para sacar lo que no se va a utilizar, o sea, optimizarlo. Somos un ser vivo súper complejo, o sea, no somos una bacteria que nada en su comida, nosotros tenemos que tomarlo elemento las macromoléculas de una comida y volverlas ese caldo en el que nada la bacteria entonces es un sistema
súper especializado que al final en el colon hace un punto de chequeo y dice no voy a dejar perder lo último que es el agua y el sodio, pero además voy a guardar lo que no se va a utilizar. Nosotros no nos hacemos popó en la calle, pero no somos conscientes de esa maravilla de perfección. El colon guarda el popó y está pendiente para escoger el mejor momento donde nosotros le autoricemos hacer popó y cuando lo hace, cada mañana, porque el colon es un cerebro y dice vamos a empezar la digestión y la digestión empieza haciendo muy bien popó, porque si yo hago muy bien popó, yo puedo comer el resto del día. Si yo no hago bien popó, yo me inflo, yo me lleno de gases.
El colon es el primer cerebro y que el colon tiene un ciclo circadiano, es decir, que uno le da permiso al colon para hacer popó. ¿Podría explicar un poco más de esto? Tiene más neuronas que la médula espinal, si lo quisiéramos asemejar a un cerebro, podría ser el cerebro de un animalito, pero es tan autónomo que puede funcionar sin el sistema nervioso central, o sea, independiente; tiene su propio sistema nervioso por eso nosotros hay sensaciones que las sentimos primero a nivel del intestino y la gente dice es que el miedo, la angustia, el pánico, el siento, el vacío en la boca del estómago, yo soy una persona, por ejemplo, que si yo tengo mucho miedo me da diarrea en momentos cruciales de mi vida.
El enamoramiento donde se experimenta y como el cerebro, el cerebro intestino y el cerebro cefálico, el de la cabeza, están hablando todo el tiempo porque

son una pareja, Son como dos televisores que están transmitiendo todo lo que estás viviendo al tiempo, entonces el cerebro, que es súper inteligente, va guardando a cuando te enamoraste, sentiste ese burbujeo en la boca del estómago, esas mariposas. Entonces esa sensación la vamos a guardar, cuando sientes miedo, sientes diarrea, entonces esa la vamos a guardar y la próxima vez que sientas miedo, eso es lo que vas a sentir ganas de hacer popó o estreñimiento, porque en cada persona puede ser distinto.
Es como primer cerebro en ese sentido pero además cuando te hablaba del ritmo circadiano es porque el colon tiene movimientos como en olas del mar, lo que se llama peristalsis técnicamente y el en la mañana ya está preparado para que esos movimientos aumenten y va llevando el popó hacia el recto, lo va organizando para que el recto se dé cuenta y luego el recto le manda una muestra al ano y el ano es supremamente especializado, o sea, si hay un órgano que a mí me parece fascinante es el ano.
La sensación de bienestar que suele haber posteriormente y la persona dice yo no puedo empezar mi día si no hago popó o si me tengo que ir para el trabajo y no ha hecho popó, Me siento infeliz en el día. Aquellos que son deportistas lo saben muy bien antes de cualquier actividad deportiva, el rendimiento baja considerablemente si usted
no ha hecho popó, por eso es tan importante para muchos el tipo de nutrición que tienen en los días previos a las competencias, en los días previos a actividades, porque el disfrute, el bienestar, está en la evacuación.
Hacer popó produce placer, produce placer y debemos aceptarlo y debemos celebrarlo, placer como el que produce comer, como el que produce dormir o tener relaciones íntimas porque da una sensación de alivio, pero hemos normalizado lo contrario.
¿Cuántas veces deberíamos hacer popó?
Una a tres veces al día, entonces hay personas que hacen cuando se levantan y luego vuelven a hacer después de almuerzo. Hay otras que hacen tres veces al día, vuelven y hacen casi después de la cena o antes y menos de tres veces por semana ya es considerado un signo de estreñimiento, pero es esto es muy variante en los seres humanos, porque hay personas que desde que nacen hacen un día sí, un día no, están en el menor porcentaje. No hay tantos estudios, porque es un tema del que todavía no sé, no se habla tanto.
El problema es la variación, si tú hacías todos los días, una vez o dos veces y un momento a otro, empiezas a saltarte días, tienes que consultar. Si empiezas a tener que hacer fuerza para hacer popó, si sientes obstrucción en el ano, como que el popó no quiere salir, hay sangrado,
popó en bolitas, popó en tiritas, en punta del lápiz, en cintas, son cosas por las cuales hay que consultar.
Las definiciones de estreñimiento han ido cambiando, aprendimos como estreñimiento que es solo el que pasa tres días sin hacer popó, no, hay unas definiciones más rápidas, el que se está llenando de gases hay que sospecharlo, el que hace popó incluso varias veces al día, pero hace poquitas tiritas y queda con la sensación de más, eso también es estreñimiento.
El popó hoy en día modificado puede ser el tratamiento de una persona que está enferma. El trasplante de materia fecal y microbiota es una realidad en cápsulas para una infección por una bacteria muy grave que se llama Clostridium, difícil. Entonces, si lo tenemos que revisar, si tenemos que mirar qué color tiene, como es su consistencia, si flota o no, hay mucha información en el popó.
¿Por qué flota el popó? Por gas, sobre todo, hubo una época que pensábamos que solo flotaba si había una interfase de líquido y de grasa. Ahora sabemos, hay nuevos estudios muy pequeños, porque esto todavía falta, que flota mucho porque tiene gas metano y resulta que hay una pista porque el gas metano se acumula en estreñimiento. Entonces son esas que son pequeñas, que flotan y a veces son alternantes entre diarrea y estreñimiento, como se pueden ver por ejemplo en síndrome de intestino irritable o colon irritable mixto, no siempre es un signo de mala absorción, puede ser un signo de estreñimiento o colon irritable.
¿Porque huele mal el popó? huele mal porque pues es un mensaje del
microbiota, si no anda muy bien, no la estamos alimentando bien, pues se van a generar unos gases ahí que van a generar olor también por el azufre en ciertos alimentos, por los aminoácidos, por ejemplo, las crucíferas como la coliflor, el brócoli, qué tanto ajo comes, qué tanto pollo comes, qué tanta proteína animal comes. Va a tener un olor característico, como los gases y el popó son como una casi una huella personal de las personas y también huele muy mal si hay estreñimiento, es otra pista y como los gases en gran medida le dan el olor al popó, hay unos gases y estas cosas me las preguntan a mí en redes, que son muy silenciosas que están saliendo la parte final del colon y huelen súper mal, puede ser porque hay estreñimiento, porque hay una acumulación importante de materia fecal que no ha salido.
Hay gente que produce más gases en promedio diez gases expulsamos al día y hay que celebrarlo también, porque si no los expulsaran, lo que se absorbe frente a lo que se saca es mucho menor, tenemos que expulsarlos y la gente que me dice no, yo no expulso gases, yo siempre quedo como preocupada. ¿Será que relaja el ano o tiene un problema para relajar el ano? ¿O será que se los expulsa de noche y no se da cuenta? Diez en promedio, pero con un límite superior de 20 y todavía es normal. No es tanto el número, sino que te moleste que te cueste trabajo expulsar los esta sensación de gases encajados, que te infles como un balón o que sientas presión hacia adentro y en dietas que tienen mucha grasa, mucha proteína animal, ese número puede duplicarse, también en dietas que tienen mucha fibra, veganas o
vegetarianas, va a variar también en la en la dieta, porque en el proceso de fermentación de fibras que hacen las bacterias dentro del colon, que son las que digieren la fibra, realmente se produce gas y lo otro es que hay personas que son muy sensibles al gas, especialmente, por ejemplo, en colon irritable podemos estar produciendo la misma cantidad de gas, pero la persona que tiene colon irritable es súper sensible, lo siente muy fácil y lo interpreta porque aquí participa la conexión de estos dos cerebros tiene una interpretación cerebral alterada del síntoma.
¿Es cierto que si no se hace popó cuando dan ganas se convierte en agua? ¿El color también influye mucho y la forma? Aguantar por largos periodos y repetitivamente es causa de estreñimiento. Y con respecto al color, todas las tonalidades de café son normales, sí, tonalidades de verde, si se come muchas verduras son normales también tonalidades que van hacia el naranja y muy amarillo, hablan de rápido, un tránsito muy rápido, paso al popo muy rápido, como en diarrea, tonalidades que son rojas o con sangre, hay que consultar porque es un signo de sangrado del sistema digestivo, tonalidades por ejemplo a color crema pálido quiere decir que el popó no tuvo contacto con la bilis y está bloqueada la bilis que baja el hígado al intestino, o sea que está pasando algo con la vía biliar y hay que consultar.

El banquito pone el recto y el ano en una posición vertical y relaja un músculo que está ahí, es un músculo que normalmente no nos deja hacer popó en la calle, él normalmente está cerrando el ángulo en la posición en cuclillas, el músculo se relaja y nos permite que recto ya no estén bien alineados para hacer popó.
¿Cómo nos podemos reconciliar con el popó? tenemos que recuperar esa curiosidad infantil, la que teníamos de niños, aceptar que todos hacemos popó, que huele, que suena, pero que además es rico hacer popó, que nos debe dar placer, que lo tenemos que celebrar, que tenemos que abrazar órganos a los que nunca se les dio voz. El intestino es súper importante que tenemos colon, que tenemos recto y que tenemos ano y que podemos pronunciar esa palabra sin problema, porque si nosotros superamos el estreñimiento social que tenemos culturalmente, habremos dado un paso muy grande para permitir estas conversaciones y permitir consultas que están pendientes.
¿Cómo hacemos para hacer muy bien popó en la mañana? ¿Que nos recomiendas? Tener una rutina de hacer popó, o sea, pensarlo, conectarnos a tenerlo porque las personas pierden el reflejo de hacer popó, el reflejo natural de levantarnos, cuando uno se levanta por gravedad, el colon se distiende, ni se da el reflejo que se llama orto cólico, entonces si yo ya no tengo ese reflejo, tengo que trabajar con el segundo reflejo que es el gastro cólico. Me levanto, me tomo dos vasos de agua, camino, desayuno muy bien, no nos debemos saltar el desayuno y menos personas que tienen estreñimiento crónico y después de desayunar hay que sentarse en la taza del baño sin haberse bañado y ahí hay que intentar con el banquito para hacer popó.
Con una mirada ética y rigurosa, un equipo de periodistas trabaja para llevar las noticias e historias de la Universidad a tus manos en el formato que prefieras.
Agencia de Noticias Univalle: i ción que se transforma en conocimiento.


