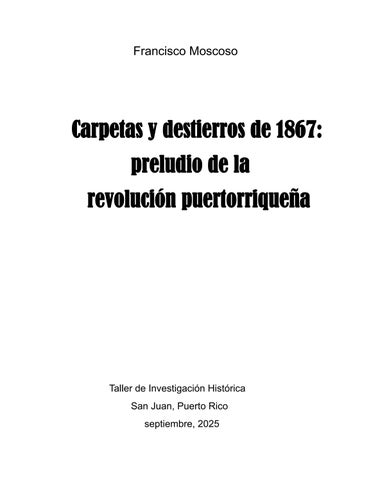Francisco Moscoso
Carpetas y destierros de 1867: preludio de la revolución puertorriqueña
Taller de Investigación Histórica
San Juan, Puerto Rico
septiembre, 2025
Motín de artilleros
En la tarde del 7 de junio de 1867 se escenificó en la Capital de Puerto Rico un motín de artilleros españoles. Eran parte de la guarnición de San Juan. El historiador Lidio Cruz Monclova indicó que el motivo fue “haber sido excluidos de las prescripciones de un Real Decreto concediendo ciertos beneficios a los artilleros de la Península”; es decir, de España. Pero había más.
En su investigación Los leales rebeldes (2008), el historiador Jaime Morales puso al descubierto las razones principales del intento de motín. Los soldados estaban descontentos por un atraso en el pago de sus salarios luego de su participación para reprimir a los dominicanos en la Guerra de Restauración de la independencia de la República Dominicana (1863-1865) 1 Además, Morales señaló que se descubrieron afiliaciones y simpatías de algunos soldados que favorecían el derrocamiento de la monarquía absolutista de la dinastía Borbón, que entonces tenía por reina a Isabel II (hija del déspota Fernando VII).2
Desde el 18 de noviembre de 1865 gobernaba la colonia el general
José María Marchesi Oleaga. Luego de someter a los involucrados a un Consejo de Guerra, el coronel Nicolás Rodríguez de Cela, quien lo presidió, resolvió archivar el asunto “convencido de que obraba en justicia”. Sin embargo, un molesto gobernador Marchesi no estuvo de acuerdo y “persuadió” (sospecho que obligó) a imponer penas severas prometiendo
1 Véase del expresidente y escritor dominicano Juan Bosch, La guerra de la restauración (2007).
2 Jaime Morales, Los leales rebeldes: repercusiones del motín de los artilleros de San Juan de 1867. Tesis de Maestría. Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 2008.
que indultaría a los condenados. Él no cumplió e impuso la pena de muerte al cabo Benito Montero, uno de los principales involucrados, para el 2 de julio. Ese mismo día, un indignado Rodríguez de Cela se suicidó.3
Otros datos sobre el episodio del motín fueron aportados por el cónsul de Estados Unidos en Puerto Rico, Alexander Jourdan. Desde mediados del siglo 19 el comercio había crecido substancialmente con Estados Unidos, que ya era el principal mercado del azúcar del país.4 En noviembre de 1865, cuando era cónsul interino, Jourdan envió un informe al secretario de Estado, William H. Seward señalando que, de acuerdo a las estadísticas de 1864 Estados Unidos ocupaba el tercer lugar en el movimiento mercantil a Puerto Rico: españoles (529), ingleses (279) y americanos (159).5
Respecto al motín, Jourdan comunicó al secretario de Estado, de lo que se enteró:
3 Lidio Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico (Siglo XIX), Tomo I, 1979, pp. 429-430. 4 Jourdan nació en Francia y se naturalizó ciudadano de Estados Unidos en 1832 con residencia en Pennsylvania. Llevaba algunos años viviendo en Puerto Rico donde llegó como empresario marítimo. Sirvió de agente consular en Humacao, y luego fue propietario de una hacienda cerca de San Juan. En 1864, por recomendación del cónsul John J. Hyde pasó a ser cónsul auxiliar, y cuando éste dejó el puesto en 1867, Jourdan ocupó su casa en la capital y fue nombrado cónsul en propiedad. Carta de John J. Hyde al secretario de Estado, William H. Seward, San Juan, 6 de junio de 1864; y Carta de Alexander Jourdan al secretario de Estado William H. Seward, San Juan, 11 de junio de 1867 en Despachos de los Cónsules norteamericanos en Puerto Rico (1818-1868), Tomo 1 (1982: 626-628), 791-792).
5 Carta de Alexander Jourdan al secretario de Estado, William H. Seward San Juan, 28 de noviembre de 1865. En Despachos de los Cónsules norteamericanos (1982: 685692).
I have the honour to inform you that a plot amongst the soldiers was discovered on the 7th instant and fully frustrated.
According to the rumors circulating in the city (the judicial Proceedings on the subject being kept secret yet) part of the soldiers of the Artillery and Peninsular Regiments on duty that day, was to revolt, under the pretext that a diminution of two years in their service time ought to be granted but in fact with the intention to sack the town at half past 8 o’çlock, a corporal went out of the barrack with his musket and aimed at a group of officers in front; but the piece having missed fire, he was immediately arrested. It is believed that it was the intended signal for the soldiers stationed in the forts commanding the place to raise and break fire against the town; they say that guns were found already loaded and pointed against the Intendancy and the palace of the Captain General; however nothing took place and quick dispositions were taken by the military authorities to prevent any disturbance. The soldier was subsequently tried by a court martial, sentenced to death and will be shot tomorrow, unless he turns Queen’s evidence.
Evidentemente, el cabo aludido era el ejecutado Montero. Otro rumor que circuló, según Jourdan, fue que algunos esclavos estaban involucrados. Observó que, con motivo de la petición de los comisionados de Puerto Rico en la Junta de Información de Ultramar de abolición inmediata de la esclavitud, había una gran expectativa “entre la gente de color”, y “aun hubo insubordinación”. Unos días atrás, “un grupo de ellos iban de parada por las calles gritando «Viva la Independencia; Viva la Libertad»”. Añadió, que los más vociferantes “fueron arrestados y castigados con cincuenta azotes, sin considerar si eran esclavos o libres”. Ello coincidió con la presencia del vapor estadounidense Sace (Sacco), también identificado como barco de guerra, en la bahía de San Juan, sin
tener ninguna relación con los sucesos; que al día siguiente zarpó para Mayagüez.6
Denuncias, peticiones y burla
Aquel hecho sucedió en el contexto, a su vez, de reclamos y peticiones que se venían haciendo por años en Puerto Rico y en Cuba, últimas colonias de España en América, por reformas y cambios radicales en la economía, relaciones laborales y política prevaleciente. En Puerto Rico se había llevado a cabo investigación sobre el trabajo jornalero en 1866. La mayoría de los consultados, incluyendo a Román Baldorioty de Castro, favorecían abolir el régimen de la libreta coercitiva, o su eliminación gradual.7
Por otra parte, una comisión de liberales puertorriqueños acababa de participar en una Junta Informativa del Ministerio de Ultramar en Madrid, entre octubre de 1866 y abril de 1867. En ese proceso, los comisionados autonomistas José Julián Acosta y Francisco Mariano Quiñones y el independentista Segundo Ruiz Belvis actuaron en consenso. Denunciaron el despotismo colonial (la monarquía absolutista y la dictadura militar reinante) y solicitaron mayor participación y control del gobierno por los puertorriqueños, libre comercio con España, permiso a barcos extranjeros entrar en la isla, equidad contributiva, el fin del régimen de la Libreta y la abolición de la esclavitud, con o sin indemnización para los amos. Fueron
6 Carta de Alexander Jourdan, Cónsul de Estados Unidos, al secretario de Estado William H. Seward, San Juan, Puerto Rico, 11 de junio de 1867. Despachos de los Cónsules norteamericanos (1982: 793-794).
7 Sobre el tema véase del historiador, Labor Gómez Acevedo, Organización y reglamentación del trabajo en el Puerto Rico del siglo XIX (1970).
osados y valientes considerando que el gobierno era presidio por el general Ramón María Narváez, jefe del Partido Moderado al servicio de la monarquía.
El ministro de Ultramar, Alejandro de Castro Casal despidió a los comisionados en abril del 1867, con la promesa de implementar las “Leyes Especiales” para el gobierno de las colonias; de lo que venían hablando y engañando hacía treinta años. Lo que sucedió en la práctica fue otra burla del Gobierno español. Ignorando todas las peticiones, impuso una contribución de 6% a la propiedad territorial e industrial; y facultó al gobernador a aumentarla al doble si lo creía necesario para atender los “gastos del gobierno”.8 Y nada más.
8 Cruz Monclova, pp. 428-429.
Reunión en El Cacao
A su regreso a Puerto Rico, en fecha no precisada de fin de mayo o comienzos de junio de 1867, los comisionados antedichos y otros liberales se reunieron en secreto en la Hacienda El Cacao, en Carolina. Era propiedad de Luis Gustavo Acosta, hermano de José Julián Acosta. Lo único que se sabe de ese encuentro es lo relatado por el hijo del comisionado, Ángel Acosta Quintero (1865-1943) según recuerdos de lo que le dijo su padre, en un artículo publicado en 1918.9 El barrio Cacao forma parte de la jurisdicción territorial de Carolina al presente.
Según Acosta Quintero, allí estuvieron: los comisionados José Julián Acosta, Francisco Mariano Quiñones y Segundo Ruiz Belvis; más Ramón Emeterio Betances, Calixto Romero Togores, Rafael Pujals, Julio Audinot, Rufino Goenaga, Wenceslao Sifre, Santiago Sifre, Román Baldorioty de Castro, Miguel Vasallo, Carlos E. Lacroix, Miguel Porrata Doria, Julián Blanco, Antonio Padial, José Celis Aguilera y Manuel Alonso. No hay certeza completa de los que asistieron a la reunión. Pues se sabe que en aquel año Baldorioty estaba en París, y Alonso se encontraba en Madrid.
En todo caso, en la reunión de El Cacao se produjo un debate clave y se deslindaron los campos políticos entre esperar a otro momento favorable para reforma, siendo Acosta su principal portavoz, y revolución, sin esperar más, acción promovida por Betances. Según el escrito de 9 “Estudios históricos: Puerto Rico en el Parlamento español. Alcolea-Yara-Lares”, publicado en el periódico La Democracia (San Juan, Puerto Rico);Año XXIX, Núm. 8217, 9 de agosto de 1918, p.4. Conseguimos el artículo gracias al estudiante Carlos Mendoza Acevedo, matriculado en nuestro curso sobre “La Revolución Puertorriqueña (1868)”, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras hace unos años.
Acosta Quintero, al terminar la reunión todos se dieron la mano como amigos y cada uno siguió su camino
Los acontecimientos de junio de 1867, incluyendo la reunión de figuras representativas del autonomismo y el independentismo puertorriqueño, el motín de artilleros y las medidas represivas tomadas por el gobierno español pusieron en marcha las acciones que condujeron a la revolución en septiembre de 1868.
Destierros y policía secreta
A pesar de que no hubo relación alguna entre líderes ya identificados a favor de la autonomía o la independencia y el motín de los artilleros, el dictador Marchesi aprovechó el evento para dar órdenes de destierro a un grupo de ellos. Cruz Monclova señaló:
No obstante, el general Marchesi simuló lo contrario. Y, presto a su propósito, haciendo uso de las facultades dictatoriales, procedió a promulgar, entre los días 25 de junio y 5 de julio (1867), numerosas órdenes de destierro, con el expreso mandato de salir inmediatamente de la Isla y presentarse en el término de dos meses ante el Gobierno de Madrid, contra don Ramón Emeterio Betances, don Pedro Gerónimo Goico, don Julián Blanco Sosa, don Carlos Elio Lacroix, don Vicente María Quiñones, don Calixto Tomero Togores, don Luis de Leiras, don José Celis de Aguilera, don Vicente Rufino Goenaga, don Félix del Monte y don Segundo Ruiz Belvis.10
10 Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico (Siglo XIX), Tomo I, 1979, p. 430.
Estos y otros individuos habían estado bajo vigilancia del gobierno desde un tiempo antes. La información que exponemos a continuación proviene en gran parte del conjunto de expedientes (23 a 26) conteniendo decenas de fuentes primarias del Archivo Histórico Nacional (AHN) de Madrid, sección Ultramar número 5110. Afortunadamente, estas se han hecho accesibles gracias a la digitalización apoyada por el Ministerio de Cultura de España, y en internet a través del Portal de Archivos Españoles (PARES).
Solo en el Expediente 23 hay 228 folios (456 páginas) de documentación. Entre ella, cartas e informes de Marchesi al ministro de Ultramar Castro Casal. En su carta del 26 de junio de 1867, el general Marchesi reprodujo el antiguo retrato falso de Puerto Rico como “esta bella Provincia, hija predilecta de la nación española”. Incluye el otro ingrediente complementario de pintar a los puertorriqueños como “pacíficos y leales habitantes”. Las imágenes falsas (el Fake News) forman parte de la ideología del colonialismo español a lo largo de sus cuatro siglos de dominación de Puerto Rico. Y, claramente, se aplica a gobiernos de todos los países a través de la historia.
Por supuesto, en dicho cuadro ficticio se omite mencionar las luchas de los campesinos por la reducción o eliminación de hatos ganaderos y la redistribución de la tierra en los siglos anteriores;11 las diversas formas de resistencia de los esclavos, de fugas (cimarrones) a rebeliones (con ejecuciones de líderes rebeldes) desde el siglo 16; la resistencia de los jornaleros al régimen de la libreta en el siglo 19 (mediante fugas, incumplimientos laborales); los movimientos por la independencia de 1809-
11 Véase de nuestra autoría, Lucha agraria en Puerto Rico, 1541-1545 (1997), y El Hato. Latifundio ganadero y mercantilismo en Puerto Rico, siglos 16 al 18 (2020).
1812, 1823 y 1838; así como los desafíos a las autoridades e infracciones a los bandos de policía de los gobernadores durante el siglo 19; las multas y castigos en obras públicas y encarcelamientos contra el pueblo que se daban diariamente en todo el país. Y, lo que no podía faltar, los destierros o expulsiones de la isla decretados contra los considerados enemigos del gobierno.
En dicha carta del 26 de junio sale a relucir que Marchesi instituyó una policía secreta que mantenía vigilancia especialmente a los individuos sospechosos de tendencias políticas adversas y críticos del gobierno español. Marchesi escribió: “voy adquiriendo informes de la Policía, y siguiendo muy cautelosamente la pista a los que la opinión pública reconoce como acérrimos enemigos de nuestras instituciones y de todo cuanto lleva el nombre de español”. Y añadió que mantenía “una Policía secreta que le tenga al corriente de todo, hasta de lo más insignificante”.
Basado en esos informes, y aunque no pudo establecer una conexión con el motín de los artilleros, recurrió a la vieja artimaña de atribuirle a los inmigrantes extranjeros los males y agitaciones políticas subversivas en la isla. Es el complemento de la imagen falsa de los puertorriqueños pacíficos y dóciles. Marchesi comunicó que, “he dispuesto hacer salir de ella a algunos de los más sospechosos, principalmente entre los venezolanos y dominicanos, que tanto abundan aquí, y suelen ser, en general, por sus ideas y tendencias altamente inconvenientes en esta Antilla”.
Tres meses después, en carta al ministro Castro Casal del 15 de octubre de 1867, Marchesi reafirmó que, cumpliendo órdenes que le dieron del Ministerio de Guerra (Real Orden del 20 de julio de 1867), “de averiguar complicidad de paisanos en el motín del 7 de junio”, le había
comunicado al ministro de Ultramar “que no había podido aclarar si algunos paisanos estaban al frente del movimiento o tenían en él participación”. Señaló que los soldados no lo sabían o no querían denunciarlos: “así es que se hace imposible apurar la gravedad del mal”.12
Marchesi justificó su proceder arbitrario contra los desterrados como medida preventiva: “pudieran tal vez aprovechar estas circunstancias para realizar sus proyectos ulteriores”. Lo que sucedía era que se estaba dando la coincidencia de la burla del imperio a la colonia en la Junta de Información (que colmó la copa y con dosis exagerada de cinismo) y el motín de artilleros. La conjunción de ambos fue el detonante para la decisión entre reforma o revolución.
Por otro lado, a falta de pruebas con los autonomistas e independentistas prominentes, y con chivos expiatorios venezolanos o dominicanos, el nervioso general también fijó las miras en partidarios de la anexión a Estados Unidos como posibles instigadores del motín. Para algunos, la liberación de Puerto Rico del yugo colonial con España se conseguiría con la anexión a Estados Unidos. Desconociendo mucho de su historia, ese país era idealizado como el más avanzado en materia de democracia, basado en la igualdad de sus integrantes y tenido como modelo del progreso. Lo mismo pensaba un sector en Cuba. Sin identificar a los individuos, Marchesi escribió:
Hace tiempo que existe en la Isla un partido, cuyas personas conoce el Gobierno, que incesantemente trabaja con el fin de conseguir su anexión a los Estados Unidos.
12 Carta de José M. Marchesi al ministro de Ultramar, Puerto Rico, 15 de octubre de 1867. AHN, Ultramar 5110, Exp. 25, f. 3 / PARES imagen 21.
Aludió a visitas de buques de guerra y contactos con el cónsul estadounidense, “en su casa de campo”; pero “no es tan numeroso que pueda inspirarme temores de un movimiento de anexión”. Ya vimos que, con motivo de las relaciones comerciales crecientes, como señaló el cónsul Jourdan, centenares de barcos de Estados Unidos anclaban en puertos de la isla.
Con todo y eso, y a pesar de que mantenían relaciones diplomáticas cordiales, Marchesi comunicó al ministro de Ultramar su convencimiento de que “el motín de artilleros fue promovido por el cónsul Alejandro Jourdan”. Además, guiado por otros rumores le dijo: “se dice y con bastantes posibilidades de certeza, que el Gobierno de los Estados Unidos ha comprado en quince millones de pesos las vecinas islas de S. Thomas, Sta. Cuz y S. John” de Dinamarca. Aludió a gestiones del secretario de Estado Seward. Aunque en aquel momento nada esto era cierto, sí era una realidad que desde aquellos años los gobiernos de Estados Unidos mostraban sus garras de expansión imperialista al Caribe.13 Marchesi dejó ver lo mucho que confiaba en los “pacíficos y leales habitantes de Puerto Rico” cuando le señaló al ministro de Ultramar el apoyo real con que contaba para mantener la dominación colonial. Aparte del ejército, las guardias urbanas y rurales, y la policía secreta, dijo contar con:
13 Ello se acentuó de 1868 en adelante, cuando el secretario Seward hacía intentos de adquirir la bahía de Samaná, República Dominicana, para establecer una base naval allí. Véase del historiador Andrés A. Ramos Mattei, Betances en el ciclo revolucionario antillano: 1867-1875 (1987). En el contexto de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos le compró a Dinamarca las Islas Vírgenes por $25 millones (lo que Marchesi olió en 1867…) manteniendo posesión colonial de ellas hasta el presente.
1. las autoridades de la Real Audiencia, es decir, los jueces de la corte judicial;
2. “Don José Ramón Fernández, rico propietario, como Comandante del Batallón de Voluntarios, que quedó organizado en 1865”; y el Sr. Don Juan Bautista Machicote, 2do Jefe de dicho Batallón, “también acaudalado banquero”;
3. los “señores Caracena, Iriarte, Barceló, Prats, Cerdá y Bastón”, comerciantes de San Juan;
4. el Tribunal de Comercio;
5. el Ayuntamiento de San Juan,
6. y personas particulares. [Entre los que podían haber puertorriqueños].
Terminó la carta solicitando que condecoraran a Fernández, Caracena, Machicote y otros como “senadores del Reino”.14 En otras palabras, la dominación colonial se mantenía sustentada por los diversos componentes de la clase dominante (dueños de tierras, comerciantes y prestamistas), sus resortes judiciales, y el aparato militar y policiaco.
14 Carta de José María Marchesi al ministro de Ultramar, Puerto Rico, 26 de junio de 1867. AHN, Ultramar 5110, Exp. 23, ff. 1-7 / PARES imágenes 1v-5.
Las carpetas
Las “carpetas” es el término con el cual se designa en el Puerto Rico del siglo 20 y 21 a los archivos que la Policía y del Federal Bureau of Investigation (FBI) ha abierto en el pasado y mantiene (¿hay quien lo dude?) sobre personas vigiladas como independentistas, comunistas y/o socialistas, en fin, adversarios políticos de la dominación imperialista de Estados Unidos y de los partidos colonialistas (anexionista o autonomista) que colaboran con ello. Tiene antecedentes en los siglos anteriores, y en particular, en Puerto Rico bajo la dominación de España hasta el 1898. La práctica, claro está, ha sido y es llevada a cabo por gobiernos de otros países a través de la historia. También se dice cuando las personas están vigiladas, que están siendo “fichados”.
En el Puerto Rico del siglo 19, para el Gobierno de España sus enemigos eran tanto los autonomistas como los independentistas. Esto es lo que se pone de manifiesto con el informe del general José María Marchesi al ministro de Ultramar, del 14 de julio de 1867. El gobernador le transmitió lo que llamó una “reseña breve de los sujetos a quienes ha hecho marchar de la isla”.
En la historiografía, en Puerto Rico: sus luchas emancipadoras, 1850-1898 (1984) el historiador Germán Delgado Pasapera examinó esta documentación. Resumió el contenido de las anotaciones sobre los vigilados e hizo algunos comentarios pertinentes, sin citar o entrar en todos los detalles de las carpetas. Delgado Pasapera, señaló:
El informe del gobernador Marchesi sobre los deportados es muy revelador. Retrata el carácter represivo del sistema imperante en la Isla, donde una leve sospecha era suficiente para motivar una orden de destierro y donde la vigilancia policiaca era tan estrecha que seguía los pasos de las personas hasta en sus diarios quehaceres, aunque a la vez resultaba incapaz de obtener datos fehacientes sobre un grupo de hombres que venía trabajando en secreto y que lograba burlar al espionaje oficial, como puede verse por la información que se daba sobre Betances y Ruiz Belvis. El Gobernador sospechaba de ellos, pero no podía ofrecer pruebas concluyentes que les vincularen fuera de toda duda con los trabajos conspirativos.
“Se les desterraba a base de unas imputaciones ridículas”, en opinión de Delgado Pasapera. Desde mi óptica, puede que el gobierno no tuviera datos concretos de Betances, Ruiz Belvis y otros organizando acciones revolucionarias en 1867. Pero, el examen del contenido de las carpetas revela que tenían registro de comentarios de ellos contrarios a la dominación española, y eso era suficiente para calificarlos de peligrosos o enemigos.
“Otra característica de sistema opresivo presente en el informe es la propensión al libelo”, procurando desprestigiar, por ejemplo, a Goico, Celis y Leyra (o Leiras) por sus inclinaciones a la bebida.15 Ciertamente, cualquier aspecto de la conducta personal lo podía usar el gobierno para formar expedientes negativos.
15 Germán Delgado Pasapera, Puerto Rico: sus luchas emancipadoras, 1850-1898 (1984: 127-129).
Lo registrado no solo pone al descubierto la vigilancia policiaca y lo que habían captado de cada uno. Permite exponer y sirve para estudiar, igualmente, la mentalidad represiva del despotismo militar y político español, en este caso. Es parte del retrato del colonizador despótico y antidemocrático e intolerante que dominaba y subyugaba al pueblo de Puerto Rico.
Veamos lo escrito y en qué se fijaban sobre cada uno de los desterrados, según reportado por el gobernador, general Marchesi, con sus apuntes personales.
Don Pedro Gerónimo Goico de Sabanetas
- Natural de la Isla y médico homeópata: “Este sujeto poseía una regular fortuna que disipó en el juego y en ostentaciones de grandeza en el tiempo que permaneció en Francia, en donde adquirió el título de la facultad de medicina que ha podido hacer lucrativa, atendiendo sus conocimientos en el sistema homeópata que casi exclusivamente practicaba aquí, si no lo hubiera descuidado para ocuparse de la política, que era su constante delirio, toda vez que en ella había fundado su porvenir, si como se prometía lograba ver realizados sus sueños de independencia de este país, en cuyo nuevo orden de cosas cifraba sus esperanzas de ocupar un alto puesto, debido, sin duda, a la audaz oposición que siempre procuraba presentarse ante el Gobierno, el cual no ocultaba sus tendencias hostiles…”.
- “Enorgullecido más aún desde que fue elegido director de la Sociedad Económica de Amigos del País, en cuyas sesiones promovió más de una vez cuestiones inconvenientes”. Por ello el anterior gobernador Messina le hizo “reservadamente algunas observaciones”.
- En la junta pública de la Sociedad Económica de Amigos del País, en diciembre de 1866, se atrevió a “verter especies y conceptos sobre la cuestión de la esclavitud”. Lo que provocó que el General segundo cabo, don Rafael López Ballesteros, “que presidía por mi
enfermedad, tuvo que llamarle al orden por más de una vez para hacerle abandonar la materia que trataba con disgusto y desaprobación de la mayoría de los circunstantes”.
- Durante la administración de Messina (1862-1865), Goico publicó artículos en la Revista Hispanoamericana (Madrid), “con invectivas y calumnias contra el Gobierno”.
- “Ese enemigo declarado de España siempre en conferencias con el dominicano don Félix Delmonte y con los demás que profesan con él los mismos principios de concluir la dominación española en Ultramar, fue sin duda el que indujo a su hijo natural don Osvaldo, siendo secretario del Municipio de Juana Díaz, a que supusiese haber recibido en aquella alcaldía el decreto de emancipación de la esclavitud; noticia que dada por un empleado del municipio no podía menos de tenerse por cierta y alarmar a los hacendados de aquel distrito municipal y del inmediato de Ponce, a donde llegó en el momento el conocimiento de esa inicua invención…con la intención de introducir el desorden en uno de los centros sacarinos en que es más numerosa la esclavitud”.
- Por todo eso, justificada su expulsión. Y después del Motín de los Artilleros, “la opinión pública le designaba como uno de los autores del movimiento, circunstancia que no ha podido esclarecerse porque los soldados iniciados en el proyecto no han sabido o no han querido denunciar los paisanos que en sus primeras declaraciones manifestaron tener participación o estar al
frente de la revolución. Por esto me limito a intimarle su marcha a disposición del Gobierno de Su Majestad”.
- Al verse sin pretextos ni falta de recursos que lo obligaba a ir a España, “para dar la última prueba del odio que su corazón guarda a España, me presentó una exposición en la cual renuncia ir para siempre a su país y pasará a establecerse en una de las dos Antillas francesas, Guadalupe o Martinica”; a lo cual cree el gobierno no debe oponerse luego de que le aseguraba “bajo su palabra de honor que no intentaba fijarse en San Thomas para donde le expedí pasaporte”; desde allí “pasaría a la isla que seleccionará y enviará por su familia en término de seis meses que considera necesarios para la realización de sus cortos intereses”.
- “Esta conducta explica lo que podrá esperarse de un español, que antes de ir a pisar el suelo de la Metrópoli, quiere hacerse súbdito de otra nación renunciando así a la bandera que vio al nacer y que le ha cubierto y defendido en toda su vida”.16
16 Ff. 1v-4v / PARES imágenes 134-140.
Don Calixto Romero
- Natural de la Isla. Doctor en Medicina y Cirugía; “con una regular fortuna heredada de sus padres, que vendrá a aumentarse con las pingües propiedades de su suegro”.
- “Hizo sus estudios en Madrid hasta obtener el grado de Doctor…a poco de haberse vuelto a su país ya pudo conocerse que venía imbuido en las doctrinas políticas más avanzadas”.
- “Reunido siempre con los que aquí están más marcados por esas opiniones, no han cesado de hacer la guerra al Gobierno con sarcasmo para rebajar su prestigio, haciéndole aparecer arbitrario y opresor”.
- También fue autor de artículos en la Revista Hispanoamericana durante el gobierno de Messina, “los cuales no tenían más objeto que censurar y ridiculizar los actos de su gobierno, procurando al mismo tiempo preparar la opinión pública contra el principio de la autoridad; porque era su propósito humillar la dignidad de aquel benemérito jefe, y no pudiendo lograrlo llegó a tal punto su saña que, según está en la convicción de todos, siendo síndico del ayuntamiento hubo de aprovechar un momento de hallarse solo en el Salón de Sesiones para derramar un líquido sobre el retrato de aquel General, estando allí por acuerdo de la corporación municipal, por cuyo medio quedó casi borrado del todo aquel cuadro”.
- “Poco se ocupa de su profesión porque tiene rentas bastantes de que vivir”.
- Más empeñado en tratar cuestiones políticas, especialmente, “con relación a América, a quien desea ver constituida independientemente de Europa”.
- “Amigo íntimo del Dr. Goico, se ha hecho notable este entre la clase de color, a quien procura infundir ideas de propia dignidad estimulándoles a la instrucción para aprender los derechos que tienen a ser considerados como los demás ciudadanos”.
- Por todas esas razones, ha estimado su permanencia en Puerto Roco, “inconveniente y perjudicial”.
- “El Sr. Romero es un enemigo de la tranquilidad y sosiego del país”.
- “No queriendo hacer su viaje en buque de vela, me pidió y le concedí marchar en el vapor correo de España, que salió de este puerto el 30 del mes pasado para el de la Habana, desde cuyo punto seguiría a Francia y se presentará en término de dos meses al Gobierno de Su Majestad”.17
17 Ff. 5-6 / PARES imágenes 141-143.
Don José Hemeterio Betances
- Con ese nombre equivocado y mal escrito aparece en su carpeta, Ramón Emeterio Betances.
- “Don José Hemeterio Betances, natural de esta Isla, con residencia en Mayagüez, en donde ejerce la Medicina con general aceptación, reconociéndole todos sentimientos humanitarios, y de caridad cristiana, que demuestra constantemente prodigando a los enfermos de la clase pobre y desvalida no solo su asistencia facultativa, sino también los socorros pecuniarios que su estado reclama; llegando a tal grado su filantropía que tiene establecida una casa de salud en la cual son admitidos, curados y asistidos todos los pobres que andan a este asilo de caridad.
Pero en medio de estos buenos sentimientos del Dr. Betances, descollan otros muy contrarios, y por ello me inclino a creer que aquellas que parecen acciones meritorias nacidas del alma noble y generosa, sean unos de tantos medios de que se valen los revolucionarios para hacer prosélitos, como lo hace Betances, que aprovechando como armas para sus fines la ignorancia del pueblo y los servicios que les despensa, propaga entre esas gentes máximas de desafección al Gobierno Español, que llegarán a ser un elemento que en su día producirá funestos resultados”.
- “Desde 1858 viene haciéndose notar Betances por sus ideas exageradas; entonces se reunía y tenían frecuentes conferencias con don Segundo Ruiz Belvis, de quien me ocuparé después, y
con don José R. Paradís.18 Habiéndose fugado este por la muerte de uno de sus esclavos de su hacienda, ha continuado reuniéndose con Ruiz Belvis, los cuales iban juntos con frecuencia a la Villa de San Germán y casa de don Vicente Quiñones, en la cual se celebraban reuniones bastante numerosas y se daban comidas a que asistían personas tachadas por sus ideas avanzadas; pero a las que se ha dado el colorido de una logia masónica. Como quiera que sea están fuera de ley tales reuniones, y don Hemeterio Betances, que durante la guerra de Santo Domingo y después con motivo de la de Chile, no ha excusado ocasión de desacreditar y escarnecer a la nación española. Puede considerarse en Mayagüez como uno de los emisarios del club revolucionario establecido en New York para promover y llevar a cabo la emancipación de las Antillas españolas, cuyo órgano el periódico La Voz de América recibía clandestinamente y propagaba sus doctrinas”.
- “Tan identificado se halla el Dr. Betances con las ideas de destruir la dominación de España en América, y tan afecto se muestra al protectorado de los Estados Unidos, que no ha tenido escrúpulo en expresarlo así en sus conversaciones. Una prueba de lo que halaga a deseos y aspiraciones la forma republicana, así como del desprecio con que mira su nacionalidad, se halla en lo ocurrido en los días posteriores a los sucesos de junio. Después
18 Ha sido identificado como José Remigio Paradís Bey, formando parte de la sociedad secreta abolicionista de Mayagüez junto a Betances y Ruiz Belvis. Manuel Román, “Betances y la epidemia del cólera: Mayagüez (1856)”, Claridad, 8 de abril de 2017.
de esto salió de este puerto el vapor de guerra americano «Sacco» y se dirigió a Mayagüez; allí una señora norteamericana que habitaba en la casa de Betances quiso hacer un obsequio a sus compatriotas y al efecto dio un banquete a la oficialidad del buque, en que hubo brindis a su nación, cuya bandera se ostentaba en la mesa. Este hecho que al parecer carece de significación la tiene en mi concepto muy importante, y cuando menos prueba que el Dr. Betances estima muy poco el decoro y honra nacional; pues la lealtad de un español en cuya casa tenía lugar aquella fiesta le imponía el deber de no permanecer mudo espectador de aquellos transportes de entusiasmo patrio, y mucho menos de tomar parte en ellos, como lo hizo, sin dirigir un saludo afectuoso a su patria, a lo cual le daba derecho la circunstancia de celebrarse el festín en su domicilio y por lo que otro que no profesara una desafección tan marcada como la tiene demostrada
Betances hacia España, no había consentido que allí donde se ostentaba la enseña americana dejase de ocupar una lugar preferente la que cubre y le da derecho de ciudadano español. Pero en vano pueden esperarse estos nobles sentimientos del que para demostrar públicamente su adhesión a la forma republicana, usa el tricolor en las pinturas vidrieras y adornos de su casa”.
- “Con tan desfavorables antecedentes no podía ver conveniente la continuación de Don Hemeterio Betances en una población en que no le faltaban adeptos, y por ello dispuse marchase a la Península a las órdenes del Gobierno de Su Majestd”.
- “Así le fue notificado y debiendo embarcarse en 10 del corriente con destino a esta Capital para seguir de aquí a España, desapareció de allí sin que hasta ahora haya podido averiguarse a qué punto se haya dirigido, no obstante que he dado órdenes para que se inquiera su paradero, y si se encuentra en la Isla se remita a disposición de este Gobierno”.19
19 Ff. 6-9 / PARES imágenes 143-149.
Don Segundo Ruiz Belvis
- Natural y vecino de la Villa de Mayagüez, abogado y Comisionado que fue para la información abierta sobre reformas que convenga introducir en la legislación de las provincias de Ultramar. “Es compañero inseparable de Betances y profesa sus opiniones, habiéndose distinguido siempre por su antipatía a los españoles y a nuestras instituciones”.
- “Considerando su permanencia en el país perjudicial al orden público en estas circunstancias, le ordené marchase a la Península y disponiéndose como Betances para venir aquí con el objeto de seguir su viaje, se fugó al mismo tiempo que aquel y por ello se cree que habrán salido juntos de la Isla trasladándose a Santo Domingo con alguna pequeña embarcación, mediante la facilidad que brinda para estas ocasiones la corta distancia entre estas Antillas. Sin embargo, por si se hubiere internado en la Isla se han dado órdenes terminantes para su captura”.
Don Félix Delmonte
- Natural de Santo Domingo, “refugiado aquí desde que entró al poder el general Santana en la antigua República Dominicana, hasta que por el abandono que hizo España de aquella Isla y llamamiento de Báez, dejó esta para volver después de su caída”.
- “Durante su permanencia aquí ha sostenido reuniones en su casa, a que asistían Goico, Romero, Goenaga y los demás que aquí llevan la calificación de conspiradores; por esto y sus presentes viajes a Mayagüez ya con el pretexto de agenciar negocios judiciales que se le confiaban y de que supo lucrarse, ya suponiendo necesidades de consultar padecimientos de la vista al Dr. Betances, ha tenido siempre fija la atención de este Gobierno, que ha procurado seguirle a todas partes, y así ha podido convencerse de sus maquinaciones por más que haya tratado de disimularlas con la sagacidad y perspicacia que le son propias”.
- “Este individuo es sin duda uno de los que más ha extraviado aquí la opinión pública, y considerándole como un enemigo declarado de nuestra nacionalidad, le hice abandonar el país y le expedí pasaporte para St. Thomas, de donde parece marchó a Santo Domingo”.20
20 Ff. 9v / PARES imagen 151.
Don Rufino Goenaga
- Vino a esta Isla muy joven con sus padres que emigraron de Venezuela. “Marchó a continuar sus estudios en la Península, y regresó aquí sin haber terminado el curso de Derecho Civil”.
- “Contrajo matrimonio con una señorita venezolana y halagado por el sistema republicano que tenía en su mente como el mejor gobierno, según lo expresaba sin reservas, marchose a Caracas en donde permaneció muchos años como un ciudadano venezolano, tomando por lo tanto parte en los debates y cuestiones de la política y gobierno del país”.
- “Ocurrió una de las grandes revoluciones que surgen con frecuencia allí, y siendo Goenaga uno de los comprometidos en ella, amenazada de cerca su vida, se vio obligado para salvarle acogerse al pabellón español refugiándose en la Embajada de España…donde se metió de antemano como súbdito español, haciendo valer su afecto al Real Despacho de subteniente de milicias, que obtuvo cuando residió en este país”.
- Así pudo escapar de la represión en Venezuela, y logró volver a Puerto Rico, donde “no ha cesado de ponerle asechanzas, presidiendo juntas clandestinas como venerable de una logia masónica, para cuyo único objeto tenía una casa que alquilaba en paraje retirado del centro de la ciudad”. En esa casa también se trataron cuestiones políticas, “en el tiempo de la guerra de Santo
Domingo, por lo cual hubo de llamarle mi antecesor y reconvenirle por tan desleal conducta”, haciendo disolver esas reuniones.
- “Sin embargo, Goenaga firme en su propósito de propagar malas doctrinas ha sido sin duda en esta Capital el órgano del Club revolucionario de New York contra las Antillas españolas”. Por su conducto llegaba La Voz de América.
- Hacía poco le sorprendieron en la Aduana la obra masónica, Espejo masónico, “de que se le remitían treinta ejemplares”.21
- “En los Registros de la Policía aparece este individuo calificado de enemigo de España, inquieto y perturbador del orden público”. Por “peligrosa su presencia”, fue expulsado.22
21 Andrés Cassard, El espejo másonico (Imprenta de El Espejo Masónico, 1866); Edición en 2 volúmenes (Madrid: Editorial Extramuros, 2007). Andrés Cassard (1823-1894), hijo de francés; precursor de la masonería cubana; exiliado en NuevaYork. Fue autor también de Manual masónico (1860).
22 Ff. 10v-12 / PARES imágenes 152-154.
Don Joaquín de la Portilla
- Procedente de New York, hermano de un general mexicano del Imperio de Maximiliano: “cuando este fue proclamado Emperador, Portilla se hallaba ausente con motivo de las anteriores revueltas, pues era Diputado de la República, fue llamado por su hermano para darle un mando en el ejército imperialista”.
- “Embarcóse para Méjico pero el buque en que iba llevaba pertrechos de guerra para Juárez y al llegar a Matamoros fue detenido por los franceses, que creyendo a Portilla el conductor le prendieron y pusieron en capilla para fusilarle”. Su hermano se enteró e, “influyó para que se le salvara la vida como así sucedió, dejándole la población por prisión”. Al poco tiempo se fugó “para el Brasil en donde se encontró con un tal Donpuig, oficial francés de quien había recibido mal tratamiento durante su prisión en Matamoros, y le insultó y provocó un duelo en el que fue muerto Donpuig, después de lo cual los oficiales mejicanos que acompañaban como testigos a Portilla asesinaron a los oficiales franceses que iban con Donpuig y aquél apareció acusado como su asesino”.
- Se escapó de Brasil a Estados Unidos, “desde donde se trasladó a esta Isla, y ya aquel había recibido de sus amigos de Méjico del partido conservador la misión de ver al exgeneral Prim en París, suponiendo que él iría a la Exposición para ofrecerle la presidencia de la república mejicana en nombre del partido
conservador, pero que se negó a ver a Prim porque el año de 1843 se distinguió con este cuando las ocurrencias de Barcelona; pero que ya había desistido de su ida a la Exposición porque había sabido después que con motivo de habérsele atribuido el asesinato de los oficiales franceses, el Emperador había dado órdenes de que fuese ahorcado en el momento que se le reconociera y hallar en cualquier punto francés”.
- “Estos antecedentes han sido adquiridos por personas fidedignas que han tenido conversaciones con Portilla, el cual se hizo sospechoso en los días en que estuvo aquí amenazando el orden público”. Por lo que se dispuso su salida, “por sus condiciones de hombre de revolución”.23
23 Ff. 12-13 / PARES imágenes 155-157.
Don Luis de Leyra
- Natural de Cádiz. Doctor en Medicina.
- Residió algunos años en La Habana, “en donde la policía le vigilaba porque había abandonado su profesión para dedicarse al juego con ventaja, no asociándose sino con jugadores, toreros y gente de dudosos antecedentes, con los cuales frecuentaba los cafés y casas de bebida de las que abusa”.
- “Persona decente y de capacidad”, pero que “goza de mal concepto en La Habana”, por lo expuesto.
- “Hace frecuentes viajes a St. Thomas y Panamá con sus compañeros en fullerías, los cuales establecen bancas a bordo de los vapores y escamotean a los pasajeros por medio de las malas artes”.
- En Puerto Rico hizo frecuentes viajes a Ponce,”en donde entabla una reclamación de mala fe contra una familia respetable que por lo mismo fue desestimada”.
- Aunque no sospechoso por antecedentes políticos, “puede prestarse a reunir los intereses de los perturbadores del orden público”. Por lo que fue expulsado y se marchó a St. Thomas.24
24 Ff. 13v-14 / PARES imágenes 158-159.
Don Julián Blanco
- Natural de la Isla. En 1858, “remitido a la Península por haber hecho pública ostentación de sus ideas contrarias a España”. Por Real Orden del 12 de mayo de 1860, “se le alzó el confinamiento”, y dio permiso a regresar a Puerto Rico.
- “Lo único que se ha observado en él es que se ha morigerado en el vicio de la embriaguez a que solía entregarse, y en cuyo estado manifestaba los sentimientos y animadversión que abriga en su pecho contra la Metrópoli”.
- Lejos de haber modificado su postura, “se ha acrecentado de tal modo que hoy puede ser considerado como un enemigo fuerte de nuestros derechos en las posesiones ultramarinas”.
- “Dotado Blanco de un talento despejado y de mucha sagacidad… habiendo adquirido mayor experiencia con los años transcurridos”, dedicado a las cuestiones políticas, “ha llegado a formarse como uno de esos hombres capacitado para dirigir cualquier proyecto capaz de producir un gran trastorno”.
- Además, “versado en las prácticas judiciales…lo cual le ha colocado en una situación ventajosa para hacer una regular fortuna y tener una gran clientela que le confía sus más importantes negocios”.
- Representa un peligro, expulsado con pasaporte a St. Thoma, “a donde marchó el 11 del corriente con intención de trasladarse a Francia”.25
Don Carlos Ernesto Giovani
- Llegó a Puerto Rico hace poco con pasaporte de St. Thomas, visado por el cónsul francés en aquella isla.
- “Según sus propias manifestaciones, es un Conde italiano expulsado de su país por haber tomado parte en el atentado contra la vida del emperador Napoleón 3°.
- “La conducta de este sujeto en el corto tiempo que residió aquí, infundía temores de que fuera algún emisario del Club revolucionario que maquinan contra la tranquilidad de nuestras posesiones de Ultramar”. Ordenó su expulsión, “y se dirigió a New York”.26
25 Ff. 14-15 / PARES imágenes 159-161.
26 F. 15 v / PARES imagen 162.
Don José Cordero
- Procedente de Santo Domingo, de donde vino con “causa abierta por estafa”. Al verificarse cuándo abandonó aquella isla, “habiendo sufrido aquí la condena de prisión que se le impuso”.
- “Se hizo sospechoso por sus procederes”.
- Creyéndolo como individuo que buscaría participar en una empresa de la que pudiera obtener ventaja, le expidió pasaporte, “y salió para St.Thomas”.27
Don José Celis
- Natural de esta Isla, “con residencia en Fajardo”.
- “Es de profesión jugador, única ocupación que se le conoce, acudiendo a los pueblos en que suelen reunirse los de su clase con motivo de cualquier festividad”.
- “No tiene reservas en manifestar sus opiniones siempre contra lo que se refiere a depender de España”.
28
- Estimando su permanencia en el país inconveniente, “le hice salir de él con prohibición de no volver”.
27 Ff. 15 / PARES imagen 162.
28 F. 16 / PARES imagen 163.
Don Vicente Quiñones
- Natural de la Villa de San Germán y Juez de Paz.
- “Ha tenido frecuentes y numerosas reuniones en su casa de personas de aquella villa y de la de Mayagüez, cuyas tendencias no han podido descubrirse, porque observan en sus discusiones mucha cautela y hasta para no llamar la atención salían por el jardín que tiene comunicación con la carretera”.
- “Siendo el Sr. Quiñones de las principales familias de San Germán, teniendo allí muchos parientes todos ellos bien acomodados y de influencia entre la clase pobre, y considerando aquella población un núcleo de donde ha de partir cualquiera intentona de aquella parte de la Isla, he creído quebrantar sus bríos, como así ha sucedido, con una medida que impusiese a los demás”.
- Ordenó su destierro, “permitiéndole hacer un viaje por el extranjero, pero con obligación de presentarse en esa corte o hacerlo a la autoridad competente en el primer punto de la Península a que llegue, esperando en él las órdenes del Gobierno Superior”.29
29 Ff. 16-16v / PARES imágenes 163-164.
Don Carlos Elió Lacroix
- “Natural y vecino de la villa de Ponce, hijo de francés e inscrito en el registro de ciudadanos franceses en el viceconsulado de aquel punto”.
“Ha hecho ostensible sus opiniones abolicionistas propagándolas por todas partes y sosteniéndolas hasta en parajes públicos”.
- Tomando en cuenta como se ha conducido en estas cuestiones, “he dispuesto que marche a otro punto y ha elegido la Isla de Cuba, para pasar a residir, a cuyo Gobernador Superior Civil he dado conocimiento de los antecedentes y circunstancias de este y de los demás individuos mencionados”.30
30 Ff 16v-17 / Imágenes 164-165.
Conclusión
Al final del informe, el general Marchesi indicó: “Estos son los individuos que he creído conveniente alejar del país”. Respaldó su acción represiva citando de las Reales Órdenes del 14 de septiembre de 1838, 7 de agosto de 1839 y 4 de marzo de 1841, “sin hacer mención de otras que autorizan a los gobernadores de esta Isla”; es decir, a sacar de ella “los elementos que se opongan a su seguridad”.
El gobernador Marchesi aprovechó el motín de artilleros, del 7 de junio de 1867, como excusa para emitir órdenes de destierro en días posteriores contra algunas figuras prominentes identificadas como autonomistas o independentistas, y algunos otros individuos sospechosos que estaban en la isla. Algunos de ellos participaron en la reunión de El Cacao, en Carolina, de lo que se sabe someramente
Evidentemente, a los desterrados se les venía vigilando y se habían abierto expedientes políticos, o carpetas, previamente. Algunos de los expulsados fueron identificados como independentistas en 1867, como Pedro Gerónimo Goico, quien luego cambió de postura.
A Ramón Emeterio Betances lo identificaron, incomprensiblemente como “José Hemeterio”, cuando era muy conocido en el país. A Betances el gobernador trató de vincularlo con el anexionismo por un episodio de una norteamericana desconocida que vivió en algún momento en su casa en Mayagüez y ofreció una comida a unos oficiales navales estadounidenses. De eso no se conoce excepto lo dicho en la carpeta. Pero por toda su trayectoria política, desde 1848 al 1898, es muy claro que Betances no solo fue antiimperialista respecto a España, sino también
frente a Estados Unidos; y que su posición política, siempre y consecuente, fue a favor de la independencia de Puerto Rico.
Sobre algunos, incluyendo a Betances, se dijo que eran “emisarios’’ del Club revolucionario con sede en Nueva York. Se refiere a la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico, fundada en Nueva York el 21 de diciembre de 1865. Integraba a cubanos y puertorriqueños, entre ellos al médico José Francisco Basora y miembro de la comisión ejecutiva, que promovía la independencia de ambos países.31
Luego del decreto de destierro, algunos (Blanco, Romero) cumplieron con las órdenes de presentarse ante las autoridades de España. Goico se exilió un tiempo a Venezuela. Otros, con excusas para no viajar a España (Celis, Lacroix) permanecieron un tiempo en St. Thomas. Mientras que otros terminaron en Santo Domingo y Nueva York.
Betances y Ruiz Belvis se fugaron a Santo Domingo, y de ahí a Nueva York donde, en unión a Basora, comenzaron a delinear los primeros pasos organizativos de la revolución puertorriqueña proyectada para el año siguiente.
Los caminos del destierro de los meses siguientes, entre agosto y diciembre de 1867, tienen más documentos para reconstruir los rumbos reformistas y revolucionarios seguidos por unos y otros. Para conocerlo con los mayores detalles disponibles, es mejor dedicarle otra investigación y ensayo histórico.
31 Hay unos datos breves y copia del acta fundacional en, Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico (Siglo XIX), Tomo I (1979: 434-435).
Bibliografía
I. Fuentes primarias
a. manuscritos
Archivo Histórico Nacional (AHN), Ultramar 5110, Expedientes 23-26.
b. Colecciones documentales
Despachos de los Cónsules norteamericanos en Puerto Rico (1818-1868). Tomo 1. Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1982.
c. Obras contemporáneas
Pérez Moris, José. Historia de la insurrección de Lares. Río Piedras: Editorial Edil, Inc., 1975.
II. Referencias (libros, ensayos, artículos)
Acosta Quintero, Ángel. “Estudios históricos: Puerto Rico en el Parlamento español. Alcolea-Yara-Lares”, La Democracia (San Juan, Puerto Rico); Año XXIX, Núm. 8217, 9 de agosto de 1918, p.4.
Bosch, Juan. Juan Bosch, La guerra de la restauración. 8va ed. Santo Domingo: Alfa y Omega, 2007.
Cruz Monclova, Lidio. Historia de Puerto Rico (Siglo XIX). Tomo I. Río Piedras: Editorial Universitaria / Universidad de Puerto Rico, 1979.
Delgado Pasapera, Germán. Puerto Rico: sus luchas emancipadoras, 1850-1898. Río Piedras: Editorial Cultural, 1984.
Gómez Acevedo, Labor. Organización y reglamentación del trabajo en el Puerto Rico del siglo XIX. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1970.
Morales, Jaime Los leales rebeldes: repercusiones del motín de los Artilleros de San Juan de 1867. Tesis de Maestría. Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 2008.
Moscoso, Francisco. El Hato. Latifundio ganadero y mercantilismo en Puerto Rico, siglos 16 al 18. Río Piedras: Publicaciones Gaviota, 2020.
________________. La Revolución Puertorriqueña de 1868: el Grito de Lares. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2003.
__________________. Lucha agraria en Puerto Rico, 1541-1545. San Juan: Ediciones Puerto, 1997.
Ramos Mattei, Andrés A. Betances en el ciclo revolucionario antillano: 1867-1875. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1987.
Román, Manuel. “Betances y la epidemia del cólera: Mayagüez (1856”, Claridad, 8 de abril de 2017.
Autor
Francisco Moscoso nació en Mayagüez, Puerto Rico, en 1949. Es historiador e investigador; académico de número de la Academia
Puertorriqueña de la Historia, desde 2006; y miembro de la Asociación
Puertorriqueña de Historiadores (APH). Del 1987 al 2019 fue catedrático del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es autor de 28 libros, incluyendo Hidalguía y burguesía en la colonización de Puerto Rico, Siglo 16 (2025), Sociedad y economía de los taínos. Nueva versión (2025), Artesanos en la colonización española de Puerto Rico, 1508-1550 (2024), El Hato. Latifundio ganadero y mercantilismo en Puerto Rico, siglos 16 al 18 (2020), Orígenes y cultura de la caña de azúcar (2017), La sublevación de los vecinos de Puerto Rico, 1701-1712 (2012), y La Revolución Puertorriqueña de 1868: el Grito de Lares (2003), entre otros.
Correo electrónico: fmoscoso48@gmail.com