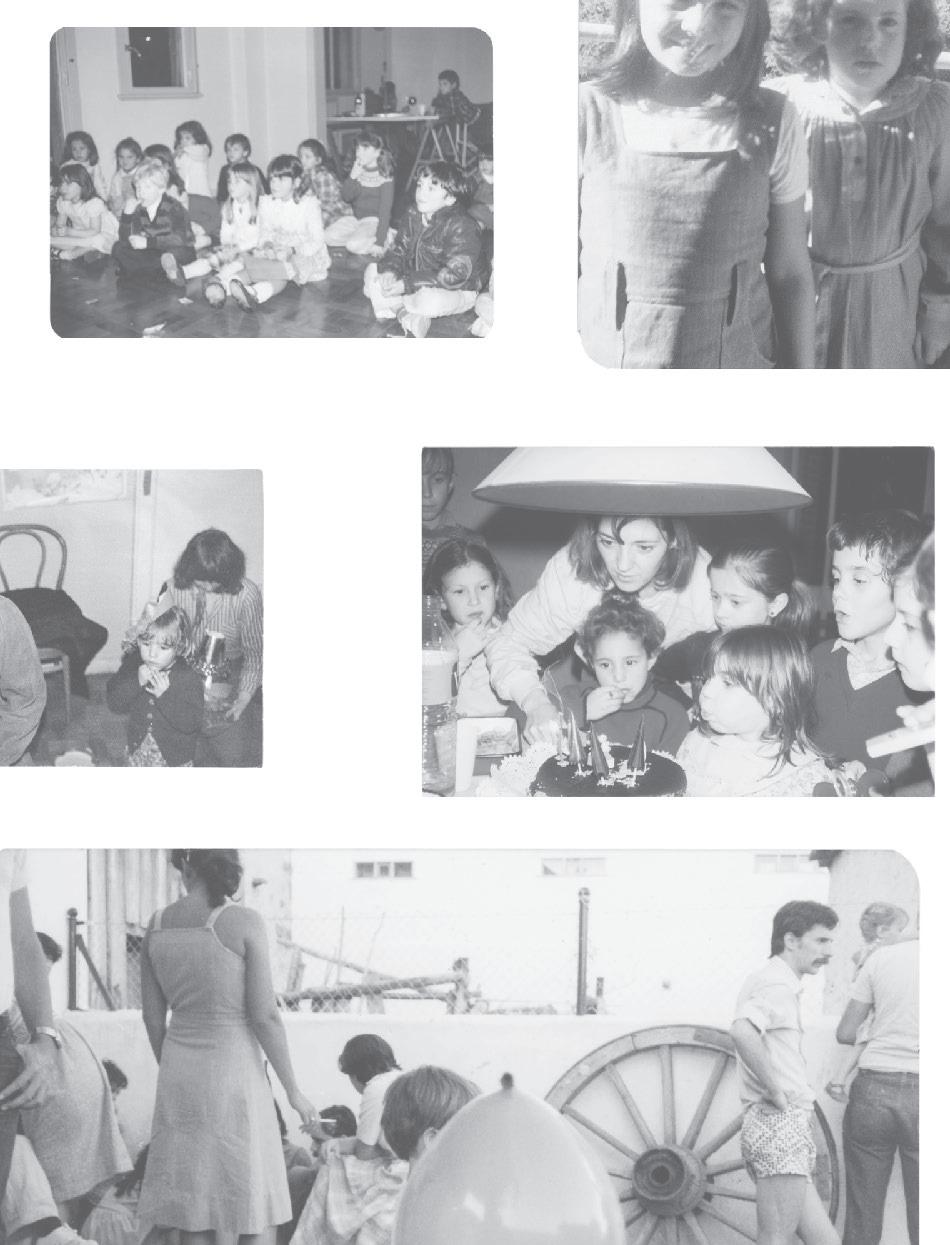
BASADO EN HECHOS REALES
DERIVAS EDITORIALES
DESDE/CON/CONTRA EL ARCHIVO
Agustina Triquell (Córdoba, 1983) es artista, docente, editora e investigadora social. Es comunicadora social por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Investigadora asistente del conicet y docente de Historia de la Fotografía Latinoamericana en la Licenciatura en Fotografía de la Universidad Nacional de San Martín.
Desde 2022 coordina la Diplomatura en Procesos
Editoriales como Práctica Artística y el ci/pac (Centro de Investigaciones / Procedimientos Artísticos Contemporáneos) de la Escuela de Arte y Patrimonio. También, de la unsam.
Su trabajo explora las relaciones entre imagen y relato, así como los procesos de producción de memoria e identidad desde las pedagogías visuales, articulando la investigación social con la producción fotográfica, editorial y audiovisual.
Entre 2013 y 2017 coordinó, junto a Estrella Herrera, el proyecto estético relacional
NidoErrante. Desde 2015 lleva adelante la editorial Asunción Casa Editora, dedicada a la edición e investigación en torno a las prácticas fotográficas contemporáneas. Vive y trabaja entre el valle de Paravachasca y la ciudad de Buenos Aires.
INVESTIGACIÓN SOBRE FOTOGRAFÍA
AGUSTINA TRIQUELL
Intendente de Montevideo
Mario Bergara
Secretaria General
Viviana Repetto
Directora División Información y Comunicación
Natalia Acerenza
Equipo CdF
Director: Daniel Sosa / Asistente de Dirección: Gabriela García / Jefa Administrativa: Verónica Berrio / Coordinaciones: Mauricio Bruno, Gabriel García, Victoria Ismach, Lucía Nigro, Johana Santana, Claudia Schiaffino / Planificación: Luis Díaz, David González, Andrea López / Secretaría: Martina Callaba, Natalia Castelgrande, Andrea Martínez / Administración: Eugenia Barreto, Mauro Carlevaro, Andrea Martínez / Gestión: Federico Toker, Francisco Landro, Eliane Romano / Producción: Marcos Martínez, Mauro Martella / Curaduría: Victoria Ismach, Lina Fernández, Carla Corgatelli / Fotografía: Andrés Cribari, Luis Alonso, Lucía Martí / Ediciones: Noelia Echeto, Andrés Cribari, Nadia Terkiel / Expografía: Claudia Schiaffino, Brenda Acuña, Mathías Domínguez, Guillermo Giansanti, Martín Picardo, Jorge Rodríguez, Ana Laura Surroca / Preservación: Julio Cabrio, Valentina González, Rossina Corbella / Documentación: Ana Laura Cirio, Mercedes Blanco, Gonzalo Silva, Yoana Risso / Digitalización: Gabriel García, Luis Sosa / Investigación: Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Yoana Risso / Educativa: Lucía Nigro, Magela Ferrero, Mariano Salazar, Lucía Surroca, Micaela Gregores / Mediateca: Noelia Echeto / Coordinación operativa: Marcos Martínez / Atención al Público: Johana Santana, Gissela Acosta, Victoria Almada, Valentina Cháves, Andrea Martínez, José Martí, Patricio Fonseca, Mateo Morosoli, Virginia Caseras / Comunicación: Elena Firpi, Brenda Acuña, Natalia Mardero, Laura Núñez, Mariana González, Candelaria Inzua / Técnica: José Martí, Alvaro Marioni, Pablo Améndola, Miguel Carballo / Actores: Karen Halty, Pablo Tate
Triquell, Agustina Basado en hechos reales / Agustina Triquell.- 1a ed.- Montevideo: CdF Ediciones, 2025.112 p. : fot. byn ; 16 x 21 cm.- (Llamado de Investigación; 16). Incluye bibliografía, biografía de la autora e índice. Texto seleccionado para publicación en el Llamado a Libro de Investigación sobre Fotografía, 2025. ISBN: 9798-9915-9792-1-2 .
CDU: 001.891.3:77.04.
1. INVESTIGACIONES SOBRE FOTOGRAFÍA. 2. ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS. 3. FOTOLIBRO - TEORÍA Y CRÍTICA.
4. FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA - AMÉRICA LATINA - S. XX-XXI.
Agustina Triquell
Basado en hechos reales: Derivas editoriales desde/con/contra el archivo

CC BY-NC-ND 4.0 Está permitido reproducir el contenido de este libro bajo las siguientes tres condiciones: atribución (atribuir la obra en la forma especificada por los autores o el licenciante), sin uso comercial (no admite medios destinados o dirigidos a obtener ventajas comerciales o compensaciones monetarias), sin obras derivadas (no admite alterar o transformar esta obra).
El contenido de esta publicación es responsabilidad de sus autores.
Durante el proceso de corrección de estilo se mantuvo el uso de lenguaje inclusivo con “x”, conservando el original propuesto por la autora
Centro de Fotografía de Montevideo
Web: CdF.montevideo.gub.uy CdF@imm.gub.uy
Intendencia de Montevideo, Uruguay
Primera edición; setiembre de 2025, 500 ejemplares
Realización: Centro de Fotografía / División Información y Comunicación / Intendencia de Montevideo
Revisión de textos: Agustina Triquell, Mauricio Bruno / CdF, Noelia Echeto / CdF
Diseño: Nadia Terkiel / CdF
Tratamiento de imágenes: Andrés Cribari / CdF, Guillermo Giansanti / CdF, Martín Picardo / CdF
Supervisión de impresión: Andrés Cribari / CdF
Coordinación editorial: Luis Díaz / CdF, Noelia Echeto / CdF
Fotografía de portada: Fragmento del libro Los órdenes del amor de Lucila Penedo
Impreso a una tinta. Interior Bookcel 80g, tapa cartulina 280 g.
Se utilizaron las tipografías Garamond y Facit
Impreso en Mastergraf S. A.
Edición impresa al amparo del dec. 218/996
Depósito legal 388.180
ISBN: 9798-9915-9792-1-2
El sentido del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) es incentivar la reflexión, el pensamiento crítico y la construcción de identidad ciudadana a partir de la promoción de una iconósfera cercana. Esto implica, por un lado, poner en circulación imágenes vinculadas a la historia, el patrimonio y a la identidad de los uruguayos y latinoamericanos, que les sirvan para vincularse entre sí y que los interpelen como sujetos sociales, en el entendido de que, pese a que su cotidianidad está marcada por la circulación masiva de imágenes, pocas tienen que ver con esos aspectos. Por otro lado, ese objetivo implica la necesidad de facilitar el acceso, tanto de los autores de imágenes uruguayos y latinoamericanos como de los ciudadanos en general, a las herramientas técnicas y conceptuales que les permitan elaborar sus propios discursos y lenguajes visuales.
Sobre la base de estos principios y desde enfoques y perspectivas plurales nos proponemos ser una institución de referencia a nivel nacional, regional e internacional, generando contenidos, actividades, espacios de intercambio y desarrollo en las diversas áreas que conforman la fotografía.
El CdF se creó en 2002 y es una unidad de la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. Desde julio de 2015 funciona en el que denominamos Edificio Bazar, histórico edificio situado en Av. 18 de Julio 885, inaugurado en 1932 y donde funcionara el emblemático Bazar Mitre desde 1940. La nueva sede potencia las posibilidades de acceso a los distintos fondos fotográficos y diferentes servicios del CdF.
Gestionamos bajo normas internacionales un acervo que contiene imágenes de los siglos xix, xx y xxi , en permanente ampliación y con énfasis en la ciudad de Montevideo. Además, creamos un espacio para la investigación y generación de conocimiento sobre la fotografía en sus múltiples vertientes. En el año 2020, el CdF resolvió liberar los derechos de las imágenes del archivo fotográfico histórico, para su uso colectivo en alta resolución. Esto implica que toda la sociedad pueda acceder sin restricciones a contenidos que le pertenecen.
Contamos con los siguientes espacios destinados exclusivamente a la exhibición de fotografía: las salas ubicadas en el edificio sede —Planta Baja, Primer Piso y Subsuelo— y las fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Peñarol, EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Goes, Capurro, Unión, Santiago Vázquez (ubicada dentro de uno de los predios del centro de reclusión), Parque Batlle, Parque Rivera y Espacio Modelo concebidas como espacios al aire libre de exposición permanente. También gestionamos otro tipo de espacios expositivos como los fotopaseos del Patio Mainumby, de la Plaza de la Diversidad en Ciudad Vieja y del Intercambiador Belloni, así como un espacio dentro del Centro Cívico Luisa Cuesta en Casavalle.
A fines de 2019 el Centro de Fotografía se consagró como el primer Servicio de la Intendencia de Montevideo en ganar el Premio Nacional de Calidad que otorga INACAL (Instituto Nacional de Calidad). La institución está comprometida en el proceso de optimización de la organización y planificación del trabajo, y desde el año 2013 está certificada en Gestión de Calidad en todos sus procesos a través de la Norma ISO 9001:2015. Seguimos trabajando en equipo en la Mejora Continua de nuestros procesos de Calidad, con el foco puesto en la ciudadanía.
Basado en hechos reales
Derivas editoriales desde/con/contra el archivo
AGUSTINA TRIQUELL
Las historias necesitan espacio. Y el espacio se crea en la capacidad que tiene la historia de poner en movimiento (…). El espacio se crea en el movimiento que la historia nos hace hacer, en las bifurcaciones que nos hará tomar convocando otras narraciones. Este proceso es lo que llamo matriz narrativa. (…) Formar matrices narrativas es asumir que cada historia hace entrar otras y las compromete (y es responsable de esos modos de compromiso, en esos dos sentidos). No solo cada historia crea nuevas y se implica en la continuación de las otras que contribuye a producir, sino que cada uno de estos relatos así creados modifica, retroactivamente, el alcance de los que lo preceden, les da fuerzas, les ofrece nuevas significaciones.
Vinciane Despret, A la salud de los muertos.
PUNTOS DE PARTIDA
Un proyecto con archivo(s) pareciera ser un latiguillo para nombrar rápidamente el trabajo con materiales dados, con imágenes existentes, heredadas, encontradas, adquiridas en internet o rastreadas en archivos públicos. Este latiguillo frecuente explica muchas de las prácticas artísticas contemporáneas, en las que la fotografía aparece con especial protagonismo y el trabajo editorial como un campo privilegiado para hacerlo.
Desde algunas miradas apocalípticas se buscó advertir de la necesidad de entender la superpoblación de imágenes y preservar su ecosistema, ya que la cantidad de fotografías existentes en el mundo merecería un llamamiento a no generar nuevas imágenes, a trabajar con lo dado, lo existente, con las fotografías liminares de otros campos, produciendo desplazamientos y nuevas afiliaciones en el campo de las prácticas artísticas. Dentro de esta lógica, el trabajo con imágenes de archivos vernáculos constituyó un terreno privilegiado de acción. Sin embargo, esta explicación no me parece suficiente.
Ariella Azoulay se detiene en lo que considera mucho más que un error de traducción del título del texto ampliamente citado en el campo de estudios de los archivos: Mal d´archive (título original en francés del libro del filósofo francés Jacques Derrida) como Archive Fever, 1 entendiéndose más desde la primera acepción —el fenómeno somático de aumento de la temperatura— que de la segunda2, que podría traducirse para la autora como una zona intermedia entre la excitación y la emoción. Hacer foco en esta segunda acepción nos permite, siguiendo con Azoulay, dar cuenta de
1 Aunque en español, el título del texto es Mal de archivo, bastante más cercano al original, por la proximidad entre lenguas romance, de las que el inglés no forma parte.
2 Las acepciones en español se presentan en el diccionario de la misma manera, pero con una diferencia: la primera refiere al aumento de temperatura, pero la segunda refiere a una «viva y ardosa agitación profunda por una causa moral». En inglés, el componente de moralidad no se presenta en la definición.
esta efervescencia, de numerosas iniciativas individuales para crear nuevos archivos y reclamar el derecho de reorganizar los existentes. Y agregará que, «las redes (ciudadanas) sociales han convertido esta posibilidad en una tendencia contagiosa e irreversible».3
La producción y almacenamiento de una gran cantidad de imágenes digitales será desplazada a un espacio compartido, partiendo del contrato tácito de que cada ciudadanx tiene derecho no solo a compartir lo que los archivos albergan, sino también a producir y ampliar lo que el archivo potencialmente puede albergar, incorporando sus propias imágenes.
Este contrato implica que la producción de sentido y la interpretación de las imágenes excede la capacidad individual de quien la produce, haciendo un llamamiento colectivo a múltiples colaboradores, teniendo la certeza de que, algún día, quizás, aquellas imágenes producidas en cierto contexto para ciertos fines4 puedan emerger en otro tiempo, ante la mirada de otrxs, como la imagen perdida, aquella que dará respuestas a preguntas impensadas por quien, un poco o mucho más allá en el tiempo, la produjo. Podríamos pensar que el impulso hacia la producción editorial a partir de materiales de archivo como un modo de trabajo en este sentido, propulsado por la necesidad de producir nuevos relatos visuales. Otros relatos, necesarios y urgentes, que fundarán comunidad a partir de hacer aparecer, en otros contextos, aquellas imágenes existentes.
Es a partir de esta intuición que vengo intentando sistematizar algunas experiencias en torno a la edición y el archivo, privado o público, con las que trabajo desde hace un tiempo, desde mi práctica docente, curatorial y editorial.
Pensar este libro en el marco de esta colección tiene también una trama de sentido especial. En el año 2011, en el marco de este mismo llamado,
3 A Azoullay le interesa especialmente la reflexión en torno a las prácticas de producción de imágenes y textos como ejercicio de la ciudadanía. Su análisis e interés se ubica en este campo, que no se limita a las prácticas artísticas exclusivamente.
4 Toda empresa académica es también un proyecto político: en Azoulay, se apoya en la insistencia por dar cuenta del carácter colonial de la fotografía como tecnología social. Su interés por el archivo es el de poder restituir imágenes producidas en contextos de saqueo material y simbólico a las propias comunidades afectadas.
se publicó Fotografías e historias. La construcción narrativa de la memoria y la identidad en el álbum fotográfico familiar, un libro que albergaba los resultados de la investigación de mi tesis de licenciatura. Este título, nada breve y un poco pretencioso (pecado de juventud, quizás) fue, de alguna manera, el resultado de la sistematización de mi primera práctica de investigación de largo aliento, con la que concluía mi formación en Comunicación Social, en la Universidad Nacional de Córdoba. Al tiempo, y ya viviendo en Buenos Aires, volví al material de las grabaciones de las videoentrevistas y al texto de la tesis final, adaptando los materiales a la convocatoria lanzada por el CdF. Fue en ese mismo año que comencé a dictar talleres vinculados al archivo familiar, por los que pasaron muchas personas que querían volver pública alguna historia personal con sus materiales. Vi imágenes de lo más diversas y también encontré las tramas en común, los lugares de insistencia de ciertos procesos sociales, los silencios y la existencia enrevesada de los afectos, esas ramas extrañas, injertos y rizomas que no responden a la estructura binaria y simétricamente espejada que la representación del árbol genealógico nos propone.
Aquel libro, resultado de aquella investigación, abordaba la relación entre el colectivo familiar y sus propios archivos fotográficos, los álbumes familiares como dispositivo narrativo y también las imágenes que no respondían a esa estructura, en una aproximación que asociaba las prácticas de construir archivos fotográficos familiares con los procesos de construcción de memoria y afiliación identitarias.
Esta mirada estaba marcada por una concepción del tiempo de lo fotográfico dominada por el pasado, en la que las imágenes respondían a la condición bathesiana del esto ha sido, que habilitaba, desde el presente, la reflexión biográfica. En el acto de mirar aparecían toda una serie de categorizaciones de afiliación y desmarcamiento, operaciones de distinción, entre nosotrxs y lxs otrxs.
Muchas cosas cambiaron desde aquella publicación que me distancian de lo que allí se asevera (me aleja, quizás también, y justamente, el tono aseverativo de algunos de sus pasajes); otras, y sobre todo las que refieren a la propuesta metodológica, al cómo, considero que se mantienen, que siguen siendo de utilidad, aplicables a otras derivas e investigaciones, no
en tanto uso instrumental, sino más bien en que abre la posibilidad de orientar algunas preguntas sobre los propios archivos familiares de quienes se acercan a sus páginas.
En aquel libro, el argumento central no podía deslindarse de la articulación archivo-memoria, y en tanto la memoria como práctica social leía en cada imagen y su relato correspondiente las lógicas fundantes de una identidad familiar, la cristalización de un nosotrxs versus lxs otrxs, con una perspectiva demasiado —a mi juicio de hoy— normativa y estabilizante.
La distancia con aquella investigación se fue construyendo de a poco, con nuevas lecturas y experiencias biográficas, principalmente a través del encuentro de otros archivos que no podían ser entendidos desde la lógica que allí se proponía. Algunos archivos privados que no eran necesariamente familiares o familias que construían su familiaridad en otro tipo de lazos, no de parentesco sanguíneo, como lo eran los que vinculaban a las personas con las que trabajé en aquel entonces.
Otra de las cosas que habilitaron este desplazamiento de la mirada fue la experiencia de trabajar con este tipo de materiales ya no en el espacio de la investigación social y su escritura más convencional (en artículos y papers), sino desde la práctica editorial, donde el desafío que se nos propone radica en cómo volver públicos aquellos materiales privados, conservados o heredados, que buscan ser puestos en circulación. Y este desafío articula una serie de decisiones que hacen de la práctica editorial una práctica artística: imaginar un libro posible, materializable, que pueda ser recorrido por otras personas, constituyendo una nueva experiencia a partir de aquellos materiales iniciales.
Considero que la práctica editorial es un espacio potente de intersección entre las prácticas artísticas y las prácticas de investigación social, dado por el encuentro de sus métodos y procedimientos, en un diálogo que se nutre de lecturas, oficios, escucha y traducción. Haré el esfuerzo de ordenar algunas de estas transformaciones, considerando también que nos ayudará a ver algunos de los campos de reflexión y producción contemporáneos que nos permiten pensar los archivos visuales en, desde, con la producción editorial con imágenes de esta procedencia.
Desestabilizando la máquina del tiempo
La temporalidad dominante para pensar la fotografía ha sido, sin duda, su relación con el pasado —la presentación del «aquí y ahora de aquello que ya no es», como dirá Barthes (1982)— y eso le ha conferido una especial centralidad en las prácticas de memoria. Por este motivo y en particular por la estrecha relación que puede establecer entre ausencia y presencia, la fotografía ha sido una de las técnicas más recurrentes para elaborar memorias visuales sobre el pasado reciente. Esta no es la única manera de entender la relación entre fotografía y tiempo, pero es la que ha dominado el pensamiento sobre el lugar de las imágenes marcadas por la supremacía del lazo indicial con aquello que se presentó delante del lente.
Quisiera proponer otra lectura posible, ya que aquella idea es funcional a lo que las imágenes hicieron en el marco del proyecto moderno, que instaló también el tiempo lineal del progreso. Las imágenes fotográficas fueron funcionales a esta idea de tiempo, fundándose como evidencias, como tecnologías sociales de producción de verdad. La idea del tiempo lineal se nos aparece absolutamente naturalizada y es el modo en que organizamos, también, nuestra propia biografía y los objetos que fueron sedimentando a lo largo de nuestra vida. Las imágenes son objetos del pasado, que debemos cuidar en el presente, para las generaciones futuras.
Sin embargo, una visión cercana nos propone otra cosa. Se trata de aquella que Silvia Rivera Cusicanqui desarrolla en su sociología de la imagen, en la que considera a la fotografía no como un espacio para la nostalgia del pasado de las cosas perdidas, sino como el qhipnayara uñasis sarnaqapxañani, ese «pasado que podría ser futuro, que habita en nuestros sueños del presente (…)» (2015: 301). Rivera Cusicanqui recurre a esta figura que toma de la concepción del tiempo para las comunidades andinas. Este vocablo aimara organiza el tiempo de otra manera: el futuro estará a la espalda, aquello que no podemos ver, ese por-venir misterioso y abierto, mientras que el pasado estará por delante, aquello que necesitamos tener presente, a la vista.
Me interesa especialmente esta idea, como también los aportes de los estudios queer, en particular el trabajo de Elizabeth Freeman (2010) y
Jack Halberstram (2005). La idea de tiempo queer propone salir de la linealidad del tiempo hétero-lineal, que se nos presenta como la temporalidad dada, naturalizada y hegemónica. En Time binds. Queer temporalities, Queer histories, Freeman establece que el tiempo queer es aquel que pone en cuestión la idea dominante de la vida marcada por el reloj biológico de la reproducción, de la estabilidad y la duración como valor, en oposición a otros modos de la intensidad vital que son caracterizados como inmaduros o peligrosos. El tiempo queer es el tiempo que emerge en la postmodernidad, dejando atrás los marcos temporales de la reproducción burguesa y la familia, la longevidad, la seguridad contra todo riesgo y la herencia como legado lineal hacia una descendencia.
Pensar en estos términos desestabiliza la noción de tiempo lineal, de futuro como promesa y pasado como herencia que atraviesa todas las esferas de organización social. Nuestras concepciones del espacio y el tiempo están ordenadas por la lógica de la acumulación capitalista y esto se refleja en el modo en que habitamos cotidianamente nuestro tiempo. Como el activista trans Jack Halberstam (2005) reflexiona, esto se traduce en respuestas emocionales y físicas, como culpa ante el tiempo de ocio, frustración ante la espera, satisfacción ante la puntualidad y un largo etcétera. Este aporte posee una especial productividad, no solo para pensar los archivos de las disidencias, sino, justamente, para proponer un punto de avistaje que desnaturalice aquello que damos por sentado, como la concepción misma del tiempo.
Porque la heteronormatividad no refiere solo a la elección de una práctica sexual, sino que es el modo dominante de organización del espacio y del tiempo y, podría agregar, de sus archivos visuales institucionalizados y sus correspondientes narrativas lineales, en las que los límites de lo fotografiable (Bourdieu, 2003) establecen espacios y tiempos sobre cuándo y dónde fotografiar, estandarizando así repertorios que configuran un sentido común visual (Caggiano, 2011).
En este sentido, la noción de crononormatividad (Freeman, 2010) entendida como un modo de implantación, una técnica por medio de la cual las fuerzas institucionales llegan a parecer hechos somáticos incuestionables, resuena con la noción bourdeana de lo fotografiable. Estos dos campos
aparentemente distantes dan cuenta del grado de institucionalización de prácticas que se presentan como espontáneas y transparentes. Aquello que fotografiamos y el modo en que organizamos las imágenes que producimos está atravesado por disposiciones y ethos de clase, de género, generacionales, nos dirá Bourdieu (2002), y el modo en que entendemos el tiempo y organizamos nuestro propio tiempo biográfico está atravesado, también, por fuerzas institucionalizantes, nos dirá Freeman (2010).
Nuestra tarea, entonces, será la de dar cuenta de estas condiciones y proponer un espacio para instaurar nuevos relatos visuales que amplifiquen el repertorio de posibilidades de las formas de vivir el tiempo social y biográfico.
Es importante abordar estas imágenes como mucho más que instantes aislados, instantáneas de un pasado detenido, para hacerles un lugar, para permitirnos mirarlas en un tiempo extendido y suspendido, que incluye múltiples encuentros entre el archivo y la mirada. Abordar la imagen desde estas otras lógicas de la temporalidad, tanto desde el aforismo aimara del qhipnayara uñasis sarnaqapxañani que nos trae Rivera Cusicanqui o de los aportes de los estudios queer, disputa al pensamiento sobre lo fotográfico uno de sus pilares: la relación de la fotografía con el tiempo y, más específicamente, con el pasado. Porque si el archivo es una institución que preserva, organiza y clasifica los materiales del pasado, construyendo en el presente un repositorio para el futuro, lleva implícita también una noción institucionalizada de tiempo que debemos desestabilizar.
El gesto de editar
Aquello que llamamos fotolibro o libro de fotografía —categoría con la que me siento más cómoda— se diferencia de un catálogo por sus decisiones formales y materiales. Las imágenes se montan unas sobre otras, construyendo un relato acompañado del trabajo de edición y diseño. Estas son tareas centrales para la elaboración de cierta narrativa. Un (foto)libro es, además, un producto cultural, parte de la industria editorial. Mediante una operación de reproducción mecánica o artesanal, se produce una
multiplicación de la materialidad inicial de las fotografías provenientes de otros dominios, en el que se ven implicados desplazamientos de la esfera privada o institucional a la esfera pública. El libro es entendido aquí como una diacronía, como un recorrido que, como secuencia o como serie, siempre establece una relación de una imagen con otra, así como en la totalidad del conjunto. Cada imagen se debe a la anterior tanto como se debe a la siguiente. Se trata de un particular objeto de la industria cultural fotográfica con un reciente crecimiento en las dos últimas décadas en la región y en el mundo. En tanto producción fotográfica contemporánea, ha desarrollado también sus propias lógicas de producción, circulación y legitimación dentro del campo, con sus propios premios internacionales, ferias y prácticas de coleccionismo.
Es importante entender aquí que estos dispositivos son el resultado de una serie de procedimientos de puesta en libro (Bourdieu y Chartier, 2010) que incluyen no solo a la disposición de las imágenes fotográficas en página, sino a las estrategias de solidaria relación con el texto, el diseño y la materialidad, a través de los cuales constituyen un espacio específico de aparición. Publicar es hacer público.
“[l]a publicación es la ruptura de una censura [resaltado en el original]. (…) El hecho de que una cosa que era oculta, secreta, íntima o simplemente indecible, ni siquiera rechazada, ignorada, impensada, impensable, el hecho de que esta cosa devenga dicha (…) tiene un efecto formidable (Bourdieu y Chartier, 2010: 265).
Nos proponemos, en los próximos capítulos, desplegar una serie de dispositivos editoriales haciendo hincapié en el carácter de publicación (dejando de lado la discusión en torno a si se trata de libros, fanzines o fotolibros) y otorgarle centralidad al carácter del desplazamiento: prácticas de publicación, performances de publicación de materiales de archivo que son a priori de carácter íntimo, doméstico, privado. Pensamos la esfera pública como el lugar en el que estas imágenes aparecen. Gabriel Giorgi (2020) plantea la necesidad de volver a pensar lo público en la inflexión del presente y señala dos razones:
En primer lugar, porque lo público es el lugar donde la interfaz entre lo subjetivo y lo colectivo pasa por formas de medialidad, es decir, por formas de exposición y de performance ante otrxs que son heterogéneas y múltiples. Un lugar de interfaz móvil, inestable, de fronteras porosas: lo público como una figuración de lo que pasa entre la dimensión de lo individual, personal, propio y la de lo colectivo, lo compartido o compartible, lo que es de todxs y de nadie. Repensar lo público entonces implica otros modos de conceptualizar lo colectivo a partir de instancias más episódicas, efímeras, móviles, a contrapelo de nociones más estables y sedimentadas, como sociedad o comunidad o incluso común. Lo público es performativo, episódico, hecho de configuraciones móviles que se hacen y se desarman: esa movilidad interesa para pensar dinámicas de lo contemporáneo (2020: 71).
El segundo motivo que señala Giorgi, recuperando a Rancière, radica en que lo público es «la instancia donde se disputan y sobre todo se desnaturalizan las jerarquías sociales y políticas dadas y, por lo tanto, donde se disputan nuevas formas de igualdad» (Rancière en Giorigi, 2020: 72). Estos artefactos gestionan formas de aparición y visibilidad, vuelven inteligibles y aprehensibles otros modos de leer el pasado en cada presente. Nos interesa especialmente esta aparición de las imágenes en estos dispositivos editoriales como un modo de traer a la escena del presente estas imágenes de archivo, habilitando así nuevos modos de habitar nuestro presente.
Temporalidades expandidas: lo fotográfico como evento
Para analizar las modulaciones y estrategias de desplazamiento de las imágenes del archivo a la esfera pública mediante la operación editorial, debemos antes preguntarnos por la naturaleza misma de lo fotográfico y atender a los modos en que las imágenes aparecen en esta trama de relaciones. Como señalamos, existe una operatoria de aproximación a los materiales visuales de archivo a la que Ariella Azoulay refiere como el proceso de iconización, que nos parece especialmente productiva:
Por iconización me refiero a la transformación de la fotografía en una fotografía de x, de una manera que nos obliga a asumir que no simplemente este estuvo ahí, sino más bien que x estuvo ahí. La iconización acompaña nuestra observación de las fotografías y nos permite encontrar nuestro camino en ellas y hacia ellas. (…). A pesar de que no podemos prescindir de cierto grado de iconización, debemos ser precavidos y estar alertas al respecto, teniendo en mente que la fotografía no documenta un concepto o demarca un evento, sino que es más bien un documento, el producto de un evento común para varios participantes (2014:24).
Esta es la operación básica a través de la cual nos acercamos a las imágenes del archivo. Como primera aproximación puede resultar orientadora, pero debemos apostar a hacer otro trabajo, aquel que nos exigen las imágenes: sospechar de las categorías y ver más allá de lo que el archivo nos señala. Se trataría, siguiendo de la mano de Azoulay (2015), de superar la sintaxis simplificada de la oración estructurada en sujeto, verbo, predicado y adjetivo —fotógrafo fotografía una fotografía con una cámara— que ha organizado la discusión sobre lo fotográfico por tanto tiempo.
Para Azoulay la fotografía es un evento con dos modalidades diferentes: la primera acontece ante la cámara o ante su hipotética presencia, es decir, aquello que ocurre en el encuentro entre diferentes agentes cuando una cámara fotográfica aparece, produzca o no fotografías. El segundo ocurre en relación con la fotografía, resultante o no de aquel primer evento, pero del que se despliega toda una serie de encuentros y sentidos.
La mirada de Azoulay nos parece especialmente sugerente y productiva a los fines de la reflexión que nos interesa compartir aquí, porque tensiona, como decíamos, al modo en que concebimos lo fotográfico en al menos dos sentidos: por un lado, la expansión de su temporalidad y la apertura a lo potencial, a la hipotética existencia de una imagen; por el otro, porque pensar en términos de evento fotográfico permite desplegar la performatividad misma de la imagen, de todo aquello que continúa sucediendo con las imágenes en estos nuevos dispositivos en los que habitan. Las imágenes aquí se descalzan de su procedencia original, se desplazan por fuera del archivo. En este movimiento, construyen una red de relaciones de signifi-
cación con otros elementos, el texto, el diseño, las tintas, el hilo y el papel, entre otras agencias. En esta nueva forma
[p]ensar la performatividad de las imágenes exige pensar cómo dan forma las imágenes, cómo se forma una formación. Si performar quiere decir dar forma, entonces se trata de una operación en donde la forma no es anterior a su devenir, el proceso no se configura antes de su realización. El prefijo per da a entender que esta forma encuentra su modo de ser en un trayecto, por lo que es también una cuestión de relación con lo informe. Por tanto, la operación específica de la performance es la de un pasaje de indeterminación que va anudando formas (Soto Calderón 2020: 71).
Mapear, imaginar o especular sobre el recorrido entre el primer evento (aquel que acontece ante la cámara) y todo lo que se despliega después, hasta que la última persona que vio cierta imagen la recuerde, son todas operaciones que involucran a lo fotográfico en tanto evento. En esta temporalidad expandida podemos afiliar los dispositivos editoriales con materiales de archivo con los que nos interesa trabajar aquí: las fotografías devienen en su edición, se vuelven públicas, se multiplican en cierta cantidad de ejemplares, producen nuevos encuentros y nodos en nuevas tramas de sentido, en tanto materia vibrante (Bennett, 2022) que se agita entre papeles, textos y coreografías que se despliegan en torno a ellas.
Archivos, afectos, lecturas
Una fotografía, además de su contenido representacional —esa fracción de espacio y tiempo que acordamos que encierra—, es también un objeto, una materialidad específica, afectada por el paso del tiempo y los diferentes espacios y condiciones de su conservación. Esta temporalidad viva, mutante, es también significante en su presentación, en su volverse presente ante nuestra mirada.
Cada dispositivo editorial se despliega entre las manos para proponernos una experiencia que excede lo meramente visual y requiere una conside-
ración aquí. La experiencia de encuentro con el archivo reproducido en cada uno de estos dispositivos propone una relación particular en términos hápticos: es a través del tacto que «no solo se pone en práctica el deseo, sino que [se] fomenta la curiosidad, nos lleva de un lugar a otro en busca de placeres que tocan la esfera de la imaginación y la reflexión» (Bruno 2019: 78).
En su circulación pública impresa, cada una de estas imágenes que habita(ba)n la esfera privada, doméstica, adquiere una materialidad particular mediante su reproducción mecánica: la experiencia incluye papeles, escalas y tamaños, asperezas y suavidades, coreografías del cuerpo que toca, que hace avanzar y retroceder. Este movimiento propone la no linealidad de la lectura, lo cual habilita que el cuerpo mire y mueva. Moción y emoción, tal como señala Giuliana Bruno (2019) para pensar el cine, aparecen aquí en las coreografías del cuerpo que hacen avanzar el relato en imágenes de una página a otra:
El objeto libro tiene una dimensión diacrónica y una dimensión sincrónica: desplegar una página después de otra página es el funcionamiento básico del libro en el eje diacrónico o sintagmático; contener lo que esas páginas trasladan del mundo a la vez, y en un mismo objeto, es el mecanismo del eje sincrónico o paradigmático. Algunos géneros editoriales privilegian una dimensión por sobre la otra (Pedroni, 2023: 92).
Así, estos dispositivos editoriales proponen una lectura abierta; escapan de la linealidad de la lectura sincrónica como forma predominante del texto escrito, para dar lugar a operaciones mixtas, sincrónicas y diacrónicas, donde el trabajo es a la vez de las manos y de la mirada: ritmos de lectura que se aceleran o se detienen, varias páginas se adelantan a la vez, se avanza y se retrocede, se deslizan y acarician las imágenes, se las recorre de manera háptica y visual a la vez.
Sobre el montaje como procedimiento
Me interesa recuperar aquí el montaje como procedimiento, tanto como modo de operación de las propias prácticas llevadas adelante por sus realizadorxs, como también en tanto estrategia analítica que pone producciones existentes en relación.
La mesa de montaje de estos materiales permite ensayar otro tiempo, un pastiche temporal que formula otra convivencia —de las imágenes, de los cuerpos— en una lógica que descalza el relato lineal de la narrativa institucionalizante de la que hablaba más arriba, aquella que domina al álbum familiar de donde la mayoría de ellas procede.
Me interesa especialmente que pensemos a partir de las imágenes en la edición como una estrategia específica de trabajo con archivos: el montaje como la posibilidad de construir imágenes múltiples, que desbordan la unidad para constituir territorios de posibilidad desde sus intersticios.
La idea de montaje posee una doble filiación. Por un lado, la idea de montaje cinematográfico y las posibilidades que brinda pensar las relaciones entre los soportes editoriales y las narraciones audiovisuales. Por el otro, el montaje también como reflexividad de la imagen, tal como lo entiende Didi-Huberman desde Benjamin, como articulación de fragmentos, como el método de construcción que el materialista histórico, como un ingeniero, levanta desde las ruinas de la historia. Montar una imagen con otra es la ingeniería que habilita el pensamiento desde las imágenes, su puesta en relación donde cada pieza constituye un fragmento que, en su articulación conjunta, habilita una experiencia sensible que une retazos de lo real, documentos del pasado rescatados entre las ruinas.
El montaje es también una manera de desestabilizar el tiempo, en sintonía con lo que presenté en el apartado anterior. Esta posibilidad de generar una convivencia de tiempos le interesa especialmente a Benjamin: el montaje como operación propia de la memoria, como procedimiento técnico y estético asociado al collage y al constructivismo, pero también como concepto clave para la elaboración de su concepción sobre la historia y la imagen dialéctica.
Como señala Luis Ignacio García (2010), «en [Ernst] Bloch, tanto como en Benjamin, se plantea un vínculo intrínseco entre una teoría del montaje (cinematográfico, teatral, fotográfico, plástico o literario) y una perturbadora teoría cualitativa de la temporalidad como asincronía de tiempos» (2010: 178). El montaje permite dar cuenta de ese desorden del tiempo y, aquí en este texto, me permite también romper con el tiempo lineal diacrónico de los relatos visuales lineales para instalar otras formas de la sincronía.
En el análisis de los libros de fotografía con los que exploraré a continuación, lo que la técnica del montaje me permite es trabajar desde las imágenes mismas, colocar unas al lado de las otras para que desborden así la experiencia biográfica del yo e instalarlas en el terreno de lo común. Montar imágenes es también el espacio de la revelación. Lo que se revela y también lo que se rebela que, como en una tirada de cartas de tarot, donde la interpretación emerge en la relación entre unas y otras, permite construir relatos a partir de la descripción de lo que cada carta muestra en una posición determinada. Esta es una idea especialmente cercana en mi mesa de trabajo.
Avances
Además de la que comenté al comienzo, existe otra motivación para ensayar aquí esta escritura, apoyada en el andamiaje de la recurrencia de un síntoma. En los sucesivos encuentros en torno a la edición de (foto)libros en los que vengo participando desde hace ya varios años, la discusión hace foco en los problemas de distribución, en los lamentos por el financiamiento, en las dificultades y limitaciones a la hora de la producción. Pero la recursividad de ciertos temas o de ciertos dispositivos narrativos no se trae a la mesa. ¿Qué publicamos y cómo narramos desde nuestros territorios?, ¿qué es lo propio de nuestra práctica editorial con imágenes? ¿Qué tienen en común nuestros libros y qué los diferencia de los que se producen en otras latitudes?, ¿cómo organizamos nuestras bibliotecas, más allá de la mirada que desde el centro se busca establecer sobre el fotolibro latinoamericano?
Los tres textos que siguen buscan de alguna manera aportar a la necesidad de articular una reflexión que arriesgue algunas herramientas de trabajo con, desde, hacia nuestras producciones editoriales. Los dos primeros analizan corpus de libros ya existentes; el tercero narra un esfuerzo editorial que llevamos adelante desde Asunción Casa Editora, a partir de un proyecto en particular: la edición de La quinta copia (2021).
En los dos primeros textos, intentaré trazar líneas, generar constelaciones y puestas en relación de dos series de publicaciones. Considero que las figuraciones analíticas propuestas en uno y otro, a partir del análisis de un corpus limitado, dan cuenta de dos grandes zonas de interés y recurrencia: el pasado reciente y las narrativas del yo. En estas dos zonas de trabajo, limitadas solo en términos analíticos, nos proponemos abordar la inscripción de la vida pública en las historias personales en la primera y la narrativa biográfica en primera persona en la segunda.
Estas categorías no pretenden ser excluyentes. De hecho, uno de los materiales abordados en el segundo capítulo —Los órdenes del amor (2022), de Lucila Penedo— podría perfectamente ser parte de la primera serie, pero considero que nos permiten pensar zonas diferenciadas de análisis: la inscripción de lo social en lo biográfico y la aparición del yo como espacio de enunciación.
Los archivos con los que se trabaja aquí no son exclusivamente familiares. Existe también el archivo de la propia práctica artística (como en el caso de Querida Natacha, de Natacha Ebers y en Tiempo de árbol de Marcelo Brodsky) y el archivo institucional y público (como el que aparece en The dissapeared, de Verónica Fieiras y en Nuestros códigos, del Archivo de la Memoria Trans).
El tercer capítulo, en el que abordaré el proceso de edición del libro La quinta copia que, lejos de proponerse como una receta o método, aborda un archivo sin mostrarlo. La performatividad evocativa de las imágenes que, sin reproducirse materialmente, hacen del gesto editorial un espacio de amplificación. Este último texto me permite traer a la reflexión algunas de las decisiones que ocurren en la cocina editorial del trabajo con
archivos, poniendo también sobre la mesa la dimensión estética y política que todo acto de instauración material de las imágenes posee.
Me parece importante recuperar aquella fórmula de lxs viejxs editorxs que presentan los materiales editados a su cuidado para pensar nuestros propios modos de puesta en circulación de las imágenes de nuestros archivos. Una edición al cuidado de recupera ese gesto vital de cariño y sostén que entrama y hace posible la edición como práctica poético política.
VER Y ENTREVER: ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A (FOTO)LIBROS CONTEMPORÁNEOS SOBRE EL PASADO RECIENTE5
5 Una versión anterior de este texto se publicó en el número 7, 2019; de la revista Photo Documento, y puede ser consultado en: http://gpaf.info/photoarch/index.php?journal=phd&page=issue&op=view&path%5B%5D=15
Muchos trabajos fotográficos vinculados a la memoria del pasado reciente de nuestra región, sobre todo referidos a sus últimas dictaduras cívico militares, han encontrado en el libro con fotografías6 un modo de presentación y circulación pública para sus imágenes. Estos objetos podrían pensarse como un lugar intermedio entre la literatura y el cine, donde la articulación de imágenes y palabras, junto con un emplazamiento gráfico particular, son los elementos clave que lo diferencian tanto de las narrativas de los diferentes géneros literarios como de aquello que sucede con las fotografías expuestas en la pared. Estos artefactos editoriales proponen un particular anacronismo, donde el pasado irrumpe relampagueando en el presente, mediante la convivencia de fotografías de archivo con imágenes producidas hoy. Este encuentro entre material de archivo y nuevas imágenes produce una particular estrategia de memoria, sobre la que me detendré a analizar aquí.
Tomaré una serie limitada de libros que me permitirán dar cuenta de estrategias diferenciadas de narración del pasado reciente en clave biográfica. Trabajaré aquí con seis artefactos editoriales, de cuatro autorxs argentinxs y dos chilenxs, que contienen series fotográficas que fueron pensadas inicialmente para este formato. Se trata de Álbum de familia, de Beatriz Cabot (2012); Pozo de aire, de Guadalupe Gaona (2014); Tiempo de árbol, de Marcelo Brodsky (2013) y The disappeared, de Verónica Fieiras (2013), de Argentina, y Repertoire de Rodrigo Gómez Rovira (2013) y Una sombra oscilante, de Celeste Rojas Mugica (2017), estos dos últimos, de Chile.
6 No se trata de cualquier libro con fotografías. Por ejemplo, la serie fotográfica de Lucila Quieto Arqueología de la ausencia (2003) es también un libro. Fotos tuyas, de Inés Ulanovsky (2006) también lo es; sin embargo, estos proyectos no fueron pensados a priori para este formato. Otros trabajos fotográficos vinculados con el pasado reciente dictatorial han sido publicados posteriormente, por ejemplo, la serie Treintamil de Fernando Gutiérrez (1997), editada por editorial La Marca, o Desapariciones, de Helen Zout (2008), de la Colección Fotógrafos Argentinos.
Cinco de los seis libros aquí elegidos desplazan archivos fotográficos privados a la esfera pública mediante la operación editorial. La excepción de la serie es aquella que utiliza exclusivamente archivos públicos apropiados de páginas de internet de homenaje a desaparecidxs de la última dictadura.
Partiré de la idea de que las imágenes de archivo familiar tienen una potencia en relación. Nunca son suficientes por sí solas, sino que necesitan entramarse con otros elementos para lograr activar su efectividad política. El traspaso necesario de la historia individual y privada —que se limita a referir apenas a las convenciones sociales que dieron por resultado aquella imagen— hacia la esfera pública requiere de una puesta en relación con otros elementos. Instaurar estas imágenes requiere de una matriz narrativa (Despret, 2020) que las entrame para construir con ellas una escena. La idea de escena nos permite abrir un espacio-tiempo para que la imagen suceda, justamente, en un espacio de relación, «donde se expresan las potencias sedimentadas en su propio espesor» (Soto Calderón, 2020).
El cineasta argentino Nicolás Prividera propone tres figuraciones para pensar las producciones estéticas de hijxs de desaparecidxs que abordan su historia familiar. Por un lado, los hijos replicantes, aquellos que repiten una y otra vez las inflexiones fantasmáticas del padre. Por el otro, hijos frankensteinianos, que pretenden escapar de ese mandato negándose a su destino hamletiano de reclamar simbólica venganza. Entre ambos están los hijos mutantes, que asumen su origen, pero no quedan presos de él.
La condición mutante ayuda a escapar de ese laberinto por arriba y a buscar las respuestas en el presente (o incluso en el futuro) más que en el pasado. Y lo más estimulante es que esa mutación produce obras abiertas, imperfectas y de múltiples caras (aunque no escapen a un involuntario «espíritu de época») cuyo aire familiar es su ofendido pero nunca humillado desamparo, que sabe que esa intemperie puede ser también una condición de posibilidad, para construir desde esa mirada un inquebrantable mundo propio (Prividera, 2009).
Replicantes, frankeinsteinianos y mutantes: tres figuraciones fantásticas para pensar la historia personal y política legada. El archivo familiar es la materialidad heredada y el gesto mutante será, justamente, producir varia-
ciones y derivas editoriales que configuren nuevos relatos, propongan una nueva escena de relación. Los cinco libros que utilizan archivos familiares propios tienen algún vínculo de parentesco con afectados de la dictadural; todos ellos, varones desaparecidos, asesinados o exiliados, vinculados con la militancia en organizaciones armadas. Estos artefactos proponen un espacio de relación entre aquella historia y los modos de afiliación que sus autorxs establecen con ella. Su materia prima es principalmente el archivo familiar, pero en cada uno de ellos aparecen otros recursos visuales y textuales que operan construyendo ese inquebrantable mundo propio del que nos habla Prividera.
Por su parte, el libro de Fieiras (2013), el sexto de la serie, propone un abordaje diferente: trabajar con las fotografías encontradas, en donde se nos presentan sujetos anónimos que, entendemos por el título, comparten la condición de estar desaparecidos. Las estrategias elegidas por cada autorx para llevar adelante este desplazamiento —hacer públicos sus acervos familiares o encontrados— permitirán la elaboración de un relato fotográfico particular, que establece un modo particular de mirar y leer la dimensión visual de la historia reciente. El ritual privado de mirar estas imágenes es aquí multiplicado, y el libro con fotografías es una nueva materia para performar otros actos colectivos de memoria, instaurando nuevas narraciones sobre el pasado reciente.
Me interesa trabajar aquí desde el análisis de las estrategias editoriales de cada una de estas publicaciones, y qué tipo de materiales eligen para construir estos espacios de relación. Las imágenes de archivo reclaman hacerse de un lugar que las albergue, un tiempo que reclama un espacio para instaurar una memoria a partir del gesto de corresponderles la mirada en el presente. Este lugar privilegiado será el paisaje, aquello que llamamos naturaleza, lo que aparecerá con mayor insistencia. Será ese lugar de quienes no tienen lugar (esa condición liminal, entre lo muerto y lo vivo), uno de los recursos visuales más recurrentes, por lo que merecerá aquí un análisis más extenso.
Buscaremos pensar esta inscripción pública de estos relatos familiares y entenderlos más allá de las filiaciones y parentescos que en ellos se inscriben, esto es, en vez de pensarlos en tanto series de memorias
fotográficas7(Fortuny, 2014) que refieren exclusivamente a la gestión del trauma del pasado reciente, buscaremos mirar aquí los modos de instaurar matrices narrativas mediante gestos editoriales situados.
Más allá de las relaciones posibles entre imagen y tiempo que mencionamos, la especificidad de esta serie nos permite pensar la necesidad de reclamar un lugar, un territorio material que permita desplegar la escena del pasado, el espacio de evocación que se abre en el paisaje.
Breve presentación de los materiales
Álbum de familia, de Beatriz Cabot, fue publicado en 2012 por la editorial argentina La Luminosa y reeditado en 2014. El título mismo nos da una pista sobre la procedencia de esas imágenes o lo que pretende construir. En el relato, el protagonista es Osvaldo, esposo de la autora, y para reponer su historia utiliza archivos no solo familiares, sino también públicos, incluyendo también al final retratos actuales a sus hijos, realizados por la autora. Lo que se busca reconstruir no es exclusivamente la dimensión del vínculo con el familiar —en este caso, Beatriz, la mujer de Osvaldo— sino que se pretende un retrato más abarcativo, donde el recorrido comienza con una serie de documentos —carnet del club, fotografías de Osvaldo de niño— hasta llegar al momento en que Osvaldo aparece junto a Beatriz. Lo paradójico de esta imagen es que su materialidad no se acerca a la de una fotografía familiar, sino más bien a la de una fotografía de un diario, donde la trama gráfica da cuenta de su reproducción. Cuando aparece Beatriz, aparece la vida pública, los archivos y documentos.
Luego, tres fotografías de momentos familiares: dos en la playa, una de Osvaldo remontando un barrilete con su hija. Luego, la desaparición de
7 Estas producciones pueden ser pensadas desde el concepto de memorias fotográficas propuesto por Natalia Fortuny (2013), el que refiere a los artefactos visuales artísticos basados en el recurso de la fotografía que se construyen en diálogo con el pasado reciente. Para la autora, las memorias fotográficas condensan tres peculiaridades indisociables: su calidad de memorias sociales de un pasado en común —en un juego entre las vivencias y memorias individuales y la historia—, su formato visual fotográfico y su elaboración artística.
Osvaldo, presentada en documentos públicos. Después de ese giro, el libro avanza hacia la descendencia: sus hijos y su nieta. La última imagen es un dibujo infantil de Violeta, nieta de Osvaldo y Beatriz, en el que retrata a sus abuelos. Este recorrido es lineal, ordenado cronológicamente. Los materiales se disponen uno detrás del otro y, antes de cualquier imagen, justo después de la dedicatoria, un texto nos anticipa:
Osvaldo y yo nos conocimos en 1966, en un baile de la escuela secundaria. Teníamos 16 años. Fuimos a estudiar a La Plata, él arquitectura y yo periodismo. Militamos. Nos casamos. Tuvimos dos hijos, María Julia y Mariano. Estuvimos juntos hasta el 15 de agosto de 1977 (Cabot, 2012, pp. 06-07).
Las imágenes reponen este recorrido, hasta el giro central que da cuenta, mediante un artículo del diario titulado Murió un terrorista en un enfrentamiento y, en la página siguiente, un informe de laboratorio presentado a la Policía relata, en el tecnicismo propio de estos informes, la identificación de las huellas dactilares en unas manos entregadas por la Policía. El informe concluye que se trata de Osvaldo Portas. Después de esta reproducción facsimilar del informe, comienzan las fotografías realizadas por Beatriz desde 2010: un paisaje y dos retratos de sus hijos. El libro termina con un dibujo de Beatriz al lado de otro de Osvaldo, hecho por su nieta.
El siguiente libro de la serie, Pozo de aire de Guadalupe Gaona, fue editado por la editorial Vox, en 2009. En este libro, la imagen fotográfica y la imagen poética presentada en el texto escrito poseen casi igual protagonismo.8 Las fotografías de Gaona y sus poesías se intercalan con las imágenes del archivo familiar. Sus imágenes se presentan en dípticos o a doble página. En el caso de los dípticos, por momentos hace jugar el diálogo entre el archivo con las fotografías actuales, que dan cuenta de esa imposibilidad de encontrar el lugar exacto de la toma, pero que algún rastro nos hace sospechar qué se está mirando, tras qué pista se está yendo. Cuando las imágenes están solas, aparecen los textos, estas otras imágenes poéticas sostenidas en la palabra escrita.
8 Vox es una editorial independiente de Bahía Blanca, que se dedica principalmente a la publicación de poesía.
Todas las imágenes presentan el escenario de las vacaciones familiares en el sur. El archivo es el objeto que Gaona «lleva en la mano», las pistas con las que rastrea, pero con la libertad de no buscar arqueológicamente el mismo punto de vista, sino más bien de permitirse otro estado, unas otras imágenes, construidas desde el presente. Está el bosque, el lago y está también la casa, a la que nunca vemos en el interior, pero sí algunos de los fragmentos de las poesías refieren a imágenes que allí suceden.
Espero que mi madre me levante y me junte del sillón dorado donde duermo.
La familia que choca sus copas y ríe a carcajadas apenas me arrulla. Entre ellos y yo
hay un pozo de aire.
Sus sombras se prolongan en la pared. Los genios discuten entre las perdigonadas.
De comida húmeda y apelmazada del mantel.
El espacio interior se construye en estas imágenes poéticas. La cámara ronda la casa, mira desde afuera, la analiza. Incluso mira desde la ventana a dos personas que hablan en el interior, pero nunca entra. El espacio de Gaona es el espacio del bosque y del lago.
El siguiente fotolibro de la serie argentina es Tiempo de árbol de Marcelo Brodsky, publicado en 2013 por la editorial La Luminosa. Si bien algunas de las fotografías del libro habían sido publicadas dentro de un proyecto anterior de Brodsky, Nexo (2001), aquí el formato permite otro tipo de montajes, otras relaciones entre sus imágenes y su archivo. El libro comienza con una superposición entre una de las primeras fotografías que forman parte del cuerpo de obra de Brodsky, Autorretrato como fusilado —en el que un árbol atraviesa la imagen y la divide a la mitad— con un rectángulo rojo que tapa parcialmente la parte de la imagen que cae sobre la página impar. El lomo del libro divide, simétricamente, a la fotografía
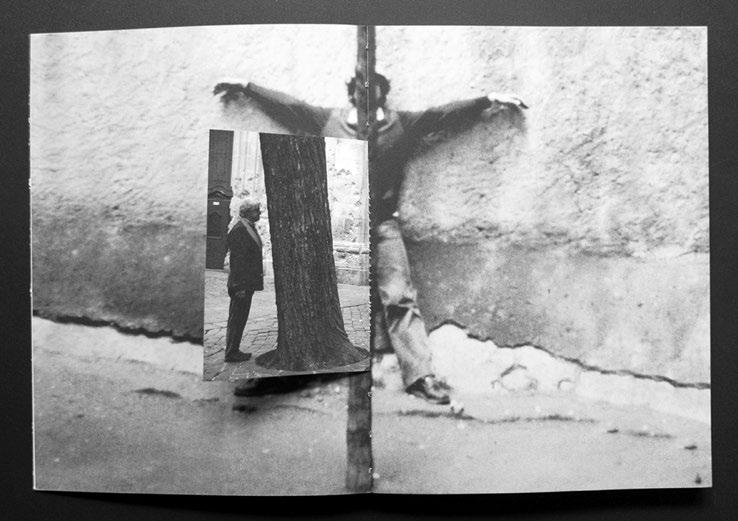
y, al mover este rectángulo, al pasar estas páginas de menor tamaño, nos encontramos con un autorretrato del presente, del autor parado frente a un árbol, esta vez fotografiado de perfil.
Una sucesión de árboles fotografiados de diferentes puntos de vista es casi todo el contenido del libro. Hacia el final, una nueva aparición del archivo familiar se dispone para ser desplegada. De todos los libros de la serie, este es el único que posee un texto sobre el trabajo, una interpretación crítica y curatorial de Eduardo Cadava, en español y en inglés, que refiere al trabajo de Brodsky en general y al libro en particular.
De la serie chilena, tanto en la publicación de Celeste Rojas Mugica (2017) como en la de Gómez Rovira (2013), la operación que se propone es la de hijxs que manipulan e interpretan archivos de sus padres elabora-
dos durante su exilio. En el caso de Rojas Mugica, antes de su nacimiento, y en el caso de Gómez Rovira, durante su propia infancia. La materia prima son estas imágenes, producidas por sus padres durante sus respectivos exilios. No hay fotografías tomadas en el presente, a excepción de, en el caso de Gómez Rovira, la propia mesa de trabajo con las fotografías del archivo familiar. Aquí, la operación mutante radica en el trabajo con el texto. En el caso de Rojas Mugica, trayendo correspondencias entre ella y su padre, y en el Gómez Rovira, en la reproducción de la materialidad de una agenda de su padre como soporte del relato.
En Repertoire el texto que se reproduce son las anotaciones y reflexiones de Raúl Gómez en sus agendas de los años de su exilio en Francia. Sus anotaciones caligráficas —otro tipo de huella indicial, no fotográfica— son transcriptas y emplazadas en la página en versión bilingüe (español y francés). Las reflexiones que llevan adelante el relato son escritas por el mismo Raúl y, en este trabajo, la autoría se presenta como fotografías y textos de Raúl Gómez, edición de Rodrigo Gómez Rovira (2013).9
En Una sombra oscilante (Rojas Mugica, 2017), el archivo se dispone junto a textos provenientes de correos electrónicos —siempre tienen un mismo remitente y una misma destinataria— que van respondiendo a preguntas sobre el archivo y su contenido. El eje del lomo del libro propone así un montaje entre los dos fotogramas consecutivos, que pone en evidencia la sucesión de una imagen con otra, de la convivencia en un mismo rollo de diferentes usos sociales de la fotografía. Su padre ejercía como fotógrafo profesional, como militante, como exiliado en una ciudad nueva.
El libro propone una serie de imágenes provenientes de diferentes dominios —la fotografía familiar, la fotografía militante, la mirada sobre el paisaje— que se articulan, tensionan y resignifican entre sí, generando diálogos y complementariedades.
9 Este libro nos permite hacer aquí un comentario más general sobre los modos en que opera la función autor en este tipo de publicaciones. La edición fotográfica posee una centralidad que dista de la idea de instante decisivo propia de otras lógicas de producción fotográfica, donde la autoría se define por quién está detrás de la cámara. La tarea de producir editorialmente a partir de imágenes —propias, encontradas o cedidas— define al espacio de la edición como práctica artística, por lo que, cuando se refiere a Repertoire, se nombra como un libro de Rodrigo Gómez Rovira a partir de las fotografías de su padre.
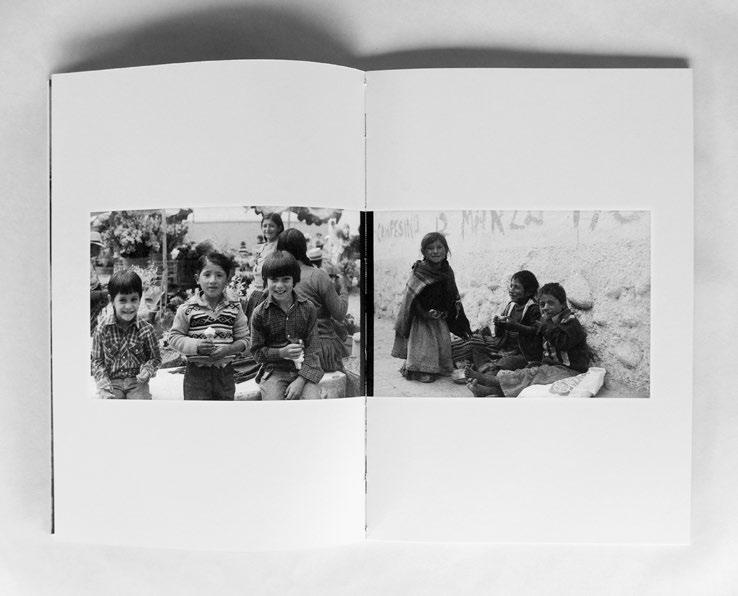
The disappeared (Fieiras, 2013), el último libro de la serie, fue editado por Riot Books en 2013 y reeditado por la misma editorial, en 2014, en Madrid. Se trata de un libro pequeño y artesanal, de 32 páginas, con una tirada de 50 y 200 ejemplares cada edición, compuesto por la reproducción de fotografías de archivo tomadas de la web, que aparecen en las sucesivas páginas como rostros o tramas en las que se desdibujan los rasgos identitarios de cada sujeto individual. La exploración sobre la materialidad por sobre la identificación presenta a los rostros casi como tramas desdibujadas.
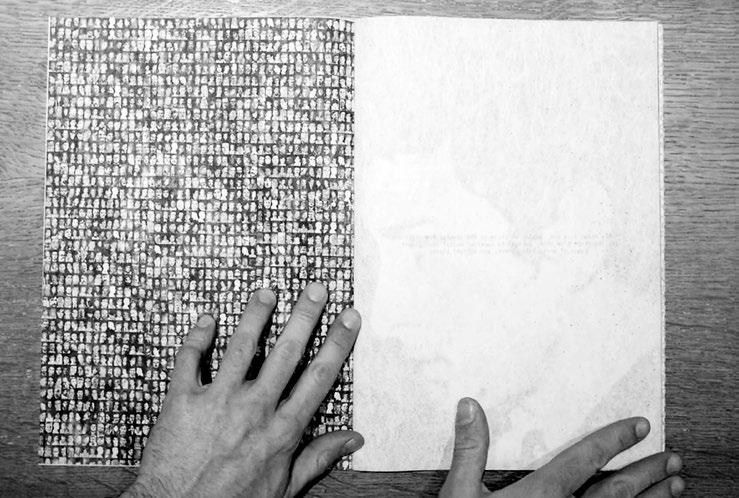
Si pensamos en una analogía de estas producciones con los usos de la fotografía en la esfera pública militante dentro de las agendas conmemorativas del terrorismo de Estado, este fotolibro se acerca a las banderas producidas por los organismos de derechos humanos, en los que una sucesión de rostros, uno al lado del otro, termina por conformar una trama de colectiva, mientras que los otros cinco libros de la serie se acercan más a las fotografías utilizadas por familiares —sobre el pecho de las madres o en pancartas— en los que la imagen aparece acompañada de un nombre y una fecha que ancla el sentido a un sujeto y al hecho trágico de su desaparición o asesinato.
Tiempo de árbol, por su parte, resuena con algunas iniciativas como Árboles para la memoria, llevada adelante por el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, que consiste en emplazar árboles en diferentes sitios, desplegando una cartografía de la memoria hacia espacios periféricos de
la ciudad. Como se habrá podido advertir, me interesa pensar la mesa de edición como un espacio de trabajo que requiere resonar con otros usos y espacios de aparición de las imágenes, generando puentes de comunicación y entramándose en matrices más amplias de circulación y resonancia.
Imagen-palabra
Textos que explican, textos jurídicos, textos caligráficos, correos electrónicos, definiciones en inglés, poesías. Cada una de estas piezas elige modos diferentes de establecer la relación entre imagen y palabra. En este punto de inflexión, la imagen y el texto operan como dos caras de una misma moneda. Su función en el (foto)libro es más que una función de anclaje o relevo (Barthes, 2009). Busca activar un aspecto, detener a quien mira sobre lo que podríamos llamar un punctum dirigido:10 lo que punza para quien está detrás de la edición de las imágenes es sugerido en el texto y funciona como una llave a un determinado aspecto del sentido polisémico de la imagen que presenta. Esta operación es en algunos casos más literal —Cabot, Brodsky— y señala directamente el contenido de la imagen — anclando su fecha y lugar, por ejemplo— mientras que en otros casos esta relación es más abierta, poética, como en Pozo de aire de Gaona.
En Álbum de familia (Cabot, 2012) cada fotografía se nos presenta una por vez (con solo una excepción), siempre en página impar, con un texto en la página anterior, a la izquierda, que opera desde el anclaje, señalando quiénes son y cuándo fue tomada la fotografía. Por su parte, Pozo de aire (Gaona, 2014) comienza con una imagen blanco y negro de un camino de tierra con vegetación a ambos costados. Luego de esa primera imagen, aparece el primer texto, que oficia de prólogo, de relato inicial sobre aquellos veranos en el sur, ese mismo sur patagónico al que después las imágenes intentarán volver. Y nos habla de una imagen que todavía no hemos visto. Los textos de Gaona son también imágenes, imágenes poéticas que no buscan la función de anclaje que poseen los textos de Cabot —donde son breves
10 Soy consciente de que aquí estoy forzando un poco las categorías, haciendo jugar diferentes momentos del pensamiento barthesiano para proponer un vínculo diferente con el texto, ya que se encontraría en un punto intermedio entre una función de anclaje y de relevo.
acotaciones para anclar un espacio y un tiempo— sino que proponen otras imágenes textuales, que no terminan de asir el sentido de la imagen.
En el libro de Brodsky (2013) la palabra opera de un modo diferente. En algunas imágenes vemos la palabra deteriorada por el agua y la intemperie. Son las imágenes provenientes del Bosque de la memoria:
Brodsky retrata precisamente este deterioro de lo escrito, estas memorias lingüísticas que se han ido borrando con el avance del tiempo, pero que no se borran del todo y persisten de manera difusa […]. La palabra borrada, difusa, dice mucho más que lo que enuncia (Fortuny, 2014, p. 121).
Al primer texto que aparece en el libro de Brodsky (2013, p. 10) lo acompaña una fotografía de archivo familiar de los dos niños arriba de un árbol. El texto que acompaña, al lado, dice lo siguiente:
Mi hermano Nando y yo permanecemos en la altura. En la siguiente página, jugamos a morir.
El texto se anticipa a la imagen, y el juego se anticipa a su vez al devenir trágico de su hermano, para quienes miramos el libro conociendo algo de la historia y de la obra de Brodsky. Se presenta aquí una temporalidad inquietante. No es la fotografía como documento del pasado, sino que su sentido es aquí de premonición, un adelanto. Jugar a morir es aquí un juego de niños, que desde el tiempo presente de la edición del libro adquiere otra espesura. Este carácter anticipatorio del juego de niños establece una particular relación con la lucha armada y los modos en que la masculinidad se vehiculiza a través de ella. Acompaña a este texto una imagen de los dos hermanos trepados a un árbol. La imagen se nos presenta rodeada de las marcas de la película fotográfica, de las perforaciones que hacen avanzar la película 35 mm. dentro de la cámara.
La siguiente secuencia presenta un desplegable de cuadros de una cinta Super-8, que da cuenta del juego al que refiere el texto anterior. Las imágenes de los árboles ahora se presentan como contrapicados, son las vistas subjetivas del cuerpo en el piso.
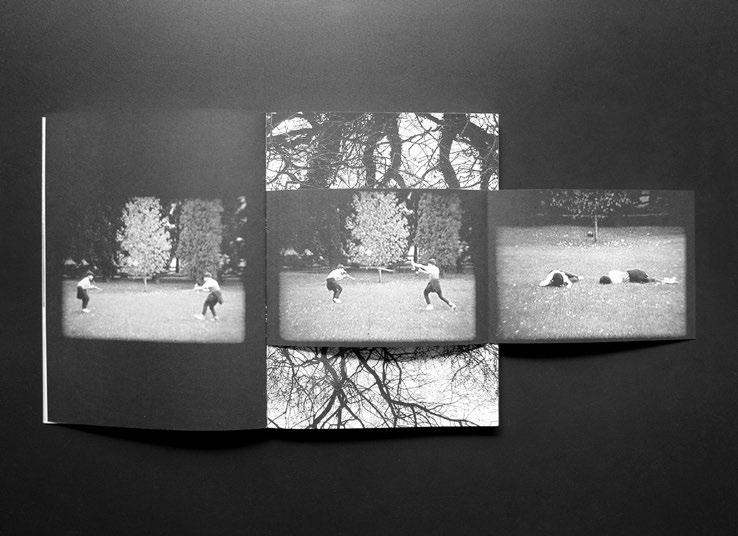
Así como Repertoire (Gómez Rovira, 2013) se propone una edición a partir de las fotografías de su padre, es también una edición de sus textos, ya que sus anotaciones por momentos dan cuenta de una intención de volver públicos aquellos materiales, como lo indica el segundo texto del libro:
Mis fotos (de este artículo tiene que empezar el libro…)
Creo que desde siempre he hecho fotos, no sé cómo llegaron las máquinas fotográficas a mis manos (Gómez Rovira, 2013).
El texto en Una sombra oscilante (Rojas Mugica, 2017) propone también una tarea de edición a partir de otro tipo de textos, los correos electrónicos recibidos por la autora en que recibe respuestas de su padre sobre aquellas dudas e
inquietudes que la exploración del archivo le despierta. Los textos conservan las marcas originales de su producción, no en su materialidad, sino en su contenido, que reproduce las marcas propias del correo electrónico.
El 09.04.2016 a las 11:45, Raúl escribió:
Los recuerdos, a estas alturas, no tan nítidos, se me agolpan y tendré que poner un orden, que no es necesariamente el tuyo, pero intentaré responder a lo que me preguntas (Rojas Mugica, 2017).
El relato es intermitente y fragmentario, y se termina de activar con la presencia de las fotografías. No vemos las preguntas, lo que vemos es la respuesta. En el libro hay otros dos textos, en diferentes registros. El sobre facsimilar que contiene el libro reproduce un texto de Celeste, que describe y reflexiona a partir de una serie de imágenes que serán la secuencia de apertura del libro. El otro texto, oculto detrás de un paisaje, es un diálogo entre dos personas. Intuimos aquí que son Celeste y su padre, a quien ella pregunta sobre sus estrategias en la clandestinidad. Lo que el libro repone aquí no es un retrato del padre, sino de un personaje, una identidad otra que su padre tuvo durante su exilio. Aquí, la pregunta es por el nombre —es la primera pregunta del diálogo: «Oye, ¿y cómo elegías los nombres?». El plural en la pregunta da cuenta de lo múltiple de aquella identidad.
La operación formal en el libro es la de mantener tapado este texto con una imagen que hay que «destapar». Para saber, se debe accionar una coreografía particular y develar lo que el paisaje oculta.
En el último libro de la serie, The disappeared (Fieiras, 2013), los textos proponen una serie de definiciones breves que van articulando la lectura. Una definición de ser humano, una definición de dictador, de violencia, de identidad, de dolor, de desaparición y de ausencia11 se suceden, una a continuación de la otra.
11 «[...] a human being is a man, woman, or child of the species Homo sapiens, distinguished from other animals by superior mental development, power to articulate speech, and upright stance / a dictator is a ruler with / violence is a behavior involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something / identity is the fact of being who or what a person or thing is / pain is a highly unpleasant physical sensation caused by illness or injury / disappearance is an act of someone or something ceasing to be visible / absence is the state of being away» (Fieiras, 2013).
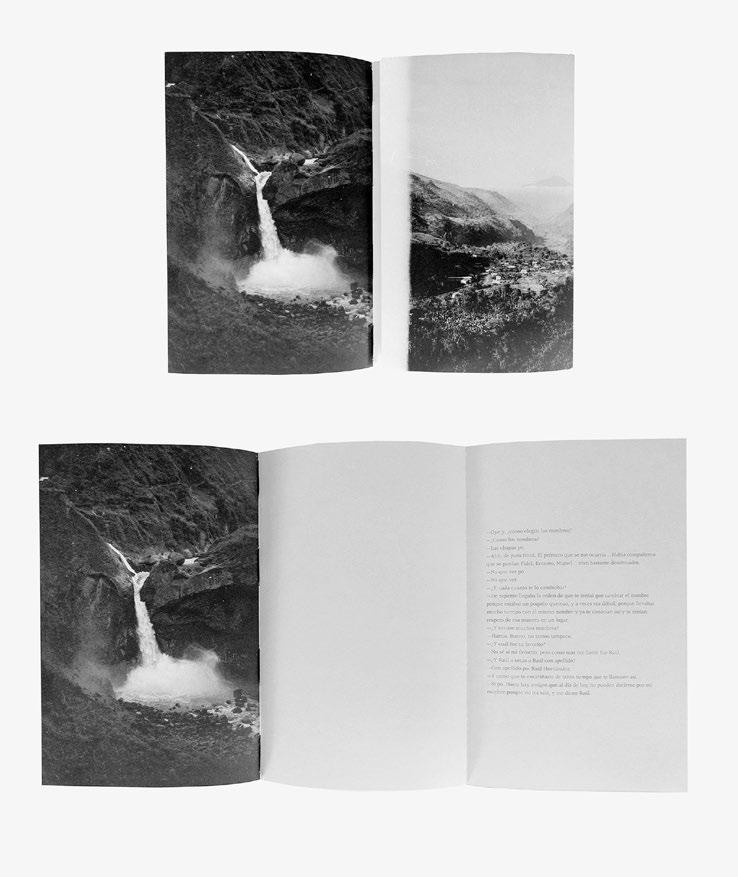
Imagen 5: Desplegable final del fotolibro Una sombra oscilante, de Celeste Rojas Mugica. Asunción Casa Editora, 2017.
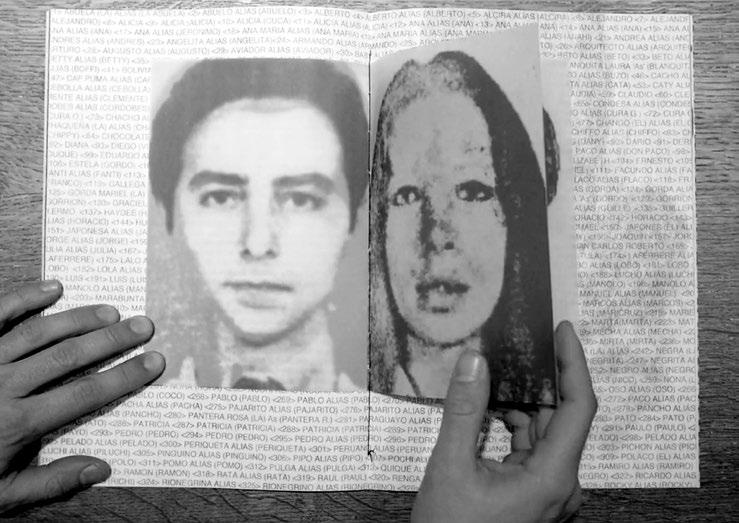
En otro nivel —con otra tipografía, completando la totalidad de la página— otro texto opera como trama: son nombres, apodos, una lista. No hay una asociación entre este texto y las imágenes, sino que más bien dan cuenta de una cantidad, de una enumeración. El último texto del libro señala «around 30.000 people disappeared during the last dictatorship in Argentina between 1976 and 1983» (Fieiras, 2013).12
Como señala Huyssen (2009), en lugar de oponer palabra a imagen, debemos reconocer que la imagen y la palabra están entrelazadas en las prácticas de representación. Cuando una de ellas falla, la otra puede iluminar la 12 Que en español significa «alrededor de treinta mil personas desaparecieron durante la última dictadura en Argentina entre 1976 y 1983».
escena. Así, la palabra escrita dentro de la imagen y las palabras que operan a modo de título generan un contrapunto que permite una particular construcción temporal: una idea de futuro interrumpida en el instante mismo de la desaparición. Las palabras no explican las imágenes, sino que agregan otro nivel de discurso. Como nos recuerda Didi-Huberman, para explicar se necesita implicar las emociones, palabras e ideas en la presentación de las imágenes mismas:
[...] en cada producción testimonial, en cada acto de memoria los dos — el lenguaje y la imagen — son absolutamente solidarios y no dejan de intercambiar sus carencias recíprocas: una imagen acude allí donde parece fallar la palabra; a menudo una palabra acude allí donde parece fallar la imaginación (Didi-Huberman. 2006, p. 49).
Imagen-materia
Álbum de familia (Cabot, 2012), en su materialidad, no busca emular exactamente el álbum, sino que la disposición en página, la relación entre imágenes y textos, da cuenta de una organización de los materiales en un relato lineal, cronológico, y consiste en una enumeración sucesiva de imágenes y documentos que se centran en un personaje: Osvaldo.
En el caso de Repertoire, de Gómez Rovira (2013), el objeto en sí mismo reproduce facsimilarmente las páginas de las agendas de su padre, y allí las imágenes se emplazan con sus referencias: marcos de las diapositivas, hojas de contacto de negativos.
En Una sombra oscilante (Rojas Mugica, 2017), las marcas del paso del tiempo, del deterioro, se vuelven un recurso central para dar cuenta de que el archivo constituye un hallazgo, tiempo después, y que estas marcas dan cuenta de las vicisitudes que el material fotográfico ha atravesado. La temporalidad de estas imágenes no es el tiempo de la toma exclusivamente, sino el trascurso de los años y sus efectos sobre las imágenes recuperadas desde el presente de la edición.

En The disappeared (Fieiras, 2013), la materialidad del objeto posee un rol protagónico, como así también su proceso de elaboración. El procedimiento consiste en transferir las imágenes de una superficie a la otra, logrando así cierto desvanecimiento.13 Pero la alteración no está dada aquí por el paso del tiempo, por el deterioro de los archivos y sus condiciones de conservación. Aquí el borramiento es un recurso estetizante, accionado durante el proceso mismo de confección del libro. Los procedimientos sobre los materiales buscan mantener ciertas marcas de sus contextos origi-
13 Este recurso estético, utilizado también por otros proyectos, como el del artista chileno Cristian Kirby (2014), establece una relación entre la desaparición del cuerpo y la desaparición parcial de la imagen, pero, en el caso de este autor, la superficie a la que transfiere posee otra capa de información, como mapas o páginas de la guía telefónica. El proyecto puede verse en: https://pt.slideshare.net/cristiankirby/119-cristian-kirby
narios, que den cuenta de la procedencia de las imágenes y las tecnologías utilizadas para realizarlas.
En el caso de The disappeared, donde la materia inicial son archivos provenientes de internet en los que, tras la digitalización de las imágenes, el deterioro producido por el paso del tiempo se detiene, convirtiendo a la imagen originaria en código binario, es necesario generar una operación que les otorgue una nueva materialidad.
Proyecciones sobre el paisaje
Qué extraña es la frontera entre lo ido y lo vivo, como algunos que muy muertos parecen estar muy vivos.
¿Qué voy a hacer ahora con su cuerpo y el mío?
¿Qué voy a hacer ahora sobre el camino?
¿Lo dejo abandonado? ¿Lo entierro o lo cuido? Somos tres en la vida, lo muerto, yo y el camino.
Gabo Ferro, Sobre el camino
Resulta importante advertir aquí cómo las imágenes producidas en el presente se abren al paisaje. El espacio de evocación es aquí la naturaleza, el espacio deshabitado que recibe a las imágenes, las contiene. Un repetido recurso de establecer imágenes que desbordan (diremos sangran, recuperando el modo técnico de colocar las imágenes hasta los bordes mismos del papel). Las fotografías del archivo están contenidas, mientras que el paisaje pareciera desbordar.
Avancemos aquí sobre una segunda operación analítica en torno a los modos en que podemos leer aquí la (re)presentación del territorio. En las imágenes de Cabot (2012) se nos presentan elementos que sugieren y definen una territorialidad bonaerense. Sabemos desde el primer texto que el lugar donde transcurre la historia es La Plata, y lo confirmamos con la aparición de los documentos.
El territorio se presenta urbano y periférico. Luego de la información central, en la que, mediante un documento judicial, sabemos de la muerte de Osvaldo, sus manos son entregadas en un frasco y se reconocen las huellas dactilares. Pasamos de página y nos encontramos con la primera fotografía de Beatriz como autora, no proveniente de su archivo. Se trata de un paisaje blanco y negro, realizado a baja velocidad, que imprime así el movimiento de la cámara.
Estas fotografías desestabilizantes, donde la referencialidad se ve distorsionada por el movimiento o el desenfoque, es una elección estética recurrente para hacer visible el trauma, para poner imágenes allí donde no las hay. El caso paradigmático de esta estética es la serie Desapariciones, de la fotógrafa Helen Zout (2008), o algunas de las imágenes de El lamento de los muros, de Paula Luttringer (2012). Tanto en las imágenes de Cabot como en las de Brodsky, el desenfoque y el movimiento desestabilizan la relación con su referente: las fotografías del presente no pueden fijar la relación con lo real, la experiencia traumática desborda la posibilidad de mirar claramente.
La imagen del paisaje es el recurso poético predominante para referir a la desaparición. El acontecimiento traumático —la desaparición forzada— aparece aquí con la potencia del paisaje distorsionado. Esto permite la apertura a una representación que se aleja de la mera referencialidad, que «poco tiene que ver con el discurso cerrado y coherente» (Daona, 2015). Como señala La Capra, un realismo traumático que difiere de las concepciones estereotipadas de la mímesis y permite, en cambio, una exploración a menudo desconcertante de la desorientación, sus aspectos sintomáticos y las posibles formas de responder a ellos» (La Capra, 2005, p. 191).
En este aspecto, las imágenes de Gaona (2014) son diferentes. El ir hacia el paisaje, el regresar a ese espacio como procedimiento para regresar a ese tiempo, a esa infancia, confirma lo imposible de tal operación: se intenta regresar a un lugar, pero lo que se encuentra es un espacio, transformado, tan transformado como quien va a su encuentro. El bosque opera aquí como un espacio poético, en donde no se busca la superposición exacta —como en otros trabajos de la lógica antes/después fotográfica, como el de Gustavo Germano (2007)— sino que se sugiere con algún elemento del paisaje que permite asociar una imagen con otra.
Mientras que en Gaona (2009) el paisaje es el bosque y el lago en Patagonia, en Brodsky (2012) el árbol se vuelve el leitmotiv de todo el libro. Se recurre a imágenes de diferentes árboles, diferentes vínculos con ese significante: árboles, palmeras, cactus, bosques. No hay un territorio particular, sino la relación del hombre con el árbol, que opera aquí como metáfora de otro tiempo, no regido por el tiempo antropocéntrico sino, justamente y como el título lo señala, un tiempo-árbol.
En Una sombra oscilante (Rojas Mugica, 2017), el territorio del libro es el de la frontera. En tanto espacio referido al límite político entre países, es también la frontera entre diferentes usos sociales de la fotografía: la fotografía familiar —el espacio doméstico y los cumpleaños infantiles—, la fotografía militante —al servicio de una inteligencia estratégica— y la fotografía de viaje —¿es acaso la mirada de un exiliado, por momentos, también la de un turista? —. Los cuerpos aparecen dispuestos a cámara con las poses habituales de las fotografías familiares. Los escenarios domésticos, interiores, se contraponen a los paisajes abiertos y contemplativos del escenario natural.
Mientras que los fotolibros argentinos tematizan la desaparición, los dos fotolibros chilenos tematizan el exilio. Su territorialidad es la de la experiencia de mirar Chile desde afuera.14 En ambos libros aparecen imágenes de aeropuertos, del no lugar por excelencia —en ambas leemos la inscripción «Lan Chile»—, en donde los cuerpos se disponen para viajar.15 El territorio es en sí mismo la experiencia del exilio. Es el exilio, en tanto desplazamiento, un modo particular de territorio.
Tanto Gaona (2014) como Rojas Mugica (2017) elaboran lo que podríamos llamar una territorialidad, entendida como espacio vivido. El paisaje no es la instantánea del espacio sincrónico, sino que es el escenario donde la desaparición o el exilio toman cuerpo. Allí, en el bosque y en el lago el
14 Estas tematizaciones impactaron también de algún modo en las agencias propias sobre el pasado reciente de los movimientos de derechos humanos de cada país; en Argentina, el terrorismo de Estado operó principalmente desapareciendo. En Chile hubo más exiliados que desaparecidos y en Uruguay predominaron los presos políticos. Esta tipología de víctimas se refleja también en las producciones analizadas. Agradezco a Victoria Daona por señalarme este punto.
15 En otros dispositivos narrativos este espacio es también tematizado, como en la novela de Sergio Schmucler Detrás del vidrio (2000).
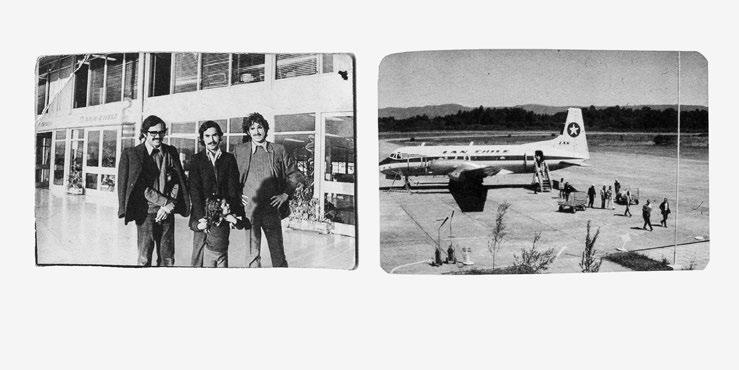
Imagen 8: Fotografías de aeropuertos en los fotolibros Una sombra oscilante y Repertoire.
desaparecido aparece —por oposición a las fotografías habitadas del archivo—. Son esos espacios que Gaona busca los que activan su recuerdo.
En el caso de Rojas Mugica, la territorialidad es la del exilio, y el paisaje es una aproximación a ese mapa físico, a los relieves y topografías del territorio. Fuera del mapa político, el mapa físico presenta a la naturaleza en su dimensión sublime. La belleza del paisaje permite el descanso de la mirada; el plano abierto, la contemplación. La naturaleza posee un especial protagonismo. La figura del bosque, de la montaña o del árbol —en Brodsky (2013) incluso aparece en el título mismo del trabajo— son el territorio para la aparición de la fantasmagoría, para el encuentro con el desaparecido.
En el fotolibro de Fieiras (2013) no hay espacio, sino más bien puro rostro. Rostro desvanecido, sin ningún anclaje a un sujeto. Es, en este sentido, un libro desterritorializado: textos en inglés, imágenes sin nombres propios, definiciones sin primera persona. Su lugar es el lugar mismo de las producciones del circuito del arte, donde la desaparición se tematiza dentro de una agenda más global de fotolibros políticos. 16 Podemos decir
16 Según entrevista de Bermúdez a Fleiras (Bermúdez, 2016). Por mi parte considero, siguiendo
que en la intención enunciada de Fieiras, se dirige establecer un «juicio político de gusto» (Azoullay, 2010), dejando de lado su inseparable condición estética: una imagen no puede existir fuera de su plano estético y, en tanto procedimiento artístico, esferas de circulación y operaciones de autoría, sus atributos estéticos no pueden ser separados. La politicidad no es un trazo presente en ciertas imágenes y no en otras, sino un espacio de relación entre seres humanos en la esfera pública. La fotografía no es entonces la imagen en sí, sino su espacio de aparición y relación. En este sentido, la politicidad del libro se define en los encuentros que habilita con sus espectadorxs. En este caso, principal pero no exclusivamente, el circuito del norte global.
(Des)montajes y asociaciones: relatos encontrados y articulaciones narrativas
¿Qué nos dicen estas imágenes? ¿Qué nos permiten saber y cuáles son sus limitaciones? ¿Qué podemos inferir más allá del relato familiar que nos presentan? ¿Son acaso capaces de hacernos parte, de conmocionarnos? ¿De qué manera el relato en primera persona se afilia a una historia social y política? Esta primera condición de doble inscripción entre memoria individual e historia es el foco de atención sobre el que nos detendremos ahora.
Nos propondremos, entonces, en este apartado final, construir relaciones, mirar más allá de lo que cada imagen presenta en tanto unidad de sentido dentro de un relato más amplio —el (foto)libro que la contiene— para arriesgar interpretaciones e intentar asociaciones entre unas y otras. Me
a Ariella Azoulay (2010, 2015), que la distinción entre la dimensión estética y política que buscan entender gran parte de la producción artística contemporánea, en el caso de la imagen fotográfica son categorías a abandonar, ya que sirven para clasificar imágenes en términos de gusto, cada espectador utilizar las categorías «muy / muy poco estética» o «muy / muy poco política» en función de sus propias valoraciones, definiendo dos polos opuestos. Si el espectador que posee un interés en el arte político nombra una obra como «muy estética» lo hace despectivamente, como si hubiese un modo de determinar por separado la dimensión estética y la política de una obra, pero en realidad son solo categorías de proximidad o distanciamiento del interés de quién mira. Esta oposición, heredada de Benjamin, tuvo, según la autora, un efecto hipnotizante: la acción de politización o estetización —pensadas como actos— se presentaban como mutuamente excluyentes.
detendré sobre dos imágenes, una de Pozo de aire (Gaona, 2014) y otra de Álbum de familia (Cabot, 2012). Las dos fotografías son contemporáneas. Su materialidad da cuenta de que la tecnología utilizada para producirlas fue la misma. En este montaje, en esta contraposición de un elemento con otro es que podemos advertir zonas de encuentro, elementos en común.
Lo que ambas imágenes presentan es una juventud en escenarios de veraneo. En una, Mar del Plata, en la otra, la Patagonia. La mirada difiere en una y otra. En la fotografía de Álbum de familia, podemos intuir que quien está detrás de cámara es Osvaldo. Su sombra se imprime en la imagen. En el fondo, un grupo de veraneantes. Sabemos que es Mar del Plata por el texto que acompaña la imagen a la izquierda, pero —si no lo supiésemos— podríamos intuir que se trata de la costa argentina.

Imagen 9: Fotografías de familia en Álbum de familia y Pozo de aire (respectivamente).
Hay una afinidad entre esta imagen y la imagen central del libro de Gaona. La imagen que ella narra al comienzo describiendo detalladamente la situación de la toma, en el texto inicial del libro:
Las vacaciones avanzan de manera inmejorable. En plena tarde dorada, mi mamá, mi papá y yo emprendemos un segundo viaje, esta vez
por el agua. El lago está planchado, espejo. Navegamos lentamente, los brazos manejan los pesados remos, intentan guiar el bote, pero no pueden. Llegamos a una isla diminuta. Ahí van a nacer y morir todas las preguntas.
Con escaso equilibrio me paro en la proa del bote, mi papá en la isla, un conquistador en malla, me da la mano. Mi mamá corre a buscar la cámara. Clic. Esta es la única foto que voy a tener sola con mi papá (Gaona, 2009).
El texto se adelanta a la imagen, que encontramos ya avanzado el libro, casi hacia el final. Formalmente estas imágenes se asemejan, pero también podrían ser el frente y dorso de un triángulo familiar: madre que fotografía a su hija con su padre —sabemos, la única imagen de ellxs juntxs— y padre que fotografía a una hija con su madre. El agua de fondo, la mirada del adulto que niega la correspondencia de mirada a la cámara y elige mirar hacia la niña, hacia la descendencia. Gaona y su padre están solos en la isla, en la esquina de la imagen vemos el bote —que sabemos, por el relato, que fue el modo en que llegaron hasta ahí—.
En la fotografía de Cabot está la multitud por detrás. Las aguas marrones, en movimiento, en contraste con el lago límpido y tranquilo. Como el lago, los cuerpos de Gaona posan, quietos y armónicos. El encuadre es controlado, la niña mira, el padre contempla a la niña, el traje de baño le calza perfecto. En la fotografía de Cabot, todo se nos presenta descontrolado: el horizonte torcido, la sombra del fotógrafo —¿acaso el desaparecido no es también sombra, silueta?— que asoma y esos otros cuerpos, de la multitud en el agua, asoman por ambos costados de la escena.
Así, en esa espontaneidad imperfecta se nos presenta la escena en la playa, en oposición con la escena del lago, donde todos los elementos son armónicos, estáticos, posados. Diferentes grados de espontaneidad y pose se presentan en ambas.
En los dos (foto)libros chilenos los personajes-padres tienen a su vez una relación propia con la fotografía, y sus hijxs operan sobre su archivo. Allí conviven las imágenes de la militancia con las del oficio —fotográfico en
el caso de Rojas Mugica, y de productor musical en el caso de Gómez Rovira— con las del propio álbum familiar. Esta tensión es expuesta en ambos trabajos. El vínculo con la fotografía es un vínculo múltiple, y esas imágenes diversas conviven en una misma tira de negativos.
La fotografía no deja de tener en Repertoire un componente mágico, similar al estatuto que le otorga Gaona a la fotografía del lago con su padre. La fotografía emblemática del libro es la de una familia, pero que no es la familia Gómez Rovira, exactamente. En la fotografía vemos a un hombre con una niña en brazos, junto a una mujer, otro niño mayor y el presidente Salvador Allende. Pero Raúl Gómez no es ese hombre, sino que es quien está detrás de la cámara. El hombre de la fotografía con la niña en brazos es un transeúnte que se acerca a fotografiarse con el presidente, pero que no posee ningún vínculo con la familia. Años después, con esta fotografía publicada en la prensa con motivo de la exposición en Chile, aparecerá el sujeto de la imagen a reencontrarse con Rodrigo, ya adulto y operando sobre el archivo de su padre.
En The disappeared, llama especialmente la atención el título en inglés. En tanto producto cultural, el libro de Fieiras está pensando para el mercado angloparlante —los textos del interior del libro también están en este idioma—. Sin embargo, el significante desaparecido rara vez es traducido incluso en los textos escritos en otros idiomas. Esto establece también aquí una distancia.
En los otros cinco libros de la serie no se propone una construcción de víctima, sino que más bien son vidas privadas atravesadas por el terrorismo de Estado. Lo que se proponen reconstruir y narrar no es una denuncia en términos generales, sino más bien la vida familiar y militante a la vez de hombres, sobre la que versa el libro. En el libro de Fieiras, los espectros se presentan anónimos. No son víctimas identificables en la asociación de un nombre con un rostro, y cuando aparecen nombres, lo hacen como un recurso gráfico, en listados, como aparecen en los memoriales públicos o en los expedientes. No se trata de privilegiar una estrategia por sobre otra, sino más bien de dar cuenta de los modos en que las imágenes de archivo establecen un espacio de relación con otros materiales para instaurar una nueva lectura sobre el pasado reciente. Detenernos sobre las estrategias na-
rrativas y los espacios de aparición de estas nuevas/viejas imágenes es una tarea urgente que no deja de actualizarse. Será necesario para los tiempos que corren engendrar otros mutantes, con apertura al futuro, alojando y cuidando cada nuevo relato posible.
DETECTIVES, PRÓFUGXS Y TESTIGOS
Figuraciones del yo en dispositivos fotográficos editoriales con materiales de archivo
Puntos de partida
A veces todavía sucede. Alguno te toma prueba de cuánto leíste (…). Cuánto te preocupa la calidad literaria ahora que cualquiera es poeta. Que las lesbianas están de moda y que, por democratizarse la palabra, se perdieron parámetros para medir si algo es bueno. Son los que escriben la carta sin lápiz. Los que prefieren vivir en el pasado. Incluso cuando te halagan, hay una maldad que se trasluce en su condescendencia. Se huele. Por suerte ya pasé esa prueba, así que suelo devolverles las preguntas. Si se quejan de la literatura del yo y me preguntan: ¿vos qué pensás? Les digo: no sé, ¿qué es la literatura del yo? Y dejo que solos hagan el trabajo de hundirse.
Marie Gouiric, La verdad de la escritura
En El espacio biográfico (2010) Leonor Arfuch plantea una locación, un territorio en el que las estrategias narrativas de la primera persona se despliegan, constituyéndose como un espacio híbrido que desborda los géneros (biografía, autobiografía, no-ficción). Un campo amplio, de relaciones múltiples entre la primera persona, el intercambio dialógico y las narrativas mediáticas, entre otras, desde donde mirar las narrativas contemporáneas del yo, entramadas en fenómenos sociales más amplios, resonancias y poéticas que se afectan y son afectadas por acontecimientos, escrituras e imágenes. Me interesa pensar desde esta idea un tipo de prácticas fotográficas-editoriales que trabajan desde el archivo y que abordaré aquí, ya que presentan una particular modulación del espacio biográfico, cuyas estrategias narrativas comparten procedimientos como el diario íntimo, el género epistolar y la historia de vida.
La imagen fotográfica posee un especial protagonismo en los modos en que lo biográfico se modula. Su capacidad referencial y testimonial muestra y genera una particular aproximación a aquello que vemos. Además de constituirse como documento del archivo privado de cierta biografía, nos habla siempre de una comunidad. El carácter polisémico de la imagen esquiva al particular y permite otro tipo de filiaciones identitarias y lecturas. En su recepción, tal como nos indica Jean-Marie Shaeffer (1990), los usos icónicos operan por sobre los indiciales. Si bien muestran apenas un fragmento de mundo particular —el famoso esto ha sido, que aprendimos con Barthes (1989)— poseen la potencia, en sus usos y lecturas, de remitir a una totalidad. Así, la fotografía del álbum familiar deviene también documento de época. En ella conviven, junto a la individualidad del sujeto retratado, por ejemplo, las marcas de moda, los consumos culturales de una generación, lugares más o menos identificables del espacio urbano (y la posibilidad de deducir sus transformaciones) y hasta los modos de relación con la misma tecnología fotográfica que la produjo. Pero todo lo que allí se presenta requiere establecerse en un orden, en un proceso que, en sintonía con lo que señala Shaeffer, Ariella Azoulay (2014: 23) nombra como proceso de iconización:
cuando decimos «Este es x» de hecho estamos aplicando un nombre, categoría o concepto a la fotografía. Para poder hacerlo, primero la despojamos de la pluralidad inscrita en ella, y la reducimos al «esto» que se encuentra allí en la fotografía […]. Por tanto, cuando decimos «Este es x», en realidad estamos diciendo «x estuvo ahí».
La fotografía opera, en estos dispositivos que me interesa analizar aquí, como una tecnología del yo (Foucault, 2008) que habilita la elaboración de narrativas visuales que configuran la aparición pública de las subjetividades contemporáneas. Aquello que la fotografía presenta, el yo que se muestra en la imagen, está atravesado por las marcas y las categorizaciones sociales que su cuerpo enviste. Así, las imágenes fotográficas poseen la especial capacidad de dar aparición a una subjetividad que desborda al sujeto (Rolnik, 2019), subjetividad que puede escapar a los usos a los que el proyecto moderno la condenó (catalogar, ilustrar, ordenar) en tanto se entrama en otros espacios de aparición, disputando otras lógicas de circulación pública.
Trabajaré aquí con tres dispositivos editoriales que utilizan archivos de diferente procedencia: el archivo familiar, el propio archivo fotográfico de una artista y el archivo institucional de gestión colectiva. Cada uno de ellos me permitirá construir una figuración específica (Haraway, 1999) para pensar a partir de ellas diferentes aproximaciones a los modos de habitar el espacio biográfico y narrarse en imágenes. Lejos de pretenderse exhaustiva, esta operatoria analítica nos permitirá construir tres aproximaciones a las prácticas editoriales con materiales visuales de archivo para luego, hacia el final de texto, ensayar un encuentro posible entre ellas.
Me interesa pensar las estrategias de articulación narrativa desplegadas aquí a través de tres figuraciones: la detective, la prófuga y el testigo. Cada una de estas figuraciones me permitirá atender a los modos en que las imágenes existentes en archivos familiares, personales o institucionales adquieren circulación pública mediante diferentes modos de enunciación de la primera persona.
Es importante entender aquí que estos dispositivos son el resultado de una serie de procedimientos de puesta en libro (Bourdieu y Chartier, 2010) que incluyen no solo la disposición de las imágenes fotográficas, sino también las estrategias de solidaria relación con el texto, el diseño y la materialidad, a través de las cuales constituyen un espacio específico de aparición. Publicar es hacer público.
[l]a publicación es la ruptura de una censura […]. El hecho de que una cosa que era oculta, secreta, íntima o simplemente indecible, ni siquiera rechazada, ignorada, impensada, impensable, el hecho de que esta cosa devenga dicha […] tiene un efecto formidable (Bourdieu y Chartier, 2010: 265).
Me propongo entonces analizar Los órdenes del amor, de Lucila Penedo; Querida Natacha, de Natacha Ebers, y Nuestros códigos, del Archivo de la Memoria Trans, haciendo hincapié en su carácter de publicación (dejando de lado la discusión en torno a si se trata de libros, fanzines o fotolibros), otorgándole centralidad al carácter del desplazamiento: prácticas de publicación, performances de publicación (Giorgi, 2020) de materiales de
archivo que son a priori de carácter íntimo, doméstico, privado. Pensamos la esfera pública como el lugar en el que estas imágenes aparecen.
Gabriel Giorgi (2020: 71) plantea la necesidad de volver a pensar lo público en la inflexión del presente y señala dos razones:
En primer lugar, porque lo público es el lugar donde la interfaz entre lo subjetivo y lo colectivo pasa por formas de medialidad, es decir, por formas de exposición y de performance ante otrxs que son heterogéneas y múltiples. Un lugar de interfaz móvil, inestable, de fronteras porosas: lo público como una figuración de lo que pasa entre la dimensión de lo individual, personal, propio, y la de lo colectivo, lo compartido o compartible, lo que es de todxs y de nadie. Repensar lo público entonces implica otros modos de conceptualizar lo colectivo a partir de instancias más episódicas, efímeras, móviles, a contrapelo de nociones más estables y sedimentadas como «sociedad» o «comunidad», o incluso «común». Lo público es performativo, episódico, hecho de configuraciones móviles que se hacen y se desarman: esa movilidad interesa para pensar dinámicas de lo contemporáneo.
El segundo motivo que señala Giorgi, recuperando a Rancière, radica en que lo público es «la instancia donde se disputan y sobre todo se desnaturalizan las jerarquías sociales y políticas dadas, y por lo tanto, donde se disputan nuevas formas de igualdad» (Rancière en Giorigi, 2020: 72). Estos artefactos disputan formas de aparición y visibilidad, vuelven inteligibles y aprehensibles otros modos de leer el pasado en cada presente.
El objetivo de este recorrido será dar cuenta, a partir del análisis de estos tres dispositivos, de las modulaciones específicas de este espacio de articulación entre las imágenes del archivo y su circulación pública. Las tres figuraciones propuestas serán la manera de hacer resonar el análisis hacia otras producciones contemporáneas que, sin pretensión de considerarse exhaustivas, habilitan a mirar un conjunto de prácticas de producción de dispositivos editoriales fotográficos hasta ahora poco exploradas.
El método de trabajo consistirá en analizar las enunciaciones, las disposiciones y los montajes de imágenes y textos, a partir de las tres figuraciones
propuestas, modelizaciones que permitan abstraer las singularizaciones y proyectar desde allí potenciales análisis futuros, como también prácticas y pedagogías de trabajo con/desde las imágenes fotográficas de archivo, que se despliegan en tanto espacio biográfico de sus autorxs.
Temporalidades expandidas: lo fotográfico como evento
Para analizar las modulaciones y estrategias de desplazamiento de las imágenes del archivo a la esfera pública mediante la operación editorial, debemos antes preguntarnos por la naturaleza misma de lo fotográfico y atender los modos en que las imágenes aparecen en esta trama de relaciones.
Como señalamos, existe una operatoria de aproximación a los materiales visuales de archivo a la que Ariella Azoulay (2014: 24) refiere como el proceso de iconización, que nos parece especialmente productiva:
Por iconización me refiero a la transformación de la fotografía en una fotografía de x, de una manera que nos obliga a asumir que no simplemente «este» estuvo ahí, sino más bien que x estuvo ahí. La iconización acompaña nuestra observación de las fotografías y nos permite encontrar nuestro camino en ellas y hacia ellas. […] A pesar de que no podemos prescindir de cierto grado de iconización, debemos ser precavidos y estar alerta al respecto, teniendo en mente que la fotografía no documenta un concepto o demarca un evento, sino que es más bien un documento, el producto de un evento común para varios participantes.
Esta es la operación básica a través de la cual nos acercamos a las imágenes del archivo. Como primera aproximación, puede resultar orientadora. Pero debemos apostar a hacer otro trabajo, aquel que nos exigen las imágenes: sospechar de las categorías y ver más allá de lo que el archivo nos señala.
Se trataría, siguiendo de la mano de Azoulay (2015), de superar la sintaxis simplificada de la oración estructurada en sujeto, verbo, predicado y
adjetivo —fotógrafo fotografía una fotografía con una cámara— que ha organizado la discusión sobre lo fotográfico por tanto tiempo. Para Azoulay la fotografía es un evento con dos modalidades diferentes: la primera acontece ante la cámara o ante su hipotética presencia, es decir, aquello que ocurre en el encuentro entre diferentes agentes cuando una cámara fotográfica aparece, produzca o no fotografías. El segundo ocurre en relación a la fotografía, resultante o no de aquel primer evento, pero del que se despliega toda una serie de encuentros y sentidos.
La mirada de Azoulay nos parece especialmente sugerente y productiva a los fines de la reflexión que nos interesa compartir aquí, porque tensiona, como decíamos, el modo en que concebimos lo fotográfico en al menos dos sentidos: por un lado, la expansión de su temporalidad y la apertura a lo potencial, a la hipotética existencia de una imagen; por el otro, porque pensar en términos de evento fotográfico permite desplegar la performatividad misma de la imagen, de todo aquello que continúa sucediendo con las imágenes en estos nuevos dispositivos en los que habitan.
Las imágenes aquí se descalzan de su procedencia original, se desplazan por fuera del archivo. En este movimiento, construyen una red de relaciones de significación con otros elementos, el texto, el diseño, las tintas, el hilo y el papel, entre otras agencias. En esta nueva forma
[p]ensar la performatividad de las imágenes exige pensar cómo dan forma las imágenes, cómo se forma una formación. Si performar quiere decir dar forma, entonces se trata de una operación en donde la forma no es anterior a su devenir, el proceso no se configura antes de su realización. El prefijo per da a entender que esta forma encuentra su modo de ser en un trayecto, por lo que es también una cuestión de relación con lo informe. Por tanto, la operación específica de la performance es la de un pasaje de indeterminación que va anudando formas (Soto Calderón, 2020: 71).
Mapear, imaginar o especular sobre el recorrido entre el primer evento (aquel que acontece ante la cámara) y todo lo que se despliega después, hasta que la última persona que vio cierta imagen la recuerde, son todas operaciones que involucran a lo fotográfico en tanto evento.
En esta temporalidad expandida podemos afiliar los dispositivos editoriales con materiales de archivo que nos interesa analizar aquí: las fotografías devienen en su edición, se vuelven públicas, se multiplican en cierta cantidad de ejemplares, producen nuevos encuentros y nodos en nuevas tramas de sentido, en tanto materia vibrante (Bennett, 2022) que se agita entre papeles, textos y coreografías que se despliegan en torno a ellas.
Archivos, afectos, lecturas
Merece una consideración qué entendemos aquí por archivo y qué campo de posibilidades se abre a partir de trabajar con estos materiales. Para el pensamiento francés estructuralista, con el que aprendimos y fundamos nuestra propia historia intelectual en las academias locales, hay dos nociones de archivo, la de Foucault y la de Derrida (1997). La primera aborda la clasificación de los enunciados; la segunda, la singularidad de las trazas. Por las características de los materiales aquí trabajados, afiliaremos este trabajo a esta segunda tradición, donde el archivo es sujeto y no objeto. «El archivo podría caracterizarse, en definitiva, como una zona de obras, como un espacio de incesante deconstrucción y reconfiguración axiológica» (Antelo, 2015: 4).
Pensar desde aquí me permite entender las diferentes adscripciones materiales de los documentos archivados en un continuum del que el artefacto editorial se convierte en un estado de archivación más, definiendo condiciones específicas de circulación pública, construyendo performativamente el pasado al que se refieren.
Cada dispositivo editorial de los aquí trabajados se despliega entre las manos para proponernos una experiencia que excede lo meramente visual y requiere una consideración. La experiencia de encuentro con el archivo reproducido en cada uno de estos dispositivos propone una relación particular en términos hápticos. Es a través del tacto que «no solo se pone en práctica el deseo, sino que [se] fomenta la curiosidad». […] «Nos lleva de un lugar a otro en busca de placeres que tocan la esfera de la imaginación y la reflexión» (Bruno 2019: 78).
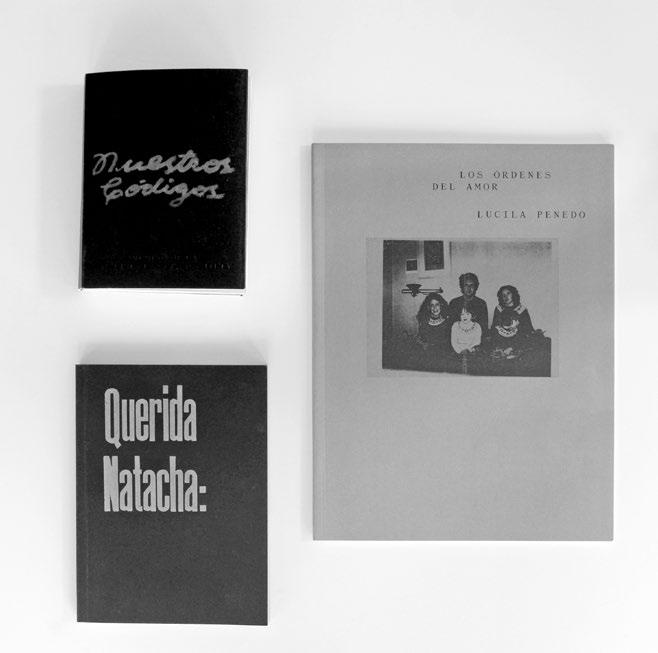
En su circulación pública, cada una de estas imágenes que habitan la esfera privada, doméstica, adquiere una materialidad particular mediante su reproducción mecánica. La experiencia incluye papeles, escalas y tamaños, asperezas y suavidades, coreografías del cuerpo que toca, que hace avanzar y retroceder. A diferencia de los materiales que proponen una lectura lineal, aquí la presentación misma de diferentes relaciones y jerarquías matéricas propone una apertura hacia otras maneras de relacionarse con el dispositivo. Páginas gruesas o casi transparentes, secuencias de imágenes sin texto, textos jerarquizados en diferentes técnicas de impresión o dise-
ños de maquetado. La materialidad guía y orienta las manos en posibles recorridos no lineales. Moción y emoción, tal como señala Giuliana Bruno (2019) para pensar el cine, aparecen aquí en las coreografías del cuerpo que hacen avanzar el relato en imágenes de una página a otra:
El objeto libro tiene una dimensión diacrónica y una dimensión sincrónica: desplegar una página después de otra página es el funcionamiento básico del libro en el eje diacrónico o sintagmático; contener lo que esas páginas trasladan del mundo a la vez, y en un mismo objeto, es el mecanismo del eje sincrónico o paradigmático. Algunos géneros editoriales privilegian una dimensión por sobre la otra (Pedroni, 2023: 92).
Así, estos dispositivos editoriales proponen una lectura abierta, escapan de la linealidad de la lectura sincrónica como forma predominante del texto escrito, para dar lugar a operaciones mixtas, sincrónicas y diacrónicas, donde el trabajo es a la vez de las manos y de la mirada. Ritmos de lectura que se aceleran o se detienen, varias páginas se adelantan a la vez, se avanza y se retrocede, se deslizan y acarician las imágenes, se las recorre de manera háptica y visual a la vez.
Espacio biográfico, matriz narrativa y figuración
Serán entonces estos dispositivos editoriales con materiales de archivo ya en circulación pública los que habitarán, mediante diferentes estrategias narrativas, el espacio biográfico. Nos interesa aquí atender cómo lo hacen, porque, tal como advierte Vinciane Despret (2020: 32-33):
Las historias necesitan espacio. Y el espacio se crea en la capacidad que tiene la historia de poner en movimiento […]. El espacio se crea en el movimiento que la historia nos hace hacer, en las bifurcaciones que nos hará tomar convocando otras narraciones. Este proceso es lo que llamo matriz narrativa. […] Formar matrices narrativas es asumir que cada historia hace entrar otras y las compromete (y es responsable de esos modos de compromiso, en esos dos sentidos). No
solo cada historia crea nuevas y se implica en la continuación de las otras que contribuye a producir, sino que cada uno de estos relatos así creados modifica, retroactivamente, el alcance de los que lo preceden, les da fuerzas, les ofrece nuevas significaciones.
En sintonía con la idea de temporalidad ampliada que presentamos al comienzo, cada relato biográfico sedimenta y actualiza relatos visuales anteriores. Vuelve públicas aquellas imágenes del dominio privado, las rescata de los potenciales riesgos de la desaparición multiplicándolas en cada ejemplar que se imprime. Cada una de estas operaciones habilita la emergencia de una nueva voz desde el archivo. Se trata de un llamamiento al pasado que se actualiza en cada acto enunciativo en tiempo presente, donde las imágenes se nos presentan con la potencia del anacronismo (Didi-Huberman, 2006). En cada una de estas estrategias, se despliega y pone en acto la identidad narrativa (Ricoeur, Arfuch, 2010), donde identidad será aquí, la de
un sujeto no esencial, constitutivamente incompleto y por tanto abierto a identificaciones múltiples, en tensión hacia lo otro, lo diferente, a través de posicionamientos contingentes que es llamado a ocupar —en este «ser llamado» opera tanto el deseo como las determinaciones de lo social—. (…) En esta óptica, la dimensión simbólica/narrativa aparece a su vez como constituyente (Arfuch, 2010: 65).
Para analizar los modos en que emergen estas matrices narrativas y disputan su aparición pública, construiremos aquí tres figuraciones posibles, tal como las entiende Haraway (2017, 2019), resaltando su operatividad analítica (hacer figuraciones) más que una definición precisa del concepto. Las figuraciones, dirá,
[n]o se limitan como unidades discretas, no son representativas, asumen la contingencia histórica, la artefactualidad, la espontaneidad, la fragilidad y los excesos de la naturaleza. Siempre se hallan entre lo humano y lo no humano, entre lo orgánico y lo tecnológico, entre la historia y el mito, entre la naturaleza y la cultura y [lo hacen] de formas inesperadas (Haraway, 2017: 3).
Construiremos tres figuraciones que hagan posible una cartografía de
Construiremos tres figuraciones que hagan posible una cartografía de
quiénes y cómo, de dónde y cuándo, a partir del análisis de tres dispositivos editoriales concretos, tal como lo enunciamos más arriba: la detective en Los órdenes del amor (Penedo, 2022); la prófuga en Querida Natacha: (Ebers, 2020) y las testigos en Nuestros códigos (Archivo de la Memoria Trans, 2023). Tomaremos cada una de ellas para advertir allí diferentes modos de elaboración de matrices narrativas para hacer públicos archivos íntimos, privados.
Primera figuración: la detective
Mejor paranoica por exceso de asociaciones que muerta por carecer completamente de ellas.
Donna Haraway
Los órdenes del amor, de Lucila Penedo, parte del material del archivo familiar constituido por las correspondencias enviadas desde el exilio por su padre a su hermana mayor, que vivía durante esos años con su madre, en Argentina. El material de archivo es extenso y diverso: cartas, fotografías, documentos, dibujos.
Como los reveladores paneles del Atlas Mnemosyne de Aby Warburg (2010), Penedo traza relaciones entre las imágenes, las dispone en asociaciones de distinto tipo unas con otras. No se busca el orden cronológico ni su iconización. Parte de elementos sutiles (las flores en el fondo o en la vestimenta, las fotografías en las que aparece su madre con un cigarrillo en la mano) para elaborar su catalogación. Lo que nos quiere señalar no es el acontecimiento que motivó la imagen (un cumpleaños, un viaje, etc.), sino que se apoya en las repeticiones sutiles, como la presencia de un sillón que aparece en un lugar u otro, o una serie de fotografías con presencia de animales. En otras páginas, las relaciones son formales: cierto elemento cromático, la repetición de una forma.
La figuración de la detective opera desde el delirio interpretativo: la interpretación trata de borrar el azar y en las asociaciones entre los materiales aparece ese mensaje cifrado, aquellos órdenes del amor que esquivan a las categorías rígidas, aquellos órdenes que buscan reconstruir las tramas de los vasos comunicantes entre un lugar y otro durante el exilio. El enigma a descifrar la configura como protagonista: solo en ella habitan las relaciones posibles entre los materiales que (re)velan el misterio de la historia familiar, obturado por la distancia. La correspondencia con la que trabaja no está dirigida a ella, sino a su hermana. En esa trama, ella es un personaje secundario. Aparece en las fotografías y se la refiere en las cartas, pero no es ni destinataria ni remitente de aquella correspondencia. Su protagonismo es en tanto detective de aquella historia.
Tal como nos lo advierte Piglia (1991), el detective es aquel que encarna el proceso de la narración como un tránsito del no saber al saber. Las imágenes y los documentos, en tanto evidencias, parecieran ser la mesa de trabajo, el tablero que se despliega en su oficina (algo de la disposición de las imágenes en el libro nos recuerda a aquellos paneles que aparecen en todo film de reconstrucción de un caso). Es la sincronía la que permite establecer las relaciones: fotografías, mapas, notas, recortes de diario arman la constelación que permite ir develando el crimen.
No está de más decirlo: la narración biográfica no pretende reponer los hechos en su totalidad, sino más bien poner en evidencia el procedimiento narrativo, la operación directa sobre los materiales. Sabemos que es el exilio como acontecimiento con el terrorismo de Estado como quiebre biográfico, pero no sabemos demasiado del particular de esta historia. El material muestra, pero también esconde; el archivo se nos presenta esquivo y debemos encontrar allí los rastros de quienes fuimos, de quienes somos. La figuración del detective es pariente cercana de aquella figura propuesta por Benjamin (2005) para pensar a la práctica histórica: el trapero, el que transita las ruinas y construye con sus hallazgos marginales, descartados por el relato lineal del progreso histórico. El pasado no será un repositorio estático de hechos inertes, sino que estarán en constante movimiento. El trabajo que le ocupa, al igual que al detective, es el trabajo de (re)construcción con el fragmento, con las huellas, con los indicios.
La detective ordena, acomoda; la categorización y la catalogación son sus procedimientos. Los materiales se disponen a lo largo del libro en una serie de relaciones formales en cada doble página, que modulan de una a otra en cantidad, tamaño y disposición gráfica. Así, dichos materiales proponen relaciones entre ellos, pero también dan cuenta de un sistema mayor. Al final del libro se nos presenta el siguiente texto: «La disposición de materiales en las páginas de este libro responde a posibles órdenes del amor, construidos a partir de las correspondencias enviadas a mi hermana mayor entre febrero de 1979 y marzo de 1984, desde Madrid a Buenos Aires». Y en la página contigua las referencias se disponen del siguiente modo, señalando número de página y descripción (daremos las referencias de las primeras páginas, suficientes para dar cuenta de la operatoria del sistema):
3 Retrato familiar con los pulóveres que nos mandaron desde Buenos Aires
4-5 Te recomiendo no separar las que están juntas, así tienen más valor
6-7 Alguna vez mandaré una carta, y otra, una señal: un regalo, un dibujo o una tarjeta
8-9 Día a día vas a extrañar un poco menos
10-11 Cuaderno de mi madre con listas, cuentas y anotaciones manuscritas
12-13 Pienso que las flores son lo mejor cuando uno está feliz
14-15 Sin título #1
(Penedo, 2022: 105)
Las referencias por momentos son esquivas, poéticas, aparece una primera persona que se dirige a un otro. Se trata de fragmentos de las cartas enviadas por Augusto Penedo a su hija. En otros casos, estas referencias son precisas, el texto funciona como anclaje de aquello que vemos (por ejemplo, «Cuaderno de mi madre con listas, cuentas y anotaciones manuscritas»). Hay un tercer tipo de referencias, como la que vemos aquí, que corresponde a las páginas 14-15, en las que se dispone una fotografía de otra procedencia (a diferencia de las demás páginas, se presenta completa, ocupando la totalidad de las dos páginas). Se trata de una serie de

fotografías de la propia Lucila, que interrumpe el fluir de los materiales de archivo, ofreciendo un corte, un comentario, una fuga hacia el presente.
Si toda fotografía es una escena del crimen (llega tarde, es el resto de lo que ya sucedió), la detective reconstruye, traza asociaciones, configura un archivo de la experiencia con sus propias trazas y categorías; repone los intersticios, rellena los huecos. Las asociaciones afectivas se modulan con categorías rígidas: en la correspondencia, la detective lee entre líneas, busca las pistas para construir el mapa del afecto que se teje a un lado y otro del océano.
En términos materiales, el papel sobre el que aparecen las imágenes nos propone una sutil transparencia. La disposición de las páginas anteriores se sugiere sutilmente de fondo. Como la figura de la pizarra mágica, el Wunderblok, que utilizaba Freud para referir a la memoria y el inconsciente, las imágenes sedimentan unas sobre otras. Las únicas que escapan a esta lógica son las fotografías contemporáneas de la propia Penedo, que se presentan a doble página, sin márgenes, a sangre. Ellas poseen otro estatuto, el estatuto de lo que se pretende mirar en tiempo presente. La reconstrucción de la detective presenta las evidencias, pero no obtura el caso. La publicación exige ir y venir entre el archivo y la referencia, una lectura activa, un lector en movimiento. La detective nos muestra, pero nos exige también un trabajo, una alianza para reconstruir esos potenciales
órdenes del amor, llenos de motivos, repeticiones y restos que habitan y sobreviven en los documentos del pasado.
Segunda figuración: la prófuga
Si yo, para mostrar todo esto, tengo que esperar a morirme, ¿por qué tengo que esperar a morirme?
Natacha Ebers
La segunda figuración aquí propuesta es la del prófugo, quien huye de la autoridad y se encuentra siempre en movimiento. Un archivo que fuga de su propia institucionalidad, que escapa de fijar una locación.
En este movimiento, el cuerpo mismo se transporta y se constituye como archivo, el cuerpo mismo de la artista es su locación. Son las marcas corporales en imágenes las que se traducen luego al libro. Pienso esta figuración a partir de Querida Natacha, de Natacha Ebers, editado por La Balsa Editora. Fugan las imágenes, fuga el relato.
La operación consiste en un desplegarse fuera de sí y construir un homónimo a quien se le escribe. El archivo está compuesto por una serie de cartas a sí misma y de las imágenes que elabora a modo de diario, a modo de experimentación, con diferentes técnicas fotográficas, analógicas y digitales.
Cada carta, fechada al pie de página, se va acomodando sucesivamente en un orden no cronológico. Las fechas viajan en el tiempo, como así también los lugares desde los que escribe. El libro desestabiliza el orden cronológico para fragmentar el cuerpo y establecer otro orden, aquel que la lógica capitular permite: «Modos de extraviarse», «Perdiendo la forma», «Resistencia y equilibrio», «Sistemas para perder el miedo», «Síntomas del descuido», «Si yo para mostrar todo esto tengo que esperar a morirme, ¿por qué tengo que esperar a morirme?» y «La grabadora de audio» son
los sucesivos capítulos que organizan el relato. Cada uno de estos capítulos abre con una serie de cartas para luego dar paso a las imágenes, cuyas técnicas y materiales son en sí mismas un anacronismo: cámaras analógicas viejas, cámaras estenopeicas, fotografías por contacto, fotografías en negativo, veladuras, exposiciones múltiples, enfoques distorsionados. La técnica fotográfica aparece como el espacio alquímico en el que su subjetividad se revela. Las fotografías no buscan fijar un instante decisivo, sino más bien una sucesión de momentos que dan cuenta de la performance ante la cámara, como rito de transformación, como puesta en escena. La fotografía (pro)fuga de la representación.
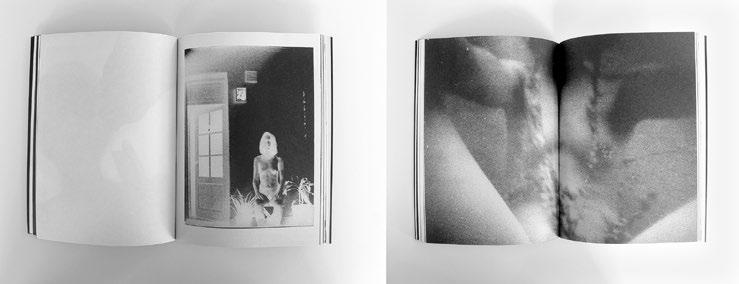
La performatividad de la imagen aparece aquí en el evento primero —siguiendo con Azoulay (2015)— del cuerpo frente a la cámara. Allí comienza el recorrido y finaliza en la impresión risográfica, incluyendo las instancias intermedias del registro sensible de la luz sobre el cuerpo en movimiento, el trabajo con la emulsión y su revelado, la agencia propia de la cámara y el laboratorio fotográfico y, por último, las decisiones de impresión que materializan finalmente la imagen en el objeto libro. Químicos, emulsiones y papeles, materias vibrando (Bennett, 2022) en inter-acción. Desde allí, desde este nuevo objeto en el mundo, sucederán otras acciones, otros gestos, en lo que cada cuerpo haga ante el encuentro con estos textos y estas imágenes, unidos por el lomo que mantiene juntas las páginas.
Natacha le (d)escribe a Natacha el devenir por múltiples casas de las que
Natacha le (d)escribe a Natacha el devenir por múltiples casas de las que
queda a cargo. Cuida espacios y mascotas de otras personas, las cartas son la narración de ese nuevo habitar provisorio, de ese cuerpo en tránsito, en movimiento. El tiempo y espacio se descalzan de su lugar habitual. No se trata del reclamo por un cuarto propio, sino de un cuarto apropiable; espacio y tiempo que necesitan ser hackeados (ocupados intermitentemente) para dar lugar a todo aquello que esta Natacha (la que escribe, la que experimenta con la imagen) quiere hacer/ser: ocupar provisoriamente habitaciones, cuidar casas ajenas, habitar un tiempo presente, provisorio, y desde cada uno de esos espacios, hacer imágenes.
El movimiento como condición de quien está prófuga. Su estar es provisorio e inestable. En ese deambular por la ciudad, el tiempo se espacializa, siendo el tránsito mismo por el espacio lo que posibilita la inscripción de un tiempo, un tiempo queer. Este tiempo implica salir de la linealidad del tiempo hetero-lineal, que se nos presenta como dado, naturalizado y hegemónico. Como lo concibe Elizabeth Freeman (2010), el tiempo queer es aquel que pone en cuestión la idea dominante de la vida marcada por el reloj biológico de la reproducción, de la estabilidad y la duración como valor, en oposición a otros modos de la intensidad vital que son caracterizados como inmaduros o peligrosos.
El tiempo queer es el tiempo que emerge en la postmodernidad dejando atrás los marcos temporales de la reproducción burguesa y la familia, la longevidad, la seguridad contra todo riesgo y la herencia como legado lineal hacia una descendencia. Retraso, demora, rechazo, obstáculo, resto, asincronía, anacronismo: las imágenes posibles del tiempo queer son movimiento, desenfoque, contraluz, veladura. La condición de posibilidad de estos archivos estará también en riesgo. El movimiento los expondrá a la potencial pérdida o a los agentes inestables del cambio de temperatura, del roce entre las superficies.
En cuanto a su materialidad, el libro también fuga de las tecnologías tradicionales de producción. Conviven en él la risografía, la impresión láser, la imprenta de tipos móviles. Sus técnicas de impresión también proponen una superposición de tiempos y técnicas: tecnologías mecánicas obsoletas y tecnologías digitales en confluencia.
Una prófuga que se fuga también de las categorías estabilizantes y normativas de la afiliación de los sistemas de parentesco. Si bien lo vincular no aparece demasiado, cuando lo hace, lo hace de este modo:
la prima no es mi prima de sangre, nos hicimos primas, salimos con la misma chica durante bastante tiempo, ella primero y yo después, y así quedamos primas. Mi ex le dice prima, mi novia actual también, la novia de mi prima me dice prima, y yo también. (Ebers, 220: s. p.)
Este es el espacio que habitan las imágenes y textos de Ebers, la narrativa no lineal que proponen, la relación experimental —en tanto experiencia— con la técnica. Un archivo que se constituye a partir de la experiencia misma de fugarse de cualquier pretendida estabilización, otorgándole un estatuto diferente a las imágenes y también a las coordenadas mismas de tiempo sobre las que se despliegan.
Tercera figuración: la testigo
Nuestros códigos es la última publicación del Archivo de la Memoria Trans Argentina (en adelante, amt). A diferencia del libro anterior, editado por la editorial Chaco, este último está producido por el flamante sello del mismo archivo: amt Ediciones. La publicación se estructura en cuatro apartados, numerados y separados capitularmente.
El primero, «Citas célebres», está compuesto por el encuentro entre citas orales (del archivo mismo de entrevistas del amt) en encuentro con una imagen. Cincuenta y tres dípticos de fotografía y texto, en los que las frases se disponen sin firma, sin autoría. A modo de aforismos, el conjunto de estas citas, todas en primera persona, configura un coro de intervenciones acompañadas por imágenes a las que el texto no refiere de ningún modo.
El segundo apartado lleva por título «Álbum íntimo» y presenta veinticuatro relatos que se corresponden con una imagen,17 titulados indivi-
17 Menos la última intervención, que se desarrolla en ocho páginas y tres imágenes, tres fotografías y la reproducción facsimilar de un carnet de identidad.

Imagen 13: Páginas del libro Nuestros códigos. Archivo de la Memoria Trans, 2023.
dualmente. Así, estos dípticos proponen poner voz a quienes vemos en la imagen. El registro de la voz es testimonial: una primera persona que narra. A diferencia del apartado anterior, cada intervención está firmada con nombre y apellido (en algunos casos, incluyendo también el apodo). Aquí sí que el relato refiere a las imágenes: «elegí esta foto porque…» o «ese es el día en que…», aproximándose al archivo a través de una operación de indexalización (Azoulay, 2014) como la que comentamos.
El tercer apartado abandona el acervo de los fondos documentales del propio amt para utilizar imágenes provenientes de un archivo público institucional, el del departamento de fotografía de la Biblioteca Nacional. Este apartado lleva por título «La persecución sin fin» y se presenta otra relación entre imagen y texto. Cada intervención aparece precedida por un nombre propio. Alguien en interlocución con un otro que se presenta
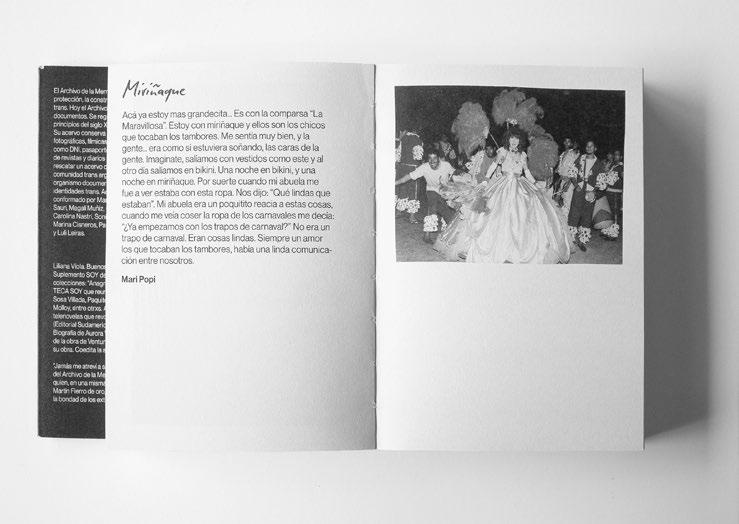
Imagen 14: Páginas del libro Nuestros códigos. Archivo de la Memoria Trans, 2023.
de este modo: «Perica Burrometo —Mirá, ¿querés que te cuente más?» y así comienza la alocución.
Aquí el tratamiento de las imágenes presenta también otra convención. Todas en blanco y negro, se disponen a sangre, sin márgenes, a diferencia de los apartados anteriores en los que las fotografías se reproducen completas, sugiriendo su materialidad, con bordes gastados y doblados.
El apartado está compuesto por dieciséis imágenes de situaciones de detención en la calle y en comisarías (la misma situación desplegada en varias imágenes) y doce imágenes de movilizaciones callejeras, en las que se destaca la Plaza Congreso como escenario. El recorrido comienza con quince imágenes de situaciones policiales y luego las secuencias de performatividad callejera, de reclamo en el espacio público.
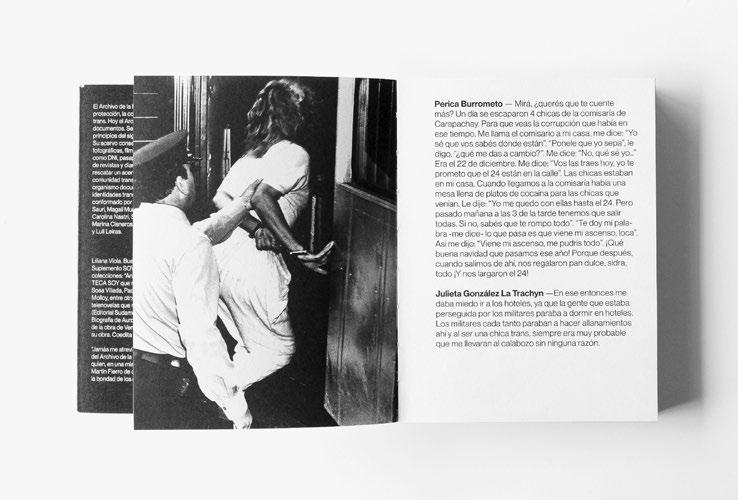
15:
Es en esta segunda parte de este tercer capítulo en la que aparecen las banderas de la Asociación Travestis Argentinas (ATA) en diversas movilizaciones, en las que se pueden leer las consignas de cada coyuntura en diferentes carteles y pancartas: «Somos personas», «Cambio de sexo en la Argentina y reconocimiento legal», «Somos seres humanos, queremos libertad», «Argentina democrática o Alemania fascista: la sexualidad encadenada», «Separación Iglesia y Estado», entre otras.
El último apartado, «El velorio más largo del mundo» comienza con un texto, con el mismo registro que en el capítulo tres (el texto también se dispone en fondo negro), solo que aquí no se intercala con las imágenes, que vendrán después. Se trata de diecisiete imágenes, de las que al menos diez desarrollan una misma secuencia, narran una misma situación: el traslado de un cajón fúnebre desde una vivienda hasta una sala velatoria.
En cada apartado, las relaciones entre imagen y palabra se modulan con diferentes estrategias. El registro del texto, pero también los usos de las imágenes varían de uno a otro. El lugar del nombre propio es también un elemento que se desplaza de un sitio a otro: ausente al comienzo, las frases célebres que podrían pensarse como un plural son, de algún modo, nuestros códigos.
El segundo apartado, «Álbum íntimo», presenta testimonios, imágenes que se refieren a la historia que narran. Son fotografías que se constituyen como evidencia. Los dos primeros apartados se desarrollan en fondo blanco; los dos últimos, en fondo negro. Al final del cuarto capítulo nos encontramos con el siguiente texto:
Las palabras de este libro son todas nuestras. Los registros fotográficos de los dos primeros capítulos pertenecen a archivos personales que conforman lo que hoy es el archivo de la memoria trans argentina.
Las imágenes que ilustran los dos últimos capítulos no pertenecen a nuestros archivos. Son escenas dolorosas en las que fuimos objeto de la lente de otros, parte de la crónica policial. Agradecemos la contribución al Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Archivo de la Memoria Trans, 2023: s.p.).
Sin embargo, las imágenes del tercer capítulo no corresponden, necesariamente en su totalidad, a la nominación de imágenes dolorosas, ya que en muchas de ellas vemos a cuerpos festivos en el espacio público, poniendo en escena un reclamo, disputando visibilidad. Estas imágenes podrían potencialmente pertenecer a los acervos del Archivo de la Memoria Trans y construir vasos comunicantes entre un espacio de aparición y otro (como así también podrían estar disponibles las versiones digitales de los fondos documentales del amt en los archivos institucionales de escala nacional). El entrecomillado en el uso de las imágenes, su carácter ilustrativo, pretende distanciar de aquella función a los dos apartados anteriores. ¿Qué hacen las imágenes entonces en los dos apartados anteriores y cómo esto se diferencia del sentido ilustrativo de los dos últimos?
Podríamos pensar que el carácter ilustrativo atraviesa todo el libro. O no. Más bien se nombra como ilustración a aquello que implicaría una exterioridad, se ilustra cuando se establece una distancia entre imagen y palabra, cuando quien obtura la cámara no pertenece a la comunidad. Porque para definir los códigos propios necesitamos narrarnos en oposición. Allí, el archivo se desplaza hacia esas otras imágenes, requiere del acervo normativo de otra institución para lograr edificar un espacio binario entre lo uno y lo otro. Los dos primeros capítulos, fondo blanco; los dos segundos, fondo negro. Esta operatoria simplifica y binariza la cuestión. El espacio articular queda limitado a dualismos en oposición adentro/afuera, nosotrxs/ellxs. Pensando en términos de efectividad de las imágenes, podrían establecerse zonas grises, lugares de interferencia e indeterminación, como políticamente la emergencia del cuerpo trans disputa sobre el sistema del binarismo sexogenérico.
Frente a los marcos normativos de regulación de la existencia —contenidos en el Código Penal, pero también en otras normativas como los códigos de convivencia y los edictos policiales de escala municipal o provincial— y todo el sistema punitivo de regulación de los cuerpos, existen otros códigos, aquellos sobre los que se funda la imaginación de lo común. La comunidad es posible en tanto establece sus propios códigos, constituye así su consenso, sus propios límites. Las biografías individuales aparecen en un espacio biográfico compartido, narran de manera coral sus historias de vida, su supervivencia. Y si bien no lo explicitan de manera directa, en la sumatoria de cada experiencia, en cada testimonio, las testigos comparecen a favor de la comunidad.
Un llamamiento al estrado: detectives, prófugas y testigos
Es necesario resistir en el propio campo de la política de producción de la subjetividad y del deseo dominante en el régimen en su versión contemporánea —es decir, resistir al régimen dominante en nosotros mismos—, lo cual no cae del cielo ni se encuentra listo en alguna tierra prometida. Al contrario, es un territorio al cual debe conquistárselo y construírselo incansablemente en cada existencia humana
que compone una sociedad, y esto incluye intrínsecamente a su universo relacional. De dichas relaciones se originan comunidades temporales que aspiran a actuar en esa dirección en la construcción de lo común. Con todo, tales comunidades jamás ocupan el cuerpo de la sociedad como un todo, pues este se hace y se rehace en el inexorable embate entre los distintos tipos de fuerza.
Suely Rolnik
Mi mamá siempre narró cómo dio a luz bajo la mirada con pena de las enfermeras. Y cuando su marido llegó a la maternidad, nos encontró a las dos solas. Entonces, viéndome parada frente a una verdad, frené la escritura un momento para escucharla y continué: Cuando su marido llegó estábamos las dos juntas. Ella dice que estábamos las dos solas, entiendo, pero prefiero contarlo como que estábamos las dos juntas. Algo en mí se llenó de alegría ante el descubrimiento. El pájaro había logrado liberarse.
Marie Gouiric
Habremos advertido ya, en este punto final del recorrido, que las tres figuraciones presentadas comparten existencia con el campo de lo jurídico. La detective que reconstruye por mano propia, pero que finalmente presenta sus evidencias. La prófuga, que define su condición en relación a un afuera, un estar en fuga de aquella normatividad que imprimen ciertos regímenes visuales (la cámara falla, vela, se escapa de su función indicial y se vuelve evidencia de su propia fragilidad). Las testigos, que comparecen con su testimonio frente aquello que ven (testimonian, dan voz, en nombre de quienes ya no están). Todas operan mediante diferentes estrategias de acceso al pasado: montando el tiempo de la imagen, llamando a los restos de aquello que sobrevivió. Detectives, prófugas y testigos dan testimonio, comparecen a favor de la comunidad que las llama. Allí el archivo aparece.
El archivo es el régimen de visibilidad en el que todas estas figuraciones operan, «activan la memoria de la experiencia sensible» (Rolnik, 2010: 118). El archivo produce un efecto, otorga existencia.
En Los diferentes modos de existencia (2018), Étienne Souriau nos advierte que todo en el mundo está inacabado, requiere el trabajo de la instauración. Instaurar es dar lugar a la existencia, acoger el pedido no solo de la obra de arte, sino también de todo aquello que requiere ser acogido: un personaje de ficción, una fórmula matemática, un cuenco de cerámica que preexiste en el barro. Es el llamamiento de las cosas para dotarlas de existencia. Es también el llamamiento de las imágenes del archivo a ser puestas en movimiento, a convertirlas en otra cosa. No hay una manera prefabricada para hacerlo, cada uno de esos movimientos es potencialmente infinito, pero cuando se consuma, adquiere lo que Souriau llama su «resplandor de realidad».
En la filosofía de Souriau, advierte Lapoujade (2018: 19-20):
[d]etrás de las figuras estéticas, uno ve perfilarse personajes que atañen a la esfera jurídica. Así, detrás del sujeto que percibe, lo que dibuja es la figura del testigo. La percepción estética nunca es neutra o desinteresada, sino al contrario. Ciertas percepciones privilegiadas suscitan el deseo de testimoniar «en favor» de la importancia o de la belleza de lo que han visto.
Ante estos matices narrativos expuestos en estos dispositivos fotográficos editoriales, nosotrxs mismxs nos volvemos testigos de segundo orden: testigos de quienes testimonian, presenciamos el despliegue performático de comparecer. Nos «incumbe [entonces] la responsabilidad de hacer ver lo que tuvo el privilegio de ver, sentir o pensar» (Lapoujade, 2018: 19). La filosofía de Sourieu, continúa Lapujade (2018: 20), «es quizás tanto una filosofía del derecho como una filosofía del arte. Quizás incluso el arte esté por entero al servicio del derecho». Esta capacidad de legitimar, de dar lugar a ciertas existencias, es el modo en que detectives, prófugas y testigos operan sobre lo real.
Pero ¿cómo lo hacen? Con cada una de las maneras en que dan existencia a nuevas matrices narrativas. Montar una imagen con otra es la ingeniería que habilita el pensamiento desde las imágenes, su puesta en relación donde cada pieza constituye un fragmento que, en su articulación conjunta, habilita una experiencia sensible que une retazos de lo real, documentos
del pasado rescatados entre las ruinas (Triquell, 2021). Como señala Luis Ignacio García, (2010: 178), «en [Ernst] Bloch tanto como en Benjamin se plantea un vínculo intrínseco entre una teoría del montaje (cinematográfico, teatral, fotográfico, plástico o literario) y una perturbadora teoría cualitativa de la temporalidad como asincronía de tiempos».
Montar(se) es también preparar el cuerpo para salir al espacio público. Performatividad de género, performatividad de la imagen. Y llevemos la idea de montaje más allá: montarse es la performatividad misma de atravesar la frontera de los géneros, habitar todos sus espacios intermedios y estallar los binarismos. Pensar entre montarse feminidad, devenir mujer. Montarse es, también, en la jerga travesti-trans, una performance sobre el cuerpo, en la que una serie de acciones en diferentes capas –las primeras, de modelación del cuerpo, de las magias que no se ven, las segundas, de maquillaje, vestimenta– para salir a la calle (Triquell, 2021).
Es también en el montaje de las biografías individuales que se desplaza de lo uno a lo múltiple, del yo al nosotros. Detectives, prófugas y testigos son todos sobrevivientes: evidencian mediante imágenes los intersticios de historias en movimiento, de relatos fracturados que merecen recomposición. Es en el espacio biográfico (Arfuch, 2010), entramando matrices narrativas (Despret, 2021) donde el archivo aparece, montando y dando lugar a modos situados de existencia.
La performatividad de las imágenes del archivo es también el encuentro de estas tres figuraciones: detectives que (re)construyen las pistas, presentan las evidencias; nos hacen ver. Prófugas que escapan, que le dicen a lo fotográfico: eso que vos crees que está allí, ya no está (escapismo, también, de las lógicas normativas del archivo institucional). Testigos que comparecen, sobrevivientes: imagen y palabra en solidaridad.
Todas están en movimiento: se desplazan por el archivo en y para el relato. Están en el borde, en el espacio intermedio. Las imágenes están, también, en movimiento. Dar cuenta de su materialidad permite dar lugar a las marcas que la temporalidad misma del evento fotográfico dejó sobre ellas.
Las tres figuraciones aquí presentadas son una necesidad de develar y resolver: volver público aquello que permanece oculto, poner en escena una subjetividad que habilite otorgar existencia, (con)moverse en cada aparición, buscando gestionar comunitariamente el conflicto y la diferencia. Las imágenes, inquietas, están dispuestas a revelarse.
Quisiéramos terminar recuperando otro pasaje del mismo ensayo breve18 de Marie Gouiric que abre este último apartado (y es también de donde proviene el epígrafe inicial de todo este texto). Unas páginas más delante de la cita anterior, Marie retoma la historia de aquella noche en que escribe su nacimiento:
Fui enseñada a pedir permiso para hablar y decir lo que pensaba tenía costos demasiado altos. Pero desde esa noche, en la que la necesidad me empujó a escribir la historia de mi nacimiento, eso cambió para siempre. Yo tenía algo, algo que nadie más tenía. Una frase, una historia y su verdad revelada. Mi identidad y mi destino. Ya nunca más estaría sola como parecía haber llegado al mundo (Gouiric, 2023: 16).
Es a través del relato, del despliegue del espacio biográfico en múltiples matrices narrativas, de la necesidad de contar a través de imágenes existentes —del archivo, pero también, como en este caso, de la imagen y el relato recordados— que algo adquiere existencia, se hace presente. Así, cada vez que se abren las páginas de estos dispositivos, detectives, prófugas y testigos tuercen el destino, reclaman ser vistas.
18 Se preguntará el lector por la insistencia en la aparición de este texto. La razón es simple: nos encontramos con él apenas unos días antes de llegar al llamado a este dossier y le debemos a la resonancia de algunas ideas que allí se presentan la pulsión de escribir este artículo.
TOMADAS POR, RESCATADAS DE
El archivo Basterra: latencias, persistencias y restituciones
A la memoria de Víctor Basterra, por su valentía y generosidad
Un libro dentro de un sobre negro con una etiqueta roja que lo atraviesa del frente al dorso, cerrando así la solapa de su apertura. En el frente, encontramos algo que podríamos intuir es el título de la pieza: La quinta copia y más abajo, en un cuerpo de fuente más pequeño, el texto continúa: «Esta es una historia de la supervivencia de la imagen, de lo latente como forma de resistencia». La etiqueta atraviesa el libro de lado a lado, cerrando la solapa del sobre. Del otro lado, sobre la misma etiqueta, el texto continúa:
Víctor Basterra fue un obrero gráfico y militante sindical detenido desaparecido entre 1979 y 1983 en la última dictadura cívico militar de Argentina. En su paso por la Escuela de Mecánica de la Armada realizó tareas de trabajo forzado en el laboratorio fotográfico, que consistían en retratar, revelar y copiar fotografías carnet. De cada imagen hizo una copia extra, que escondió en un sobre de papel fotográfico, manteniéndolo así a salvo de las inspecciones y de la mirada del aparato represivo.
Un poco más abajo, algunas instrucciones se sugieren:
cómo manipular este libro
Adentro de este sobre hay una imagen latente aún sin revelar. Esta imagen es sensible a la luz. Abra este sobre en total oscuridad y protéjala de su veladura. Esta imagen también puede ser revelada.
Así se presenta el dispositivo-libro La quinta copia, editado por Asunción Casa Editora en 2020. Quisiera recuperar aquí esta experiencia editorial que llevamos adelante junto a Alejandra González19 para permitirnos
19 Asunción Casa Editora es una editorial argentina con base en Buenos Aires, dedicada a la edición y la investigación en torno a las prácticas fotográficas contemporáneas. La quinta copia es nuestra decimotercera publicación. www.asuncioncasaeditora.com
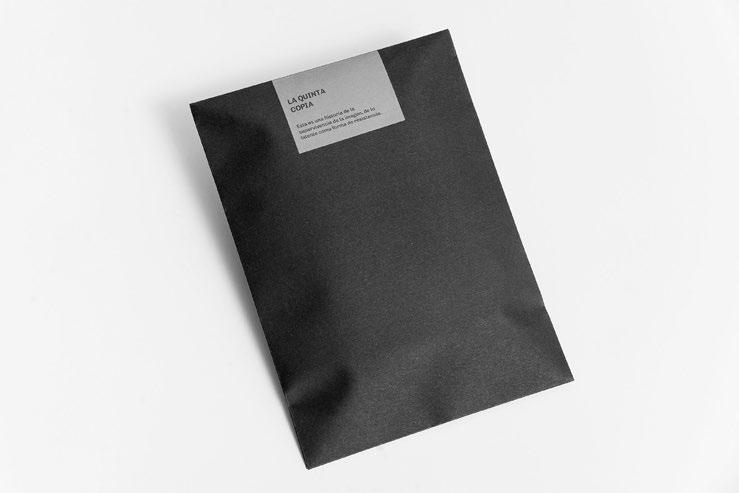
pensar los modos en que la práctica editorial pone en circulación y vuelve público en un gesto de recontextualización y desplazamiento, imágenes y materiales producidos y circulados dentro de otros marcos institucionales. La motivación que impulsa esta escritura no es la de reseñar una pieza editorial ya existente, sino más bien tomar esta experiencia como punto de partida para entender un abordaje posible de materiales generados en condiciones extremas, como lo son las de la desaparición forzada durante el terrorismo de Estado.
Lo que me interesa aquí es pensar qué lugar pueden tener estas imágenes, generadas en este contexto y cómo habilitar un reparto de lo sensible (Rancière, 2014) de lo que ellas pueden iluminar en este presente. Abordar entonces de qué manera la existencia misma de estas imágenes como acto de resistencia merecen ser restituidas hoy, alojadas en nuevas tramas de sentido e inteligibilidad como las que propone esta publicación. El
desafío será entonces el de pensar cómo incluso estas imágenes, producidas bajo la lógica más extrema del control, pueden fugarse y hacer(se) presente(s), arrimando algún modo posible de justicia.
Se trata también de pensar los modos en que los procesos adquieren materialidad y son puestos en circulación, haciendo foco en el gesto de hacer público que habita en todo acto de publicar, de elaborar una publicación impresa de una cantidad de ejemplares determinada. Como lo decíamos al comienzo, publicar es disputar el espacio público desde la gestación de materialidades particulares que establecen un intercambio con otras piezas del ecosistema impreso en el que habitan.
Reflexionaremos entonces sobre esta doble dimensión: por una lado, el proceso de investigación y reflexión en torno a producir una pieza para ser puesta en circulación en el ecosistema editorial contemporáneo y, por el otro, una segunda dimensión que se desprende de la primera, la de pensar a partir de ella las decisiones poético-políticas que se ponen en juego al trabajar con imágenes tales como las que abordamos aquí, imágenes existentes y generadas en condiciones de producción extremas, como lo es la privación de libertad en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, bajo la forma de trabajo esclavo, y cuáles son los modos de dar cuenta de estas condiciones en el dispositivo editorial mismo (si es que acaso esto es posible).
Abordaremos entonces el proceso de edición de La quinta copia entendida como una operación editorial en torno a Víctor Basterra, más que un libro-sobre o un libro-de. En estas imágenes, la función autor se desdibuja. No hay aquí una mirada propia, no hay una decisión de encuadre ni de voluntad de crear esas imágenes. Sin embargo, sin Víctor Basterra estas imágenes no existirían. Pero antes de continuar, debemos reponer aquí la historia de quién fue Víctor Basterra y qué sucedió durante los días de su cautiverio en la esma.
Quién fue Víctor Basterra, el fotógrafo de la esma
Víctor Melchor Basterra fue un obrero gráfico militante de las Fuerzas Armadas Peronistas (fap), que estuvo detenido-desaparecido durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, en la Escuela de Mecánica de la Armada (esma), entre 1979 y 1983.
Durante su cautiverio, Basterra fue obligado a realizar trabajos en el laboratorio fotográfico de la esma, generando documentación falsa que sirvió al aparato represivo para operaciones inmobiliarias, comerciales y de circulación en la vía pública con otras identidades.
De cada una de esas fotografías, de las que entregaba cuatro pequeñas copias del tamaño de una fotografía carnet, Basterra hizo una copia más, que fue guardando dentro de un sobre de papel fotográfico (sensible a la luz), haciendo extensiva la protección del material a estas imágenes ya reveladas o latentes, tanto de la potencial veladura por el contacto con la luz como de la mirada alerta de la requisa militar.
Allí se fueron acumulando retratos de sus captores, retratos que miran a cámara, retratados que no imaginan el devenir posterior, que desconocen aquello que Basterra acumula con la esperanza de, llegado el momento, sacar a la luz. Y fue hacia el final de la dictadura que ese momento llegó. De a poco y escondidas entre su ropa interior, estas fotografías fueron abandonando el campo en cada salida controlada que Basterra tuvo antes de a su liberación definitiva.
Finalizada la dictadura y ya fuera de la esma, más aún no en libertad,20 acercó las fotografías al Centro de Estudios Legales y Sociales (cels) para su procesamiento como evidencia judicial. Ahí mismo se exilió con su familia a Neuquén, temiendo las consecuencias de tal gesto. Durante esos primeros años de transición democrática Basterra se dedicó a contar. Como testigo, narró aquello que vio, que vivió y, además, tuvo las imágenes entre sus manos.
20 En el comienzo de su declaración en el juicio a las Juntas, ante la pregunta del juez Ledesma por la privación de su libertad, Basterra declara que esta privación duró hasta agosto de 1984, ya que hasta esta fecha fue visitado en su domicilio y controlado, más allá de la fecha en que fue liberado de la esma, el 3 de diciembre de 1983.
Pero el legado de Basterra es mucho más que las imágenes que él mismo tomó.21 Del mismo modo en que fue rescatando estos retratos fotográficos, Basterra también salvó una serie de negativos que encontró en el laboratorio, una serie de retratos de compañerxs detenidxs en el mismo predio. Estas imágenes, condenadas a su destrucción, fueron rescatadas, también, por Víctor Basterra.
Además de este rescate, Basterra fotografió documentación que estaba por ser incinerada, documentos escritos y listas que, lamentablemente, una vez reveladas, carecían de legibilidad. Un último conjunto de fotografías fue tomado por Basterra y otros dos secuestrados que compartían tareas en el laboratorio fotográfico, Daniel Merialdo y Carlos Muñoz. Decidieron documentar lo que allí pasaba y constituir pruebas de la existencia del centro clandestino de detención.
Estas fotos fueron tomadas con la intención de «registrar lo que no debía registrarse» (García y Longoni, 2013: 30). Fotografías que describen espacios —como el sótano, las oficinas de inteligencia, el estacionamiento— y también fotografías de un expediente catalogado como «confidencial y secreto», tomado en la oficina de inteligencia de la esma.
Este último conjunto de imágenes forma la tercera parte del legado Basterra, pero, como bien señalan Ana Longoni y Luis García, estas imágenes, a diferencia de los otros dos conjuntos, tienen la intencionalidad explícita de convertirse en una prueba. Es en esta conciencia donde se proyecta un futuro posible, un futuro por fuera de la experiencia del campo y, en consecuencia, una posible esperanza que viene de la mano de la necesidad de dar testimonio.
Imaginemos las condiciones en las que Basterra produce estas imágenes. Imágenes, pese a todo, dirá Didi-Huberman; imágenes que nos exigen, ahora, al enfrentarnos a ellas, un ejercicio de imaginación, un hacer el trabajo para dar lugar a la experiencia de contacto.
21 Le debo el recuento minucioso de materiales de este legado al texto de Ana Longoni y Luis Ignacio García Imágenes invisibles. Acerca de las fotos de desaparecidos (2013), como también la resonancia que produjo su lectura para esta reflexión.
Debemos entender estas fotografías también en tanto evento fotográfico (Azoulay, 2016), tal como dijimos en el comienzo de este texto, donde la temporalidad excede al instante de la toma e incluye toda la serie de acciones, decisiones y agencias que intervienen para que estas imágenes lleguen a nuestros ojos. Son fotografías generadas en ciertas condiciones —condiciones límite, condiciones que devienen exigencia ética para con ellas— pero, además y, sobre todo, son imágenes sobrevivientes: sobrevivieron al exterminio, se ocultaron de la requisa y sobrevivieron también hasta su aparición pública.
Se podrá argumentar que esto sucede de algún modo y en alguna medida con toda imagen, pero las condiciones límite en las que estas imágenes se producen, sobreviven y circulan nos permiten ampliar nuestra concepción sobre qué es una imagen, cómo nos interpela desde el presente, qué puede y qué exige (y la consecuente pregunta sobre cómo mirarlas y qué reproducir de ellas).
Sobre la operación editorial. Una breve nota biográfica
Conocimos personalmente a Víctor Basterra al poco tiempo de comenzar a llevar adelante Asunción Casa Editora. Con apenas dos o tres títulos en el catálogo, nos pusimos en contacto con él en 2016 y le contamos que teníamos ganas de conversar y pensar juntxs un posible libro. Lo que sostuvimos en el tiempo fue principalmente una conversación, un ida y vuelta de ideas y posibilidades, con más certezas sobre lo que íbamos descartando que sobre las decisiones que íbamos tomando y que finalmente podrían convertirse en un libro. Sabíamos cuál era el acervo de imágenes disponibles, pero también sabíamos cómo habían sido vistas en diferentes contextos de aparición y qué implicancias tenía la utilización de unas u otras.22
Los materiales disponibles eran las fotografías de militares y las fotografías a detenidxs, las fotografías tomadas por y las fotografías rescatadas de, tal
22 La referencia más próxima, afiliada parcialmente dentro del mismo campo, el de la fotografía artística contemporánea, era sin duda el libro de compilado por Marcelo Brodsky esma Memoria en construcción (La Marca Editora).
como a Víctor le gustaba clasificarlas. Estos dos conjuntos, si bien formalmente similares, con encuadres más abiertos en el caso de detenidxs, eran radicalmente disímiles entre sí en tanto posiciones que configuraron el espacio de relación que se despliega en todo retrato.
Si el retrato fotográfico es, tal como nos señaló Barthes (1989), una empalizada de fuerzas en la que cuatro imaginarios se cruzan —cómo me veo, cómo me ven, cómo me gustaría que me vieran y aquello que se constituye como vehículo del fotógrafo para realizar su arte— aquí las fuerzas y posiciones se encuentran particularmente desbalanceadas. Basterra fotografía a sus captores sin poder controlar casi nada del momento de la toma, apenas ejecuta un artefacto y un uso específico de la fotografía de identificación. Los militares establecen todas las condiciones: cómo, dónde, cuándo y a quién. En las fotografías a detenidxs, todo el control está del lado de quien manipula la cámara. Es el aparato represivo generando su propia documentación, donde cada fotografiadx se reduce al mínimo, deviene número, presa capturada.23
Basada en esta diferencia en sus condiciones de producción, apoyábamos nuestra intuición y nuestra pregunta por el cómo mostrar o, más bien, cómo afiliar en otro contexto de circulación —como lo son los espacios dedicados a la gráfica contemporánea, el fotolibro y la práctica editorial autogestiva por los que nuestras piezas circulan— estas fotografías, con los riesgos y advertencias de lo que implicaba hacerlo.
Fue la conversación misma con Víctor la que de algún modo daba las pistas y sugería caminos posibles de trabajo. Al comienzo, lo que nos interesaba contar de la historia era cómo estas fotografías tomadas por Basterra habían sido utilizadas para generar documentación falsa y, entre otras cosas, permitirles a las fuerzas armadas adquirir propiedades ilegalmente, generando escrituras, boletos de compra y venta y otras documentaciones, acreditando identidades con las fotografías carnet producidas en la esma.
23 Y, sin embargo, en ese margen mínimo resiste una subjetividad que quizás imagina corresponderse con una mirada. Como la de Marcelo Brodsky, que escribe sobre la fotografía que Basterra rescata de su hermano Fernando y se detiene en la camiseta blanca que lleva puesta. Correspondencias y derivas de este tipo se sublevan y rajan del sentido pretendidamente totalizador que se le quiso dar a la imagen. El texto puede leerse aquí: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-180231-2011-11-01.html
Considerábamos que era un modo de dar cuenta de otra parte de la historia, no la que se narra sobre lo que sucedía en el centro (la tortura, la desaparición, el exterminio), sino de cómo el centro se expandía tentacularmente hacia afuera, entramándose con la sociedad civil, generando sus propios negocios24 con total y absoluta impunidad. Y si alguien conocía esas historias, si alguien conocía el devenir impune de sus captores a lo largo de los años, ese era Víctor. Entonces, el movimiento siguiente era utilizar las imágenes para que, frente a ellas, Víctor cuente (una vez más). La operación editorial se reduciría entonces a mostrar la imagen (también, una vez más) acompañada no tanto por el testimonio como por el anecdotario, por esa voz viva que contaba, casi detectivescamente, las trayectorias, negocios y fugas de aquellos militares fotografiados décadas atrás. Pero ¿qué nos permitía decir sobre la condición de estas imágenes un procedimiento como este? ¿Qué era lo que verdaderamente nos interesaba?
Volvemos a decirlo aquí una vez más: lo fotográfico excede a las fotografías en cuanto objetos materiales a ser vistos; se expande a una experiencia más amplia, que se apoya en la existencia de un modo particular de representación y de existencia de las imágenes y se despliega de múltiples modos, en los que no necesariamente las fotografías deben hacerse presentes.
Descubrimos que lo que nos interesaba de la historia de Basterra, también conversando con él, era el modo en que estas fotografías habían sobrevivido, cómo habían salido del campo y qué lugar habían tenido en la vida pública, cómo circularon y en qué escenarios.
A partir de este interés y entendiendo lo fotográfico como ese campo ampliado que excede a la imagen y al instante de la toma, empezamos a pensar de qué manera traducir aquello que Basterra hacía con las imágenes en un dispositivo editorial. Imaginar qué elementos y qué materialidades habitaban esta historia y qué potencia poética podíamos asociar a ellos.
24 Hay que decirlo: esta historia ya se estaba contando en producciones audiovisuales contemporáneas como Rojo, la película de Benjamin Naishtat de 2018, como así también en el ensayo fotográfico Naturalezas, de María Eugenia Cerutti, sobre la apropiación de la quinta de su abuelo desaparecido en Mendoza. El ensayo puede verse en la página de la artista: www.mariaeugeniacerutti.com/naturaleza

Apareció entonces, en un ejercicio conjunto de imaginación, aquello que Víctor hacía en el laboratorio. Aquella quinta copia guardada en el sobre, la pregunta en la requisa sobre qué hay en aquella caja de papel, la posible respuesta de Víctor sobre la sensibilidad a la luz de aquellos materiales (y las imágenes, los retratos de sus captores, atrapadas allí). Imagen latente, material sensible, imagen revelada. Traducir en decisiones materiales propias del proceso editorial aquello que de esta experiencia nos interesaba reproducir con cada lectorx, exponiéndole también a que tome sus propias decisiones sobre qué hacer: revelar, velar, mantener latente. ¿Qué imagen sería entonces la que se revelaría? O más bien, ¿qué re(b)elaría esa imagen al ser revelada?
La decisión de nombrar a esta publicación en términos de operación editorial tuvo también sus resistencias. Mientras trabajábamos con los materiales, estábamos en contacto estrecho con militantes, familiares y exdetenidxs, por lo que el universo al que les remitía era al del operativo, a operativo militar. Pero no eran lo mismo. Operación editorial, en tanto trabajar con aquello dado, en tanto hacer de la historia de Basterra un homenaje a partir de trabajar con lo existente, con los elementos propios de su historia (que no eran necesaria ni exclusivamente las imágenes).

Coreografías, imágenes, devenires
Víctor Basterra fue un obrero gráfico que sin quererlo devino en fotógrafo y produjo una evidencia contundente del accionar del aparato represivo durante la última dictadura militar. Estas imágenes dan cuenta de aquella potencia de lo fotográfico en tanto evidencia, pero también, de la performatividad de cada acto de aparición de estas.
Víctor Basterra devino también testigo, en tanto figura legal, que declaró cada vez que fue convocado a hacerlo, que activó la fuerza de su testimonio cada vez que fue necesario. El archivo Basterra es un archivo de imágenes, pero también es un archivo de coreografías y procedimientos que poseen la contundencia de poner en diálogo la condición referencial de la evidencia con la supervivencia misma de la imagen, con su condición de documento frágil, siempre en riesgo.
¿Cómo convertir entonces esta historia en una pieza editorial? ¿Cómo la investigación en torno al lugar de las imágenes en situaciones límite puede convertirse en una experiencia narrable a través de la práctica editorial contemporánea?
La quinta copia se define entonces como una operación editorial donde la autoría se desdibuja. Es difícil afiliar este libro a los datos que el sistema de catalogación requiere. Finalmente, es una pieza esquiva, donde la oralidad se vuelve texto, donde la performatividad del texto jurídico es puesta en primer plano. Basterra dice, Basterra narra, Basterra muestra fotografías foliadas a la Corte. Las imágenes como evidencia operan en el juicio, pero no necesitamos aquí que ilustren la potencia de su testimonio.
Un libro dentro de un sobre, un sobre que propone la coreografía para su manipulación. Dentro de un sobre negro, que evita cualquier ingreso de luz. Adentro, un libro y una pequeña imagen latente, aún sin revelar. Las instrucciones son precisas, pero dejan del lado del espectadorx qué hacer. Esta pregunta, esta coreografía incómoda de llevar la imagen a ser revelada o velada, pero siempre es necesario hacer algo: tomar posición.
Colocar una imagen latente dentro de un sobre implica generar un negativo, conseguir papel fotográfico, prender una ampliadora. Una materialidad anacrónica al presente de las imágenes digitales. Una materialidad escasa, costosa, una exigencia. Será cada vez más difícil que aquellas imágenes latentes sean reveladas.
Sin embargo, no importa. Lo que sí importa es que los haluros ya ordenados descansan, esperando el momento de remojarse en la sustancia que los re(b)elará. Desprenderán algunos y sostendrán otros, produciendo así la aparición de la imagen. Allí aparecerá Basterra, mirando a cámara, en el laboratorio. Pero lo importante es que, aunque no aparezca su imagen aparecerá su testimonio. Aparecerá su declaración del juicio a las Juntas, y allí el libro mismo dará espacio (espacio en blanco, lugar a la imaginación, señalamiento pedagógico de detener la lectura) para que imaginemos aquellas imágenes sobrevivientes.
(...) en cada producción testimonial, en cada acto de memoria los dos —el lenguaje y la imagen— son absolutamente solidarios y no dejan de intercambiar sus carencias recíprocas: una imagen acude allí donde parece fallar la palabra; a menudo una palabra acude allí donde parece fallar la imaginación (Didi-Huberman, 2006: 49).
Dentro del libro, las imágenes narradas que privilegian el ejercicio de imaginación a su propia evidencia ponen en escena y activan coordinadas específicas de espacio-tiempo (el juicio a las Juntas Militares de 1985). Pensar la edición como una práctica ampliada nos habilita también a darle otro lugar a la imagen, un lugar que excede la aparición misma que se presenta ante nuestros ojos. La imagen está también en movimiento. Es la imagen que nos exige imaginar.
A lo largo de este último capítulo intenté compartir un proceso de edición-investigación, entendiendo la práctica editorial como una práctica artística, entendiendo también como cada materialidad se corresponde con las decisiones poético-políticas de su producción: un papel negro que protege el material de la luz, espacios en blanco que la página como interrupción de la linealidad de la lectura, papeles sensibles con imágenes latentes, tipografías de diferentes tamaños como señalamiento sutil a la experiencia de lectura. Un archivo que se evoca sin reproducirse.
El trabajo editorial como práctica artística habilita un espacio común para la producción de saberes sociales, generando una experiencia compartida en torno al objeto-libro. El libro como dispositivo se convierte en el modo en que esta experiencia se despliega de un lugar al otro, desde el espacio de producción a los espacios de circulación, para llegar a potenciales bibliotecas. Este movimiento desborda las coreografías pautadas en las instrucciones o imaginadas como posibles, para ir más allá. Detrás de cada ejemplar habrá gestiones particulares, decisiones y negociaciones sobre cómo acceder a su contenido y qué hacer con aquella pequeña imagen aún latente.
Latencia, como expansión de la temporalidad fotográfica más allá del instante de la toma, inscribiendo en otro horizonte a una imagen del pasado, un espacio intergeneracional e interseccional, un lugar donde esta imagen se afilia con otrxs más jóvenes que desconocían esta historia y que la hacen
propia allí, revelando, velando o conservando en latencia la imagen que es, ante todo, un potencial encuentro de miradas.
Desde ese pequeño trozo de papel, Basterra nos mira, aparece desde el contacto con el líquido revelador. Algo se revela y rebela a la vez: la resistencia de los materiales, la emulsión sensible de la fotografía analógica. Basterra está allí, aparece e insiste. Nos viene a recordar qué hacer con las imágenes, qué respons(h)abilidad tenemos, desde cada presente, con aquel pasado que nos habita, que no es un legado estático, sino que es, como toda imagen, latencia y potencia de devenir acción.
Este gesto nos interesa especialmente aquí. No se trata de una única posibilidad pacificadora. Estamos ante un pasado que irrumpe al presente que, desde el anacronismo mismo de las imágenes, viene a inquietarnos. Es el pasado que nos dice que aún hay algo por hacer. Hay una tarea por delante que implica también un posicionamiento ético ante la imagen: revelarla, velarla, preservarla en su latencia.
Las fotografías que Basterra tomó y conservó para rescatar son, como las fotografías sobre las que Didi-Huberman (2004) se detiene en Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto, un arrebato de humanidad a las condiciones extremas que impone la vida en el campo. Ya no se trata del gesto de fotografiar que habita en las cuatro fotografías del Sonderkommando a las que refiere el autor en aquel texto, sino del gesto de rescatar las imágenes de su destrucción: una quinta copia que tendrá otro recorrido, que se le arrebata al olvido imaginando un potencial recorrido futuro. En su latencia habita la esperanza. En la puesta en riesgo, en aquel cuerpo que desafía la requisa y rescata una imagen para la historia. Vendrá después aquello que la supervivencia habilitó: declarar una y otra vez, ponerles voz a aquellas imágenes. Basterra, en tanto sobreviviente, en cuanto no podría haberlo sido.
Bibliografía
Archivo de la memoria trans Argentina. (2020). Archivo de la Memoria Trans Argentina. Chaco.
Archivo de la memoria trans Argentina. (2023). Nuestros códigos. Editorial del Archivo de la Memoria Trans.
Arfuch, L. (2010). El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. Fondo de Cultura Económica.
Azoulay, A. (2010). Getting rid of the distinction between the aesthetic and the political. Theory, Culture & Society, 27 (7-8), 239-262.
Azoulay, A. (2014). Historia potencial y otros ensayos. Taller de Ediciones Económicas.
Azoulay, A. (2015). Civil imagination. A political ontology of photography. Verso.
Barthes, R. (1989). La cámara lúcida. Paidós.
Barthes, R. (2009). Retórica de la imagen. In R. Barthes. Lo obvio y lo obtuso: imágenes gestos, voces (pp. 31-53). Paidós. Recuperado de http:// fba.unlp.edu.ar/lenguajemm/?wpfb_dl=71 Bennett, J. (2022). Materia vibrante. Una ecología política de las cosas. Caja negra.
Benjamin, W. (2005). Libro de los pasajes (Vol. 3). Ediciones Akal. Bermúdez, R. (2016, septiembre, 04). Verónica Fieiras: Me interesan los proyectos que te golpean a la cara y te gritan. Clavoardiendo. Recuperado de https://clavoardiendo-magazine.com/mundofoto/entrevistas/veronica-fieiras-chaco/
Bourdieu, P. y Chartier, R. (2010). La lectura: una práctica cultural. En El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Siglo xxi Editores. Brodsky, M. (2001). Nexo. La Marca. Recuperado de https://marcelo brodsky.com/libro-nexo/ Brodsky, M. (2013). Tiempo de árbol. La Luminosa. Recuperado de https://marcelobrodsky.com/libro-tiempo-de-arbol/ Bruno, G. (2019). Un archivo de imágenes emotivas en Irene Depetris Chauvin y Natalia Taccetta, Afectos, historia y cultura visual. Una aproximación indisciplinada. Prometeo. Cabot, B. (2012). Álbum de familia. La Luminosa. Recuperado de https:// issuu.com/espacioeclectico/docs/album_familia_baja Daona, V. (2015). Las voces de la memoria en la novela argentina contemporánea: Militantes, testigos e hijos/as de desaparecidos/as (2000-2014). (tesis de doctorado en Ciencias Sociales). Universidad Nacional de General Sarmiento.
De Middel, C. (2012). The afronauts. Cuadernos de la Kursala, (32). Recuperado de https://extension.uca.es/wp-content/uploads/2017/12/32de-la-Kursala-Cristina- de-Middel-AFRONAUTS.pdf
Didi-Huberman, G. (2004). Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto. Paidós.
Didi-Huberman, G. (2006). Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Adriana Hidalgo.
Despret, V. (2020). A la salud de los muertos. Relatos de quienes quedan. Cactus.
Ebers, N. (2020). Querida Natacha. La Balsa Editora.
Edwards, E., y Hart, J. (2004). Photography, objects, history. On the materiality of images. Routledge.
Fernández, H. (2011). El fotolibro latinoamericano. RM.
Fieiras, V. (2013). The disappeared. Riot.
Fortuny, N. (2013). Palabras fotográficas: imagen, escritura y memoria. In J. Blejmar, N. Fortuny y L. García. (Eds.) Instantáneas de la memoria: fotografía y dictadura en Argentina y América Latina (pp. 133-156). Libraria.
Fortuny, N. (2014). Memorias fotográficas. Imagen y dictadura en la fotografía argentina contemporánea. La Luminosa. Recuperado de https:// issuu.com/espacioeclectico/docs/libro_natalia_fortuny
Foucault, M. (2008). Tecnologías del yo. Paidós.
Freeman, E. (2010). Time binds: Queer temporalities, Queer histories. Duke University Press. Durham.
Gaona, G. (2009). Pozo de aire. Vox.
Germano, G. (2007). Ausencias (exposición fotográfica). Recuperado de http://www.gustavogermano.com/portfolio/width-double/ Gómez Rovira, R. (2013). Repertoire. fifv.
Gouiric, M. (2023). La verdad de la escritura. Editorial Komuna. Gutiérrez, F. (1997). Treintamil. La Marca.
García, L. I. (2010). Alegoría y montaje. El trabajo del fragmento en Walter Benjamin. Constelaciones, Revista de teoría crítica, 2, pp. 158-185. García, L. I. (2021). La comunidad de la pérdida. (Fanzine autopublicado).
Giorgi, G. (2020). Arqueología del odio. Escrituras públicas y guerras de subjetividad. En Gabriel G. y Kiefer A. (Eds.) Las vueltas del odio. Gestos, escrituras, políticas. Eterna Cadencia.
Halberstam, J. (2005). In a Queer Time and Space. Transgender bodies and subcultural lives. New York University Press. Haraway, D. (2017). Manifiesto de las especies de compañía. Perros, gentes y otredad significativa. Bocavulvaria.
Haraway, D. (2019). Una familia de figuraciones feministas. En Las promesas de los monstruos. Ensayos sobre Ciencia, Naturaleza y Otros Inadaptables. Holobionte.
Huyssen, A. (2009). Prólogo. Medios y memoria. In C. Feld, J. Mor. (Eds.). El pasado que miramos. Memoria e imagen ante la historia reciente (pp. 15-42). Paidós.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo xxi.
Kirby, C. (2014). 119 (exposición fotográfica). Recuperado de https://pt.slideshare.net/cristiankirby/119-cristian-kirby
La Capra, D. (2005). Escribir la historia, escribir el trauma. Nueva Visión.
Lapoujade, D. (2018). Las existencias menores. Cactus.
Longoni, A. y García, L.I. (2012). Imágenes invisibles. Acerca de las fotos de desaparecidos, en Blejmar, J. y Fortuny, N. Instantáneas de la memoria. Fotografía y dictadura en Argentina y América Latina. Libraria. Luttringer, P. (2012). El lamento de los muros. Cosas desenterradas. Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Recuperado de http:// conti.derhuman.jus.gov.ar/2012/03/f-el-lamento-de-los-muros.pdf
Monzón, O. (2013). Karma. Dalpine. Muñoz, J. E. (2020). Utopía queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa. Caja Negra Editora.
Pedroni, J. C. (2023). El libro fotográfico como imagen de totalidad. En Francisco Medail, El hechizo roto. Otras aproximaciones al libro de fotografía. Arte x Arte ediciones.
Penedo, L. (2022). Los órdenes del amor. Asunción Casa Editora.
Piglia, R. (1991). La ficción paranoica. Suplemento Cultura y Nación. https://piglia.pubpub.org/pub/j1pvshhb/release/1
Poole, D. (1997). Vision, race, and modernity: A visual economy of the Andean image world. Princeton University Press.
Prividera, N. (2009). Plan de evasión. Presentación de Los topos de Félix Bruzzone. Publicado en su blog personal. https://haciaelbicentenario.blogspot.com/2009/05/plan-de-evasion.html
Quieto, L. (2011). Arqueología de la ausencia: ensayo fotográfico 19992001. Casa Nova.
Rancière, J. (2014). El reparto de lo sensible. Estética y política. Prometeo Editorial.
Rojas Mugica, C. (2017). Una sombra oscilante. Asunción Casa Editora.
Rolnik, S. (2010). Furor de archivo. Estudios visuales, 10, 115-130. Rolnik, S. (2018). Esferas de la insurrección. Tinta Limón ediciones. Schmucler, S. (2000). Detrás del vidrio. Era.
Schaeffer, J. M. (1990). La imagen precaria. Cátedra.
Sedwick, E. K. (2018). Tocar la fibra. Afecto, pedagogía, performatividad. Al puerto.
Soto Calderón, A. (2020). La performatividad de las imágenes. Metales pesados.
Sourieu, E. (2017). Los diferentes modos de existencia. Cactus.
Triquell, A. (2016). Fijar cada reflejo. Imagen fotográfica, retratos y experiencia subjetiva. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 11-1, 165-185.
Triquell, A. (2021). Interferencia fuera del espejo, lur, https://e-lur.net/ resenas-de-fotolibros/querida-natacha/ Ulanovsky, I. (2006). Fotos tuyas. Ministerio de Cultura. Warburg, A. (2010). Atlas Mnemosyne. Akal. Zout, H. (2008). Desapariciones. Dilan.
Ver y entrever: algunas reflexiones en torno a (foto)libros contemporáneos sobre el pasado reciente .......................................
Detectives, prófugxs y testigos. Figuraciones del yo en dispositivos fotográficos editoriales con materiales de archivo ...........................
Un llamamiento al estrado: detectives, prófugas y testigos ................... 85
Tomadas por, rescatadas de. El archivo Basterra: latencias, persistencias y restituciones ............ 91
Quién fue Víctor Basterra, el fotógrafo de la esma ..............................
Sobre la operación editorial. Una breve nota biográfica .......................
Coreografías, imágenes, devenires .....................................................
Agustina Triquell (Córdoba, 1983) es artista, docente, editora e investigadora social. Es comunicadora social por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Investigadora asistente del conicet y docente de Historia de la Fotografía Latinoamericana en la Licenciatura en Fotografía de la Universidad Nacional de San Martín.
Desde 2022 coordina la Diplomatura en Procesos Editoriales como Práctica Artística y el ci/pac (Centro de Investigaciones / Procedimientos Artísticos Contemporáneos) de la Escuela de Arte y Patrimonio. También, de la unsam.
Su trabajo explora las relaciones entre imagen y relato, así como los procesos de producción de memoria e identidad desde las pedagogías visuales, articulando la investigación social con la producción fotográfica, editorial y audiovisual.
Entre 2013 y 2017 coordinó, junto a Estrella Herrera, el proyecto estético relacional NidoErrante. Desde 2015 lleva adelante la editorial Asunción Casa Editora, dedicada a la edición e investigación en torno a las prácticas fotográficas contemporáneas. Vive y trabaja entre el valle de Paravachasca y la ciudad de Buenos Aires.
Este trabajo fue seleccionado a través del llamado Libro de Investigación sobre fotografía, 2025
El CdF realiza convocatorias abiertas a todo público desde la apertura del primer espacio expositivo en 2005. En todas estas convocatorias se conforma una comisión de selección externa, que cambia cada año y que se integra con personas invitadas por el CdF y propuestas por los participantes.
La comisión de selección para este llamado estuvo integrada por Cecilia Lacruz, de Uruguay, Francisco Medail, de Argentina y Leticia Rigat, de Argentina
Apuntando a fomentar la producción e investigación fotográfica nacional y regional, promover la realización de libros de fotografía y estimular también la producción escrita, desde 2007 el CdF convoca a autores uruguayos y latinoamericanos para la edición y publicación de libros fotográficos de autor, libros y artículos de investigación sobre fotografía y fotolibros.
Las bases de los llamados se encuentran disponibles en el sitio web del CdF.
Fotografías de portada: Fragmento del libro Los órdenes del amor de Lucila Penedo
«Un proyecto con archivo(s)» pareciera ser un latiguillo para nombrar rápidamente el trabajo con materiales dados, con imágenes existentes, heredadas, encontradas, adquiridas en internet o rastreadas en archivos públicos. Este latiguillo frecuente explica muchas de las prácticas artísticas contemporáneas en las que la fotografía aparece con especial protagonismo, y el trabajo editorial, como un campo privilegiado para hacerlo.
Los tres textos que forman parte de este pequeño libro buscan de alguna manera aportar a la necesidad de articular una reflexión que arriesgue algunas herramientas de trabajo con/desde/hacia nuestras producciones editoriales con/desde/contra el archivo.
Los dos primeros analizan corpus de libros editados por diferentes sellos editoriales; el tercero narra el proceso de edición de un libro en particular llevado adelante desde mi propia práctica editorial.
En estos dos primeros textos intento trazar líneas, generar constelaciones y puestas en relación de dos series de publicaciones. Considero que las figuraciones analíticas propuestas en uno y otro dan cuenta de dos grandes zonas de interés y recurrencia: el pasado reciente y las narrativas del yo. Si bien no son categorías excluyentes, son dos zonas que podríamos pensar como la inscripción de la vida pública en las historias personales, por un lado, y la narrativa biográfica en primera persona, por otro.
