


Érase una vez una diminuta elfa llamada Martina. A sus veintisiete años recién cumplidos, empezaba a dar sus primeros pasos.
Un momento, antes de seguir con el cuento debemos aclarar un par de cosas sobre los elfos. En primer lugar, que viven mucho más tiempo que los humanos, así que la pequeña Martina tendría unos once meses si la comparásemos con un bebé humano. Por otro lado, que, aunque su desarrollo físico es lento, el conocimiento que adquieren se acumula con rapidez en sus cerebros y enseguida conforman personalidades muy definidas. Así, por ejemplo, Martina podía entender perfectamente lo que decían los mayores, aunque no supiera hablar todavía.
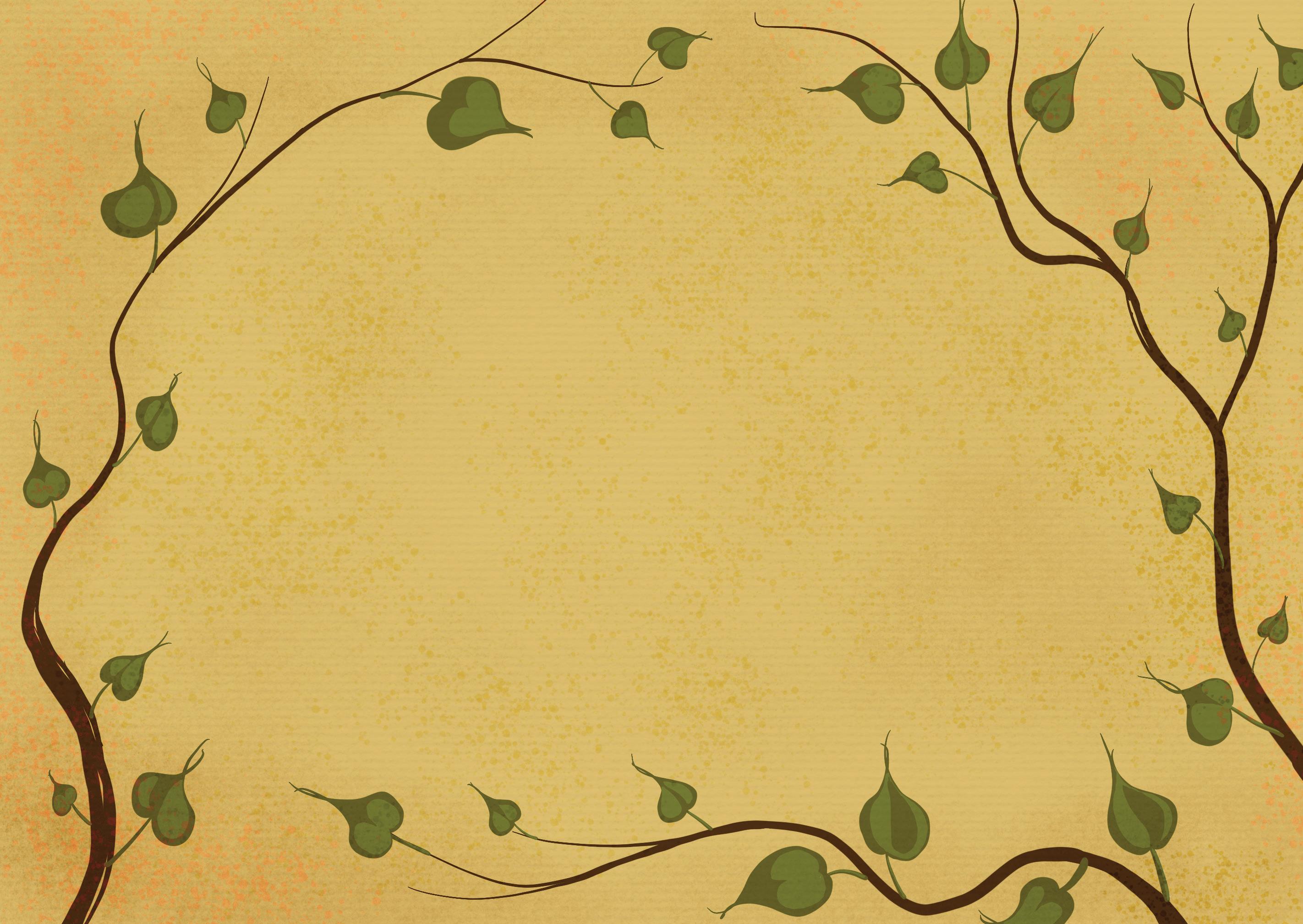
Nuestra elfa, como íbamos diciendo, se manejaba por la casa-seta gateando. Exploraba con las manos cada centímetro cuadrado de suelo y, a veces, se ponía de pie y se agarraba al borde de una silla. Le hacían falta varios intentos para dar con el sitio exacto donde poner el zapato puntiagudo de forma estable. Mamá elfa llegaba entonces sonriendo y la animaba a seguir dando pasos. Sin embargo, Martina estaba desesperada.
La pobre se daba perfecta cuenta de su torpeza y tenía prisa por avanzar: quería caminar con seguridad, hablar, comer sin dejar todo perdido, ¡abandonar los sucios pañales! Y es que la naturaleza había sido muy generosa con ella, pero no le había dado una cualidad esencial para los elfos: paciencia. Imaginad una niña rubia y con unos enormes ojos azules como planetas hechos para explorar el mundo, curiosa, audaz, deseosa de aventuras…, pero demasiado pequeña.



Un día, mientras Martina jugaba con una bola navideña de fieltro, escuchó a sus padres hablar de los poderes mágicos de una de las hadas del bosque. Al parecer, había ayudado a algunas criaturas a cumplir deseos imposibles. Martina se emocionó tanto que se hizo «popó» encima. Eso mismo la decidió a intentar contactar con aquella hada de la manera que fuera. Le pediría ayuda para crecer más deprisa.

