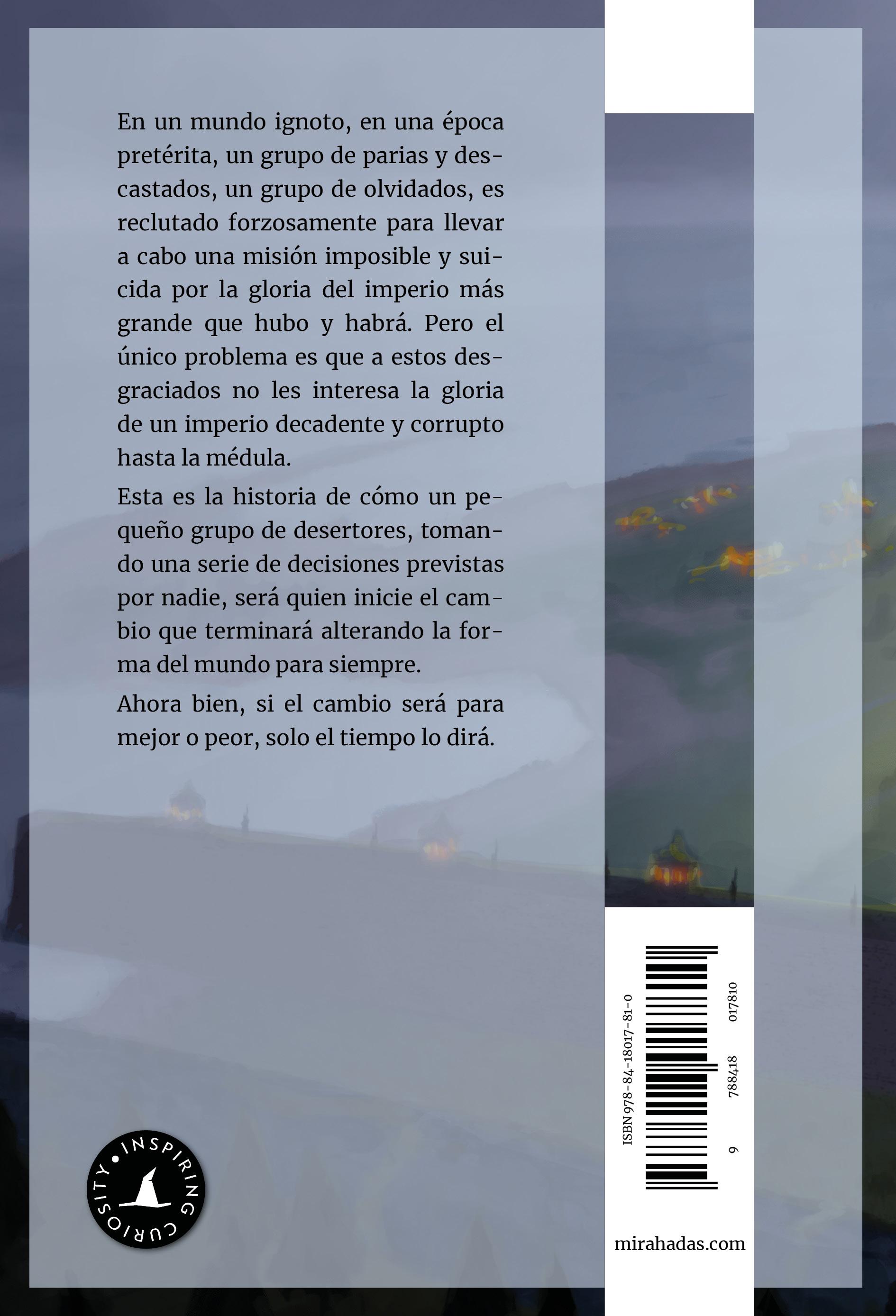Capítulo I: Una cuadrilla de presidiarios
Las ruedas del carromato avanzaban traqueteando por las piedras de la calle. Dentro, Radger tenía que hacer equilibrio para no golpearse la cabeza contra las paredes constantemente. Aquel carromato resultaba pequeño para un hombre normal, pero Radger siempre había sido de mayor estatura y volumen que la mayoría. Si a esto se le añadía que los grilletes que llevaba, tanto en las manos como en los pies, estaban encadenados a sendas argollas en el techo y en el suelo, que había perdido la cuenta del tiempo que llevaba sin comer y que el suelo de su transporte estaba lleno de las inmundicias de otros presos que habían estado allí encadenados previamente, su situación era evidentemente penosa. Radger, a pesar de no haber sido nunca una persona muy previsora, sabía que su situación inmediata no iba a mejorar precisamente, pues podía ver por un pequeño ventanuco hacia dónde lo llevaban y una profunda angustia empezó a crecer en su estómago vacío. Por aquel ventanuco se veían el mármol blanco de los edificios y los colores de las estatuas que adornaban las calles de Gabidi Suembes por la que pasaban.
A medida que uno se alejaba del centro de la ciudad, las construcciones iban dejando de ser tan magníficas e impresionantes, evidenciando que la riqueza no llegaba tan lejos del trono. Por esto, al ver por el ventanuco de su carromato cómo la calidad de la construcción y la belleza de los edificios iba aumentando gradualmente, Radger se inquietaba cada vez más, puesto que temía a dónde lo llevaban.
El carromato se detuvo en seco y la puerta trasera se abrió, cegando a Radger con la claridad que entraba del exterior. En el tiempo que tardaba en acostumbrar a sus ojos verdes a la luz que entraba desde fuera, pudo sentir cómo le quitaban los grilletes y, aunque los guardias lo hacían de forma brusca y sin ningún tacto, lastimándole la piel y las articulaciones, sintió un gran alivio cuando el hierro dejó de tocar su carne porque llevaba días encadenado. Una vez liberado, los guardias tiraron de él para sacarlo temiendo que no se pudiera mantener en pie por sí mismo. Sin embargo, Radger se zafó de sus manos con un brusco movimiento y se incorporó, levantándose y manteniendo la poca dignidad que le quedaba vestido con aquellos sucios harapos. Y aunque no hizo amago de resistirse o huir, les lanzó una mirada despectiva a los guardias que lo rodeaban apuntándole con sus lanzas, pues Radger siempre había tenido tanto orgullo como fuerza. Radger alzó la mirada, y se confirmaron sus peores sospechas, puesto que reconocía el viejo edificio ante el que se encontraba: la Colmena. Aquel era el nombre con el que comúnmente se refería la gente a la prisión imperial, hacía ya muchos años que dicha cárcel se les había quedado pequeña para la enorme cantidad de criminales de los que tenían que dar cuenta en Gabidi Suembes. Al estar rodeada de edificios, no se podían hacer ampliaciones. Asimismo, por motivos de practicidad, se había decidido ya en tiempos del emperador Tiembo II, hacía casi un siglo, que construir otra prisión en otro lugar de la ciudad supondría problemas de logística, tanto para administrar ambas cárceles como para mantenerlas vigiladas y garantizar la seguridad de los ciudadanos
Julio Rilo
ante posibles fugas. Por tanto, la solución que se propuso fue excavar hacia abajo, creando bajo el suelo el número oportuno de celdas a medida que se fueran necesitando. Esto suponía que hubiese numerosos presos que vivían y morían en la oscuridad más absoluta, y Radger temió que aquel fuese su sino, ya que muy pocos de los que entraban en la Colmena volvían a ser vistos en el exterior.
Radger volvió la vista sobre su hombro, a la izquierda, sabiendo lo que vería, puesto que recordaba correr y jugar por aquellas calles en su niñez. Allí, a unos pocos cientos de metros, estaba el Palacio Imperial. Cúpulas y torres se alzaban imponentes por encima de los demás edificios, proyectando una sombra que se extendía por barrios enteros. Y aquella misma sombra, la que cuando era pequeño había inspirado en él grandeza, ahora solamente lo llenaba de tristeza y rencor. Los guardias le empujaron hacia delante y, volviendo de nuevo la mirada a la Colmena, Radger llenó sus pulmones con una profunda bocanada de aire. El aire de la ciudad no era limpio ni puro, pero al saber que era poco probable que volviera a respirar fuera de prisión, ese aire maloliente le supo a gloria.
Cruzaron el arco de la muralla exterior de la prisión y atravesaron el patio, donde algunos guardias paseaban y otros entrenaban en combate. Siguieron avanzando hacia una puerta en el otro extremo del patio y la atravesaron, pasando junto a un escriba que llevaba el registro de todos los presos en un enorme rollo de papiro que descansaba delante de él. El escriba no dijo nada y les dirigió una mirada torva mientras pasaban, y a Radger le extrañó que no anotasen sus datos en el pergamino. Pensó que quizá ya habían apuntado su información anteriormente, cuando le detuvieron. Pero cuando dejaban atrás al escriba, vio cómo una sonrisa maliciosa se empezaba a dibujar en su rostro, y entonces la idea desapareció de su mente. Entendió que nadie sabía que él se hallaba allí, y, por extraño que parezca, pensarlo no le hizo ponerse más nervioso.
Los guardias condujeron a Radger por pasillos estrechos, hasta que llegaron al panóptico y de ahí fueron a unas escaleras de caracol que descendían a las profundidades de la tierra. «Ya está —pensó Radger—, me tirarán dentro de un pozo del que jamás saldré vivo». Empezaron a bajar por las escaleras. Sin embargo, para sorpresa de Radger, no estuvieron bajando mucho tiempo y se detuvieron al llegar a un rellano, entrando por una puerta lateral, lo que lo confundió. Siguieron caminando por un pasillo iluminado por antorchas hasta llegar a una puerta y al cruzarla vio que se encontraban en un recinto alargado y en penumbra, relativamente limpio para ser una prisión. Ahí había cuatro celdas con paredes de piedra y puertas de barrotes de hierro, solo una de ellas, al fondo, tenía la puerta abierta. Radger dedujo que esa sería la suya, y así era. Los guardias lo condujeron hacia dicha celda y, al pasar por las otras, pudo ver su interior. Las dos más cercanas a la puerta estaban ocupadas por dos hombres que no podían ser más diferentes entre sí. Radger siempre había sido un hombre más alto y corpulento que la media, pero el hombre de la celda de la izquierda era visiblemente más grande que él a pesar de la posición. Estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas y las palmas extendidas hacia arriba sobre las rodillas. Murmuraba ininteligiblemente con los ojos cerrados algún tipo de oración. Era una figura grande y sombría; pero, cuando Radger estaba a su altura, el murmullo se detuvo y el gigante abrió los ojos, y estos le desconcertaron. Eran unos ojos de un color gris muy claro, gélidos, con una mirada tan penetrante que parecía que le atravesaba a uno con mirarlo, pese a que su aspecto
La canción de los olvidados inspiraba temor. Su mirada era tranquila y sin miedo, pero no por ello menos amenazante. El hombre que había en la celda de enfrente era diametralmente opuesto. Era un hombre pequeño pero apuesto, que llevaba el pelo rubio en una corta melena que no le llegaba hasta los hombros. Estaba recostado en su lecho apoyado contra la pared y, cuando Radger pasó por la puerta, fingió un bostezo, que aprovechó para taparse la cara. A Radger no se le escapó el detalle de que el hombre lo miraba fijamente con un ojo entornado, estudiándolo.
Radger entró en su celda y los guardias cerraron la puerta detrás de él. Al darse la vuelta, no vio a nadie en la oscuridad de la celda de enfrente, y se preguntó por qué tendrían la puerta cerrada. Los guardias abandonaron la habitación, cerrando la puerta tras ellos. Después de oír cómo giraban la cerradura con dos vueltas de la llave Radger, que aún estaba apoyado en los barrotes mirando alrededor, escuchó al gigante que retomaba sus murmullos. Entonces reparó en que llevaba más de dos días sin dormir desde que los Domadores de Saions lo habían arrestado en aquella taberna, por lo que decidió acostarse en el lecho de paja que había en las sombras del fondo de su celda y tratar de descansar. Sin embargo, tardó en dormirse, ya que, aunque la perspectiva de pasar el resto de los días sumido en la oscuridad de la Colmena le deprimía sobremanera, había notado ciertas cosas que le habían desconcertado y se mantenía pensativo. En medio de sus tribulaciones finalmente fue capaz de dormirse, mas incapaz de descansar, dado que sus sueños lo atormentaban desde hacía años. Y soñó con dos figuras oscuras que se alzaban en un mar de cadáveres y que decapitaban a familias enteras entre llantos y súplicas para luego, riéndose, beberse su sangre, y, cuando Radger quería gritar para detener aquel horror, estas figuras lo apresaban con sus garras y lo ataban a máquinas de tortura, arrancándole la lengua y cosiéndole la boca. También le arrancaban los párpados para que no pudiese dejar de ver todas las vejaciones que esas dos sombras llevaban a cabo tanto sobre los cadáveres de las familias como sobre su propio cuerpo sujeto a un potro de tortura. Conducían a Radger a la locura antes de decidirse a matarlo, puesto que era morir lo que él quería llegados a ese punto. Y así todas las noches se repetían esas pesadillas y todas las noches, cuando aquellos dos demonios estaban a punto de acabar con su penosa vida, Radger se despertaba gritando, empapado en sudor.
A Carómidos, por lo general, no le gustaba asistir a aquellos simposios. A su parecer, era un nombre un tanto pretencioso para adjudicársele a aquellas bacanales llenas de excesos y depravación. Sí, era cierto que aquellas conferencias solían comenzar con todos los asistentes discutiendo temas de interés público y actual, pero a medida que corría la comida y la bebida y los organizadores dejaban entrar a las hetairas, los ministros, magistrados, arcontes, sacerdotes y el resto de la gente influyente y de bien a la que habían invitado se entregaban a los placeres más bajos y mundanos. Motivo real por el que la mayoría acudían.
Aquel solía ser el momento en el que el magistrado Carómidos solía abandonar la fiesta. Carómidos, de la familia Turem, no solo era una figura respetable, sino que era digno de admiración, cosas que rara vez se dan al mismo tiempo. Tuvo una carrera brillante en la Legión, llegando al cargo de polemarca antes de los cuarenta. Lo malo fue
que dicho ascenso terminó hacía algo más de ocho años, durante la última incursión en territorio targlo. Y aunque él no tuvo nada que ver con el Desastre de Lergo, lo que ocurrió durante aquel suceso fatídico fue suficiente para truncar sus planes de futuro.
Su profundo deber para con el Imperio fue lo único que impidió que ni él ni nadie bajo su mando hablara de lo que en realidad había ocurrido allí, manteniendo así el secreto. Sin embargo, su patriotismo tampoco iba a suponer un impedimento a la hora de buscar justicia. Al tiempo que luchaba por conservar de cara al público la versión oficial, investigaba y perseguía a los responsables de aquella matanza, lo que desencadenó una serie de encontronazos con otro polemarca: Menesbo.
La enemistad entre ellos fue pública desde el primer momento y, como ambos eran personajes tan influyentes dentro de la milicia, al final el Senado se las apañó para destinarlos a lugares opuestos del Imperio hasta que las cosas se calmaran, con la intención de que no se volvieran a cruzar y evitar así nuevos encontronazos. Pero que las cosas se calmaran terminó significando que la Legión se había quedado sin dos de sus líderes más importantes en medio de una invasión, con lo que los targlos contraatacaron y los expulsaron. Una derrota terrible para el Imperio, y una humillación aún mayor.
Aunque de eso ya había pasado mucho tiempo, Carómidos no olvidaba y sabía perfectamente que Menesbo, al igual que él, había acabado desempeñando un cargo público en la capital. Otro motivo por el que no le gustaban aquellos simposios: aborrecía la idea de llegar a encontrarse con aquel indeseable por casualidad. Él no se hacía responsable de lo que pudiera llegar a pasar después.
—Buena suerte, maestro —dijo Zémbica en voz baja, extendiendo un brazo cuando su amo hubo terminado de quitarse la capa con la que se cubría su túnica de colores morados.
—Gracias, hija —contestó él sonriendo—. Aunque espero no necesitarla. No tardaré mucho en salir.
—Os espero en la puerta.
Carómidos se despidió de su sirvienta con la misma marcialidad y respeto que ella hizo de él. Y se adentró de lleno en el peligro.
Al poco de entrar, sus esfuerzos por esquivar a la gente fracasaron cuando se tropezó con alguien y se topó frente a frente con un chico escuchimizado de pelo azabache rizado y labios carnosos. A Carómidos no le gustó lo más mínimo la forma en la que aquel joven le miró de arriba abajo cuando terminó de disculparse. No le molestaba que se chocara ni que no supiera quién era él, lo que le irritó fue ver la lujuria en sus ojos.
—¿Qué te ocurre, muchacho? ¿Me has visto cara de elblano? —bufó malhumorado. Reparó por primera vez en que el joven portaba una copa de vino que balanceaba peligrosamente, pero por suerte parecía estar vacía.
El joven, sonrojándose, intentó balbucear una disculpa, pero se tapó la boca para impedir que en vez de eso saliera por sus labios un eructo. Y se alejó de allí, visiblemente intimidado por Carómidos, que se elevaba en toda su estatura ante él, desafiante.
Puede que estuviese cerca de cumplir los cincuenta años, pero aún seguía conservando el físico de la juventud. Era un hombre alto, que lucía una escasa y rala barba pelirroja, igual que su cabellera que siempre iba recogida en una coleta descansando sobre su poderosa espalda. La elección de lucir coleta no le favorecía, pues dejaba ver unas prominentes entradas además de resaltar las canas que poblaban sus sienes, pero
a Carómidos nunca le importó demasiado su aspecto físico. De lo contrario, hubiese escogido una túnica que no dejase ver sus brazos o su pecho marcados por las cicatrices de sus años en la guerra. Cosa que incomodaba a muchos de aquellos patricios que solían asistir a los simposios. Aquel despliegue de heridas les parecía carente de clase. Una vez el muchacho se hubo alejado, Carómidos se preguntó si el motivo por el que la copa del joven estaba vacía era porque la había derramado encima de él y buscó alguna mancha por los bajos. No miró mucho, agradeciendo haber escogido una túnica de un color que disimularía tan bien una mancha de vino. No era casualidad que aquella fuera su “túnica de los simposios”.
Dio unas vueltas de forma despreocupada por el patio interior del palacete del legado Hesmos, que era quien organizaba aquel evento. Carómidos no tenía el gusto de conocer al legado en persona, pero por lo poco que había llegado hasta sus oídos se trataba de otro ejemplo más de patricio acomodado que vivía de las rentas de lo que habían logrado generaciones anteriores de su familia. La suya, la familia Creón, había sido desde hace más de un siglo la representante del gremio de canteros. Y en una ciudad como Gabidi Suembes, aquello significaba supervisar una inmensa cantidad de transacciones.
Aunque aquello precisamente era lo que lo había llevado hasta allí, Carómidos pensó que aún no era momento de tratar asuntos económicos. Al menos, no hasta que encontrase «refuerzos».
Se suponía que el motivo principal para celebrar aquel simposio era la discusión relajada, fuera del Senado, del gravamen de envíos de mármol y granito desde las minas cerca de la desembocadura del Sunin. Los patricios como Hesmos, de la familia Creón, estaban escandalizados por los nuevos precios que estaban empezando a fijar desde el gremio naval, alegando que las nuevas tasas que exigían los comerciantes debilitarían el comercio de la capital hasta cotas insospechadas.
Aunque Carómidos no estaba seguro de la veracidad de aquellas afirmaciones, teniendo en cuenta el astronómico precio al que se pagaba no solo la piedra, sino las construcciones dentro de la capital. Él nunca había sabido de números, pero no era ningún necio. Y era plenamente consciente de que los patricios, que no solo controlaban el gremio de canteros, sino también el de constructores, inflaban el precio una vez la mercancía llegaba a la capital encareciendo mucho las obras. El auténtico motivo por el que se escandalizaban tanto era que no pretendían renunciar a unas ganancias constantes tan elevadas y que conllevaban tan poco esfuerzo.
Sabiendo esto, Carómidos se había propuesto desde antes de llegar buscar a alguien que le sirviese de apoyo para tratar de poner un poco de razón en el debate que estaba a punto de tener lugar. Por suerte, no tardó demasiado en encontrar el rostro que andaba buscando. Sin hacer demasiado ruido, se acercó a un grupo de hombres que hablaban efusivamente. Y el que más gesticulaba al hablar era también el que estaba dándole la espalda, con lo que no lo vio acercarse.
—Es cierto como el sol que invitan a cualquiera a estas fiestas… —dijo Carómidos fingiendo desgana, pues en realidad se alegraba de ver a aquel hombre allí.
El hombre que estaba de espaldas reconoció aquella voz al instante y se giró riendo con los brazos extendidos. Desios de la familia Bûrgo no solo era Ministro de Asuntos Navales de la zona del Sunin, sino que también era amigo de Carómidos. Al empezar
sus días en la milicia, ambos habían coincidido defendiendo las costas de Suembes que daban a Atogubied. Y aunque uno pertenecía a la Legión y el otro a la Armada, no fue impedimento para que mantuvieran una fructífera amistad que duró décadas.
Carómidos devolvió el abrazo a su viejo amigo y, por primera vez, reparó en que efectivamente parecía eso: viejo. Su otrora duro y enjuto físico de marino curtido se había ido ablandando con los años y las comodidades que acarrean la vida de un alto cargo del Imperio, y su corta cabellera negra estaba inundada de canas. Pero sus ojos seguían brillando con el mismo azul intenso de su juventud. El mismo azul del mar que él añoraba.
Después del saludo, Desios presentó a Carómidos a quienes lo acompañaban para luego excusarse mientras los dos se alejaban para hablar tranquilamente. A Carómidos le hubiese gustado ponerse a hablar directamente de impuestos y tasas navales para así poder volver a la comodidad de su hogar lo antes posible, pero Desios se lo llevó hasta donde estaban los músicos y cogió dos copas de vino de la bandeja que portaba un esclavo que pasó cerca de ellos.
Ambos se quedaron charlando distraídamente de nada en particular al lado de una bailarina de la cual Desios no despegaba la vista, y Carómidos se preguntó si aquella sería ya una de las hetairas, pues las miradas lascivas que lanzaba hacia los dos casi ancianos al tiempo que bailaba girando sobre sí misma le hacían sospechar.
No sin mucho esfuerzo, consiguió que Desios dejara de hablar de lo dura que era la vida de casado y finalmente consiguió acercar la conversación hasta donde a él le interesaba.
—En serio, Carómidos, estos malditos ricachones serán el daño del Imperio, y eso es como el sol. Lo único que hacen es poner trabas a cualquier trabajo que pretendamos llevar a cabo.
—No te voy a llevar la contraria, ¿pero no me darás la razón si te digo que era de esperar una reacción semejante?
—¿A cuento de qué?
—De que estáis limitando sus beneficios.
—Vaya… —replicó Desios fingiendo suspicacia—. Porque antes me dijiste que no conocías al legado Hesmos, que si no diría que sois amigos íntimos.
—Que Kalamû te lleve —le contestó riendo Carómidos—. Sabes de sobra que no soporto tratar con estos cuentamonedas; pero, por mucho que nos pese, su influencia se extiende más allá de la nuestra. Hay muchas construcciones que están detenidas en la capital por la ausencia de piedra proveniente de las canteras. Así que pórtate como el buen chico que eras cuando te conocí y vamos a intentar llegar a un acuerdo con el legado Hesmos, que no sea demasiado perjudicial para nadie —concluyó Carómidos poniendo una mano amistosa sobre el hombro de Desios.
—Pues dudo que tengamos tanta suerte —rezongó el marino.
—Con esa actitud desde luego.
—¿Es mi actitud la que impide al anfitrión acudir a su propia fiesta?
—¿Qué quieres decir?
—Lo que escuchas. El bueno de Hesmos no se atreve a acudir a las fiestas que organiza. Hay quienes dicen que quiere prestar oídos sordos a los requerimientos de la Legión sin dejar de aparentar que pone de su parte, pero las malas lenguas dicen que es
su hijo el que le trae de cabeza —añadió Desios dándole un codazo a Carómidos con una sonrisa maliciosa en la cara.
—¿Su hijo? —inquirió este sonriendo con curiosidad, sin saber por qué.
—Así es. Parece ser que lo único que aprendió de los negocios canteros de su familia fue un amor inusitado por la escultura. No te lo pierdas, Carómidos, ¡pretende ser un artista!
Como si lo que acabara de decir fuese lo más gracioso del mundo, Desios rompió a reír a carcajadas. Carómidos, por su parte, hizo gala de su buen hacer para la diplomacia y le siguió la corriente riendo también mientras pensaba que su viejo amigo ya empezaba a estar algo afectado por el vino.
Carómidos nunca tuvo nada en contra del arte, pues uno de sus grandes placeres era pasear por la ciudad más hermosa del mundo, aquella a la que tenía el privilegio de llamar hogar, y maravillarse con las estructuras de sus edificios, así como con las hermosas estatuas pintadas que decoraban la mayoría de calles y avenidas. De vez en cuando incluso acudía a ver alguna obra de teatro.
Sin embargo, no tenía tan buena opinión de los artistas en general, pues todos los que había conocido en sus años en la gran ciudad habían resultado ser tipejos de lo más detestable. Gente pequeña que arrastraba la gloria de apellidos más grandes y a la que parecía gustar más hablar de ellos mismos que del mensaje que sus obras en teoría transmitían. Pero bueno, pensaba Carómidos, unos pocos individuos irritantes era un precio no demasiado elevado por encontrarse en la capital cultural del mundo.
—De hecho, creo que anda por aquí —dijo Desios recuperando el aliento después de su ataque de risa—. A lo mejor lo viste.
—¿A quién?
—Al artista. Es un jovencito amanerado que bebe más de lo que puede soportar.
—Ahora que lo dices… no sé si me derramó algo de vino en la túnica nada más entrar yo aquí.
A Desios le dio otro ataque de risa.
—Probablemente fuera él. Y el padre buscándolo por ahí, por Taguem…
—¿Buscándolo por dónde?
—No pierdas detalle, amigo —contestó Desios rodeándole los hombros con un brazo y atrayéndolo hacia sí, de manera que lo oyese al hablar en voz baja—. Parece ser que el rebelde hijo de nuestro querido legado se ha metido en problemas con quien no debe y que uno de los motivos por los que no quiere renunciar a sus beneficios en el comercio del mármol es la cantidad de dinero que precisa para solventar las faltas de su hijo.
—¿Qué faltas?
—Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que, al parecer, Hesmos anda en proceso de negociación para comprar unas casas termales del distrito de la Luna. Parece que ha estado enviando oro allí y eso sería una inversión considerable.
—¿Y por qué iba a querer Hesmos, de la familia Creón, comprar unas casas termales?
—Ya sabes cómo son esos lugares, Carómidos… y a lo que van algunos a la sauna. Algunos que admiran la cultura elblana no solo por su ciencia.
—Oh… entiendo —dijo Carómidos recordando la lasciva mirada del joven—. Aun así… ¿por qué iba a querer Hesmos adquirir una propiedad de tan poca categoría? ¿No ha pensado en los rumores que generaría algo así?
Julio Rilo
—Obviamente no son tantos rumores como los que generan las compañías de su hijo.
—Obviamente, dice… —Carómidos se apartó la mano de Desios de sus hombros sonriendo—. Obviamente tú pasas demasiado poco tiempo trabajando. Por los Trece, Desios, pareces una matrona con tu dominio de los cuchicheos.
—No me juzgues, que los rumores son más divertidos que el trabajo. Anda, vamos a buscar algo de beber.
Y los dos se alejaron de los músicos, buscando alguna bandeja donde intercambiar sus copas vacías por unas llenas. De pronto, Carómidos reparó en un detalle.
—Oye, Desios, antes dijiste que Hesmos no andaba por sus fiestas para no prestar oídos a los requerimientos de la Legión.
—Dije que algunas voces usan esa excusa —dijo él con malicia en su voz, a pesar de haber encontrado una bandeja con bebidas apoyada sobre la mano de otro esclavo.
—¿Qué requerimientos son esos?
—¿Hum? Ah, claro, tú no te habrás enterado —dijo Desios después de dar un sorbo al vino.
—¿De qué? —preguntó Carómidos mientras cogía la copa que le tendía su amig o.
—Nos estamos quedando sin barcos, amigo mío. De ahí el aumento en las tasas
—dijo recuperando la seriedad súbitamente—. La Legión nos ha reclamado una gran cantidad de naves. Eso provoca que hagamos menos viajes, con lo que hay menos ganancias para las regiones del Sunin, así que imagínate el descontento. Me temo que se aproximan revueltas a lo largo de la orilla del Gran Río.
—¿La Legión está requisando navíos civiles? ¿Y la tripulación?
—Supongo que la pondrán ellos.
Carómidos dio un paso hacia atrás y se quedó mirando a Desios con expresión preocupada.
—¿Para qué quieren los barcos?
—Pues nadie sabe nada por ahora, pero te lo puedes imaginar. Los barcos han partido hacia el norte.
—¡Por los seis infiernos! —suspiró Carómidos llevándose una mano a la frente—. ¿Acaso ese loco pretende marchar hacia el norte?
—Ya conoces a Menesbo. Siempre tuvo demasiados complejos que aplacar. Y tal y como está la situación, no le ha debido resultar demasiado difícil convencer a la gente adecuada. Te podrás imaginar que los altos cargos están empezando a frotarse las manos.
—Es lo que suelen hacer los carroñeros cuando se huelen que se puede avecinar una matanza.
Radger no volvió a dormirse, pero sí que aprovechó para descansar en la oscuridad de su celda. En los años que había pasado en la Legión, se había acostumbrado a pasar largas temporadas en las que no dormía una noche seguida, de manera que había entrenado su consciencia para, a pesar de mantener los ojos abiertos, abstraerse lo suficiente como para descansar la mente. Era algo así como caminar por los bordes de la frontera del país de los sueños sin decidirse a cruzarla en ningún momento, pero deleitándose con las vistas del reino onírico.
Así pasaron las horas, y debía de ser por la mañana cuando los guardias volvieron a entrar en la celda. Nueve guardias cruzaron la puerta de la habitación y se plantaron dos delante de cada celda, mientras uno coordinaba. Una a una las fueron abriendo todas, incluso la de enfrente de Radger, que parecía estar vacía. Una pareja de guardias entró en cada una de las celdas y le pusieron un juego de grilletes a cada uno de los presos.
—Arriba y afuera —ladró el guardia que coordinaba al resto.
Los presos salieron de sus jaulas, incluso de la de enfrente de Radger, para su sorpresa. Escondida en las sombras de su celda había pasado la noche una cuarta prisionera. Era una chica pequeña, delgada y aparentemente joven, de apariencia frágil y enfermiza, tenía unos ojos oscuros y profundos, y la redonda nariz perpetuamente sonrojada como si estuviese incubando un catarro. Radger pensó que su habilidad para no dejarse notar era sorprendente, pues, aunque la habitación estaba en penumbra, lo natural sería que cuando sus ojos se acostumbrasen fuese capaz de distinguirla. Sin embargo, ella se había acurrucado en las sombras y no había hecho ni un solo ruido en toda la noche.
Los guardias los llevaron encadenados escaleras arriba, y ya en el patio de la prisión los escoltaron hasta un carruaje. Este carruaje era mucho más grande que en el que trajeron a Radger el día anterior, aunque igual de asqueroso, pero sin ventanas. Solo había un pequeño agujero en el techo por el que entraba algo de luz. Parecía el tipo de carro en el que se transporta a la bestia de un circo, y allí metieron a los cuatro presos como si de mercancía se tratara. El carro estaba tirado por seis clagos, dispuestos en dos hileras de tres.
Los clagos eran los animales que se solían usar para el transporte en Suembes, dado que los caballos se solían destinar a las necesidades de los ejércitos imperiales, que siempre se encontraban disputando alguna de las guerras a las que el Imperio estaba ya acostumbrado. Eran aves gigantescas, más altas que la mayoría de los hombres, cuyas alas se habían ido convirtiendo con el devenir de los siglos en patas delanteras que terminaban en garras, al igual que sus cuartos traseros. No eran tan fuertes como los bueyes, pero sí tenían fuerza suficiente como para soportar una gran carga o tirar de carruajes, y eran mucho más versátiles que cualquier mamífero de pezuña, puesto que con sus garras eran capaces de lograr una mejor tracción y sujeción, pudiendo avanzar por cualquier tipo de terreno. Asimismo, eran animales que, si bien no eran considerados veloces en comparación con otras bestias, podían correr más rápido de lo que cualquier hombre podría jamás, con la ventaja de que una vez aceleraban, eran virtualmente imparables. Como se ha dicho, eran animales muy grandes y de mucho peso.
El carro se puso en marcha, con sus ocupantes en silencio. Tanto Radger como el hombre apuesto miraban inquisitivamente a sus compañeros y alrededor suyo, moviendo la cabeza y preguntándose qué les depararía el futuro. La mujer de aspecto enfermizo les echó un vistazo rápido a Radger y al gigante, evaluándolos, y luego se dedicó a observar todo el interior del carro, fijándose en sus cadenas, en las juntas, bisagras y clavos, como si buscase algún tipo de debilidad estructural. No desplazaba la cabeza, pero sus ojos se movían desbocados. Por otra parte, el hombretón de las oraciones había dirigido una rápida mirada a cada uno de sus compañeros de trayecto, para después clavar la vista en el suelo y permanecer impertérrito. El hombre apuesto habló entonces: —Porque sé la rapidez con que funciona la burocracia imperial, si no cualquiera diría que nos llevan al patíbulo.