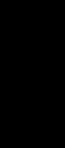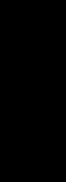ALGoMáS




40 años del Equipo Argentino de Antropología Forense Derecho a la identidad











40 años del Equipo Argentino de Antropología Forense Derecho a la identidad






Algo Más es una publicación del Taller de Especialización II: Redacción de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
En el primer cuatrimestre de 2024 leímos, conversamos y realizamos entrevistas que nos permitieron acercarnos y reflexionar sobre las consecuencias y heridas que dejó la última dictadura cívico militar en nuestro país.
Con el orgullo de ser parte de la universidad pública argentina, compartimos con ustedes esta revista a los fines de que sea un aporte a la conversación pública.
Equipo de ALGO MáS
Dirección General:
Aixa Boeykens
Corrección General: Elías Moreira Aliendro
Diseño/Edición:
Camila Venturini
Redacción:
Candela Cabré
Angelina Chanzi
Gimena Emeri
Lorenzo Gaggero
Gonzalo Larrea
Estrella Rivero
Sharon Castillo
Docentes del Taller de Especialización II: Redacción
Aixa Boeykens
Leonardo Caudana
Elías Moreira Aliendro (adscripto)
Autoridades de la UNER - Período 2022-2026
Rector: Cr. Andrés Ernesto Sabella
Vicerrectora: Dra. Gabriela Virginia Andretich
Secretaría Académica: Vet. Guillermo Gabriel López
Secretaría de Ciencia y Técnica: Dr. Gerardo Gabriel Gentiletti
Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura: Dr. Roberto Ángel Medici
Secretaría Privada: Ing. Daniel Luis Capodoglio
Secretaría Económico Financiera: Cr. Juan Manuel Arbelo
Subsecretaría Económico Financiera: Lic. Paula Laurenzio
Secretaría de Asuntos Jurídicos: Dr. Alejandro Caudis
Coordinador de Asuntos Estudiantiles - sede Paraná: Martín Collaud
Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación - Período 2022-2026
Decana: Dra. Aixa Boeykens
Vicedecano: Dr. Carlos Marín
Secretario General: Mg. Ignacio González Lowy
Secretaria Académica: Dra. Milagros Rafaghelli
Secretaria de Investigación y Posgrado: Dra. Silvina Baudino
Secretaria de Extensión y Cultura: Mg. Karina Arach Minella
Secretario Económico Financiero: Cr. Rodrigo Ceballos
Facultad de Ciencias de la Educación - UNER

Una muchacha muy bella es la primera novela publicada por el escritor bonaerense Julián López. Es un relato ficcional narrado desde la perspectiva en primera persona de un niño de siete años. Entre párrafo y párrafo conocemos puertas adentro la cotidianidad de un hogar en la época de la última dictadura cívico-militar argentina.

Una muchacha muy bella
Julián López
Editorial Eterna Cadencia
160 páginas
$ 18.900
¿Cómo era el día a día en la vida de un niño durante la última dictadura cívico-militar argentina? Tal vez esta sea una pregunta poco usual. ¿O no? Una muchacha muy bella, novela publicada en 2013, es familiar, amable y, simultáneamente, abrumadora. Está protagonizada por un niño y su madre, acompañados de una vecina, Elvira, que es prácticamente un miembro más de la familia.
Julián López, escritor bonaerense, relata esta historia desde la inocencia de un pequeño de siete años: la cotidianidad de un hogar atravesado por una época turbulenta. El autor no deja escapar entre aquellos párrafos su lado poeta y, siendo esta su primera novela publicada, traza en su narración un estilo poético donde cada suceso se siente a flor de piel. Dentro de los diversos capítulos podemos encarnar cada escena y percibir la belleza en el caos.
Entre línea y línea encontramos pistas, códigos y detalles que nos permiten revelar la época en la que transcurre la trama. Con descripciones específicas y certeras, descubrimos los secretos que solo un adulto puede comprender a través de la mirada en primera persona de alguien que tiene apenas siete años.
Puertas adentro la ternura y el amor rebotan contra las persianas cerradas y la poca luz. El timbre del teléfono del departamento vecino
retumba en el silencio de las tardes donde una madre tiene que acudir a encuentros eventuales. La foto del Che, los nombres de los libros de aquella muchacha tan bella: vestigios de una militante escondidos en la intimidad de su hogar.
Desde la sencillez de una cena de salchichas con puré, hasta una amenaza de bomba en una escuela, la trama entreteje un ambiente turbio y desconocido. Una muchacha muy bella: la historia de un niño que crece, demasiado pronto, y debe afrontar como adulto su pasado. Este momento posterior se caracteriza por la intención de construir una identidad y la falta de conciliación con el trauma, que si bien se presenta desde un lugar individual, también corresponde generacionalmente a las víctimas del periodo dictatorial.
Un adulto que sufre a través de la ausencia de una madre que secuestran y a la que no volverá a ver, que atraviesa el duelo de un enigma y al que, tarde o temprano, lo avasallan sus sentimientos: “No quiero ser el hijo de ese cuerpo en los días entre el secuestro y el final. No lo aguanto, no lo puedo llevar en mí, no puedo haber sobrevivido a esa muchacha bella y saber todo lo que no sé”.
El 24 de marzo de 2024 se cumplieron 48 años del inicio de la última dictadura cívico-militar argentina. El Equipo Argentino de Antropología
Forense tuvo un rol clave en las investigaciones que permitieron reunir evidencia que demostró que, durante los siete años, el gobierno militar llevó adelante un plan sistemático para secuestrar, torturar, matar y desparecer personas. El trabajo del EAFF ha logrado identificar los cuerpos de parte de esas personas asesinadas durante el terrorismo de Estado. Resulta interesante cómo un texto ficcional como es Una Muchacha muy Bella puede parecer un testimonio verídico de lo que sucedió durante este período.
La novela se desarrolla en un ambiente que encarna el peligro que significaba vivir en aquellos tiempos en nuestro país. Aunque pasaron más de cuatro décadas del golpe de Estado, el trabajo del Equipo sigue vigente, investigando y buscando personas desaparecidas para reconstruir la Memoria, la Verdad y la Justicia. Como estudiantes de Comunicación Social estas lecturas se presentan para romper con lo conocido y establecer nuevas relaciones con nuestra historia. Consideramos que su lectura es fundamental, así como también el previo conocimiento del contexto en el que se narra esta pieza. Esto permite hacer un análisis más profundo y rico de cada expresión, frase o tramo

40 años del Equipo Argentino de Antropología Forense
Luego de cuatro décadas desde su creación, el Equipo Argentino de Antropología Forense continúa trabajando en la restitución de identidades.
El antropólogo, Nóbile, conversó con estudiantes acerca de su recorrido profesional dentro del mismo. Aportó datos sobre su lugar de trabajo y las investigaciones en identificación de cuerpos de las que forma parte.
- Por Angelina Chanzi, Candela Cabré, Gimena Emeri, Lorenzo Gaggero, Gonzalo Larrea, Estrella Rivero y Sharon Castillo -
En el marco de los 40 años de la creación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el antropólogo Juan Nóbile dialogó con estudiantes del Taller de Especialización II: Redacción, de la Facultad de Ciencias de la Educación. La charla giró en torno a los orígenes que dieron lugar a esta organización y el trabajo que realizan en el presente.
El entrevistado nació en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y fue allí donde tuvo su primer acercamiento al EAAF, hace 20 años. Ingresó al Equipo en 2004 a partir de un trabajo de excavaciones que se hacía en el cementerio de su ciudad y que tenía el objetivo de restituir la identidad de personas que habían sido enterradas como NN durante la dictadura cívico militar. Además, es docente de Antropología en la Universidad Nacional de Rosario.
En una conversación muy didáctica, Nóbile contó sobre las investigaciones donde se ha desempeñado, las características de los demás integrantes del Equipo, así como también la relevancia que tiene el EAAF dentro de la identificación de personas desaparecidas en procesos de lesa humanidad. Aunque la entrevista fue a través de una videollamada, Nóbile logró que sus explicaciones sean claras y tuvo mucha paciencia a la hora de responder.
–¿Cuáles fueron los principales aportes del EAAF cuando comenzó a trabajar y cuáles son 40 años después de su creación?
–Los aportes fueron la identificación y la restitución de restos como acción humanitaria básica y fundamental. Esas dos labores, que eran las fundantes del Equipo, se han amplificado mu-
 Inicio de las excavaciones en un predio del Ejército en Campo Andino (Santa Fe). Foto: EAAF
Inicio de las excavaciones en un predio del Ejército en Campo Andino (Santa Fe). Foto: EAAF

cho. El trabajo y la metodología del Equipo Argentino de Antropología Forense empezó a ser muy reconocido a nivel mundial, tal es así que hoy trabaja en 50 países alrededor del mundo y somos asesores externos de muchos tribunales de derechos humanos. Es por esto que, en estos 40 años no solo se cumplió con los objetivos que le habían planteado los organismos y los familiares –durante los años posteriores a la última dictadura cívico militar argentina–, sino que su trabajo fue ejemplar en todo el mundo. El Equipo jamás en sus orígenes tuvo dimensión de hasta dónde podía llegar ni la amplificación que tendría su trabajo a nivel nacional e internacional.



El EAAF surgió en 1984 a partir de una necesidad de los familiares de las personas desaparecidas en la última dictadura cívico militar argentina, que exigían saber la verdad de lo que había ocurrido con sus seres queridos. En este sentido, las investigaciones del Equipo sirvieron no solo para la identificación de esos cuerpos sino también como evidencias de lo que fue un plan sistemático de tortura y desaparición
de personas. Estas pruebas fueron utilizadas en los juicios a los militares que intervinieron en ilícitos durante la última dictadura.
–Que sean consultores en varios lugares del mundo, ¿es una de las razones por las que tienen sedes en Nueva York y México?
–El Equipo tiene sedes en Buenos Aires, México, Nueva York y Sudáfrica, básicamente porque son varios los lugares que cubrimos y son demandados para aportar nuestro trabajo. En Latinoamérica uno de los países donde más se está trabajando es México, por la cantidad de desaparecidos que tiene. Actualmente somos asesores independientes para un caso muy resonante de 43 estudiantes de Ayotzinapa –localidad de México–. Los familiares de estos chicos solicitaron que la investigación no quede exclusivamente en manos de la justicia mexicana, sino que también nosotros pudiésemos asesorar externamente. Entendieron que el EAAF sería el idóneo para hacerlo porque se iban a sentir más tranquilos si tenían la mirada de agentes independientes.


El EAAF comenzó a trabajar en 2014 en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, desaparecidos en la noche del 26-27 de septiembre de ese mismo año. Gracias a su trabajo, en conjunto con otras instituciones, han logrado avanzar en la recolección de pruebas que demuestran la represión por parte del Estado mexicano hacia los estudiantes y la desaparición de evidencias importantes para el caso. Actualmente, continúan investigando para conocer la verdad de lo que sucedió.
–¿Cómo está conformado el Equipo? –Somos un equipo multidisciplinario con una gran oficina en Buenos Aires que se va renovando año a año. Hoy por hoy en la República Argentina tenemos un staff de aproximadamente unas 50 personas. Antropólogos, genetistas, científicos sociales, encargados de prensa, criminalistas. A su vez, mantenemos relaciones institucionales para fortalecer los avances científicos en estas áreas. Tenemos convenios con el CONICET en la parte de ciencia y justicia, y con distintas uni-
versidades del país. En ese sentido, hemos avanzado mucho en lo relacionado con los métodos y técnicas de búsqueda sofisticadas y todo eso fue aportado por el desarrollo de entidades nacionales del país.
Una entidad nacional que busca verdad y justicia –Teniendo en cuenta el contexto político y social en el que vivimos, ¿cómo repercute este escenario en el trabajo que hicieron y hacen desde el EAAF en crímenes de lesa humanidad? –Hoy estamos en un contexto de cierto tipo de negación, y ante eso recurrimos a la evidencia que se juntó en estos 40 años. Evidencias que demuestran contundentemente que fue un plan sistemático de secuestro y tortura que requirió de lugares y prácticas de desaparición. No estamos para nada de acuerdo en eso de hablar de guerras o minimizarlo. Ninguna guerra permite secuestros, torturas, desapariciones de cuerpos y apropiaciones de bebés. Ninguna guerra genera fosas comunes en los mismos lugares oficiales que son parte de los dominios de las Fuerzas Armadas. No
voy a discutir simpatías o antipatías por determinado tipo de movimientos o por cuestiones políticas, pero sí puedo decir que cada uno de los responsables de lesa humanidad ha sido juzgado con todas las garantías de la ley y se ha demostrado en cada uno de esos juicios que fue un plan sistemático. Aún tratamos de seguir identificando y aún tenemos denuncias sobre posibles lugares de detención clandestina. Es por esto que seguimos trabajando para aportar desde nuestro campo al proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
–Teniendo en cuenta que son una institución científica no gubernamental y sin fines de lucro, ¿cómo se financian para realizar las investigaciones? –Somos una ONG y, como toda ONG, se financia mediante depósitos y donaciones. Allí intervienen tanto fundaciones privadas como fundaciones internacionales, fondos de la Cámara de Diputados, de Senadores y el Ministerio de Justicia. De igual manera, esto no hace al Equipo dependiente de quienes ponen fondos. Además, como toda ONG, nos auditan anualmente y todo el dinero que recibimos se tiene que invertir muy puntillosamente. Una
gran parte de los recursos es para formación, equipamiento, desarrollo técnico y todo lo que hace fundamental a nuestro trabajo. Y otra parte queda para el salario de cada uno de los que trabajamos ahí. Ser una ONG es fundamental porque una de las condiciones que más seriedad le da al Equipo es ser independiente del poder estatal, ya que investigamos crímenes de Estado.
–¿Cómo es el proceso legal detrás de cada investigación?
–Cada una de nuestras acciones están monitoreadas por la justicia. No podríamos hacer búsquedas si no estamos reglamentados, ordenados y enmarcados dentro de una causa con su expediente y con todas sus partes interviniendo formalmente. Como somos peritos nuestro trabajo va ser a futuro, quizás, evidencia de esas causas y está enmarcado dentro de todos los procedimientos legales que tiene la labor pericial en la República Argentina. Esto requiere de cierta idoneidad, secreto de sumario y cuidado de los restos con los que se están trabajando.
Identificación y restitución de cuerpos El EAAF participó de múltiples investigaciones a lo largo y ancho del conti-
nente. Si bien la identificación de personas desaparecidas en la última dictadura cívico militar argentina significó en nuestro país un gran avance para el Equipo, también lo fue la restitución de los restos de 124 soldados argentinos no identificados que fallecieron en la Guerra de Malvinas. Esto hizo que cada una de esas familias puedan conocer lo qué pasó con la muerte de sus hijos, hermanos y maridos. Además, permitió que tengan la oportunidad de visitar sus tumbas con nombre y apellido en las islas.
–¿Cuál es la situación actual en la investigación de los cuerpos de los excombatientes de la Guerra de Malvinas?
–Allí, en Malvinas, se habían inhumado 124 cuerpos con la leyenda: “Soldado argentino sólo conocido por Dios” y toda la trayectoria del Equipo permitió que esas 124 tumbas lleven nombre y apellido. Es por eso que hoy, en el cementerio de Darwin, todos los cuerpos de excombatientes están identificados. Se ha hecho un trabajo similar al que se hizo con los desaparecidos de la dictadura. Primero entrevistamos a la mayor cantidad de familiares de soldados, la mayoría de ellos del nordeste




«El Equipo jamás en sus orígenes tuvo dimensión de hasta dónde podía llegar»

del país, que incluía Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones. Se les tomó una muestra de sangre para hacer un banco genético de familiares caídos en Malvinas no identificados y, después, se fue a las islas a tomar muestras de las tumbas que no tenían identidad. En ese sentido, el cementerio estaba muy bien ordenado, muy bien trabajado. Fue una tarea que facilitó la posibilidad de que hoy estén identificados todos esos cuerpos.
Geoffrey Cardozo, militar inglés, fue el encargado de construir el cementerio donde se enterraron a los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas. La sepultura, hecha entre 1982 y 1983, fue elaborada a través de anotaciones con coordenadas que luego sirvieron para reconocer el lugar en el que estaba enterrado cada soldado. El informe fue enviado desde Inglaterra a Argentina pero debido a que el país seguía bajo el régimen de la dictadura militar, nunca se dio a conocer. Esta situación no se revirtió hasta 2008 cuando el excombatiente Julio Aro participó en una jornada sobre estrés postraumático en Londres y conoció al oficial Cardozo, quien le entregó personalmente la documentación. A partir
de ahí comenzó el trabajo para lograr que se permitiera exhumar e identificar a los cuerpos enterrados en el Cementerio de Darwin.
–¿Qué sucede con aquellos cuerpos que no tienen familiares que puedan reclamarlos?
–Ante esto lo que hacemos es pedir autorización a los familiares más lejanos, para ver si podemos tomar muestras de los familiares directos que han fallecido. Esas muestras de cadáveres van a conformar también nuestro banco de datos genéticos. Hoy en el laboratorio del EAAF hay 500 cuerpos que todavía no podemos identificar. Esto ocurre porque no tenemos muestras de sangre para comparar con su ADN, ya sea por el no querer de parte de sus familiares o porque no tenemos familiares vivos que podamos consultar o ir a preguntar para tomar una muestra cadavérica. Esa parte a medida que va pasando el tiempo se va dificultando un poco más, pero por suerte algunos fallecieron luego de tener la restitución de sus hijos –es decir, luego de conocer la verdad de lo que ocurrió con la vida de sus hijos, de haberles devuelto la humanidad que habían perdido esos cuerpos.




«Hoy en el laboratorio del EAAF hay 500 cuerpos que todavía no podemos identificar»
–¿Por qué es importante para los familiares la identificación de esos restos?
–Los familiares en todas las culturas, no solo en la Argentina sino en otras partes del mundo, para elaborar los duelos correspondientes lo que necesitan es del cuerpo y de la verdad. Una familia a la que le desaparece un integrante queda en una especie de estado de impás –dijo refiriéndose a un punto muerto o callejón sin salida, algo que queda congelado–, no cierra nunca ese dolor y esa historia queda siempre latente. El hecho de identificar y restituir permite comenzar a cerrar esa historia porque al familiar se le entrega el cuerpo y la verdad de lo sucedido: dónde fue encontrado, de qué manera, cómo fue su causa de muerte. A partir de ahí, comienza el proceso de restitución de la memoria de ese cuerpo y un proceso fundamental al que llamamos la muerte cuidada en el que el ser querido puede saber dónde ir a llevarle flores y tiene la posibilidad de rendirle homenaje.
Según lo afirmó Juan Nóbile a lo largo de la entrevista, la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense
durante estos 40 años se caracterizó por un lado, por realizar una acción humanitaria básica que se expresa a través de brindarle a los familiares de desaparecidos la posibilidad de recuperar la verdad sobre los fallecidos para que logren trabajar sus duelos. Por otro lado, el antropólogo destacó el valor de las investigaciones de la organización en el proceso de construcción de la justicia, para recuperar la historia y consolidar la memoria y la verdad. El EAAF ha sido reconocido numerosas veces por su trabajo, fue postulado en 2020 para el Premio Nobel de la Paz debido a su labor constante en pos de la construcción de la justicia desde un abordaje científico. Más allá de los reconocimientos formales de entidades y organismos nacionales e internacionales, el entrevistado afirmó que la mayor gratificación de su trabajo se la debe a los familiares que nunca bajaron los brazos
El laboratorio de Genética Forense del EAAF. Foto: EAAF
La obra narra la historia de 24 soldados que, mientras tiene lugar la contienda bélica, desertan del Ejército Argentino para vivir en una cueva subterránea. Este relato ficcional se construye como denuncia al gobierno dictatorial. El valor de la novela “Los Pichiciegos” está en haber ofrecido una mirada que era inconcebible mientras se desarrollaba la guerra.
-Por Candela
Cabré, Lorenzo Gaggero, Gonzalo Larrea -
Los Pichiciegos
Rodolfo Fogwill
Editorial Alfaguara
192 páginas
$ 14.499
Una de las investigaciones que llevó adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tuvo que ver con la restitución de la identidad de los excombatientes sepultados en el Cementerio de Darwin de Malvinas bajo la leyenda “Soldado argentino sólo conocido por Dios”. El trabajo llevado a cabo adquirió una gran importancia tanto para el Equipo como para los familiares que hoy visitan tumbas con nombre y apellido.
En este contexto, el estudiantado del Taller de Especialización II: Redacción recupera la novela “Los Pichiciegos” de Rodolfo Fogwill que, aunque no deja de ser ficción, permite dimensionar los sucesos ocurridos durante la guerra de Malvinas que sucedió entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 durante la última dictadura cívico militar.
Mientras el ruido de los cañones aún retumbaba en el suelo malvinense, Fogwill escribía «Los Pichiciegos» la novela que narra el conflicto armado contra Reino Unido sucedido entre abril y junio de 1982 para crear una obra de ficción. En sus páginas se narra la cruda historia de 24 soldados argentinos, quienes, motivados por el deseo de sobrevivir y volver a casa se convierten en desertores del Ejército. Los jóvenes pasarán los siguientes tres meses de su vida encerrados en una cueva subterránea soportando temperaturas bajo cero y viviendo como fugitivos.
Mientras en las islas Malvinas los jóvenes soldados morían de hambre, en el continente argentino los medios de comunicación difundían
a través de los medios de comunicación un discurso triunfalista. “¡Nene, hundimos un barco!”, fue la exclamación de su madre mientras miraba la transmisión de la guerra pegada al televisor. Ese contexto que para Fogwill le resultaba increíble, lo llevó a encerrarse en su habitación y pasar seis noches escribiendo una ficción que se transformaría posteriormente en una denuncia pública al gobierno de la dictadura cívico militar.
Rodolfo Enrique Fogwill (19412010), fue un sociólogo, profesor, editor de poesía, ensayista y columnista especializado en comunicación, literatura y política cultural. El autor escribió la novela en abril de 1982 bajo los efectos de la cocaína, sin saber nada sobre lo que acontecía en la guerra ni cuál sería su posterior desenlace. El escritor es capaz de construir un relato que desde el primer momento obliga al lector a recordar constantemente que lo que allí se cuenta es ficticio. La estructura narrativa de la novela se divide en dos partes. La primera de ellas cuenta con un narrador omnisciente y el autor se encarga de incorporar tramos descriptivos relacionados a la caracterización del lugar donde se desarrolla la historia y a la construcción del ambiente bélico. Por otro lado, durante los primeros momentos de la novela se introduce de manera regular la voz de los personajes, se trata de una construcción realizada a partir de diálogos fluidos en los cuales se mezcla la cómica “avivada” argentina con la crudeza de lo sucedido durante esos meses de 1982. En los
fragmentos dialógicos, se construye la identidad de “El Pichiciego” y la vida dentro de la cueva.
La segunda parte del relato se reconstruye a través de la voz de uno de los “Pichis” quien dialoga con el narrador. Este fragmento se caracteriza por poner énfasis en la vida después de la guerra, los tramos narrativos toman mayor relevancia como una forma de contar el pasado personal del soldado y poco a poco comienza a reconstruirse el final de la guerra. Lo interesante de esta historia es que el autor no tenía forma de saber que el 14 de junio de 1982 terminaría el conflicto con la rendición de Argentina ante los ingleses.
En un pasaje de la novela puede leerse: “Si hay algo peor que la mierda de uno o de los otros, es el dolor. El dolor de los otros. Eso no lo aguantaba ningún pichi”. Fogwill se encarga de escribir una novela que encarna el miedo y la angustia que sintieron aquellos jóvenes inexpertos que lejos de casa, se calzaron una bayoneta y se lanzaron de lleno a la guerra.
A 42 años del comienzo de aquel conflicto, como estudiantes de Comunicación Social, consideramos que es necesario conocer estas lecturas, retomarlas cada año y ejercitar la memoria para poder seguir afirmando: Nunca Más


ISSN: 2953-5581