
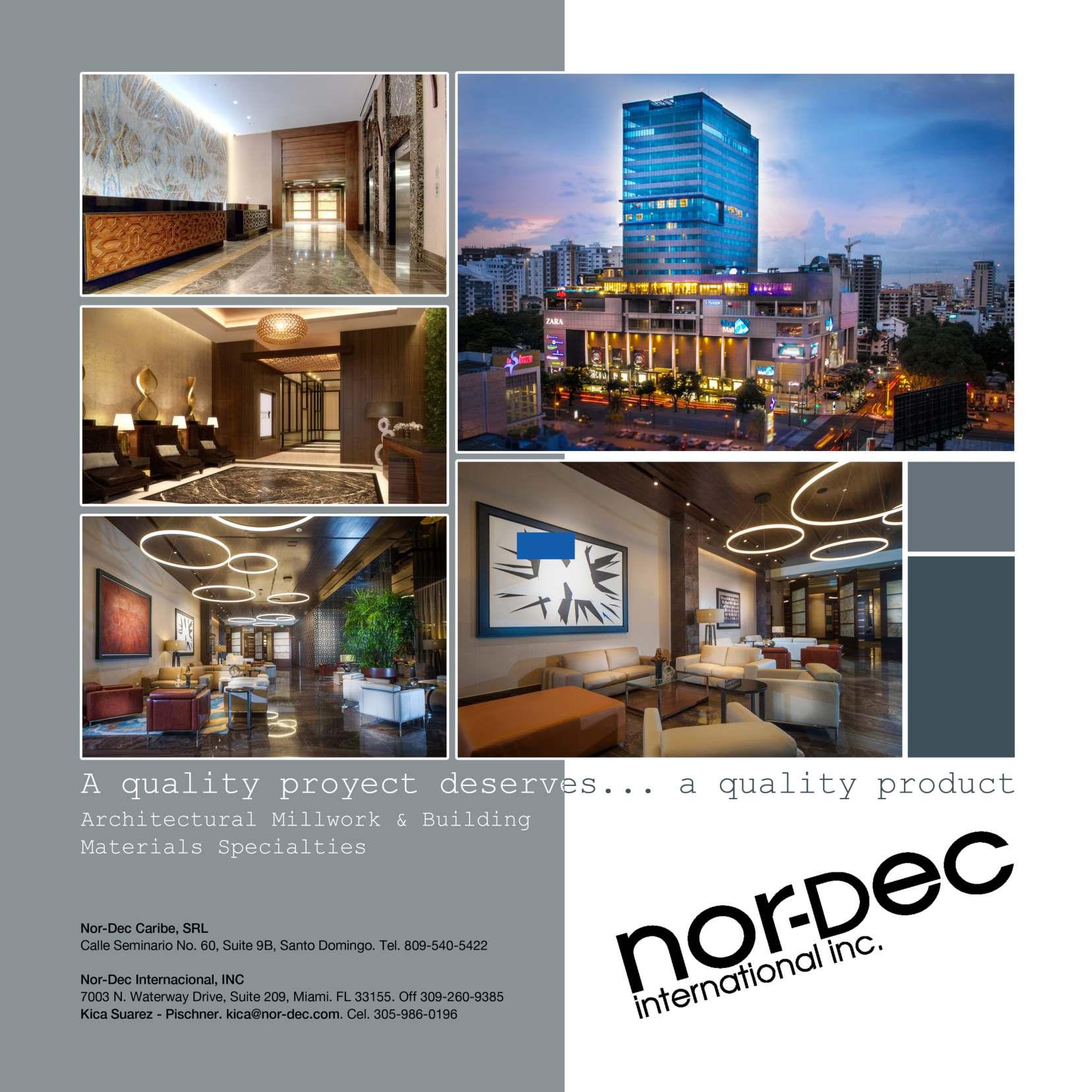

















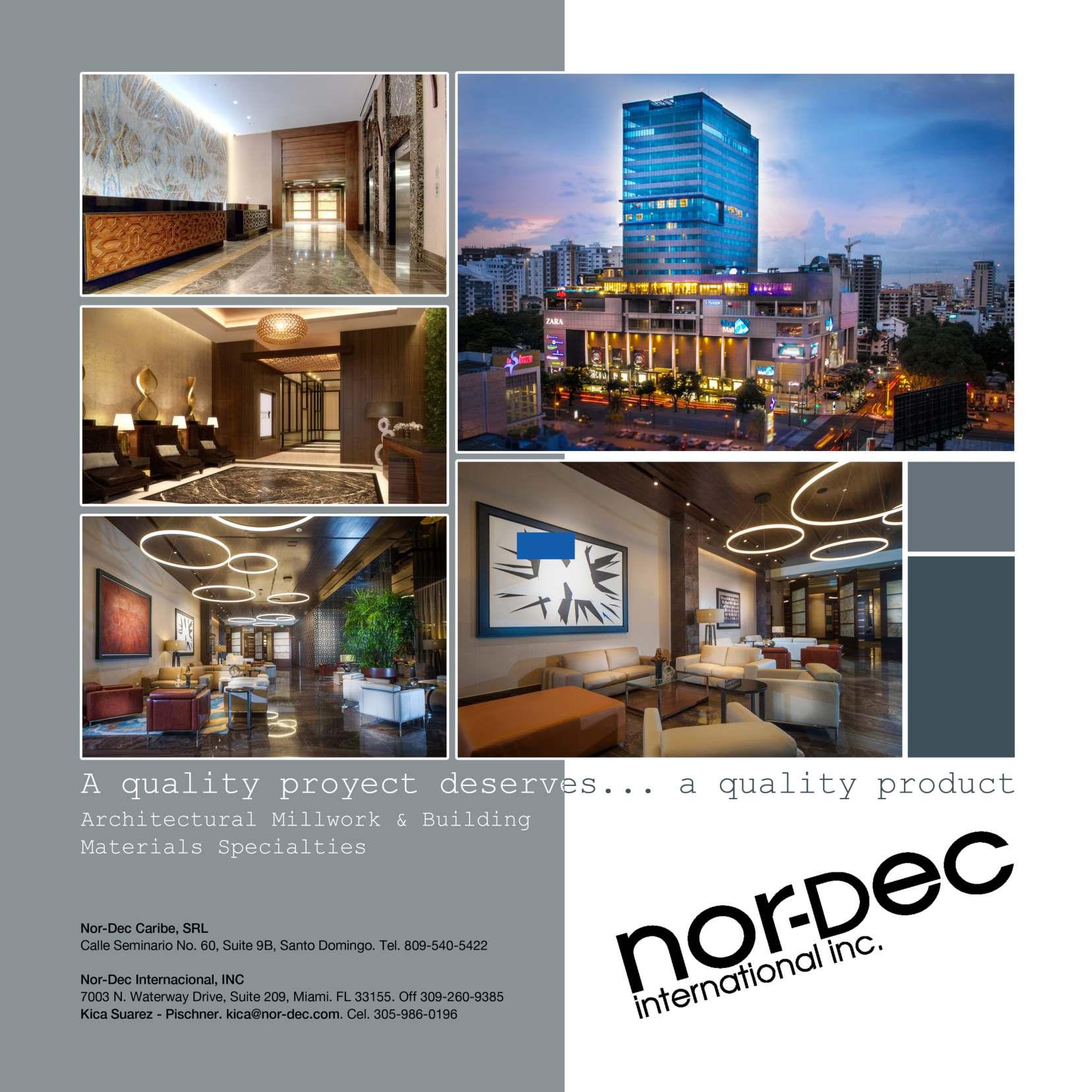
















Pionero en el mercado de Cocinas Modulares en el país, Haché cuenta con una gama de cocinas europeas en diversos estilos y terminaciones para satisfacer todos los gustos. La gama incluye cocinas en MDF con melanina, que son terminadas con topes de granito, Silestone, o resina, y complementadas con accesorios para mejorar la organización y aprovechamiento del espacio.
La oferta incluye tanto soluciones para particulares que desean hacer o remodelar sus cocinas, como para contratistas, que buscan el respaldo de una empresa con 130 años en el mercado, comprometida con la calidad y con cumplir con los plazos de entrega prometidos. En base a sus necesidades y preferencias, el equipo de diseño y ventas de Haché le prepara planos arquitectónicos de la cocina en planta y en 3D para facilitarle la decisión. Haché cuenta también con un equipo de instalación con una amplia experiencia para manejar con destreza los imprevistos que suelen presentarse en las obras.
Dentro de las novedades en cocinas, Haché presenta la línea española FINSA, cuya excelente relación calidad precio la ha convertido en una opción natural para contratistas regidos por un presupuesto, pero con necesidad de elevar la calidad de sus proyectos a través de una cocina de diseño y calidad. Las cocinas Finsa son prácticas y funcionales. Su estilo moderno proyecta una imagen limpia y actual y está disponible para entrega inmediata.
Finsa ofrece tres líneas de cocinas para satisfacer una amplia gama de necesidades. Todas las líneas ofrecen gran capacidad de almacenaje y múltiples combinaciones de puertas, cajones, gavetas, y módulos, para adaptarse a los requerimientos del cliente y a los espacios disponibles en sus proyectos. Los accesorios disponibles comprenden zócalos y esquineros de aluminio, tiradores, bisagras y correderas.















Treinta (30) años de experiencia en el sector energético de la República Dominicana.
Grupo Cesa es un consorcio de empresas, líder en el sector energético, con una trayectoria de treinta (30) años de servicio y experiencia contribuyendo al desarrollo del sector energético en la República Dominicana con visión de futuro.
Nuestro Grupo ofrece una amplia gama de servicios de consultoría, ejecución de obras, operación y mantenimiento según las necesidades del cliente, a través de las empresas Consorcio Electromecánico S.A. (CESA), EXERGIA, S.A.S. y SERO&MSA.
CESA: especialistas en instalaciones y montajes electromecánicos de redes y subestaciones eléctricas, proyectos de climatización, montajes mecánicos e industriales, instalaciones eléctricas y de seguridad residencial, comercial e industrial.
EXERGIA, S.A.S.: especialistas en consultoría de proyectos electromecánicos y energéticos para el ciclo de vida de un proyecto, desde la conformación o alcance de la idea inicial, pasando por los estudios de factibilidad técnico — económicos y financieros— hasta el desarrollo de la ingeniería de construcción del proyecto. Por igual, se incluyen servicios de supervisión de obras y de evaluación ex-post, elaboración de documentación técnica, especificaciones y requerimientos de compra e implementación de proyectos, estudios de eficiencia y auditorías energéticas, diseño y aplicación de iluminación LED y otros conforme a normativas, implementación de Sistemas de Gestión Energética (SGE), monitoreo energético, optimización de sistemas HVAC, automatización avanzada y mejora de la calidad eléctrica.
SERO&MSA: especialistas en operación y mantenimiento (O&M) de facilidades electromecánicas y energéticas, desde la generación de energía, redes de distribución y transmisión, y subestaciones de media y alta tensión, hasta facilidades institucionales, residenciales, comerciales e industriales, entre otras.
Nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción de todos nuestros clientes nos ha hecho merecedores durante todo este tiempo, de la confianza de las más prestigiosas empresas de nuestro país.


C/Santiago 657, esq. Elvira de Mendoza, Zona Universitaria, Santo Domingo, RepúblicaDominicana.
Tel.: 809.687.7536, 7537
Fax: 809.687.9326
www.cesa.com.do
Twitter: @grupocesard
FB: Grupo Cesa
Ig: @grupocesard




















Edificio Jaime Benítez Rexach
Facultad de Estudios Generales, Río
Piedras, Puerto Rico. Diseño José Javier Toro. Foto de Raquel Pérez Puig.
ANTILLANA
Director/Editor
Gustavo Luis Moré
Coeditora
Lorena Tezanos Toral
Coeditores Invitados
Andrés Mignucci
María Isabel Oliver
Sección Interiores
María del Mar Moré
Consultor de Diseño
Massimo Vignelli (†)
Directora de Arte
Chinel Lantigua
Asistentes Gráficos
Manuel Flores / John Noyola B.
Fotografía
Ricardo Briones / Gustavo José Moré
Gerente Administrativa
Mádeline Espinal
Gerente de Ventas y Mercadeo
Patricia Reynoso
Consultora de Mercadeo
María Elena Moré
Corrección de Estilo
Raquel Pellerano / Lorena Tezanos Toral
Asistente
Luis Checo
Preprensa e Impresión
Editora Corripio
Santo Domingo, RD
Antillas Francesas: Gustavo Torres, Serge Letchimy, Jack Sainsily, Bruno Carrer
Argentina: Ramón Gutiérrez, Fernando Diez, Jorge Ramos, Mario Sabugo, Cayetana Mercé
Bahamas: Diane Phillips
Bolivia: Javier Bedoya, Gustavo Medeiros
Brasil: Ruth Verde Zein, Hugo Segawa, Roberto Segre (†)
Chile: Humberto Eliash, Andrés Téllez, Sebastián Irarrázabal, Horacio Torrent, María de Lourdes Muñoz
Colombia: Silvia Arango, Carlos Niño Murcia, Alberto Saldarriaga Roa, Sergio Trujillo, Claudia Fadul, Daniel Bermúdez, Lorenzo Fonseca, Gilberto Martínez
Costa Rica: Bruno Stagno, Luis Diego Barahona
Cuba: Eduardo Luis Rodríguez, José Antonio Choy, Omar López, Mario Coyula (†)
Curazao: Ronald Gill, Sofía Saavedra, Ronny Lobo, Michael Newton
Ecuador: Sebastián Ordóñez
El Salvador: Francisco Rodríguez
Guatemala: Blanca Niño Norton, Ana Ingrid Padilla, Cristian Vela, Raúl Monterroso
Jamaica: Patricia Green, Jaquiann Lawson, Patrick Stanigar, Mark Taylor, Robert Woodstock
México: Louise Noelle, Fernando Winfeld, Jaime García, Carlos Flores Marini (†)
Panamá: Silvia Vega, Sebastián Paniza, Carlos Morales, Eduardo Tejeira Davis (†)
Paraguay: Jorge Rubiani
Perú: Pedro Belaúnde
Puerto Rico: Manuel Bermúdez, Segundo Cardona, Emilio Martínez, Ricardo Medina, Andrés Mignucci, Jorge Rigau, Enrique Vivoni, Luis Flores (†)
Rep. Dominicana: Rafael Calventi, Eugenio Pérez Montás, Esteban Prieto Vicioso, Mauricia Domínguez, Omar Rancier, José Enrique Delmonte, Lowell Whipple, George Latour, Marianne de Tolentino
Suriname: Jacqueline Woei A. Sioe
Trinidad y Tobago: Mark Raymond, Jenifer Smith
Uruguay: Sebastián Schelotto, Conrado Pintos, Nelson Inda
Venezuela: Francisco Feaugas, Ramón Paolini, Enrique Larrañaga, Martín Padrón, David Gouverneur, Federico Vegas
Honolulu: William Chapman
Miami: Roberto Behar, Andrés Duany, Elizabeth Plater-Zyberk, Rafael Fornés, Carmen Guerrero, Luis Trelles, Teófilo Victoria, José Gelabert Navia, Jean François Lejeune
New York: Joaquín Collado, Germán Pérez, Rafael Álvarez, Rafael Albert (†)
Washington D.C.: Aurelio Grisanti, Francisco Ruiz
COMUNIDAD EUROPEA
Suscripción, venta y publicidad
Santo Domingo, RD
Patricia Reynoso
Tel 809 687 8073 / Fax 809 687 2686
Miami, Fl
Laura Stefan
Cel 786 553 4284
San Juan, PR
Emilio Martínez / Andrés Mignucci
Tel 787 726 7966
Santiago de Chile
Humberto Eliash
56 22 480 3892
Austria: Mayra Winter
España: Antonio Vélez, Lluis Hortet, Oswaldo Román, Víctor Pérez Escolano, Juan Antonio Zapata, Juan Herreros
Francia: Kyra Ogando
Italia: Carmen A. Corsani, Stefano Topuntoli, Julia Vicioso
Suiza: Marilí Santos Munné
Japón: Cathelijne Nuijsink
AAA © es una edición trimestral. Publicada en marzo, junio, septiembre y diciembre. Santo Domingo: Número 60, septiembre 2016.
Para envío de colaboraciones, cartas o informaciones favor contactar al editor en: Gustavo Luis Moré / AAA, E.P.S. P-4777, 8260 NW 14th st. Doral, Florida 33126 USA.
Dirección oficinas de redacción: Calle Benigno Filomeno Rojas #6, Penthouse 7 Norte, Torre San Francisco. Santo Domingo, República Dominicana. Tel.: 809 687 8073. Fax: 809 687 2686.
E-mail: gustavoluismore@gmail.com Sitio Internet: www.archivosdearquitecturaantillana.com
Permitida la reproducción parcial siempre que se admita la fuente.
El editor no se hace responsable de los conceptos emitidos por los articulistas.
Publicación registrada con el No. 83238 del 15/4/96 en el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana ©. ISSN 1028-3072. LCCN 99110069 sn 98026218 OCLC number (OCoLC) ocm 40640773





Gustavo Luis Moré

A Eduardo Tejeira Davis
En el año de 1995, durante nuestra estadía como investigadores en la Biblioteca del Congreso, en Washington DC., fue gestada la creación de esta revista, que hoy alcanza 20 años y 3 meses, y publica su edición AAA060.
Según un estudio reciente sobre las profesiones más o menos propensas a brindar felicidad a sus adeptos, la de bibliotecario aparece como la más grata. Extraño... Encontrarse inmerso en un mundo de ideas plasmadas en el papel por innumerables autores, estar rodeado de inofensivos volúmenes donde se concentra la sabiduría de los tiempos, parece ser motivo de bienestar en las almas de aquellos que dedican su tiempo vital a explorar estos infinitos caminos del conocimiento humano.
Durante los meses que allí permanecí, y posterioriormente en la rica biblioteca del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, allanando el camino para eventuales publicaciones sobre la arquitectura y el urbanismo en el Gran Caribe, el recuerdo más impactante fue el sorprendente descubrimiento de un ejemplar de la tesis doctoral de Eduardo Tejeira Davis, realizada en Heidelberg con Erwin Walter Palm como tutor, titulada Roots of Latinamerican architecture: the Hispano-Caribbean region. Este ejemplar, el #3 de una serie de 100, era hasta ese momento desconocido; No se encontraba todavía en los ficheros de esta venerable institución. Una pesquisa directa y clandestina en los interminables anaqueles de la LoC me permitió descubrirlo. Este hecho cambió completamente mi curso académico de acción, ya que en principio, me había propuesto escribir la biblia -como todo autor ingenuo-, y sin quererlo, entendí que en buena medida, esta ya había sido escrita por este señor desconocido, redactada con el mayor rigor histórico y con una prosa elegante, precisa y de impecable soporte documental.
Tenía que conocer a Eduardo Tejeira Davis.
Pocos meses después, gracias al contacto obtenido por el amigo común Esteban Prieto Vicioso, le llamé a su casa en Panamá, me presenté, le comenté de mi sorpresa y mi admiración, y del proyecto que tenía entre manos, ampliando el territorio a toda la región del Gran Caribe. Eduardo tuvo la gentileza de enviarme por correo la copia #37 de su tesis, y de aceptar, al poco tiempo, ser parte del Comité Internacional de AAA, que recién emprendía su ruta en mayo del 96. Este auspicioso inicio, se enriqueció con los años
en los que tuvimos bastantes oportunidades de encontarnos; como Presidentes de los capítulos del DoCoMoMo Internacional en nuestros respectivos países, como miembros representantes del Caribe ante los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL), o como simples turistas. Uno de sus temas favoritos fue su entrañable relación con Palm, quien se convirtió para Eduardo en una figura paternal a la que guardaba gran devoción, y a través de quién, llegó a interesarse genuinamente por los temas relativos a la República Dominicana, lugar de residencia de Palm de 1940 a 1954.
La noticia de su repentino fallecimiento el pasado viernes 22 de julio, nos ha consternado grandemente. Ha muerto uno de los pocos seres humanos capaces de asumir con cierto éxito, la ardua tarea de comprender los matices y características de esta fragmentada región que paradójicamente, nos une a todos en un universo tan singular. Roberto Segre, quien inició sin dudas esta lectura comprensiva desde el S.XX, ya partió antes que Eduardo.
Quiero contar con la gracia de los lectores de AAA, al permitirme dedicarle esta edición a Eduardo Tejeira Davis, hombre docto, erudito, crítico -tanto de la contemporaneidad de la arquitectura en su país, como dolorosamente, de sí mismo-. Su obra abundante y firme basta y sobra para garantizarle un sitial señero en el mundo de la historiografía latinoamericana. Hasta luego, Eduardo, nos encontraremos seguro entre anaqueles, papeles y libros...
Puerto Rico 2016
AAA060 presenta un estado actual de la situación de la arquitectura en Puerto Rico. Esta es la cuarta ocasión en que dedicamos nuestras páginas a este país tan cercano y fraternal. AAA060 se une a AAA05 (1997), AAA013 (2002) y AAA022 (2005) que presentaron los panoramas de la producción arquitectónica en la isla en aquellos momentos. La iniciativa actual recoge obras recientes que han sido estructuradas en varios bloques, pensados, seleccionados y críticamente introducidos por Andrés Mignucci y María Isabel Oliver, colegas de gran prestigio local cuya obra ha sido ya reconocida en múltiples premiaciones internacionales.
Sin embargo, las condiciones sociales, económicas y sobre todo políticas de la Isla del Encanto han variado radicalmente a las predominantes en los años anteriores. Una depresión política, económica y social, hasta cierto punto crónica, se ha apoderado del alma boricua y parece impedirles trascender estas crisis que tan frecuentemente, se construyen en nuestros países, ante definiciones imprecisas de la cosa pública, de la ineficiencia política y del desánimo generalizado de sus ciudadanos, incapaces de estructurarse ante un proyecto de reingeniería nacional exitoso.
Sin embargo, y como una puerta de apertura a un espejo que demuestra una realidad quizás mejor que la imaginada, AAA060 se propone evidenciar, por medio de obras de gran calidad y de poéticas intervenciones urbanas -Puerto Rico, es justo decirlo, ha llevado la delantera regional en este tema por décadas-, lo sano de la situación actual, no obstante el malestar económico pretenda opacarla. Si bien la oportunidad de realización de obras ha mermado considerablemente en términos cuantitativos, no así ha ocurrido cualitativamente; el espíritu de una arquitectura de su tiempo y de su espacio predomina, las investigaciones continúan, el nivel académico se mantiene e incluso mejora. Puerto Rico tiene recursos intelectuales para producir trabajos de calidad, para un buen rato.
Buena suerte pues; esperamos seguir aquí para reflejar esta esperanzadora realidad, ya en construcción. Gracias a Andrés y a Marisa por su dedicación extrema y desinteresada a esta edición. Esperamos con ella, dejar constancia del buen trabajo realizado en Puerto Rico en los últimos años.
Reseña
AAA / Fotos de Emilio Rodríguez
Reseña
AAA
Reseña
AAA / GLM
Celebración XX Aniversario y lanzamiento de la edición AAA059
La nueva sede de Escuela de Diseño de Chavón en Santo Domingo, acogió a un numeroso grupo de arquitectos, colaboradores y amigos, que se dieron cita el miércoles 10 de agosto de 2016 a las 6:30 p.m., para celebrar el XX aniversario de la revista Archivos de Arquitectura Antillana (AAA), y poner en circulación su edición AAA059
Memoria Ciudad: Gazcue
Exposición en el Centro Cultural de España
El proyecto Memoria Ciudad es dedicado al emblemático sector de Gazcue y su patrimonio del siglo XX. Dos importantes exposiciones fueron inauguradas el 10 de junio de 2016 en los salones del Centro Cultural Español: «Gascue Único: retrato y proyección», y «El Gran Gazcue».
Album fotográfico: el Hotel Matum en Santiago de los Caballeros
Este edificio, realizado entre el 1952 y 1954, ha sido emblemático de una activa vida social y posee gran relevancia histórica. Su autor fue Henri Gazón Bona, fue construido por el Ing. Manuel Bolívar Patín Veloz. Las fotos que se aprecian en un album de reciente aparición, fueron compiladas inmediatamente después de la inauguración del edificio, por el Ing. Patín.
AAA / Fotos de Emilio Rodríguez
- Francisco Feaugás comparte la guaracha de Billo Frómeta dedicada a GL Moré
- Gustavo Luis Moré, sorprendido por el inesperado gesto de Feaugás
La nueva sede de la prestigiosa Escuela de Diseño de Chavón en Santo Domingo, acogió de manera muy apropiada y elegante a un numeroso grupo de arquitectos, colaboradores y amigos, que se dieron cita el miércoles 10 de agosto de 2016 a las 6:30 p.m., para celebrar el XX aniversario de labores ininterrumpidas de la revista Archivos de Arquitectura Antillana (AAA), y poner en circulación su edición AAA059, correspondiente al mes de junio del año en curso.
El evento fue abierto con una visita guiada a las nuevas instalaciones de la Escuela dirigida por la Lic. María Elena Moré, acompañada por las arquitectas autoras del proyecto de remodelación y ampliación recientemente inaugurado, Mariluz Wiese y Clara Matilde Moré. De inmediato se procedió, luego de unas breves palabras de bienvenida y agradecimiento del Arq. Gustavo Luis Moré, editor y director de AAA, a la presentación de la revista AAA059, en un atractivo formato que obedeció a la secuencia de las páginas de la edición misma como material de ilustración, con cada arquitecto o autor de sus respectivas obras, presentando en no más de 5 minutos, cada una de ellas.
Este formato, común en las escuelas de arte y/o arquitectura, resultó muy conveniente y ágil, para dar protagonismo a todos los autores participantes en el encuentro. Es poco frecuente que el público tenga contacto directo con autores del calibre de los allí presentes, por lo que el formato resultó ampliamente aplaudido por la nutrida audiencia que colmó el salón principal de actividades de la Escuela. Posteriormente a esta presentación, se procedió a un brindis en el que compartieron arquitectos e invitados en gran amenidad.
AAA059 fue diseñada con un contenido especial para celebrar los 20 años de presencia fija en el mercado. Además de la sección Caribbeana de rica diversidad, en la que se incluyeron textos de Federico Vegas, Marianne de Tolentino y Juan Ortiz Valoy, el apartado de obras describió a fondo notables proyectos de diversas tipologías, entre ellos un relevante bloque de tipo vacacional donde se destacó el diseño arquitectónico, la arquitectura de interiores y el paisajismo, interpretado de diversas formas por los autores presentados. La edición contó con obras de destacados profesionales, tales como Patricia Reid Baquero, Eduardo Guzmán, Francisco Feaugás, Sergio Escarfullery, Juanchy Zorrilla y Trini Baquero, Franc Ortega, Antonio Segundo Imbert, Clara Matilde Moré, Mariluz Wiese, Liza Ortega, Daniel Pons, Juan Pérez Morales y Javier Pérez Pittaluga, entre otros.
La participación del colega venezolano Francisco Feaugás fue particularmente destacada, ya que durante la misma, dedicó al Arq. Moré, editor de AAA, una guaracha del maestro dominicano Billo Frómeta, que hizo escuchar a la audiencia desde su teléfono celular, despertando una reacción de gran alegría y afecto entre todos.
Desde mayo de 1996, la revista Archivos de Arquitectura Antillana es una publicación dedicada a presentar con calidad y alcance internacional, las mejores prácticas de arquitectura, urbanismo, interiores, ingeniería y construcción en República Dominicana y el Gran Caribe.


- Sergio Escarfullery, Francisco Feaugas, Gustavo Luis Moré, Eddy Guzmán, Gustavo Luis Moré, Trini Baquero, Daniel Pons,Mariluz Wiese, Clara Moré, Juanchi Zorrilla, Juan Pérez Morales y Javier Pérez Pittaluga.
- Daniel Pons
- Jorge Pérez, Juan Pérez Morales, Tania Pittaluga, Cristina Pérez, Javier Pérez y Antonia Ramos
- Juanchi Zorrilla, Manuel Zorrilla y Trini Baquero
- Juan Pérez Morales
- Oliver Severino y Alejandro Marranzini






- Gustavo Luis Moré y Mauricia Domínguez
- Sandra Ehlert, Guaroa Noboa y Stella Escarfullery
- Gabriela Randazzo, Karina de la Rosa y Nicole Santoni



- Fremio Brea Peña y Amaury Pou
- Bienvenido Pantaleón, Sonya Pérez y Gustavo Ubrí
- Daniel Pons y Kathylka González de Urtecho
- Nelson Pons y Michelle Urtecho




-
-
-




- Alex Martínez, Elia Martínez, Marianne de Tolentino, Gustavo Luis Moré
- Gustavo Luis Moré entrega una de las 20 ediciones rifadas entre la audiencia
- Participantes, colaboradores e invitados en el encuentro XX aniversario



Imágenes de la noche inaugural de la muestra «Memoria Ciudad: Gazcue» el 10 de junio de 2016, en los salones del Centro Cultural de España.


Memoria Ciudad
El proyecto Memoria Ciudad del Centro Cultural de España tiene como misión principal el dar a conocer la historia de la ciudad de una manera amena, vital y entrañable. Mediante la recuperación y difusión de la memoria colectiva, el proyecto busca contribuir al registro, rescate, revalorización, conocimiento y reapropiación del patrimonio cultural y arquitectónico dominicano.
Memoria Ciudad inicia en el año 2015, centrándose en el patrimonio arquitectónico de la Ciudad Colonial en el periodo comprendido entre 1915 y 2015. La muestra «Epílogo Moderno», junto a numerosas actividades —recorridos arquitectónicos, recorridos sonoros, talleres infantiles y de adultos, así como un amplio ciclo de conferencias— tuvo como finalidad invitar a una reflexión en pro de la conservación del patrimonio del siglo XX de la Ciudad Colonial.
En esta ocasión, el proyecto Memoria Ciudad es dedicado al emblemático sector de Gascue (o Gazcue) y su patrimonio del siglo XX, tanto arquitectónico como urbano, actualmente experimentando un acelerado proceso de destrucción. Dos importantes exposiciones fueron inauguradas el 10 de junio de 2016 en los salones del Centro Cultural Español: «Gascue Único: retrato y proyección», coordinada por la arquitecta Melisa Vargas con la colaboración de John Noyola; y «El Gran Gazcue», coordinada por la arquitecta Mauricia Domínguez. Ambas exposiciones estuvieron abiertas hasta el 23 de julio del año en curso.
Además de estas exposiciones, se organizó un apretada agenda de actividades que incluyó un ciclo de conferencias especializadas —realizadas en el Ateneo Dominicano— a cargo de reconocidos arquitectos, historiadores y críticos, que buscó ante todo sensibilizar sobre la importancia de conservar el patrimonio de Gazcue. Algunas de las temáticas abordadas fueron: «Verde urbano: radiografía de la Ciudad Jardín», a cargo de la arquitecta Jomarif Fermín; «El Gran Gazcue: campo de experimentación de la Modernidad Dominicana», a cargo de Mauricia Domínguez; y «Entre nostalgia y esperanza. Vivir y convivir hoy en Gazcue», a cargo de Delia Blanco, entre otras.
También se impartieron talleres dirigidos a niños y adultos —entre ellos los de «Ilustración Arquitectónica» a cargo de Antonio León en los jardines de la Plaza de la Cultura, o el de «Viveros caseros» a cargo de Jomarif Fermín. Por último, también se planificaron algunos recorridos guiados por Gazcue, entre ellos el de «Ciudad Jardín» guiado por el biólogo Adolfo Gottschalk que estudió la flora del sector; «Arquitectura en bicicleta» que visitó los edificios más emblemáticos del siglo XX —guiado por los arquitectos Felipe Branagán y Plácido Piña—, y el de «Interiores de Gazcue» guiado por la arquitecta Mauricia Domínguez.
Gascue Único: retrato y proyección
El emblemático sector capitalino de Gascue (o Gazcue) es un entorno que tiene un lugar especial en la memoria colectiva de la ciudad de Santo Domingo, sobre todo por el conjunto de valores y cualidades urbanas que fueron dando forma a su arquitectura, a sus emplazamientos, al ancho de sus calles y aceras y a sus paisajes.
Para asegurar que este lugar no se desvirtue y se pierda con los inevitables cambios que traen los procesos de crecimiento y desarrollo urbano, esta exhibición, curada por la arquitecta Melisa Vargas con la colaboración del arquitecto John Noyola, busca dar a conocer las características elementales del sector, sobre todo su forma, su memoria, sus transformaciones y la visión futura para su evolución. En base a estos cuatro ejes temáticos: forma, memoria, transformación y visión, fue organizada la exhibición.
En cuanto a su forma, Gascue fue el primer vecindario en el país que se desarrolló dentro del modelo de ciudad-jardín, marcando un precedente que definió la forma en que la arquitectura responde al clima tropical. La exhibición incluye una línea de tiempo que recrea de manera gráfica la evolución urbana sufrida por Gascue. Asimismo, se reproducen algunas condiciones espaciales de los entornos de Gascue, como la presencia de la vegetación, las muestras de mobiliario, mosaicos o hierro forjado como patrones típicos, y las secciones dibujadas en las paredes alusivas al ancho de las aceras y verjas originales del vecindario.
En cuanto a la memoria, la exhibición incluye una muestra de publicaciones —revistas y libros— alusivos a la arquitectura y el urbanismo de Gascue, pinturas de la artista Mónica Lapaz, manifestaciones musicales, y un álbum fotográfico con fotos del siglo XX que captura en imágenes la vida cotidiana en las calles, jardines e interiores de este importante sector capitalino.
La transformación de Gascue es representada mediante un collage fotográfico del «antes» y el «después» de muchas edificaciones emblemáticas, así como mediante una sección —dibujada en la pared— del impacto del automóvil en la escala y las edificaciones del entorno. Por último, una visión a futuro es sugerida mediante un collage que visualiza un desarrollo en base a las normativas recientes y al futuro ideal para Gascue. La muestra también incluye un video con entrevistas a arquitectos, antropólogos y residentes del lugar, entre ellos a la Arq. Mauricia Domínguez — Presidenta del DoCoMoMo Dominicano—, al Arq. Gustavo Luis Moré —editor de la revista AAA—, a la Arq. Mónika Sánchez —Coordinadora del Plan Estratégico ADN— y a la artista y residente de Gascue, Mónica Lapaz.
Imágenes de la noche inaugural de la muestra «Memoria Ciudad: Gazcue» el 10 de junio de 2016, en los salones del Centro Cultural de España. Debajo: imágenes de la exposición «Gascue Único: Retrato y proyección» organizada por la Arq. Melisa Vargas con la colaboración del Arq. John Noyola.





Imágenes del Ateneo Dominicano, importante patrimonio arquitectónico de Gazcue, y la actividad realizada en sus salones titulada





Recorrido «Arquitectura en bicicleta» guiado por los arquitectos Felipe Branagán y Plácido Piña que visitó los edificios de Gascue más emblemáticos del siglo XX. Debajo: imágenes de la exposición «El Gran Gazcue», organizada en los salones del Centro Cultural de España por la arquitecta Mauricia Domínguez.

El Gran Gazcue
Recorrido «Ciudad Jardín» guiado por el biólogo Adolfo Gottschalk analizando ejemplos de la flora del sector de Gascue.

La exposición «El Gran Gazcue», coordinada por la arquitecta Mauricia Domínguez, propone un acercamiento al desarrollo urbanístico y arquitectónico del sector, a partir de una recopilación de planos, fotografías históricas de edificios —en su mayoría del Archivo General de la Nación, y de los archivos de AAA y DoCoMoMo—, y fotos áreas —del Cartográfico Universitario de la UASD y de la Dirección de Ordenamiento Territorial.
La muestra reúne seis paneles temáticos que buscan reconstruir la memoria construida de Gazcue organizado de manera cronológica y tipológica. Un primer panel titulado «Estancias» documenta los inicios del sector, cuando surge a finales del siglo XIX como expansión de la ciudad intramuros de Santo Domingo para asentar a las familias aristocráticas tradicionales. Las primeras viviendas de estilo «cottage», conocidas como estancias, estaban rodeadas por amplios jardines de grama verde y árboles frutales.
El segundo panel documenta el «Desarrollo urbano» de Gazcue, sus límites y lotificaciones originales, así como la conformación de sus características urbanas y espaciales. A continuación se reseñan las tipologías institucionales que se desarrollaron en el sector de Gazcue, incluyendo fotografías de importantes edificaciones como el Teatro Independencia, el Hotel Jaragua, el Cuartel General de la Policía, el Teatro de Bellas Artes, entre otras. En el segundo salón, tanto a derecha como izquierda, se incluyen ejemplos notables de arquitectura residencial, tanto aquellas de estilo Neo-hispánico o Art Nouveau, como las que experimentan con el estilo moderno a mediados del siglo XX, a cargo de importantes arquitectos como José Antonio Caro, Guillermo González, Tomás Auñón y Joaquín Ortíz, entre muchos otros. En la pared del fondo de este segundo salón se muestra la transformación urbana de Gazcue mediante cuatro fotos aéreas que indican el dramático cambio de densidad del sector y la progresiva desaparición de sus áreas verdes.
Muchas de las edificaciones de Gazcue forman parte del patrimonio arquitectónico del siglo XX de la ciudad de Santo Domingo. Lamentablemente, muchas de ellas han desaparecido producto de la especulación inmobiliaria y la ausencia de legislación para la conservación de este patrimonio. Asimismo, por la ausencia de incentivos para su conservación, se ha acelerado el proceso de destrucción del modelo de ciudad conocido como «Ciudad Jardín», con su arquitectura y su arbolado característico. Estas exposiciones organizadas por el Centro Cultural Español, buscan revalorizar este importante patrimonio, apelando a su rescate mediante la concientización y el llamado a la memoria colectiva de la nación.
Recorrido «Interiores de Gazcue» guiado por la arquitecta Mauricia Domínguez.













Vistas exteriores del Hotel Matum en su entorno original; su localización en una zona en ese entonces periférica al centro urbano, se evidencia por la soledad de la pieza en sus inmediaciones. La planta en forma de doble T con un patio central de eventos y festejos, es apreciable en la foto superior.
Uno de los programas más destacados realizados durante la dilatada gestión de Rafael L. Trujillo en el poder (1930-1961), fue el del equipamiento para el turismo interno, fomentado a través del diseño y obra de una serie de proyectos de arquitectura, en su gran mayoría destinados a representar la “modernidad” del régimen, a la par de servir como alojamientos de alta calidad y servicio en sus instalaciones. El primero de la serie, el originalmente llamado Hotel Nacional, fue iniciado en el 1939 e inaugurado en el 1942 bajo el nombre de Hotel Jaragua, sería una de las piezas de mayor calidad y vanguardia, responsabilidad de los hermanos Guillermo y Alfredo González; a partir del resonado éxito y reconocimiento internacional de esta iniciativa, se sucedió un itinerario de alojamientos dentro de los que se incluyen el Montaña, en Jarabacoa, el Hamaca, en Boca Chica, el Paz, en Ciudad Trujillo (los tres del mismo equipo de autores), y otros como el de San Cristóbal, el de San Juan de la Maguana, el de Barahona, en de Constanza, y por supuesto, el ejecutado en la segunda ciudad en importancia del país, el Matum, en Santiago de los Caballeros. De este singular edificio, que sigue a grandes rasgos las líneas estilísticas del Jaragua, aunque sin ningun logro cualitativamente destacable, es poco lo que se ha documentado en la historiografía de la arquitectura turística dominicana. Fue situado diagonalmente en lo que era entonces el eje de la entrada principal a la ciudad desde la capital, en el entorno inmediato del Monumento a la Paz de Trujillo (hoy conocido como el sin par Monumento de Santiago), realizado por Henri Gazón Bona como parte de la celebraciones del Primer Centenario de la República, en 1944. Las obras complementarias al Monumento, fueron iniciadas en 1948, y su diseño urbano encargado a José Antonio Caro Alvarez.
Este edificio, realizado entre el 1952 y 1954, ha sido sin embargo emblemático de una activa vida social y posee gran relevancia histórica, debido a los hechos bélicos allí ocurridos durante la Guerra de Abril del 1965, entre otros eventos. Su autor fue el mismo Gazón Bona y fue construido por el Ing. Manuel Bolívar Patín Veloz. Las fotos que se aprecian a la derecha de este texto, han sido extraídas de un álbum de fotos originales, al parecer compilado inmediatamente después de la inauguración del edificio, por el Ing. Patín. Hace unos meses, fuimos advertidos por el Dr. Frank Moya Pons de su existencia debido a un descubrimiento casual en una de las ventas dominicales de libros usados de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. El album, de formato apaisado de 25 x 20 cms., está encuadernado en tapa dura, con letras doradas sobre papel fondo negro y sólo reza: “Hotel Matum”, y el nombre ya señalado del Ing. Patín. No contiene ningún otro dato de relevancia para su fechado o identificación. Que sepamos, es el único documento original de esas fechas que ha sobrevivido. Estas fotos, impresas en papel fotográfico, son entonces ejemplares inéditos de gran valor, que reproducimos en AAA gracias al aviso oportuno del Dr. Moya Pons. Agradecemos también al Dr. Edwin Espinal Hernández por las precisiones históricas del edificio.



Varias vistas de los interiores del Hotel Matum, reproducidas del Album compilado por el Ing. Patín con fotos originales de la época. Se aprecian las áreas públicas como las terrazas en torno al patio abierto central, el bar, y el restaurante; igualmente, una vista de una de las habitaciones y de la cocina.







Miguel Calzada AIA (1970) se tituló de arquitecto en el 1995 con el grado de Maestría en Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico (1995). Su obra ha recibido premios por excelencia en diseño en los premios de diseño del AIA-Puerto Rico 2010 y 2012, en la XII y XIII Bienal de Arquitectura de Puerto Rico en el 2011 y 2013, y en los Premios Obras Cemex 2013. Es principal de Miguel Calzada Arquitectos fundada en el 2003 y profesor de diseño en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico.
José Ricardo Coleman-Davis AIA (1952, San Juan) estudió arquitectura en la Architectural Association de Londres (1983) y en Tulane University (B.Arch, 1975). Ejerce como arquitecto con HTC Davis (1975-81) y Toro Ferrer & Associates (1983). Sus proyectos principales incluyen la restauración del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, el Parque Jaime Benítez en San Juan y la Escuela de Bellas Artes de Carolina. Su obra ha sido reconocida con sobre veinte premios de diseño incluyendo el Premio de Honor 2011 del AIA-Puerto Rico por la Residencia Casa-Mar, reseñada en éste número de AAA. Es principal de Coleman Davis Pagán Arquitectos y profesor de diseño de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico.
Beatriz Del Cueto FAIA, FAAR (1952, La Habana) es arquitecta por la Universidad de la Florida en Gainesville (M.Arch, 1976). Su trabajo se ha distinguido dentro del campo de la preservación histórica siendo algunos de sus principales proyectos la restauración de la Casa González Cuyar, sede del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y el Faro de las Cabezas de San Juan en Fajardo. Es socia de Pantel del Cueto & Asociados y fundadora del Laboratorio de Conservación Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. En el 2002 es electa al College of Fellows del American Institure of Architects. En el 2011 gana el Premio de Roma y es electa como Fellow de la Academia Americana en Roma. En el 2012 recibe el Premio Henry Klumb por parte del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. En el 2014 obtiene una beca de investigación de la Fundación James Marston Fitch para desarrollar un proyecto sobre el uso en el trópico de los bloques de hormigón y las losas hidráulicas de cemento.
Doel Fresse (1975, San Juan) estudio arquitectura en la Universidad de Puerto Rico y en el Parsons School of Design (M.Arch, 2003) en Nueva York. Su trabajo ha formado parte de la exhibiciones Wanted Design NYC (2013) y de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID 2012), donde su proyecto “Revuelo”, diseñado junto a Vladimir García e instalada en el patio de la Galería Nacional de Puerto Rico, ganó el primer en la categoría “Espacio”. Su proyecto “Helicon” ganó el primer premio en el concurso de diseño Sunbrella Design Competition 2015 auspiciado por Architizer.
Fernando Lugo AIA (1953, San Juan) se tituló de arquitecto en Cornell University (B.Arch, 1975) y posteriormente hace estudios posgraduados en el Massachusetts Institute of Technology (1980). En el 1975 recibe una Beca Fullbright. Ha laborado como arquitecto con Fuenmayor y Sayago en Caracas, Venezuela (1976-78), con el Boston Housing Authority (1979) y con Ernesto Fuenmayor en Caracas (1980-83). En el 1991 recibe, junto a Héctor Arce, el Primer Premio en la categoría de Diseño Urbano en la I Bienal de Arquitectura de Puerto Rico por el proyecto del Plan Maestro para Ciudad Bolívar, Venezuela. Ha sido profesor de diseño en las Escuelas de Arquitectura de la Universidad José Ma. Vargas en Caracas, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, donde actualmente enseña. Es socio principal de Fernando Lugo Arquitectos y de RossiLugo Architecture en San Juan, Puerto Rico.
Andrés Mignucci FAIA (1957, Ponce) es arquitecto y urbanista graduado del Massachusetts Institute of Technology (MIT) donde obtiene su Maestría en Arquitectura en el 1982. Comienza su práctica profesional en la oficina de Kevin Lynch y Stephen Carr en Boston, Massachusetts y con Erich Schneider Wessling de Colonia, Alemania. En el 1988 funda Andrés Mignucci Arquitectos en San Juan, Puerto Rico. Es autor de Arquitectura Contemporánea en Puerto Rico 1976-1992, Soportes: Vivienda y Ciudad, y Conversations with Form. Es ganador del Premio Nacional de Arquitectura en la VI Bienal de Arquitectura
de Puerto Rico (2001) y nuevamente en la VII Bienal de Arquitectura de Puerto Rico (2002). En el 2005 es electo al College of Fellows del American Institute of Architects y en el 2012 recibe el Premio Henry Klumb por parte del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Es profesor de diseño en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico.
María Isabel Oliver (1964, San Juan) estudió arquitectura en Columbia University (M.Arch, 1990) seguido por estudios doctorales en la Universidad de Harvard. Ha laborado en la firmas de IM Pei & Partners y Mitchell Giurgola Architects en Nueva York. Sus trabajos de investigación incluyen estudios sobre la arquitectura de Henry Klumb en Puerto Rico, sobre la obra de cuatro arquitectos italianos en Brasil: Rino Levi, Daniele Calabi, Lina Bo Bardi y Giancarlo Palanti, desarrollado a través de una beca del David Rockefeller Center for Latin American Studies, y otra beca de la Universidad de Puerto Rico para la investigación sobre el Departmento de Arquitectura Tropical en Londres. Oliver ha sido profesora en el Parsons The New School of Design, en City College of New York, en The Cooper Union for the Advancement of Science and Art y en la Universidad de Puerto Rico. Actualmente es profesora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, donde es además editora de la revista Polimorfo.
Lilliana Ramos Collado PHD (1954) obtuvo un postdoctorado en estudios patrimoniales y herencia cultural en el IDEA, Universidad de Santiago de Chile. Dicta cursos de bachillerato y graduados sobre teoría e historia de la arquitectura, y cultura visual en la Escuela de Arquitectura de la UPR. Ha publicado artículos y ensayos sobre teoría e historia de la arquitectura, y sobre arquitectura, urbanismo y paisajismo de las épocas clásica, moderna y contemporánea, así como sobre literatura, fotografía y arte en catálogos, libros colectivos, y revistas generales y profesionales. Fue curadora del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico y Directora Ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Su más reciente libro: Puerto Rico. Puerta al Paisaje (MAC: 2015). Es co-anfitriona del programa radial Palabras Encontradas y mantiene el blog Bodegón con Teclado.
Jorge Rigau FAIA (1953, Arecibo) estudió arquitectura en la Universidad de Cornell (B.Arch, 1976) y una Maestría en Historia de la Universidad de Puerto Rico en 1991. En el 1995 funda la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico siendo su primer decano entre el 1995 y el 2006. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura en dos ocasiones. Es autor de Puerto Rico 1900 (1992) y Havana (1994). En el 2000 fue electo al College of Fellows del American Institute of Architects y en el 2006 recibe el Premio Henry Klumb del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Es principal de Jorge Rigau Arquitectos y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.
Francisco Javier Rodríguez AIA (1970, San Juan) estudió arquitectura en Georgia Tech University (BS.Arch, 1992) y en la Universidad de Harvard (M.Arch, 1997). Fue Fullbright Scholar del 1995 al 96. Labora con Jorge Rigau (1992), Machado Silvetti Architects de Boston (1996-99) y con Héctor Arce (1999-2002). Fue Decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico del 1997 al 2016, ACSA Distinguished Professor 2016 y Presidente Electo de la Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA). Es autor de Alma Mater (2014), Aula Magna (2015) y Chronologies of an Architectural Pedagogy (2015) y principal de RSVP Architects en San Juan.
José Javier Toro AIA (1960, San Juan) estudió arquitectura en Catholic University (BS. Arch, 1984) y en University of Pennsylvania (M.Arch, 1986). Labora en Skidmore Owings & Merrill (1987-88), en Mitchell Giurgola Architects (1988-89), en Marvel Flores Cobián & Associates (1989-91) y como socio de Toro Ferrer Arquitectos entre el 1993 y el 2010. Desde el 2010 es principal de Toro Arquitectos y profesor de arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Su obra ha sido reconocida con un gran número de premios de diseño incluyendo el Premio de Honor 2015 del AIA-Puerto Rico por el proyecto IAAPR, y el Premio Nacional de Arquitectura 2016 en la XIV Bienal de Arquitectura de Puerto Rico por la Casa en la Montaña.
María Isabel Oliver
Andrés Mignucci
Andrés Mignucci
María Isabel Oliver
Beatriz del Cueto
María Isabel Oliver
Lilliana Ramos-Collado
Andrés Mignucci
María Isabel Oliver
Jorge Rigau
Rafael Carmoega 1927
José Coleman-Davis 2016
Francisco Gardón 1938
José Coleman-Davis 2007
Henry Klumb 1957
Andrés Mignucci 2014
Toro y Ferrer 1966
José Javier Toro 2009
José Javier Toro 2009
Andrés Mignucci
María Isabel Oliver
Miguel Calzada
Andrés Mignucci
Fernando Lugo
María Isabel Oliver
Andrés Mignucci
Doel Fresse
Miguel Calzada
José Javier Toro
Francisco Javier Rodríguez
José Coleman-Davis
José Coleman-Davis
José Javier Toro
INTRODUCCIÓN
Miradas y desafíos de la arquitectura contemporánea en Puerto Rico
In Memoriam: Thomas S. Marvel (1935-2015)
Biblioteca PR 2016
PRIMERA MIRADA
Tres Ensayos: Tres Generaciones
Antonín Nechodoma y Frank Bond Hatch: El dúo dinámico de la construcción, 1905-1925
Rodolfo Fernández. Antología de un acertijo
El «sato» es el nuevo vernáculo
SEGUNDA MIRADA
Polifonías Patrimoniales: De lo invisible a lo visible
Iglesia San José
La Universidad de Puerto Rico como Laboratorio de Arquitectura
Edificio Felipe Janer
Teatro de la Universidad
Centro de Estudiantes
Estudios Generales I
Estudios Generales II
TERCERA MIRADA
Civitas Optimo Iure: El derecho a la ciudad y al espacio público
Plaza Barceló
Parque Luis Muñoz Marín
Ciudadela
CUARTA MIRADA
Arquitectura y lo precario creativo
Helicón
Casa en el Árbol
Casa en la Montaña
Casa en la Suburbia
Casa en la Playa
Hotel en la Ciudad
Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico – IAAPR
María Isabel Oliver / Andrés Mignucci
La discusión en torno al discurso de la precariedad en la arquitectura como mecanismo transformador para enfrentar los problemas de igualdad social, sustentabilidad, y las diatribas de los inmigrantes y la periferia, ha sido notable a partir de la inauguración de la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Bajo el discurso de ‘lo precario’, en ocasiones criticado por la esquematización de la realidad, el director de la bienal y Premio Pritzker de la Arquitectura 2016 Alejandro Aravena, reafirmó un compromiso social a partir de la selección de proyectos que, lejos de imponer modelos de alto presupuesto y derroches arquitectónicos, enfocan la mirada hacia la obsolescencia dentro de perceptibles desequilibrios económicos mundiales.1 Sin embargo, y en lo que respecta a Puerto Rico y su marcada crisis fiscal, el concepto de ‘lo precario’ no parece connotar ambiciones ni optimismos específicos capaces de derivar en una realidad construida.
Según la prensa local, la precariedad ha alejado al puertorriqueño de oportunidades y ha puesto en peligro a los habitantes resultando en un “sombrío estado de pobreza, disparidad de ingresos y dependencia en recursos externos para apenas sobrevivir”.2 Lo precario en nuestra isla, lejos de proporcionar la oportunidad de pronunciar pequeñas victorias, parece acuñar lo peor de su definición: aquello que es de poca estabilidad o duración, o que no posee los medios o recursos suficientes.3 Las experiencias contradictorias entre la inercia ante la derrota económica versus la movilidad nomádica del exilio, exige ponderar sobre la relatividad del termino ‘precario’ en miras de posicionarse ante nuestra contemporaneidad para construir miradas alternas.
Este número de Archivos de Arquitectura Antillana dedicado a Puerto Rico se une a tres ediciones anteriores AAA05 (1997), AAA013 (2002) y AAA022 (2005) que presentan un panorama de la producción arquitectónica en la isla. Sin embargo, las condiciones sociales, económicas y sobre todo políticas de la isla presentan hoy un contexto diferente al de los números monográficos anteriores.
Marcada por una depresión económica de grandes proporciones y un limbo político de aun mayor magnitud, la producción arquitectónica en la isla se expone ante la mirada global como estática y solitaria al amparo de proyectos abandonados en las mesas de dibujo o detenidos en el proceso de construcción. Dentro de las endebles campañas políticas y publicitarias del “Yo no me quito” y “Yo si me quito”,4 se connota una arquitectura aparentemente incapaz de formular nuevos campos de reflexión desde donde re-posicionar la disciplina. Sin embargo, el número que presentamos es todo lo contrario. Retando las complejidades que nos impone el sistema, el conjunto de obras que exponemos apuntan a la denuncia que reclama por la exposición de nuevas miradas hacia la historia de nuestra arquitectura plagada de excesos tropicales; por propuestas alternas ante la mirada negligente de las autoridades que
PRIMERA MIRADA Tres ensayos: tres generaciones

abandonan al patrimonio construido y su posibilidad de restauración y re-utilización; por el derecho al espacio público y a la ciudad democrática que todos merecemos; y por la producción de una arquitectura lo suficientemente creativa para que dentro de lo precario, nos provoque ponderar sobre la sumisión de la naturaleza ante la sobreabundancia que se afilia a los desbarajustes del mercado.
En el marco de este debate los ensayos “Antonín Nechodoma y Frank Bond Hatch, El dúo dinámico de la construcción, 1905-1925”, de Beatriz del Cueto; “Rodolfo Fernández: Antología de un acertijo”, de María Isabel Oliver; y “El ‘sato’ es el nuevo vernáculo” de Lilliana Ramos-Collado, ponderan sobre la generosidad de los exilios. Tanto el exilio extranjero, como el local y el profesional, se enfocan en la búsqueda y el desarrollo de una arquitectura híbrida que rehúsa someterse a la supremacía constructiva y a la edificación tradicional para impulsar nuevas artesanías y procesos constructivos que trascienden el lugar y generan arquitecturas específicas a través del objeto, el material y la tecnología.
Similar a los enigmas del exilio y aludiendo a David Lowenthal en su libro The Past is a Foreign Country, el pasado es un ‘país extraño’ constituido por memorias, nostalgias y reliquias que se modifican e interpretan desde el presente.5 Desde este punto de vista el tema Polifonías Patrimoniales: De lo invisible a lo visible expone las dificultades que convergen en la clasificación, conservación, rehabilitación y restauración del patrimonio edificado encadenado a reglamentos no siempre claros por un lado, y al servicio del mundo contemporáneo por el otro. A esta aparente contradicción se le suma la fragilidad del tiempo y la antología de intervenciones que repercuten en la invisibilidad de estructuras inacabada y abandonadas sin posibilidad de financiación para hacerlas visibles. Es precisamente en esa frontera entre lo invisible y lo visible que las intervenciones al patrimonio histórico en la Iglesia San José de Jorge Rigau, y al patrimonio moderno de la Universidad de Puerto Rico en los edificios Felipe Janer y el Teatro de la Universidad de José Ricardo Coleman Davis, el Centro de Estudiantes de Andrés Mignucci, y Estudios Generales I y Estudios Generales II de José Javier Toro, superan lo superficial del embellecimiento quirúrgico y abordan la intervención al patrimonio a partir de la investigación, el análisis, y la subversión del rol del arquitecto para garantizar el rescate de la obra patrimonial como un bien colectivo.
Denunciar la ausencia de ciudades mejor planificadas y democráticas no es estrictamente un asunto de patrimonios seleccionados, economías, clases, migraciones ni periferias. La crisis del espacio público en nuestra isla radica en la carencia, el abandono, la privatización y la falta de negociación del espacio común. A estos factores habría que añadir la desconexión de funciones subjetivas que implican que la eficiencia urbana depende desde donde se experimenta la ciudad:


conductores versus peatones, skateboarders versus transeúntes, pedaleos versus motores, la ciudad se transforma en un gran campo de batalla donde el aumento en las movilidades, modos de transporte escasos e ineficientes, y espacios urbanos inservibles hacen que las relaciones en la ciudad sean conflictivas. Según las leyes romanas Civitas optimo iure, la civilidad es la óptima justicia y en ello radica el derecho del ciudadano a la ciudad y al espacio público. Proyectos como la Plaza Barceló de Miguel Calzada, el Parque Luis Muñoz Marín de Andrés Mignucci, y el proyecto de vivienda Ciudadela de Fernando Lugo, evidencian que la interacción de funciones simultáneas en la ciudad tiene la capacidad de reconciliar en lugar de favorecer espacios y protagonistas.
Ante la idea de lo precario como fuerza creativa que vas más allá de su significación económica, resuenan las palabras de San Bernardo de Claraval cuya postura crítica contra la exuberancia y el exceso en la arquitectura medieval pondera sobre la pobreza voluntaria, la distracción del ornamento y lo efímero de la belleza exterior. Ante las reflexiones teóricas de Claraval sobre lo mínimo y lo fugaz, se exponen las interrogantes arquitectónicas contemporáneas que exigen investigaciones y nuevas miradas sobre aquello que se desborda, se parte, se enreda, se corroe, se quiebra o se desintegra. La eficacia del textil como sustituto de la pared cortina en el proyecto del Helicón de Doel Fresse, Primer Premio en el Sunbrella Future of Shade Competiton; la cualidad tensil de la soga en la Casa en el Árbol de Miguel Calzada, las bondades del paisaje como extensión del observador y la arquitectura que la enmarca en la Casa en la Montaña de José Javier Toro, Premio Nacional de Arquitectura; la novedad del espacio doméstico que se recicla en la Casa en la Suburbia de Francisco Javier Rodríguez; la expresión líquida y escultórica del hormigón en la Casa en la Playa y el Hotel en la Ciudad de José Coleman Davis; y la ligereza del plástico y la eficiencia energética de la luz fluorescente en el Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico de José Javier Toro, asumen su condición inestable como promesa de nuevas lecturas que desafían lo seguro y lo permanente.
Asumir y exponer estas obras, sus arquitectos y colaboradores, y las agencias responsables, involucra a este numero de AAA060 y a su editor Gustavo Luis Moré en la complicidad de una reflexión sobre la poética de lo precario que, más que imponer la condena de Sísifo, se adscribe a las experimentaciones, a nuevas propuestas y a procesos y tecnologías para apuntar hacia nuevos significados de una arquitectura que, al igual que lo sólido, también se desvanece en el aire.

Notas:
1 Ver ‘La declaración de principios de Alejandro Aravena para la Bienal de Venecia 2016” de Natalia Yubis, en Plataforma Arquitectura de 11 de septiembre, 2015. www. plataformaarquitectura.cl.
2 Ver ‘ La pobreza entorpece la recuperación del país’, articulado publicado en El Nuevo Día, 21 de junio, 2016. www.elnuevodia.com.
3 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española.
4 Ver ‘La campaña publicitaria que divide a Puerto Rico’, 23 de febrero, 2016. Artículo publicado en www.univisión.com.
5 David Lowenthal. The past is a foreign country. Cambridge University Press, Ediciones AKAL, 1993. pp.29-34.
6 Umberto Eco. Arte y belleza en la estética medieval. Editorial Lumen, Barcelona, 2012. pp. 5-6.

Antonín Nechodoma emigró a Puerto Rico en el 1905 a la edad de 28 años, Henry Klumb en el 1944 recién cumplidos sus 39 años y Thomas Marvel primero llegó a la isla en el 1959 a la edad de 24 años y de forma permanente en 1962, al terminar sus estudios de arquitectura en la Universidad de Harvard. Tres arquitectos notables que hicieron de Puerto Rico su casa y marcaron con su obra la arquitectura de sus respectivas generaciones. El tercero de estos pioneros, Thomas Stahl Marvel, falleció en San Juan el pasado 3 de noviembre de 2015 luego de más de medio siglo de hacer arquitectura en Puerto Rico.
Marvel nació en Newburgh, Nueva York el 15 de marzo de 1935. Hijo de arquitecto, Marvel estudia su bachillerato en Dartmouth College y posteriormente obtiene una Maestría en Arquitectura de la Escuela Graduada de Diseño de Harvard en el 1962. Marvel llega inicialmente a Puerto Rico en el 1959 con la compañía International Basic Economy Corporation (IBEC) de Nelson Rockefeller contratado para trabajar en un proyecto de vivienda social desarrollado con sistemas prefabricados adaptados a la industria de la construcción del país. Luego de terminar sus estudios en arquitectura en el 1962, Marvel regresó a la isla de forma permanente. Durante los 53 años subsiguientes Marvel generó una arquitectura notable trabajando siempre dentro de la estructura colaborativa de una sociedad profesional, inicialmente como Reed, Torres, Beauchamp & Marvel, luego con Marvel, Flores, Cobián y en años recientes junto a José Marchand como Marvel, Marchand & Asociados.
Marvel, dibujante de mano privilegiada, dejó una extensa obra construida de la cual se destacan dos proyectos particulares: la Casa Marvel en Santurce (1965) y el Convento Las Carmelitas en Trujillo Alto (1975). En la Casa Marvel, se ubica la estructura principal de dos plantas en la parte posterior del solar. Un cuerpo de entrada define el espacio exterior como un patio/jardín. La primera planta de la casa puede abrirse totalmente para integrar los espacios interiores con los exteriores estableciendo continuidades espaciales articuladas y definidas por umbrales de transición, como la terraza cubierta y la pérgola, y el uso de cambios de nivel de piso y altura de techo. Estas estrategias espaciales en el diseño de la casa unifamiliar forman parte de un continuo donde los elementos y las relaciones espaciales tradicionales y modernas juegan papeles complementarios en la generación de la forma construida. En el Convento Las Carmelitas, la obra trasciende sus limitaciones presupuestarias permitiendo que sea la organización espacial, la interacción con el paisaje natural y la forma y el uso natural de los materiales, los que guíen la calidad del conjunto. La obra, construida en hormigón expuesto, es uno de los ejemplos notables de la arquitectura brutalista de los años 70 en el trópico caribeño.
Marvel fue honrado como Fellow del American Institute of Architects en el 1979 y con el Premio Henry Klumb, máximo galardón del Colegio de Arquitectos de Puerto Rico en el 1990. Es el autor de dos libros – La Arquitectura de templos parroquiales de Puerto Rico (1984) junto a María Luisa Moreno, y de Antonin Nechodoma, 1877-1928: The Prairie School in the Caribbean (1994). A Marvel le sobreviven su esposa Lucilla Fuller y sus hijos Jonathan, Deacon y Thomas. En celebración de su vida, de su obra y sobre todo, de su dedicación a Puerto Rico y a la arquitectura, le dedicamos este número de Archivos de Arquitectura Antillana.

Todas las imágenes que acompañan este texto han sido seleccionadas por AAA de las páginas del Portafolio de Arquitectura, Arquitecto Thomas Marvel, serie limitada de 130 ejemplares en formato 23 x 35 pulgadas, publicada en el 2012.
Plaza de la Rogativa, Viejo San Juan, PR 1970
La escultura de la Rogativa, realizada por el escultor Lindsay Daen, fue escogida para conmemorar el aniversario 450 de la fundación de la ciudad de San Juan. El tema, La Rogativa, celebra un desfile de las mujeres de la ciudad encima de las murallas que rodeaba el pueblo. El propósito del desfile fue de contrarrestar el ataque de los ingleses quienes estaban a punto de conquistar la ciudad. Los ingleses, cuando vieron la procesión, pensaron que iban a llegar los refuerzos españoles y se retiraron sus esfuerzos. El sitio especial de la plaza está ubicada encima de la muralla. Una atención especial fue dada tanto a la forma del espacio y la expresión del movimiento de la procesión, como a los materiales que complementaban la muralla y la zona histórica del Viejo San Juan.
Thomas S. Marvel
Arquitecto

Terminal de AMA, Viejo San Juan, PR 1984
El plan maestro del complejo de transportación del Viejo San Juan contempló la terminal de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, junto con el edificio de estacionamiento de Covadonga. Se construyó la terminal de autobuses unos años después del edificio de estacionamiento. El edificio de la terminal se diseñó con una arcada comercial para servir a los turistas en el área del puerto. Una linterna grande sobre la estructura de la esquina creó la imagen de un faro como una señal para los cruceros en los muelles.
Thomas S. Marvel
Arquitecto



El Convento de Las Monjas Carmelitas, Trujillo Alto, PR 1969
Una comunidad de monjas de clausura adquirió una propiedad rural para construir su nuevo convento. El diseño refleja la vida de la austeridad y los espacios responden a su estilo de vida riguroso. Las rampas entre los pisos fueron diseñadas para procesiones. Los dos patios interiores están ubicados en diferentes nivelies de terreno; el nivel más bajo está dedicado a las actividades cotidianas y el nivel superior se dedica a los espacios de actividad espiritual.
Thomas S. Marvel Arquitecto









El cliente requería una casa de retiro exclusiva en el Caribe, una residencia para entretenimiento de su familia y amigos. La ubicación del proyecto está al borde de una playa privada en un entorno verde de vegetación costanera. El diseño del proyecto enfatizó la ventilación natural y una vida informal; todos los espacios rodean un patio interior. El proyecto no fue construido.


Concurso, Biblioteca Nacional, Hato Rey, PR 1980 La Autoridad de Edificios Públicos auspició un concurso de diseño para una Biblioteca Nacional en el Nuevo Centro de San Juan. El programa especificó un diseño con un interior muy transparente y de un ambiente abierto. El concepto de este proyecto fue de ubicar todos los departamentos a la vista de todas las personas al momento de entrar al edificio y de crear un espacio central dinámico y relajado. El diseño ganó el segundo premio. De ser una consolación, el primer premio nunca se contruyó.
Thomas S. Marvel Arquitecto


Residencia Busó-García, Miramar, PR 1987
El distrito residencial de Miramar fue desarrollado al inicio del siglo XX. Un número grande de sus estructuras datan de más de 70 años. Esta residencia está ubicada en una calle tranquila de baja densidad. Debido a su entorno urbano, el concepto articula el uso de un patio interior como elemento organizador de los espacios interiores. Es posible que la arquitectura refleja la obra del Arq. Antonin Nechodoma quien diseñó varias residencias en el área.
Thomas S. Marvel Arquitecto


Edificio de la Corte Federal y de Oficinas, St. Thomas, Isla Vírgenes, 1972
El gobierno federal escogió un solar para su nuevo edificio dentro de la zona de renovación urbana en la bahía de Charlotte Amalie. Por estar enclavada dentro de un distrito histórico, se decidió que la arquitectura debería reflejar un carácter tradicional. La idea de un patio interior proveyó la privacidad y tranquilidad necesaria para el edificio, mientras que los techos de 4 aguas y las ventanas en las fachadas crearon el carácter y el vocabulario de una arquitectura colonial.


Edificio de Educación, UPR, Río Piedras, PR 1971 Diseñado para actuar como trasfondo al antiguo complejo de atletismo, el edificio fue concebido como una extensión del cuadrángulo original del recinto universitario. El edificio fue planificado con un puente para conectar la galería del teatro universitario con el segundo nivel del edificio. Se brindó atención especial al diseño de ventanas y pasillos abiertos, creando un patrón de sol y sombra.



Espacios Ambivalentes: Historias de olvidos en la arquitectura social moderna
Jorge Lizardi Pollock y Martin Schwegmann, editores
Entre el 1928 y el 1978, los llamados “superbloques”, “supercuadras”, “unidades habitacionales” o “caseríos” fueron celebrados como instrumentos del progreso pues atendían la necesidad de hogares de los sectores empobrecidos por la modernidad. Hoy en día, estos complejos no sólo comprometen el entramado urbano, sino que a menudo sus comunidades se han convertido en guetos y sus significados irradian hacia todo lo que implique construcción de “vivienda social”. Para unos, este es el resultado de la ruina del Estado y sus políticas habitacionales; para otros, lo que ha fracasado es la tesis que asignaba a la arquitectura responsabilidades sociales que no podía satisfacer. Esta colección de ensayos aborda los resultados ambivalentes de esos inmensos laboratorios humanos. Los ensayos destacan las diferencias entre países y contextos.
El libro relata historias y experiencias sobre el desarrollo urbano del siglo XX en Europa, Puerto Rico y el Caribe con textos de Florian Urban, Joanna Kusiak, Florian Koch, Andrés Mignucci, Carmen Pérez Herranz, Manuel Bermúdez, Ivette Chiclana, Francisco Javier Rodríguez & Darwin Marrero y Julio Corral, además de los ensayos ancla de los editores Jorge Lizardi Pollock de Puerto Rico y Martin Schwegmann de Alemania.
Jorge Lizardi Pollock, Martin Schwegmann et. al. Espacios Ambivalentes: Historias de olvidos en la arquitectura social moderna San Juan: Libro Mundi y Ediciones Callejón (2012). 278 páginas.

Conversations With Form. A Workbook for Students of Architecture
N. John Habraken, Andrés Mignucci, Jonathan Teicher
A través de una serie progresiva de ejercicios -acompañados de trabajos de observación, ejemplos y teoría aplicada- Conversations with Form: A Workbook for Students of Architecture mejora la comprensión, destreza y resiliencia a la hora de generar formas por parte de los diseñadores.
Este libro supone un nuevo avance respecto de la metodología del open building y la teoría del thematic design.
John Habraken, Andrés Mignucci y Jonathan Teicher mejoran el “efecto reset” del pensamiento y la tecnología modernas en la arquitectura y el diseño urbano, mediante la estimulación de la capacidad de aprender mediante la observación de la historia y el legado de las ciudades.
Tanto desde el punto de vista teórico como pedagógico, el libro es una herramienta indispensable para proyectar arquitectura contemporánea humanizada en el entorno construido.
El libro establece diferentes niveles de cambio y promueve la interacción entre los diseñadores; es un llamamiento al retorno del diseño compartido. Como poco, la principal cualidad de la sostenibilidad arquitectónica es la posibilidad de cambio y el método de diseño bottom-up
N. John Habraken, Andrés Mignucci, Jonathan Teicher. Conversations With Form. A Workbook for Students of Architecture. Londres: Routledge (2014). 247 páginas
Josep María Montaner arquitecto y catedrático ETSAB-UPC

Chronologies of an Architectural Pedagogy Francisco Javier Rodríguez
El libro Chronologies of an Architectural Pedagogy, Cronologías de una pedagogía arquitectónica, es producto de una década de reflexión e investigación dedicada a documentar, analizar y criticar mediante ensayos, entrevistas y encuentros, el proceso evolutivo y el pensamiento de la enseñanza de la arquitectura desde su incorporación al currículo universitario hasta nuestros días. El libro centra en entrevistas con prominentes arquitectos y educadores de talla global como Rafael Moneo, Rem Koolhaas, Peter Eisenman y Oriol Bohigas, junto a arquitectos del panorama caribeño que incluyen a Jorge Rigau, Benjamín Barney, Antonio Vélez Catrain y Héctor Arce, entre otros.
Además de las entrevistas, el libro se nutre de la serie de simposios organizados por Rodríguez – Pedagogías prácticas y prácticas pedagógicas – celebradas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico junto a visitantes de Cooper Union, Cornell, MIT y la ETSAM de Madrid. Estos encuentros sirvieron de foro para debatir y ponderar sobre el trasfondo y el legado de diferentes escuelas de pensamiento como por ejemplo, la estela pedagógica de los Texas Rangers liderados por Colin Rowe, la Cooper Union de John Hedjuk o la rivalidad entre la ETSAM de Madrid y la ETSAB de Barcelona durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado.
El libro, parte del conjunto de publicaciones de la revista (in)Forma, hace un aparte del contenido habitual de proyectos arquitectónicos o ensayos teóricos para compartir pensamientos, anécdotas, trasfondos y filosofías sobre la educación. Rodríguez hace uso de su experiencia de diez años como decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico para dejarnos una contribución valiosa que enriquece y estimula nuestro entendimiento de lo que nos ocupa día a día: el enseñar arquitectura.
Francisco Javier Rodríguez
Chronologies of an Architectural Pedagogy / Cronologías de una pedagogía arquitectónica Revista (in) Forma núm.10, San Juan: Escuela de Arquitectura, Universidad de Puerto Rico (2015). 250 páginas

En este libro, Ramos Collado explora extensamente y en detalle la historia y la teoría del paisaje en Occidente, con énfasis en Puerto Rico, con referencias al desarrollo de la jardinería y la arquitectura paisajista en una prosa que combina la erudición con un lenguaje elegante y accesible. Producto de la exhibición multimuseo del mismo título, curada por Ramos Collado y dedicada al arte paisajista puertorriqueño, el libro comenta, también en detalle, las obras de esta exhibición colectiva apuntalada en muestras substanciales de tres artistas paisajistas sobresalientes: Francisco Oller y Cestero, Myrna Báez y Carlos Raquel Rivera. En torno a estas muestras, se reunió la obra de 57 artistas que recorren la historia del arte puertorriqueño, desde José Campeche hasta los gemelos Jaime y Javier Suárez, en una lectura esencialmente política del destino y la apreciación del paisaje en Puerto Rico.
Generosamente ilustrado y documentado, este libro en gran formato incluye, como dossier al ensayo principal, las ponencias del simposio “Debates sobre el paisaje”, con textos de Javier Laureano, María Isabel Oliver, Tonia Raquejo, Dhara Rivera, Fernando Abruña, Andrés Mignucci, Ingrid María Jiménez Martínez, Grizelle González y Miguel Rodríguez Casellas. El libro, también disponible en disco compacto, puede obtenerse libre de costo tanto en el MAC como en el MuHAA, gracias a la generosa aportación de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.
Lilliana Ramos Collado et. al.
Puerto Rico: Puerta al Paisaje.
San Juan: Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) y Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico (MuHAA) (2015). 308 páginas
PRIMERA MIRADA
Andrés Mignucci / María Isabel Oliver
Los ensayos que se presentan a continuación exploran el trabajo de tres generaciones en tres momentos particulares de la historia de la arquitectura en Puerto Rico. Con la lupa puesta en la arquitectura de principios y mediados del siglo 20 en los escritos de Beatriz del Cueto y María Isabel Oliver y en la producción contemporánea, en el de Lilliana Ramos Collado, los ensayos transitan por nuevos territorios de investigación, tanto en términos de los sujetos de estudio como en la óptica y el lente con que se examinan.
En su ensayo “Antonín Nechodoma y Frank Bond Hatch, el dúo dinámico de la construcción, 1905-1925”, Beatriz del Cueto investiga la producción arquitectónica y las innovaciones constructivas del arquitecto Nechodoma y del contratista Hatch, a comienzos del siglo XX en la isla. La mancha sobre la reputación y personalidad de Nechodoma a raíz de su plagio de las obras de Frank Lloyd Wright, ha opacado sus importantes contribuciones, como pionero de la arquitectura moderna en el Caribe principalmente respecto al uso del hormigón como nuevo material de construcción, la formación de la figura del arquitecto como profesional y el avance de un nuevo lenguaje moderno en la arquitectura de Puerto Rico y el Caribe Hispano. El ensayo de del Cueto es un primer paso en re-enfocar la figura de Nechodoma en una investigación más profunda y abarcadora.
El dominio casi exclusivo de Henry Klumb y en menor grado, de Toro y Ferrer, como sujetos de estudio de la arquitectura moderna en Puerto Rico, ha invisibilizado a un gran número de arquitectos de notable producción relegándolos en gran medida a la memoria y al olvido. Entre estos arquitectos se destacan Amaral y Morales, Pedro Luis Amador, Horacio Díaz, Angel Avilés, William Sigal y Rodolfo Fernández quienes, entre otros, produjeron una arquitectura de gran calidad durante las décadas de los 1960 y 70 en Puerto Rico. En su ensayo, “Rodolfo Fernández. Antología de un acertijo”, María Isabel Oliver examina la obra de Fernández como una aportación singular a la arquitectura puertorriqueña. Educado y entrenado en la Ciudad de México, antes de su regreso a Puerto Rico en el 1954, la obra de Fernández refleja preocupaciones y sensibilidades particularmente latinoamericanas, que se distinguen y a la vez se distancian del canon predominante en la arquitectura de la isla.
Finalmente, en su ensayo “El “sato” es el nuevo vernáculo”, Lilliana Ramos Collado explora la producción de la arquitectura contemporánea a través del filtro del material constructivo y del lenguaje tectónico que distingue sus proyectos. La invención y la innovación en el uso de materiales, particularmente de nuestro omnipresente “sato” –el hormigón– sus métodos constructivos y de ensamblaje proponen una nueva visión sobre el ornamento arquitectónico en el Caribe, reinterpretados mediante un lenguaje vital y contemporáneo que no niega su anclaje y origen en la tradición.
Beatriz del Cueto
El dúo dinámico de la construcción, 1905-1925
El presente artículo está escrito en memoria del Arquitecto Thomas S. Marvel, FAIA (1935-2015).
Aunque no fui su alumna ni tuve el privilegio de trabajar en su oficina, nos unía la pasión por la investigación arquitectónica; más recientemente, aquella relacionada con los enigmáticos Antonín Nechodoma y Frank Bond Hatch, arquitecto y contratista respectivamente. El Arq. Marvel dedicó gran parte de su vida a investigar al Arq. Nechodoma y como resultado en 1993 publicó el libro: Antonin Nechodoma Architect, 1877-1928 - The Prairie School in the Caribbean1. Pero como muchos saben, una investigación nunca termina y continuó durante toda su vida. Un video tomado en abril, 2014 grabó una charla informal que ofreció el Arq. Marvel en lo que fue la Casa Korber, hoy día Sinagoga de Miramar, y recoge sus comentarios más recientes sobre estos individuos2
La presente investigación referente a Nechodoma y Hatch no estuvo dirigida al estilo de los edificios que produjeron juntos, que, sin duda alguna, fueron originales en muchos sentidos. Más bien está enfocada a las tecnologías utilizadas para construirlos que fueron los morteros de cemento Portland, la piedra artificial o la piedra plástica como se les conocía desde finales del siglo XIX. Estos materiales innovadores para la época, fraguaban o secaban rápidamente, endurecían bajo el agua, y protegían los edificios contra el agua, el fuego, y las sabandijas. El bloque de concreto y el hormigón armado fueron productos del cemento, además de ser los materiales más utilizados para las estructuras de Nechodoma y Hatch, quienes fueron verdaderos pioneros en la industria de la construcción puertorriqueña y dominicana durante dos décadas, no solamente por el tipo de arquitectura que construyeron, sino por el uso (a veces arriesgado) de estos materiales innovadores. Habían traído consigo los conocimientos básicos para emplear estos materiales y técnicas de Estados Unidos, desde donde ambos provenían antes de comenzar su aventura profesional en tierras caribeñas. La obra que realizaron en conjunto, en ambos países, en gran medida ha permanecido principalmente debido a su buena construcción y el uso debido de las tecnologías empleadas. La desaparición y destrucción para la historia de un gran número de los más valiosos exponentes edificados como resultado de esta inigualable colaboración, ha ocurrido como consecuencia de su abandono por la falta de los dueños originales, o debido a los cambios de gustos y modas arquitectónicas de los distintos periodos.
A pesar de ambos haber estado integrados a la sociedad puertorriqueña de su tiempo a través de contratos para obras importantes (más Hatch, casado con una ponceña, que Nechodoma), según se evidencia en las revistas sociales de la época, es sumamente escasa la información sobre la vida privada de estos profesionales. Según el Censo Militar de Puerto Rico de 19003, Frank B. Hatch era un carpintero de 29 años de edad, proveniente de Maysville, Maine, que probablemente llegó a Puerto Rico como parte del personal militar que se estableció en la Isla luego de la
Arquitecto Antonín Nechodoma y contratista Frank B. Hatch durante una travesía en barco. Colección del Arq. Otto Reyes Casanova.

Guerra Hispanoamericana de 1898. Cinco años más tarde, él mismo se promovía activamente a través de anuncios en la prensa local4: «F.B. Hatch - Contractor and Builder; Motto: promptness and neatness».
El Arq. Marvel logró esclarecer gran parte de la vida de Nechodoma en su libro, y por eso sabemos que conoció a Hatch al ambos ser miembros fundadores del Elks Club of San Juan en 1905. Nechodoma había sido contratista y carpintero (igual que Hatch) en Chicago hasta 1905, y luego aparece como arquitecto y socio de una firma en Jacksonville, Florida ese mismo año. Allí habían grandes oportunidades para proyectos de construcción nueva como resultado del fuego que había devastado la ciudad. Su introducción a las comunidades Metodistas que se establecieron en Puerto Rico durante los años inmediatos a la Guerra Hispanoamericana puede haber ocurrido en ese momento; y en Puerto Rico, promovido por Hatch que llevaba cinco años en la Isla, se anunciaba continuamente en las publicaciones locales; y debe haber tenido para entonces contactos y clientes locales.
En Jacksonville se construían todo tipo de arquitectura con bloques de concreto desde 1903, según Marvel, y aparentemente desde entonces, Nechodoma se interesa por la República Dominicana y Puerto Rico como posibles lugares de trabajo debido a economías en pleno crecimiento en ambos países. Algunas fuentes señalan que realizó sus primeros proyectos para la República Dominicana desde la oficina en la Florida. Además, la experiencia de diseñar y edificar con bloques de concreto y hormigón armado para los proyectos de Jacksonville debe haber influenciado grandemente los primeros intentos para estructuras similares en Puerto Rico a partir de 1906-07, y en la República Dominica desde 1908, precisamente edificadas con estos materiales nuevos. Al posibilitarse muros y cimientos de menor grosor y peso con estas tecnologías, se consideraba que al igual resistirían de manera más eficiente los movimientos telúricos que afectaban estas áreas del Caribe.
Es posible, que entre el 1904 y el 1905 misioneros evangélicos norteamericanos trajeran consigo los moldes de metal necesarios para la fabricación de bloques huecos de mortero de cemento prensados, o bloques de concreto. Esta tecnología «rápida y económica» serviría para acelerar la construcción de iglesias, colegios, universidades y hospitales para sus congregaciones. Los bloques proveyeron un material a prueba de fuego y con menor peso que la piedra que imitaban. Los primeros moldes producían unidades sencillas en los lugares de los proyectos, utilizando los agregados disponibles en el sitio. Frank B. Hatch era feligrés y casi el constructor o contratista exclusivo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, y pudo haber sido el contacto a través del cual se importaron los primeros moldes de bloques a la Isla5
Edificios de bloques de concreto en Miramar, Puerto Rico, diseñados por Nechodoma y construídos por Hatch, ca. 1908 [demolidos]. Archivo Digital de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

Fachada posterior de Casa Georgetti en Santurce, Puerto Rico, durante su construcción en 1916 [demolida]. Colección del Arq. Otto Reyes Casanova.

Nuestra investigación indica que el primer edificio construido con bloques de concreto en Puerto Rico fue edificado por Hatch en 1906. No se menciona arquitecto o diseñador para la estructura sencilla del Asilo u Orfanato para Niñas George O. Robinson, demolido en 1941 para ampliar las facilidades del hoy día Robinson School en el Condado. Los dos primeros proyectos que se conocen fueron diseñados y construidos por Nechodoma y Hatch como equipo profesional, aparentan haber sido las Capillas Metodistas de Aibonito6 y la de la Playa de Ponce, edificados entre 1907 y 1908, estructuras casi idénticas aunque con la fachada frontal invertida. Al igual, en el expediente de 1907 de la Escuela Pública de Vieques7, también construida con bloques de concreto, una página arrancada de lo que parece haber sido un catálogo comercial de bloques de cemento muestra una fotografía de la escuela que lee: «Public School at Viequez (sic), Porto Rico. F. B. Hatch, Builder. “Hercules” Stone is used exclusively by the Porto Rican Board of Education». Hechos importantes son que Nechodoma fue el arquitecto y Hatch el contratista para esta escuela, según se evidencia en sus documentos, especificaciones de construcción, y fotos. Esto prueba que el dúo dinámico también colaboró en proyectos para la Oficina del Comisionado de Educación bajo el Departamento del Interior de la Isla y no sólo para clientes privados y grupos religiosos. El nombre de Frank B. Hatch, como constructor/contratista, fue encontrado en numerosos proyectos para las escuelas más tempranas que se construyeron en Puerto Rico. Posiblemente, estos primeros proyectos de construcción en la isla compartidos por ambos profesionales desde 1907, influenciaron los diseños y selección de materiales que Nechodoma iba a usar en San Pedro de Macorís desde 1908, un año después.
La historia indica que la primera incursión del Arq. Nechodoma en la República Dominicana fue en San Pedro de Macorís, donde se estableció en 1908 y ejerció distintos puestos (como contratista, desarrollador, ingeniero y arquitecto) durante las arduas labores para convertir este lugar en el puerto de mayor importancia en el país. Un poco antes del 1910, contratado por el Gobierno Dominicano como arquitecto, realizó obras emblemáticas tanto en la capital como en San Pedro de Macorís. Entre estas sobresalen el Mercado (1911), el Matadero (1911), y la torre de la Iglesia San Pedro Apóstol (1914), hito en San Pedro. Además, en la capital diseñó el Parque Independencia y su quiosco clásico (1912), y estuvo envuelto en la restauración y estabilización de varios edificios históricos de la Zona Colonial como sus proyectos para la Catedral y las ruinas del hospital e iglesia de San Nicolás de Bari, entre muchos otros. Todas las edificaciones nuevas fueron construidas con hormigón armado, una nueva técnica edilicia en el país hermano, que en algunas ocasiones incluyó ornamentación moldeada y prefabricada con una mezcla de cemento. Aunque estas obras fueron comisionadas a contratistas dominicanos y Hatch no estuvo presente ni envuelto en las mismas, precisamente fue durante estas
Muros de hormigón armado para la adición a la Escuela Pública de Vieques, 1909. Expediente para el Vieques Public School (1907), Archivo General de Puerto Rico, Fondo: Obras Públicas, Serie: Edificios Escolares, Caja: 1074.

primeras incursiones en suelo dominicano donde Nechodoma experimentó por su cuenta y realizó pruebas con el hormigón armado, algunas veces llevando el material a su límite y no siendo estas del todo exitosas. En específico resultaron defectuosos los techos abovedados de la Iglesia8; «...el techo consistía de una bóveda circular de 28 pies de ancho por 126 de largo, con media cúpula en el ábside, y que el concreto era poroso y había un gran número de grietas por las cuales se filtraba el agua»9 . Nechodoma estuvo viviendo junto a su familia en la República Dominicana hasta el 1912. Es entonces que se instala definitivamente en Puerto Rico, donde había seguido laborando con Hatch, de forma remota desde 1907, en múltiples proyectos.
A la misma vez que Nechodoma realizaba sus labores en la República Dominicana, en 1908 había colaborado con Hatch para diseñar y construir la primera Iglesia Metodista Episcopal (hoy día Capilla de Lourdes) en Miramar, cerca de la ciudad capital de San Juan, Puerto Rico. Durante la ceremonia de inauguración ocurrió una inusitada situación que selló el futuro diseño y construcción de las edificaciones metodistas a cargo del dúo. Según se detalla en un artículo publicado en El Defensor Cristiano, durante la dedicación del templo «...siguió un acontecimiento que nunca se borrará de nuestras mentes. Dada una invitación para si alguien deseaba empezar una vida cristiana y consagrarse a Dios con el nuevo edificio, tres personas se levantaron y vinieron a arrodillarse ante el altar, declarando así su fe en Jesu-Cristo y consagrándose a Dios. Dos eran niñas del Asilo Robinson, el tercero era Mr. A. Nechodoma, el arquitecto de la iglesia. Este hombre con su inteligencia trazó la iglesia más bonita en esta isla, y ahora entrega su corazón a Dios, el arquitecto del universo. — Esto sí es singular, decía un señor, este hombre hizo una casa para el Señor, y luego encontró a Dios en ella...»10
Como ambos profesionales eran feligreses metodistas, una gran cantidad de los primeros edificios para esta comunidad en Puerto Rico fueron diseñados y construidos por el equipo Nechodoma/Hatch. Este «dúo dinámico» de extranjeros, vivió, trabajó y dejó una huella indeleble en la fábrica arquitectónica puertorriqueña. No tenía par el trabajo de alta calidad que produjeron juntos, que resultaron ser magníficos exponentes de edificios de todo tipo.
A pesar de que Hatch construyó para otros arquitectos, rara vez Nechodoma utilizó otro contratista para sus diseños en suelo boricua, lo que podría explicar la cantidad reducida de planos y detalles para los proyectos en Puerto Rico de este famoso diseñador. El bloque de concreto se había convertido en el material de construcción preferido para los templos evangélicos en toda la isla como lo demuestran las colecciones fotográficas de principios del siglo XX. Tanto como catorce templos metodistas y presbiterianos y otros edificios relacionados a las comunidades
Frank B. Hatch (esquina inferior derecha de la foto) disfruta un momento de esparcimiento en las montañas de Puerto Rico. Mission Albums - Puerto Rico #1, image H989: «Mr. F.B. Hatch, the contractor, who built the M.E. Churches». United Methodist Church Archives, Madison, N.J.

Foto del Arquitecto Antonín Nechodoma publicada en el Puerto Rico Ilustrado del 21 de abril de 1928. Colección Puertorriqueña, Biblioteca Lázaro, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

misioneras evangélicas, fueron construidos utilizando bloques de concreto durante la primera década del siglo XX en Puerto Rico. Debido a esto, Nechodoma pudo haber sido el primer arquitecto que especificó estas «piedras artificiales» como material edilicio en el Caribe.
Residencias privadas unifamiliares también forman parte importante de las estructuras de bloques de concreto y hormigón armado de principios del siglo XX en Puerto Rico. Un gran número de estas casas fueron diseñadas por el equipo profesional de Nechodoma y Hatch entre 1907 a 1925, quienes nunca estuvieron asociados formalmente, aunque su colaboración fuese continua durante estas dos décadas. Por lo general, estas eran de un solo nivel de altura, elevadas del suelo por las escalinatas de entrada (raised-cottages o bungalows); sus zapatas y muros de carga eran de bloques de concreto con su cara exterior frecuentemente simulando sillares o piedra cortada, o de hormigón armado; sus pisos eran en su mayoría de madera, pero a veces lo conformaban baldosas o mosaicos hidráulicos de cemento; y los techos altos con declives a cuatro aguas eran estructuras de madera cubiertos por algún tipo de teja de cerámica, aluminio, o estaño y en algunas ocasiones, cartón de techar simulando materiales de Estados Unidos ajenos a Puerto Rico, como lajas o pizarra. Entre otros tipos de estructuras construidas por el dúo en Puerto Rico hubieron escuelas, edificios comerciales, institucionales, y de apartamentos, almacenes, oficinas, así como hoteles, algunas de estas de dos, tres y hasta cuatro pisos de altura.
La construcción de la propia casa de Nechodoma en Monteflores (1912), un barrio de la ciudad capital de San Juan de Puerto Rico, resultó ser, para el propio arquitecto, un experimento en cuanto al uso de materiales y acabados de superficie. En específico, la técnica de dejar los hormigones armados expuestos o sin enlucir ni pintar, con el agregado visible (muchas veces brindándole variedad cromática debido al color natural de la materia prima), luego fue utilizada e imitada para innumerables edificios institucionales, incluyendo, en particular, las escuelas de Puerto Rico a través de toda la Isla. Según la publicación de Marvel, un artículo de la revista Architecture, de 1913, describió estos acabados o terminaciones innovadoras para el beneficio y conocimiento de los arquitectos norteamericanos, a la vez que Nechodoma experimentaba con los mismos:
From time to time we have had glimpses of work from Porto Rico which has the Spanish understanding of the plastic quality of cement, with a modern acceptance of its possibilities as a structural material. A group of buildings designed by Antonin Nechodema [sic], architect, ... shows the adaptability of this material to conditions of the island. All of these buildings are in reinforced concrete, built with wooden forms... The architect tells us that it is not customary
Ponce First Methodist Episcopal Church, diseñada por Nechodoma (1908). Mission Albums - Puerto Rico #1, image H510. United Methodist Church Archives, Madison, N.J.

with them to plaster concrete surfaces. Instead, the concrete is given a color tone by means of the aggregate used, and the surface is rubbed down as the forms are removed. A blue trap rock of excellent quality is used with river sand —if possible— but usually with sea sand and cement, often a white Portland of American make. The rock is broken so that with a thin wall it runs from a quarter of an inch in size to the tiniest particles. These screenings give a pleasant texture to the finished surface.
The concrete is poured in courses three feet high around the entire outside. The forms are removed twenty-four hours after pouring the concrete; and the wall while still «green» is rubbed down with a wooden float11
No está claro si todos los colegios con estas paredes texturizadas fueron diseñados por Nechodoma, pero sí emularon estas técnicas que han perdurado hasta el presente en excelentes condiciones. Inclusive, a algunas de estas edificaciones se le añadieron ornamentos como mosaicos y otros elementos «modernistas» prefabricados en cemento como guirnaldas y jarrones, simulando aquellos empleados en edificios representativos de la Escuela de la Pradera de Frank Lloyd Wright. Según Marvel, la Escuela Padre Rufo en Santurce (1913) y la Escuela Superior de Arecibo (1914) fueron diseños del Arq. Nechodoma, lo cual prueba que continuó utilizando estas técnicas inmediatamente luego de emplearlas para construir su propia casa. Aunque en los expedientes para la construcción de los colegios de Puerto Rico sólo se incluía el nombre del contratista y no el arquitecto del proyecto, más de uno de estos planteles es un claro exponente de la influencia o el vocabulario arquitectónico que marcó la obra de Nechodoma12. Al igual, se le atribuye haber especificado estos mismos acabados para las superficies de hormigón armado de la Escuela de San Pedro de Macorís (1919) y otras en Santo Domingo de la misma época, como la edificada en el barrio de San Carlos. La volumetría y el uso de materiales de las escuelas dominicanas es casi idéntico a sus contrapartes puertorriqueñas. Para entonces, la firma de Hatch-Carbia, como contratistas, fueron los que construyeron la obra.
En la República Dominicana, los propietarios de las residencias de las clases de industriales y comerciantes acaudaladas, por lo general interesados en los materiales de construcción progresistas y de moda utilizados en otros países, hubieran deseado expresiones arquitectónicas y tecnologías similares a aquellas promovidas en el extranjero. Debido a las relaciones comerciales de la clase industrial dominicana con los Estados Unidos, existe prueba de que durante la primera década del siglo XX, las tecnologías del bloque de concreto y el hormigón armado fueron importadas a la República Dominicana probablemente por los contratistas o constructores norteamericanos del período.
Diseño para una «Residencia Tropical» en la República Dominicana. «Recent Work by Antonín Nechodoma», Architects’ and Builders’ Magazine, No. 7 (April, 1909): 291.

George O. Robinson Orphanage en el Condado, primer edificio construido con bloques de concreto por Frank Bond Hatch en 1906. Mission Albums - Puerto Rico #1, image H2936. United Methodist Church Archives, Madison, N.J.

Escuela Pública de Vieques diseñada por Nechodoma y construida por Hatch en 1907. Archivo Digital de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.



Mercado de San Pedro de Macorís, República Dominicana, diseñado por Antonín Nechodoma e inaugurado en el 1911. Bernardo Vega, Mas Imágenes del Ayer (Santo Domingo: Ediciones Centenario de Brugal & Co., 1988): 131.



Croquis fechado 1908 atribuido a Nechodoma para su diseño de la Primera Iglesia Metodista Episcopal, hoy día Capilla de Lourdes en Miramar. Yearbook-Official Minutes of the Porto Rico Mission of the Methodist Episcopal Church, February 2 to 7, 1910. Archivo del Seminario Evangélico de Puerto Rico, Río Piedras.
Iglesia San Pedro Apóstol (1914) en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Torre y techos abovedados de hormigón armado, diseño del Arq. Nechodoma. Colección de fotografías históricas digitalizadas, Archivo General de la Nación, Santo Domingo, República Dominicana.
Aibonito, Methodist Episcopal Church (1907) fue el segundo proyecto edificado con bloques de concreto en Puerto Rico donde trabajaron juntos Nechodoma y Hatch [demolida]. Mission Albums - Puerto Rico #1, image H598. United Methodist Church Archives, Madison, N.J.
Corte estructural con detalles de construcción de la Residencia Korber diseñada por el Arq. Nechodoma en 1916. Colección Nechodoma, Planos de la Residencia Korber, Archivo de Arquitectura y Construcción, Escuela de Arquitectura, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.
Casa Ferrer en Miramar, Puerto Rico, diseñada por Nechodoma [demolida]. Colección A. Moscioni, Archivo Digital de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

Celebración dentro de la Casa Georgetti en Santurce, Puerto Rico (ca. 1918-19) [demolida]. Colección del Arq. Otto Reyes Casanova.
Residencia del Arquitecto Antonín Nechodoma y su familia (1912) en el barrio de Monteflores, San Juan, Puerto Rico, construida de hormigón armado con agregado expuesto [demolida]. Thomas S. Marvel, Antonin Nechodoma Architect, 1877-1928: The Prairie School in the Caribbean (Gainesville, University of Florida Press, 1994): 68.

Durante su primera etapa de proyectos en este país (1908-1912), el Arq. Nechodoma diseñó, entre otras estructuras, tres grandes residencias para la ciudad capital, a ser construidas con las tecnologías del hormigón armado y el bloque de concreto en mente. La más temprana fue descrita como «Tropical Residence in Santo Domingo» (ca. 1908) y publicada en una revista estadounidense13. Las otras dos fueron la residencia monumental diseñada para Federico Velázquez-Hernández14, Ministro de Tesorería del país (ca.1910), la cual nunca fue construida, y la residencia de bloques de concreto simulando sillares construida para el banquero puertorriqueño Santiago Michelena-Belvé (1912)15. De las tres, esta última permanece aunque extremadamente alterada, y pudo haber sido edificada por el contratista Frank Bond Hatch, aunque no se encontró evidencia documental alguna. Para este mismo cliente, Nechodoma eventualmente diseñó el edificio de la International Banking Corporation en 1919, que fue edificado por la sociedad Hatch-Carbia establecida durante 1917 en la isla hermana.
El Arq. Marvel detalla en su libro que durante la segunda intervención del Gobierno Estadounidense en la República Dominicana entre 1917 y 1922, el gobierno temporero invitó al Arquitecto Antonín Nechodoma y al contratista Frank Bond Hatch, como expertos en el campo de construcción en Puerto Rico, a establecer oficinas en el país en 1917. La razón principal fue completar los proyectos de Obras Públicas que habían sido pospuestos durante varios cambios de mandato en el país. Para estos proyectos, Hatch creó una sociedad con el Ingeniero puertorriqueño Ramón Carbia. Tanto la oficina de Nechodoma como la de Hatch estaban ubicadas en el mismo edificio de la ciudad capital, que una vez más comprueba que siguieron como «socios extra-oficiales» aún en la isla hermana. Nechodoma y Hatch mantuvieron sucursales de sus oficinas profesionales en ambos países de 1917 a 1921, tiempo durante el cual dividieron sus labores entre los proyectos puertorriqueños y dominicanos16. Es durante esta etapa que se construyeron las escuelas y bancos, entre otros edificios de mayor escala, en la República Dominicana.
... trasladándose, asiduamente, en el vapor norteamericano Marina (entre las dos islas).
Estuvieron unidos al Arq. Nechodoma los contratistas y constructores generales puertorriqueños, Hatch & Carbia Construction Co., quienes, después de trabajar en el país por algún tiempo, formalizaron su compañía bajo las leyes dominicanas. Así, el 15 de abril de 1921, Ramón Carbia, ingeniero arquitecto, y Frank B. Hatch, aportaron en partes iguales... para constituir una sociedad que se dedicaría a toda clase de obras de ingeniería y albañilería, y especialmente casas, puentes, calzadas, edificios públicos... Hatch & Carbia construía las obras que Nechodoma diseñaba. Aún en los tiempos que el arquitecto estuvo ausente, su oferta de trabajo se publicó en el Listín Diario17

Frank B. Hatch falleció en 192518 y la revista Puerto Rico Ilustrado cubrió extensamente su funeral y entierro. Antonín Nechodoma lo sobrevivió por solo tres años falleciendo luego de completar, según Marvel, sus tres residencias más notables en Puerto Rico: la Korber (1916), la Georgetti (1917) y la Roig (1919), cuyo contratista fue Hatch. Ambos fallecieron debido a accidentes automovilísticos en la cúspide de sus respectivas carreras dejando un legado difícil de igualar.
Curiosamente, la pasión por el uso de los bloques de concreto como material estructural se extinguió rápidamente en Puerto Rico para esta época. La preferencia por el uso de hormigón armado, una tecnología contemporánea a los bloques, fue adoptada rápidamente por la industria de la construcción local acostumbrada a construir estructuras de albañilería utilizando formaletas y encofrado, igual que había sido el caso para las estructuras antiguas de mampostería. Además, nuevas ordenanzas de construcción recomendaron el hormigón armado sobre cualquier otra tecnología por su resistencia probada a los huracanes y terremotos.
Durante la ceremonia celebrando la vida del Arq. Thomas S. Marvel que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2015 en el monumental templo San Francisco de Sales en Cataño, su socio el Arq. José R. Marchand Sifre, AIA, dijo lo siguiente sobre su diseño: «...Yo pienso que estamos viviendo un momento histórico en la historia de la arquitectura de Puerto Rico. Como a veces ocurre en la literatura y en el cine, se ha completado una “trilogía”, Antonín Nechodoma, Henry Klumb, y Thomas S. Marvel Jova; tres grandes arquitectos que adoptaron a Puerto Rico y realizaron una contribución trascendental al país en la arquitectura, los planteamientos urbanísticos y la planificación...».
En efecto, en aquel momento, todos los presentes honramos a uno de nuestros arquitectos más prolíferos y admirados, quien al igual que otros profesionales no nacidos en tierra boricua, decidieron establecerse aquí y dedicar su gran talento y conocimientos para el beneficio y calidad de vida de los puertorriqueños y todos los que habitamos esta isla.
Ponce Public School, construida en 1913 con agregados expuestos y decoración en mosaicos y cerámica. Archivo Digital de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.
«Modelo de edificios para escuelas públicas (en República Dominicana). El Departamento cuenta con varias estructuras de esa clase de 8, 10, y 12 aulas en cada planta». Diseñadas por Nechodoma y construidas por Hatch-Carbia, ca. 1918. Kassim Elhimani, Santo Domingo de ayer y hoy (New York: L&S Printing Co., 1934).

Anuncios en el periódico dominicano Listín Diario de las oficinas profesionales del Arquitecto Nechodoma y de la Compañía de Construcción Hatch-Carbia. Listín Diario (19 de abril 19 de 1921): 5. Latin American and Caribbean Collection, George A. Smathers Libraries, University of Florida, Gainesville.





Residencia para Federico Velázquez Hernández, en la República Dominicana, ca. 1910 [nunca edificada]. Colección del Arq. Otto Reyes Casanova.
Quiosco clásico del Parque de la Independencia en Santo Domingo, República Dominicana; y el Arq. Nechodoma junto a colegas en su obra terminada. Colección de Fotografías Históricas digitalizadas, Archivo General de la Nación, Santo Domingo, República Dominicana.
Fotografía coloreada de la Casa Korber y sus jardines frontales (1916). Colección del Arq. Otto Reyes Casanova.
Interior de la Casa Georgetti, ca. 191819 [demolida]. Colección del Arq. Otto Reyes Casanova.
Fotografía histórica de la fachada principal de la Casa Roig (1919) en Humacao, Puerto Rico, diseñada por Nechodoma y construida por Hatch. Colección del Arq. Otto Reyes Casanova.

Notas:
Bank of Nova Scotia (ca. 1921), sucursal de San Juan, Puerto Rico. Thomas S. Marvel, Antonin Nechodoma, Architect, 1877-1928: The Prairie School in the Caribbean (Gainesville: University of Florida Press, 1994): 119.

1 Thomas S. Marvel, Antonin Nechodoma – Architect, 1877-1928 – The Prairie School in the Caribbean (Gainesville, University of Florida Press, 1994).
2 El link para acceder este video es: https://youtu.be/OQscXOBYUFw
3 Censo Militar de Puerto Rico de 1900, «Civiles, residentes de los Estados Unidos (ubicados) en Estaciones Militares o Navales (de Puerto Rico)».
4 San Juan News, versión matinal del jueves, marzo 3 de 1904, Colección Puertorriqueña, Biblioteca Lázaro, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.
5 Beatriz del Cueto, «Historia en Concreto: la evolución de los morteros hidraúlicos y el uso del cemento en Puerto Rico», AAA050 (Marzo, 2014): 8-11; y Beatriz del Cueto, «Concrete Blocks and Hydraulic Cement Floor Tile in the Tropics: Advent, History, Conservation», manuscrito inédito (New York: Fundación James Marston Fitch, 2015).
6 Demolida debido a su destrucción total causada al caer el campanario como consecuencia de los efectos devastadores del huracán San Felipe de 1928.
7 «Vieques Public School - Construction Specifications» (1907). Archivo General de Puerto Rico, fondo: Obras Públicas, serie: Edificios Escolares, caja: 1074.
8 Para esta época, la fábrica para techos o cubiertas en hormigón armado aún no se entendía completamente ni se había dominado del todo su diseño apropiado. A esto se debe que gran cantidad de los primeros ensayos o intentos para construir estructuras con muros y zapatas de bloques de concreto y hormigón armado tuviesen, en su mayoría, techos de madera. Esto es evidente en un sinnúmero de estructuras tanto en Puerto Rico como en República Dominicana realizadas por Nechodoma y Hatch, además de otros arquitectos de ambas islas, que al igual se aventuraron a usar estas tecnologías innovadoras para sus edificaciones.
9 Enrique Penson, Arquitectura Dominicana 1906-1950 (Santo Domingo: Mediabyte, S.A., 2005): 354.
10 Manuel Andújar, «Dedicación», El Defensor Cristiano - Órgano de la Iglesia Metodista Episcopal de Puerto Rico, No. 103 (15 de abril de 1908): 2. Seminario Evangélico de Puerto Rico, Biblioteca Juan de Valdés, Archivo Histórico del Protestantismo en Puerto Rico, Río Piedras. 11 Marvel, 86.
12 Entre algunas de las escuelas en Puerto Rico con agregados expuestos en sus fachadas sin pintar figuran las de Santurce [Padre Rufo] (1913), Utuado (1916), dos en Mayagüez (1917), Santa Isabel (1918) y Arecibo (1918). Se hipotetiza que estos planteles fueron diseñados por Nechodoma o influenciadas por sus diseños. Las escuelas de Toa Alta (1917), Salinas (1917), Gurabo (1918), Luquillo (1919), y Barceloneta (1919), tienen agregado expuesto sin la otra ornamentación que marcó la obra de Nechodoma. De todas estas, solo la Escuela Superior de Mayagüez fue construida por Hatch. Guillermo Esteves, «Resumen histórico del Informe del Año 1920 del comisionado del interior, Sr. Guillermo Esteves» [Historic Summary of the 1920 Report of the Commissioner of the Interior, Mr. Guillermo Esteves]. Trabajo ejecutado en el año fiscal 1918-1919, Revista de Obras Públicas de Puerto Rico, No. 7 (Julio, 1924): 225-270.
13 «Recent Work by Antonin Nechodoma», Architects and Builders Magazine, Vol. X, No. 7 (April, 1909): 291.
14 Como estudioso de la obra de Nechodoma, el Arq. Otto Reyes Casanova tiene una gran colección privada de material relacionado al famoso arquitecto. Los dibujos de esta casa, en adición a las fotos de la Casa Georgetti, y la fotografía de Nechodoma y Hatch durante una travesía marítima, fueron facilitadas por el
Arq. Thomas S. Marvel Jova, FAIA. Foto tomada por Xavier J. Araújo Berríos y publicada en artículo «Fallece Prominente Arquitecto Thomas Marvel», El Nuevo Día, 3 de noviembre de 2015.


arquitecto para este artículo. Le estamos sumamente agradecidos por esta importante colaboración.
15 El Libro Azul de Santo Domingo [The Dominican Blue Book] (1920; re-imp., New York: Compañía Biográfica, 1976): 41.
16 Marvel, 129.
17 Penson, 370-371; y Listín Diario, 19 de abril de 1921. Latin American and Caribbean Collection, George A. Smathers Libraries, University of Florida, Gainesville.
18 «...a fines de marzo [del 1925] en que como consecuencia de un choque de automóvil tuvo una congestión cerebral que lo incapacitó... y que le produjo la muerte el siete de mayo». Caso de Sobrinos de Ezquiaga v. Sucn. Hatch, julio 18, 1928; en Decisiones de Puerto Rico. Casos Resueltos en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. San Juan: Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, tomo 38, 1929, 603. Enrique Vivoni Farage, «Antonín Nechodoma: umbral para una nueva arquitectura caribeña» (Catálogo Exhibición, Archivo de Arquitectura y Construcción, Escuela de Arquitectura, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1989): 31.
Ensayo
María Isabel Oliver
Rodolfo Fernández, 1963.

En el artículo “It’s time to solve the riddle of the windowless house”, publicado en el periódico puertorriqueño The San Juan Star en 1966, Amy Bragg nos adentra en el mundo del acertijo doméstico a través de una extraña casa sin ventanas cuya ininteligibilidad nos tienta a indagar y a descubrir. La residencia, un volumen cerrado, organizado alrededor de un patio interior, se presenta como un objeto indescifrable ante la curiosa mirada de los vecinos de la urbanización Garden Hills que ponderan sobre la función, ventilación y oscuridad en el espacio interior de una estructura sin fenestraciones. Desconcertada, Braggs reflexiona sobre la desnaturalización de la imagen de la casa moderna en Puerto Rico delineada a través de volúmenes horizontales, amplias aperturas y el uso del brise-soleil, para exponer, mediante la imagen fotográfica del arquitecto junto a su familia, que, en la obra del arquitecto Rodolfo Fernández Ramírez (1930-2011), el acertijo radica en lo cotidiano y familiar dentro de lo excepcional e inhabitual.
Nacido en Puerto Rico y educado en la Academia de San Carlos y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre los años 1950 y 1955, Fernández se adhiere a la búsqueda de un modernismo particularmente ‘latinoamericano’1 bajo la influencia de maestros de la arquitectura moderna mejicana. Las tendencias modernas aprendidas de sus profesores universitarios exaltaron la infinita búsqueda de nuevas ideas siguiendo el pensamiento teórico de Villagrán García y Jesús Aguirre Cárdenas; la búsqueda de raíces prehispánicas de Federico Mariscal; el manejo de lo austero de Vladimir Kaspe; el entendimiento de las funciones modernas de Augusto Álvarez, Enrique Landa y Ricardo de Robina; y la arquitectura monumental de Carlos Lazo, entre otros. A su regreso a Puerto Rico en 1955, el arquitecto se expone al trabajo de una generación de arquitectos locales y extranjeros, que desde la década anterior habían fungido como constructores de una promesa moderna para el país, bajo las nuevas y controversiales ideas del Comité para Diseño de Obras Públicas. Aun así, el trabajo de Fernández se separó de las versiones modernistas de la obra de Richard Neutra, Henry Klumb, y la firma Toro Ferrer y Torregrosa, en la que trabajó por un período de tres años.
Más que reflexionar sobre el legado moderno nacional o internacional, o sobre las tipologías arquitectónicas producidas en el trabajo de Fernández, su obra nos provoca colocar la reflexión por encima de lo edificado. Adivinar la antología de acertijos en su obra es pensar en el ‘construir, habitar, pensar’ heideggeriano en el cual la obra misma nos permite preguntar ‘¿qué es una cosa construida?’2 en miras de transformar lo construido nuevamente en reflexión. Y es que Fernández juega con el espectador. Observar su obra es deleitarse en el placer de la pregunta, específicamente en el ‘¿por qué?’ de lo anómalo como acto del pensamiento. El muro como pieza inhabitual -que demarca lo habitual- en la obra de Fernández constituye
el elemento crítico de su composición arquitectónica. Y aunque en la arquitectura occidental el muro se define como una ‘sustancia física’, un ‘caparazón de piedra macizo que rodea un cuerpo inerte’3, para Fernández es el elemento que cierra, que enmarca y que aísla.
El hermetismo en la residencia Fernández es un ejemplo de cómo el arquitecto no sólo se aparta de los modelos establecidos en la isla, sino que también se distancia de su obra temprana en México. A diferencia de su casa y de la residencia Bird, las residencias Davidoff y Campomanes expresan la transparencia y la definición del espacio interior mediante el uso de extensos planos horizontales. Aunque su obra doméstica no siempre siguió una tendencia específica, la residencia del arquitecto evidencia el legado de la obra de los mejicanos Luis Barragán y Jorge González Reyna, para quien Fernández trabajó varios años. Similar a la casaestudio Barragán, Fernández propone una especie de escape del mundo exterior que refleja el pensamiento de Adolph Loos cuando asevera que ‘la casa no debe decir nada al exterior, toda su riqueza debe manifestarse en su interior”.4 En la residencia Fernández, el límite doméstico se define a través del cerramiento de muros libres de ornamento y la organización laberíntica y a la vez organizada del espacio interior. Este laberinto ‘infinito comparado al universo’ que caracteriza el relato “La Casa de Asterión”, de Jorge Luis Borges,5 se opone al caos y a la incoherencia del mundo moderno exterior. De la obra de González Reyna en la residencia en la calle Camilia #233 (1947), Fernández reinterpreta la organización de los espacios interiores donde vestíbulo, sala, comedor, cocina y cuartos se rigen por el patio interior, la modulación y el rigor de la disposición estructural para crear un espacio funcional e íntimo. Según Beatriz Colomina, la intimidad radica en la relación entre espacios.6 Sin embargo, la intimidad también se manifiesta a través del ‘gabinete de curiosidades’ que se ligan a ésta. La pared de madera, la alfombra de líneas verdes, azules y blancas, el mobiliario danés, y la silla roja en forma de corazón,7 se enmarcan en el espacio íntimo de Fernández, para recalcar el dominio sobre el territorio doméstico cuyos objetos y su ordenamiento reflejan la personalidad individual del habitante.8
Un análisis de las fotografías que acompañan al artículo nos permite extraer algunas conclusiones y meditar sobre el enigma de la obra y su habitante. Lejos de cuestionar la validez de la función de la residencia, las fotos del arquitecto junto a su hijo frente a la fachada principal, en el patio junto a su familia, y la de sus hijos junto al patio interior, revelan la intención de redefinir la identidad del arquitecto del mundo moderno a través de la obra arquitectónica. Marcado por la distracción y el ocio, el refugio doméstico se aleja del espacio y la imagen profesional para conferir a lo masculino la jurisdicción de un espacio históricamente dominado por la mujer. Este acertijo se revela mediante la lectura de nuevos códigos visuales de representación, en la cual el
Perspectiva. Casa Davidoff, México D.F., s.f.. R. Fernández, Arquitecto.
Centro izq: Casa Fernández, Guaynabo, Puerto Rico, 1965. R. Fernández, Arquitecto. Fotografía: James H. Timber.
Planta Casa Fernández, Guaynabo, Puerto Rico, 1965. R. Fernández, Arquitecto. Centro: Interior Casa Fernández, Guaynabo, Puerto Rico, 1965. Fotografía Marvin W. Schwartz. Abajo: Casa Fernández, Guaynabo, Puerto Rico, 1965. R. Fernández, Arquitecto. San Juan Star, 18 de julio de 1966. Fotografía Marvin W. Schwartz.


Planta. Casa en calle Camilia 233, México D.F., 1947. Jorge González Reyna, Arquitecto. Abajo derecha: Casa Bird, R. Fernández, Arquitecto.






Apartamentos Pomar, El Condado, Puerto Rico, 1962. R. Fernández, Arquitecto.

Bodegón con membrillo, repollo, melón y pepino. Juan Sánchez Cotán, 1602.
Perspectiva. Medina Center, 1963. R. Fernández, Arquitecto

muro, en la obra de Fernández, ejerce su derecho a construir una intimidad que no se rige por lo convencional ni en la sociedad ni en la arquitectura.
El muro como marco contenedor de elementos miniaturizados transforma la arquitectura en un objeto perfecto, preciso y descontaminado del contexto exterior. Similar al marco de Ortega y Gasset, el muro se convierte en una frontera cuya existencia transforma la pared y el cuadro en ‘dos mundos antagónicos sin comunicación’.9 Y es que, para Fernández, al igual que para Gasset, el marco sugiere la experimentación de un territorio artístico, aislado de lo vital. Según Gasset, ‘la obra de arte es una isla imaginaria que flota rodeada de realidad por todas partes. Para que se produzca es, pues, necesario que el cuerpo estético quede aislado del contorno vital’.10
Bajo esta premisa, el edificio de apartamentos para el Sr. José Pomar en Condado (1962), revela la expresión de un marco viviente que se independiza del suelo y del contexto como insistencia en la imposibilidad del diálogo con lo existente. El marco renuncia a la gravedad para adosarse al volumen principal, reinterpretando el elemento del nicho que se manifiesta, en palabras de Víctor Stoichita, como un hiato en la superficie plana de la pared.11 Aunque el marco no cierra completamente, su delimitación es suficiente para crear una profundidad que se llena a través de la forma. Similar a la pintura Bodegón con membrillo, repollo, melón y pepino (1602), de Juan Sánchez Cotán, el marco, el objeto y el vacío se relacionan en una sola composición,12 para exponer el carácter tridimensional del espacio contenido en el nicho. La colocación de cada fruto dentro / fuera del marco espacial que crea Sánchez Cotán, y la forma en que se sostienen del marco del nicho colgados, o colocados en la repisa inferior, subraya la jerarquía e individualidad de los objetos. De forma parecida, las sombras, rejas, balcones, pilotis y ventanas que se adelantan y se retraen en el edifico Pomar, van cambiando su relación con respecto al marco para distinguir y destacar su función y su cualidad plástica.
Conocer y comprender el objeto arquitectónico presupone descubrir el enigma que lo acompaña para entretenerse en adivinarlo. En los edificios de la Calle Parque #407 (1964) y el de la Avenida Ponce de León #1612 (1964), mejor conocido como “Avianca”, las preguntas surgen ante la presencia del muro que revela la peculiar implantación del objeto en la ciudad de Santurce: ¿por qué se emplaza de esa manera? ¿por qué se comprime? ¿por qué flota el volumen? Estas preguntas caracterizan la obra de Fernández como un corpus de acciones simples y autónomas que se comportan como ajenas a las coordenadas de aquél que las descubre, las explora y comprende su peculiaridad. En este sentido, ambas estructuras exponen tres características particulares: el emplazamiento en ángulo respecto a la retícula de

Maqueta. Medina Center, Río Piedras, Puerto Rico, 1963. R. Fernández, Arquitecto. Fotografía Francisco Vando.

la ciudad, el uso de grandes muros en sus fachadas laterales y la introducción de la ‘caja’ flotante en la parte superior de la estructura.
El carácter autónomo de estas dos obras obedece a los límites de la línea de propiedad dentro del bloque y a los muros laterales. En ambas estructuras, los delgados lotes orientados en ángulo, se delinean como paralelogramos que emergen del suelo para conformar el cuerpo del edificio. Flanqueado por dos monumentales muros, uno en cada fachada lateral, la estructura retrocede del borde urbano y se comprime para organizar en bandas horizontales y verticales, las losas y fenestraciones de la fachada principal. La compresión ejercida por los muros nos remite a Gasset, según quien el marco, en su carácter aislante, miniaturiza y hace posible la observación del detalle. Es precisamente en esa ‘isla del arte’, en ese vacío entre dos muros, que Fernández establece el espacio para sostener la acción de incluir y excluir, y de ver y ser visto. Ese espacio reservado para el cristal se configura como una revelación difusa entre interior y exterior, que se eleva hasta la parte superior del edificio. La lectura de un segundo marco en el tope de la estructura nos remite al espacio vacío en la pintura de Sánchez Cotán. Dentro de este limite, Fernández consigue una expresividad volumétrica particular al colgar una suerte de ‘caja’ que sobresale hacia el exterior. El interés del propietario en conservar para sí el volumen superior en ambas obras, se ve expresado en la composición y el posicionamiento de este enigmático volumen con respecto al edificio. Tanto en la transparencia del volumen en el edificio Avianca, como la solidez en el edificio de la Calle del Parque, estos cuerpos volados exageran la tensión de la volumetría y desafían la gravedad.
Tanto en su residencia personal, como en estas tres obras, Fernández ejerce dos acciones intencionalmente contradictorias. Por un lado, crea el muro como una acción a priori del elemento inmóvil que se fija en el tiempo; y por el otro, expresa la creación de un espacio fluído y cambiante dentro del marco, en el cual los significados se arman a posteriori a partir de las funciones que cambian con el tiempo. Así como los edificios mencionados sirvieron de base para experimentar con la pureza del muro, del marco y del nicho, la hibridación de estos elementos en la propuesta no construida del edifico de vivienda Candina en Condado (1964) y el edificio comercial y de oficinas Medina Center en Río Piedras (1963), reflejan un claro desarrollo de nuevas composiciones y diversas posibilidades de ocupar el espacio.
En el Condominio Candina, los muros laterales se sostienen por un sistema estructural similar a los planos trapezoidales del edifico Pomar. El impacto formal y el efecto expresivo de la estructura se acentúan a través del peso de los grandes muros que flotan sobre la aparente fragilidad de las vigas estructurales. Similar a las ‘cajas’
Perspectiva. Edificio Avianca Ponce de León 1612, Santurce, Puerto Rico, 1964. R. Fernández, Arquitecto.
Edificio Del Parque 407, Santurce, PR, 1964. R. Fernández, Arquitecto.


colgadas en el edificio en Calle del Parque #407 y el edificio Avianca, los balcones flotan entre los muros para producir fuertes contrastes entre el peso evidente del hormigón y la igualmente evidente ligereza del metal.
El edificio Medina Center se emplaza como un ente diferente, ajeno a la imagen del lugar. Recurriendo a las mismas estrategias de diseño utilizadas en los edificios en Santurce y el Condominio Candina, Fernández utiliza el muro como elemento que aísla para permitir el desarrollo de un diseño que no sigue los parámetros de la arquitectura de su contexto urbano en el pueblo de Rio Piedras. La composición tripartita que constituyen la base comercial, la terraza y el volumen de oficinas, permite entender el edificio como plinto que reconcilia el espacio urbano con el programa de oficinas de los pisos superiores. La creación de una gran plaza elevada muestra el proyecto de Fernández como preludio a la propuesta que años más tarde ejecutará la firma Toro y Ferrer, para el desarrollo de la Milla de Oro (1969) en Hato Rey.
Ponderar sobre esta última precuela en la obra de Fernández, y sobre la antología de acertijos con respecto a su producción, implica re-conceptualizar la historia de la arquitectura moderna en Puerto Rico. El debate sobre el tema problematizaría la tensión entre lo alterno y ese canon producto de las codificaciones establecidas a través de importantes exhibiciones y revistas. Esto ha promovido la construcción de un registro de posibilidades que “microescospiza” la mirada para siempre enfocarla en los mismos protagonistas y las mismas formas recurrentes. A pesar de admirar a los maestros de nuestra arquitectura moderna —Neutra, Klumb,Toro y Ferrer—, Fernández sabía que no pertenecía al canon.13 Por ello, el muro como tema recurrente en su obra, trasciende su valor como elemento arquitectónico para transformarse en portador de identidad, en la rúbrica inequívoca del autor. A través
Perspectiva. Condominio Candina, El Condado, PR, 1964. R. Fernández, Arquitecto.

de este ‘sello’ —el muro como cerramiento, el muro como marco, el muro como nicho— Fernández declara su obra como otra versión indispensable de la ‘verdadera’ arquitectura puertorriqueña.
Notas
1 Henry Russell Hitchcock. Latin American architecture since 1945. Ayer Co Pub, 1972, pp. 57
2 Martin Heidegger and Ana Carlota Gebhardt. Construir, habitar, pensar. Alción Ed, 2002, pp. 4
3 Marvin Trachtenberg e Isabelle Hyman. Arquitectura. Vol. 24. Ediciones Akal, 1990, pp. 268
4 Benedetto Gravagnuolo. Adolf Loos: teoría y obras. Editorial Nerea, 1988, pp. 22
5 Jorge Luis Borges. El Aleph. “La casa del Asterión.” 1999
6 Beatriz Colomina. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas CENDEAC, 2010, pp. 38
7 The San Juan Star, op. cit.
8 El espacio de lo íntimo definido por su habitante es asunto tratado con sumo interés al menos desde el siglo XIX, llamado “the shell” en las novelas de Henry James, y comentado sagazmente por Roland Barthes en “Le monde-objet”. Essais critiques. Paris: Éditions du Seuil, 1964, pp. 19-28.
9 “Meditación sobre el marco.” En José Luis Molinuevo, ed. El sentimiento estético de la vida (Antología) José Ortega y Gasset. Madrid: Tecnos, 1995, pp. 258-263
10 Ibid.
11 El concepto de ‘nicho’ en este ensayo lo sugiere la Dra. Lilliana Ramos a través del ensayo de Víctor Stoichita. La invención del cuadߺro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea. Madrid: Ediciones El Serbal, 2000, pp. 41-44.
12 Ibid.
13 Entrevista a Rodolfo Fernández por la autora en el año 2010.
Ensayo
Lilliana Ramos-Collado
Quiebrasoles en Casa Mar, José ColemanDavis. Fotografía: José F. Vázquez

“Quizás el término ‘hormigón’, que usualmente significa conglomerado, lo denota como el sato1 en el rango de los materiales, servil como tal, apenas destinado a ser mayordomo obediente.” —Frank Lloyd Wright
La más reciente arquitectura puertorriqueña presenta la consolidación de conceptos, prácticas y materiales que, nutridos por un siglo de modernización, configuran un nuevo lenguaje vernáculo. Puerto Rico ha vivido —y vive— la evolución de las tradiciones modernistas, de modo que podemos hablar hoy de tradiciones incipientes, nuevas e “inventadas” que replantean dramáticamente la idea misma de lo vernáculo. Este ensayo examina esas nuevas tradiciones, propone el hormigón como “nuevo” material vernáculo, y comenta la obra arquitectónica de José Ricardo Coleman-Davis y José Javier Toro, dos arquitectos cuya práctica apunta ya novísimas tradiciones vernáculas.
Lo vernáculo es un proceso
Según Lindsay Asquith lo vernáculo tuvo originalmente una voluntad arqueológica y antropológica dirigida a documentar y preservar “tradiciones consideradas más espontáneas, instintivas y verdaderas, apenas considerando el contexto cultural o al potencial de futuro… Esa documentación busca comprender la herencia edilicia histórica, rural y pre-industrial… clasificar y fechar edificios individuales, o formas, materiales, planos específicos, hilvanar patrones de distribución y difusión, así como cambios tipológicos en la historia social.”2
Pero no todos los “pasados” tienen el mismo valor. La visión predominante de nuestra magra legislación conservacionista privilegia la arquitectura militar española en sillería y las iglesias y casas privadas de piedra y, luego, la arquitectura en mampostería de ladrillo de barro. Esta preferencia por lo “duro” ha soslayado las viviendas de maderas nobles en peligro: los bosques ya no producen suficiente maderamen noble para repararlas. Igualmente con el acervo modernista en zonas urbanas declaradas históricas en Miramar y Sagrado Corazón: la normativa no explica cómo conservar la historicidad de la zona histórica, y valga la redundancia.
Cada generación incide en la tradición, renegocia sus necesidades y soluciones, e introduce tecnologías y materiales de construcción que provocan una nueva idea de la arquitectura. Como nos propone Eric Hobsbawm:
“Las ‘tradiciones’ que reclaman ser viejas suelen ser de reciente origen y a veces inventadas… Por ‘tradición inventada’ se entiende un conjunto de prácticas, usualmente gobernadas por reglas aceptadas de forma abierta o tácita, y que demuestran una naturaleza ritual o simbólica que busca inculcar ciertos valores y normas de conducta por repetición, y que automáticamente implican una continuidad con el pasado. De hecho, si posible, usualmente intentan establecer continuidad con un pasado que les resulte conveniente.”3
Pasillo de techo inclinado protegido por quiebrasol, Casa de Huéspedes, José Coleman-Davis.

Puerto Rico abrazó la modernización con las transformaciones materiales que trajo la invasión norteamericana en 1898. Las nuevas tradiciones calaron rápidamente, y con igual rapidez escogimos un pasado “conveniente” que solventara esa modernización: el pasado de pobreza, desigualdad, aislamiento y atraso que queríamos dejar atrás. La obra pública y privada adquirió un carácter emblemático: los nuevos proyectos evidenciaban, y a la vez cuestionaban, los tiempos mejores con materiales y tecnologías, y una nueva idea de pasado, de presente y de futuro.
Cada tiempo produce su propio “vernáculo”: en tanto nuestro tiempo un día será un pasado que habrá producido sus propias tradiciones, debemos detectar los incipientes vernáculos arquitectónicos que legaremos a nuestros descendientes. Sin olvidar que siempre resonará, en todo “nuevo vernáculo”, un sustrato gestual que delate la carrera de relevo de nuestro acervo arquitectónico. El vernáculo será siempre un proceso donde tradición y ruptura convivirán y se retroalimentarán mutuamente.
Misterio y esplendor del nuevo vernáculo
Pero volvamos a Frank Lloyd Wright y a su sato. El hormigón es, literalmente, un híbrido sin dueño, ancestral, elaborado lentamente por la humanidad, que sirve casi para cualquier cosa. Pero es, sobre todo,
“… aquí y dondequiera, el nervio secreto del cuerpo físico de nuestro nuevo mundo… sin ‘canción [de gesta] y sin historia’… vehículo para el espíritu creativo que provoca… la tentación de rescatar de la degradación un material tan honesto… en el hormigón tenemos un material plástico que aún no ha encontrado el medio de expresión que le permita asumir su forma plástica… Pero algunas verdades sobre el material están muy claras: primero, es un material de masas; segundo, cede a la impresión en su superficie; tercero, es material que puede ser continuo o monolítico con cierta holgura; cuarto, es material que puede someterse a la acción química, puede colorearse, hacerse impermeable al agua; puede teñirse o texturarse en su propia materia; quinto, es material maleable mientras está fresco, frágil cuando aún no está maduro, terco cuando viejo, siempre pobre en tracción. ¿Cuál debe ser la estética del hormigón? ¿Es piedra? Sí y no. ¿Es yeso? Sí y no. ¿Es ladrillo o loza? Sí y no. ¿Es hierro fundido? Sí y no. Pobre hormigón, siempre buscando su propia identidad en las manos humanas…”4
Si lo vernáculo consiste en tradiciones arquitectónicas de materialidad, técnica y forma en evolución, el hormigón, siendo “cambiaformas”, resulta ser un material “infinito”, abierto a la experimentación de “las manos humanas” .
En un siglo que acogió mundialmente las grandes revoluciones sociales, la consolidación de la clase media, la proliferación de los mercados, las migraciones numerosas, y un acceso inédito a la educación y a la justicia, ha sido el hormigón la piedra igualadora por nunca ser específica. Por eso interesa el año en que Wright escribió sobre el hormigón:
Pasillo interior con vanos para circulación del aire, Casa de Huéspedes, José


1928, justo el año cuando el Congrès International d’Architecture Moderne convino por primera vez en Suiza para adelantar una arquitectura aliada con la democracia y el interés social de los tiempos, y justo el año cuando, luego del paso catastrófico del Huracán San Felipe que destruyó gran parte de la vivienda en Puerto Rico, se hizo necesario pensar en la reconstrucción de la isla, y Puerto Rico abrazó el hormigón no sólo como material distintivo de nuestra modernidad, sino como la garantía de vivienda y obra pública seguras y duraderas. Al igual que el hormigón, el pueblo puertorriqueño carecía de su “canción [de gesta] y de su historia” propia, dispuesto a transformarse dentro del paradigma de lo sato.
El primer tercio del siglo XX trae gran diversidad de obras públicas en bloques de cemento y hormigón armado: puentes monolíticos, edificios y otras instalaciones en las zonas portuarias, escuelas públicas, vivienda social, los primeros edificios de la Universidad de Puerto Rico, instalaciones para el tren, centrales hidroeléctricas y embalses, y obra privada residencial y comercial, hoteles lujosos, hospitales y, eventualmente, shopping centers El uso masivo del hormigón inspiró al Gobierno de Puerto Rico a construir una fábrica de cemento para acelerar aún más el desarrollo de la isla.
Pero fue la década de 1940 el momento cumbre del hormigón como material definitorio de nuestra modernidad: mientras un desarrollador privado, Long Construction, negociaba con el Banco Gubernamental de Fomento un préstamo para crear Puerto Nuevo, el mayor desarrollo de vivienda jamás construido (más de 6,000 viviendas individuales), la Compañía de Fomento buscaba una empresa hotelera que viniera a Puerto Rico a administrar un hotel de lujo financiado con dinero público, invitación que Conrad Hilton aceptó para convertirse en el primer hotelier norteamericano en poseer un hotel internacional tropical: el Caribe Hilton. Construidos a la vez (1947-1949), ambos proyectos utilizaron nuevas técnicas de construcción rápida y eficiente en bloque de cemento y hormigón. Con ellos se consagró el hormigón como vernáculo de nuestra modernidad, válido para vivienda social y para hoteles de lujo, duradero, eficiente, bueno para todo y para todos. Este material, que Wright llamó sato, consolidó la modernización en Puerto Rico.
El sato entre los satos: prácticas puertorriqueñas recientes en hormigón En el proceso de buscar la “forma del hormigón”, como proponía Wright, la arquitectura puertorriqueña continúa explorando nuevas formas y procesos basados en este material que impulsa tradiciones nuevas e inventadas. Las obras recientes de José Ricardo Coleman Davis y de José Javier Toro de muchas maneras miran hacia el pasado inmediato y reconsideran este nuevo vernáculo.
José Ricardo Coleman-Davis: un bunker de espacio y sol Nuestra residencia urbana siempre será un reto arquitectónico: su programa cambia según la cultura. La separación entre lo íntimo y lo público, la expansión de áreas como sanitarios y cocina, nuevas áreas para descanso familiar, y almacenaje han ido cambiando, considerándose la casa como un espacio de cierto lujo desde la década de 1950, cuando
Fachada principal con pliegue en ángulo, Casa Mar, José Coleman-Davis. Fotografía: José F. Vázquez

Pared interior con pared texturada en hormigón expuesto, Casa Mar, José Coleman-Davis. Fotografía: José F. Vázquez

comienza el interés en proyectos de urbanización que cambian el programa de las casas de madera y de bloque y hormigón. Singular a la evolución de la residencia urbana será su impulso creciente de integrar elementos de mayor intimidad entre las casas vecinas y un programa interior que también separará lo íntimo de lo “más íntimo”.
Casa Mar, (ver p.156 de esta edición, ed.) vivienda unifamiliar ubicada frente a la playa del Atlántico en el sector de Ocean Park, asume la separación tajante entre lo público y lo privado como gesto programático fundamental. Coleman Davis así lo afirma en su didascalia sobre la casa: “público vs. privado = sitio vs. programa...”5 Las obras protegen la intimidad mediante quiebrasoles con fenestración mínima, o muros ciegos con pequeñas claraboyas para traer natural luz al interior.
Emplazada perpendicularmente a la calle, al lado la playa, Casa Mar tiene su fachada principal dividida en tres: dos muros de hormigón separados por un panel ornamental. Uno de los muros lleva estampado en el material un alto pliegue hundido en ángulo. El otro muro es plano y muestra una celosía alargada que sobresale en lo alto. En la visual desde la calle, llaman la atención el pliegue en el hormigón y el panel ornamental que arranca desde el segundo piso hasta el tope del edificio: visto de cerca, parece una elaborada escultura de barro cocido con complejas texturas indigenistas rústicas, aunque está hecho en cemento color terracota, vaciado in situ en moldes de espuma de poliestireno pre-cortado para empaque y quemado con soplete de acetileno para mayor textura. Realizado por el ceramista puertorriqueño Jaime Suárez, choca con la fachada de suave hormigón expuesto casi blanco. Pero, sobre todo, choca con el pliegue en el hormigón, aunque ambos introducen la complejidad del detalle arquitectónico que oscila entre integrales monolíticos y elementos dispares, entre componentes mecánicos aunque aviesos y la turgencia de superficies orgánicas o artesanales.6 La fachada posterior tiene una composición parecida a la principal: lleva en el centro, como elemento decorativo vertical, una serie de escalones y descansos para hacer alpinismo, como si la casa fuera una montaña habitada en su entraña.
Vista desde la calle, Casa Mar proyecta una intimidad radical similar a una cripta, o arca, o fortaleza, o monolito, o el bunker al cual Paul Virilio dedica su libro homónimo. En nuestros tiempos precarios, el bunker se propone como una máquina de sobrevivencia contra un mundo extraño donde la ciencia y la tecnología se han adelantado a la posibilidad de una desintegración final de la humanidad. Mientras, Cyrille Simonnet asocia el monolito con un objeto de hormigón armado no en tanto ensamblaje de elementos rígidos, sino como continuum rígido en sí mismo que fomenta el equilibrio. Con su alto grado de introversión y su aparente hostilidad hacia arquitecturas abiertas y emancipadoras, los monolitos, según Rodolfo Machado, no constituyen realmente un bunker sino la imagen de un espacio “seguro”.7 Tanto los monolitos como los bunkers —propuestas primitivas estereotómicas— son rescatados en esta nueva arquitectura como la alegoría de la intimidad hogareña y como la realidad de un espacio seguro. Pero lejos de constituirse en un espacio lleno de objetos y víveres en espera de un momento de precariedad, el interior de esta residencia exhibe el lujo del espacio vacío vertical en una zona urbana de alta densidad.
Vanos en muro lateral del nuevo edificio de Estudios Generales, UPR-Río Piedras, José Javier Toro
Detalle de la cocina, IAAPR, Aguadilla, José Javier Toro


Por su parte, Casa de Huéspedes, (ver p.164 de esta edición, ed.) ubicada en Ocean Park justo al borde de la muy transitada calle McKinley, constituye un espacio accesible. Interesa su quiebrasol ornamental cuya textura y vivo color rojizo están inspirados en tradiciones hinduistas de la arquitectura Jalí. Los llamativos quiebrasoles con patrón geométrico controlan el ruido callejero, filtran la luz y amortiguan la lluvia, y así protegen un largo y estrecho balcón con alero inclinado hacia la calle. Sus 13 habitaciones para alquiler temporal, están orientadas hacia el norte o hacia el sur en torno a un pasillo central deja colar luz natural e induce la circulación del aire. Las habitaciones poseen ventanillas y están vertebradas por una escalera que va desde el piso inferior hasta la azotea, y de este a oeste.
El diseño, basado en una secuencia de quiebrasoles abocinados colocados como cajas chinas, dá al edificio la apariencia de un tamaño mayor, y un sentido de movimiento y de diversidad que comunica enorme interés a sus fachadas, como si el edificio en sí fuera un multifacético ornamento en la calle, atractivo por su forma y divertido gracias al choque entre el hormigón expuesto y el quiebrasol rojizo.
Singular a esta hospedería es la serie de guiños que el arquitecto dirige a la historia de nuestra arquitectura moderna de clase media que resultan fascinantes como contratexto a las influencias estilísticas de origen hindú en los elementos ornamentales: aparte de la contundencia masiva de la estructura en hormigón expuesto como nuevo vernáculo puertorriqueño, están los largos pasillos exteriores en la fachada principal en dos de los pisos —cita probable de los largos y estrechos balcones de techo inclinado de las casas de pueblo, que a su vez citan los largos y estrechos balcones que circundaban las casas solariegas de las haciendas azucareras, que a su vez citan los estrechos balcones techados sostenidos por vigas voladizas de madera en las casas del Viejo San Juan—, el uso constante de la madera trabajada a mano, y la escalera de hormigón de los residenciales públicos que imitaron luego condominios importantes. La rejilla de la escalera recuerda las verjas de alambre eslabonado o cyclone fence que han protegido las casas de urbanización desde hace más de 50 años.
Cada elemento de Casa de Huéspedes implica un ahorro de esfuerzo, una promesa de uso sustentable, y una ocasión para estar y no estar en la ciudad, con su ruido y su movimiento. El trabajo del hormigón se propone como un gesto artesanal por la variación de sus matices y la elocuencia de las juntas del encofrado que han dejado su huella en las superficies interiores y exteriores. Las estatuas hinduístas, la presencia de cuerpos de agua y fuentes, la vegetación en macetas y la cercanía a la calle dan una doble vida al edificio y, a los huéspedes, suficiente holgura entre la actividad y el descanso.
José Javier Toro: Formas y reformas de la escuela
La obra pública escolar de José Javier Toro pone de relieve el importe matérico en el uso modernista del hormigón y otros materiales híbridos. Recientemente, dirigió la rehabilitación del edificio de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto
Pasillo con secuencia de cuadrados de diversos materiales, IAAPR, Aguadilla, José Javier Toro

Detalle del muro interior en hormigón expuesto, IAAPR, Aguadilla, José Javier Toro

Rico en Río Piedras, diseñado por el bufete de su padre, Toro y Ferrer, e inaugurado en 1970. Allí realizó reparaciones, ajustes e intervenciones contemporáneas, mientras diseñaba el nuevo edificio para Facultad, que completó hace unos ocho años. El tiempo transcurrido entre el ejercicio arquitectónico del padre y el del hijo, ambos seguidores del modernismo y de sus secuelas, provocan una meditación sobre la historia última de ese movimiento en versión puertorriqueña.
El edificio de 1970 en hormigón armado y planta rectangular, se eleva sobre un espacio de tránsito donde ubican la biblioteca, algunas oficinas, cafeterías y bancos para sentarse. Conectado a éste por una escalera que arranca del pasillo central se encuentra un edificio curvo con varios anfiteatros. Este conjunto se distingue por la clásica pintura blanca del modernismo, revestimientos en losa aglomerada, ventanas de aluminio industrial y un pasillo central en cada uno de los tres pisos hábiles de donde arrancan, perpendicularmente, alas subsidiarias y paralelas entre sí con salones de clase. Al otro lado del pasillo se encuentran las oficinas de profesores y otros espacios administrativos o de atención al estudiante.
El edificio nuevo y el viejo están conectados por veredas de gravilla y por una serie de gestos arquitectónicos que alientan una conversación formal entre ambos: sobresale el gesto del hermoso quiebrasol de la artista puertorriqueña Nayda Collazo Lloréns para el edificio nuevo, en saludo al enorme quiebrasol curvo y acristalado del viejo edificio donde ubican los auditorios. Además, el edificio nuevo es más envolvente y autocontenido, aunque su piano terra también está dedicada al tránsito de personas, cafeterías, y lugares para sentarse. Se sube a las dependencias principales por dos masivas escaleras que llevan a los próximos pisos dedicados a oficinas de profesores, y a algunas aulas para actividades multimedios y reuniones. La estructura nueva tiene aspecto monolítico por sus líneas duras, balcones en los extremos y pocos vanos laterales que enmarcan los árboles enormes del parque que separa los dos edificios. El hormigón expuesto y el cemento pulido se distancian del edificio anterior, cuyos pisos están enchapados en losa aglomerada. El uso de hormigón armado, el aspecto envolvente, y la recurrencia del hormigón expuesto proponen una radicalización brutalista en el nuevo edificio. Interesantemente, entre las intervenciones contemporáneas en el viejo edificio se encuentran la exposición de muros portantes hechos de hormigón armado sin pintar y nuevas barandas en las escaleras, hechas en metal y tan austeras como las del edificio nuevo.
Con su proyecto para la Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico del Recinto Universitario de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico, inaugurado en 2015, (ver p.170 de esta edición, ed.) Toro dá un salto significativo en el desarrollo de su estilo. El edificio, más modesto que el de Río Piedras, se construyó en pocos meses, y ubica en un aeropuerto sobre el césped y a pleno sol. Una planta rectangular alargada de dos pisos con entrada central neoclásica anuncia una similar austeridad interior. Son los guiños matéricos y formales los que darán la sorpresa al visitante: en vez de tratarse de un edificio monolítico y envolvente que exhibe sus superficies hacia el exterior, las dependencias se
Paneles de policarbonato con lámpara fluorescente, IAAPR, Aguadilla, José Javier Toro

Detalle del vestíbulo con lámparas fluorescentes de pared en composición aleatoria, IAAPR, Aguadilla, José Javier Toro

Pared curva acristalada. Estudios Generales I, UPR-Río Piedras, José Javier Toro. Fotografía: Raquel Pérez Puig
Pared con muros de hormigón expuesto entre ventanales, Estudios Generales I, UPR-Río Piedras, José Javier Toro. Fotografía: Raquel Pérez Puig

encuentran en un rectángulo central en hormigón expuesto circunvalado por largos pasillos que, de un lado, tienen el muro de hormigón, y del otro lado tienen una piel de paneles de policarbonato acanalado, atornillados a una reja de sostén, separados por lámparas fluorescentes que alumbran hacia adentro: de noche, el edificio parece una enorme lámpara cristalina sobre el paisaje. Nada que ver con la idea común de un edificio de hormigón.
De hecho, cubrir el edificio con una piel de policarbonato casi traslúcido propone una invisibilización del hormigón armado. Sigue siendo expuesto, pero expuesto en el interior, lo que tiene un efecto de caprichosa intimidad matérica, ofrecida al tacto de sus usuarios. Esta invitación al tacto cambia la relación entre el edificio y el usuario, quien ya no se siente envuelto en la estructura, sino partícipe de ella, y también del paisaje que puede verse a través del policarbonato. Los largos pasillos, aparte de asomarse al paisaje, están pespunteados por puertas cuyo color problematiza la gama estricta de la paleta primaria modernista, al confrontar, en cada par de puertas contiguas, variaciones de color creadas añadiendo al color de cada una, sendos colores que las hacen cromáticamente incompatibles. Además, los paneles de policarbonato vibran y suenan con la fuerza del viento. Así, recorrer el pasillo expone el tacto al hormigón expuesto, el ojo a combinaciones cromáticas extrañas, y los oídos al ruido intermitente y siempre inesperado de los paneles exteriores: estos estímulos tienen el efecto abrupto de fijar la sensibilidad del usuario en la materialidad del edificio.
Como rasgo compositivo general, Toro ha colocado secuencias de cuadrados: un panel de corcho para colocar anuncios, cuadrados de cristal para visibilidad interna, rectángulos de policarbonato, de puertas y vanos, paños cuadrados de losa aglomerada como recubrimiento de ciertas paredes, y rectángulos impresos en el hormigón gracias al encofrado en el que fueron vaciados los muros. Al surgir a la vista en secuencia, estos cuadrados enriquecen el recorrido pues llaman la atención por la repetición de la forma y la diversidad de sus materiales. De muchas maneras, el edificio reclama la atención del usuario y le recuerda su existencia.
Las lámparas fluorescentes están colocadas de modo aleatorio en el techo, en la pared y en la piel de policarbonato, y son una clara cita de las construcciones lumínicas del artista norteamericano Dan Flavin en los 60s. Las formaletas para el vaciado de los muros, hechas de tablas de ancho variable, pero sistemático y colocadas a diferentes alturas, rememoran las pinturas planas de Piet Mondrian. Las manchas naturales del hormigón armado destacan este juego de formas planas, dándole una falsa tridimensionalidad que entretiene la vista y anticipa el tacto. El pequeño jardín interior del vestíbulo me parece un pequeño homenaje al edificio original del Hotel Caribe Hilton en San Juan, realizado por el bufete Toro y Ferrer e inaugurado en 1949. Hoy, el hijo trae al padre a esta escuela de aeronáutica, promesa de un futuro que arranca de la flora de su isla tropical, con los mismos detalles joviales de este edificio de luz.

Detalle de las barandas de metal, Estudios Generales I, UPRRío Piedras, José Javier Toro. Fotografía: Raquel Pérez Puig

Al constituirse como una suerte de collage de materiales y formas, la obra de Toro replantea los presupuestos del brutalismo franco que ostentaba los materiales y las entrañas del edificio monolítico de antaño. Siguiendo un propósito similar, nuestro arquitecto, manteniendo la misma franqueza, nos invita a ver cómo los artistas y arquitectos del hormigón modernista, al oponer ocultación y verdad, olvidaban que el edificio es siempre constructo, que los materiales híbridos no son “francos” ni “puros”, sino resultante de la hechura humana, y que el arte, perpetuamente artificial, tiene algo que decirnos sobre la condición humana, cambiante, perpleja de sí misma, a la busca de nuevos espacios producto de nuestro empeño y nuestra inteligencia.
Final
José Ricardo Coleman-Davis y José Javier Toro comparten varios elementos: la relación cuidadosa entre edificio y emplazamiento; la conciencia plena del material principal —el hormigón— y su tenso diálogo con los demás materiales que protagonizan la obra; el uso preferencial del béton brut u hormigón expuesto siguiendo la tradición modernista; la referencia a un material “de masas” para obra social, o pública y monumental; la voluntad artesanal de “las manos humanas”; el tanteo consciente de la “franqueza” brutalista junto a otras referencias a la construcción urbana de los 1950s en y fuera de Puerto Rico.
Como rasgo distintivo importante que atiende la materialidad de sus propuestas, estos dos arquitectos tienden a la aglomeración de materiales diversos, que a la vez mantienen su individualidad, mientras acercan sus proyectos a elementos de lo que aún se conoce como “arquitectura primitiva”: por un lado usan materiales en apariencia “crudos”, y citan formas como el monolito y el bunker, cuyo gesto de continuidad estereotómica cuestiona la tectónica del ensamblaje de la arquitectura moderna y modernista. La mítica “caverna primitiva” y el collage pueden aquí considerarse precedentes simultáneos para ambos arquitectos como conceptos (des)ordenadores del programa material que se nutre de una complejidad axiomática que se manifiesta, paradójicamente, como una extraña armonía basada en el nuevo vernáculo: el hormigón.
Notas
1 La palabra que usa Wright es mongrel, que significa lo mismo que en Puerto Rico: perro callejero y de raza mezclada. Frank Lloyd Wright, “In the Cause of Architecture. VII The Meaning of Materials — Concrete.” En Frederick Guthere, Essays by Frank Lloyd Wright for Architectural Record 1908-2011. New York: Architectural Record, August 1928, p. 208. La traducción al español es mía.
2 Lindsay Asquith & Marcel Vellinga. “Introduction”. Vernacular Architecture in the Twenty-First Century. Theory, education and practice. London: Taylor & Francis, 2006, p. 4-5. La traducción al español es mía.
3 Eric Hobsbawm. “I. Introduction: Inventing Tradition”. En Eric Hobsbawm & Terence Ranger. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge U Press, 1983, p. 1. La traducción al español es mía.
4 Frank Lloyd Wright, op. cit, p. 208. La traducción al español y las bastardillas son mías.
5 José Ricardo Coleman Davis. “Descripción” [Casa Mar]. Mecanoesrito. S.f.
6 Greg Lynn. “Introduction”. En Greg Lynn. Folding in Architecture. London: Academy Editions, 1993, p. 11.
7 Paul Virilio. “The Monolith”. Bunker Archaeology. Princeton: Princeton Architectural Press, 1994, p. 39. Simonnet, Le Béton brute. Histoire d’un materiaux, Éditions Parenthèses: Paris, 2006, pp. 103-104. Rodolfo Machado & Rodolphe el-Khoury. Monolithic Architecture. New York: Prestel Publications, 1995, pp. 12-15 passim.
Andrés Mignucci / María Isabel Oliver
1950.
En 1966, utilizando como base las investigaciones sobre lingüística y teoría literaria de Mijaíl Bajtin, la escritora búlgara Julia Kristeva desarrolló el concepto de la intertextualidad. Según Kristeva, “todo texto se construye como un mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto”.1 Bajtin y Kristeva proponen que una cualidad que se destaca en el género de la novela es la polifonía, siendo ésta el resultado de la interacción de múltiples voces, conciencias, puntos de vista y registros lingüísticos.
Ambos conceptos –polifonía e intertextualidad– son útiles al momento de describir el cúmulo de transformaciones que sufre una estructura arquitectónica a través del tiempo. En algunos casos, las “múltiples voces” de sus autores, –arquitectos, constructores, maestros de obra– desaparecen de la memoria. En otros, los autores sobreviven, pero sus intenciones y la claridad de su diseño sucumben invisibilizados por sucesiones de intervenciones armadas con mayor o menor grado de acierto, propiedad o sensibilidad.
En ambos casos y durante la vida de una obra arquitectónica, permanecen trazos visibles y vigentes de intervenciones pasadas, en otros momentos a estos se les añade o se les amplía, mientras que en otros se opacan, invisibilizan o se destruyen. El pensamiento de una obra que comienza y finaliza y más aún, la idea de la autoría única, se desmoronan ante el peso de procesos sobrepuestos, sugiriendo que todo edificio, de una manera u otra, es un artefacto inacabado y en constante proceso de transformación.
Iglesia San José
El proyecto de restauración de la Iglesia San José en el casco antiguo de San Juan supone retos conceptuales y posturas teóricas que trascienden lo técnico-estructural, y de materiales y métodos constructivos que tienden a dominar el discurso sobre la conservación del patrimonio. Como edificio patrimonial, la segunda iglesia más antigua de las Américas presenta uno de los ejemplos más importantes del gótico español del siglo XVI. Comenzada su construcción en el 1532, la iglesia es la suma de intervenciones hechas a través de cuatro siglos por frailes dominicos, jesuitas y paúles junto a procesos de restauración por parte de diferentes arquitectos, incluyendo la restauración abarcadora llevada a cabo en la década del 1950 por el Instituto de Cultura Puertorriqueña bajo la dirección del Dr. Ricardo Alegría. El trabajo de Jorge Rigau presenta una visión de la estructura consistente con la idea del intertexto polifónico de Kristeva. El trabajo de la Iglesia San José conjura una alquimia entre la arqueología, la historia, la arquitectura y la ingeniería como fundamento de un proceso donde el arquitecto lee y narra el texto construido, a la vez que escribe su propio capítulo para la historia.
La Universidad de Puerto Rico como laboratorio arquitectónico
Desde la concepción de su Plan Maestro en el 1925 por la firma norteamericana Bennett Parsons & Frost, el campus de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico ha sido campo y laboratorio de experimentación e innovación arquitectónica y urbanística. El


cuadrángulo original concebido por Parsons y construido por arquitectos como Rafael Carmoega, Francisco Gardón y William Schimmelpfenning, entre otros, ejemplifica la planimetría Beaux Arts y la arquitectura del spanish revival en el Caribe. Veinte años mas tarde y en contraste al plan axial y formal del cuadrángulo, el plan maestro del arquitecto Henry Klumb introdujo un nuevo orden geométrico basado en la dirección de los vientos alisios, la orientación solar y los rasgos topográficos del terreno como contexto para un amplio repertorio de edificios representativos de la arquitectura moderna puertorriqueña.
Finalmente en el 2006, James Corner y Field Operations, proponen un plan maestro como plan director del crecimiento y desarrollo del recinto en los albores del siglo XXI. Los edificios del campus universitario, particularmente los que conforman el cuadrángulo original (1925-1946), los edificios diseñados por Henry Klumb (1946-1966) y construcciones posteriores como el edificio de Estudios Generales de Toro y Ferrer (1966) constituyen, sin lugar a dudas, un conjunto ejemplar de la arquitectura del siglo XX en Puerto Rico.
No obstante su valor arquitectónico y patrimonial, el deterioro natural de los edificios, las exigencias de nuevos usos y requisitos programáticos, así como la suma de intervenciones dirigidas a incorporar sistemas de aire acondicionado y de nuevas tecnologías, han opacado, y en un gran número de casos, invisibilizado los atributos de diseño que distinguen a estos edificios ejemplares. Las adaptaciones forzadas para incorporar sistemas mecánicos en plafones originalmente construidos con asbesto cemento, material prevaleciente a mediados del siglo XX, han comprometido la salud pública y marcado muchas de estas estructuras como edificios enfermos.
Como agravante adicional, la consideración de la arquitectura moderna como una arquitectura reciente, sin valor patrimonial, dificulta su valoración y apreciación por parte de la ciudadanía – tanto por los usuarios, por como aquellos encargados de su administración y mantenimiento. Intervenciones improvisadas como remedios a corto plazo sugieren un patrón de negligencia institucional, en detrimento a la integridad arquitectónica de estos edificios ejemplares.
Las obras que reseñamos –el Edificio Janer (1927) y el Teatro (1939) a cargo de José Coleman Davis, el Centro de Estudiantes (1957-60) de Henry Klumb intervenido por Andrés Mignucci, y el Edificio para la Facultad de Estudios Generales (1966) de Toro y Ferrer rehabilitado por José Javier Toro– retan esta negligencia institucional presentando estrategias y procesos de diseño que persiguen reconciliar el valor patrimonial de los edificios con la necesidad de poner al día sus sistemas infraestructurales y tecnológicos, el cumplimiento con códigos vigentes, así como la incorporación de usos pertinentes a las nuevas generaciones. A este conjunto de edificios insignia le sumamos el nuevo edificio de la Facultad de Estudios Generales (2009) diseñado por José Toro, como producto del plan



maestro vigente elaborado por Field Operations. En esta obra, Toro presenta una versión contemporánea del espacio fluído que distingue las obras de Klumb y Toro y Ferrer estableciendo un puente generacional dentro del recinto.
Tanto en los trabajos en la Iglesia San José, como en las obras de la Universidad de Puerto Rico, los arquitectos se insertan como interventores y co-autores en un proceso complejo y dinámico de investigación, descubrimiento y actuación. Escribiendo un nuevo capítulo como parte de las polifonías arquitectónicas de estas estructuras, los arquitectos hacen nuevamente visible lecturas opacadas o suprimidas por intervenciones anteriores, honrando el valor patrimonial de los edificios como acto de dominio y control de su oficio.
Es de notar que estos trabajos reflejan un largo proceso de maduración y ejecución que trasciende los tiempos de construcción habituales en la industria. En casos como el del Centro de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, el proceso de investigación, diseño y construcción, excede una década. En el de la Iglesia San José, el tiempo es aún mayor y continúa en curso. La naturaleza de este proceso sugiere la necesidad de redefinir las relaciones convencionales entre el arquitecto, dueño y contratista así como una urgente revaloración del papel que juegan los edificios patrimoniales en la sociedad contemporánea.
1 Julia Kristeva. “Bajtin, la palabra, el diálogo y la novela” (1966), originalmente publicado en francés como “Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman”en Critique, Paris, Editions de Minuit, nº239, abril de 1967, pp. 438-465. Versión en español de Desiderio Navarro publicada en Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto, Casa de las Américas: La Habana, 1997.


Ensayo
Jorge Rigau
Intimida todo edificio a restaurarse por más razones de las que uno supone, ya sea su edad, la escala, técnicas constructivas complejas, su fuerza iconográfica o su sofisticación ornamental. Añádanse a esta lista las intervenciones a las que la estructura ha sido sometida a través de los años, su adecuación a códigos vigentes y, por supuesto, el tiempo y el dinero que exige atender responsablemente cada condición. Todas y cada una de estas consideraciones inciden en el proyecto que persigue restituirle su valor patrimonial a la Iglesia San José, alhaja urbana caribeña sin par.
Próximo a celebrar su quinto siglo de existencia –y por más de una década ya– este templo, considerado el segundo más antiguo de América, ha sido objeto de estudio de expertos de distintas ramas y está siendo ahora revitalizado gracias al esfuerzo de trabajadores locales y dominicanos liderados por el Patronato de Monumentos de San Juan, Inc. Las obras corren sin prisa, pero sin detenerse porque, en los procesos de recuperación edilicia, avanzar requiere proceder con certeza. Tal convicción nutre hoy día el rescate de la Iglesia San José.
Nuestra firma se integró al proyecto en 2013, un tanto ajena a lo que plantearon quienes nos precedieron en la tarea, pero ávidos de formar parte de su conversación.1 El reto se hizo evidente de inmediato: ¿Cómo intervenir donde ya lo han hecho otros y, para colmo, poco se sabe de los constructores originales?2 En Puerto Rico, añade peso a tal pregunta un corolario: ¿Cómo posicionarnos ante las intervenciones previas del Dr. Ricardo Alegría en el templo?
Don Ricardo fungió por años como Director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, posición desde la que propuso el rescate del Viejo San Juan como centro histórico y turístico. Los aportes de Alegría fueron extraordinarios, tantos que, a su vez obnubilan sus ejecutorias de menor mérito. Entre ellas se destaca su acercamiento a la restauración como producto de decisiones unipersonales, indiferente a metodologías de investigación, reacia a procesos científicos propios de los materiales históricos e indiferente a las tendencias conservacionistas que se debatían entonces a nivel mundial. La tristeza que generó la partida de Alegría en 2011 incluye una gran desazón: Don Ricardo no legó corpus teórico alguno; nos dejó desprovistos de un posicionamiento disciplinar que hoy pudiese servir tanto de referencia como para rebatir. No existe texto o publicación suya que explique sus intervenciones arquitectónicas.
Fundamentos Teóricos
A nuestro entender, el valor patrimonial de la Iglesia San José impone un acercamiento más solidario con la restauración como práctica inquisitiva, que rebasa la mera apropiación de lo propio, enlazada como está a planteamientos y cuestionamientos filosóficos antiguos, modernos y contemporáneos.
El arquitecto conservador confronta un dilema espinoso; conciliar pasado y futuro mediante una sola respuesta: lograr que lo que fue siga siendo. La disyuntiva se agrava porque, usualmente, el público no concibe cómodo el apareo de la nostalgia con los rigores de una puesta en valor de corte moderno. Todavía a muchos seduce la visión congeladora de la Historia: se decantan por el “como era” –aunque sea ficción– denunciando cualquier incorporación de elementos arquitectónicos contemporáneos en estructuras tradicionales. Anclarse en una época mal honra la vida extendida de un edificio histórico. Camuflajear lo nuevo como viejo, pocas veces añade; las más resta. Engañar u ocultar mediante la “integración estilística” ofende porque desvirtúa la realidad, disimulando el lenguaje y la técnica actual.
Otras ideas vertebran ahora la restauración de San José, conciliando su función ritual como sede eclesiástica con su trascendencia icónica. En adhesión al restauro storico propuesto por Luca Beltrami (1854-1933), nuestra respuesta arquitectónica registra el crecimiento y los cambios experimentados por la iglesia a través del tiempo.3 Se han expuesto segmentos de fábrica para evidenciar que éstos se adosaron con posterioridad a componentes previamente existentes. Se han abierto vanos originales cegados en diferentes épocas. La decisión no fue arbitraria. Consideraciones funcionales varias se conjugaron para hacerlo: ventilación e iluminación, pero también criterios de composición. A la altura del coro, adentro, se definió la cicatriz remanente del techo de madera que antecedió a la bóveda de cañón que hoy ostenta el templo. Al lado, mediante un cambio de nivel moderado, el encalado revela la reparación en ladrillo que se hizo al muro de piedra cuando una bomba lo alcanzó durante la Guerra Hispanoamericana.
El reconocimiento simultáneo de los múltiples estratos históricos de la iglesia hace mayor justicia a la larga vida del inmueble, sin imponer validación crítica preferente de una etapa sobre otra. Este enfoque diacrónico es afín al proceso mismo en que el templo alcanzó su volumetría final, poco uniforme. Alegar unidad formal en San José sería incorrecto; proyectar consistencia rayaría en la incoherencia.4 El templo debe entenderse tanto símbolo de permanencia, como de cambio.
Seguidores lúcidos del restauro storico fortalecen el andamio teórico sobre el que se monta nuestra intervención en la Iglesia San José: Camilo Boito (1836-1914), Gustavo Giovannoni (1873-1947), y Ambrogio Annoni (1882-1954). Boito elaboró una lista de principios de la restauración que no ha perdido vigencia. Giovannoni promovió el restauro scientifico, validando la utilización de materiales y técnicas del mundo contemporáneo para extender las expectativas de vida de un edificio histórico. Hoy día, potenciar la más larga duración y el mejor mantenimiento de una obra se asume como responsabilidad antes que opción. Annoni, resistiéndose a la aplicación
Fachada oeste encalada. El tono terracota se debe al polvo de ladrillo que se añade al mortero, pero la iglesia recobrará su tradicional color blanco.
Planta propuesta. Nótese la ubicación discreta, pero consistente, de componentes contemporáneos a lo largo de la navícula norte, paralela al Convento de los Dominicos. En el medio: Axonométrico del templo. La volumetría asimétrica que conforman la espadaña, las capillas laterales y las cúpulas, integra y distingue a San José en el contexto urbano. Debajo: Cúpula de la Capilla de Belén desconchada. Algunos historiadores atribuyen ascendencia morisca a su bóveda esquifada. Foto: Alberto Rigau.




Análisis de paramentos de acuerdo a técnicas constructivas y aparejos. Arqueología y dibujos por Jorge A. Rodríguez López y Juan Miguel Rivera Greonnou. Debajo: Registro de cicatrices en alzado oeste. Documentación de mechinales, aspilleras, la reparación de 1868 y la huella de un techo anterior a dos aguas.


Documentación de condiciones existentes. Interior de la iglesia en base a nube de puntos elaborada por Langan Engineering & Environmental Services, Inc.

Botijas rellenan el riñón de bóvedas y cúpulas de la iglesia. La técnica –común en España y América, persigue alivianar el peso de las cubiertas.

indiferente de reglamentos, abogó por confrontar todo problema “caso por caso”, respetando la identidad y el contexto particular de cada pieza histórica.
Para San José –a modo de marco referencial internalizado más como andamio que como arnés– identificamos nueve (9) posicionamientos cruciales para la toma de decisiones de diseño. Éstos configuran un eneágono del patrimonio, nueve “parcelas” que conforman el territorio cartográfico que recorre y en que se prueba el restaurador.
01. Perspectiva histórica
El curso ininterrumpido del tiempo exige un entendimiento simultáneo del edificio, como ente permanente y mutable.
Lejos de fijar la fisonomía del templo en una época, en San José habrán de reconocerse todas las etapas de su devenir arquitectónico: su construcción y transformación por los frailes dominicos a lo largo de trescientos años; su modificación por obra de los jesuitas en el siglo XIX; y su revalidación comunitaria por parte de los padres paúles en el siglo XX. Para lograrlo, ampliamos el alcance de investigaciones previas, lo que nos permitió validar decisiones de diseño, como la selección del material de piso a sustituir el actual, muy deteriorado. Sin planos o documentos que evidencien la terminación original del pavimento interior, nos decantamos por reutilizar mármol, el único material del que hay certeza que fue utilizado en algún momento en la iglesia y, por demás, uno de los aportes permanentes de los jesuitas.5
02. Aproximación arqueológica
La arqueología de la arquitectura constituye el brazo derecho de la restauración.6 La remoción del cemento que cubrió los muros de mampostería de la iglesia San José por casi un siglo, recién permitió a expertos en esta disciplina arqueológica “leer” los paramentos para establecer las fases de edificación del templo. El producto de sus trabajos reta la cronología hasta ahora aceptada para entender la volumetría de San José. También arroja información concreta sobre aspectos de fábrica sobre los que solo se especulaba, pormenorizando sobre las prácticas de construcción en tapia prevalecientes y revelando modalidades diversas de acoplamientos entre diferentes materiales.
03. Postura historiográfica
La historia que alimenta la validación de un edificio como recurso patrimonial, nutre la intervención física propuesta.
La historiografía cambia y las posturas conservacionistas también. La óptica y la agenda de quienes hoy examinan la arquitectura del período colonial español en América difiere de la que alentó a los historiadores a inicios del siglo XX.7 Trascendido en nuestros tiempos el establecer filiaciones con interés de validar y anteponer identidades nacionales, la historiografía contemporánea atiende ahora otros asuntos pertinentes a San José, como
Bóveda tabicada que sire de apoyo al piso del coro. Ilustra los ladrillos en rasilla y las huellas de cañas o carrizo que se añadieron para sujetarlos en sitio. Dibujo: José Lorenzo-Torres.

Detalles de la portada sur. La documentación en sitio de cada hallazgo facilita la toma de decisiones, también impartir instrucciones de cómo proceder a corto plazo. Dibujo: José Lorenzo-Torres. Debajo: Portada sur revelando ornamentación renacentista. Ostenta el escudo de la orden dominica y motivos clásicos y vegetales. La protege ahora un enlucido de cal.

“la recuperación de la Antigüedad, a través del arte italiano, y la renovación de la tradición, profundamente arraigada, de la práctica del sistema arquitectónico gótico.”8 En el templo, el hallazgo reciente de una portada clásica ornamentada con pilastras, molduras, cajeados, perlas, escudos y bajorrelieves subraya cómo el Renacimiento se insertó en España, sus territorios y su arquitectura de manera súbita, diferenciado e independiente del arte medieval (pre)existente al que se incorporó. La portada conecta a la plaza adyacente que, al sur y desde tiempos inmemoriales, le ha servido de atrio; a ello se debe su tratamiento escenográfico a modo de telón de fondo.
04. Integración arquitectónica
La conservación persigue la expresión de la unidad. Aunque tiempos y técnicas se diluyan o contrasten en los proyectos de restauración, compete al diseñador dotar de coherencia al producto arquitectónico final: 1+1+1=1. En San José, la conservación de los espacios originales –antes que un muro o su materialidad– ha prevalecido como común denominador: su gran nave de predicación, el transepto y las cúpulas descuellan por sobre otros componentes, tratándose de aquellos elementos que dotan de identidad particular a la iglesia. Las intervenciones nuevas (escaleras, baños, almacenaje, conserjería) se han dispuesto a lo largo de la pared medianera en la navícula norte, apoyándonos no solo en consideraciones pragmáticas, sino en que este paramento y el área, han albergado cambios drásticos desde la fundación del convento adyacente y nuestra intervención debe entenderse como parte de ese continuum 9
05. Finalidad tectónica
La recuperación de técnicas tradicionales de construcción se hace inaplazable, ante el fracaso potencial que representa ignorarlas. Con gran parte de la obra “restaurada” del país en mal estado por descansar en técnicas y materiales incompatibles, San José propone servir de modelo para proyectos futuros en lo que se refiere al tratamiento apropiado de paramentos históricos. Para ello, en el proyecto mismo no solo se “cura” la cal que se aplica en varias capas sobre la mampostería original, sino que se replican métodos tradicionales de construcción para dinteles, arcos, muros, bóvedas y bóvedas tabicadas. La proporción de las mezclas de morteros, variaciones en componentes áridos, la incorporación de cerdas de fibra sintética, y el tiempo de secado, han incidido tanto en la calibración del encalado como en su aplicación.
06. Contenido temático
No hay mejor restauración que aquella que resucita un uso. Para el proyecto de conservación de la Iglesia San José ha sido meta prioritaria restaurar la devoción y no conformarnos con la mera rehabilitación del edificio. La recuperación propuesta persigue como objetivo primario reavivar el culto en el templo. Para ello se
Construcción de muros en tapia encastrados con mampostería ordinaria. Incluye las hiladas de ladrillo que se disponían a la altura de una vara castellana. Dibujo: José Lorenzo-Torres.



Equipo restaurador de los Talleres de Arte Granda en funciones. Su tarea incluyó análisis, estabilización, reparaciones y reintegraciones de pérdidas.

Mural de San Telmo ya finalizada su reintegración cromática. Trabajos similares se han completado en pinturas de la Capilla del Rosario y la Capilla de Belén.

ha iniciado un programa (detectivesco) de recuperación del arte sacro que una vez albergó San José y, al cerrarse, acabó en varios destinos.10 Las capillas laterales y sus retablos han de honrar los cultos que tuvieron su advocación en San José: la Virgen de Belén, Nuestra Señora del Rosario, el Cristo llamado de los Ponce, San Vicente Ferrer y Santa Rosa de Lima. Varias decisiones se han ponderado para fomentar el fervor y el recogimiento, entre ellas: el diseño de la iluminación, la ubicación del mobiliario y la discreción en la disposición de los elementos informativos/interpretativos.
07. Intención interpretativa
Un edificio restaurado y un film extranjero se parecen: ambos necesitan subtítulos para que una audiencia amplia pueda apreciar su mensaje.
A tales efectos, en ubicaciones particulares de la Iglesia San José, las cicatrices del tiempo se han evidenciado dejando expuesta la construcción interna y el tratamiento previo de algunos paramentos –no por nostalgia o feeling– sino porque corresponden a transformaciones significativas del templo a través del tiempo. A modo de testigos –y protegidas con silicato de etilo– algunas áreas desprovistas de enlucido permitirán entender a quien visita, por ejemplo, cómo se adosó la Capilla de Belén al cuerpo principal; cómo a algunos arcos se redujo su luz; y cómo los valores estéticos de una época destierran las preferencias artísticas de períodos previos.
La integridad arquitectónica de cualquier pieza histórica se articula mejor al poner en evidencia la trayectoria de intenciones e intervenciones que le ha dado forma. Crear conciencia sobre la evolución temporal fortalece la estima patrimonial del lego, a la vez que entusiasma a los acólitos de Ruskin, a quienes siempre seducen los muros desnudos.
08. Metas pragmáticas
El mejor proyecto de restauración satisface sus aspiraciones teóricas sin menoscabar la funcionalidad, la adecuación a códigos y el mantenimiento a largo plazo.
Sería irresponsable plantearse la puesta en valor de un edificio sin disponer sus componentes programáticos de la manera más eficiente, sin actualizarlo técnicamente, o incumplir con la reglamentación vigente. En San José –preocupados por la vida extendida del proyecto– se proveerán baños accesibles, escaleras y escalones atemperados a estándares y un arrimadillo protector en la base de las fachadas como el que ostentó en los años treinta, en color encubridor.
9. Propósito académico
Una restauración constituye doble legado patrimonial cuando divulga su por qué y cómo.
Sorprende (y perturba) que ninguno de los historiadores, restauradores y arquitectos que
Nueva escalera al coro. De expresión contemporánea, se sostiene sin apoyarse en las paredes de la navícula norte, incorporando un tragaluz en la parte superior.

laboraron en San José previamente dejara bitácora alguna que explicara las razones que alentaron sus intervenciones. Haber silenciado voluntariamente sus voces contribuye poco a reafirmar hoy sus decisiones y justipreciar sus aportes.
En el siglo XIX, Camilo Boito exhortó a dar a conocer los procesos de rescate de un edificio en el edificio mismo. Hoy, desafortunadamente, en muchas iglesias su idea se reduce a un par de cartones desmerecidos y forrados de plástico que, en alguna esquina, explican cómo se logró su conservación. El mundo contemporáneo, sin embargo, impone y facilita la transmisión de ideas mediante métodos ágiles de mayor alcance. Valiéndonos de ello, información rigurosa pertinente al proyecto (estudios, fotos, dibujos) ya ha sido referida a fondos documentales varios de Puerto Rico, con compromiso de actualizarla periódicamente a lo largo de la duración de la restauración.11
Coda
Más podríamos añadir, pero nos detenemos luego de las nueve consideraciones antes expuestas, renuentes a agregar una décima por aquello de “completar” la lista. Las responsabilidades del restaurador –como los proyectos que atiende– se amplifican y sopesan sobre la marcha. Un juego de planos es solamente referencia exigua de la labor en el campo, que depende de también de bocetos rápidos, dibujos y el análisis de fotos para la toma de decisiones. A mayor compenetración con el proyecto, mayor conciencia de que, por abarcadores que planteemos nuestros aportes, la contribución será siempre parcial porque la restauración es carrera de larga distancia y relevo a la vez. Detrás vendrán otros que –entiendan o no nuestros posicionamientos– habrán de bordar sobre ellos.
Ficha técnica del proyecto
Dueño: Arquidiócesis de San Juan / Entidad encargada de la restauración: Patronato de Monumentos de San Juan, Inc. / Administración: Ricardo F. González, Presidente; Lcda. María E. González, Administradora / Construcción: CPM Builders / Arquitectura y Supervisión de la Construcción: Jorge Rigau, FAIA, Arquitectos PSC / José Lorenzo-Torres; Celina Bocanegra; Eduardo Miranda / Gerencia de Construcción: Ing. José M. Morillo / Consultores de Ingeniería: Robert Silman & Associates; Fundación Santa María, Catedral de Vitoria, España; JMPS Structural Consulting Services; Juan R. Requena & Asociados Ingenieros C.S.P.; Langan Engineering & Environmental Services / Restauradores: Empresas Granda (pintura mural y retablos); Sociedad Mauméjean de Vidrieras Artísticas / Arqueología de la Arquitectura: Jorge A. Rodríguez López, Ph.D. y Juan Miguel Rivera Greonnou M.A. / Fotografía del proceso: Alberto Rigau /Colaboradores: Bermúdez, Longo, DíazMassó, LLC; Master Paints, Inc.; Laboratorio de Conservación Arquitectónica, Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico; Instituto de Cultura Puertorriqueña; Oficina Estatal de Preservación Histórica; Municipio de San Juan.
Próximamente. Paneles giratorios crearán un área interpretativa a modo de nártex. Al presbiterio regresará el retablo donado en 1987 por España, ya restaurado.

Notas
1 En el siglo 20 intervinieron en la iglesia el pintor Osiris Delgado, el antropólogo Ricardo Alegría, el arquitecto Eladio López Tirado y Héctor Lombana, escultor colombiano, autor de la pieza “Los zapatos viejos”, en Cartagena de Indias. Entre 2000 y 2010, la Arq. Beatriz del Cueto, entonces directora del Laboratorio de Conservación Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, dirigió estudios varios con estudiantes de arquitectura, mediando la colaboración de la Universidad de Pennsylvania. Más tarde, la firma Pantel Del Cueto & Associates fue contratada para continuar los análisis e iniciar la restauración. En 2012-13, la arquitecta Diana Luna supervisó el encalado de techos y linternas.
2 La historiografía puertorriqueña ha explorado poco el tema de los maestros canteros que visitaron temprano la Isla. En la República Dominicana, sin embargo, se destacan las investigaciones de Virginia Flores Sasso en relación a los primeros constructores españoles en el Nuevo Mundo (1492-1550).
3 Luca Beltrami, arquitecto e historiador del arte italiano, argumentaba que las diferentes fases de “crecimiento” de un edificio deben identificarse, respetarse y reconocerse en cualquier esfuerzo restaurador. Fiel a los datos históricos y consciente de la influencia del entorno en la valoración del edificio histórico, tuvo a su cargo la restauración del Castello Sforzesco en Milán, entre otros proyectos.
4 En su década de influencia en San José, los sacerdotes jesuitas intentaron regularizar las inconsistencias constructivas que heredaron de los padres dominicos, quienes la erigieron y alteraron por más de trescientos años. La Compañía de Jesús uniformó arcos dispares, pintó un patrón regular de sillería en muros levantados en base a aparejos dispares, además de añadir marcos en puertas a modo de trompe l’oeil
5 Detalles del tipo, costo e instalación de las losas de mármol aparecen en los informes anuales rendidos por la Compañía de Jesús a su sede en España, según pudimos constatar personalmente en los archivos de la orden en Alcalá de Henares.
6 La “arqueología de la arquitectura” cuenta con Tiziano Mannoni (1928-2010), Gian Prieto Broglio y Roberto Parenti, entre otros, como máximos exponentes esta escuela de pensamiento. Arquitectos y arqueólogos conscientes de la importancia de la investigación científica para la restauración se orientan cada vez más hacia una colaboración mutua. Parenti argumenta: “...el patrimonio arquitectónico... es como un enorme registro que recoge en su estructura una gran cantidad de datos”.
7 Las explicaciones tempranas de la iglesia San José que antes legaron Adolfo de Hostos, Enrique T. Blanco, Diego Angulo Iñiguez, Mario Buschiazzo y otros, hoy se revisan a la luz de los aportes historiográficos contemporáneos de estudiosos como Begoña Alonso Ruiz, Virginia Flores Sasso, María del Pilar García Cuetos, Amparo Graciani, Alfredo J. Morales Martínez, José Carlos Palacios, José Antonio Solís Burgos, y Miguel Ángel Tabales Rodríguez.
8 Véase Nieto Alcalde, Víctor, Alfredo J. Morales Martínez y Fernando Checa, Arquitectura del Renacimiento en España, 1488-1599. (Madrid: Cátedra, 1989, 6ta edición, 2010), 14.
9 El convento se construyó primero por lo que, al levantarse el templo, la pared sur se convirtió en medianera entre ambos. A lo largo de siglos, en ella se abrieron y se cerraron vanos, se añadieron hornacinas y se realizaron reparaciones significativas. En el siglo XIX, cuando por medio de las desamortizaciones España promovió la separación de Iglesia y Estado, el convento pasó a ser propiedad del gobierno, convirtiéndose en cuartel, sede de la Audiencia Territorial, y más luego, Corte Federal. En la década del 60 fue sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña y, más recientemente, Galería Nacional de Arte.
10 Algunas obras se han perdido en el tiempo. Piezas almacenadas en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Arzobispado de San Juan, la Catedral y la Vicaría de Vocaciones y Seminarios de Puerto Rico han iniciado su regreso a casa; varias se han restaurado, otras están en proceso.
11 Añádase a ello que, a menudo y por coordinación previa, el proyecto recibe visitas de profesionales, estudiantes y estudiosos que solicitan acceso a la obra y, a instancias nuestras, el Museo de Arte de Puerto Rico exhibe permanentemente fotos, dibujos de documentación y bocetos artísticos relativos al transcurso de la restauración.




Rafael Carmoega 1927 / José Coleman-Davis 2016
El proyecto pretende rescatar una de las estructuras más antiguas del Recinto de Rio Piedras. Envuelve la restauración y rehabilitación total del edificio, diseñado por la División de Edificios Públicos del Departamento del Interior. Este edificio histórico, diseñado por Rafael Carmoega (1894-1968) e inaugurado en 1927, es la primera construcción en el Recinto, después de la adopción en el 1925 del plan maestro para el Cuadrángulo desarrollado por el arquitecto William Parsons de la firma norteamericana Bennett, Parsons & Frost. Tiene un área aproximada de veinte mil (20,000) pies cuadrados, bajo un techo en tejas construido sobre una estructura de madera, de unos 10,000 pies cuadrados.
El programa de uso para el edificio terminado es el de oficinas administrativas del Decanato de Estudio Graduados (DEGI), además de cubículos individuales y áreas comunales para el personal docente de la Facultad de Humanidades.
El Edificio Felipe Janer, y todos los otros edificios —Baldorioty, Agustín Stahl, Registrador, Antonio S. Pedreira, Eugenio María de Hostos, Economía Doméstica, Torre Franklin D. Roosevelt, Sebastián González García y Luis Palés Matos— son parecidos, como «primos hermanos». Por lo tanto, tiene mucho sentido establecer parámetros idóneos para esta y todas las intervenciones venideras.
La filosofía de diseño se basa en tres premisas básicas:
• Fortalecer los rasgos distintivos del edificio, restaurando los detalles arquitectónicos interiores y exteriores tales como la escalera, terrazos, molduras y decoraciones de cemento y terracota policromada.
• Reemplazo de terminaciones, materiales y superficies en estado de deterioro restaurando con elementos idénticos o similares en sustancia, color y textura. Ejemplos serán: tejas del techo, pisos, puertas y ventanas, y balaustres de cemento en la escalera exterior.
• Incorporación de elementos contemporáneos / modernos al tejido histórico, cuidadosamente insertando estos en deliberado contraste con el original, pero siempre conscientes de lograr armonía en el conjunto resultante. Obviamente, esta tarea es el reto más delicado y requiere una sensibilidad atenuada. Ejemplos serían: desde sistemas técnicos y luminarias hasta paredes y divisiones de espacios nuevos que no violen o infrinjan la envoltura histórica.
Más allá de producir planos de conservación para un edificio en específico, las estrategias de intervención en el Edificio Felipe Janer deben formular guías de diseño y servir de proyecto piloto para intervenciones futuras en los edificios del Cuadrángulo Histórico del Recinto de Rio Piedras. No sólo en técnicas de conservación sino en la incorporación de elementos contemporáneos y sistemas modernos, incluyendo aire acondicionado, sistemas contra incendios y comunicaciones. Este es, por ende, un proyecto de preservación histórica, pero al mismo tiempo una actualización de una estructura para nuevos usos, con facilidades y conveniencias de la más alta tecnología disponible. Axonométrica







Proyecto
Edificio Felipe Janer
Arquitectos
José R. Coleman-Davis AIA
Coleman Davis Pagán Arquitectos
Arquitecto original
Rafael Carmoega
Localización
Cuadrángulo Histórico, Universidad de Puerto Rico
Fecha proyecto original
1927
Fecha de restauración
Diseño 2007 / Construcción 2010-2016
Cliente
Universidad de Puerto Rico
Michelle Segal González, Coordinadora
Equipo de Diseño
Coleman Davis Pagán Arquitectos:
José R. Coleman-Davis Pagan, principal
Yadira G. Adorno Pomales
Edgardo Ocasio Roig
Víctor Nieto Villalón
Yanitza Maldonado González
David Torres García
Tamaris Álvarez Custodio
Kevin García Martínez
Paola González Márquez
Consultor estructural
Luis Daza Duarte
Consultor de mecánica
Francisco Mate
Consultor electricidad-telecomunicaciones
Telec Engineers
Contratista
Restauraciones Liste, Inc.
Inspección
Ingema Corp.
Fotografía
Yadira Adorno Pomales


Francisco Gardón 1938 / José Coleman-Davis 2007
El Teatro de la Universidad de Puerto Rico, diseñado por el arquitecto Francisco Gardón (1891-1938), constituye uno de los edificios emblemáticos de la UPR. Gardón formaba parte del grupo de colaboradores bajo la dirección del arquitecto Rafael Carmoega, conductor principal en el diseño del Cuadrángulo Histórico. El Teatro es parte protagónica de ese Cuadrángulo, espacio que, junto a la Torre, forma el núcleo simbólico de la vida universitaria. Pero el Teatro no sólo tiene significado para los universitarios, ha sido y es para todo el país, un símbolo de vida culta y quehacer civilizado.
El Cuadrángulo Histórico, centro focal y eje de la Universidad, se desarrolla de manera acelerada, entre los años de 1936 a 1939. El estilo empleado, denominado ‘Spanish Revival’ o Renacimiento español, respondía a tendencias conservadoras y nostalgias de una pseudo arquitectura española que nunca fue. Si bien los gustos del momento no buscaron en el lenguaje contemporáneo, derivados por ejemplo, del Bauhaus, las formas de una arquitectura que respondiera a las tendencias modernas, es evidente que hay un sentido de unidad en ese conjunto que hoy apreciamos con justificado orgullo.
Pero es un hecho que, entre las obras de arquitectura, el Teatro es el que mayores requerimientos técnicos y especializados exige, pero más aún, el que también debe buscar el balance entre lo funcional y lo estético. Este requerimiento, de ninguna manera es conflictivo, por el contrario, es la esencia misma de la obra arquitectónica. Por tal razón, la tarea de mayor complejidad que acometió la firma diseñadora de este proyecto de renovación fue transformar tecnológicamente al antiguo teatro en un espacio que integrara las exigencias técnicas que las artes escénico-musicales demandan hoy. De igual manera procedió en su momento el arquitecto Gardón, que incorporó las innovaciones propias de su tiempo en cuanto a iluminación y sonido, así como la novedad del acondicionador de aire. Pero además, esta puesta al día no podía dejar a un lado las consideraciones históricas y estéticas que dan un carácter único al edificio.
Ante esta dualidad, el mayor reto fue insertar los sistemas modernos dentro de la envoltura histórica, sin dañar su memoria e identidad arquitectónica. El respeto y el conocimiento del pasado ante un edificio emblemático, fueron la prueba de fuego para resolver las formas de incorporar lo nuevo en lo viejo. Valgan como muestra de esta capacidad de adaptación, varios ejemplos: El plafón del auditorio, tuvo que ser reconstruido. Tras él se encuentra un espacio nuevo, en el que se abrieron ductos para la iluminación escénica y para difusores lineales de aire acondicionado y también se construyeron las pasarelas para el acceso técnico. La cabina de control de luz y de sonido se mantuvo en su lugar original, pero se creó una red de fibra óptica bajo el piso de la platea que permite iniciar una señal de televisión por remoto con el uso de una computadora móvil, además de establecer una unidad móvil en la parte posterior del auditorio para desde allí controlar el sonido. Por todo el edificio se ocultan y circulan ductos para el aire acondicionado, que produce la circulación y cambio del aire del teatro en cinco minutos, según el código. Lo cierto es que la infraestructura esencial es casi invisible, se siente como el aire que respiramos, no la vemos, pero está ahí. En cuestión de tres años, se hicieron los estudios especializados sobre las técnicas de iluminación, sonido, acústica, a lo que deben sumarse las disposiciones de código referentes a las áreas de seguridad y fuego; se incorporaron al diseño los pormenores de esa tecnología y reglamentación; y se concluyó la obra con las innovaciones que exige un teatro de primer orden.
Por otro lado, el respeto a la integridad del recinto histórico se convirtió en otra tarea primordial para los diseñadores. Especial atención recibieron los elementos propios del
estilo empleado por Gardón en el Teatro. La reconstrucción del plafón del vestíbulo, con el sorpresivo color original azul acqua, revelado en las pruebas de color, y la gradación de color en los relieves de las molduras, cornisas y capiteles, donde había un solo color, hizo resaltar sus volúmenes. Importantísima fue la sustitución del plafón del auditorio. No sólo se recuperaron los ornamentos de yeso policromado, como fue el caso de las lámparas, que aunque sugieren metal, fueron originalmente fabricadas de yeso, incluyendo la gran luminaria hexagonal del centro del auditorio. También se rehabilitaron y resaltaron los detalles arquitectónicos del proscenio y los chaflanes.
El trabajo se dividió en tres fases primordiales: la rehabilitación del auditorio que cuenta ahora con 1,750 butacas, 50 adicionales en el foso y 20 espacios para impedidos; las mejoras al resto del interior: vestíbulo, salas de recepción, foso para la orquesta, sistema de tramoya, cortinas, escenario, cabinas de control de luz y sonido, teatrito, camerinos, servicios sanitarios, sala de confección de vestuario, cuarto de almacén de vestuario, áreas administrativas, etc.; y la restauración del exterior con sus tres galerías y escalinata y la incorporación de una torre adosada como anexo, para ubicar las plantas eléctricas de emergencia y los sistemas de extracción de aire, entre otros.
Esta torre es el principal elemento arquitectónico nuevo del conjunto, y aunque sus dimensiones evocan la estructura existente en el lateral sur, se abordó el diseño con el propósito de no repetir lo que se había concebido setenta años atrás. El anexo tenía que estar concebido con el lenguaje arquitectónico de hoy. Para ser fiel al lenguaje contemporaneo, se prescindió de la decoración, los detalles y las molduras del estilo anterior.
Se decidió emplear el hormigón expuesto y el aluminio natural. En dos lados de la torre, las superficies son de concreto y muestran las huellas de la formaleta. En el lado norte, se colocó un panel de aluminio de 36 pies de alto. Este panel, que cumple el propósito de ocultar la maquinaria, además sirve para dar respiro a la superficie del panel.
Al Teatro se incorporó la tecnología más adelantada, para situarlo a la par con los mejores teatros del mundo. Para que las mismas respondieran a las necesidades del Departamento de Drama y al de Música, se celebraron reuniones con profesores, técnicos y especialistas, lo que culminó en un mejor entendimiento de la naturaleza del un teatro como espacio-taller en el proceso formativo de los estudiantes y como espacio para la creación. La acústica, que es uno de los aspectos primordiales de un teatro, fue uno de los temas que más atención recibió. En el auditorio del Teatro existían unas lagunas o baches que dificultaban la reflexión del sonido. Colocando material absorbente y difusor o reflectivo en los lugares que las pruebas detectaron como fallidas, se logró neutralizar ese problema. De esta forma, se dispuso un gran zócalo de caoba al fondo de la platea, que dialoga con las puertas antiguas, y que actúa como material difusor de sonido. Ahora el Teatro cuenta con una caja acústica adecuada, logro difícil de alcanzar, pero que fue posible gracias a la participación de un grupo técnico que llevó a cabo pruebas con un modelo electrónico que simulaba el sonido de la sala, lo que permitió precisar dónde estaban los defectos. Otra innovación fundamental fue la creación del foso apto para la orquesta, ya que el existente era inoperante por su pequeño tamaño y las dificultades que ofrecía para habilitarlo. La plataforma levadiza del foso tiene espacio para 60 músicos y puede colocarse a tres niveles, el del escenario, el auditorio y la orquesta. Varias cámaras robóticas se instalaron bajo el balcón para grabar los espectáculos y el recinto está alambrado para colocar cámaras en diversos puntos de la platea.













Proyecto
Teatro de la Universidad de Puerto Rico
Localización
Cuadrángulo Histórico, Universidad de Puerto Rico
Arquitectos
José R. Coleman-Davis AIA
Coleman Davis Pagán Arquitectos
Arquitecto original
Francisco Gardón
Arquitectos, fase inicial de restauración
Luis A. Gutiérrez Negrón
Otto O. Reyes Casanova
Fecha proyecto original 1936-39
Fecha proyecto de restauración
Diseño 2003 / Construcción 2004-2006
Cliente
Universidad de Puerto Rico
Equipo de Diseño
Arq. José R. Coleman-Davis, Principal
Arq. Víctor G. Nieto Villalón
Arq. Mayra I. Cabré Bobonis
Yanitza Maldonado González
Edgardo D. Ocasio Roig
David Torres García
Arq. Axel Torres Paso
Pedro. J. Santa (gráficas)
Consultor sonido y acústica
Acentech, Inc.
Consultor sistemas de teatro
Robert Lorelli & Associates
Consultor electricidad
Ing. Reinado Franquí
Consultor estructura
Ing. Luis Daza Duarte
Consultor A/A y ventilación
Ing. Héctor Rodríguez / MCG
Consultor comunicaciones
Ing. José Nazario / Telec
Consultor aire acondicionado
Ing. José Luis García
Inspección fase inicial
Yañez & Mayol PSC
Inspección 2004-2006
Villegas & Asociados
Contratistas fase 1
Montepio Construction, Inc.
Contratistas fase inicial
Cesar Díaz Interior Construction
Contratistas fases 2 & 3
Fe-Ri Construction, Inc.
Fotografía
Max Toro

Henry Klumb 1957 / Andrés Mignucci 2014

Henry Klumb, 1957 / Andrés Mignucci Arquitectos, 2014
Texto de María Isabel Oliver

La conservación de la arquitectura moderna así como el interés en su preservación y restauración, ha dado lugar a la progresiva ampliación del concepto de patrimonio, para dar un nuevo lugar a la arquitectura del Movimiento Moderno como sujeto de reutilización y reestructuración dentro del discurso de la conservación del patrimonio edificado. A pesar de los importantes esfuerzos de difusión y concientización por diversas instituciones patrimoniales de alcance internacional en los últimos años, la arquitectura moderna sigue siendo el blanco de procesos negligentes que han resultado en el abandono y degradación de sus edificios, en demoliciones injustificadas y alteraciones inapropiadas. Aun cuando las iniciativas patrimoniales van dirigidas a visibilizar el deterioro causado por el tiempo o por el impacto de cambios políticos, sociales o económicos, es importante señalar el efecto perjudicial causado por la negligencia institucional de muchos de estos proyectos.
Este es el caso del Centro de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, concebido como parte del plan maestro de la ciudad universitaria en Río Piedras, diseñado por el arquitecto alemán Henry Klumb, discípulo de Frank Lloyd Wright. Originalmente construido en 1958, el edificio albergaba parte de las actividades universitarias que congregaban a estudiantes, docentes y visitantes, a través de amplios espacios abiertos naturalmente ventilados. Por años, esta obra arquitectónica fue invisibilizada por improvisaciones constructivas y rehabilitaciones desarticuladas por parte de los departamentos de mantenimiento y planificación física de la institución e incluso, por los mismos usuarios.
Si por un lado, la invisibilidad, definida como la incapacidad de ser visto sugiere inaccesibilidad visual; por el otro, la visibilidad se asocia con la habilidad de ser apreciado. Acotando ambos términos, esta intervención propone estrategias de diseño que retan lo invisible mediante la apropiación, organización y re-invención de lo visible. El nuevo diseño de Andrés Mignucci propone develar la arquitectura de Klumb mediante una estrategia dual: la transformación de los núcleos programáticos del edificio y la restauración del espacio fluído que distingue la estructura como una de naturaleza eminentemente moderna, caribeña y tropical. A estos efectos, la arquitectura participa plenamente de la lógica visible/invisible, fijando límites que transgreden entre la invisibilización de la mano de Mignucci, como visibilizador de la obra de Klumb.
La adaptación de estructuras modernas a la vida contemporánea confiere a proyectos emblemáticos un sentido crítico en términos éticos, estéticos y económicos, presentando retos de transformación y rehabilitación a menudo reñidos con los protocolos fundamentalistas de arquitectos conservadores. En este caso, la evolución de la vida universitaria en el siglo XXI transformó dramáticamente el programa del Centro Universitario acelerando su obsolescencia física y funcional y consecuentemente, amplificando el territorio ambiguo del edificio que clama, por un lado, su reconocimiento como legado patrimonial y, por otro, la necesidad urgente de su rehabilitación. El Centro de Estudiantes posee valores arquitectónicos y técnicos que hacen necesaria su conservación y compleja reutilización adaptativa a las exigencias contemporáneas de climatización e incorporación de nuevas tecnologías.
A la izquierda: El nuevo diseño propone develar la arquitectura de Klumb mediante una estrategia dual – la transformación de los núcleos programáticos del edificio (rocas) y la restauración del espacio fluído (arena / agua) que distingue la estructura como una eminentemente moderna, caribeña y tropical.

La situación se agrava aún más por la presencia de asbesto cemento y el efecto de intervenciones improvisadas en el sistema mecánico, que han marcado a la estructura como ‘edificio enfermo’.
A estos efectos, la intervención descarta la adición de nuevos elementos y materiales en favor de la depuración de todo lo superfluo combinado con la reprogramación estratégica del proyecto original de Klumb. Utilizando sus planos arquitectónicos originales como documentos de referencia, se identificaron las ‘burbujas herméticas’ como contenedores de actividad funcional donde se ubican componentes de servicio, administración y oficinas de asociaciones estudiantiles. El uso original de mamparas efímeras para definir y subdividir estos espacios, connotan la naturaleza cambiante del espacio interior y anticipa el potencial cambio de sus funciones a través del tiempo. Utilizando esto como principio rector, se demarcaron y reprogramaron los núcleos programáticos originales utilizando materiales livianos y transparentes tales como el cristal y las celosías de aluminio, incorporando a su vez tecnologías contemporáneas de climatización, informática y comunicación. Entre estos contenedores se libera el espacio fluído que permite entender el edificio como una gran cota natural que alude a la promenade architecturale. Mediante el uso de espacios de múltiples niveles se albergan las áreas de exhibición, de congregación y circulación vertical. El espacio fluído estructura esta suerte de plaza cubierta, mediando en sección la accidentada topografía del campus y creando una ininterrumpida relación espacial entre sus diversas entradas, senderos, espacios de estar y el paisaje exterior. Las celosías metálicas mecanizadas controlan la luz y la ventilación según el clima, las estaciones del año y el movimiento del sol. Su restauración, después de años de abandono, redefine este organismo como uno fluído y cambiante, transformando este legado moderno en un marco de sensaciones y experiencias para el usuario.
La re-calibración del edificio del Centro de Estudiantes evidencia que la obra arquitectónica es una antología que no termina nunca. A través de develar lo hasta ahora invisible, se transforma este artefacto histórico en parte de un contexto viviente que encara la problemática de la vigencia, postulando que, a largo plazo, su visibilidad radica en el sentido de relevancia y pertinencia que le asigna la sociedad contemporánea.




















Proyecto
Centro de Estudiantes Universidad de Puerto Rico
Propietario
Universidad de Puerto Rico
Localización
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras, San Juan de Puerto Rico
Tipo de proyecto
Rehabilitación y conservación de edificio de valor histórico diseñado por el arquitecto Henry Klumb
Superficie
13,000 m2
Arquitecto original
Arq. Henry Klumb
Fecha original
Diseño 1957 / Construcción 1960
Arquitecto
Arq. Andrés Mignucci
Fecha estudios previos 2004-2005
Fecha diseño preliminar 2006-2007
Fecha fase 1: mitigación asbesto y plomo
2007-2008
Fecha: documentos de construcción 2008-2009
Fecha fase 2 de construcción 2011-2014
Colaboradores
Arq. Andrés Mignucci FAIA
Maribel Ortiz
Luis Bonet
William Collazo
Rosa Pellerano
Irvine Torres
Electricidad
Ing. Carlos Ortega
Mecánica y plomería
Ing. Jorge Ledón
Empresa Constructora
FERI Construction
Fotografía
Max Toro
Andrés Mignucci


Toro y Ferrer, 1966-70 / José Javier Toro, 2006
El Edificio Domingo Marrero Navarro que alberga la Facultad de Estudios Generales, se encuentra en el cuadrante noreste del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. El edificio fue diseñado en el 1966 por la firma Toro y Ferrer y ha servido de umbral a miles de estudiantes desde su apertura en el 1970. Reconocido por sus aportaciones a la arquitectura de su tiempo, este es uno de muchos edificios de arquitectura moderna que caracterizan el campus.
El edificio consta de cinco alas principales conectadas por un espinazo: al norte, el ala del Decanato y Oficinas Administrativas; hacia el centro, tres ‘alas’ dedicadas a salones de clase, laboratorios y oficinas de la facultad; y hacia el sur, el ala de los Anfiteatros. La planta terrera provee una amplia sala donde las piezas se unen en la biblioteca.
Casi cuarenta años más tarde, habiendo sobrevivido el uso constante, el vandalismo, el pobre mantenimiento y la duplicación de sus usuarios, la Universidad reconoció su valor e implantó un proceso de recuperación y expansión, enmarcado en el Plan de Mejoras Permanentes.
La rehabilitación del Edificio Domingo Marrero Navarro requeriría que se construyera una ampliación, el nuevo Edificio Jaime Benítez, que satisficiera las demandas de espacio que surgieron a través de los años. Sería necesario completar el nuevo edificio para poder comenzar la rehabilitación. La ampliación, localizada directamente al este del Edificio Navarro Marrero al cruzar un cuadrángulo de césped, está en diálogo directo con su “padre”, hereda sus líneas y proporciones principales, pero establece un nuevo plan y su propia presencia, para crear una nueva entrada a ser construida hacia el este de su emplazamiento.
La rehabilitación no se limita a ocuparse del mantenimiento atrasado, sino que pone en valor la reconfiguración de los espacios interiores, refuerzos antisísmicos, el reemplazo de la infraestructura mecánica y eléctrica, el cumplimiento con los códigos de construcción más recientes, los sistemas de comunicación, equipo audiovisual y mobiliario. Los sistemas están integrados de modo que la nueva estructura de hormigón que maneja las cargas laterales y sirve de apoyo a los nuevos espacios mecánicos en el techo, también se use para la distribución de aire acondicionado, electricidad, plomería y comunicaciones.
Como parte de la rehabilitación, la torre del ascensor, construida en la década de 1980, fue demolida y remplazada por una nueva, para uso exclusivo del ala de los anfiteatros pues además sirve de refuerzo estructural. El ala de los salones también recibe una torre para ascensor que duplica también el refuerzo antisísmico.
La envoltura no-estructural de los salones existentes, que consisten en módulos de dos paños continuos de ventanas de celosía y un panel aglomerado de metal de gran tamaño, fue reemplazada por módulos de dos paños de cristal ahumado y una ancha celosía de aluminio para dejar entrar luz y ventilación. El obsoleto protector de cristal U-Profile en la galería de los anfiteatros había perdido muchas de sus lamas a través de los años y fue remplazado por uno nuevo hecho de cristal escarchado, montado a un ángulo sutil en postes de aluminio.
En los anfiteatros se modificó la distribución de aire para minimizar los niveles de ruido, y se instalaron nuevos sistemas audiovisuales. La instalación de cielos rasos en forma escalonada mejoró la visibilidad durante conferencias y proyecciones, con mejoras a la acústica y a la inteligibilidad de la voz. Además, cada uno de los siete anfiteatros fue pintado con su propio color brillante para que fuera más fácil identificarlos.









Proyecto
Edificio Domingo Marrero Navarro
Facultad de Estudios Generales I
Cliente
Universidad de Puerto Rico
Localización
Universidad de Puerto Rico
Río Piedras, Puerto Rico
Arquitecto original
Toro y Ferrer
Fecha proyecto original
1966-1970
Fecha restauración y rehabilitación
2006
Arquitectos
José Javier Toro AIA
Toro Arquitectos
Equipo de trabajo
Arq. José Javier Toro
Fernando de Jesús
Marcos Rivera
Luis Rodríguez
Josué Carrión
Frank Bonilla
Iluminación
ISP Design
Ingeniero estructural
Miguel Zapata
Ingeniero mecánico
Jorge Ledón
Ingeniero electricista
Requena y Asociados
Alfonso Lázaro
Empresa constructora
Villavicencio
Dirección de obra
Juan Rodríguez
Fotografía
Raquel Pérez Puig


José Javier Toro, 2009
Ubicado en el cuadrante noreste del Recinto de Río Piedras, el nuevo edificio Jaime Benítez Rexach de la Facultad de Estudios Generales, marca una nueva entrada al borde del este del campus. Su fachada enmarca una escultura / quiebrasol monumental de la artista Nayda Collazo-Llorens en aluminio perforado de color, que ofrece al edificio protección del sol y contra huracanes.
La planta baja del nuevo edificio es un espacio abierto de múltiples funciones, adaptables a las amplias necesidades de esta facultad. Los niveles dos y tres contienen salones de clases orientadas al cuadrángulo arbolado hacia el oeste, mientras que las oficinas de la facultad están orientadas hacia la entrada del campus hacia el este y quedan protegidas por el quiebrasol. Un cuarto nivel contiene la mayor parte de los espacios mecánicos.
Todos los niveles en ambos lados del edificio están unificados por una galería multi-nivel bañada por luz natural, que sirve no sólo como lugar de encuentro, sino que tiene un papel climático muy importante pues permite ventilación cruzada a través del edificio y crea un efecto chimenea.
La arquitecta Maruja Fuentes colaboró diseñando el mobiliario urbano para el proyecto con sus bancos de hormigón «pebbles», que con sus colores, complementan la paleta monocromática del edificio.



Planta arquitectónica 1er nivel

2do


Planta arquitectónica 3er nivel












Proyecto
Edificio Jaime Benítez Rexach
Facultad de Estudios Generales
Arquitectos
José Javier Toro AIA
Toro Arquitectos
Localización
Universidad de Puerto Rico
Río Piedras, Puerto Rico
Fecha
2009
Superficie
60,000 pies cuadrados
Cliente
Universidad de Puerto Rico
Equipo de trabajo
Arq. José Javier Toro
Fernando de Jesús
Julián Manríquez
Annabelle Hernández
Luis Rodríguez
Josué Carrión
Frank Bonilla
Escultura / Quiebrasol
Nayda Collazo-Llorens
Mobiliario Urbano
Maruja Fuentes
Iluminación
ISP Design
Ingeniero estructural
Miguel Zapata
Ingeniero mecánico
Jorge Ledón
Ingeniero electricista
Requena y Asociados
Alfonso Lázaro
Empresa constructora
RBC
Dirección de obra
Alexei Hernández
Cliente
Universidad de Puerto Rico
Profesor Wilmer Arroyo, UPR-Aguadilla
Fotografía
Raquel Pérez Puig
Marisol Roca
Andrés Mignucci y María Isabel Oliver

Considerar el estado de la arquitectura en Puerto Rico, en estos momentos en los que atravesamos una crisis local y global, nos fuerza a reflexionar sobre el binomio ciudad y ciudadanía. En particular, sobre el papel que juega el espacio público como clave de una ciudad con calidad de vida capaz de reconciliar temas de movilidad, accesibilidad, sostenibilidad, diversidad, inclusión y participación. Cinco preguntas reflejan el reto que tenemos por delante en generar una cultura urbana.
• ¿Cómo recalibrar el espacio público (calles, aceras, plazas, parques, jardines) en nuestras ciudades, su calidad, forma y programación, de manera que opere como un sistema continuo e integrado y no como intervenciones o elementos aislados y desvinculados? En otras palabras, que el espacio público realmente sirva como sede de lo cotidiano y eje central de la vida en ciudad.
• ¿Cómo atar los sistemas de movilidad y transporte colectivo al del espacio público, para que el trayecto entre destinos sea uno confiable, eficiente, seguro y placentero, ofreciendo una alternativa real al uso indiscriminado del automóvil?
• ¿Cómo insertar una nueva visión sobre la oferta de vivienda en la ciudad, y por ende de su forma física, diversidad de tipos y mecanismos de inversión y financiamiento, de manera que atienda una gama más amplia de la población puertorriqueña y sea una atractivo real que promueva la vida urbana?
• ¿Cómo capacitar la ciudad de una infraestructura inteligente en sus redes, sistemas y utilidades, que permita y promueva mayores densidades dentro de un marco de confiabilidad, seguridad y eficiencia de servicio?
• ¿Cómo armar un sistema de recaudo e inversión justa e inteligente que permita reinvertir en la ciudad, con miras al mejoramiento de sistemas y utilidades, el redesarrollo físico, el mantenimiento de la obra pública y la programación de nuevos desarrollos de carácter cívico y cultural?
En su estado actual, estas preguntas reflejan agendas incompletas, sistemas deficientes, mercados colapsados y por consiguiente una ciudad no competitiva ante los retos que afrontamos en el siglo XXI. Peor aún, en lo básico, refleja una ciudad que sencillamente no ofrece una calidad de vida positiva para sus ciudadanos. De cara al futuro, sin embargo, presenta un conjunto de oportunidades y una agenda de trabajo intensa y enfocada. Asumir el reto requiere un cambio de paradigma sobre como hacer ciudad en todos los renglones: político, administrativo, económico, y por su puesto urbanístico y arquitectónico.
Existen esfuerzos aislados e instantes particulares, que apuntan en esa dirección. El papel que ha jugado la Plaza del Mercado de Santurce de Emilio Martínez en activar su entorno como destino de ocio e intercambio social, o nuevos espacios públicos como el Parque de la Laguna de José Ricardo Coleman-Davis o nuestras propias intervenciones en la red de
Ventana

espacios públicos en El Condado, -particularmente en la Ventana al Mar-, son ejemplos de una acupuntura urbana exitosa pero de repercusiones limitadas, principalmente debido a la ausencia de una política y visión urbanística unificada a nivel de distrito y ciudad.
La pregunta ¿a qué tipo de ciudad aspiramos y cuales son sus características? es una a menudo formulada por los gobiernos y administraciones de turno. No obstante su respuesta, la visión y dirección necesaria para ejecutarla ha sido prisionera del juego político y de la falta de continuidad requeridas para trascender las limitaciones de cuatro años de gestión gubernamental. En este renglón, la visión urbanística y políticas de desarrollo en Portland, Oregón, el liderato de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa en Bogotá, así como iniciativas de vanguardia desarrolladas por gobiernos municipales como los de Curitiba o Barcelona a finales del siglo pasado, o el de Medellín a principios de éste, sirven de ejemplos valiosos como modelos de los cuales aprender. En cualquier caso, la participación ciudadana y la transparencia respecto a intenciones y procesos, son centrales a una visión urbanística que debe ser consensuada con la ciudadanía y con un aval, apoyo y defensa citadina que fortalezca su gestión y asegure su continuidad.
El principio romano Civitas optimo iure, ‘la civilidad es la óptima justicia’ enmarca el derecho del ciudadano a la ciudad y al espacio público. Este derecho comienza con el rescate de espacios y vecindarios subvalorados, deprimidos o inconexos eslabonándolos como parte de un tejido urbano y contexto mayor. Los tres proyectos que presentamos –la Plaza Barceló en Barrio Obrero, el Parque Luis Muñoz Marín en Hato Rey y Ciudadela en Santurce– son esfuerzos por rescatar, revalorar y reinsertar el espacio público como semillas de vida en ciudad y regeneradora de tejidos urbanos.
Estas tres obras son producto de planes maestros, hechos en tres momentos importantes del desarrollo urbano de la ciudad de San Juan. El Barrio Obrero se desarrolla como producto de la Ley Núm. 35 del 1915 que crea la “Comisión de Hogares Seguros”. El plan maestro, desarrollado y construido entre el 1920 y el 1921, proyecta la urbanización de los terrenos al este de Santurce para vivienda de artesanos y trabajadores. Como parte del plan, se separa una gran parcela triangular a dedicarse a espacio público para la nueva comunidad obrera. La Plaza Barceló se desarrolló como la tradicional plaza-parque caribeña, con paseo perimetral de circunvalación y centro ajardinado. Al pasar los años, desacertadas intervenciones municipales de remozamiento, sumadas a las presiones por parte de comercios circundantes reclamando mas áreas de estacionamiento para sus negocios, fueron erosionando los bordes de la plaza, comprometiendo la relación del espacio público con su contexto circundante. La obra de Miguel Calzada reordena la organización espacial de la plaza insertando una programación variada. El espacio tanto acoge a los aficionados del dominó en una nueva sala apergolada, como a grandes multitudes
Parque Jaime Benítez, San Juan, Puerto Rico. Coleman Davis Pagán Arquitectos, 2008.


convocadas a oír conciertos de música o presentaciones artísticas a gran escala. A la vez, amplía y retoma el espacio público cedido al automóvil, reclamándolo nuevamente en nombre del peatón.
El Parque Muñoz Marín se plasma inicialmente como espacio público en el Plan Regional para el Área Metropolitana de San Juan, desarrollado por el urbanista uruguayo Eduardo Barañano en el 1956. La visión de un gran parque metropolitano para San Juan y de un sistema de infraestructura verde como ordenadora de la ciudad, dio paso al proyecto del Parque Las Américas de la firma Sasaki Walker, con Pedro Miranda y Asociados. Proyectado a principios de la década del 60, el plan de Sasaki-Miranda siguió los lineamientos de Barañano, dotando a San Juan de un gran parque desde la Avenida Roosevelt hasta la Avenida Central. Esta visión unificada del Parque Las Américas, sería comprometida por los cambios de tenencia y control de los terrenos en los años subsiguientes. Entre los terrenos bajo control del gobierno central y aquellos bajo control municipal se crearía una fisura, una barrera tanto física como administrativa y programática, que afectaría la planificación y construcción de los proyectos programados en el plan maestro. Mas lamentable aun, este quiebre comprometería el acceso y la continuidad físico-espacial del espacio público, reduciendo los proyectos a parcelas cercadas con poca o ninguna relación significativa con su contexto inmediato o con el tejido de la ciudad. En el 1992 y más recientemente en el 2010, el parque ha resistido amenazas y esfuerzos de privatización, producto de visiones neo-liberales sobre la ciudad que consideran el espacio público como activo inmobiliario en lugar de bien común de toda la ciudadanía. El cierre del parque, como parte de éste ultimo intento de privatización, lo dejó vulnerable al vandalismo, al robo de su infraestructura primaria y en estado de total abandono y deterioro físico.
El nuevo plan maestro y la construcción de su primera fase, Parque Luis Muñoz Marín Sur –gestión de la nueva administración municipal a partir del 2013– retoman los principios del Plan Barañano y del Parque Las Américas de Sasaki, Walker y Pedro Miranda. Estos sirven como punto de partida para re-conectar los tres sectores inconexos e integrar el proyecto a su contexto mayor metropolitano. El proyecto del parque aumenta su diversidad programática, reordena, rehabilita y moderniza sus facilidades en un ambiente de apertura, accesibilidad, diversidad e inclusión en beneficio de la ciudadanía.
Ciudadela, diseñado por el arquitecto Fernando Lugo, forma parte de la visión urbanística que el arquitecto Héctor Arce (1952-2011) plasmó en su Plan Maestro de Santurce Centro. El Plan de Revitalización de Santurce del propio arquitecto Arce y gestado por el Departamento de la Vivienda como agencia promotora, sirvió de marco y vehículo para impulsar una agenda revitalizadora de trabajo a diferentes escalas y niveles de intervención. Vemos aquí un ejemplo donde la visión ministerial de la agencia, la del
Plan Regional Área Metropolitana de San Juan, Eduardo Barañano / Junta de Planificación de Puerto Rico, 1956.
Debajo: Plan de Revitalización de Santurce, Héctor Arce Arquitecto, 2004.

urbanista, la del desarrollador y finalmente la del arquitecto, se entrelazan en una cadena donde cada uno, dentro de sus papeles y roles particulares, coinciden en la construcción de una visión y propósito común.
Ciudadela, es un desarrollo de usos mixtos, integrando estructuras nuevas y existentes de diversos tipos y alturas. El proyecto incorpora apartamentos de vivienda con comercios, oficinas y estacionamientos, entrelazados por un espacio público peatonal de gran calidad y sentido de escala. Las estructuras principales del Instituto Blanche-Kellog se rehabilitan y se integran al desarrollo, como punto focal del conjunto de jardines y plazas que conforman la entrada al proyecto desde la avenida Ponce de León. El proyecto, lejos de concebirse como un desarrollo tradicional de viviendas, se estructura como un tejido urbano variado y dinámico. Es aquí donde yace el acierto particular de Ciudadela: en el concebir el proyecto de manera que opere tanto a escala arquitectónica, del artefacto edificado, como también a escala urbana, como agente catalítico en la reparación del tejido urbano del vecindario. Misión central en este esfuerzo es la de continuar y completar la secuencia espacial propuesta en el Plan Maestro, sirviendo de elemento conector entre el Jardín del Museo de Arte de Puerto Rico y la Avenida Ponce de León. De esta forma, se rompe con el modelo de desarrollo típico de vivienda multifamiliar, donde el control de la parcela es cercado, privatizado y reclamado exclusivamente por el privado -dueños, promotores o residentes-. Ciudadela hace público el espacio en beneficio de la ciudad.
Los esfuerzos de la Plaza Barceló, del Parque Muñoz Marín y de Ciudadela, alertan que la ciudad requiere de una visión concertada que consolide esfuerzos, agilice procesos y enmarque políticas dinámicas que dirijan su desarrollo. En esto yace la clave de que nuestras cinco preguntas iniciales se traten, no de forma singular, sino de un esfuerzo unificado de hacer ciudad, siempre reconociendo que el derecho a la ciudad y al espacio público, enmarcado en el principio del Civitas optimo iure, hay que construirlo, protegerlo y, sobre todo, defenderlo.



Miguel Calzada
La Plaza Barceló es uno de los espacios públicos más grandes de la ciudad de San Juan. Tiene un área de unos 10,000 metros cuadrados en un predio de terreno de forma triangular. Esta plaza forma parte esencial de la comunidad de Barrio Obrero en Santurce, un barrio que se organiza en el 1917. Su forma y extensión se han mantenido a través de la historia del barrio. En sus inicios, era más un predio de terreno y áreas verdes y hoy se ha convertido en un espacio público con zonas definidas para distintos usos. La remodelación de la Plaza Barceló se conceptualiza y diseña para lograr un cambio en el que se definan zonas de usos con carácter especial, entrelazadas por un circuito peatonal.
El primero de estos espacios es el Paseo Barceló, un espacio de plaza dura dando frente a la Avenida Borinquen con una nueva arboleda, definiendo un paseo de esquina a esquina de la plaza. Además, en esta zona, se coloca una pérgola frente al área verde amplia, donde se define el espacio, actuando como portal de entrada. En esta pérgola se techan cuatro espacios donde se colocaron mesas de dominó y las zonas de descanso.
A través de esta pérgola, se percibe el segundo espacio, el Anfiteatro Verde, que se define en la pérgola y una Plaza de Baile. Éste es un área verde de 2,500 metros cuadrados para el uso y disfrute de conciertos y actividades al aire libre. Además, este espacio tiene de frente una tarima donde se establece la dirección y el orden de las presentaciones en el lugar.
El tercer espacio es un área para juegos de niños dividido en dos zonas: una para juegos secos, y una para un parque con juegos de agua. La “Plaza del Samán” conforma un nuevo espacio en la esquina norte del proyecto.
El proyecto redefine y ajusta los espacios de estacionamiento en las calles Orlando Cepeda y Felipe R. Goyco, dándoles mayor sombra y separándolos de la plaza con franjas de siembra. En la Avenida Borinquen, se recupera el frente de la plaza, dando espacio de calidad al peatón y rescatando la planimetría original del espacio público. La remodelación de la Plaza Barceló presenta un espacio de calidad, en materiales permanentes y con sentido de pertenencia de su usuario.



Localización
El triángulo que conforma la Plaza Barceló tiene su origen en el plan de urbanización de Barrio Obrero del 1921. La actividad en el entorno de la plaza se ha mantenido constante a través del tiempo con usos más activos de carácter comercial en la base del triángulo a lo largo de la Avenida Borinquen, y usos de carácter residencial en sus dos lados. El espacio público refleja un cambio de nivel topográfico desde su base al vértice.
Como estrategia arquitectónica, el espacio público se divide en tres sectores aterrazados siguiendo la topografía. La base a lo largo de la Avenida Borinquen se concibe como un gran paseo que, junto a la pérgola, sirve de espacio de reunión, encuentro y actividad comunitaria. Una segunda terraza contiene una tarima que abre a un gran prado verde, lugar de juego y

Planta arquitectónica
esparcimiento, y a la vez de congregación en eventos y conciertos. Una tercera terraza cerca del vértice del triángulo define un área de juego de niños adyacente al área residencial y mas callada del vecindario. Los tres sectores se unifican mediante una gran acera perimetral tradicional de las plazas pueblerinas de Puerto Rico y el Caribe.








Proyecto
Plaza Barceló
Localización
Avenida Borinquen, Barrio Obrero, Santurce, San Juan, Puerto Rico
Cliente
Municipio de San Juan
Hon. Carmen Yulín Cruz, Alcaldesa
Fecha
2015-2016
Superficie
10,000 m2
Arquitecto
Arq. Miguel Calzada
Miguel Calzada Arquitectos
Equipo de trabajo
Arq. Miguel E. Calzada Agosto
Carlos Camacho Vega
David Vázquez Gerena
Gilberto de Jesús Martínez
Ruddy Hernández
Consultor ingeniería civil
Ing. Antonio Hernández
Consultor estructura
Ing. Carlos Acevedo
Consultor electricidad
Ing. Leonardo Vidal
Consultor mecánica y plomería
Ing. Jorge Ledón Webster
Construcción
Constructores del Este
Fotografías
Paola Quevedo
Vista aérea
Antonio Hernández


Andrés Mignucci Arquitectos
Texto: María Isabel Oliver
Más que un bricolage de edificios, calles, plazas y parques, la ciudad es además una antología de debates, consensos, y discursos, que han configurado el tejido social y urbano y el funcionamiento del territorio. A partir de los años 50, la cultura del automóvil configuró el orden de la ciudad moderna a través de extensas vías de velocidad que generaron segregación, barreras y fragmentación territorial. Como consecuencia, el espacio público quedó invisibilizado ante la idea utópica de la movilidad y la funcionalidad en la ciudad.
Volver a construir ciudad, implica entonces el reclamo de espacios que respondan a la consolidación de zonas urbanas dispersas, junto a formas contemporáneas de habitar. Ante estos retos, la intervención al Parque Luis Muñoz Marín del arquitecto Andrés Mignucci, reflexiona sobre las políticas públicas y los efectos de la discontinuidad urbana. El parque, un organismo vivo de unificación y consolidación, surgió como parte del Plan Regional para el Área Metropolitana de San Juan en 1956. Bajo la dirección del urbanista uruguayo Eduardo Barañano, el plan propuso la creación de un sistema metropolitano de parques que serviria de cinturón verde eslabonando espacios abiertos, deportivos y recreativos.
Localizado en los terrenos delimitados por la Avenida Roosevelt al norte, la Avenida Piñeiro al sur, el Expreso Las Américas al este y la Quebrada Josefina al oeste, el plan maestro original esbozó una estrategia de diseño basada en el desarrollo de dos grandes áreas: el sector norte, adyacente a la Avenida Roosevelt, dedicado principalmente a equipamientos deportivos y entretenimiento a gran escala; y el sector sur, adyacente a la Avenida Piñeiro, dedicado a la recreación pasiva extendiéndose mediante puentes sobre el río Piedras con una gran laguna artificial proyectada como zona de transición entre las dos áreas principales.
El proyecto para el Parque Luis Muñoz Marín rehabilita y moderniza las facilidades existentes ubicadas al sur del rio Piedras, y aumenta su diversidad programática. El parque se asemeja a la configuración de una compleja célula vegetal. En la periferia, la pared celular se delimita a través de las vías rápidas y la autopista. El proyecto rompe el antiguo conjunto de verjas y muros, abriendo y visibilizando el parque ante la ciudad y su ciudadanía. Un nuevo paseo central sirve de espina dorsal, uniendo la entrada principal con nuevos elementos programáticos.
En su interior, la membrana celular crea una segunda capa compuesta de nuevos volúmenes en hormigón expuesto que delimitan los espacios líquidos y verdes. Los organismos vivos contenidos dentro de estas membranas conforman hitos en el paisaje que, a través de golpes de agua emanando de monumentales torres en trencadis, parques de juego, paseos elevados, y el legendario árbol sembrado por Muñoz Marín, revitalizan el espacio público y conforman nuevos lugares de encuentro e integración social. Conexiones con el resto de la ciudad, como el nuevo puente sobre el río Piedras que conectará a la segunda fase del parque, la restauración del antiguo teleférico y la integración al sistema de transporte público de la ciudad, enuncian la promesa de transformaciones urbanas que sólo pueden surgir de las acciones públicas y los convenios sociales.

Eduardo Barañano: Plan Regional para el área metropolitana de San Juan, Espacios abiertos existentes y propuestos (1956)
Hace sesenta años, en 1956, la Junta de Planificación de Puerto Rico publicó el Plan Regional para el Área Metropolitana de San Juan. Bajo la dirección del arquitecto y urbanista uruguayo Eduardo Barañano (1915-2004), el plan propuso la creación de un sistema metropolitano de parques que serviría de cinturón verde eslabonando espacios abiertos, deportivos y recreativos. Como corazón de este sistema de parques, el plan proyectaba la creación del Parque Las Américas, un gran parque central metropolitano al sur de la avenida Roosevelt en Hato Rey. Por décadas existió una fisura, una gran discontinuidad urbana, entre el Parque Luis Muñoz Marín (nuevo nombre del parque a partir del 1980) controlado por el Gobierno Central y el Complejo Deportivo Municipal controlado por el Municipio de San Juan.
La unificación de las tenencias a partir del 2010 abrió una oportunidad extraordinaria de re-conceptualizar nuevamente estos sectores como parte de una visión urbanística y de desarrollo económico y cultural integrada. Tomando esto como punto de partida, preparamos un plan maestro que sirviese para re-conectar los tres sectores inconexos – el Parque Muñoz Marín Sur, el sector del Parque de la Avenida Domenech y el Complejo Deportivo Municipal – con la intención de dotar a la ciudad del gran parque central metropolitano que abarcaría desde la Avenida Roosevelt hasta la Avenida Piñeiro. La remodelación del Parque Luis Muñoz Marín es la primera fase del proyecto. En su segunda fase, entre el estadio Hiram Bithorn y el Coliseo Roberto Clemente se propone un nuevo espacio público junto a un Centro de Cultura Contemporánea que conectará con el Parque Muñoz Marín y abrirá el parque hacia la Avenida Roosevelt. Conexiones multimodales al sistema de transportación pública eslabonará el proyecto con las estaciones del Tren Urbano-Roosevelt, Domenech y Piñeiro como parte de una visión integral del desarrollo urbano de la ciudad.













Proyecto
Parque Luis Muñoz Marín
Localización
Avenida Jesús T. Piñeiro, Hato Rey Oeste, San Juan de Puerto Rico
Cliente
Municipio de San Juan
Hon. Carmen Yulín Cruz, Alcaldesa
Propietario
Municipio de San Juan
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos
Tipo de proyecto
Rehabilitación de parque urbano
Superficie
316,800 m2
Arquitecto
Arq. Andrés Mignucci
Fecha estudios previos 2013
Fecha diseño preliminar 2013-14
Fecha documentos de construcción 2015
Fecha construcción
2015-2016
Colaboradores
Arq. Andrés Mignucci FAIA
Maribel Ortiz
William Collazo
Luis Orlando Peña
Viviana Lasalle
Rosalyn Román
Héctor Camacho
Antonio López
Ingeniería civil
Ing. Antonio Hernández
Electridad
Ing. Carlos Urrutia
Mecánica y plomería
Ing. Jorge Torres
Estructuras
Ing. Miguel Zapata
Arborista
Pedro Juan Rivera
Mosaicos en trencadis
CeRo design
Paisajismo
Frances de la Rosa
Gabriel Bérriz
Empresa constructora 3-0 Construction
Fotografía
Maribel Ortiz
Antonio Hernández
Andrés Mignucci


Fernando Lugo Arquitectos
Ciudadela, es un proyecto de usos mixtos, diseñado por el arquitecto Fernando Lugo, como parte de la visión urbanística del Plan de Revitalización de Santurce de Héctor Arce. Ciudadela integra estructuras de diversos tipos y alturas presentando una oferta de sobre 500 apartamentos de vivienda, 150,000 pies cuadrados de espacio comercial y 2,000 espacios de estacionamiento. Las áreas comerciales incorporan una gran variedad de tipos y tamaños de tiendas.
Los locales comerciales sirven tanto de apoyo a las residencias y a la comunidad inmediata, y están destinados a atraer a un público más amplio a nivel metropolitano. La obra combina nueva arquitectura con la rehabilitación y restauración de estructuras existentes en el predio como las del Instituto Blanche-Kellog que se integran al
desarrollo como parte de los jardines y plazas que conforman la entrada al proyecto desde la avenida Ponce de León.
La oferta de la vivienda trasciende el tradicional prejuicio hacia apartamentos de tres habitaciones, presentando un repertorio amplio de tipos y tamaños. La vivienda se diseña en módulos que se adosan en edificios que conforman un muro urbano continuo, junto a tres torres aisladas de diferentes alturas, según su localización en la trama urbana.
Ciudadela rompe con el esquema tradicional del conjunto cerrado, optando en su lugar por construir un tejido urbano donde el espacio público se hace formar parte de la vida en ciudad.







Proyecto
Ciudadela
Arquitecto
Arq. Fernando Lugo
Fernando Lugo Arquitectos
Localización
Avenida Ponce de León, Santurce, San Juan, Puerto Rico
Fecha
2012
Superficie
1,700,000 pies cuadrados
Estructura
Ing. Fernando Cortes
Electricidad
Ing. Andrés Sánchez & Assoc.
Mecánica
Ing. Jorge Torres
Geotécnicos
Suelos Inc.
Consultor tráfico
Steer Daives Gleave
Seguridad y control de incendios
CFP Group
Arqueología
Maurás y Asoc.
Marisol Meléndez
Construcción
Bird Construction
Fotografías
Cortesía de Fernando Lugo Arquitectos
María Isabel Oliver / Andrés Mignucci
Mas allá de su significación económica, el término precario invita a la reflexión en torno a la producción de una arquitectura que se enfrenta a las extravagancias del mercado y la sociedad y cuyos resultados cuantitativos y cualitativos han devastado nuestra economía, ciudades y paisajes. Indagar, cuestionar y explorar, se convierten en procesos que van mas allá del capital y que inspiran a valorar las inquietudes y necesidades sociales con el fin de trazar proyectos, posibles o imposibles, que aporten al entendimiento de lo precario como complemento de nuevas promesas ante las demandas esenciales de la sociedad.
Ante estas reflexiones, se exponen interrogantes que exigen investigaciones que transciendan el binomio necesidad / función para ponderar sobre el material, sus posibilidades y retos, y los procesos que le acompañan. Bajo esta óptica creativa se aborda el potencial de nuevos acercamientos que cuestionen lo cartesiano para rendirse ante lo imperfecto y lo inestable. En este sentido, la fusión entre ciencia, arquitectura y sociedad alude a ’lo necesario’ para generar nuevos conocimientos que conduzcan a re-interpretar los conocidos postulados de Vitrubio ‘firmitas, utilitas, venusta’, con el fin de entender y superar una realidad cada vez menos estable y mas efímera.
Desde la re-interpretación se adopta lo simbólico natural que se transforma en textil para desafiar la función del muro cortina en el proyecto del Helicón de Doel Fresse. Desde la firmeza se percibe la fragilidad de la soga que se reta a través del grosor, la tensión y los puntos de conexión en el proyecto de la Casa en el Árbol de Miguel Calzada. Desde la utilidad se acepta la irregularidad liquida del hormigón que se desborda, se amolda, se tiñe, y se quema, en la Casa en la Playa y en el Hotel en la Ciudad de José Coleman Davis. Desde la belleza se asume a la naturaleza como parte integral de una arquitectura que define desde donde y hacia donde se mira a través de su composición y sus materiales en la Casa en la Montaña de José Javier Toro. Desde lo precario se aborda una nueva mirada hacia la poética del ‘reciclaje’ residencial en la Casa en la Suburbia de Francisco Javier Rodríguez y la nobleza del ensamblaje sencillo y el material precario en el Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de José Javier Toro.
La voluntad de simplificar se hace evidente a través de las exigencias que dicta la propia estética de lo ‘precario inteligente’, para demostrar que las propuestas proyectuales y técnicas de la arquitectura, radican en la ausencia de lo excesivo para asumir la realidad de lo necesario y lo imprescindible en ella.


Doel Fresse


Doel Fresse
Helicón es una innovadora solución regional para ayudar a reducir la ganancia calórica causada por el uso de muros cortina de edificios en el trópico. El uso generalizado de los muros cortina, mayormente en edificios institucionales, apenas toma en cuenta aspectos contextuales como la orientación solar.
Inspirado por la turgencia de la flora tropical, Helicón provee un sistema de protección contra la luz solar en edificios ubicados en el trópico. El sistema está concebido como una solución sustentable pues ayuda a disminuir la temperatura interior de un edificio al añadir, en la fachada, una malla protectora contra el sol. Esta mejora potenciaría la eficiencia del edificio a lo largo del tiempo, ahorrando energía y reduciendo costos operacionales.
Según el Departamento de Energía, cada año los sistemas de enfriamiento emiten toneladas de bióxido de carbono hacia la atmósfera, contribuyendo así al calentamiento global. Helicón es una solución pasiva para reducir el impacto ambiental de este tipo de edificios, al añadir un vocabulario tropical a su arquitectura y adaptar el edificio a su contexto.
Se trata de un sistema modular que se engancha en la fachada del edificio. Cada módulo está hecho de piezas mecánicas que pueden ajustarse según el largo y el ancho de la fachada. Helicón es también operable, lo que ayuda a dar mantenimiento tanto al edificio como al sistema mismo. Cada dos pisos, aproximadamente, el sistema provee un pasadizo para limpiar las ventanas y realizar reparaciones. El paño de Sunbrella puede reemplazarse fácilmente, despegándolo de la estructura principal.
El paño de Sunbrella, el elemento de Helicón que provee la sombra, es el protagonista de este sistema liviano, hecho principalmente de aluminio estructural, para reducir las cargas sobre el edificio existente. El sistema de manejo permite que Helicón se deslice hacia el edificio para ofrecer mayor protección a fachadas acristaladas en caso de huracán.



Componentes del sistema

Mecanismo del sistema


Ensamblaje del sistema / Identidad corporativa


Miguel Calzada
Un árbol de acacia alberga la Casa Árbol, una ilusión de nueve niños llevada a cabo para disfrutar de sus reuniones familiares. De la petición de un abuelo que deseaba reunir a sus nietos, surge la idea de crear un espacio abierto que permite un control visual, para que los niños puedan jugar y divertirse desde cualquier parte de la propiedad.
Con esto en mente, se visualizó una piel traslúcida formada por soga tensada, permitiendo una transparencia desde el exterior y el interior de la estructura. Una envoltura que permitiese percibir un pequeño volumen sólido, el cual se convierte en centro de atracción de los niños. Entremedio de los troncos es justo donde se logra esa interacción directa con el árbol, un lugar donde los niños juegan, dibujan, leen, acampan y hasta donde los padres juegan dominó. De igual manera, el prisma contiene puertas a ambos lados logrando un espacio abierto y experimental. El volumen descansa y es contenido por dos planos horizontales que se prolongan alrededor del árbol, creando un techo y un piso.
El techo, totalmente traslúcido, permite la conexión interior con el árbol mientras que la extensión del piso se convierte en un balcón que permite ver y ser visto. Una chorrera abre el camino entre la naturaleza y un entorno en donde los niños se convierten en la pieza clave, siendo al fin a quienes los abuelos desean ver en sus reuniones familiares.




Proyecto
Casa Árbol
Localización
Trujillo Alto, Puerto Rico
Propietario
Familia Maldonado
Fecha
2011
Arquitectos
Miguel Calzada, Arquitectos
Equipo de Diseño
Arq. Miguel Calzada, AIA
Carlos Camacho
Contratistas
Redcon
Rafael Mora
Fotografía
Miguel Calzada
Carlos Camacho


José Javier Toro
Texto: María Isabel Oliver
Aprovechando el paisaje como una extensión gratuita de la arquitectura, el proyecto La Casa en la Montaña se ubica cerca del centro geográfico de la isla. El predio colinda con el Bosque Estatal de Los Tres Picachos, área de gran valor ecológico por su biodiversidad de flora y fauna, vital para la protección de la Cuenca hidrográfica del río Toro Negro. Los terrenos privados contiguos al bosque son de uso agrícola y proveen un área de amortiguamiento a través de su extensa vegetación, que junto a estrictos programas de conservación, protegen al bosque.
El terreno seleccionado es una ladera levemente escarpada localizada en el extremo norte de lo que en el pasado fue una finca de café y frutos cítricos. Los Tres Picachos, entre los montes mas altos de Puerto Rico, se imponen hacia el sur con su prestancia monumental y su verde espesura.
El programa de la residencia se compone de dos volúmenes. El volumen principal contiene el espacio de estar, una biblioteca / estudio, comedor, cocina y habitaciones. El volumen de los huéspedes incluye habitaciones en la planta superior y dormitorio para los encargados, garajes y áreas de almacén en el nivel inferior. Ambas estructuras se unen a través de un conjunto de terrazas, plataformas, estanques y jardines que a se adaptan a la pendiente del terreno. Los estanques y las cisternas se alimentan de manera natural con agua del manantial que emana de las montanas.
Las estructuras consisten de unas base de hormigón que de forma telúrica emergen de la tierra, para transformarse en un sistema de columnas y vigas. Estas estructuras soportan los techos a cuatro aguas cubiertos de metal corrugado, y enmarcan las extensas pieles de madera y cristal en las fachadas. Las superficies acristaladas orientadas hacia el sur se abren hacia Los Tres Picachos; a su vez, estas se protegen con contraventanas que filtran la luz, dan privacidad y sirven de cerramiento de seguridad cuando la casa no está habitada.











Proyecto
Casa en la Montaña
Arquitectos
José Javier Toro AIA TORO ARQUITECTOS
Localización
Ciales, Puerto Rico
Año
2010-2016
Equipo de Trabajo
Arq. José Javier Toro
Fernando de Jesús
Marcos Rivera
Luis Rodríguez
Josué Carrión
Frank Bonilla
Paisajismo
Rossana Vaccarino
Ingeniero Civil
Francisco Pérez Blair
Ingeniero Estructural
Miguel Zapata
Ingeniero Mecánico
Jorge Torres
Ingeniero Electricista
Requena y Asociados
Dirección de Obra
Marcos Rivera
Fotografía
Paola Quevedo
Andrés Mignucci
Francisco Javier Rodríguez


Francisco Javier Rodríguez
El reto de como se re-cualifican los suburbios ante las maneras de hacer arquitectura en el siglo XXI es probablemente uno cotidiano, y que pasa normalmente desapercibido. Las casas construidas a mediados del siglo XX que pueblan la metrópolis capitalina, son habitualmente demolidas en su totalidad para dar paso a nuevas residencias equipadas con nueva imagen, nuevas terminaciones y nuevas infraestructuras y tecnologías. La casa suburbana en la urbanización San Francisco de Río Piedras de Francisco Javier Rodríguez, propone una renovación sustancial de la arquitectura manteniendo gran parte de la estructura original. Este acto de reciclaje edilicio reconcilia la inteligencia de construir sobre lo construido, con la voluntad de producir una imagen contemporánea para sus clientes.
Valiéndose del hormigón armado, tanto en términos estructurales como estéticos, Rodríguez utiliza grandes luces, voladizos arriesgados, variedad de terminaciones, patrones de piso y camadas sobrepuestas de espacios y formas para construir una nueva envoltura para la vieja estructura.









Proyecto
Casa en la Suburbia
Localización
Calle Violeta 142, Urbanización San Francisco, San Juan, Puerto Rico
Dueño
Dr. Roberto Santiago
Año
2009-2011
Arquitectos
Francisco Javier Rodríguez, Arquitecto
Equipo de diseño
Arq. Francisco Javier Rodríguez, AIA Carlos García
Carlos Pérez
Consultores
Edil Peña (estructural)
José Luis Marrero Sicardó (mecánico)
Luis Cabrera (eléctrico)
Contratistas
R. Dávila
Fotografía
Francisco Javier Rodríguez



José Coleman Davis
El proyecto CasaMar procura desarrollar un concepto fresco y nuevo para una residencia unifamiliar, en el contexto de una playa pública principal del litoral urbano de San Juan. Alterando la relación tradicional de esta vecindad con el océano –una de negación virtual– el diseño revierte esta tendencia celebrando las vistas al mar y haciéndolo el foco de los espacios vitales importantes.
Las consideraciones iniciales –público vs. privado = sitio vs. programa– llevó a replantear la relación típica de emplazamiento, elevando los espacios vitales a los dos niveles por encima de la tierra y fijando un nuevo «horizonte» con la intención clara de establecer un amortiguador –pero aún integrándose– a la playa, que en ocasiones es sumamente frecuentada por la ciudadanía. Al mismo tiempo, esta altura sobre el terreno natural (3m), salvaguarda de la marejada huracanada que ocurre aproximadamente cada década.
Un esquema de diseño simple y directo, sigue una coherente asignación programática de los espacios habitables. Las áreas de diario vivir y descanso se enfocan al océano, los espacios de servicio y menos jerárquicos en el lado opuesto, con la circulación en el centro. Esta distribución clara es todavía mas acentuada mediante «capas» horizontales distintivas, desde el norte hacia el sur:
• Muro perimetral de la playa con portón corredizo proveyendo privacidad o transparencia
• Jardín con siete grandes palmas de coco (existentes en el sitio), estanque lineal, piscina recreativa (25m), y puertas corredizas de cristal con sus cortinas enrolladizas
• Principales espacios de diario vivir y descanso –sala, comedor, salón familiar y dormitorios–, franja de circulación –escalera, descansos, pasillos y techo con clerestorio y tragaluces–, muro de hormigón visto desde el sótano hasta el techo, y espacios de servicio –cocina, lavandería, baños, armarios, habitación de huéspedes, estudio, etc.
• Brise-soleil –aleros en voladizos profundos, aletas largas verticales y pequeñas aberturas–, y seis árboles en la franja de siembra adyacente a la colindancia
• Muro perimetral sur con ranuras verticales que permiten ventilación hacia el vecino
Verticalmente, la casa está dividida en varias zonas de ocupación:
• Sótano: gimnasio, cava, cuarto de bombeo, almacenamiento
• Primer piso: vestíbulo de entrada, piscina, terraza para actividad informal, almacén de equipos deportivos, baño y estacionamiento
• Segundo piso: sala, comedor, salón familiar, cocina, lavandería, medio baño para visita, y habitación de huéspedes con su baño
• Tercer piso: dormitorio principal con boudoir, dos dormitorios para los hijos, estudio, baños y armarios
• Techo: terraza en tablado de madera Ipé en el lado norte, y equipos mecánicos y solares en el lado sur
Todos los niveles están interconectados físicamente por la escalera lineal y por un ascensor. Asimismo, se integran visualmente mediante el eje central y dos espacios a doble altura, permitiendo vistas diagonales al océano y la piscina. Dicho eje, o «espinazo interior», es conjugado por el muro de hormigón visto –con hebra de tablones horizontales desde el sótano hasta el techo–, articulado en tres tramos de
la escalera de madera, acero y vidrio, y culmina en el este, oeste y hacia el cielo con el techo perforado que permite luz indirecta amplia. En la fachada oeste y parte del techo, por encima del vestíbulo de entrada, esta «franja» de circulación se expresa aun más con una pared esculpida de cemento teñido con colorante terracota, de exterior con rugosidad y textura y de interior lisa, suave e uniforme, diseño de Jaime Suárez.
En cuanto a la sostenibilidad, la residencia cuenta con una pérgola lineal con múltiples paneles fotovoltaicos que suplen gran parte de la energía para uso doméstico (excepto los aires acondicionados); estos a su vez proporcionan sombra y protección para los compresores mecánicos. El agua de lluvia se almacena en una cisterna soterrada a nivel terrero, la cual provee agua para el paisajismo así como la reposición del líquido de la piscina que se evapora.















Proyecto
Casa en la Playa, CasaMar
Localización
Ocean Park, San Juan, Puerto Rico
Arquitectos
Coleman-Davis Pagán Arquitectos
Equipo de Diseño
José R. Coleman-Davis Pagán, AIA
Ariel Santiago Bermudez
Pedro J. Santa Rivera
Víctor Nieto Villalón
Yadira Adorno Pomales
Francisco Rivera Rodríguez
Edgardo D. Ocasio Roig
Yanitza Maldonado González
Interiores
BASICO (Jean Pierre Santoni)
Artista / Pared de Cemento
Jaime Suárez
Consultores
Francisco Maté (mecánico)
Telec Engineers (eléctrico)
Luís Daza (estructural)
Contratistas
AD Construction (general)
Fecha Diseño
2006-07
Fecha Construcción
2008-11
Fotografía
José Fernándo Vázquez


José Coleman Davis
Una familia de comerciantes hindúes, inmigrantes residentes del sector de Ocean Park por más de 30 años, decide transformar una propiedad –un tanto inservible- en una casa de huéspedes, enfocada al mercado de viajes en grupo, el cual requiere contar con áreas comunes de reunión y confraternización.
La calle McLeary, arteria principal del sector costero y capitalino, está evolucionando de estar ocupada por casas de familia, típicas de la década del 1950, a un sector comercial liviano con usos tales como oficinas profesionales, además de viviendas multifamiliares y casas de huéspedes. La cercanía a la playa y su localización privilegiada entre las zonas turísticas mas densas de El Condado y Isla Verde, adyacente al aeropuerto internacional, hace a Ocean Park un área particularmente atractiva para desarrollar pequeñas hospederías tipo ‘boutique’.
Las fachadas actúan como membranas permeables que filtran la luz y el aire y al mismo tiempo, sirven para amortiguar las áreas más reservadas de la hospedería. Mediante un “filtra-sol” se procura protección climática y acústica para los espacios internos, ya que la estructura se ubica frente a una calle considerablemente transitada. Además se busca ambientar la estructura y a su vez enriquecer el entorno inmediato, hoy día sin mucha vegetación u otro particular atractivo urbano.
El “filtra sol” se inspira en el arte hindú, especialmente en la textura de filigrana utilizada en su arquitectura tradicional, el Jalí. Buscando la simple esencia de esta geometría delicada y reiterativa –y al mismo tiempo tomando en cuenta las opciones reales de fabricación con un presupuesto módico– se redujo la ‘filigrana’ a tres tipos de bloques en hormigón prefabricado, que siguen un patrón geométrico deliberado. Se anticipan infinitas posibilidades de juego de luminosidad; de día (reflejo solar) o de noche (trasluz de adentro hacia fuera).
Las trece habitaciones, todas con visuales hacia el sur o el norte, se organizan internamente alrededor de un espacio central que actúa para inducir las brisas y la luz natural. Todas las habitaciones están bien iluminadas y podrán ventilarse de manera natural. Por medio de la minimalista escalera de acceso, dicho eje este/oeste se eleva desde la tierra hasta la azotea.
Las funciones de actividades comunes y la administración de la hospedería, se desarrollan en la parte posterior del solar.
Los patios son extensiones sensibles del área bajo techo, que se definen por los costados, mediante verjas y portones verticalmente articuladas y al fondo, con una piscina lineal que produce un efecto refrescante y paliativo.
Se aprovecha la azotea, creando un área de mirador semi-techado para actividades relajantes de los huéspedes y donde se crean áreas de siembra. Desde este privilegiado promontorio, se permiten vistas selectas hacia las montañas (sureste), la playa (norte) y el resto del vecindario y la ciudad.













Proyecto
Hotel en la Ciudad
Dream’s Inn
Localización
Calle McLeary 2009 Ocean Park, San Juan, Puerto Rico
Cliente
Dream Inn Puerto Rico, Inc.
Tamaño Solar
300 metros cuadrados
Tamaño Estructura
3,500 pies cuadrados
Arquitectos
Coleman-Davis Pagán Arquitectos
Equipo de Diseño:
José R. Coleman-Davis Pagán, AIA
Yadira Adorno Pomales
Shellar M. García Córdova
Edgardo D. Ocasio Roig
Yanitza Maldonado González
Víctor Nieto Villalón
Kevin X. Garcia Martinez
Wilfredo Pérez Espino
Valorie Alicea Chinea
John Santos Ríos
Tamaris Alvarez Custodio
Edward Ramírez Saez
Consultores
Francisco Maté (mecánico)
Raymond Amaral (eléctrico)
Luís Daza (estructural)
Contratistas
Julio Vega Figueroa (general)
Fecha Construcción
2011 – 2014
Fotografía
Carlos Esteva
José Fernández Vázquez
Wilfredo Faisca
Shellar García


José Javier Toro
El Nuevo Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico, localizado en la antigua base Ramey de la Fuerza Aérea Estadounidense, encabeza la naciente industria de mantenimiento de aeronaves comerciales en el noroeste de la isla. La escuela es una obra despojada de monumentalidad y excesos constructivos que se manifiesta a través de su arquitectura modular y uso de materiales sencillos. Esto hace posible la creación de una arquitectura novedosa cuya estética de la precariedad, lejos de implicar la pobreza expresiva de un limitado presupuesto, responde al espacio funcional y a su membrana eficiente.
En su totalidad, la escuela se compone del nuevo edificio académico, un hangar existente transformado en talleres y una pequeña estructura dedicada a la prueba de motores. Ante la recepción de sus usuarios se hace evidente como la escuela, una estructura de 3,000 m2, responde a diversidades fisiológicas, constructivas y programáticas, para subyugarse a la simplicidad formal de un cuerpo rectangular en función de los requisitos espaciales y el emplazamiento. Un volumen exterior, definido por la modularidad de elementos rígidos y livianos, responde al contexto inmediato del aeropuerto y alberga las exigencias de un programa, cuya economía espacial y atrio central, se delimita a través de un volumen interior en hormigón. Este alberga espacios administrativos, oficinas de profesores, salón de conferencias, almacenaje, cocina y enfermería en el primer nivel, y se conecta mediante una escalera central con los salones de clase y laboratorios en el segundo nivel.
Si bien el edificio se manifiesta como una maquina inmóvil, es a través de la composición y del funcionamiento de la piel externa, compuesta de paneles traslúcidos de policarbonato de 4’ x 20’-6”, y de las luminarias fluorescentes, que se comunica su vitalidad.
La composición modular de la fachada exterior permite ventilación en los pasillos, y denota el juego de luces que media entre la entrada de luz natural y salida de luz artificial a través de sus estrechas aperturas de 4 1/2”. Durante el día, la luz se manifiesta en las superficies del interior como un mosaico viviente de geometrías variadas que se transforman a través del movimiento solar. Durante la noche, la escuela se convierte en un faro translúcido que, mediante finos tubos fluorescentes posicionados alternadamente de modo vertical, aspira a la eficiencia luminosa, la reducción de costo de electricidad, y al rendimiento de la luminaria.




Sección longitudinal

Sección longitudinal











Proyecto
Instituto de Aereonáutica y Aeroespacial de Puerto Rico – IAAPR
Arquitectos
José Javier Toro AIA
Toro Arquitectos
Localización
Hangar Road #405, Aeropuerto Internacional Rafael Hernández, Aguadilla, Puerto Rico
Año
2014-15
Superficie
3,000 metros cuadrados
Cliente / Dueño
Universidad de Puerto Rico
Profesor Wilmer Arroyo, UPR-Aguadilla
Equipo de Trabajo
Arq. José Javier Toro
Luis Rodríguez
Alejandro Castro
Josean Merced Domenech
José Luis Pagán
Jonathan Vázquez
Consultores
Iluminación
George Sexton
Ingeniero Estructural
Fernando Cortés
Ingeniero Mecánico
William Reichard
Ingeniero Electricista
Requena y Asociados
Empresa Constructora
Desarrollos Metropolitanos
Dirección de Obra
CRF Engineers, PSC
Fotografía
Paola Quevedo


Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE)


Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE)
Antecedentes
La cuenca de los ríos Ozama e Isabela han presentado a lo largo de los años la problemática de asentamientos irregulares de familias de escasos recursos, con una alta vulnerabilidad y exclusión social. A lo largo de los años, distintos gobiernos han venido desarrollando iniciativas para solucionar esta problemática de índole social, económica y ambiental. En 1959, durante el gobierno del presidente Rafael L. Trujillo Molina se llevó a cabo el proyecto de reubicación de los barrios los Guandules, Guachupita y la Ciénaga, pero debido a la falta de seguimiento estatal al poco tiempo las zonas desalojadas volvieron a poblarse. En 1968-1978, durante el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer se construyó el proyecto habitacional Las Caobas, para los habitantes de los ríos Ciénaga y Zurza —también fracasó, ya que los beneficiados vendieron su propiedad y regresaron a orillas del rio. En el año 1993 se emite el Decreto para la creación del Cinturón Verde de Santo Domingo, con el objetivo de salvaguardar los ríos Ozama, Haina e Isabela del proceso de urbanización intensiva. Entre los años 1994-1999 se lleva a cabo durante el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer el Proyecto Resure, para desalojar los barrios de la rivera del Ozama, pero el plan solo fue ejecutado de forma parcial. En el año 1997 se efectúa el Plan Cigua —Plan de Desarrollo Urbano para la Ciénaga y los Guandules— y en el año 2005 el Programa Acción Barrial, basado en elevar los niveles de habitabilidad de los barrios ubicados a lo largo de estos ríos, y reducir los niveles de contaminación mediante un programa de saneamiento ambiental.
A pesar de todos estos proyectos e iniciativas, la problemática persiste y se ha ido agudizando.
El sector La Barquita
El sector La Barquita, considerado como un sub-barrio de San Lorenzo de Los Mina, ubicado en el borde del litoral este del río Ozama, en Santo Domingo Este, es un ejemplo del descontrol de la ocupación informal y acelerada del suelo. La inexistencia de una clasificación primaria de suelo y la falta de regulaciones catastrales y territoriales han producido un estado de ilegalidad general de la propiedad, condiciones de infravivienda y hacinamiento humano y urbano sin infraestructuras de servicios básicos. Esta situación agudiza el problema de contaminación del río, siendo receptor de las aguas servidas y desechos que son vertidos directamente desde las comunidades contiguas. La construcción descontrolada sobre el borde fluvial genera un estado progresivo de degradación ambiental y eleva el estado de riesgo de las comunicadas ubicadas en ella.
El nombre de La Barquita se debe a que en sus orígenes no existía puente y el medio de transporte eran pequeñas embarcaciones para trasladarse de un lado a otro en la ribera del Ozama. Según el censo realizado en los años 2009-2010 por el Ministerio de Salud Pública, La Barquita cuenta con una población de 7,677 habitantes. El estado de vulnerabilidad humana del sector La Barquita es producto, no solo del riesgo de inundación sino también por la falta de acceso a servicios sociales, sistemas de transporte servicios de salud y educación, instalaciones sanitarias y de agua potable, y por el elevado grado de indocumentación, desempleo, abandono escolar y embarazos en adolescentes.
Compromiso e iniciativas
En septiembre de 2012, impresionado por las terribles imágenes de las inundaciones,
el señor Presidente Danilo Medina visita el sector La Barquita dando inicio a este proyecto. El 14 de enero de 2013, el Presidente promulgó el Decreto Número 16-13, que declara como alta prioridad del Gobierno la readecuación de los asentamientos humanos de la barriada «La Barquita» en los sectores de Sábana Perdida y Los Mina, de la provincia de Santo Domingo, zona de influencia del rio Ozama y vulnerable a sus desbordamientos.
En el referido decreto se dispone la creación de una «Comisión para la Readecuación de La Barquita», con la misión de realizar estudios, diseños, consultas, informes técnicos y propuestas de políticas públicas, que permitan ejecutar soluciones definitivas a los factores de riesgo que afectan a las comunidades de la zona y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La Comisión para la Readecuación de la Barquita convoca en el mes de abril 2013 una licitación abierta para la contratación de la consultoría sobre el diseño del «Nuevo Asentamiento Modelo del Sector de La Barquita». Se lanza un concurso internacional en el cual presentan propuestas 18 empresas que son evaluadas por un jurado con experiencia internacional.
Los requerimientos de actuación para el anteproyecto fueron:
1. Diseño de un Master Plan general para la relocalización de cerca de 2,000 familias y locales comerciales asentados en las zonas de riesgo.
2. Diseño de edificaciones para uso residencial y comercial; diseño de espacios públicos adecuados, equipamientos urbanos varios e infraestructuras, incluyendo la valoración de un sistema de rutas de transporte terrestre y fluvial alternativo.
3. Reformulación de la zona actual de La Barquita como un Parque Urbano.
4. Trabajar las cañadas integralmente y convertirlas en paseos peatonales.
5. Desarrollar, mediante una propuesta de diseño coherente, una estrategia paralela de desarrollo urbano por fases, acorde al proceso de relocalización de las familias, considerando diferentes acciones en lo social, ambiental y económico.
Luego de todo el proceso que esto implica y enmarcados en las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre «Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su Reglamento de Aplicación», se arrojó como resultado la adjudicación del contrato a la Empresa de Ingeniería, Consultoría y Servicios (INCONSERCA), en cuyos planos y propuestas descansa todo el desarrollo de este importante proyecto. La propuesta ganadora fue elegida por su estrategia de abordar la problemática de forma integral basados en los insumos suministrados en la documentación básica del concurso, y con gran calidad de diseño.
Cambio de ubicación del proyecto
Luego de los estudios de lugar, se decide la no construcción en los terrenos disponibles dentro del área de La Barquita, por ser esta zona de alto riesgo, inundación y desplazamiento, así también los terrenos próximos en la zona norte (propiedad del Estado) por estar estos dentro de los límites del área inundable, pudiendo ser utilizados y agregados al Parque Fluvial La Barquita.
Se redefine entonces el área de ubicación del proyecto manteniendo los alcances de la propuesta original e interviniendo unos 268,200 km2 de área urbanizable y 1,044,060.00 km2 de área no-urbanizable aproximadamente, en los nuevos terrenos correspondientes a las parcelas No. 28 y 21-Prov., del Distrito Nacional, ubicadas en


Sabana Perdida, municipio de Santo Domingo Norte, adquiridos por el Estado Dominicano.
En los terrenos no-urbanizables de los Municipios de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este —por ser estos zonas de riesgo (inundación y deslizamiento) a ambas orillas del río Ozama— se construirá un Parque Fluvial, trabajando el borde del río y las cañadas, y reduciendo al mínimo tanto el impacto de contaminación como la posibilidad de futuros asentamientos en la zona.
Descripción del proyecto
El proyecto de «Mejoramiento Integral de la Comunidad La Barquita del Municipio Santo Domingo Este» se plantea como la necesidad de readecuación de La Barquita y entornos, con estrategias y diseños de planteamiento urbanístico y medioambiental que brinden un estado de mejoramiento a las condiciones desfavorables de vida de las familias allí asentadas, reubicándolos en un terreno seguro, el cual fue adquirido por el Estado Dominicano en el Sector La Javilla de Santo Domingo Norte; a la vez que se incluye trabajos de rescate del medio ambiente en la zonas del río Ozama afectadas por dichos asentamientos.
Con el rescate ambiental de los terrenos desocupados, la construcción de un parque ecológico y un sistema de transporte acuático, se pretende devolver al área las bondades de la naturaleza, para beneficio no solo de los sectores aledaños sino también de toda la población.
Como producto primordial este proyecto entrega a la población afectada 1,620 viviendas dignas, en donde serán reubicadas unas 5,500 personas, aquellas que actualmente viven en zonas de riesgo dentro del barrio La Barquita. La urbanización entrega también obras de servicios básicos como son: escuelas, agua potable, calles y alcantarillados, iglesia, parques y locales recreativos, sistema de transporte acuático, instituciones de seguridad pública, coadyuvando al desarrollo urbano del sector y al rescate de una sociedad hasta ahora desarticulada.
Se pondrá en operación un transporte fluvial, conectando de manera más fácil, rápida y económica, los barrios ribereños del Ozama con las principales arterias de comunicación de la ciudad y de manera integrada al sistema de metro de Santo Domingo. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones abrió un nuevo acceso en el metro de Santo Domingo: L1 Estación Gregorio Gilbert - La Nueva Barquita.
La ejecución del proyecto contiene dos fases principales: del año 2014 al año 2016, construcción de obra civil (arquitectura y urbanismo); del año 2016 al año 2018, acompañamiento a la nueva comunidad, legalización e inserción de las familias a las actividades socioeconómicas del sector. Todo esto con un costo de inversión estimado de RD$5,717,080,740.11.
El proyecto para la readecuación de La Barquita forma parte comprehensiva de un eje de sostenibilidad del manejo del río Ozama que enlazará espacios de oportunidad en varios municipios del Gran Santo Domingo. El proyecto se plantea como experiencia piloto inicial para actuaciones urbanas integrales que estén enmarcadas en el rescate de zonas fluviales comprometidas ambientalmente en todo el territorio dominicano.
Equipamientos e infraestructura
En la actualidad, La Nueva Barquita cuenta con 112 edificios y 782 apartamentos en total de 68 a 76m2 cada uno. Cada apartamento cuenta con balcón, sala, comedor, cocina, área de lavado, despensa, closet de ropa blanca, y tres habitaciones. Los edificios de apartamentos cuentan con cuatro niveles; algunos con un primer nivel comercial, además de jardines, parqueos e iluminación en cada lote. Se ha priorizado a las personas envejecientes y con dificultades motrices, ubicándolas en los primeros niveles y manejando criterios de movilidad universal. La aplicación de color a escala de conjunto con degradaciones en gama busca romper con la monotonía y acercarse a la paleta a de colores que maneja actualmente

INFRAESTRUCTURAS
1 Calle La Javilla (acceso de 1.3Km desde av. Los restauradores)
2 Av. La Nueva Barquita (acceso 2.4Km desde av. Hnas. Mirabal)
3 Tanque vitrificado de almacenamiento agua, capacidad 4,600m3
4 Plantas de tratamientos 3 depuradoras fitosanitarias con macrófitas
5 Muelle Acuabus
INSTALACIONES DEPORTIVAS
6 Campo de fútbol
7 La Milagrosa (3 canchas mixtas, área de picnic, skate park)
8 Plaza Marichal (campo de béisbol y 2 canchas mixtas)
EQUIPAMIENTO
9 Iglesia evangélica / multiuso, capacidad 400 pers.
10 Centro de capacitación y producción Progresando
11 Policia y fiscalia barrial
12 Ludotecas / cafi, capacidad 40 niños 0-5años c/u
13 Centro de Dia, de atención a deambulantes con discapacidad mental
14 Liceo y polideportivo “sor ángeles vals”
15 Centro de Diagnóstico
16 Estancia Infantil / caipi, capacidad 240 niños 0-5años
17 Parroquia San Francisco de Asís, capacidad 500 pers.
ESPACIOS PUBLICOS
18 Senderos para bici-cross 0.9Km
19 Circuito de 2.9Km para bicicletas
20 Plaza Esquivel
21 Plaza Alegría
22 Plaza La Javilla
23 Plaza Color Esperanza
24 Plaza San Francisco de Asís
25 Anfiteatro, capacidad 1500 pers.




el barrio La Barquita. La distribución de los edificios permite un 65% de permeabilidad de suelo y una dotación equilibrada entre lo construido y el suelo libre, destinado a crear espacios de convivencia para la comunidad.
Producir espacios públicos de calidad es un objetivo fundamental del proyecto, por lo que se han destinado 74,333m2 de áreas de recreo y una gran diversidad de opciones de carácter deportivo y cultural que sirvan a la comunidad. Esto incluye plazas y parques, 7.6 km de circuito peatonal, 3 km de ciclo vía, 1 km de bicicrós, una cancha de fútbol, cinco canchas de básquetbol y un campo de béisbol.
Además se contemplaron 3,500 m2 de áreas de juegos infantiles, un anfiteatro con capacidad para 1,500 personas, con el río Ozama como fondo, y 108 locales comerciales.
Otros equipamientos con los que cuenta La Nueva Barquita son:
•Unsalónmultiusosconcapacidadpara400personas.
•UnCentrodeAtenciónIntegralalaPrimeraInfancia(CAIFI)concapacidadpara240 niños de 0 a 5 años.
•DosCentrosdeAtenciónalaInfanciaylaFamilia(CAFI)paraunapoblaciónde320 niños en edad de 0 a 5 años, distribuidos en secciones interdiarias de 40 niños (para niños que tengan tutores que los cuiden en la semana).
•IglesiayCasaCurialconcapacidadde500personas.ElArzobispadodeSanto Domingo ha concedido la dedicación de la nueva parroquia a San Francisco de Asís.
•CentrosdeCapacitaciónyProducción«ProgresandoconSolidaridad»dotados de 12 aulas y un módulo de Centros de Capacitación Técnica (CTC), para la capacitación en las áreas de tecnología.
•CentroClínicoyDiagnóstico,quecontaráconlaboratorioclínico,centrode imágenes (radiologías, mamografías y sonografías), sala de rehabilitación, centro de vacunación, dos consultorios de odontología, tres consultorios de especialidades médicas, pediatría, medicina familiar, área de enfermería, área de rehabilitación, unidad de urgencias, farmacia y áreas administrativas.
•LiceoyPolideportivoSorÁngelesValls:habilitadoparaqueenhorarioextendido se practiquen las disciplinas olímpicas: baloncesto, voleibol, balonmano, bádminton, karate, judo, tae-kwon-do, lucha olímpica y boxeo.
•PolicíayFiscalía:elproyectoconstadeundestacamentodelaPolicíaNacionaly una oficina de la Procuraduría de la República (Fiscalía Barrial).
•CentrodeDía:impulsadoporeldespachodelaPrimeraDama,paralaatenciónala población vulnerable.
La inversión en infraestructura se ha concebido para la durabilidad, resistencia y eficiencia de operación, minimizando las reparaciones y los gastos recurrentes en mantenimiento. El proyecto cuenta con calles de 7 metros de ancho y aceras de 4.5 metros de ancho, en hormigón hidráulico con armadura. Además, la infraestructura incluye:
•Tanquevitrificadodealmacenamientodeaguapotableconcapacidadde4,600m 3 , alimentado por batería de tres pozos, que descarga por gravedad al acueducto.
•Trescircuitosdealcantarillado.Lasaguasresidualessetratanatravés detres depuradoras de fitodepuración creando un nuevo tipo de jardín urbano contemplativo.
•Cableadosoterradodealumbrado(conlámparasdebajoconsumo), telecomunicaciones, cámara de seguridad y sistema.
•Arboladourbanoparasombrearlosespaciospúblicos,reducirlasislasdecalor, proporcionar áreas de esparcimiento y ofrecer hábitat y alimentos a la fauna. Se promovió el uso de especies nativas, de rápido crecimiento y bajo mantenimiento.
Plan de acción para la vieja Barquita: Parque Urbano La Barquita
Se decide la construcción del Parque Urbano La Barquita a fin de generar un borde o límite entre el espacio del río y la ciudad, ofrecer servicios ambientales y sociales, canalizando las aguas servidas hacia una planta de tratamiento, saneando las cañadas y rescatando áreas degradadas en el tiempo por la construcción sin planificación.
Después del traslado de las familias, la demolición de las casas, y la eliminación de los escombros, se inicia el plan de siembra intensiva de aproximadamente 54,000 árboles
y 10,000 herbáceas. URBE (Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita) ha diseñado la sección ambiental para la reforestación del parque y ha establecido un convenio y contratación al Jardín Botánico Nacional «Dr. Rafael M. Moscoso». El objetivo fundamental es la recuperación del hábitat ribereño en un área de 120 mil metros cuadrados, regenerando la biodiversidad y los servicios ambientales relacionados con la calidad del agua, suelo y cobertura vegetal.
Se pretende producir espacios de esparcimiento, donde la población adyacente de Los Minas Norte y Santo Domingo Este pueda tener acceso. Esto permitirá la regeneración urbana del resto de La Barquita e iniciará un giro de fachada hacia el río Ozama.
Criterios de sostenibilidad y permanencia
Desde la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita (URBE) se trabaja para que este proyecto, de alcance intermunicipal, sea un modelo de intervención que mantenga la permanencia de los valores de sostenibilidad integral que lo inspiraron. Es asumida la responsabilidad de acompañar y formar a estas comunidades para su adecuada inserción en un nuevo modelo de vivienda, ciudad y territorio. Asimismo, se asume el compromiso de ejecutar un proyecto urbano ajustado a la realidad socio-económica y medioambiental de estos entornos, mediante la producción de infraestructuras y equipamientos necesarios para el funcionamiento del proyecto; que pueda traducirse en una realidad jurídica que garantice su sostenibilidad dentro de los parámetros de derecho municipal y los gobiernos locales.
Para construir este proyecto desde la comunidad, bajo el criterio de integralidad pretendido, fue necesario desarrollar un proceso de educación mediante la implementación de un programa de «Formación Ciudadana» para sus habitantes, con la finalidad de transmitir las habilidades sociales necesarias para la nueva vida en comunidad. Estas visitas periódicas generaron respeto, seguridad y confianza entre el proyecto y la comunidad.
El problema de proyectos similares, local e internacionalmente, ha sido la discontinuidad en la administración de los mismos. Para La Nueva Barquita se ha diseñado una estructura de gestión territorial comunitaria que garantice los bienes e infraestructuras producidas, as como el ambiente adecuado para la reinserción social de la nueva población y la comunidad vecina existente.
Las viviendas estarán administradas por el Patronato La Nueva Barquita, quien controlará el cumplimiento de lo establecido por el régimen de condominios y dispondrá de un cuerpo de seguridad especializado asignado para tales fines. Las viviendas no se pueden vender, ni vandalizar, ni subarrendar. A fin de que estos bienes tengan valor a la hora de que pasen a ser propiedad de estas familias y garantizar un hogar digno a los niños que recibe La Nueva Barquita, se ha establecido la figura de contrato de comodato, según la cual luego de 10 años las unidades habitacionales pasarán a ser de la familia. Mediante visitas periódicas se controlará la aplicación del reglamento de condominios establecidos: El buen uso, el estado físico, las condiciones de habitabilidad, la escolarización de los niños, y el pago de los mantenimientos, términos que tienen carácter obligatorio en La Nueva Barquita.
Este complejo urbano oferta a esta población no solo viviendas, sino un entorno digno y equipamientos sociales, servicios educativos y de capacitación técnica, de salud y prevención, deportivos, religiosos, de ocio, comerciales e institucionales de diversa índole en beneficio de los nuevos munícipes y el resto de sectores aledaños. Se ha producido una ciudad enteramente funcional y conectada a su contexto y al servicio de transporte público formal (OMSA y Metro de Santo Domingo).
Basado en principios de cohesión social, seguridad ciudadana y capacitación constante de la comunidad, se espera que el proyecto de La Nueva Barquita tenga un gran impacto social y económico, desde el nivel familiar hasta el nivel ciudadano de un sector antes totalmente marginado.

























Proyecto
La Nueva Barquita
Director Ejecutivo Comisión
Lic. José Miguel González Cuadra
Plan Maestro
INCONSERCA; Arq. Esteban González; Arq. Plácido Piña; Arq. Alejandro Matos; Arq. Patricia Cuevas; Arq. Neiquel Filpo; Ing. Fabién Maríñez; Ing. Omar Guzmán Supervisión y Gerencia de la Construcción Imbert Domínguez y Asocs., S. A. Calle La Javilla
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); Odebrecht
Avenida La Nueva Barquita
Ing. Fabién Maríñez; Constructora J. López; Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); Odebrecht
Movimiento De Tierra
Ing. Fabién Mariñez; Ing. Omar Guzmán Oliver Martínez; Constructora J. López
Tanque Vitrificado
INTEGRA, Carlos Báez; Ingeniería Civil y Ambiental (ICA) ; Sobeida Perdomo Plantas De Tratamiento
AQUA Inc.; Daniel Calvillo; INTEGRA; Carlos Báez; Ing. Omar Guzmán
Arbolado Urbano
Marianna Szabo
Plazas e Instalaciones Deportivas
Equipo URBE (Agustín Balbi; Emil Rodríguez; Ibsen García; Jesús Díaz; Marianna Szabo; Millet Juan; Neiquel Filpo; Oliver Martínez; Paola Terrero; Patricia Cuevas; Rocío Vidal).
Plaza San Francisco De Asís
Arq. Ibsen García; Arq. Jesús Díaz; Arq. Patricia Cuevas; Arq. Ricardo Brito Eléctrico
INCONSERCA; Ing. Ernesto García
Hidro-Sanitario
INTEGRA, Carlos Báez
Iluminación
Arq. Neiquel Filpo; Ing. Ernesto García Multiuso, Policía y Centro Profresando Arq. Millet Juan; Arq. Patricia Cuevas
Estancia Infantil
Arq. Jordi Masalles
Centro de Dia
Arq. Ibsen García; Arq. Jesús Díaz; Arq. Neiquel Filpo
Anfiteatro
Arq. Ibsen García; Arq. Patricia Cuevas
Ing. Agustín Balbi
Liceo Sor Angeles Valls y Centro de Diagnóstico
Oficina Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
Polideportivo Sor Angeles Valls
Arq. Millet Juan; Arq. Neiquel Filpo
Parroquia San Francisco de Asís
Arq. Ibsen García; Arq. Patricia Cuevas
COVALPA; Juana Ovalle; Nivio Caamaño
Edificios Habitacionales
INCONSERCA; Esteban González
Equipo URBE (Ibsen García; Millet Juan; Neiquel Filpo; Patricia Cuevas; Rocío Vidal). Terminaciones Generales
Arq. Neiquel Filpo

La constructora AG es una empresa comprometida con la calidad, la eficiencia, y la respuesta inmediata a las necesidades de sus clientes. Con una vasta experiencia en construcciones estatales, la misión de ser uno de los más grandes contratistas para la realización del proyecto La Nueva Barquita, fue un reto que asumimos con entusiasmo y tomando en cuenta el objeto del mismo, que es ofrecer una nueva vida a las familias que hoy se han beneficiado con este hermoso proyecto.
Este gran proyecto, liderado de la mano de su director, el señor José Miguel González Cuadra, cambió la percepción que se tenía de las contrataciones públicas, en donde era hábito y costumbre contar con el favor de la amistad de los estamentos que la supervisaban, pero que en esta oportunidad todo eso cambio. Este proyecto se caracterizó por la transparencia como se manejaron las contrataciones, por las exigencias técnicas y los antecedentes que le permitían garantizar el producto final que disfrutarían las familias rescatadas de La Barquita.
Cuando iniciamos nuestra participación, con la selección de nuestra empresa como la responsable de construir el apartamento modelo, quisimos concursar con precios competitivos y una logística de trabajo efectiva. Esta política de acción ayudó a la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita, a trazar lineamientos de contratación que no excedieran en costo el trabajo contratado.
Esta primera experiencia en el proyecto nos sirvió para definir aspectos esenciales tanto para los contratistas, como para la misma supervisión. Queremos aprovechar la ocasión para felicitar públicamente la excelente labor que llevó a cabo la Unidad Supervisora, bajo la responsabilidad del ingeniero Domínguez Imbert, quien junto a su equipo, contaba con la experiencia, la dedicación y el empeño para lograr y hacer posible que todas las partes armonizaran y cumplieran con los requerimientos de calidad esperado.
Sin estos lineamientos constructivos, controles de calidad y supervisión tanto en la obra gris como en las terminaciones, el trabajo de los contratistas hubiese corrido otra suerte. Gracias a Dios y a todo el equipo que nos acompañó en este proceso, pudimos concursar con los demás lotes donde resultamos adjudicatarios, que fueron los lotes E y B, para la construcción de los apartamentos y su emplazamiento urbano.

En esta construcción pudimos contratar más de 300 empleados, procedentes de La Barquita, con quienes ejecutamos gran parte de la obra de mano gris y de las terminaciones. Ayudamos así a contribuir en la inserción al mundo laboral formal y a crear una referencia de trabajo, para futuras contrataciones. Hoy nuestra constructora continua trabajando otros proyectos de construcción de edificaciones y muchos de los empleados ya formados, siguen siendo parte de nuestro equipo de trabajo.
Agradecemos al Excelentísimo Presidente de la Republica, Lic. Danilo Medina, por confiar en nuestra constructora, porque con su visión y voluntad, y junto a empresas colaboradoras del sector privado como la nuestra, comprometidas con los objetivos trazados, podemos ver el progreso que ya hoy tienen muchos dominicanos, y lo que se seguirá viendo.
Elenco:
Lic. Freddy López / Presidente constructora AG
Ing. Jismary Balbuena / Ing. Director de Proyecto
Arq. Alexa Contreras / Arq. Terminaciones
Ing. Claudia Rodríguez / Ing. Supervisora
Lic. Fausto Coronado / Gerente Financiero
Lic. Yvonne Carmona / Gerente de Compras








Somos la empresa contratada para la construcción de los apartamentos y el entorno urbano del lote A, dentro del proyecto de La Nueva Barquita. Nos dedicamos al diseño y construcción de edificaciones, y contamos con experiencia en el sector público así como privado. Para nosotros, asumir el reto de concursar y resultar adjudicatarios en este proceso nos llena de orgullo, ya que quedó evidenciado la transparencia y la libre competencia que hizo posible darle participación a todas las empresas que calificaran.
Los altos niveles de supervisión y las especificaciones técnicas para la construcción y terminación de estos apartamentos, permiten que hoy este producto sea de alta calidad. Nuestro equipo de trabajo, compuesto por una mezcla de profesionales expertos así como jóvenes talentosos y emprendedores, vivió día a día el empeño puesto y la dedicación para que este proyecto sea una referencia de integración social y oportunidad laboral, de desarrollo urbano sostenible; y poder participar siendo responsables de construir estos sueños, nos permiten como dominicanos, seguir creyendo que sí se puede, que hay una esperanza, y que las oportunidades son la conjugación de estar en el lugar oportuno, con la capacitación oportuna, en el tiempo oportuno, y la disposición de trabajar y mucho, algo que vimos en todo el equipo gestor de este gran proyecto.
En la construcción de estos apartamentos pudimos contratar y servir como puente para la formación profesional, en el área de la construcción, de más de 100 padres de familia, procedentes del mismo entorno de La Barquita, estrategia diseñada por la unidad ejecutora URBE.
Esta es una obra hito en la República Dominicana, cuyo modelo de desarrollo servirá para seguir rescatando segmentos poblacionales marginados; y servirá también como guía para muchos países que como el nuestro, tengan circunstancias similares. Nuestra empresa se crea, en este sentido, un compromiso social, de seguir creyendo e invirtiendo con determinación y valores, en los proyectos públicos o privados que apuesten a mejorar la calidad de vida de los sectores más necesitados.
Queremos felicitar por el éxito de este proyecto al Excelentísimo Presidente de la República Dominicana, Lic. Danilo Medina y a todo el elenco de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita, su Director José Miguel González Cuadra y coordinadora Patricia Cuevas, también al equipo de supervisión en manos de la empresa ImbertDomínguez.
Colaboradores:
Arq. Marcelle Martínez / Presidente Grupo Milomar
Ing. Melvin de los Santos / Ing. Director
Arq. Herica Marte / Arq. Supervisora
Arq. Gabriela Coronado / Arq. Terminaciones
Ing. José Alejandro Rodríguez / Ing. Residente
Lic. Aracelis Lora / Gerente Financiera









Imbert Domínguez y Asocs., S. A. (IDYAS) es el fruto, desde 1983, de la unión del Arq. Oscar Imbert Tessón y el Ing. Eduardo Domínguez-Imbert. La empresa se oficializó como entidad comercial en abril del año 1985.
Desde entonces, ha venido realizando proyectos hoteleros, comerciales e industriales en diferentes puntos del país y se ha convertido en una de las empresas más exitosas y competitivas del mercado de la construcción en República Dominicana al servicio de empresas locales y extranjeras que les exigen los más altos estándares internacionales de construcción.
IDYAS es una empresa dedicada fundamentalmente al desarrollo, ejecución y gerencia de todo tipo de Obras de Construcción de carácter tanto público como privado. Su elevado grado de diversificación les ha permitido ejecutar con éxito obras en diferentes campos de la industria de la construcción.
Cuenta con una Certificación en Construcción y Mantenimiento de Edificaciones de Obras Civiles e Industriales, Gerencia de Proyectos y Reconstrucción de Muelles, siguiendo los requerimientos de la norma ISO 9001: 2008, ya que parte de su visión es realizar proyectos de construcción altamente eficaces, excediendo las expectativas del cliente, con el uso de las normas de calidad establecidas y de la tecnología más avanzada de la construcción.
Experiencia de IDYAS en el Proyecto La Nueva Barquita:
Imbert Domínguez y Asocs., S. A. es la empresa asignada para la Supervisión y Gerencia de la Construcción de 14 lotes ubicados en el Proyecto La Nueva Barquita, contentivos de edificios habitacionales y sus áreas comunes, por lo que ha sido la responsable de velar por la correcta ejecución y conclusión de las obras dentro de la calidad, tiempo y costo exigidos por el cliente.
La dimensión del proyecto, con un total de 112,256 metros cuadrados de construcción, los altos estándares de calidad exigidos por el cliente, la variedad de métodos constructivos, entre otros factores, requirieron una constante coordinación y asignación de recursos para lograr el objetivo de término satisfactorio de las obras.
Cada lote, para la verificación y certificación de los trabajos y las pruebas técnicas, estaba conformado de una estructura independiente constituida por un Supervisor y un Auxiliar, guiados por un Coordinador de Supervisión; todos sincronizados con la organización administrativa y liderados por el Director del Proyecto.
El desarrollo total de la obra requirió 5,400 Toneladas de acero, 688,000 m² de mallas de acero, 75,000 m³ de hormigón y 900 Horas Hombres/Día en el transcurso de dos años. Durante la supervisión del proyecto La Nueva Barquita, IDYAS fue auditada internacionalmente conforme a la Norma ISO 9001 en dos (2) ocasiones para la revisión del sistema de gestión de la calidad, logrando resultados sobresalientes en ambas ocasiones con cero no conformidades.









Es una compañía familiar con más 40 años de experiencia en el mercado, somos especialistas en todas las áreas de movimiento de tierras como son:
•Demoliciones
•Excavaciones
•PreparacióndeTerraplenes,CarreteraseInfraestructuras
En la obra que nos ocupa; readecuación de la Nueva Barquita, La Javilla, J. López Constructora, SRL fue adjudicada con las licitaciones de las áreas A-1, Desbroce y Movimiento de tierras y A-2 Desbroce, Movimiento de Tierra y Acuabus. Adicional a lo antes mencionado nuestra empresa fue encargada de la protección contra la erosión en taludes áreas A-1 y A-2 incluyendo los disipadores de energía en ambas áreas. Las calles interiores, así como el área del batch plant fueron protegidas con material triturado de base para facilitar la movilidad en el trabajo del personal y equipos en períodos de lluvia.
Por recomendación de los técnicos de mecánica de suelos de la compañía Geoconsult, consultora de la obra, fueron mejoradas las resistencias de los suelos de todas las plateas para las edificaciones y el área del tanque elevado de agua potable en las áreas A-1 y A-2.
Nuestra empresa ejecutó los rellenos para las terrazas de las edificaciones y fuimos los encargados del movimiento de tierra de las plantas depuradoras de aguas residuales zonas A-1 Norte, Sur y A-2 como sub-contrato del grupo JP Construcciones y Equipos, SRL.
A continuación, un resumen de las partidas ejecutadas:
•Limpieza,DesmonteyDestronque-25.13hectáreas
•Excavacionesengeneral-691,070.26m3n
•Rellenosengeneral-520,776.42m3c
•AcarreosyBotedematerialengeneral-515,021.29m3e
•RellenosdePiedras-10,194.09m3c
Por otra parte, queremos mencionar que J. López Constructora fue contratada por el consorcio Norte-Sur (ODEBRECHT), para la ejecución de todo el movimiento de tierras del proyecto construcción de avenida de acceso a La Nueva Barquita, cuya longitud total es de 1.343.20 kms, teniendo los primeros 1.024.96 kms un ancho total de 21.60 mts y los siguientes 318.24 mts 17.60 mts de ancho. Todos los agregados suministrados a la obra (Sub-Rasante Mejorada, Sub-Base y Base) fueron elaboradas por las plantas propiedad de nuestra empresa ubicadas en Santo Domingo.

La ejecución de estos trabajos fue realizada con la última de tecnología del mercado, alta eficiencia y terminación de primera. Un ejemplo de lo antes mencionado es la estabilización con cemento de la base granular triturada, así como el Sub dren del pavimento y las alcantarillas de Hormigón con sus correspondientes cabezales y drenajes.
También participamos en las obras complementarias tales como: Aceras, Contenes, Bordillos, cunetas de Hormigón, Muros de Gavión, Encaches, etc.
A continuación, un resumen de las principales partidas realizadas:
•Limpieza,DesmonteyDestronque-3.26hectáreas
•Excavacionesengeneral-101,446.87m3n
•Rellenosengeneral-51,015.00m3c
•Rellenosdepiedras-1,448.86m3c
•AcarreosyBotedeMaterialesengeneral-147,644.95m3e
Por último, es prudente señalar que actualmente J. López Constructora fue adjudicada mediante licitación del proyecto de Demolición, Bote y Adecuación de terrenos en la zona de riesgo en el sector La Barquita Vieja, Los Mina Norte, el cual se encuentra en ejecución.


J.LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL
Autopista Duarte km 10.5
Tel. 809 561-8000
WWW.JLopez.com.do


JOHNSON & CIA. Nace el dia 23 de abril de 1965, en las vísperas de la Revolución de Abril. Hoy, es la empresa de mayor capacidad de producción de todo el Caribe, incluyendo dentro de sus líneas, todo tipo de publicidad exterior e interior, cúpulas, materiales de P.O.P, neón, impresiones full color, letras de todo tipo, entre otras alternativas. Cuenta con casi doscientos empleados y veinte brigadas de operación, lo que posibilitan el mejor servicio dentro del área. Su producción abarca todas las islas de Caribe y se prepara para incursionar en América Central, bajo el mando de los recientes acuerdos comerciales firmados con el área.
Ofrecemos al mercado, el principal asesor y el mejor aliado de nuestros clientes en temas de comunicación visual y arquitectura, desarrollando soluciones efectivas y aplicando la más avanzada tecnología, el talento humano, la experiencia y el compromiso con la excelencia.
Proyecto de La Nueva Barquita
Señalización para edificios
Se realizó el suministro e instalación de 215 letreros de señalización para edificios, confeccionado por 3 letras independientes en relieve, en material PVC de 3/4” color blanco y PVC de ½” color negro, pintado con grafito urethano. La dimensión de las letras es de 0.60 mts. de alto. Las mismas han sido fijadas a la pared con tornilleria inoxidable oculta y pegamento de contacto poliurethano, debidamente instalado en la fachada superior, tal como lo indican los planos del proyecto.
Señalización para escaleras
También se procedió al suministro e instalación de 460 letras para escaleras, confeccionadas en PVC de ¾” color blanco. La dimensión de las letras es de 0.40 mts. de alto. Las mismas fueron fijadas en las paredes con tornillería oculta y pegamento de contacto poliurethano, de acuerdo como lo indican los planos del proyecto.
Señalización para apartamentos
Además, el suministro e instalación de 1,752 rótulos para señalización de apartamentos, confeccionados con plaquitas de acrílico de 3mms con números en relieve (3 dígitos), cortados a laser en acrílico blanco opal de ¼” de espesor, y números en acrílico negro de 1/8” de espesor. La dimensión de los números fue de 3½” de alto; la dimensión de la plaquita es de 6” x 4” horizontal, a ser fijados en las puertas de entrada a cada apartamento en el lateral superior izquierdo, con tornillería inoxidable oculta y pegamento de contacto poliurethano, tal como se indica en los planos del proyecto.
Señalización Urbana
•22Unidadesparaseñalizaciónvertical“Pare”de0.65x0.65mts,fijo,entola galvanizada, tubo de 2”x 2” (material grado diamante).
•5Unidadesparaseñalizaciónvertical“Cedaelpaso”de0.80x0.80mts,fijoentola galvanizada, tubo 2” x 2” (material grado diamante).
•41Unidadesparaseñalizaciónvertical“Noestacione”,y“Velocidadmáxima”1.00x 0.60 mts, fijo, en tola galvanizada, tubo 2”x 2” (material grado diamante).
•16Unidadesparaseñalizaciónvertical“Rotonda”,“Crucedepeatones”y“Zona escolar” de 0.60 x 0.60 mts, fijo, en tola galvanizada, tubo 2”x 2” (material grado diamante).
•1Unidaddeseñalizaciónvertical“Callesinsalida”de1.00x0.60mts,fijo,entola galvanizada, tubo 2”x 2” (material grado diamante).
•8Unidadesparaseñalizaciónvertical“Ciclovia”0.80x0.60mts,fijo,entola galvanizada, tubo 2”x 2” (material grado diamante).




C/ Pegoro #34, Pantojas Tel.: 809-564-6366
www. Johnson@johnson.com.do
IG: Johnson Letreros RD


Una empresa de MERA FONDEUR Grupo Corporativo, fundada en el año 1956. Respaldada por sus principales unidades de negocios: Mera, Muñoz & Fondeur Ingeniería; Hoyo de Lima, materiales de construcción y Mera Fondeur Bienes Raíces.
La oferta de servicios de Mera, Muñoz & Fondeur Ingeniería está direccionada a la industria de la construcción, remodelación y adecuación de obras civiles para la República Dominicana y El Caribe, tanto en el sector público como privado. Iniciando sus proyectos desde la selección de las mejores ubicaciones, cumpliendo con los estándares de calidad necesarios para la correcta construcción de obras civiles y diseños arquitectónicos innovadores para satisfacer la demanda del mercado.
El compromiso, la responsabilidad y honestidad heredados de nuestros ancestros y fundadores, así como la pasión por la construcción y la satisfacción del cliente, son elementos que nos hacen competitivos y nos impulsan a honrar nuestra historia y construir nuestro futuro.
Experiencia de Mera, Muñoz & Fondeur Ingeniería en el proyecto “La Nueva Barquita”
Nombre del proyecto: “Calles, Aceras, Contenes y Plaza del proyecto La Nueva Barquita”
Dirección: La Javilla, Santo Domingo Este, en la proximidad del río Ozama
Fecha de Inicio: Diciembre 2015
Fecha de término: Septiembre 2016 (Entrega)
Cliente: Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y Entornos (URBE)
En la ejecución de esta obra, tuvimos una participación compartida con otra prestigiosa empresa del sector construcción, que dio la apertura. Posteriormente tuvimos la oportunidad de incorporarnos y participar activamente en la ejecución y desarrollo de este importante proyecto.
Participación de Mera, Muñoz & Fondeur Ingeniería: Movimiento de tierra y pavimentación con hormigón hidráulico; Construcción de las vías de circulación vehicular y peatonal; Construcción del anfiteatro; Instalación de 14 plazas con juegos infantiles; Adecuación e instalación de gimnasios al aire libre, Skatepark y adecuación de áreas verdes. El proyecto consta de 1,400 metros de calles, con un ancho de 7 mts, con aceras y contenes a ambos lados de la vía.










Santiago, República Dominicana
Avenida Mirador del Yaque
Tel: 809-575-4500
Santo Domingo, República Dominicana
Calle Dr. Giberto Gómez #31
Tel: 809-567-1202
www.merafondeur.com







