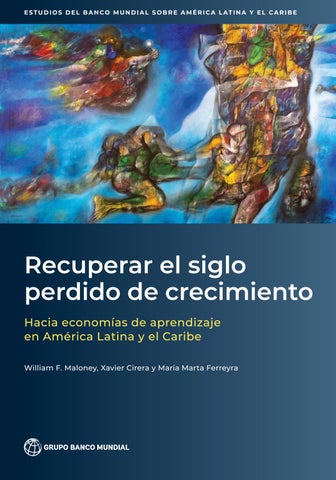Recuperar el siglo perdido de crecimiento
Hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe
William F. Maloney, Xavier Cirera y María Marta Ferreyra
Recuperar el siglo perdido de crecimiento
Este libro, junto con sus contenidos asociados o actualizaciones posteriores, puede consultarse en https://hdl.handle.net/10986/43280.
Escanee para ver todos los títulos de esta serie.
ESTUDIOS DEL BANCO MUNDIAL SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Recuperar el siglo perdido de crecimiento
Hacia economías de
aprendizaje en
América Latina y el Caribe
William F. Maloney, Xavier Cirera y María Marta Ferreyra
© 2025 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial
1818 H Street NW, Washington, DC 20433
Teléfono: 202-473-1000; sitio web: www.bancomundial.org
Algunos derechos reservados
1 2 3 4 28 27 26 25
La presente obra fue publicada originalmente por el Banco Mundial en inglés en 2025, con el título Reclaiming the Lost Century of Growth: Building Learning Economies in Latin America and the Caribbean . En caso de discrepancias, prevalecerá el idioma original.
El presente documento fue elaborado por el personal del Banco Mundial, con contribuciones externas. Las observaciones, interpretaciones y conclusiones aquí expresadas no son necesariamente reflejo de la opinión del Banco Mundial, de su Directorio Ejecutivo ni de los Gobiernos representados por este.
El Banco Mundial no garantiza la exactitud, la exhaustividad ni la vigencia de los datos incluidos en este trabajo. Tampoco asume la responsabilidad por los errores, omisiones o discrepancias en la información aquí contenida ni otro tipo de obligación con respecto al uso o a la falta de uso de los datos, los métodos, los procesos o las conclusiones aquí presentados. Las fronteras, los colores, las denominaciones, los enlaces, las notas al pie y demás datos que aparecen en este documento no implican juicio alguno, por parte del Banco Mundial, sobre la condición jurídica de ningún territorio, ni la aprobación o aceptación de tales fronteras. La cita de trabajos de otros autores no significa que el Banco Mundial adhiera a las opiniones allí expresadas ni al contenido de dichas obras.
Nada de lo que figura en el presente documento constituirá ni podrá considerarse una limitación ni renuncia a los privilegios e inmunidades del Banco Mundial, todos los cuales quedan reservados específicamente.
Derechos y autorizaciones

Esta publicación está disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO): http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. La licencia Creative Commons Attribution permite copiar, distribuir, comunicar y adaptar la presente obra, incluso para fines comerciales, con las siguientes condiciones:
Cita de la fuente: La obra debe citarse de la siguiente manera: Maloney, William F., Xavier Cirera y Maria Marta Ferreyra (2025), Recuperar el siglo perdido de crecimiento. Hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe, Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, Washington, DC, Banco Mundial, doi:10.1596/978-1-4648-2251-3, licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
Traducciones: En caso de traducirse la presente obra, la cita de la fuente deberá ir acompañada de la siguiente nota de exención de responsabilidad: La presente traducción no es obra del Banco Mundial y no deberá considerarse traducción oficial de dicho organismo. El Banco Mundial no responderá por el contenido ni los errores de la traducción.
Adaptaciones: En caso de que se haga una adaptación de la presente publicación, la cita de la fuente deberá ir acompañada de la siguiente nota de exención de responsabilidad: Esta es una adaptación de un documento original del Banco Mundial. Las opiniones y los puntos de vista expresados en esta adaptación son exclusiva responsabilidad de su autor o de sus autores, y no son avalados por el Banco Mundial.
Contenido de terceros: Téngase presente que el Banco Mundial no necesariamente es propietario de todos los componentes de la obra, por lo que no garantiza que el uso de dichos componentes o de las partes del documento que son propiedad de terceros no violará los derechos de estos. El riesgo de reclamación derivado de dicha violación correrá por exclusiva cuenta del usuario. Si se desea reutilizar algún componente de esta obra, es responsabilidad del usuario determinar si debe solicitar autorización y obtener dicho permiso del propietario de los derechos de autor. Como ejemplos de componentes, se pueden mencionar los cuadros, los gráficos y las imágenes, entre otros.
Toda consulta sobre derechos y licencias deberá enviarse a la siguiente dirección: World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, EE. UU.; correo electrónico: pubrights@ worldbank.org
ISBN (edición impresa): 978-1-4648-2251-3
ISBN (edición electrónica): 978-1-4648-2252-0
DOI: 10.1596/978-1-4648-2251-3
Imagen de la portada: Ramón Oviedo (República Dominicana, 1927-2015), “Sin título”, hacia 1982. Óleo sobre tela, 2,03 m × 3,30 m. © Organización de los Estados Americanos, Colección del Museo de Arte de las Américas. Obsequio de la República Dominicana. Fotografía: Rafa Cruz. Utilizada con autorización. Para volver a utilizar la imagen, se requiere autorización adicional.
Diseño de la portada: Bill Pragluski, Critical Stages, LLC.
Prólogo .........................................................................................................................xiii
Agradecimientos xv
Acerca de los autores ...................................................................................................xix
Abreviaturas y siglas xxiii
Introducción: Hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe ....... 1
........................................................................................................ 1
La región de América Latina y el Caribe ejemplifica la paradoja de la innovación ................................................................................................. 3
Una política de crecimiento del siglo xxi exige estar preparados para ser socios en la frontera tecnológica 4 La política industrial debe ser una política de aprendizaje a nivel nacional .......... 5 Estructura de este volumen 7
................................................................................................................. 10
1 El siglo perdido de América Latina y el Caribe: El fracaso del aprendizaje a nivel nacional ................................................................................................ 13 Introducción 13
La mecánica del crecimiento perdido: La incapacidad de América Latina y el Caribe para adoptar las tecnologías de la Segunda Revolución Industrial 15
Enfrentar la Segunda Revolución Industrial sin preparación: América Latina y el Caribe está rezagada en cuanto a capacidad técnica y empresarial 21
¿Dónde se encuentra hoy América Latina y el Caribe? Todavía atrapada en la paradoja de la innovación ................................................................... 39
Mapeo del sistema nacional de innovación ampliado: Las capacidades y el entorno propicio necesario para el aprendizaje nacional .............................. 45
2
empresas y la difusión y el uso
Brechas en la difusión de tecnología en América Latina ......................................
Barreras a la difusión de la tecnología: Factores internos, la base de las capacidades de la empresa para identificar, adoptar y utilizar tecnologías ....
Barreras a la difusión: Factores externos a la empresa, como el entorno habilitante y los incentivos para la demanda de conocimiento
Anexo 2A: Datos de la encuesta sobre adopción de tecnología en las empresas utilizados en el capítulo
3 La función de las universidades y los institutos de investigación en las economías de aprendizaje...................................................................
Los resultados en los sistemas educativos y de ciencia y tecnología de América Latina y el Caribe son insatisfactorios ..................................... 116
Los resultados son insatisfactorios porque el diseño y la aplicación de las políticas son deficientes 122
¿Por qué las instituciones de conocimiento de América Latina y el Caribe no son un socio importante para la industria? ........................................... 142
Lograr que las políticas de educación y ciencia, tecnología e innovación en América Latina y el Caribe sean más favorables a la innovación ............... 151
Anexo 3A: Organismos de ciencia y tecnología de los países de América Latina y el Caribe 166
Anexo 3B: Verificación de la solidez de la asociación entre la calidad de la investigación universitaria y el apoyo a la interacción entre la universidad y la industria en investigación y desarrollo 171
Anexo 3C: Financiamiento otorgado por las instituciones de ciencia y tecnología de América Latina para la investigación y la colaboración entre la universidad y la industria 173
4 Nuevas empresas, nuevos sectores: Desarrollo de economías experimentales y una actividad empresarial de alta calidad ....................... 187
.....................................................................................................
Factores que impulsan la actividad empresarial tecnológica y el ecosistema de emprendedores 193
Entorno propicio para las empresas.................................................................. 204
Facilitar el financiamiento para las etapas iniciales y para hacer frente a riesgos 209
Sólidas organizaciones de apoyo a la iniciativa empresarial .............................. 216
Conclusión 221
Anexo 4A: Organizaciones de apoyo a la iniciativa empresarial en América Latina y el Caribe ..................................................................................... 222
Bibliografía.......................................................................................................
5 Orientaciones para crear economías de aprendizaje .................................... 235
Introducción ..................................................................................................... 235
Desarrollar economías de aprendizaje .............................................................. 236
Los sistemas de innovación que respaldan el aprendizaje deben ser más amplios en América Latina y el Caribe que en las economías avanzadas .... 241
Las instituciones educativas y de investigación son fundamentales tanto para desarrollar capacidades como para respaldar la innovación....................... 243
El desarrollo de capacidades de gestión gubernamental constituye una política clave para el crecimiento 246
Varios puntos de partida pueden ayudar a poner en marcha el proceso de reforma ................................................................................................. 256
Recuadros
1.1 ¿Trampa del desarrollo basada en la cultura o en el aprendizaje? El papel del capital emprendedor.................................................................................... 27
1.2 Corea aplicó la estrategia de acumulación de capacidad de Japón 34
2.1 Digitalización incompleta: ¿Difusión lenta o un estado sin cambios? ............... 64
2.2 La expansión de las universidades federales en Brasil 85
2.3 Programa Nacional de Transformación Productiva de Argentina ..................... 92
3.1 Institutos de investigación autónomos y organizaciones de transferencia de tecnología 113
3.2 La interacción entre la universidad y la industria en Estados Unidos.............. 141
3.3 Ejemplos exitosos de intercambio de conocimiento en América Latina y el Caribe............................................................................................ 148
3.4 Formación innovadora en ingeniería en las economías avanzadas .................. 153
3.5 Conformación de redes de investigación de alta calidad en América Latina y el Caribe: La Iniciativa Científica Milenio......................................... 156
3.6 Incentivos para intensificar la colaboración entre las universidades y el sector privado en Finlandia 159
3.7 Buscar formas prácticas de transformar las universidades en motores del crecimiento 164
4.1 ¿Por qué los ingenieros no se convierten en emprendedores de alta tecnología en Guadalajara? ............................................................................. 192
4.2 El efecto de las universidades en el impulso de los recién graduados para fomentar la innovación y crear nuevas empresas ............................................ 199
4.3 El capital de riesgo como facilitador de la adopción de tecnología y elemento de contribución al ecosistema de innovación 211
4.4 InnovaChile y Start-Up Chile .......................................................................... 218
Gráficos
I.1 Vuelven las políticas industriales y las barreras a las importaciones en América Latina ............................................................................................... 6
1.1 La región de América Latina y el Caribe ha mostrado un desempeño insatisfactorio durante más de un siglo ............................................................. 14
1.2 América Latina ha quedado rezagada en la adopción de nuevas tecnologías ...... 16
1.3 Chile pasó de liderar la producción nacional de cobre a depender de la tecnología y el conocimiento extranjero a lo largo de un siglo.......................... 17
1.4 La innovación a nivel nacional se estancó en México con la llegada de los nuevos procesos industriales ............................................................................. 18
1.5 Alrededor del año 1900, América Latina y el Caribe contaba con una capacidad técnica y un nivel de adopción de tecnología inferiores a los de otros países con niveles de ingreso similares................................................. 22
1.6 El aumento de las capacidades técnicas aceleró la adopción de tecnologías ........ 23
1.7 Los inmigrantes y extranjeros impulsaron la industrialización en América Latina y el Caribe alrededor de 1900.................................................. 32
1.8 La calidad de las exportaciones de un país aumenta con el desarrollo económico y los riesgos 41
1.9 América Latina y el Caribe no invierte lo suficiente en conocimiento especializado para ponerse al día tecnológicamente 42
1.10 La intensidad de investigación y desarrollo de los países de América Latina y el Caribe durante el proceso de desarrollo es muy baja.................................. 43
1.11 Aun cuando los países de América Latina y el Caribe aumentan la concesión de licencias para tecnologías extranjeras, su gasto en investigación y desarrollo sigue siendo bajo ........................................................................... 44
1.12 Un sistema nacional de innovación ampliado 46
2.1 Tres brechas obstaculizan la difusión de la tecnología hacia las empresas existentes...........................................................................................................
2.2 La difusión de la tecnología se está acelerando, pero la intensidad de su uso entre las empresas es dispar ............................................................... 59
2.3 La proporción de empresas que utilizan licencias para tecnologías extranjeras es relativamente baja en los países de América Latina y el Caribe ......................................................................................................... 60
2.4 Los países de América Latina y el Caribe muestran un buen desempeño en la difusión de tecnologías relativamente accesibles y económicas................. 61
2.5 Los países de América Latina y el Caribe están rezagados en la adopción de tecnologías de producción avanzada 62
2.6 La brecha digital en la planificación de la producción entre las empresas de Brasil y Chile se explica principalmente por la falta de adopción y de uso productivo 63
B2.1.1 Digitalización incompleta en Brasil ................................................................... 65
2.7 La productividad laboral queda más rezagada con cada brecha sucesiva en la adopción de tecnología ............................................................................. 66
2.8 Las empresas de América Latina y el Caribe con gerentes con formación universitaria que han estudiado en el extranjero y tienen experiencia en grandes empresas adoptan y utilizan tecnologías más sofisticadas ............... 68
2.9 En Brasil, los gerentes con un alto nivel educativo dirigen empresas que crecen e innovan más 69
2.10 En Brasil, las empresas con gerentes de alto nivel de instrucción tienen más probabilidades de patentar y exportar ............................................ 71
2.11 Las empresas que cuentan con trabajadores capacitados para gestionar proyectos de innovación complejos innovan antes y con más frecuencia a lo largo de su ciclo de vida ............................................................................. 72
2.12 Las empresas mejor gestionadas tienen más posibilidades de obtener patentes e invertir en más investigación y desarrollo......................................... 74
2.13 Las habilidades gerenciales son bajas en América Latina y el Caribe 75
2.14 Las brechas en la calidad de la gestión son evidentes en empresas de todos los niveles de sofisticación en varios países de América Latina y el Caribe 76
2.15 Las empresas latinoamericanas tienen un exceso de confianza en su capacidad de gestión ......................................................................................... 79
2.16 Algunas empresas de Brasil y Chile están demasiado confiadas en la sofisticación de su tecnología en comparación con otras empresas del país ...... 79
2.17 El nivel de sofisticación tecnológica y de la actividad de patentamiento de las empresas de Brasil crece a medida que aumenta el tamaño de la empresa y el número de niveles jerárquicos................................................... 83
2.18 La adopción de la planificación de los recursos empresariales aumenta el número de niveles jerárquicos en empresas de Brasil 83
2.19 La oferta de trabajadores con educación universitaria se incrementó tras la apertura de nuevas universidades en Brasil 86
2.20 Una mayor cantidad de instituciones de educación superior incrementa el número promedio de niveles jerárquicos en las empresas ................................. 87
2.21 Los márgenes han sido más altos en América Latina que en otras regiones, pero están convergiendo .................................................................... 88
2.22 La competencia es un factor muy importante para la adopción de tecnología en Chile 89
2.23 Chile tiene una baja proporción de empresas “líderes”, es decir, que promueven la innovación cuando aumenta la competencia .............................. 90
2.24 Las empresas de Brasil y Chile mencionan el riesgo y la incertidumbre como el tercer obstáculo principal a la adopción de tecnología ........................ 94
2.25 El crecimiento de la calidad se correlaciona con la profundidad financiera 95
2.26 La calidad de los mercados financieros de América Latina y el Caribe es bastante baja en comparación con la de otras regiones del mundo ................... 96
2A.1 Tecnologías y funciones generales de las empresas 101
2A.2 Ejemplo de tecnologías aplicadas a funciones empresariales específicas de un sector: Procesamiento de alimentos 102
3.1 Los trabajadores calificados son escasos en América Latina y el Caribe ......... 117
3.2 Las investigaciones son escasas en América Latina y el Caribe ....................... 119
3.3 La investigación tiene escaso impacto en América Latina y el Caribe ............. 120
3.4 Las universidades de América Latina y el Caribe no son innovadoras ............ 121
3.5 Las innovaciones de América Latina y el Caribe tienen poco impacto 122
3.6 Pocos niños saben leer bien en América Latina y el Caribe ............................. 123
3.7 En América Latina y el Caribe, pocos estudiantes secundarios obtienen las puntuaciones más altas en matemáticas .......................................................... 125
3.8 Las universidades de América Latina y el Caribe no producen suficientes graduados de programas de CTIM o de ciclo corto 127
3.9 La región de América Latina y el Caribe forma menos estudiantes de posgrado en Estados Unidos que sus pares................................................. 128
3.10 Pocos estudiantes de América Latina y el Caribe reciben capacitación de primer nivel en CTIM ................................................................................
3.11 En Colombia, pocos estudiantes están preparados para especializarse en las áreas de CTIM 131
3.12 En la mayor parte de América Latina y el Caribe, el gasto en educación está a la par del de otros países 132
3.13 El gasto en investigación y desarrollo en América Latina y el Caribe es bajo y no está orientado a la innovación .................................................... 134
3.14 La interacción entre la universidad y la industria es poco frecuente en América Latina y el Caribe ......................................................................... 137
3.15 Los proyectos de innovación implementados conjuntamente entre la universidad y la industria son escasos en América Latina y el Caribe 138
3.16 La colaboración entre la universidad y la industria en investigación y desarrollo es escasa en los sitios donde la calidad de las instituciones de investigación científica se percibe como baja 139
3.17 Muchos países de América Latina y el Caribe pierden personas altamente calificadas ....................................................................................................... 143
3B.1 El número de patentes conjuntas es menor en los países donde la percepción sobre la calidad de las instituciones de investigación es menos positiva ........................................................................................................... 172
3B.2 En los países donde la calidad de la investigación es más elevada, la interacción entre la universidad y la industria es superior al promedio........... 173
4.1 Las diferencias en la productividad laboral entre los actores nuevos y establecidos son considerables en los países en desarrollo .............................. 189
4.2 La densidad de nuevas empresas es baja en América Latina y el Caribe ........ 191
4.3 Factores que impulsan el arbitraje tecnológico 194
4.4 Los costos de entrada y salida son más altos en los países seguidores que en los de frontera 206
4.5 Las inversiones de capital de riesgo son escasas en América Latina y el Caribe ....................................................................................................... 214
4.6 La densidad per cápita de incubadoras y aceleradoras en América Latina y el Caribe está mejorando en comparación con otras regiones 217
5.1 Existe una estrecha correlación entre el compromiso político con la innovación y el desempeño en esa área en América Latina y el Caribe ........... 253
5.2 La escalera de las políticas 254
Mapa
B2.2.1 Los programas de educación superior se expandieron considerablemente en microrregiones de Brasil entre 2000 y 2012 ................... 85
Cuadros
1.1 Tasas de alfabetización alrededor de 1850 y principios del siglo xx 24
3A.1 Organismos públicos de ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe ....................................................................................................... 166
3C.1 Financiamiento otorgado por las instituciones de ciencia y tecnología de un conjunto seleccionado de países de América Latina para la investigación ................................................................................................... 174
3C.2 Financiamiento otorgado por las instituciones de ciencia y tecnología de un conjunto seleccionado de países de América Latina para la colaboración entre la universidad y la industria ................................................................... 175
4.1 Eficiencia en el pago de impuestos en América Latina y el Caribe en comparación con otras regiones...................................................................... 207
4A.1 Diez organizaciones de apoyo a la iniciativa empresarial que operan en América Latina y el Caribe ......................................................................... 223
Prólogo
A menudo, los problemas de larga data se combinan con nuevos desafíos y requieren soluciones urgentes. En la actualidad, las tasas de crecimiento económico de la región de América Latina y el Caribe son bajas, y lo han sido durante demasiado tiempo. Esto se traduce en una menor calidad de vida para sus ciudadanos y en perspectivas limitadas para sus hijos. Al mismo tiempo, la región se encuentra frente al desafío de adaptarse a los cambios en el orden del comercio mundial, aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y sacar provecho de sus vastos recursos para llevar adelante estrategias energéticas inteligentes.
En este volumen se sostiene que una de las principales razones del tibio desempeño económico de la región es su incapacidad para “aprender a aprender” y para aprovechar las nuevas tecnologías que impulsan la productividad y generan nuevas áreas de ventaja comparativa. Durante gran parte de los últimos dos siglos, la incorporación de nuevas tecnologías en la región (desde los barcos de vapor hasta las computadoras) ha sido relativamente lenta. Y la situación no ha cambiado en la actualidad, como se observa en los fuertes retrasos en la adopción de tecnologías y en el uso incompleto de las que sí se han incorporado. Tampoco se ha avanzado lo suficiente en la formulación de compromisos para encontrar las tecnologías de frontera del mañana. Actualmente, la inversión de la región en investigación y desarrollo representa solo el 0,62 % del producto interno bruto (PIB), cuatro veces menos que el promedio mundial. La adopción lenta y parcial de nuevas tecnologías explica el 83 % de la divergencia en el aumento de la productividad que se observa entre los países de América Latina y el Caribe y economías avanzadas como España, Japón o Suecia.
Pero la historia no determina el destino, como muestran los ejemplos de países con desarrollo tardío tan diversos como España, Finlandia, Noruega y la República de Corea. Lo que importa para lograr un mañana mejor es lo que se hace hoy. El proceso necesario para convertirse en las llamadas “economías de aprendizaje” llevó siglos en los países avanzados. Pero entre los “tigres asiáticos”, por ejemplo, tomó solo unas décadas. No hay nada que impida a los países de América Latina y el Caribe cambiar hoy su enfoque y adoptar nuevas tecnologías para lograr un mayor crecimiento económico en el futuro.
En el presente volumen se esbozan algunas orientaciones generales para modificar el enfoque. Si se implementaran, podrían transformar las perspectivas económicas de la región a lo largo de varias décadas, ya que los beneficios de las reformas podrían ser enormes. Como complemento necesario de la formulación de políticas favorables al mercado, estas pautas pueden ayudar a los países a reconocer las nuevas oportunidades tecnológicas, elaborar estrategias para aprovecharlas y luego aplicarlas eficazmente. Este proceso requiere un aprendizaje del sector privado, pero también de los Gobiernos. Los Estados deben crear un entorno que facilite la adopción de nuevas tecnologías y luego fomentar el aprendizaje de las empresas y los posibles emprendedores.
Para que las economías logren resultados exitosos, es fundamental que aprendan a adoptar nuevas tecnologías. El fortalecimiento de la capacidad para identificar, adaptar y aplicar nuevas tecnologías es también un complemento clave de cualquier política industrial exitosa. Esto se vuelve aún más cierto a medida que la incorporación acelerada de la inteligencia artificial transforma el modo en que operan las empresas y la manera en que trabajan las personas. Los cambios en la forma de adoptar las nuevas tecnologías pueden generar una gran diferencia en la vida de los ciudadanos de hoy y en la de sus hijos en el futuro. No hay tiempo que perder.
Carlos Felipe Jaramillo Vicepresidente, Oficina Regional de América Latina y el Caribe Banco Mundial
Agradecimientos
Este informe fue escrito por William F. Maloney, Xavier Cirera y María Marta Ferreyra, y es un producto de la Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Deseamos agradecer a Tugba Gurcanlar (Banco Mundial) por sus contribuciones en la primera parte del proyecto, por sus aportes al capítulo 4 y por organizar la visita a Argentina; a Marcio Cruz (Corporación Financiera Internacional [IFC]), Yuheng Ding (Banco Mundial) y Antonio Martins-Neto (Banco Mundial) por sus contribuciones al capítulo 2, y a José Andrée Camarena, Puja Guha, Delfina Muller y Gabriel Suárez Obando, quienes brindaron una excelente ayuda en la investigación.
En este volumen se ha sacado provecho de las conversaciones o de las relaciones de colaboración entabladas con numerosos académicos y expertos a lo largo de muchos años: Ufuk Akcigit (Universidad de Chicago), André Alves (Fundação Getulio Vargas), Esteban Anzoise (Universidad Tecnológica Nacional, Mendoza), Patricio Aroca (Universidad Adolfo Ibáñez), Jorge Audy (Pontificia Universidad Católica, Rio Grande do Sul), Edward Beatty (Universidad de Notre Dame), Florencia Barletta (Universidad Nacional de General Sarmiento), José Miguel Benavente (CORFO Chile), Eduardo Bitran (Universidad Adolfo Ibáñez), Georges Blanc (Escuela de Estudios Superiores de Comercio [HEC], París), Nick Bloom (Universidad de Stanford), Diego Comin (Dartmouth College), Chiara Criscuolo (IFC/Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]), Augusto de la Torre (Universidad de Columbia), Marcela Eslava (Universidad de los Andes), Gustavo Ferro (Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de
Argentina), Clemente Forero (Universidad de los Andes), Cristóbal García (Instituto Tecnológico de Massachusetts), Michela Giorcelli (Universidad de California, Los Ángeles), Hernando José Gómez (exministro de Planeación Nacional de Colombia y presidente del Consejo Privado de Competitividad), Edwin Goñi (Banco Interamericano de Desarrollo), Juan Carlos Hallak (Universidad de Buenos Aires), Marcelo Knobel (Universidad del Estado de Campinas), Pravin Krishna (Universidad Johns Hopkins), Yevgeny Kuznetsov (Instituto de Política Migratoria), Santiago Levy (Brookings Institution), Marco Llinás (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Patricio Meller (Universidad de Chile), Juan Carlos Navarro (Banco Interamericano de Desarrollo), Mariano Pereira (Universidad Nacional de General Sarmiento), Liz Reisberg (Reisberg and Associates), Juan D. Rogers (Instituto Tecnológico de Georgia), Jamil Salmi (Centro para la Educación Superior Internacional), Daniel Samoilovich (Columbus Association), Paula Toro (Departamento Nacional de Planeación, Colombia; concejala de Manizales, Caldas, Colombia), Felipe Valencia Caicedo (Universidad de Brown), John Van Reenen (Instituto Tecnológico de Massachusetts), Nick Vornotas (Universidad George Washington) y Gavin Wright (Universidad de Stanford).
También agradecemos a los colegas del Banco Mundial y de IFC que han colaborado o han analizado con nosotros estos temas: Andreas Blom, Oscar Calvo, Paulo Correa, Michael Crawford, Marcio Cruz, Katia Herrera Sosa, Leonardo Iacovone, Somik Lall, Daniel Lederman, Kyungmin Lee, Martha Martínez Licetti, José Ernesto López Córdoba, Denis Medvedev, Marcela Meléndez, Suhas Parandekar, Heinz Rudolf, Jésica Torres Coronado y Andrés Zambrano.
Agradecemos asimismo a las entidades que participaron en los seminarios donde se presentaron las primeras versiones o secciones de este volumen: Universidad de Princeton; Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard; Universidad de Notre Dame; Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico de Medellín (Colombia); Escuela Politécnica Nacional de Quito (Ecuador); Universidad de los Andes en Bogotá (Colombia); Capítulo Norteamericano de la Sociedad Econométrica; Centro de Estudios Monetarios y Financieros, y Universidad Católica de Chile.
Agradecemos al Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay y al Uruguay Innovation Hub por organizar conjuntamente la conferencia titulada “¿Cómo repensar la innovación en América Latina y el Caribe?”,
que tuvo lugar en 2024 en Montevideo, donde se dio a conocer de manera informal este volumen. Diversas partes o versiones anteriores de este documento se presentaron también en la Cuarta Cumbre Ministerial sobre Productividad de la OCDE/Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (2022); la conferencia de 2024 de la Asociación Empresarial de América Latina titulada “Innovación para los Ecosistemas Empresariales”, celebrada en la Fundación Getulio Vargas en São Paulo (Brasil); el encuentro de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación (RELAI) de 2024 en Santiago de Chile; la conferencia de 2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe titulada “Conectando el Reto de la Productividad con las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe”; la conferencia de la Asociación Económica de América Latina y el Caribe de 2023 en Bogotá (Colombia); la conferencia de la Asociación Columbus 2023 en la Pontificia Universidad Católica, Rio Grande do Sul; la reunión anual del Centro Interuniversitario de Desarrollo celebrada en Santo Domingo (República Dominicana) en 2024; el encuentro de la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo en 2024 en Barranquilla (Colombia), y la conferencia de 2024 sobre educación superior de la Universidad Cooperativa de Colombia en Medellín. Agradecemos a los asistentes por sus opiniones y comentarios.
El trabajo también se ha beneficiado con el intercambio con funcionarios responsables de la formulación de políticas y expertos de varios países y regiones que trabajan para mejorar sus ecosistemas de innovación, entre ellos, funcionarios de CORFO en Chile; el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia; el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, la Agencia de Desarrollo Industrial, el Servicio Brasilero de Apoyo a las Microempresas y Pequeñas Empresas y la Empresa Brasilera de Investigación e Innovación Industrial de Brasil; Manizales Más en Caldas (Colombia); Cristóbal García y empresas y funcionarios del sector tecnológico en Guadalajara (México); el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina; el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Perú, y la Misión Internacional de Sabios para el avance de innovación en Colombia.
Por último, quisiéramos agradecer a Jacqueline Larrabure Rivero por su excelente apoyo en el proyecto, a Nancy Morrison por la edición del informe y a Cindy Fisher, Patricia Katayama y Mark McClure por su apoyo en la producción y las adquisiciones.
Acerca de los autores
Xavier Cirera es economista sénior de la Unidad Global de Mercados, Competencia y Tecnología del Banco Mundial. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diferentes áreas microeconómicas del desarrollo, entre las que figuran las políticas de innovación y tecnología, la productividad, la dinámica dentro de las empresas y la política comercial. Antes de incorporarse al Banco Mundial, fue investigador del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Sussex. Sus investigaciones más recientes se centran en la medición de la adopción de tecnología en las empresas; los factores determinantes de la innovación y sus impactos, y la relación entre la asignación inadecuada, la productividad y el crecimiento de las empresas. Su trabajo más reciente sobre políticas tiene como eje la evaluación de las políticas sobre innovación y emprendimientos, y dirigió los exámenes del gasto público en ciencia, tecnología e innovación implementados en Brasil, Chile, Colombia y Ucrania. Es coautor de La paradoja de la innovación: Las capacidades de los países en desarrollo y la promesa incumplida de la convergencia tecnológica; A Practitioner’s Guide to Innovation Policy (Guía para profesionales sobre políticas de innovación); The Innovation Imperative for Developing East Asia (El imperativo de innovación para el desarrollo de Asia oriental) y Bridging the Technological Divide: Firm Technology Adoption in Developing Countries (Salvar la brecha tecnológica: Adopción de tecnología en las empresas de los países en desarrollo). Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Sussex.
María Marta Ferreyra es economista sénior de la Unidad de Interacción y Conocimiento Global de la Práctica Global de Educación del Banco Mundial. Anteriormente se desempeñó como economista sénior de la Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe. Antes de incorporarse al Banco Mundial, fue miembro del cuerpo docente de la Escuela de Negocios Tepper de la Universidad Carnegie Mellon. Sus investigaciones se especializan en la economía de la educación. Es la autora principal de At a Crossroads: Higher Education in Latin America and the Caribbean (Momento decisivo: La educación superior en América Latina y el Caribe) y La vía rápida hacia nuevas competencias: Programas cortos de educación superior en América Latina y el Caribe, y coautora de Raising the Bar for Productive Cities in Latin America and the Caribbean (Elevar la vara para generar ciudades productivas en América Latina y el Caribe). Sus trabajos de investigación han versado sobre la elección de centros educativos, la rendición de cuentas y el financiamiento en la educación primaria y secundaria en Estados Unidos; los mercados de cuidado infantil en Estados Unidos, y la educación superior en América Latina y el Caribe. Actualmente dirige un informe mundial sobre educación superior e innovación y brinda apoyo a los equipos operativos de educación superior en América Latina y el Caribe, Europa oriental y Asia central, y en Asia meridional. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas como American Economic Journal: Economic Policy, American Economic Review; Journal of Political Economy y Journal of Public Economics. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Wisconsin-Madison.
William F. Maloney es economista jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. Anteriormente fue economista jefe de la Vicepresidencia de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones; economista jefe del área de Comercio y Competitividad, y economista principal del Grupo de Investigación sobre Economía del Desarrollo. Antes de incorporarse al Banco Mundial, fue profesor en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Ha publicado artículos en diversas revistas académicas, entre ellas American Economic Review: Insights, The Economic Journal, Journal of the European Economic Association, Review of Economics and Statistics y The Review of Economic Studies, así como en trabajos relacionados con el comercio y las finanzas internacionales, los mercados laborales de los países en desarrollo, y la innovación y el crecimiento, y ha colaborado en varias publicaciones emblemáticas de la Oficina Regional de América Latina del Banco. Más recientemente, fue coautor de los siguientes documentos: La paradoja de la innovación: Las capacidades de los países
en desarrollo y la promesa incumplida de la convergencia tecnológica; Harvesting Prosperity: Technology and Productivity Growth in Agriculture (Cosechar prosperidad: Tecnología y aumento de la productividad en la agricultura), y Place, Productivity, and Prosperity: Spatially Targeted Policies for Regional Development (Lugar, productividad y prosperidad: Políticas de desarrollo regional focalizadas geográficamente), que forman parte de la serie del Proyecto de Productividad del Banco Mundial, que él dirige. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California en Berkeley.
Abreviaturas y siglas
ALC América Latina y el Caribe
ANID Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CORFO Corporación de Fomento de la Producción
CTIM ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
DARPA Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa de Estados Unidos
EAP Asia oriental y el Pacífico
ECA Europa y Asia central
FGE funciones generales de las empresas
GEM Global Entrepreneurship Monitor
ICM Iniciativa Científica Milenio
IED inversión extranjera directa
IFC Corporación Financiera Internacional
INB ingreso nacional bruto
INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial
IPI institutos públicos de investigación
ISO Organización Internacional de Normalización IyD investigación y desarrollo
MENA Oriente Medio y Norte de África
MIT
Instituto Tecnológico de Massachusetts
N. d. no disponible
NIH Institutos Nacionales de Salud
NSF Fundación Nacional de Ciencias
OAIE organización de apoyo a la iniciativa empresarial
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OIT Organización Internacional del Trabajo
PATSTAT Base de Datos Estadística sobre Patentes
PIB producto interno bruto
PISA Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos
PNTP Programa Nacional de Transformación Productiva
PPA paridad del poder adquisitivo
RAICES Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior
RAIS Informe Anual de Información Social
REAP Programa Regional de Aceleración de Emprendimiento del MIT
RICYT Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología — Iberoamericana e Interamericana—
SA Sistema Armonizado
SNI sistema nacional de innovación
SOFOFA Sociedad de Fomento Fabril
TIC tecnología de la información y las comunicaciones
Unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNL Universidad Nacional del Litoral
Introducción
Hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe
“El conocimiento es un bien gratuito. El mayor costo de su transmisión no radica en su producción ni en su distribución, sino en su asimilación...”.
— Kenneth Arrow1
Antecedentes
La estrategia de crecimiento de la región de América Latina y el Caribe ha pasado a ser objeto de escrutinio. Si bien cada vez hay más evidencias de que los enfoques orientados al mercado producen mejores resultados para el desarrollo que otras alternativas (véase, por ejemplo, Irwin, 2020), es un hecho indiscutible que el crecimiento de la región, incluso en los países con mejor desempeño, sigue siendo demasiado bajo para generar buenos empleos y progreso social. Antes de la pandemia de COVID-19, entre 2010 y 2018, el producto interno bruto creció en promedio un 2,2 %. En la actualidad, las previsiones son apenas mejores: rondan el 2,5 %. Las estimaciones incluidas en el Informe sobre el desarrollo mundial 2024, referido a la trampa del ingreso mediano (Banco Mundial, 2024), sugieren que, sin un aumento adicional de la productividad, un país como Brasil tardaría 30 años en pasar a la categoría de ingreso alto. Además, la economía de la región en general sigue poco diversificada y depende de un pequeño número de productos básicos. Este magro desempeño ha llevado comprensiblemente a cuestionar
las recetas de crecimiento económico convencionales de los últimos 30 años y ha dado nueva vida a las políticas industriales.
Sin embargo, este nivel decepcionante de crecimiento no es un problema reciente, ni sus causas son nuevas, ni es específico de un modelo económico en particular, ni se resolverá volviendo a las políticas industriales mecanicistas del pasado. En el último siglo, la región de América Latina y el Caribe mostró resultados insatisfactorios en la mayoría de los sectores y se ha ido alejando gradualmente de las economías avanzadas que en 1900 mostraban un nivel de ingreso similar. Con excepción de los auges esporádicos impulsados por los precios de los productos básicos, la historia de la región está plagada de oportunidades desaprovechadas de diversificación y aumento de la productividad que se extienden hasta las últimas décadas. En la terminología utilizada en el Informe sobre el desarrollo mundial 2024 (Banco Mundial, 2024), la región ha caído en una persistente trampa del ingreso, que afecta por igual a países relativamente ricos y pobres.
En el presente documento se argumenta que la causa radica en una desconexión fundamental. Los países de la región han fallado en el proceso de convertirse en “economías de aprendizaje”, es decir, en aprender a aprender para poder identificar y aprovechar las oportunidades tecnológicas2 . Este proceso llevó siglos en los países avanzados y, milagrosamente, apenas décadas en los tigres asiáticos. El desarrollo es, fundamentalmente, un proceso experimental de aprendizaje de nuevas tecnologías o ideas que pueden conducir a incrementar la rentabilidad de las empresas ya existentes o a crear otras nuevas y generar áreas con ventajas comparativas. No basta con que la información fluya más libremente, como señala el premio nobel Kenneth Arrow. Los países deben aprender a asimilar estas tecnologías para poder utilizar en su favor la creciente brecha tecnológica entre los países avanzados y los que los siguen, y aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento. Este proceso implica realizar una serie de apuestas informadas, con el consiguiente riesgo, para las que se requiere disponer de un conjunto de capacidades —en forma de capital humano básico, técnico, gerencial y empresarial— en un entorno propicio con mercados de factores y productos que funcionen adecuadamente, así como con instituciones de apoyo relacionadas con el conocimiento y ajenas al mercado, como las universidades y las entidades públicas de investigación. En conjunto, estos elementos determinan la capacidad de un país para absorber tecnología: comprender las nuevas tecnologías, evaluar su rentabilidad en relación con las alternativas ya existentes, financiarlas y aplicarlas durante un período prolongado de gestación, y administrar los riesgos y las posibilidades de fracaso.
Fundamentalmente, estas capacidades e instituciones de apoyo deben evolucionar para comprender y gestionar las crecientes complejidades que surgen a medida que los líderes mundiales en tecnología alcanzan nuevos niveles, es decir, a medida que se expande la frontera tecnológica (Nelson, 2005). En América Latina y el Caribe no evolucionaron, y es muy probable que el siglo perdido de crecimiento haya sobrevenido porque la región enfrentó la Segunda Revolución Industrial desprovista de herramientas: no pudo “aprender a aprender” sobre los nuevos avances que llegaron con ella. A pesar de los notables progresos, la región sigue rezagada. Otros países de rápido crecimiento que antes se ubicaban en el mismo nivel que los de América Latina y el Caribe o incluso por detrás, y en algunos casos producían los mismos bienes que esta región —desde Australia, Finlandia, Noruega y Suecia hasta los milagros asiáticos de Japón, República de Corea y Taiwán (China)— dominaron las tecnologías de frontera y las aprovecharon para generar nuevas empresas y sectores en una carrera por convertirse en socios plenos en la frontera mundial. La incapacidad de la región para seguir el ejemplo de estos países dio lugar a la falta de competitividad, y esta a su vez condujo no solo a un bajo nivel de crecimiento, sino también a una fuerte sensación de dependencia y a demandas de protección que se transformaron en políticas industriales distorsivas que agravaron las deficiencias en la capacidad, en lugar de remediarlas.
La región de América Latina y el Caribe ejemplifica la paradoja de la innovación
Este diagnóstico tiene consecuencias de amplio alcance. En primer lugar, es clave para resolver el problema expuesto en el documento La paradoja de la innovación: Las capacidades de los países en desarrollo y la promesa incumplida de la convergencia tecnológica (Cirera y Maloney, 2017). Los beneficios de la innovación —la adopción de nuevas tecnologías, procesos y productos, así como la invención— pueden ser bastante significativos: en Estados Unidos superan el 55 % (Bloom, Schankerman y Van Reenen, 2013; Jones y Summers, 2020; Lucking, Bloom y Van Reenen, 2019), y pareciera que se incrementan aún más a medida que crece la distancia a la frontera tecnológica, pues llegan al 77 % en el Reino Unido y al 88 % en Italia (Griffith, Redding y Van Reenen, 2004). Sin embargo, la región de América Latina y el Caribe en su conjunto y los países que la integran invierten mucho menos en innovación (sea cual fuere el tipo) que las economías avanzadas. Una explicación de esta falta de inversiones es la ausencia de los factores complementarios (desde crédito hasta mano de obra calificada, financiamiento de riesgo y otros elementos característicos de un entorno propicio) y la presencia de distorsiones en términos más generales,
que reducen el rendimiento previsto de la innovación, cualquiera sea el tipo. De hecho, los beneficios comienzan a caer e incluso se vuelven negativos en los niveles muy bajos de ingresos, donde faltan los elementos más básicos del entorno propicio y el capital humano (Goñi y Maloney, 2017). Por lo tanto, en la agenda del crecimiento sigue siendo esencial la tarea de crear condiciones sanas y favorables al mercado que den lugar a un entorno propicio.
No obstante, el escaso nivel de adopción también se debe en gran parte a las deficiencias en las capacidades de las personas que habitan en estos entornos y de las instituciones de apoyo para identificar, incorporar y utilizar el conocimiento de frontera y aprovechar los productos, procesos y tecnologías nuevos y existentes. En este volumen se utiliza el término “capacidades” para hacer referencia al ingrediente central del crecimiento y el desarrollo de sociedades de aprendizaje. Las capacidades son la habilidad de las empresas y los emprendedores para mejorar sus resultados dado un conjunto determinado de insumos. Estas capacidades se han asociado con la capacidad de gestión y organización como capacidades dinámicas (Teece, Pisano y Shuen, 1997). Más recientemente, Verhoogen (2023) ha ofrecido un abordaje más conciso y formal sobre la capacidad de una empresa en su técnica de producción general, que incluye la capacidad de elaborar productos de mayor calidad (Hallak y Sivadasan, 2013; Sutton, 2007) y su capital organizacional, que abarca los activos intangibles, como las prácticas de gestión o el capital humano. Si bien en la bibliografía se utilizan distintos términos —entre ellos, capacidades tecnológicas u organizacionales—, todos ellos se refieren a una clase amplia de estas capacidades (Cirera, López-Bassols y Maloney, 2016). Su desarrollo y acumulación, así como la presencia de instituciones de apoyo, son los ingredientes clave de las sociedades de aprendizaje, y el tema central de este documento.
Una política de crecimiento del siglo xxi exige estar preparados para ser socios en la frontera tecnológica
¿Qué implica esto para una estrategia de crecimiento adecuada para el siglo xxi , que produzca el máximo beneficio de desarrollo a partir de la transición energética 3 y genere además la agilidad necesaria para hacer frente a un contexto de comercio mundial que cambia con rapidez? Una estrategia de este tipo requerirá un conjunto de reformas que permitan sobre todo el desarrollo de esta capacidad de aprendizaje y la búsqueda activa de la inserción en la economía mundial del conocimiento. Si bien hace 100 años
los países tuvieron la posibilidad de establecer barreras proteccionistas, aprender sobre la marcha y reinventar eficazmente tecnologías de frontera, hoy en día es mucho más difícil.
Como ejemplo cabe citar la actual carrera por dominar la fabricación de chips avanzados. La cooperación entre los líderes del sector en Taiwán (China) con productores de Estados Unidos para transferirles tecnologías avanzadas hace que ese proyecto sea mucho más viable que el de China continental, en el que no se puede contar con esa transferencia (Goldberg y otros, 2024). En el sector de los recursos naturales, el ejemplo análogo es la colaboración de Noruega con Esso para la transferencia de tecnología de exploración con el fin de explotar el petróleo en el Mar del Norte, y luego con Mobil para adquirir conocimiento especializado sobre el desarrollo de yacimientos4, una negociación que implicó el acceso a recursos a cambio de la transferencia de conocimiento técnico y el desarrollo de capacidad de aprendizaje en esos sectores. En términos más generales, es sencillo conceder licencias para obtener las tecnologías necesarias, pero los estudios analizados en este volumen sugieren que en América Latina y el Caribe esas licencias y relaciones de colaboración se aprovechan en menor medida que en otras regiones.
Para aprender a utilizar el conocimiento de frontera y sacar luego provecho de él (ya sea desarrollando proveedores eficientes, creando empresas derivadas de multinacionales o promoviendo el liderazgo de actores nacionales en sectores nuevos), se requiere la participación tanto del país de origen como del receptor. Gran parte del conocimiento es de libre acceso y está subutilizado, como señala Arrow, pero en los casos importantes, quienes poseen esas tecnologías deben ver el valor que tiene para ellos su difusión. Tanto China, con su enorme mercado, como Noruega, con sus preciadas reservas petroleras, pudieron negociar acuerdos de transferencia de capacidades y conocimiento con el tiempo, algo que solo unos pocos países de América Latina y el Caribe podrán replicar. Sin embargo, por el lado de la demanda, los países deben tener como prioridad aprender de la inversión extranjera directa y otras fuentes de tecnología, y desarrollar las capacidades tecnológicas y empresariales para hacerlo.
La política industrial debe ser una política de aprendizaje a nivel nacional
No obstante, en América Latina y el Caribe y en otros sitios se observa una tendencia creciente en la dirección opuesta: el regreso a políticas industriales intervencionistas, que se basan en el uso de barreras comerciales y subsidios
para diseñar un cambio estructural (gráfico I.1). El énfasis en el aprendizaje nacional cuestiona directamente este punto de vista. Si estas políticas intervencionistas no están orientadas por otras que corrijan las deficiencias más profundas en las capacidades, la región nuevamente solo logrará
GRÁFICO I.1 Vuelven las políticas industriales y las barreras a las importaciones en América Latina
Número de medidas
México a. Medidas de política industrial, por país b. Medidas de política industrial, por tipo
Mes de implementación en 2023
India
Chile
Barreras a la importación
Subsidio interno
Subsidio a las exportaciones
Adquisiciones
Localización
Barreras a la exportación Proporción (%)
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación con información extraída de la nueva base de datos sobre política industrial descrita en Evenett y otros (2024).
Nota: El gráfico muestra el número de medidas de política industrial implementadas o anunciadas cada mes en 2023. IED = inversión extranjera directa.
un cambio superficial, aplicando un barniz de modernidad sin introducir los cambios profundos necesarios para lograr una modernización real que conduzca a un crecimiento rápido y sostenido de la productividad. Estas deficiencias se ponen de relieve en las recientes estrategias que tienen como meta final hacer realidad alguna misión noble, inspirada en los gigantescos esfuerzos encarados por Estados Unidos en la década de 1960 para llevar al hombre a la Luna (Mazzucato, 2021). Dado el dudoso valor económico del alunizaje, se puede argumentar que el objetivo principal de la misión era precisamente mostrar al mundo que Estados Unidos poseía las capacidades empresariales y técnicas sin las cuales fracasará cualquier misión, sea cual fuere el campo. En un nivel más profundo, parte de la naturaleza experimental del desarrollo radica justamente en el descubrimiento de nuevas áreas de ventaja comparativa. Cuanto mayor sea la capacidad del sector privado para emprender el riesgoso proceso de experimentación (aunque esté subvencionado), menor será la dependencia respecto de las capacidades del sector público para elegir. La misión de América Latina debe ser el desarrollo de estas capacidades.
Esto puede ser aun más pertinente en el incipiente sector del comercio de servicios, que en el futuro probablemente cobre más importancia que el de las manufacturas. En este sector, el valor agregado está en relación directa con las capacidades de la fuerza laboral (Baldwin y Forslid, 2023; Nayyar, Hallward-Driemeier y Davies, 2021). El 90 % de las patentes chinas, por ejemplo, corresponde a emprendimientos conjuntos con compañías taiwanesas o estadounidenses, lo que sugiere que deberían considerarse más bien como “exportaciones” de servicios de ingeniería de alta gama (Branstetter, Li y Veloso, 2015). De modo similar, India está pasando de la instalación de centros de atención telefónica a la expansión de sus exportaciones de servicios técnicos con la relocalización en su territorio de las operaciones de empresas estadounidenses de primera línea 5. Con la divulgación de la traducción simultánea impulsada por la inteligencia artificial, se eliminarán las barreras que impiden brindar servicios en todo el espectro, y las capacidades de los trabajadores y las empresas locales de servicios, así como de las instituciones que los respaldan, serán el factor que determinará en qué lugar de la cadena de valor de los servicios podrá insertarse América Latina y el Caribe.
Estructura de este volumen
En el capítulo 1, “El siglo perdido de América Latina y el Caribe: El fracaso del aprendizaje a nivel nacional”, se presenta una visión del desarrollo de América Latina y el Caribe que pone de relieve la incapacidad de la región
para aprender sobre las nuevas tecnologías de la Segunda Revolución Industrial y aplicarlas, lo que, a su vez, le impidió lograr la convergencia de los ingresos con las economías exitosas. A fines del siglo xix y principios del xx , la región incluía varios países de muy buen desempeño, pero luego experimentó un retroceso en las industrias en las que había dominado durante mucho tiempo debido a su incapacidad para emplear las nuevas tecnologías, y no pudo ingresar en los nuevos sectores de la época. A modo de ilustración, en el capítulo se analiza la manera en que, en ese momento crucial, la región definió el siglo siguiente y se la compara con Japón. Mientras que dicho país invirtió fuertemente en el desarrollo de capacidades e instituciones en todo el espectro para convertirse en un socio en pie de igualdad con los extranjeros en la frontera tecnológica, América Latina y el Cribe les cedió sus industrias más rentables.
En el capítulo 2, “Las empresas y la difusión y el uso productivo del conocimiento”, se analiza en qué medida la región adopta hoy en día conocimiento y tecnologías. A partir de datos de la encuesta sobre adopción de tecnología en las empresas realizada recientemente por el Banco Mundial, se mide la brecha de difusión y se la desglosa en tres componentes: acceso a las nuevas tecnologías, adopción y uso efectivo posterior. En este capítulo se muestra que, si bien algunas tecnologías digitales se están difundiendo con mayor rapidez en la región, hay brechas significativas en el nivel de adopción de tecnologías clave y, lo que es más importante, diferencias considerables en su nivel de uso que podrían implicar el desaprovechamiento de los posibles aumentos de productividad. Posteriormente, se examinan los principales obstáculos que impiden identificar, adoptar y utilizar dichas tecnologías, haciendo hincapié en las limitaciones existentes en las capacidades, que se manifiestan en las habilidades, la calidad de gestión y el capital institucional. Luego, se documentan las formas en que la región continúa rezagada en cuanto a la educación técnica, las habilidades empresariales y las instituciones de apoyo. Por lo tanto, además de la necesidad de seguir mejorando el entorno empresarial, en el capítulo se señalan las áreas de la capacidad de aprendizaje en las que se debe avanzar.
El capítulo 3, “La función de las universidades y los institutos de investigación en las economías de aprendizaje”, se centra en los institutos educativos y de investigación de los sistemas nacionales de innovación de los países de América Latina y el Caribe que sirven para generar capital humano e investigaciones y para difundir las tecnologías y adaptarlas al contexto local, y que actúan como semillero para nuevas industrias. Es necesario
que se comprenda con claridad y se documente que parte de la misión de las universidades, y la misión singular de los institutos de investigación, consiste en resolver las fallas del mercado referidas al conocimiento y respaldar el desarrollo del sector privado; esta es la “tercera misión” de estas instituciones, después de la docencia y la investigación. Esto, a su vez, conlleva la necesidad de generar incentivos para garantizar la calidad de las investigaciones y su pertinencia para el sector privado, y establecer nexos que garanticen el flujo bidireccional del conocimiento. En América Latina y el Caribe, los institutos académicos y de investigación no tienen la calidad adecuada ni cumplen con su tercera misión, lo que conduce a resultados insatisfactorios y a vínculos endebles entre sus actividades de investigación y las necesidades y aplicaciones del sector privado. La causa de los fracasos de la región no radica en que no se hayan implementado políticas para promover la educación, la investigación y el intercambio de conocimiento, sino en las deficiencias de dicha implementación, que careció de una visión estratégica, prioridades claras, escala suficiente y coherencia a lo largo del tiempo y en el espacio.
En el capítulo 4, “Nuevas empresas, nuevos sectores: Desarrollo de economías experimentales y una actividad empresarial de alta calidad”, se analiza por qué, a pesar del vasto potencial del que dispone la región para utilizar la brecha tecnológica en su favor, hay relativamente pocos emprendedores de alta calidad que lo hagan. El capítulo ofrece un marco simple para pensar en lo que el ecosistema emprendedor necesita para fomentar la experimentación, es decir, aprender sobre posibles nuevas empresas o industrias. Este enfoque implica centrarse tanto en el entorno operativo (barreras a la inversión, ausencia de financiamiento para la puesta en marcha y mecanismos de distribución del riesgo, presencia de alternativas menos riesgosas) como en las características y habilidades de los emprendedores, que van desde las actitudes y el conocimiento técnico y administrativo básico hasta las habilidades más difíciles de desarrollar, como las que permiten distinguir buenos proyectos nuevos y gestionar el riesgo y el financiamiento. Se pone de relieve que la aparición de unicornios latinoamericanos (empresas con ingresos superiores a los USD 1000 millones) refleja el surgimiento de emprendedores de alta calidad, pero también la importancia de la experiencia internacional en su formación, así como de las fuentes internacionales de capital de riesgo, factores difíciles de replicar localmente.
El capítulo 5, “Orientaciones para crear economías de aprendizaje”, concluye con las propuestas de políticas.
Notas
1. Citado en el trabajo de Stiglitz y Greenwald (2015, pág. 507).
2. Para consultar un análisis de las economías o sociedades de aprendizaje, véanse Lundvall y Johnson (1994) y Stiglitz y Greenwald (2015).
3. Véase De la abundancia a la gestión inteligente de los recursos naturales Oportunidades para América Latina y el Caribe en la transición energética (Beylis y Lozano, de próxima aparición).
4. Véanse https://equinor.industriminne.no/en/partnerships-for-the-future1/ y https://equinor .industriminne.no/en/statfjord-awarded/. Véase también Ville y Wicken (2013).
5. https://www.nytimes.com/2025/03/26/business/india-jobs-global-capability-center .html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare&sgrp=c&pvid=1F44F 94C-13DF-46A7-AF45-304504B7B07A.
Bibliografía
Baldwin, R., and R. Forslid. 2023. “Globotics and Development: When Manufacturing Is Jobless and Services Are Tradeable.” World Trade Review 22 (3–4): 302–11.
Beylis, G., and N. Lozano. Forthcoming. From Resource-Rich to Resource-Smart: LAC’s Opportunities in the Energy Transition. Washington, DC: World Bank. Bloom, N., M. Schankerman, and J. Van Reenen. 2013. “Identifying Technology Spillovers and Product Market Rivalry.” Econometrica 81 (4): 1347–93.
Branstetter, L., G. Li, and F. Veloso. 2015. “The Rise of International Co-Invention.” In The Changing Frontier: Rethinking Science and Innovation Policy, edited by A. B. Jaffe and B. F. Jones, 135–68. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
Cirera, X., V. Lopez-Bassols, and W. F. Maloney. 2016. Firm Capabilities for Innovation. A Conceptual Framework. Washington, DC: World Bank. Unpublished.
Cirera, X., and W. F. Maloney. 2017. The Innovation Paradox: DevelopingCountry Capabilities and the Unrealized Promise of Technological Catch-Up Washington, DC: World Bank.
Evenett, S., A. Jakubik, F. Martín, and M. Ruta. 2024. “The Return of Industrial Policy in Data.” World Economy 47 (7): 2762–88.
Goldberg, P. K., R. Juhász, N. J. Lane, G. L. Forte, and J. Thurk. 2024. “Industrial Policy in the Global Semiconductor Sector.” NBER Working Paper 32651, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Goñi, E., and W. F. Maloney. 2017. “Why Don’t Poor Countries Do R&D? Varying Rates of Factor Returns across the Development Process.” European Economic Review 94: 126–47.
Griffith, R., S. Redding, and J. V. Reenen. 2004. “Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth in a Panel of OECD Industries.” Review of Economics and Statistics 86 (4): 883–95.
Hallak, J. C., and J. Sivadasan. 2013. “Product and Process Productivity: Implications for Quality Choice and Conditional Exporter Premia.” Journal of International Economics 91 (1): 53–67.
Irwin, D. 2020. “The Washington Consensus Stands Test of Time Better than Populist Policies.” Realtime Economics (blog), December 4, 2020, Peterson Institute for International Economics, Washington, DC.
Jones, B. F., and L. H. Summers. 2020. “A Calculation of the Social Returns to Innovation.” NBER Working Paper 27863, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Lucking, B., N. Bloom, and J. Van Reenen. 2019. “Have R&D Spillovers Declined in the 21st Century?” Fiscal Studies 40 (4): 561–90.
Lundvall, B.-A., and B. Johnson. 1994. “The Learning Economy.” Journal of Industry Studies 1 (2): 23–42.
Mazzucato, M. 2021. Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism. Penguin UK.
Nayyar, G., M. Hallward-Driemeier, and E. Davies. 2021. At Your Service? The Promise of Services-Led Development. Washington, DC: World Bank.
Nelson, R. R. 2005. Technology, Institutions, and Economic Growth. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Stiglitz, J. E., and B. C. Greenwald. 2015. Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress. New York: Columbia University Press.
Sutton, John. 2007. “Quality, Trade and the Moving Window: The Globalization Process.” Economic Journal 117 (524): F469–98.
Teece, D. J., G. Pisano, and A. Shuen. 1997. “Dynamic Capabilities and Strategic Management.” Strategic Management Journal 18 (7): 509–33.
Verhoogen, E. 2023. “Firm-Level Upgrading in Developing Countries.” Journal of Economic Literature 61 (4): 1410–64.
Ville, S., and O. Wicken. 2013. “The Dynamics of Resource-Based Economic Development: Evidence from Australia and Norway.” Industrial and Corporate Change 22 (5): 1341–71.
World Bank. 2024. World Development Report 2024: The Middle-Income Trap Washington, DC: World Bank.
El siglo perdido de América Latina y el Caribe
El fracaso del aprendizaje a nivel nacional
“Subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos”.
[“El subdesarrollo no se improvisa: es el resultado de siglos”.]
—Nelson Rodrigues1
Introducción
En 1850, el ingreso promedio en la región de América Latina y el Caribe estaba a la par del de España, Japón y Suecia: equivalía aproximadamente al 40 % del ingreso de Estados Unidos y era muy superior al de Corea (gráfico 1.1, panel a). Al considerar la evolución posterior, se observa que la cuestión principal del crecimiento no se centra tanto en la década perdida de los años noventa, cuando el ingreso de la región pasó de representar el 30 % al 20 % del de Estados Unidos, sino más bien en por qué, a partir de principios del siglo xx , los países asiáticos y nórdicos, así como las antiguas potencias coloniales de Portugal y España, lograron alcanzar hasta alrededor del 60 % de los niveles de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la posición relativa de la región se mantuvo inalterada.
Cuando se desglosan los datos, el misterio se profundiza aún más, dado que aparecen, por un lado, las figuras destacadas de América Latina (Argentina, Uruguay y, en menor medida, Chile), que alcanzaron alrededor del 60 % de los niveles de ingreso de Estados Unidos y a fines del siglo xix (1890) estaban a la par con Francia y Alemania, y, por el otro, un segundo grupo de países relativamente pobres (entre ellos, Brasil, Colombia, México y Perú) que se mantuvieron en el 25 % (gráfico 1.1, panel b). El desempeño inicial de las figuras destacadas y el hecho de que Portugal y España se hayan comportado como países “medios” de América Latina y el Caribe hasta 1950 contradice en cierta medida la idea de que existen factores idiosincráticos específicos de la región que la condenarían a un bajo rendimiento.
Sin embargo, con el advenimiento de la Segunda Revolución Industrial alrededor de 1880, las figuras destacadas de América Latina y el Caribe comenzaron a perder terreno en relación con Estados Unidos. Además, si bien algunos de los países rezagados registraron un crecimiento considerable (Brasil igualó a España, Portugal y Suecia al aumentar sus ingresos 11 veces a lo largo del siglo xx), la mayoría creció menos que los países de vanguardia (Alemania, Estados Unidos y Francia) y muy por debajo de los milagros de crecimiento acelerado del siglo, como Finlandia, Japón y, más
a. Comparación de los ingresos de la región de América Latina y el Caribe con los de países asimilables de Europa y Asia, en relación con los de Estados Unidos, 1850-2020
Porcentaje del ingreso de Estados Unidos
Suecia
Finlandia
Corea
Japón
España
Portugal
ALC
(Continúa en la próxima página)
GRÁFICO 1.1 La región de América Latina y el Caribe ha mostrado un desempeño insatisfactorio durante más de un siglo (continuación)
b. Comparación de los ingresos de los países individuales de América Latina y el Caribe con los de Alemania y Francia, en relación con los de Estados Unidos, 1850-2020
Porcentaje del ingreso de Estados Unidos
Perú
1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de la base de datos del Proyecto Maddison de 2023 (https://www.rug.nl /ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/ ).
Nota: En ambos paneles, el término “ingreso” se refiere al producto interno bruto (PIB) per cápita. En el panel a), “Corea” se refiere a la Corea histórica hasta 1948, y a la República de Corea después de esa fecha. ALC = América Latina y el Caribe.
tarde, la República de Corea, por lo que no convergieron. Visto a través de esta lente, la región no perdió dos décadas en los años ochenta y noventa: perdió el siglo xx. En los términos del Informe sobre el desarrollo mundial 2024 (Banco Mundial, 2024), alrededor de 1900 las figuras destacadas de América Latina y el Caribe cayeron en la trampa del ingreso mediano, mientras que el grupo más pobre creció satisfactoriamente, pero no más que los países avanzados de otras regiones.
La mecánica del crecimiento perdido: La incapacidad de América Latina y el Caribe para adoptar las tecnologías de la Segunda Revolución Industrial
La convergencia económica está impulsada por empresas y explotaciones agropecuarias que adoptan tecnologías de vanguardia, lo que permite tasas de crecimiento más rápidas que las de los países que las están inventando. Pequeñas diferencias en las tasas de adopción pueden generar una gran divergencia (Parente y Prescott, 1994 y 2002). Gran parte del aumento de la productividad en los países de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) se atribuye a la difusión de la tecnología (Eaton y Kortum, 1999). Históricamente, la adopción de nuevas tecnologías no solo es arriesgada, sino que requiere un proceso de prueba y error en la organización de la producción que, a su vez, conduce a la heterogeneidad entre las empresas que enfrentan las mismas oportunidades tecnológicas y a una lenta convergencia en los aumentos de productividad a lo largo del tiempo (Juhász, Squicciarini y Voigtländer, 2024). En el gráfico 1.2 se observa que durante gran parte de los últimos dos siglos la incorporación de nuevas tecnologías en la región (desde los barcos de vapor hasta las computadoras) ha sido relativamente lenta. Las simulaciones sugieren que estos retrasos pueden explicar el 83 % de la falta de convergencia o divergencia (Comin y Mestieri, 2018).
Los estudios de casos históricos de industrias específicas ofrecen una idea de cómo se desarrolló este proceso en el terreno. Un ejemplo particularmente llamativo es la evolución del emblemático sector minero, en el que América Latina sobresalió durante siglos antes de sufrir pérdidas con catastróficas
GRÁFICO 1.2 América Latina ha quedado rezagada en la adopción de nuevas tecnologías
Retraso en la adopción, en años
Barcos
Trenes de pasajeros y de carga
Telégrafo Correo postal Acero
Electricidad Camiones y automóviles
Tractores Aviones de pasajeros y de carga Hornos eléctricos
FertilizantesCosechadoras
Teléfono
Año en que se inventó la tecnología
Fibra sintética Hornos de oxígeno Trasplantes de riñón
Trasplantes de hígado
Cirugías cardíacas
Teléfonos celulares y computadoras personales Internet
Utilizado en ALC Utilizado en las economías avanzadas
Utilizado en las economías no avanzadas
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir del trabajo de Comin y Mestieri (2018).
Nota: En el gráfico se muestra la evolución de los retrasos en la adopción, y la diferencia en los años de adopción de tecnologías específicas entre las economías avanzadas y América Latina y el Caribe. ALC = América Latina y el Caribe.
consecuencias económicas y, en algunos casos, políticas. La industria chilena del cobre dominaba los mercados mundiales a mediados del siglo xix , pero perdió participación en el mercado mundial (gráfico 1.3, línea punteada), y la producción se estancó tanto (línea continua) que para el año 1900 la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la principal asociación del sector, declaró la industria en quiebra. Solo se reactivó con la incorporación de tecnología y conocimiento técnico extranjero de empresas estadounidenses, que crecerían hasta dominar por completo el sector (Maloney y Valencia Caicedo, 2022).
GRÁFICO 1.3 Chile pasó de liderar la producción nacional de cobre a depender de la tecnología y el conocimiento extranjero a lo largo de un siglo
Porcentaje de la producción mundial
Incorporación de nuevas tecnologías
Producción de cobre (toneladas)
Porcentaje de la producción mundial (eje izquierdo)
Producción de cobre (eje derecho)
Fuente: Maloney y Valencia Caicedo (2022).
Esta dinámica se replicó en toda la región y se aprecia con mayor detalle en la industria del oro y la plata en México (gráfico 1.4). En el siglo xix , la cantidad de patentes locales y extranjeras era comparable, lo que sugiere niveles similares de innovación. Sin embargo, la introducción del proceso de separación de cianuro MacArthur-Forrest en 1903 provocó una explosión de patentes para nuevas técnicas relacionadas con el refinado de minerales de oro y plata, lo que se debió exclusivamente a la intervención de extranjeros. Como se señala en Beatty (2015a), resulta llamativo que los técnicos, mineros e ingenieros de minas mexicanos no hayan tenido participación, dado el largo historial de experiencia minera del país: tres siglos antes, México había generado la tecnología de refinación dominante. A finales del siglo xviii , albergaba la primera escuela técnica de América: el Real Seminario de Minería. Incluso en las décadas de 1870 y 1880, al igual que en
GRÁFICO 1.4 La innovación a nivel nacional se estancó en México con la llegada de los nuevos procesos industriales
a. Patentes anuales en procesos de refinación de oro y plata, México, 1870-1910
Cantidad de patentes
b. Patentes anuales en vidrio y botellas de vidrio, México, 1870-1910
Extranjeras
Fuente: Beatty (2015a).
Nota: Los paneles muestran la cantidad de patentes presentadas cada año por ciudadanos locales y extranjeros tras la incorporación de nuevas tecnologías. El año 1903 (línea punteada vertical) marcó la incorporación de una nueva tecnología radical.
Chile, los mineros e ingenieros locales dirigían la mayor parte de la actividad minera y de refinación del país. Pese a ello, durante la Segunda Revolución Industrial, la introducción del proceso de cianuro formó parte de la frontera tecnológica cambiante y dependió de los nuevos campos de la química industrial, la electricidad y la construcción de maquinaria. El epicentro del conocimiento se trasladó a las universidades mineras de Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña. De un momento a otro, la minería había dejado de ser una actividad especulativa a corto plazo para convertirse en una ciencia industrial y, de hecho, en uno de los sectores técnicamente más avanzados de la época (Beatty, 2015a, pág. 60; Tortella Casares, 2000).
Resulta evidente que ninguno de los dos casos de retroceso nacional en la minería respalda la idea de una maldición de los recursos, que sugiere una trayectoria de bajo crecimiento inherente a estos productos (para una revisión, consulte Lederman y Maloney, 2007). Los mismos productos generaron resultados muy diferentes dependiendo de si estuvieron en manos locales o extranjeras. Además, la minería tuvo impactos de desarrollo muy diferentes en otros países. Gavin Wright, historiador económico de la Universidad de Stanford, cita la experiencia de Estados Unidos con el cobre como un ejemplo de “cómo aprenden las naciones”. La explotación
del cobre impulsó la creación de escuelas de minería, por ejemplo, en la Universidad de Columbia y la Universidad de California, Berkeley, que más tarde se transformarían en importantes universidades de investigación a la vanguardia de la metalurgia y la química, lo que a su vez sentaría las bases de una industrialización diversificada. “Estados Unidos no se limitó a vivir pasivamente de las rentas generadas por estos recursos, sino que esta base de recursos única sirvió como fundamento para una tecnología nacional avanzada y una ciencia aplicada orientadas hacia este conjunto específico de recursos” (Wright, 1987, pág. 168). De manera similar, Japón, tal vez en contraste con su imagen de milagro manufacturero, aprovechó su posición como uno de los principales productores de cobre en el mismo período para lograr un crecimiento más amplio: los conglomerados de alta tecnología Fujitsu, Hitachi y Sumitomo comenzaron como empresas mineras de cobre (Maloney y Zambrano, 2022).
América Latina carece de un legado comparable. De hecho, hacia el año 1900, la minería en todo el continente había pasado casi en su totalidad a manos extranjeras, lo que dejó a las naciones receptoras con una fuerte sensación de dependencia y una limitada base técnica autóctona que les permitiera diversificar sus economías. En 1952, los chilenos aún no tenían capacidad para monitorear, y mucho menos operar, las gigantescas minas extranjeras en el Norte Grande, y no la tendrían hasta 19652 . Para 1945, el 96 % de la inversión en la industria minera mexicana estaba en manos extranjeras (Maloney y Zambrano, 2022). Del mismo modo, los colombianos identificaron claramente la falta de conocimiento técnico como un obstáculo para recuperar el control de su industria petrolera (Murray, 1997).
Lo importante no es lo que produce un país, sino cómo lo hace
El análisis precedente revela con absoluta claridad hasta qué punto los debates sobre política industrial que se centran en un cambio estructural impulsado artificialmente —definido como la modificación de la canasta de producción o exportaciones de un país— resultan sumamente incompletos y engañosos. La producción de materiales homogéneos como el cobre o la plata, que prácticamente no se han modificado desde los orígenes del universo, puede dar lugar a trayectorias de desarrollo muy diferentes. El éxito depende de la capacidad de las empresas y los países para identificar y aplicar las tecnologías que mejor se adapten a su producción. No se trata de lo que produce un país, sino de cómo lo hace (Lederman y Maloney, 2012).
Esto también se aplica a la industria manufacturera. Un ejemplo muy estudiado es la manera en que la industria de tintes sintéticos del siglo xix en el Reino Unido quedó rezagada frente a la creciente competencia de Alemania (Murmann, 2003). Asimismo, los sectores industriales del sur de Estados Unidos quedaron rezagados con respecto al norte: el ejemplo más emblemático de ello es la fallida empresa Birmingham Steel en Alabama. Como ironizó el magnate del acero Andrew Carnegie: “Tienen todos los ingredientes, pero no pueden fabricar acero” (Wright, 1986, pág. 171). A comienzos del siglo xx , los limitados sectores manufactureros de América Latina experimentaron un retroceso similar al de la minería y tuvieron dificultades para introducir nuevas industrias. Una vez más, México ofrece un ejemplo detallado que muestra claros paralelismos con el actual movimiento de deslocalización cercana (nearshoring). La aparición en 1903 de la máquina automatizada de soplado de vidrio Owens revolucionó la industria del embotellado en ese país, pero, como se muestra en el panel b) del gráfico 1.4, el 87 % de las patentes fueron registradas por extranjeros y se concentraron en mejoras mecánicas, mientras que las escasas patentes presentadas por mexicanos se enfocaron en aspectos decorativos (Beatty, 2015a). Del mismo modo, en el siglo xix no se produjeron mejoras en la productividad ni en la adaptación tecnológica de la industria textil mexicana (Gómez-Galvarriato, 2007). Entre 1830 y 1880, las incipientes industrias textil y siderúrgica de Minas Gerais (Brasil) quedaron rezagadas frente a sus competidores internacionales y sufrieron un “retroceso técnico” (Rogers, 1962, pág. 183). Una vez más, el problema no radica en la composición de la canasta productiva: en ese mismo período, Japón logró consolidarse como una potencia en la industria textil y Dinamarca registró un crecimiento acelerado gracias a la innovación en sectores “de baja tecnología”, como los alimentos, los textiles y los muebles (Lundvall, 2013).
En cada uno de los casos anteriores, las distintas experiencias con productos muy similares sugieren que se han perdido enormes oportunidades para lograr un desarrollo más dinámico y diversificado, y que se ha producido un cortocircuito en el proceso orgánico de cambio estructural. De hecho, el historiador Guido Di Tella (1985, pág. 51) explica el declive relativo de Argentina en relación con otros países ricos en recursos naturales fundamentalmente en función de su incapacidad para pasar de depender de la expansión continua de la frontera a un modelo de crecimiento impulsado en mayor medida por la tecnología y la innovación. “En la medida en que el desarrollo se basaba en la innovación, [Estados Unidos y Canadá] estaban comenzando a adoptar una fuente alternativa e ilimitada de crecimiento. En la medida en que [el desarrollo de Argentina] se basó en la colusión, abrió un camino alternativo limitado”.
Enfrentar la Segunda Revolución Industrial sin preparación: América Latina y el Caribe está rezagada en cuanto a capacidad técnica y empresarial
Para avanzar hacia un modelo de crecimiento basado en el aprendizaje y la innovación se debe reconocer que la transferencia de tecnología, y más aún la invención, no es un flujo abstracto de ideas, sino que depende de personas concretas —emprendedores, científicos y trabajadores calificados— que, dentro de sistemas de apoyo al emprendimiento y la innovación, asumen riesgos confiadas en que la experimentación con nuevas ideas rendirá sus frutos. Este fenómeno suele conocerse como “capacidad de absorción”.
Contar con estas capacidades e instituciones resultaba esencial para beneficiarse de la Segunda Revolución Industrial y competir durante dicho período, pero América Latina y el Caribe enfrentó este proceso sin ningún tipo de preparación.
Falta de capacidades técnicas e instituciones
Esto se ve reflejado claramente en un indicador indirecto de las capacidades tecnológicas: la densidad de ingenieros formados en el país, que da cuenta tanto de las capacidades técnicas existentes como de las instituciones encargadas de capacitar a dichos profesionales, realizar investigaciones e interactuar con la comunidad científica internacional3. Si bien hacia 1900 Argentina y Chile tenían niveles de ingreso similares a los de Dinamarca y Suecia, tal como se observa en el gráfico 1.5, panel a), dichos países nórdicos registran niveles cercanos a los de Estados Unidos, y una densidad de ingenieros cinco veces superior a la del país latinoamericano promedio. Esta brecha pone de relieve la importancia de las capacidades técnicas a la hora de explicar la divergencia en la adopción de tecnología que se observa en el gráfico 1.5, panel b). El hecho de que el sur de Estados Unidos esté más cerca de América Latina que el norte ayuda a explicar las frecuentes similitudes en sus experiencias. Como señala Wright, “la base de recursos distintiva del sur requería adaptaciones tecnológicas, pero el sur carecía de una comunidad autóctona sólida de ingenieros y mecánicos dedicada a estas tareas” (Wright, 1986, pág. 167).
En el gráfico 1.5, panel b), se muestra que las estimaciones de Comin y Mestieri (2018) sobre los retrasos en la adopción promedio de tecnología en América Latina y el Caribe en 1900 se correlacionan con una menor densidad de ingenieros (Maloney y Valencia Caicedo, 2022). A un nivel subnacional más detallado, los 50 estados de Estados Unidos ofrecen evidencia de la importancia de esas habilidades. En todos ellos, la
GRÁFICO 1.5 Alrededor del año 1900, América Latina y el Caribe contaba con una capacidad técnica y un nivel de adopción de tecnología inferiores a los de otros países con niveles de ingreso similares
a. Densidad de ingenieros en relación con el ingreso de los países
Ingenieros por cada 100 000 hombres
Norte de Estados Unidos
Suecia
Dinamarca
Estados Unidos
Sur de Estados Unidos
Brasil
Ecuador
Perú
Venezuela, Rep. Bol. de Bolivia Colombia Portugal México España
Canadá
Chile Argentina
6,06,57,07,5 8,0 8,59,0
PIB per cápita (en USD de 1900 a PPA)
Escala logarítmica
b. Densidad de ingenieros y retrasos en la adopción de tecnologías
Retraso promedio en la adopción (años)
Suecia
Estados Unidos
Dinamarca
Canadá
Venezuela, Rep. Bol. de Brasil
Bolivia
Ecuador
Chile
Argentina
Perú
Colombia México
Portugal España
Ingenieros por cada 100 000 trabajadores en 1900
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de los trabajos de Maloney y Valencia Caicedo (2022) (panel a), Alfaro y Comin (de próxima aparición), Comin y Mestieri (2018), y Maloney y Valencia Caicedo (2022) (panel b). Nota: En el panel b) se muestra la diferencia entre el retraso promedio de Estados Unidos y el de cada país en la adopción de las tecnologías inventadas después de 1900 con respecto al número de ingenieros por cada 100 000 trabajadores en cada país en 1900. PIB = producto interno bruto; PPA = paridad de poder adquisitivo.
adopción de nuevas variedades de maíz, tractores (agricultura mecanizada) y computadoras personales, así como la cantidad de inventores que aún se observa en la actualidad, guardan una estrecha relación con la densidad de ingenieros que existía en 1900 (gráfico 1.6). A nivel empresarial, los datos sobre empresas mineras de oro internacionales de 1900 muestran que la presencia de ingenieros en los equipos directivos fue el principal factor que influyó en la velocidad con la que se adoptaron nuevas tecnologías (Solares y Beatty, 2024). En España, el giro hacia una economía más abierta al exterior, la apertura a la inversión extranjera directa (IED) y las cuotas de contratación pública para proveedores locales condujo al crecimiento precisamente porque las empresas de ingeniería españolas fueron capaces de asimilar el conocimiento importado y las nuevas capacidades, lo que les permitió alcanzar la frontera tecnológica (Álvaro-Moya, 2014; CalvoGonzález, 2021). Este capital humano de alto nivel es tan o más importante que la alfabetización básica o la educación básica. En 1900, Estados Unidos contaba con una comunidad de ingenieros bien articulada, y alrededor del 10 % de la población mayor de 25 años había completado el ciclo inferior de la educación secundaria.
GRÁFICO 1.6 El aumento de las capacidades técnicas aceleró la adopción de tecnologías
a. Adopción de tecnología en la agricultura de Estados Unidos: maíz híbrido
Año en que se sembró maíz híbrido en el 10 % de las explotaciones agrícolas
b. La mecanización en la agricultura de Estados Unidos: tractores
Año en que se utilizaron tractores en el 10 % de las explotaciones agrícolas
Densidad histórica de ingenieros, 1900
Densidad histórica de ingenieros, 1900
c. Adopción de tecnologías modernas: computadoras d. Total de inventores per cápita (década de 2000)
Computadoras en el hogar, 1993 (%)
Logaritmo del número de inventores per cápita, década de 2000
Densidad histórica de ingenieros, 1900 Densidad histórica de ingenieros, 1900
Fuentes: Maloney y Valencia Caicedo (2022). Los datos sobre la adopción de tecnología proceden del trabajo de Skinner y Staiger (2007).
Nota: Relación entre la densidad de ingenieros a nivel estatal en Estados Unidos en 1900 y el año en que se sembró maíz híbrido en el 10 % de las tierras cultivables (panel a); el año en que se utilizaron tractores en el 10 % de las explotaciones agrícolas (panel b); el porcentaje de la población que vivía en hogares con una computadora personal en 1993 (panel c), y el total de inventores per cápita en la década de 2000 (panel d).
Idealmente, estas estadísticas sobre el número de ingenieros se ajustarían en función de la calidad del capital humano científico 4. Un factor destacado a la hora de explicar el incipiente predominio de la comunidad científica alemana a finales del siglo xix fue el excelente sistema de educación primaria y secundaria del país, que funcionaba como un semillero de talento para las
instituciones de educación superior (Murmann, 2003). Si, como se sugiere en el cuadro 1.1, en el año 1900 solo un tercio de la población de América Latina y el Caribe estaba alfabetizada, mientras que en Alemania y los países escandinavos prácticamente toda la población lo estaba, el grupo de personas del que estos países podían seleccionar a sus mejores talentos científicos para las universidades era tres veces mayor que el de América Latina y el Caribe.
CUADRO 1.1 Tasas de alfabetización alrededor de 1850 y principios del siglo xx
Porcentaje de la población alfabetizada
País Año
Tasas de alfabetización hacia 1850 Año
Países asimilables de Europa, América del Norte y Asia Suecia
Tasas de alfabetización hacia principios del siglo xx
Países de América Latina y el Caribe
Fuente: Cuadro elaborado para esta publicación. Remítase al anexo 1A. Notas: N. d. = no disponible.
a. “Corea” se refiere a la Corea histórica.
b. Los datos de Estados Unidos correspondientes al año 1900 se refieren a la población blanca nativa con ascendencia nativa.
Si bien en la segunda mitad del siglo xix algunos países de América Latina lograron grandes avances en educación, los niveles extraordinariamente altos de alfabetización que ya presentaban Dinamarca y Suecia incluso en 1850 sugieren que, pese a las similitudes en el PIB per cápita observadas en 1900 con Argentina, Chile y Uruguay que figuran en el gráfico 1.1, existían enormes diferencias de capital humano en todo el espectro. Las bajas tasas de alfabetización de América Latina y el Caribe pueden ser el resultado inmediato de fuerzas de exclusión más profundas, en el sentido propuesto por Acemoglu, Johnson y Robinson (2005). No obstante, Portugal y España presentan niveles de alfabetización muy similares en 1850 y 1900, lo que sugiere la existencia de un importante componente heredado de actitudes e instituciones que obstaculizan el crecimiento.
Evidencias más directas sugieren un bajo desempeño de las universidades y otras instituciones de América Latina y el Caribe como canales y facilitadores de la transferencia de tecnología al sector privado y como participantes en las redes mundiales de generación de conocimiento. En México, la desconexión entre los institutos y centros científicos y el sector productivo fue uno de los factores que llevó al Banco de México, en colaboración con la Armour Research Foundation de Illinois (actualmente, el Instituto de Tecnología de Illinois), a crear en 1944 el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas en un proyecto con el fin de remediar el “profundo desconocimiento de sus potencialidades de desarrollo industrial mediante la aplicación de mejores tecnologías” (Gómez-Galvarriato Freer, 2020, pág. 1252)5. Meller (2001, pág. 44) sostiene que “en la década de 1950 se podría haber aprendido más sobre el cobre chileno en bibliotecas y universidades extranjeras que en las chilenas”6 . Por el contrario, en Japón, el esfuerzo masivo de traducción de literatura técnica a mediados del período Meiji sugiere que existió un esfuerzo nacional mucho más intenso para vincular a los agentes nacionales con las tecnologías globales. La bibliografía técnica traducida al japonés era similar a la que existía en inglés a nivel mundial en 1870 y parece estar más correlacionada con el despegue industrial del país que con cualquier otra reforma del período (Juhász, Sakabe y Weinstein, 2024).
Una vez más, los estudios de casos históricos proporcionan evidencias de que esta falta de capacidad técnica limitó la evolución de las economías regionales. Los avances en la agricultura brasileña se vieron frenados por la virtual ausencia de revistas especializadas que eran omnipresentes incluso en el rezagado sur de Estados Unidos: pocos brasileños sabían
leerlas (Graham, 1981). Al explicar la regresión industrial en Minas Gerais (Brasil), Birchal (1999, pág. 183) concluye: “Las empresas de Mineiro dependían en gran medida de tecnologías y personal calificado extranjeros. El sistema de innovación tecnológica, que funcionaba de manera informal y espontánea, no estaba lo suficientemente desarrollado para avanzar en el proceso de asimilación tecnológica hasta el punto de transformar profundamente las tecnologías extranjeras existentes o para generar una alternativa tecnológica autóctona más compleja”. Las fundiciones más exitosas de Mineiro en los primeros tres cuartos del siglo xx fueron creadas por extranjeros con un amplio conocimiento de metalurgia. Durante la primera etapa de industrialización de México, de 1890 a 1930, su dependencia casi total de la tecnología y las empresas extranjeras, según sostiene Haber (1995), provocó la incapacidad de exportar, la necesidad de protección y formación de estructuras oligopólicas, y, a la larga, pero de manera inexorable, condujo directamente al estancamiento económico de la década de 1970. Podría sostenerse que la falta de capacidades tecnológicas en los albores de la Revolución Industrial generó presiones para obtener protección, altos niveles de concentración y las bajas tasas de crecimiento que se observan en la actualidad.
Falta de emprendedores experimentados
Por qué existían estas disparidades en las capacidades técnicas a principios del siglo pasado es una pregunta que aún no tiene respuesta. Por un lado, los niveles igualmente bajos de ingenieros y de alfabetización en Portugal y España sugieren que las metrópolis disponían de escasa tradición para legar a sus colonias, lo que contribuyó a que estas permanecieran alejadas de la frontera tecnológica. Sin embargo, persiste la interrogante de por qué los empresarios locales —por ejemplo, en el consolidado sector minero— no demandaron este tipo de habilidades, a pesar de las evidentes ganancias que podrían obtenerse adaptando las nuevas tecnologías e industrias al contexto local. Nuevamente, surge la paradoja de la innovación. ¿Por qué los empresarios de América Latina y el Caribe no imitaron a las élites estadounidenses, que durante la explotación del cobre invirtieron considerablemente en universidades técnicas como la Escuela de Minería de Colorado, en Columbia, o la Universidad de California, en Berkeley? ¿O por qué no invirtieron en las tecnologías que llevarían a Hitachi de fabricar motores para la mina local del mismo nombre a convertirse en un importante conglomerado de alta tecnología?
Adoptar o desarrollar nuevas tecnologías implica, en esencia, apostar a que una inversión de largo plazo y sumamente incierta terminará dando resultados positivos (véase el recuadro 1.1). Una abundante bibliografía, por ejemplo, señala que el riesgo y la incertidumbre en general constituyen un obstáculo importante para la adopción de tecnologías que impiden ponerse al día en todos los sectores (véanse, por ejemplo, Foster y Rosenzweig, 2010; Gorodnichenko y Schnitzer, 2013; Greenwood y Jovanovic, 1990, y Krishna y otros, 2023).
RECUADRO 1.1
¿Trampa del desarrollo basada en la cultura o en el aprendizaje? El papel del capital emprendedor
La pérdida de industrias clave en América Latina y la lenta aceptación del proyecto de industrialización pueden ser el resultado de la incapacidad de utilizar la información disponible para evaluar los perfiles de riesgo o de rentabilidad de las posibles nuevas inversiones en proyectos o sectores de innovación riesgosos, lo que Maloney y Zambrano (2022) denominan “capital emprendedor”. Esto puede modelarse como creencias previas firmes sobre la posible rentabilidad que no se modifican mucho con la llegada de nueva información, y una apertura a nuevas ideas frente a una actitud de resistencia. Tal actitud no solo puede desalentar el ingreso a nuevas actividades o la aplicación de nuevas tecnologías, sino que también puede desalentar la inversión en la capacidad de sopesar la información futura y responder a ella, es decir, en aprender a aprender acerca de las oportunidades más rentables pero potencialmente más complejas que podrían surgir.
Esto puede conducir a una trampa de desarrollo: los emprendedores no pueden ver el potencial de un proyecto de industrialización y, por lo tanto, no invierten en la capacidad de interpretar las nuevas “señales” asociadas a sus beneficios, y siguen llevando a cabo actividades tradicionales seguras. Sin esas inversiones, a medida que avanza la modernización y los nuevos proyectos se vuelven más complejos, las habilidades de la población local para interpretar estas señales se irán deteriorando respecto de la frontera tecnológica, lo que podría llevar a empresarios y países a abandonar industrias consolidadas a medida que estas se vuelven más sofisticadas, como sucedió en Brasil, Chile y México.
Al modelar el proceso de inversión, se identifican varios factores que influyen en la toma de decisiones. El primero es el costo de acumular la capacidad de usar nueva información. Sin habilidades empresariales locales ni una comunidad de empresas
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 1.1 ¿Trampa del desarrollo basada en la cultura o en el aprendizaje? El papel del capital emprendedor (continuación)
de vanguardia, alcanzar el nivel de desarrollo podría haber resultado muy costoso. Ciertamente, la prohibición de que las élites locales participaran en el comercio durante el período colonial habría hecho imposible el aprendizaje que adquirieron las colonias de América del Norte al realizar transacciones con economías avanzadas.
El segundo factor es la distancia que separaba a los directivos locales de la “frontera empresarial”. Incluso si los costos de inversión eran comparables a los de Estados Unidos, es posible que los latinoamericanos, al enfrentarse a las nuevas tecnologías de la Segunda Revolución Industrial, se vieran demasiado alejados de la frontera para superar la brecha y, por lo tanto, cedieron el protagonismo a extranjeros con experiencia, cerrando así la puerta a su participación en proyectos más complejos en el futuro.
Por último, en una variante de la maldición de los recursos vinculada al aprendizaje, la evidente rentabilidad de las exportaciones minerales pudo haber llevado a que se considerara innecesario invertir en capital emprendedor para evaluar la minería frente a otras alternativas de inversión.
La historia de Chile sugiere que el retroceso en la minería y otras industrias se debió principalmente no a aversiones culturales, sino a una erosión del capital emprendedor a medida que la frontera se desplazaba hacia afuera. En Chile, tan pronto como se levantaron las restricciones españolas al comercio después de la independencia, las exportaciones de ese país —y de América Latina en general— experimentaron un auge. Los empresarios chilenos fueron la segunda presencia más importante en los campos de nitrato peruanos, por delante de los británicos, y fueron pioneros en la minería del cobre en su propio país. Respondieron enérgicamente a las oscilaciones de los precios mundiales en los sectores minero y agrícola. Hasta 50 000 chilenos viajaron a San Francisco en busca de oro y llevaron tecnologías mineras a sus homólogos anglosajones.
Sin embargo, a finales del siglo xix, los lugareños observaron una disminución en la iniciativa empresarial. Mac-Iver (1900, págs. 10 y 11) escribió en 1900 que “a los chilenos no les faltaba ni el espíritu emprendedor, ni la energía para trabajar, características
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 1.1 ¿Trampa del desarrollo basada en la cultura o en el aprendizaje? El papel del capital emprendedor (continuación)
que se encarnan en los primeros ferrocarriles y telégrafos, en los puertos y embarcaderos, y en los canales de riego del valle central. Pero estas cualidades se han perdido”. Unos años más tarde, en 1911, Encina se manifestó de acuerdo, añadiendo que los chilenos carecían de las habilidades técnicas y gerenciales para entrar en los sectores modernos (Encina, 1911, pág. 195). Décadas más tarde, Silva Vargas (1977, pág. 50) advirtió la falta del “conocimiento teórico básico sobre crédito, interés simple y compuesto, amortización, capitalización, bancos, etcétera...”. Este capital emprendedor y tecnológico faltante habría sido esencial para pasar de las habituales inversiones mineras de alta rentabilidad y corto plazo a la evaluación y planificación de proyectos más complejos con los períodos de gestación más largos que surgieron a partir de la Segunda Revolución Industrial.
Por el contrario, los empresarios extranjeros que llegaron a Valparaíso después de la independencia contaban precisamente con este capital emprendedor. Villalobos y Beltrán (1990, pág. 99) señalan que “el espíritu empresarial unido a la motivación para aplicar nuevas técnicas fue casi siempre el resultado de iniciativas de extranjeros que llegaron a Chile y vieron oportunidades [cursivas añadidas] para elaborar soluciones a problemas basadas en la experiencia práctica. Aportaron una mayor tradición de información, espíritu de acción, atención al detalle y urgencia para capitalizar los resultados o los recursos generados; estos no eran rasgos comunes del habitante promedio del país”.
La herencia cultural, desde luego, puede ser un costo en la acumulación de capital emprendedor. Sin embargo, la pérdida del espíritu emprendedor observada a lo largo de varias décadas, que se recuperaría en parte unas décadas después, parece reflejar más bien un proceso de rezago y posterior recuperación en las habilidades empresariales.
Fuente: Maloney y Zambrano (2022).
En este sentido, la capacidad del entorno propicio para minimizar y ayudar a gestionar y difundir el riesgo es fundamental, como señaló Mokyr (2004, pág. 27) acerca de la Revolución Industrial. “Las instituciones británicas hicieron lo que se supone que deben hacer las instituciones: redujeron la incertidumbre... [Gran Bretaña] proporcionaba un ambiente saludable para los posibles emprendedores que estaban dispuestos a asumir riesgos y trabajar duro”. Por el contrario, los grupos de interés agrícolas tradicionales de Chile opusieron resistencia a la introducción de reformas al código minero que facilitarían la consolidación de las concesiones mineras y el establecimiento de sociedades de responsabilidad limitada que reducirían el riesgo para el emprendedor individual. En términos generales, los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos por promover el sector como fuente de crecimiento y no meramente como fuente de ingresos tributarios permitieron que la minería estadounidense llegara a ejercer dominio en el ámbito de la tecnología a partir de la década de 1860, mientras Chile retrocedía (Culver y Reinhart, 1989).
Si bien estos factores institucionales específicos del sector (limitar la difusión del riesgo y acumular el financiamiento necesario para una minería moderna) son sin duda impedimentos importantes para la adopción de tecnología, el problema del retroceso y las oportunidades perdidas está tan extendido en todos los sectores y en toda la región que también impulsa la búsqueda de otros factores.
Una posibilidad es que el bajo nivel medio de educación que prevalecía en la región implicara que la densidad de emprendedores de alta calidad estuviera por debajo de la masa necesaria para tales inversiones. Pero otra posibilidad es que quienes habían impulsado el desarrollo hasta ese momento carecieran del capital emprendedor de orden superior para dar el siguiente paso: reconocer las nuevas posibilidades que presentaba la Segunda Revolución Industrial, evaluar y gestionar los posibles riesgos, y luego implementar un plan de larga gestación (Maloney y Zambrano, 2022). La capacidad de reconocer oportunidades es, en parte, una función de las habilidades técnicas. En Alemania, por ejemplo, se crearon escuelas, politécnicos y universidades con el fin de “formar científicos capaces de realizar investigaciones relacionadas con la industria [y] directivos industriales capaces de apreciar sus descubrimientos” (Trebilcock, 1981, pág. 62, citado en Juhász y Steinwender, 2023; cursivas añadidas).
Sin embargo, reconocer oportunidades es también una función de las prácticas gerenciales en sí mismas. Esto incluye habilidades básicas de gestión (Bloom y Van Reenen, 2007), lo que en la bibliografía sobre gestión
se denomina “capacidades ordinarias”, o la capacidad de producir de manera eficiente y mantener el control de calidad. A ello se suman las que algunos han denominado “capacidades dinámicas”, que comprenden la habilidad de los emprendedores y las empresas para gestionar el desarrollo de nuevos productos (y procesos), procesos únicos de orquestación gerencial, una cultura organizativa orientada al cambio y una evaluación anticipatoria del entorno empresarial y las oportunidades tecnológicas (Teece, Pisano y Shuen, 1997). Una abundante bibliografía, analizada en el capítulo 2, muestra que tales capacidades han impulsado un crecimiento más rápido y una mayor productividad, un aumento de las exportaciones a mercados más sofisticados y de mayor calidad, y mayor innovación en China, Colombia, India, Italia y Portugal, entre otros.
La evidencia demuestra que las capacidades empresariales locales, aunque resultaron adecuadas en el siglo xix , dejaron de serlo en el siglo xx . Esto se ve reflejado tanto en los episodios de retroceso que experimentó América Latina y el Caribe, mencionados anteriormente, como en el hecho de que la industrialización y la adopción generalizada de nuevas tecnologías de la Segunda Revolución Industrial fueron impulsadas en gran medida por extranjeros e inmigrantes, cuyo protagonismo fue muy superior a su peso demográfico y tuvo lugar sin que existieran condiciones financieras o de otro tipo favorables evidentes (gráfico 1.7). Una vasta literatura cuestiona las características culturales de las élites terratenientes criollas y el legado de una aversión romana y luego española hacia las actividades productivas (véanse Cusolito y Maloney, 2018; Maloney y Zambrano, 2022; Safford, 1976, y Stein y Stein, 1970). No obstante, estas mismas élites habían mostrado un gran espíritu emprendedor a principios del siglo xix , construyendo vastos imperios mineros e industrias relacionadas, lo que sugiere que una regresión cultural relativamente repentina parece poco probable. Asimismo, un desdén similar hacia la actividad empresarial, atribuido al confucianismo, tampoco constituyó un obstáculo para la industrialización de China, Corea, Japón y Taiwán (Baumol, 1990)7.
En este contexto, una posibilidad es que América Latina y el Caribe haya caído en una trampa empresarial, provocada por la evidente rentabilidad de los sectores mineros, que desalentó la inversión en el tipo de “capital emprendedor” basado en la capacidad de aprender a aprender que permitiría evaluar las nuevas oportunidades de industrialización cada vez más complejas que se presentaban (recuadro 1.1). Una explicación relacionada podría encontrarse en las barreras que dificultaban la interacción con los principales centros de la Revolución Industrial. Estas barreras incluían prohibiciones explícitas impuestas por las autoridades coloniales de Portugal
GRÁFICO 1.7 Los inmigrantes y extranjeros impulsaron la industrialización en América Latina y el
1900
Porcentaje de inmigrantes entre los dueños de negocios Porcentaje de inmigrantes en la población Argentina Brasil (SãoPaulo) Brasil (MinasGerais)
Fuente: Maloney y Zambrano (2022).
(5%delamuestradelcenso)EstadosUnidos (empresasFortune500)
y España, que impedían a las élites locales participar en el comercio internacional directo, aun cuando se trataba de destinos relativamente periféricos como Cádiz (España), en el caso de las colonias españolas en América Latina y el Caribe, o incluso en la producción industrial interna, como en el de Brasil. Todo esto se veía agravado por el hecho de que, desde el primer momento, tanto Portugal como España estuvieron lejos de ser protagonistas relevantes en dicha revolución. Estos legados históricos dejaron a las poblaciones locales de la región sin la preparación suficiente para acumular rápidamente el capital emprendedor necesario, justo cuando la frontera gerencial se expandió durante la Segunda Revolución Industrial8. Es decir, lo que realmente influyó no fue tanto la actitud poco favorable de la población local hacia las actividades productivas, sino más bien que los inmigrantes contaban con ciertas habilidades o una visión del mundo que les permitió identificar oportunidades para incorporar nuevas tecnologías e industrias al inicio de la Segunda Revolución Industrial, capacidades que los habitantes locales ya no poseían.
Parte de lo que trajeron los inmigrantes fue conocimiento real del mercado. Las industrias textiles de Argentina y México fueron impulsadas por los inmigrantes judíos sirios que emigraron de los centros textiles en declive de Alepo y Damasco a través de la República Árabe de Egipto y luego Manchester (Gran Bretaña), y finalmente se trasladaron a América Latina antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, muchos migrantes ingresaron a sectores en los que no tenían experiencia previa, lo que pone de manifiesto la importancia de las habilidades emprendedoras en sí mismas. Antes de convertirse en un magnate del acero, Andrew Carnegie tenía experiencia en tejido textil y contabilidad. George Edwards, fundador de la dinastía Edwards en Chile, se formó como médico, pero se involucró en sectores que van desde la minería hasta los periódicos. Elon Musk comenzó en los pagos electrónicos antes de incursionar en los viajes espaciales. Esto indica que una capacidad más amplia para reconocer nuevas oportunidades y para evaluar y gestionar los riesgos puede ser más importante que el conocimiento sectorial específico.
La conclusión, entonces y ahora, es que para aumentar la tasa de entrada de empresas más productivas y fomentar la destrucción creativa que impulsa el crecimiento es necesario aumentar la densidad de emprendedores con estas habilidades y de las instituciones que los respaldan.
El papel de los trabajadores en el proceso de aprendizaje
El proceso de aprendizaje colectivo también ocurre a nivel de los trabajadores. En el sur de Estados Unidos, la falta de habilidades de los trabajadores también impidió el manejo de las nuevas tecnologías en el siglo xix (Wright, 1986). Si se toman como referencia los niveles de alfabetización, es probable que esa situación también se haya dado en América Latina y el Caribe, que se encontraba muy rezagada con respecto a Europa y Estados Unidos y a países como Dinamarca, Japón y Suecia9. Además, los países avanzados y convergentes han puesto en marcha amplios programas de formación profesional. En Alemania se brindó formación profesional en todos los niveles, desde el primario hasta el superior, y entre 1872 y 1914 el gasto en educación casi alcanzó el nivel del gasto militar (Trebilcock, 1981, pág. 63). De manera similar, Japón también brindó capacitación profesional en habilidades industriales, inicialmente en escuelas asociadas a establecimientos industriales públicos (Crawcour, 1997, citado en Juhász y Steinwender, 2023).
Importar la modernidad versus modernizar
Este énfasis en las capacidades técnicas y empresariales, y en las instituciones académicas y financieras que las respaldan, pone de relieve las deficiencias de centrarse únicamente en la transferencia de tecnología. Lo que conduce a un proceso de modernización más profundo no es la llegada de maquinaria importada en sí misma, sino más bien el desarrollo de la capacidad de la sociedad para demandarla, adaptarla a las condiciones locales y mejorarla. La mera importación de tecnología extranjera equivale a generar una apariencia de modernidad, en lugar de modernizar realmente a las empresas, así como a la economía y la sociedad en general.
Por ejemplo, bajo la amenaza de la dominación occidental, a menudo simbolizada por la llegada de los Barcos Negros del almirante Perry en la década de 1850, Japón asumió la misión de alcanzar las fronteras tecnológicas y empresariales de occidente y construyó una sólida economía industrial en una sola generación. El país pasó de construir industrias manufactureras y financieras que se sumaron a la industria minera a construir una industria textil líder en el mundo, derrotar a una Armada occidental en 1905 y luego volar el avión de combate más avanzado del mundo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Los signos externos de la modernidad estaban respaldados por una profunda modernización de las normas, la educación y las instituciones de innovación, lo que facilitó la adopción de tecnología y el consiguiente desarrollo posterior. Como señaló con admiración el periodista George Rittner en 1904, “[e]n menos de 20 años, Japón ha adquirido el conocimiento que a nosotros nos ha llevado siglos aprender” (Rittner, 1904, pág. 142). Un proceso similar de aprendizaje acelerado es evidente en Corea (recuadro 1.2), que en 1950 exhibía niveles de alfabetización y de ingresos inferiores a los de América Latina, pero que en tres décadas logró alcanzar la frontera mundial.
RECUADRO 1.2 Corea aplicó la estrategia de acumulación de capacidad de Japón
En la bibliografía reciente se ha tratado de documentar rigurosamente los efectos positivos de la política industrial coreana y, en particular, el impulso de la industria pesada y química de 1973 a 1979 (Choi y Shim, 2024a; Lane, 2022). El desarrollo de la capacidad para adoptar y utilizar tecnologías fue un ingrediente fundamental.
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 1.2 Corea aplicó la estrategia de acumulación de capacidad de Japón (continuación)
La estrategia de desarrollo de Corea se inspiró en la restauración Meiji (Studwell, 2013), se basó en la experiencia sectorial adquirida durante la colonización japonesa y, de manera similar, estuvo motivada por una preocupación en torno a la defensa nacional (Lane, 2022). Un aspecto central de la política industrial que respaldaba la industria pesada era la necesidad de alcanzar la frontera tecnológica, plasmada en su lema “construir la nación con ciencia y tecnología, y autosuficiencia tecnológica” (Choi y Shim, 2024a). Al igual que Japón, Corea no basó su estrategia de desarrollo en la IED, sino que invirtió activamente en la capacidad nacional de aprendizaje y en los acuerdos de licencia. Los subsidios gubernamentales para la adopción de tecnología, en particular el acceso a las escasas divisas, contribuyeron no solo a aumentar la adopción, sino también a incrementar las tasas de adopción en los períodos posteriores. Además, alentaron a otras empresas a adoptar tecnología, lo que elevó la tasa general de crecimiento de la productividad en lo que se ha denominado un “gran impulso” tecnológico (Choi y Shim, 2024a). Con el tiempo, los subsidios se trasladaron de la adopción a la invención (Choi y Shim, 2024b), tal como se analizó en el Informe sobre el desarrollo mundial 2024 referido a la trampa del ingreso mediano (Banco Mundial, 2024).
Para ello, fue fundamental acumular capital humano en todo el espectro (Soh, Koh y Aridi, 2023). La tasa de alfabetización, que en 1930 era apenas del 22 %, en la actualidad alcanza el 98 %. Al mismo tiempo, el fortalecimiento del capital gerencial y técnico contribuyó al crecimiento de la investigación y el desarrollo, cada vez más liderado por el sector privado, hasta situarse en el segundo nivel más alto a nivel mundial, con una inversión superior al 4,5 % del PIB. El 30 % de los graduados universitarios se especializan en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y el programa Brain Korea 21 tiene como objetivo desarrollar universidades líderes a nivel internacional orientadas a la investigación y formar investigadores de alto nivel (estudiantes de maestría y doctorado e investigadores posdoctorales) (Soh, Koh y Aridi, 2023).
En las primeras fases, Corea se valió activamente de políticas industriales específicas e intervencionistas para apoyar a empresas específicas, pero combinó estas políticas con la disciplina a través de objetivos de exportación supervisados
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 1.2 Corea aplicó la estrategia de acumulación de capacidad de Japón (continuación)
estrictamente (Soh, Koh y Aridi, 2023; Studwell, 2013). A medida que han aumentado las capacidades para competir, se ha ido eliminando gradualmente la protección. Los aranceles cayeron de una tasa promedio simple del 23,7 % en 1983 al 8 % en 1994, y luego al 5 % para bienes de consumo y al 3 % para otros bienes en 2019 (Soh, Koh y Aridi, 2023).
Para asegurar la continuidad de la política tecnológica en el tiempo, a partir de 2003, cada cinco años el Gobierno ha publicado el Plan Maestro de Ciencia y Tecnología, el plan de acción más importante del país para el desarrollo de su sistema de ciencia, tecnología e innovación.
Se ha argumentado que este tipo de medidas han permitido a la República de Corea “dar el salto” hacia la frontera tecnológica (Lee, 2013, 2021; Lee y Lim, 2001) y evitar así caer en la trampa del ingreso mediano. Algunos ejemplos destacados de este tipo son el acero (POSCO superó a Nippon) y la telefonía móvil (Samsung superó a Nokia) (Lee, 2021).
Fuente: Análisis realizado para esta publicación, y Soh, Koh y Aridi (2023).
Por el contrario, cuando el mismo almirante Perry invadió Tabasco como parte de la iniciativa que permitió tomar la mitad del territorio mexicano, la respuesta del presidente Porfirio Díaz fue radicalmente distinta: México se dedicó a importar masivamente tecnologías a través de extranjeros, pero descuidó tanto las capacidades locales como las industrias de máquinas herramienta y bienes de capital. Como describe Beatty (2015b) en su obra Technology and the Search for Progress in Modern Mexico (La tecnología y la búsqueda del progreso en el México moderno), México eligió un camino hacia la modernidad sin modernización social. Tanto las industrias nuevas como las antiguas pasaron a estar dominadas por el capital y el conocimiento extranjeros, mientras que las capacidades que el país desarrolló durante su larga historia se atrofiaron o fueron desplazadas. Las políticas públicas que promovieron el aprendizaje local y el desarrollo de tecnología local fueron escasas y en gran medida ineficaces. Al igual que en el sur de Estados Unidos (Wright, 1986),
México desarrolló industrias limitadas de máquinas herramienta y bienes de capital. Como explicó Beatty (2015b, pág. 205), “la política tecnológica de México consistía en poco más que esfuerzos continuos y concertados para promover la importación de tecnología. La falta de capacidad tanto fiscal como administrativa del Estado contribuyó en parte al problema. Más importante aún, todas las decisiones políticas clave se regían por un horizonte temporal corto y el imperativo de lograr un crecimiento intermedio en el contexto internacional de desarrollo tardío. A corto plazo, el principal objetivo de los responsables de la formulación de políticas era facilitar el acceso a la importación de nuevas máquinas, herramientas, procesos y conocimiento. Aunque funcionarios y comentaristas mexicanos expresaron su inquietud por el riesgo de caer bajo la influencia de economías más poderosas —y especialmente de su vecino del norte—, se mostraron menos preocupados por la dependencia de la experiencia extranjera”. Parkes (1969, pág. 309) concluye que Díaz, “en su afán por alcanzar el desarrollo industrial, no había logrado proteger los intereses de México ni salvaguardar su soberanía. No había insistido en que los mexicanos aprendieran las nuevas técnicas; los extranjeros monopolizaron todos los puestos de responsabilidad”.
No está claro por qué, ante desafíos similares a la soberanía nacional, Japón y México optaron por caminos tan dispares: mientras uno aprendió a aprender y se integró al mundo desarrollado en una sola generación, el otro siguió una ruta que desembocó previsiblemente en una industrialización problemática. Sin embargo, volviendo al análisis del recuadro 1.1, es posible que Díaz sintiera que el país estaba demasiado lejos de la frontera tecnológica como para avanzar dentro de un plazo razonable. En 1900, Japón registraba tasas de alfabetización que duplicaban las de México y contaba con una clase bien educada y disciplinada de antiguos samuráis que constituía quizás la mitad de la incipiente clase empresarial. Además, creó universidades de alto nivel y trató de establecer vínculos estrechos con centros de aprendizaje, sobre todo en el Reino Unido. Pero al evitar el reto de aprender a gestionar nuevas tecnologías —como hizo Chile con los nitratos y el cobre—, México quedó en una situación de dependencia y no logró adquirir las capacidades gerenciales y técnicas necesarias para desarrollar una industria nacional amplia y robusta.
Un camino alternativo se observa en Antioquia (Colombia), uno de los tres polos de crecimiento industrial de América Latina y el Caribe identificados por Hirschman (1968) y uno de los dos que figuran en el gráfico 1.7, donde los empresarios locales encabezaron el proceso de industrialización y los
extranjeros tuvieron un papel secundario como colaboradores. Abundan las hipótesis sobre las razones del caso, pero existen dos factores que pueden ser clave. En primer lugar, los antioqueños gestionaron toda la cadena de extracción de oro, desde la excavación hasta la comercialización después de la independencia, y, por lo tanto, adquirieron habilidades empresariales avanzadas. En segundo lugar, dos ciudadanos prominentes, Pedro Nel y Tulio Ospina, asistieron a la flamante Facultad de Minería de la Universidad de California en Berkeley, regresaron y establecieron la Facultad de Minas de Antioquia, que formó a generaciones de ingenieros y administradores.
El aprendizaje nacional no se desarrolla de manera natural
Estos ejemplos ponen de relieve el carácter deliberado del “aprendizaje nacional”: no se produce de forma natural; es una elección. Este camino consciente ofrece la segunda salvedad necesaria a los argumentos de que la producción de bienes de “países ricos” o de alta tecnología o bienes de alto valor agregado es central para la estrategia de desarrollo. El hecho de que un bien se produzca en territorio nacional, ya sea cobre o ensamblaje de productos electrónicos, no genera automáticamente las capacidades necesarias para defenderse de futuras conmociones tecnológicas ni para diversificarse incursionando en nuevos sectores. Esto resulta especialmente pertinente en el contexto de los esfuerzos que hoy se están llevando a cabo en la región para aprovechar la deslocalización cercana, la nueva demanda de minerales relacionados con la transición verde o el desarrollo de nuevos sectores como el hidrógeno verde, con el fin de generar más valor agregado10 . Los países deben desarrollar las tecnologías necesarias para crear vínculos hacia adelante y hacia atrás, o convencer a las empresas extranjeras para que transfieran dichas tecnologías, posibilidad que se ve favorecida por la capacidad técnica de los emprendedores locales.
De ahí lo desacertado que resulta que los Gobiernos de la región busquen reducir el predominio extranjero y diversificar sus economías estableciendo grandes barreras proteccionistas. Las estrategias de industrialización por sustitución de importaciones dieron un respiro a los empresarios locales, pero, en lugar de alentar la adquisición de capacidades necesarias para, con el tiempo, reincorporarse a la economía mundial y promover el crecimiento de la productividad, este enfoque protegió a las industrias ineficientes de la competencia, eliminando la necesidad de desarrollar dichas capacidades. De hecho, es posible que el proceso se haya reforzado a sí mismo. La tendencia hacia el proteccionismo se
produjo a principios del siglo xx , antes de la Gran Depresión (véanse Coatsworth y Williamson, 2004; Gómez-Galvarriato, 2007; Lederman, 2005), en una época en la que muchas industrias estaban perdiendo competitividad y retrocediendo.
Del mismo modo, intentar lograr la independencia tecnológica antes de dominar las tecnologías existentes probablemente genere falta de competitividad. Si bien, como se muestra en el recuadro 1.2, Corea buscó la “independencia” tecnológica, primero subsidió la rápida adopción de tecnologías extranjeras. Por el contrario, como se señala en el Informe sobre el desarrollo mundial 2024 (Banco Mundial, 2024), después de la década de 1970, Brasil aplicó un impuesto del 10 % a la concesión de licencias de tecnologías extranjeras y subsidió la innovación local, lo que condujo a una expansión de las patentes de baja calidad, pero no al dominio tecnológico ni a la independencia.
¿Dónde se
encuentra hoy América Latina y el Caribe?
Todavía atrapada en la paradoja de la innovación
Esta historia resulta especialmente pertinente para la región en la actualidad, ya que las industrias latinoamericanas muestran un desempeño menos dinámico que el de sus pares internacionales. La principal industria textil de Colombia, surgida del milagro antioqueño descrito anteriormente, abastecería al mercado estadounidense, produciendo uniformes para el Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero con el tiempo sería desplazada por competidores asiáticos que pagaban salarios similares, en parte debido a la deficiencia de las prácticas gerenciales (Morawetz, 1980). Corea y México comenzarían a ensamblar productos electrónicos a principios de la década de 1980. Pero Corea aprovecharía el ensamblaje electrónico para desarrollar grandes industrias, mientras que, a pesar de la presencia de Hewlett-Packard e IBM durante 50 años en Guadalajara, aún no existe un equivalente mexicano del Samsung Galaxy. En términos más generales, de la misma manera que el ciclo de IED o de deslocalización cercana de la era Díaz a principios del siglo xx no fue suficiente para impulsar la gestión autóctona de las nuevas tecnologías, hoy en día los países tienden a ver la IED más como una fuente de empleo o ingresos tributarios que como un vector de aprendizaje nacional, como lo ha hecho, por ejemplo, China.
Tanto Noruega como Brasil han tratado de aprovechar sus reservas de petróleo y gas para diversificar sus industrias. Noruega desarrolló su propia escuela de exploración petrolera, incluidas las industrias electrónicas
relacionadas, y ahora se especializa en plataformas de aguas turbulentas. El intento de Brasil por ingresar a la construcción de buques y plataformas fracasó debido en gran medida a las deficientes capacidades de ingeniería y diseño (Alves, Vonortas y Zawislak, 2021).
El desafío de asimilar y gestionar tecnologías para imprimir dinamismo a las industrias locales no se limita a América Latina y el Caribe. En The Rise of Ersatz Capitalism in South East Asia (El surgimiento del capitalismo sucedáneo en el sudeste asiático), Yoshihara Kunio (1988) sostiene que Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia eran desarrolladores sin tecnología que no pudieron seguir los pasos de los milagros asiáticos de Corea, Japón y Taiwán (China) (citado en Studwell, 2013). Una vez más, todos ellos exportan manufacturas avanzadas, pero no han desarrollado el tipo de dinamismo innovador que permitió que los milagros asiáticos se pusieran a la par de las economías avanzadas.
La conclusión es que las bajas tasas de crecimiento de la productividad en la región sugieren que esta sigue teniendo dificultades para adoptar tecnologías en todos los ámbitos. Continúa atrapada en la paradoja de la innovación, es decir, no invierte en el desarrollo de capacidades tecnológicas a pesar de que, en teoría, los rendimientos serían elevados.
El hecho de que la región aún no apueste lo suficiente a la tecnología puede analizarse desde la perspectiva de la calidad de los productos, que, del mismo modo que la eficiencia, constituye un elemento clave de la productividad general (productividad total de los factores) y suele reflejarse en el precio que los bienes alcanzan en el mercado (Krishna y otros, 2023). Al igual que la eficiencia, la calidad de la canasta de exportaciones de un país aumenta con el desarrollo económico (gráfico 1.8), y su crecimiento también se ve impulsado por las mismas apuestas a nuevos productos, procesos y tecnologías. Lo que está claro es que la tasa de mejora de la calidad aumenta considerablemente con las varianzas de dicha mejora, una medida del riesgo que pone de manifiesto la habitual relación entre riesgo y rendimiento. También resulta evidente que los países más ricos, en el extremo superior, exhiben tasas de mejora de la calidad más elevadas, lo que significa que están asumiendo más riesgos, y que América Latina, por el contrario, es una región que asume riesgos intermedios. Aunque algunos bienes muestran un mayor potencial de riesgo al alza y, por lo tanto, en principio son sectores más deseables, la mayor parte de la varianza se debe a diferencias en la asunción de riesgos dentro de cada sector11.
GRÁFICO 1.8 La calidad de las exportaciones de un país aumenta con el desarrollo económico y los riesgos
Logaritmo de calidad media
3 6 9 12
India
a. La calidad aumenta con el crecimiento
Tailandia
Sudáfrica
Sri Lanka
China Filipinas
Guatemala Perú
Bangladesh
Pakistán Indonesia
Honduras
Egipto, Rep. Árabe de
Brasil
Canadá
Alemania
Singapur
Polonia México
Costa Rica
Colombia
El Salvador
Francia
Israel
Finlandia
Países Bajos
Suiza Japón
Bélgica y Luxemburgo Reino Unido
Italia
Corea, República de España
Portugal
Macao, RAE de (China)
Malasia Türkiye
Argentina
Venezuela, Rep. Bol. de
Rep. Dominicana
Hong Kong, RAE de (China)
Logaritmo del PIB per cápita
SueciaNoruega
Austria
Australia Dinamarca
Irlanda
Emiratos Árabes Unidos
Crecimiento de calidad
b. El nivel de calidad aumenta con el riesgo 0,1
Sri Lanka
Egipto, Rep. Árabe de El Salvador
Bangladesh
Perú
Guatemala
Portugal
Hong Kong, RAE de (China)
Italia
Filipinas
Polonia
Reino Unido
Suiza Japón
Suecia Argentina Francia
Brasil Taiwán (China)
Colombia
Tailandia
Venezuela, Rep. Bol. de Indonesia Pakistán
Rep. Dominicana
Macao, RAE de (China)
Honduras
Fuente: Krishna y otros (2023).
Türkiye
Sudáfrica
Costa Rica
Australia Noruega Alemania
Canadá México
China España
Israel
India Corea, República de
Emiratos Árabes Unidos
Malasia
Irlanda Países Bajos Dinamarca
Australia
Bélgica y Luxemburgo
Singapur Finlandia
Desviación estándar
Nota: En el panel a) del gráfico se muestran los valores unitarios promedio entre bienes, estandarizados por el percentil 90 del código SA-10, en función del logaritmo del PIB per cápita, considerando únicamente los países con más de 50 productos. Se grafica el logaritmo de la calidad promedio frente al logaritmo del PIB per cápita. Pendiente = 0,956 (t -estadístico = 5,73).
SA-10 = nivel de desglose de 10 dígitos correspondiente al Sistema Armonizado de clasificación industrial. PIB = producto interno bruto.
Si se actualiza una medida estándar de la inversión en capacidad tecnológica y de absorción, el gasto en investigación y desarrollo (específicamente como proporción del PIB) en América Latina y el Caribe se mantiene en un nivel promedio para países con ingresos similares, con la excepción de Chile y Colombia, que presentan valores superiores, y Barbados, Trinidad y Tabago y Uruguay, que se sitúan por debajo del promedio (gráfico 1.9). Los países que superan ampliamente el promedio correspondiente a su nivel de ingreso se encuentran en Asia y Europa. La excepción es Brasil, pero, incluso en este caso, se ha argumentado que estos recursos a menudo se canalizan hacia usos menos productivos o universidades con vínculos limitados con el sector productivo (De Souza, 2023).
México sigue siendo un ejemplo de la paradoja (gráfico 1.10). Incluso si se ajusta en función de las diferencias en la estructura económica respecto al país miembro promedio de la OCDE, la intensidad de investigación y desarrollo de México es la más baja: se sitúa en alrededor del 70 % del nivel
GRÁFICO 1.9 América Latina y el Caribe no invierte lo suficiente en conocimiento especializado para ponerse al día tecnológicamente
a. Investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, por región, 2020
América Latina y el Caribe
Europa y Asia central Asia meridional
Oriente Medio y Norte de África
Asia oriental y el Pacífico
Países de la
b. Graduados en ingeniería y PIB per cápita
Densidad de ingenieros (logaritmo)
per cápita (en USD de 2011, PPA)
Escala logarítmica
América Latina y el Caribe
Asia emergente
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de los Indicadores del Desarrollo Mundial (https://databank .worldbank.org/source/world-development-indicators) del Banco Mundial (panel a), y datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) (https://databrowser.uis.unesco.org/ ) (panel b).
Nota: Los países comparables de Asia emergente muestran niveles de ingreso similares a los de los países de América Latina y el Caribe. Para consultar las abreviaturas de los países utilizadas en el panel b), véase el sitio web de la ISO: https://www.iso.org /obp/ui /es/#search. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; PIB = producto interno bruto; PPA = paridad del poder adquisitivo.
GRÁFICO 1.10 La intensidad de investigación y desarrollo de los países de América Latina y el Caribe durante el proceso de desarrollo es muy baja
Gasto previsto y observado en IyD (porcentaje del PIB)
5,0
4,5
China
Corea, República de
India
6 7 8 9 10 11 12
Logaritmo del PIB per cápita
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators).
Nota: La línea de puntos muestra la tendencia del gasto en investigación y desarrollo (como porcentaje del PIB) de 146 países durante el período 1996-2022. IyD = investigación y desarrollo; PIB = producto interno bruto.
de España, Grecia o Portugal, y en el 10 % del nivel de los países mejor posicionados (Austria, Finlandia, Francia y Suecia)12 . Además, la proporción de investigación y desarrollo financiada por el Gobierno oscila entre el 60 % en Brasil y casi el 80 % en México, lo que contrasta con el 20 % registrado en China, Corea y Estados Unidos, y sugiere que las industrias de América Latina y el Caribe están invirtiendo proporcionalmente mucho menos. México puede representar el caso más extremo de la paradoja de la innovación. Geográficamente, se encuentra justo debajo del mayor generador de progreso tecnológico de la historia de la humanidad, pero de alguna manera invierte muy poco en el capital humano o la investigación y el desarrollo necesarios para acceder a dicho progreso.
De hecho, parece haber una clara desconexión entre las inversiones en capacidad de absorción y la adopción de tecnologías (gráfico 1.11). Las importaciones de tecnologías extranjeras realizadas por China han ido
España Dinamarca
Finlandia
Suecia Japón
GRÁFICO 1.11 Aun cuando los países de América Latina y el Caribe aumentan la concesión de licencias para tecnologías extranjeras, su gasto en investigación y desarrollo sigue siendo bajo
Cargos sobre propiedad intelectual (porcentaje de las importaciones)
Gasto en investigación y desarrollo (porcentaje del PIB) 2010 2020
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators).
Nota: En el gráfico se muestran los cargos por propiedad intelectual (tarifas de licencia) como porcentaje de las importaciones frente al gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. En el caso de Indonesia, el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB se refiere a los valores de 2009 y no de 2010. PIB = producto interno bruto.
acompañadas de una fuerte inversión en investigación y desarrollo que permite el “aprendizaje” a partir de la IED y las licencias. En América Latina y el Caribe, si bien en la última década se ha registrado un aumento importante en las licencias, el gasto en investigación y desarrollo ha sido bajo y, en algunos casos, ha disminuido, lo que genera el temor de que la región esté repitiendo el patrón del siglo xix personificado en la figura del presidente Porfirio Díaz.
Agricultura:
Historias de éxito de las que aprender
La agricultura es un sector en el que algunas partes de América Latina y el Caribe han logrado avances significativos como economías de aprendizaje, aunque con grandes variaciones dentro de la región. Entre 1960 y 2022, la productividad total de los factores en la agricultura se triplicó en Brasil y se
cuadruplicó en Chile. Este logro puede atribuirse parcialmente, en Brasil, a Embrapa, la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, que durante un tiempo fue la institución modelo de investigación y extensión, y en Chile, a la estrecha colaboración internacional con centros de investigación externos, particularmente en California. Los avances fueron menores en algunas partes de la región, y la productividad total de los factores en el Caribe creció un 3 % en el mismo período. América Latina y el Caribe invierte en investigación y desarrollo agropecuario el 1,2 % del PIB del sector, el doble que el sur global pero la mitad que el norte global, a pesar de que los rendimientos estimados oscilan entre el 30 % y el 40% (Fuglie y otros, 2019; Fuglie, Morgan y Jelliffe, 2024).
Mapeo del sistema nacional de innovación ampliado: Las capacidades y el entorno propicio necesario para el aprendizaje nacional
Centrarse en estas capacidades no significa dejar de lado el énfasis que se viene poniendo desde hace mucho tiempo en eliminar distorsiones y corregir fallas de mercado en el entorno propicio o el clima para los negocios. De hecho, si consideramos la innovación —incluyendo la adopción de tecnologías y la invención— como la acumulación de conocimiento, análoga a la acumulación de cualquier otro factor de producción y sujeta a todas las barreras habituales, la complementariedad entre las capacidades y el énfasis en las reformas favorables al mercado para eliminar dichas barreras resultan evidentes.
En el gráfico 1.12, basado en The Innovation Paradox (La paradoja de la innovación) (Cirera y Maloney, 2017), se proporciona un mapa de estas interacciones y, en términos generales, de los temas y las interconexiones de esta publicación. Se hace un seguimiento de la demanda y la oferta de capital de conocimiento (innovación entendida en sentido amplio), que en conjunto son la base de la capacidad de una nación para aprender. A la derecha se ubican las empresas, ya establecidas o nuevas, y su demanda de factores de producción (capital, capital humano y capital de conocimiento). A la izquierda, en términos generales, se encuentran los factores de la oferta. En el panel central se señala que la política de innovación debe abordar las barreras a todos los tipos de acumulación, debido a que el capital físico es un complemento y a que la acumulación de capital de conocimiento está sujeta a las mismas barreras de acumulación que el capital físico: mercados de capital poco profundos e incapacidad para diversificar el riesgo, barreras de entrada y salida, y un entorno empresarial y regulatorio desfavorable, entre otras. Por lo tanto, la escasa inversión en capacidad de gestión o en
GRÁFICO 1.12 Un sistema nacional de innovación ampliado
Supervisión gubernamental del sistema nacional de innovación y aprendizaje
OFERTA ACUMULACIÓN/ASIGNACIÓN
Universidades/grupos de estudio/centros de extensión tecnológica
Formación del capital humano
Apoyo para la mejora de la capacidad de las empresas
Sistema nacional de ciencia y tecnología
Vínculos con el sistema mundial de innovación
Formación y desarrollo empresarial
Capital físico
Capital humano
Capital de conocimiento
Barreras a la acumulación/asignación
Crédito y reducción del riesgo
Barreras a la entrada/salida
Clima empresarial/regulatorio
Barreras a la acumulación de conocimiento
Rigideces (empleo, etc.)
Capital semilla/de riesgo
Fallas del mercado
Capacidad de innovación de las empresas
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir del trabajo de Cirera y Maloney (2017).
Nota: SNI = sistema nacional de innovación.
DEMANDA
La empresa
Incentivos para acumular
• Contexto macroeconómico
• Estructura competitiva
• Actividades alternativas
Capacidades de las empresas ya existentes
• Competencias básicas (gestión)
• Sistemas de producción
• Absorción de tecnología
Capacidades de los emprendimientos/empresas emergentes
• Actitudes psicológicas/culturales
• Capital emprendedor
tecnología puede responder a diversos obstáculos generales a la acumulación de capital a través de inversiones que se suelen abordar y examinar exhaustivamente en los análisis del informe Business Ready (Preparación para la actividad empresarial) del Banco Mundial13 , más que a fallas del mercado o del sistema relacionadas con la innovación en sí misma.
Claramente, las barreras a la acumulación relacionadas específicamente con la innovación siguen siendo importantes y se mencionan en la última sección del panel central. Por ejemplo, puede haber restricciones específicas a la reestructuración de la fuerza laboral que las empresas necesitan para adoptar nuevas tecnologías. Además, puede escasear el capital semilla o de riesgo, lo que dificultaría la aparición de nuevas empresas innovadoras y limitaría la capacidad de las empresas existentes para apostar a nuevas iniciativas innovadoras. Por último, persisten todas las fallas del mercado relacionadas con la información que se trataron anteriormente: las relacionadas con la apropiación del conocimiento, que han impulsado una serie de subsidios a la investigación y el desarrollo e incentivos fiscales, y con los sistemas de derechos de propiedad intelectual.
El primer grupo de variables relacionadas con la demanda comprende el conjunto general de incentivos para que las empresas y las explotaciones agrícolas inviertan y acumulen capital. Esto incluye el contexto macroeconómico, la estructura competitiva, el régimen comercial y las redes internacionales que determinan si las empresas buscan innovar. El segundo conjunto de variables refleja las capacidades de las empresas. En las empresas establecidas, las capacidades incluyen las competencias gerenciales básicas, los sistemas de producción y las capacidades de más alto nivel para la absorción tecnológica y la innovación que permiten reconocer una oportunidad y movilizarse para aprovecharla. Reviste especial importancia la capacidad de cuantificar y gestionar los riesgos inherentes a cualquier proyecto. Estas capacidades pueden considerarse cada vez más exigentes en cuanto al grado de sofisticación a medida que la “innovación” avanza desde mejoras simples hasta actividades reales de investigación y desarrollo a largo plazo. Para ingresar a las empresas, son fundamentales tanto los factores psicológicos o culturales como las habilidades empresariales específicas de las primeras etapas.
Del lado de la oferta, revisten importancia crítica todas las fuentes de conocimiento que respaldan la demanda de las empresas. Esto comienza con la oferta básica de capital humano, que abarca desde el nivel de los trabajadores hasta los empresarios, ingenieros y científicos. El segundo grupo corresponde a las instituciones que respaldan a las empresas, incluidos los servicios de extensión sobre productividad y calidad que se encuentran en todo el mundo, los servicios de difusión de nuevas tecnologías o mejores prácticas, y los servicios de consultoría de alto nivel en temas especializados.
El sistema de ciencia y tecnología, que incluye a las universidades y los institutos de investigación financiados con fondos públicos, adapta el conocimiento existente o genera nuevo conocimiento para uso de las empresas y, como se ha mencionado, comparte el riesgo.
Por último, el sistema internacional de innovación es la principal fuente de nuevo conocimiento; por lo tanto, es fundamental estar plenamente integrado en los mercados internacionales en múltiples dimensiones. Dado que muchas de estas instituciones no pertenecen al mercado (institutos de investigación públicos, universidades, etc.), la pregunta acerca de qué mecanismos e incentivos las vinculan entre sí ocupa un lugar prominente en la bibliografía sobre el sistema nacional de innovación (SNI).
En general, el concepto de SNI proporciona un marco para entender el entorno en el que se produce la innovación de las empresas. También pone de relieve la manera en que la demanda de innovación —específicamente, la capacidad de la empresa para reconocer, articular y ejecutar un proyecto relacionado con la innovación— constituye un elemento central del debate. Este punto de vista requiere un examen más profundo de las capacidades de las empresas y el reconocimiento de que la innovación se produce a lo largo de un continuo de sofisticación que va desde las prácticas comerciales básicas hasta los sistemas de producción más avanzados (como los métodos justo a tiempo) y la alfabetización técnica para administrar la investigación y el desarrollo formales. La evolución hacia productos más intensivos en investigación y desarrollo también requiere un mayor conjunto de habilidades e instituciones contratantes para gestionar la complejidad tecnológica (Krishna y Levchenko, 2013); conocimiento financiero y mercados de capital más profundos para gestionar productos más riesgosos (Acemoglu y Zilibotti, 1997; Krishna y otros, 2023); un mayor nivel de alfabetización tecnológica, e instituciones científicas y tecnológicas de alta calidad. El Gobierno supervisa esta evolución y el funcionamiento general del SNI, tiene a su cargo la resolución de las fallas del mercado y del sistema y la coordinación entre los diversos actores, y se ocupa de aumentar las capacidades generales de aprendizaje a nivel nacional.
En los capítulos siguientes se utiliza la estructura que se describe en el gráfico 1.12. El próximo capítulo se centra en el papel de las empresas en la producción y difusión del conocimiento, y se analizan algunos de los obstáculos enumerados en el centro del gráfico.
ANEXO 1A: Fuentes de datos sobre tasas de alfabetización
Fuentes de alrededor de 1850
En el caso de Dinamarca: Ford, Ranestad y Sharp (2022).
En el caso de Alemania, Francia e Inglaterra: Gawthrop (1987).
En el caso de Japón: Taira (1971).
En el caso de América Latina y el Caribe y Estados Unidos: Beltrán Tapia y otros (2021); Mariscal y Sokoloff (2000).
En el caso de Portugal: Goulart y Bedi (2017).
En el caso de España: Beltrán Tapia y otros (2021).
En el caso de Suecia: Henrekson y Wennström (2022).
Fuentes de alrededor de 1900
Para las estimaciones históricas específicas de los países de América Latina y el Caribe, el conjunto de datos se basa en el trabajo de Mariscal y Sokoloff (2000).
En el caso de España, Francia y Portugal: Unesco (1953).
En el caso de Corea, Jamaica y Suecia: Escuela de Negocios de Harvard (sin fecha).
En el caso de Japón: Taira (1971).
En el caso del Reino Unido: Lloyd (2007).
En el caso de Estados Unidos (datos agregados): Centro Nacional de Estadísticas Educativas, Evaluación Nacional de la Alfabetización de Adultos.
En el caso de Estados Unidos (datos desagregados): IPUMS USA, Población, Censo de Estados Unidos, 1910: volumen 1, capítulo 13, página 1195.
Notas
1. Véase https://www.goodreads.com/author/quotes/52349.Nelson_Rodrigues.
2. “El hecho de que en 1952 el contralor general admitió que no tenía idea de lo que sucedía en las empresas sugiere que parte de la sensación de vulnerabilidad y dependencia debe atribuirse a la falta de capacidad científica avanzada para fiscalizar y examinar con confianza las actividades de la gran minería”. No fue sino hasta 1955 que se creó el Departamento del Cobre para supervisar las operaciones cupríferas de las empresas estadounidenses, y se estableció una burocracia de profesionales, ingenieros y economistas chilenos con la experiencia local. “En resumen”, sostiene Meller, “llevó unos 40 años, de 1925 a 1965, desarrollar capacidad interna para analizar el papel del cobre y educar a los profesionales y técnicos chilenos en la administración de las [grandes empresas de cobre]” (De Ferranti y otros, 2002, pág. 61, citando a Meller, 2001).
3. Como ejemplo histórico de otra medida, la presencia de individuos en Francia a mediados del siglo xviii con suscripciones a la famosa Encyclopédie, que buscaba difundir el conocimiento científico de la Ilustración a escala internacional, guarda una estrecha correlación con el crecimiento de las ciudades en Francia a lo largo del tiempo (Squicciarini y Voigtländer, 2015). La alfabetización general se correlacionó con el nivel de ingresos, pero no con el crecimiento.
4. Para obtener información sobre la función de las redes de conocimiento en el crecimiento, consulte Rosenberger, Hanlon y Hallmann (2024).
5. En español, “profundo desconocimiento de sus potencialidades de desarrollo industrial mediante la aplicación de mejores tecnologías”.
6. En comparación, el volumen de literatura técnica traducida al portugués y al español es muy inferior al que existe en inglés a nivel mundial.
7. Según observa Baumol (1990), en China, la actividad empresarial no solo era mal vista y ocupaba uno de los lugares más bajos en la jerarquía social confuciana, sino que además enfrentaba obstáculos impuestos deliberadamente por las autoridades, al menos desde el siglo xiv. El camino hacia la riqueza, argumenta, pasaba por la burocracia mandarín, que permitía la confiscación de los beneficios generados por la creatividad de otros. Sin embargo, la visión despectiva hacia la iniciativa empresarial predominó en muchos países y regiones influenciados por el confucianismo, incluidos Japón, la península de Corea, la isla de Taiwán y lo que hoy es Viet Nam, zonas que actualmente son polos de emprendimiento o se están convirtiendo rápidamente en ello.
8. De hecho, hay evidencias de una importante energía empresarial latente en la región, pero también de altos costos de inversión en capital emprendedor planteados por el entorno institucional y de negocios del período colonial. Los criollos que aspiraban a convertirse en comerciantes se veían fuertemente limitados tanto por la exigencia legal de comerciar principalmente con España —país que se incorporó muy tarde a la Revolución Industrial— como por el hecho de que incluso ese comercio solo podía realizarse a través de intermediarios peninsulares. Por lo tanto, los empresarios locales ni siquiera llegarían a conocer el puerto relativamente atrasado de Cádiz, y mucho menos Manchester. Sin embargo, la demanda de una mayor interacción comercial era intensa. En las décadas de 1720 y 1730, las clases mercantiles de la Ciudad de México y del Perú, entre las más desarrolladas de la región, buscaron comerciar directamente con España, pero fueron reprendidas, y un intenso comercio de contrabando se impuso en todo el Caribe (McFarlane, 2002). En Brasil, hasta finales del siglo xviii , el Gobierno colonial portugués prohibió el establecimiento de industrias nacionales; sin embargo, las industrias permanecieron latentes, como en gran parte de la región, y surgieron tras la independencia (Birchal, 1999). Por el contrario, las colonias del norte de Estados Unidos estaban fuertemente integradas en el proceso de industrialización de Inglaterra, ya que compartían un amplio espectro de comercio y viajes, participaban en actividades de espionaje industrial y acumulaban conocimiento y capital emprendedor (Maloney y Zambrano, 2022).
9. En publicaciones recientes, se señala que la acumulación de capital humano es el motor del 50 % del cambio estructural (Porzio, Rossi y Santangelo, 2022).
10. Véase Beylis y Lozano (de próxima aparición).
11. En respaldo de la idea de que “lo que se exporta importa”, existen algunos bienes que ofrecen combinaciones de mayor riesgo y rendimiento, y América Latina se sitúa en un nivel promedio en esta dimensión, ya que los productos básicos, por ejemplo, presentan un riesgo de alza moderado. Pero más de la mitad de la tendencia general se debe al hecho de que los países en desarrollo participan menos en proyectos de alto riesgo y alta rentabilidad dentro de sectores sumamente desagregados. Una vez más, lo importante no es lo que se produce, sino cómo se produce.
12. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264268821-en.pdf ?ex pires =1729966203&id=id&accname=guest &ch ecksum=96015F692E 744 0 D6850ECC2735D451D9.
13. Consulte el sitio web de B-READY: https://www.worldbank.org/en/business ready.
Bibliografía
Acemoglu, D., S. Johnson, and J. A. Robinson. 2005. “Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth.” In Handbook of Economic Growth, vol. 1A, edited by P. Aghion and S. N. Durlauf, 385–472. Amsterdam: Elsevier.
Acemoglu, D., and F. Zilibotti. 1997. “Was Prometheus Unbound by Chance? Risk, Diversification, and Growth.” Journal of Political Economy 105 (4): 709–51.
Alfaro, L., and D. Comin. Forthcoming. Macroeconomics . Oxford, UK: Oxford University Press.
Álvaro-Moya, A. 2014. “The Globalization of Knowledge-Based Services: Engineering Consulting in Spain, 1953–1975.” Business History Review 88 (4): 681–707.
Alves, A. C., N. S. Vonortas, and P. A. Zawislak. 2021. “Mission-Oriented Policy for Innovation and the Fuzzy Boundary of Market Creation: The Brazilian Shipbuilding Case.” Science and Public Policy 48 (1): 80–92.
Baumol, W. J. 1990. “Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive.” Journal of Political Economy 98 (5): 893–921.
Beatty, E. 2015a. “Globalization and Technological Capabilities: Evidence from Mexico’s Patent Records ca. 1870–1911.” Estudios de Economía 42 (2): 45–65.
Beatty, E. 2015b. Technology and the Search for Progress in Modern Mexico. Oakland, CA: University of California Press.
Beltrán Tapia, F. J., A. Diez-Minguela, J. Martinez-Galarraga, and D. A. TiradoFabregat. 2021. “The Uneven Transition towards Universal Literacy in Spain, 1860–1930.” History of Education 50 (5): 605–27.
Beylis, G., and N. Lozano. Forthcoming. From Resource-Rich to Resource-Smart: LAC’s Opportunities in the Energy Transition. Washington, DC: World Bank.
Birchal, S. 1999. Entrepreneurship in Nineteenth-Century Brazil: The Formation of a Business Environment. New York: Springer.
Bloom, N., and J. Van Reenen. 2007. “Measuring and Explaining Management Practices across Firms and Countries.” Quarterly Journal of Economics 122 (4): 1351–408.
Calvo-Gonzalez, O. 2021. Unexpected Prosperity: How Spain Escaped the MiddleIncome Trap. Oxford, UK: Oxford University Press.
Choi, J., and Y. Shim. 2024a. “Industrialization and the Big Push: Theory and Evidence from South Korea.” IMF Working Paper 2024/259, International Monetary Fund, Washington, DC.
Choi, J., and Y. Shim. 2024b. “From Adoption to Innovation: State-Dependent Technology Policy in Developing Countries.” IMF Working Paper 2024/154, International Monetary Fund, Washington, DC.
Cirera, X., and W. F. Maloney. 2017. The Innovation Paradox: Developing-Country Capabilities and the Unrealized Promise of Technological Catch-up. Washington, DC: World Bank.
Coatsworth, J. H., and J. G. Williamson. 2004. “Always Protectionist? Latin American Tariffs from Independence to Great Depression.” Journal of Latin American Studies 36 (2): 205–32.
Comin, D., and M. Mestieri. 2018. “If Technology Has Arrived Everywhere, Why Has Income Diverged?” American Economic Journal: Macroeconomics 10 (3): 137–78.
Crawcour, E. S. 1997. “Industrialization and Technological Change, 1885–1920.” In The Cambridge History of Japan, Part III–Economic Development , edited by P. Duus, 50–115. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Culver, W. W., and C. J. Reinhart. 1989. “Capitalist Dreams: Chile’s Response to Nineteenth-Century World Copper Competition.” Comparative Studies in Society and History 31 (4): 722–44.
Cusolito, A. P., and W. F. Maloney. 2018. Productivity Revisited: Shifting Paradigms in Analysis and Policy. Washington, DC: World Bank.
de Ferranti, D., G. E. Perry, D. Lederman, and W. F. Maloney. 2002. From Natural Resources to the Knowledge Economy: Trade and Job Quality. World Bank Latin American and Caribbean Studies. Washington, DC: World Bank Group.
de Souza, G. 2023. “R&D Subsidy and Import Substitution: Growing in the Shadow of Protection.” SSRN Electronic Journal 4587133. doi:10.2139/ssrn.4587133.
Di Tella, G. 1985. “Rents, Quasi-Rents, Normal Profits and Growth: Argentina and the Areas of Recent Settlement.” In Argentina, Australia and Canada: Studies in Comparative Development 1870–1965, edited by D. C. M. Platt and G. Tella, 37–52. London: Palgrave Macmillan UK.
Eaton, J., and S. Kortum. 1999. “International Technology Diffusion: Theory and Measurement.” International Economic Review 40 (3): 537–70.
Encina, F. A. 1911. Nuestra Inferioridad Economica, sus Causas, sus Consequencias. Santiago, Chile: Coleccion Imagen de Chile.
Ford, N., K. Ranestad, and P. Sharp. 2022. “Leaving Their Mark: Using Danish Student Grade Lists to Construct a More Detailed Measure of Historical Human Capital.” Rivista di storia economica 38 (1): 29–56.
Foster, A. D., and M. R. Rosenzweig. 2010. “Microeconomics of Technology Adoption.” Annual Review of Economics 2 (1): 395–424.
Fuglie, K., M. Gautam, A. Goyal, and W. F. Maloney. 2019. Harvesting Prosperity: Technology and Productivity Growth in Agriculture . Washington, DC: World Bank.
Fuglie, K., S. Morgan, and J. Jelliffe. 2024. World Agricultural Production, Resource Use, and Productivity, 1961–2020. Economic Information Bulletin No. 268. Washington, DC: USDA (United States Department of Agriculture) Economic Research Service.
Gawthrop, R. L. 1987. “Literacy Drives in Preindustrial Germany.” In National Literacy Campaigns, edited by R. F. Arnove and H. J. Graff, 29–48. Boston, MA: Springer.
Gómez-Galvarriato, A. 2007. “The Political Economy of Protectionism: The Mexican Textile Industry, 1900–1950.” In The Decline of Latin American Economies: Growth, Institutions, and Crises , edited by S. Edwards, G. Esquivel, and G. Márquez, 363–406. Chicago: University of Chicago Press.
Gómez-Galvarriato Freer, A. 2020. “La construcción del milagro mexicano: el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, el Banco de México, y la Armour Research Foundation.” Historia Mexicana 69 (3): 1247–309.
Gorodnichenko, Y., and M. Schnitzer. 2013. “Financial Constraints and Innovation: Why Poor Countries Don’t Catch Up.” Journal of the European Economic Association 11 (5): 1115–52.
Goulart, P., and A. S. Bedi. 2017. “The Evolution of Child Labor in Portugal, 1850–2001.” Social Science History 41 (2): 227–54.
Graham, R. 1981. “Slavery and Economic Development: Brazil and the United States South in the Nineteenth Century.” Comparative Studies in Society and History 23 (4): 620–55.
Greenwood, J., and B. Jovanovic. 1990. “Financial Development, Growth, and the Distribution of Income.” Journal of Political Economy 98 (5, Part 1): 1076–107.
Haber, S. 1995. Industry and Underdevelopment: The Industrialization of Mexico, 1890–1940. Redwood, CA: Stanford University Press.
Harvard Business School. No date. “Adult Literacy Rates: Adult Total, 1870–2010.” Historical Data Visualization. https://www.hbs.edu/businesshistory/courses /teaching-resources/historical-data-visualization/details?data_id=31.
Henrekson, M., and J. Wennström. 2022. Dumbing Down: The Crisis of Quality and Equity in a Once-Great School System—And How to Reverse the Trend , 1–9. Cham, Switzerland: Springer International.
Hirschman, A. O. 1968. “The Political Economy of Import-Substituting Industrialization in Latin America.” Quarterly Journal of Economics 82 (1): 1–32.
IPUMS USA. No date. Population, U.S. Census, 1910: Volume 1. https://usa.ipums .org/usa/resources/voliii/pubdocs/1910/Vol1/36894832v1ch14.pdf.
Juhász, R., S. Sakabe, and D. Weinstein. 2024. “Codification, Technology Absorption, and the Globalization of the Industrial Revolution.” NBER Working Paper 32667, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Juhász, R., M. P. Squicciarini, and N. Voigtländer. 2024. “Technology Adoption and Productivity Growth: Evidence from Industrialization in France.” Journal of Political Economy 132 (10): 3215–59.
Juhász, R., and C. Steinwender. 2023. “Industrial Policy and the Great Divergence.” Annual Review of Economics 16: 24–57.
Krishna, P., and A. A. Levchenko. 2013. “Comparative Advantage, Complexity, and Volatility.” Journal of Economic Behavior & Organization 94 (C): 314–29.
Krishna, P., A. A. Levchenko, L. Ma, and W. F. Maloney. 2023. “Growth and Risk: A View from International Trade.” Journal of International Economics 142: 103755. Kunio, Yoshihara. 1988. The Rise of Ersatz Capitalism in South East Asia . Oxford, UK: Oxford University Press.
Lane, N. 2022. “Manufacturing Revolutions: Industrial Policy and Industrialization in South Korea.” SSRN Electronic Journal 3890311. https://dx.doi.org/10.2139 /ssrn.3890311.
Lederman, D. 2005. The Political Economy of Protection: Theory and the Chilean Experience. Stanford, CA: Stanford University Press.
Lederman, D., and W. F. Maloney. 2007. “Neither Curse nor Destiny: Introduction to Natural Resources and Development.” In Natural Re sources: Neither Curse nor Destiny, edited by D. Lederman and W. F. Maloney, 1–14. Washington, DC: World Bank and Stanford, CA: Stanford University Press.
Lederman, D., and W. F. Maloney. 2012. Does What You Export Matter? In Search of Empirical Guidance for Industrial Policies. Washington, DC: World Bank.
Lee, K. 2013. Schumpeterian Analysis of Economic Catch-Up: Knowledge, PathCreation, and the Middle-Income Trap. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Lee, K. 2021. “Economics of Technological Leapfrogging.” In The Challenges of Technology and Economic Catch-Up in Emerging Economies, edited by J. D. Lee, K. Lee, D. Meissner, S. Radosevic, and N. Vonortas, 123–59. Oxford, UK: Oxford University Press.
Lee, K., and C. Lim. 2001. “Technological Regimes, Catching-Up and Leapfrogging: Findings from the Korean Industries.” Research Policy 30 (3): 459–83.
Lloyd, A. J. 2007. Education, Literacy and the Reading Public. British Library Newspapers, 2. Detroit: Gale.
Lundvall, B.-A. 2013. “The Danish Model and the Globalizing Learning Economy.” In Development Success: Historical Accounts from More Advanced Countries , edited by A. K. Fosu, 115–39. Oxford, UK: Oxford University Press.
Mac-Iver, E. 1900. Discurso sobre la crisis moral de la república (1900). Santiago, Chile: Biblioteca La Revista de Chile, Imprenta Moderna.
Maloney, W. F., and F. Valencia Caicedo. 2022. “Engineering Growth.” Journal of the European Economic Association 20 (4): 1554–94.
Maloney, W. F., and A. Zambrano. 2022. “Learning to Learn: Experimentation, Entrepreneurial Capital, and Development.” Documentos CEDE 19940, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE.
Mariscal, E., and K. L. Sokoloff. 2000. “Schooling, Suffrage, and the Persistence of Inequality in the Americas, 1800–1945.” In Political Institutions and Economic Growth in Latin America: Essays in Policy, History, and Political Economy, edited by S. Haber, 159–217. Stanford, CA: Hoover Institution Press.
McFarlane, A. 2002. Colombia before Independence: Economy, Society, and Politics under Bourbon Rule. Cambridge Latin American Studies, 17. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Meller, P. 2001. “Chilean Copper: Facts, Role and Issues.” Universidad de Chile Facultade de Ciencias Fisicas y Matematicas, Departmento de Ingenieria Industrial /World Bank, Washington, DC.
Mokyr, J. 2004. “Accounting for the Industrial Revolution.” In The Cambridge Economic History of Modern Britain , Vol. 1: Industrialisation, 1700–1860 , edited by R. Floud and P. Johnson, 1–27. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Morawetz, D. 1980. Why the Emperor’s New Clothes Are Not Made in Colombia: A Case Study in Latin America and East Asia Manufactured Exports. New York: Oxford University Press for the World Bank.
Murmann, J. P. 2003. Knowledge and Competitive Advantage: The Coevolution of Firms, Technology, and National Institutions. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Murray, P. S. 1997. Dreams of Development: Colombia’s National School of Mines and Its Engineers, 1887–1970. Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press. National Center for Education Statistics. No date. “A First Look at the Literacy of America’s Adults in the 21st Century.” https://nces.ed.gov/naal/lit_history .asp#illiteracy
Parente, S. L., and E. C. Prescott. 1994. “Barriers to Technology Adoption and Development.” Journal of Political Economy 102 (2): 298–321.
Parente, S. L., and E. C. Prescott. 2002. Barriers to Riches. Cambridge, MA: MIT Press. Parkes, H. B. 1969. A History of Mexico. Boston, MA: Houghton Mifflin.
Porzio, T., F. Rossi, and G. Santangelo. 2022. “The Human Side of Structural Transformation.” American Economic Review 112 (8): 2774–814.
Rittner, G. H. 1904. Impressions of Japan. London: J. Murray. Rogers, E. 1962. “The Iron and Steel Industry in Colonial and Imperial Brazil.” The Americas 1 (2): 172–84.
Rosenberger, L., W. W. Hanlon, and C. Hallmann. 2024. “Innovation Networks in the Industrial Revolution.” NBER Working Paper 32875, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Safford, F. 1976. The Ideal of the Practical: Colombia’s Struggle to Form a Technical Elite. Austin, TX: University of Texas Press.
Silva Vargas, F. 1977. Comerciantes, habilitadores y mineros: una al estudio de la mentalidad empresarial en los primeros años de chile republicano (1817–1840). Santiago, Chile: Empresa Privada.
Skinner, J., and D. Staiger. 2007. “Technology Adoption from Hybrid Corn to BetaBlockers.” In Hard-to-Measure Goods and Services: Essays in Honor of Zvi Griliches, edited by E. R. Berndt and C. R. Hulten, 545–70. Chicago: University of Chicago Press.
Soh, H. S., Y. Koh, and A. Aridi. 2023. Innovative Korea: Leveraging Innovation and Technology for Development. Washington, DC: World Bank.
Solares, I. G., and E. Beatty. 2024. “Engineers & Corporate Management, ca 1870–1930: The Invisible Hand Redux.” Enterprise & Society 25 (2): 486–511.
Squicciarini, M. P., and N. Voigtländer. 2015. “Human Capital and Industrialization: Evidence from the Age of Enlightenment.” Quarterly Journal of Economics 130 (4): 1825–83.
Stein, S. J., and B. H. Stein. 1970. The Colonial Heritage of Latin America: Essays on Economic Dependence in Perspective. New York: Oxford University Press.
Studwell, J. 2013. How Asia Works: Success and Failure in the World’s Most Dynamic Region. New York: Grove Press.
Taira, K. 1971. “Education and Literacy in Meiji Japan: An Interpretation.” Explorations in Economic History 8 (4): 371.
Teece, D. J., G. Pisano, and A. Shuen. 1997. “Dynamic Capabilities and Strategic Management.” Strategic Management Journal 18 (7): 509–33.
Tortella Casares, G. 2000. The Development of Modern Spain: An Economic History of the Nineteenth and Twentieth Centuries. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Trebilcock, C. 1981. Industrialisation of the Continental Powers 1780–1914 . Oxfordshire, UK: Routledge.
UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization). 1953. Progress of Literacy in Various Countries: Preliminary Statistical Study of Available Census Data since 1900. Paris: UNESCO.
Villalobos, S. R., and L. Beltrán. 1990. Historia de la Ingeniería en Chile. Santiago, Chile: Hachette.
World Bank. 2024. World Development Report 2024: The Middle-Income Trap. Washington, DC: World Bank.
Wright, G. 1986. Old South, New South: Revolutions in the Southern Economy since the Civil War. New York: Basic Books.
Wright, G. 1987. “The Economic Revolution in the American South.” Journal of Economic Perspectives 1 (1): 161–78.
Las empresas y la difusión y el uso productivo del conocimiento
“Ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos...”.
—José Arcadio Buendía en Cien años de soledad1
Introducción
Como se señala en el capítulo 1, la producción de bienes idénticos —ya sea cobre, dispositivos electrónicos o soja— puede tener un impacto mucho mayor en el desarrollo si se combina con conocimiento de vanguardia. La adopción de tecnologías también garantiza la competitividad y el aumento de la productividad en las industrias y genera el tipo de beneficios derivados y vinculaciones que pueden dar lugar a economías más diversificadas y dinámicas. De todos modos, no basta con saber —como sabía José Arcadio Buendía— que tales aparatos mágicos existen al otro lado del río. Solo las compañías que poseen las habilidades empresariales y técnicas necesarias para detectar y aprovechar las oportunidades de arbitraje tecnológico y que operan en un marco que respalda la realización de apuestas informadas y la diversificación de los riesgos pueden lograr “traerlos a esta orilla”. Históricamente, América Latina y el Caribe no ha tenido suficiente cantidad de estas empresas.
En este capítulo se utilizan nuevos datos extraídos de la encuesta del Banco Mundial sobre adopción de tecnología en las empresas, un paquete de información integral que abarca los patrones de difusión y el uso de la
tecnología por parte de las empresas en sus principales tareas o funciones comerciales —administración, gestión de la cadena de suministro, planificación de la producción, métodos de ventas, comercialización y control de calidad— (para una descripción más detallada de los datos, véase Comin, Cirera y Cruz, 2025). El capítulo se basa en gran medida en datos de encuestas realizadas en Brasil y Chile (anexo 2A). En primer lugar, se considera la cadena de difusión —el proceso que va desde la identificación de una tecnología hasta su adopción y uso— y se destacan tres tipos de brechas en ese proceso: 1) la identificación de una nueva idea u oportunidad a nivel nacional y la capacidad para acceder a ella (brecha de acceso a tecnologías de vanguardia); 2) la difusión entre empresas y sectores similares (brecha de adopción), y 3) la utilización incompleta dentro de las empresas (brecha de uso) (gráfico 2.1). El análisis de diversos sectores revela que, si bien algunas tecnologías —en particular, las digitales— se están difundiendo más rápidamente en la región en el contexto de las dos primeras brechas (en particular después de la pandemia de COVID-19), en el caso de muchas otras tecnologías, la difusión está lejos de producirse completamente en relación con las tres brechas en conjunto.
En un marco más acotado de la paradoja de la innovación, la pregunta es a qué se debe esta difusión incompleta cuando los beneficios deberían ser, de hecho, muy altos. Como se analizó en el capítulo 1, los factores del entorno habilitante externos a la empresa —incluidos los mercados financieros poco afianzados, los mercados de factores y productos distorsionados, las barreras al comercio y la inversión externos, la falta de trabajadores calificados, la falta o el exceso de competencia— reducen el rendimiento previsto o hacen que sea imposible invertir. No obstante, también hay factores relacionados con las capacidades dentro de la empresa, como la disponibilidad de capital técnico, gerencial e institucional, los vínculos con universidades y otros centros de aprendizaje (capítulo 3) y la calidad de los emprendedores (capítulo 4), que impiden la plena difusión de las tecnologías.
Brechas en la difusión de tecnología en América Latina
La reducción de los costos de la información y del comercio está acelerando la velocidad con la que los pioneros de los países de todo el mundo reconocen y adoptan las tecnologías (gráfico 1.2 del capítulo 1). Sin embargo, la proporción de empresas que siguen y adoptan la tecnología dentro de los países no crece al mismo ritmo que en los países de ingreso alto (gráfico 2.2). Esta brecha cada vez mayor en el uso puede, según las simulaciones, ser la razón del 75 % de la divergencia entre América Latina y las economías avanzadas (Comin y Mestieri, 2018).
GRÁFICO 2.1 Tres brechas obstaculizan la difusión de la tecnología hacia las empresas existentes
Facilitada por un entorno habilitante (competencia, acceso al financiamiento, comercio)
Tecnologías globales
Primeros en adoptar los avances
Brecha en el acceso a tecnologías de vanguardia
Difusión entre empresas (adopción)
Brecha de adopción
Uso dentro de las empresas (uso)
Brecha de uso (difusión incompleta)
Crecimiento de la productividad Diversificación
Capacidad tecnológica, gerencial y organizacional de las empresas
Vínculos con universidades Calidad de los emprendedores
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación.
GRÁFICO 2.2 La difusión de la tecnología se está acelerando, pero la intensidad de su uso entre las empresas es dispar
Logaritmo del margen intensivo
–0,5
–1,0
–1,5
–2,0
–2,5
–3,0
0 1750
Barcos
Husos
Trenes de pasajeros y de carga
Telégrafo Correo postal Acero
Teléfono
Electricidad
Camiones y automóviles Tractores
Aviones de pasajeros y de carga Hornos eléctricos
Fertilizantes Cosechadoras
Año en que se inventó la tecnología
Utilizado en América Latina y el Caribe
Fibra sintética
Hornos de oxígeno
Trasplantes de riñón
Teléfonos celulares y computadoras personales
Trasplantes de hígado Cirugías cardíacas Internet
Utilizado en las economías avanzadas
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir del trabajo de Comin y Mestieri (2018).
Nota: El título del eje Y (logaritmo del margen intensivo) se refiere a la medida de intensidad de uso mencionada en el trabajo de Comin y Mestieri (2018).
Este mayor conocimiento de las nuevas tecnologías pero con una adopción cada vez más incompleta se puede observar, por ejemplo, en la adquisición de licencias que otorgan a las empresas nacionales el derecho a utilizar tecnologías desarrolladas por compañías extranjeras. Si bien América Latina y el Caribe ha reducido significativamente la duración del retraso en la adopción, el gasto general en tecnologías extranjeras es bajo (gráfico 2.3). En Francia y Alemania, casi el 10 % de las empresas cuenta con licencias. En este porcentaje no se contabilizan todos los flujos provenientes de la frontera tecnológica, dado que estos países también producen mucho. En cambio, en Colombia, menos del 2,5 % de las empresas tienen licencias. Incluso en México, a pesar de la masiva afluencia de inversión extranjera directa y la proximidad de Estados Unidos, solo alrededor del 5 % de las empresas posee licencias.
GRÁFICO 2.3
La proporción de empresas que utilizan licencias para tecnologías extranjeras es relativamente baja en los países de América Latina y el Caribe
Proporción de empresas que utilizan una licencia de tecnología de empresas extranjeras (%)
Fuente: Gráfico original de esta publicación basado en datos de las encuestas de empresas del Banco Mundial (https://espanol.enterprisesurveys.org/es/enterprisesurveys).
Nota: Las estimaciones de cada país se basan en los datos de las encuestas de empresas de los años siguientes: 2017 (Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay); 2021 (Francia, Alemania); 2022 (India); 2023 (Indonesia, México).
Una mirada de cerca a las brechas de adopción
La encuesta sobre adopción de tecnología en las empresas nos permite explorar más a fondo tanto el grado de aceptación (brecha de adopción) como, una vez implementadas las nuevas tecnologías, el modo en que se utilizan realmente dentro de las empresas (brecha de uso). Las curvas de difusión de la tecnología nos permiten determinar el grado de adopción siguiendo la proporción acumulada de empresas que adoptan una determinada tecnología a lo largo del tiempo. En el panel a) del gráfico 2.4, por ejemplo, se muestra la curva de difusión relativa a la adopción de dos tecnologías digitales: planificación de recursos empresariales — software diseñado para integrar tareas de administración empresarial y planificación de producción, como producción, recursos humanos o cadenas de suministro (como SAP, Oracle Net y Microsoft Dynamic 365)— y software de gestión de las relaciones con los clientes, que ayuda a las empresas a manejar las interacciones y los datos de los clientes. Algunos países de América Latina y el Caribe no están retrasados en cuanto a la adopción; Brasil y Chile están teniendo resultados bastante buenos. En cuanto a la planificación de recursos empresariales, Brasil superó
GRÁFICO 2.4 Los países de América Latina y el Caribe muestran un buen desempeño en la difusión de tecnologías relativamente accesibles y económicas
a. Planificación de recursos empresariales y tecnologías digitales similares
b. Gestión de las relaciones con los clientes y tecnologías digitales similares
80
Porcentaje acumulado de empresas que utilizan software especializado o de planificación de recursos empresariales 199620012006 Año desde que se adoptó la tecnología
Brasil
Corea, Rep. de Polonia
Chile
Porcentaje acumulado de empresas que utilizan la gestión de las relaciones con los clientes o el aprendizaje automático
Brasil
Chile
Corea, Rep. de Polonia
199620012006201120162021
Año desde que se adoptó la tecnología
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de la encuesta del Banco Mundial sobre la adopción de tecnología en las empresas.
Nota: En el panel a) se muestra la proporción de empresas que adoptan tecnologías avanzadas para la administración de empresas en cada país y año. Entre las tecnologías avanzadas se incluyen la planificación de recursos empresariales y otros tipos de software similares. En el panel b) se muestra la proporción de empresas que adoptan tecnologías avanzadas para la comercialización y el desarrollo de productos en cada país y año. Entre las tecnologías avanzadas se incluyen el software de gestión de las relaciones con los clientes y el aprendizaje automático.
a Polonia en 2006 y a la República de Corea en 2010 (gráfico 2.4, panel a). En lo que respecta a la gestión de las relaciones con los clientes, tanto Brasil como Chile superaron a la República de Corea en 2015 (gráfico 2.4, panel b).
Sin embargo, estas tecnologías están bien desarrolladas, son fácilmente identificables y pueden personalizarse mediante una solicitud a los proveedores de software ; además, su adquisición e instalación es relativamente económica. Las demoras más prolongadas, tanto en la etapa de adopción inicial como en la difusión posterior entre las empresas, se producen en tecnologías más específicas del sector, más complejas y costosas2 . Por ejemplo, en los sectores relacionados con la industria textil, en 2021, solo el 20 % de las empresas brasileñas había adoptado máquinas de coser automatizadas, en comparación con el 50 % en la República de Corea y el 70 % en Polonia (gráfico 2.5, panel a). Del mismo modo, hasta 2016, muy pocas empresas habían adoptado técnicas de control de calidad en el sector farmacéutico de Chile. Para 2021, estas técnicas habían llegado al 20 % de las empresas, mientras que la proporción en la República de Corea era del 35 % y, en Polonia, del 80 % (gráfico 2.5, panel b). En ambos casos, los dos países de América Latina y el Caribe están muy retrasados con respecto a otros países comparables.
GRÁFICO 2.5 Los países de América Latina y el Caribe están rezagados en la adopción de tecnologías de producción avanzada
a. Adopción de tecnologías de costura automatizada en el sector de la indumentaria
Proporción de empresas en el sector (%)
Año desde que se adoptó la tecnología
Corea, Rep. de Polonia
Brasil
b. Adopción de la cromatografía electrónica en el sector farmacéutico
Proporción de empresas en el sector (%)
Corea, Rep. de Polonia
199620012006201120162021
Año desde que se adoptó la tecnología
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de cálculos extraídos de la encuesta del Banco Mundial sobre la adopción de tecnología en las empresas.
Nota: Panel a): El término “tecnología avanzada” se refiere al porcentaje acumulado de empresas que utilizan máquinas de coser semiautomatizadas, automatizadas o de tejido 3D en el sector de la indumentaria. Panel b): El término “tecnología avanzada” se refiere al porcentaje acumulado de empresas que utilizan cromatografía electrónica con o sin obtención de datos para el control de calidad en el sector farmacéutico.
Descomposición de la brecha de adopción y la brecha de uso productivo de las tecnologías
Una vez examinadas la tasa de aceptación inicial y la intensidad de adopción de las tecnologías digitales, el análisis se concentra en el componente final de la cadena de difusión: la brecha de uso, es decir, la productividad con que se utilizan las nuevas tecnologías una vez que se adoptan. En el gráfico 2.6 se muestran las tres brechas. Se considera que una empresa está totalmente digitalizada en la planificación de la producción, por ejemplo, cuando utiliza de forma intensiva la planificación de recursos empresariales o herramientas digitales avanzadas para esta función. Uno de los primeros obstáculos a la digitalización es la falta de acceso a internet. En el caso de Brasil y Chile, la brecha en el acceso a la conectividad a internet es insignificante, y menos del 1 % de las empresas no tiene acceso en ambos casos. El acceso a internet es casi universal entre las empresas formales de estos países. Sin embargo, la brecha en la adopción de la planificación de recursos empresariales y tecnologías avanzadas de planificación de la producción es del 39 % en Brasil y del 49 % en Chile; casi la mitad de las empresas opta por no adoptarlas.
GRÁFICO 2.6 La brecha digital en la planificación de la producción entre las empresas de Brasil y Chile se explica principalmente por la falta de adopción y de uso productivo
Brecha en el acceso
Brecha en la adopción
Brecha en el uso productivo
Adopción/uso intensivo Falta de adopción/uso no intensivo
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de cálculos extraídos de la encuesta del Banco Mundial sobre la adopción de tecnología en las empresas.
Nota: En el gráfico se presenta la proporción de empresas que tienen acceso a internet y a computadoras (acceso); se muestra luego si estas han adoptado tecnologías digitales avanzadas (adopción), y entre las que han adoptado dichas tecnologías, si las utilizan de forma más intensiva (uso productivo).
La brecha de uso final se mide a partir de la proporción de empresas que han adoptado una tecnología digital avanzada pero no la utilizan de manera intensiva, es decir, que utilizan otras tecnologías digitales con más frecuencia para realizar las mismas tareas. A pesar de cierta adopción temprana, para el 36 % de las empresas de Brasil y el 28 % de las empresas de Chile, ciertas barreras dentro de la empresa (falta de capacitación o conocimiento técnico, u obstáculos organizativos) llevan a la mayoría de las unidades internas a utilizar tecnologías informáticas manuales o básicas más conocidas que ya existen en la empresa (Comin, Cirera y Cruz, 2025).
Este patrón de digitalización incompleta también se aplica a otras funciones y tareas empresariales y tiende a ser común entre algunas pymes (recuadro 2.1). Cuando se consideran todas las funciones, la proporción de empresas en general que están “digitalizadas incompletamente” —es decir, donde al menos para una de las funciones no se utiliza la nueva tecnología— es alta (88 % en Brasil y 80 % en Chile) en relación con un conjunto de tecnologías relativamente baratas, probadas y accesibles3.
Las consecuencias de estas brechas para la productividad de las empresas individuales son significativas y aportan micropruebas para las simulaciones de Comin y Mestieri (2018) analizadas en el capítulo anterior. Si se controlan las características, el sector y el tamaño de la empresa, la productividad laboral es más baja en aquellas empresas que utilizan sistemas de control manual, es similar al promedio en las que adoptan una planificación de recursos empresariales básica y avanzada, y es más alta en las que utilizan una planificación de recursos empresariales avanzada de forma intensiva en toda la organización (gráfico 2.7). Por lo tanto, la difusión incompleta en relación con cada una de las brechas se asocia con pérdidas de productividad (Comin, Cirera y Cruz, 2025).
RECUADRO 2.1 Digitalización incompleta: ¿Difusión lenta o un estado sin cambios?
Una de las principales razones por las que las empresas no utilizan plenamente las tecnologías digitales que han adoptado es que dichas tecnologías pueden requerir un proceso de integración en la empresa, cambios en la organización y capacitación de los trabajadores. Es decir, el uso intensivo de la tecnología no se produce automáticamente una vez que esta se ha adoptado, lo que puede dar lugar a retrasos
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 2.1
Digitalización incompleta: ¿Difusión lenta o un estado sin cambios? (continuación)
entre la adopción y el uso. Para analizar estos retrasos, en el gráfico B2.1.1 se muestran los años transcurridos desde el año en que una empresa adoptó una tecnología digital avanzada, con especial énfasis en las empresas brasileñas que las adoptan y no las utilizan de manera intensiva.
En el diagrama se muestra que gran parte de las empresas adoptó tecnologías digitales avanzadas más de tres años antes, y que la mayoría lo hizo entre cuatro y cinco años antes. Cuando las empresas necesitan realizar tareas de capacitación y organizar actividades para complementar la adopción de la tecnología, cabe esperar que apliquen las medidas correspondientes antes de adoptar la tecnología o durante un período inicial de adopción. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, la adopción se produjo más de cinco años antes. Esto indica que es probable que la digitalización incompleta refleje casos en los que las empresas tienen dificultades para integrar y utilizar de manera productiva dicha tecnología y, en algunas instancias, pueden haber dejado de utilizarla. Es probable que esta difusión incompleta esté presente en muchos establecimientos.
GRÁFICO B2.1.1 Digitalización incompleta en Brasil
Densidad
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
Planificación de la producción
Años transcurridos desde la adopción
Control de calidad
Administración de la empresa
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de la encuesta del Banco Mundial sobre la adopción de tecnología en las empresas.
Nota: En el gráfico se muestra la distribución del número de años de adopción de las distintas funciones en las empresas con una digitalización incompleta.
GRÁFICO 2.7 La productividad laboral queda más rezagada con cada brecha sucesiva en la adopción de tecnología
Logaritmo (valor agregado por trabajador)
Manual Básica Avanzada (no intensiva) Avanzada (intensiva)
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de la encuesta del Banco Mundial sobre la adopción de tecnología en las empresas.
Nota: Niveles estimados de una regresión lineal que correlaciona la productividad laboral (medida como desviaciones estándar de la media del país) con el tamaño, el sector, la ubicación de las empresas y los diferentes niveles de digitalización en la administración de empresas de Brasil y Chile.
¿Qué impide a las empresas latinoamericanas utilizar plenamente las tecnologías existentes? En el gráfico 1.12 del capítulo 1 se destacan dos conjuntos de obstáculos para las empresas que demandan nuevo conocimiento y nuevas tecnologías, ya sean producto de la importación o la invención.
En primer lugar, están los factores internos de la empresa: su capacidad para reconocer las tecnologías pertinentes, evaluar los perfiles de riesgo y rendimiento en relación con otras opciones, y adaptarlas al contexto local e implementarlas en él. Esto requiere una serie de habilidades educativas, técnicas, gerenciales y organizativas.
En segundo lugar, están los factores externos a la empresa: los incentivos tradicionales para la acumulación de conocimiento y capital, que van desde la estabilidad macroeconómica hasta la apertura del comercio y la estructura competitiva general, y los obstáculos para satisfacer esa demanda —de hecho, para cualquier tipo de acumulación—, como el financiamiento o los costos de hacer negocios4.
La bibliografía que describe y documenta los efectos negativos de los climas macroeconómicos y comerciales distorsionadores e impredecibles en todos los tipos de acumulación es considerable y no es necesario repetir aquí esos ejemplos. Sin embargo, existen importantes complementariedades entre el entorno habilitante y estas capacidades que no se han destacado lo suficiente en publicaciones anteriores. En el análisis que sigue se examinan los obstáculos internos y externos relacionados con la capacidad de reconocer y utilizar el conocimiento en forma intensiva, así como los obstáculos relacionados con los incentivos para adoptar y utilizar el conocimiento.
Barreras a la difusión de la tecnología: Factores internos, la base de las capacidades de la empresa para identificar, adoptar y utilizar tecnologías
La capacidad para identificar, adoptar y utilizar tecnologías depende de tres tipos de factores principales: 1) el capital humano, tanto a nivel del gerente como de las habilidades técnicas de los trabajadores; 2) la calidad de las prácticas gerenciales y los sesgos de comportamiento conexos, y 3) el capital organizacional. Los gerentes con mayor nivel de instrucción están mejor equipados para identificar el conocimiento y evaluar los riesgos, emplear a mejores trabajadores y adoptar e implementar las prácticas de gestión y las estructuras organizacionales necesarias para internalizar y utilizar el conocimiento complejo. Estas capacidades reflejan diferentes dimensiones, como el capital humano y las habilidades, la capacidad empresarial (analizada en el capítulo 4), la calidad de la gestión y el capital organizacional (Verhoogen, 2023). América Latina y el Caribe está rezagada en estas bases de capacidades. Además, los sesgos de comportamiento impiden a algunos empresarios y gerentes determinar el rendimiento potencial de las inversiones. Es más probable que esto ocurra cuando los gerentes sobreestiman sus capacidades gerenciales o tecnológicas. En el caso de América Latina y el Caribe, este tipo de exceso de confianza es bastante elevado y constituye una seria limitación para la difusión del conocimiento.
Capital humano
Capital humano de los gerentes
El capital humano de los gerentes es un factor importante que da lugar a la adopción y el uso de la tecnología por parte de las empresas. A partir de datos de la encuesta sobre adopción de tecnología en las empresas,
en el gráfico 2.8 se muestra que, si se controlan otros factores, las empresas de América Latina y el Caribe que tienen un gerente principal con título universitario adoptan y utilizan tecnologías más sofisticadas. De un índice de sofisticación de 1 a 5, para las empresas con un gerente con educación universitaria, las medidas del índice son entre 0,2 y 0,3 más altas para las funciones comerciales generales y específicas de los sectores. Los directivos con formación universitaria también se asocian con un mayor grado de sofisticación en las tecnologías que las empresas utilizan de manera intensiva, aunque esta correlación es significativa sobre todo en el caso de las tecnologías dirigidas a funciones generales. Se observan resultados similares cuando se utiliza un indicador conexo para el capital humano: si el gerente ha estudiado en el extranjero. De hecho, las correlaciones son mayores, probablemente porque, además de las mejoras en las capacidades a través del aumento del capital humano, los gerentes adquieren información al estar más expuestos a tecnologías y prácticas gerenciales internacionales.
GRÁFICO 2.8
Las empresas de América Latina y el Caribe con gerentes con formación universitaria que han estudiado en el extranjero y tienen experiencia en grandes empresas adoptan y utilizan tecnologías más sofisticadas
a. Índice extensivo (adopción)
Estudios universitarios
Estudios en el extranjero
Experiencia en grandes empresas
b. Índice intensivo (uso)
Estudios universitarios
Estudios en el extranjero
Experiencia en grandes empresas
Funciones empresariales generales Funciones empresariales específicas del sector
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de la encuesta del Banco Mundial sobre la adopción de tecnología en las empresas.
Nota: En el eje Y se mide la diferencia en el grado de sofisticación tecnológica de la empresa en los distintos niveles educativos, con los errores estándar estimados. El panel a) se basa en las tecnologías adoptadas (margen extensivo), mientras que el panel b) se basa en la tecnología más sofisticada que se utiliza con mayor intensidad (margen intensivo).
La educación no es el único modo en que los gerentes pueden acumular capacidades que sean pertinentes para el uso y la producción de tecnología. La experiencia en grandes empresas y el acceso a cadenas de valor también son canales importantes de difusión de conocimiento. En Giorcelli (2021), por ejemplo, se documenta el papel de las empresas estadounidenses en la difusión de las prácticas de gestión tanto en Europa como en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. En el gráfico 2.9 se muestra que los gerentes que ya habían trabajado en grandes empresas o como proveedores de cadenas de valor mundiales también son más propensos a adoptar y utilizar tecnologías más sofisticadas. Esta experiencia parece desempeñar un papel en especial cuando se procura utilizar las tecnologías más sofisticadas, posiblemente como resultado de la acumulación de conocimiento y aprendizajes tácitos en el uso de estas tecnologías.
GRÁFICO 2.9 En Brasil, los gerentes con un alto nivel educativo dirigen empresas que crecen e innovan más
a. Tamaño de la empresa durante el ciclo de vida
Tamaño promedio de la empresa
b. Proporción de innovadores a lo largo del ciclo de vida
Proporción de innovadores
Antigüedad de la empresa (años)
Es analfabeto o no terminó la escuela primaria
Graduado de escuela media
Graduado universitario
Antigüedad de la empresa (años)
Graduado de escuela primaria
Graduado de escuela secundaria
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos sobre Brasil extraídos del Informe Anual de Información Social. Nota: En el panel a) se muestra el tamaño promedio de las empresas (en cantidad de trabajadores) según el nivel educativo de los gerentes superiores para las nuevas empresas. La muestra incluye solo los nuevos establecimientos con gerentes superiores. En el panel b) se muestra la proporción de empresas patentadoras entre las nuevas empresas según el nivel de educación de los gerentes superiores. La muestra incluye solo los nuevos establecimientos con gerentes superiores. El gráfico abarca todas las empresas de Brasil con un gerente superior identificado.
Las evidencias anteriores de que un mayor nivel de capital técnico y gerencial es fundamental para cerrar las tres brechas proporcionan un microapoyo para una bibliografía más amplia que vincule el capital humano con el desempeño de las empresas. En general, las empresas con gerentes principales con mayor nivel educativo comienzan con más volumen, crecen más a lo largo del ciclo de vida y tienen más probabilidades de ser innovadoras desde el momento en que ingresan al mercado (véase, por ejemplo, Queiró, 2022). Pero lo más importante es que también crecen mucho más (gráfico 2.9, panel a) y se vuelven más innovadoras a lo largo del ciclo de vida (gráfico 2.9, panel b). Si bien las diferencias no son grandes en el caso de las empresas cuyos gerentes principales han cursado estudios secundarios o inferiores, existen grandes diferencias en el desempeño y la innovación de la empresa en sus inicios y durante todo el ciclo de vida cuando el directivo tiene un título universitario. Los gerentes con un alto nivel de instrucción dirigen empresas que tienen un mejor desempeño.
Los gerentes con un alto nivel de instrucción también tienen más probabilidades de identificar y gestionar conocimiento más complejo. Los datos de Brasil muestran que, si se controlan otros factores, es más probable que los gerentes con un alto nivel de instrucción posean un capital organizacional más complejo y gestionen empresas que exportan y registran patentes (gráfico 2.10). Es fundamental que los gerentes cuenten con sólidas habilidades básicas.
Capital humano y habilidades técnicas de los trabajadores
Casi la mitad de las empresas de América Latina y el Caribe declara tener dificultades para encontrar trabajadores capaces, en comparación con un tercio de las empresas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En los países con mayores limitaciones, como Argentina, este problema afecta a casi el 60 % de las empresas, mientras que en Colombia y Perú afecta a aproximadamente la mitad de las empresas. En García Sánchez (2024) se sugiere que la falta de habilidades está relacionada con un número insuficiente de graduados en áreas relativas a la tecnología. Por ejemplo, se señala que en Guadalajara, un centro tecnológico de primer nivel en América Latina y el Caribe, la demanda de ingenieros puede ser tres veces mayor que la oferta. Esta escasez de profesionales es aún peor en América Central y el Caribe (Alfaro de Morán y Amo, 2021).
GRÁFICO 2.10 En Brasil, las empresas con gerentes de alto nivel de instrucción tienen más probabilidades de patentar y exportar
a. Número de niveles jerárquicosa
Número previsto de niveles jerárquicos
0,20
0,15
b. Patentamientosb
Probabilidad prevista de patentar
c. Exportaciónc
Probabilidad prevista de exportar
Cinco años después
Gerente superior con nivel universitario
Primer añoCinco años después
Gerente superior con nivel universitario
Primer añoCinco años después
Gerente superior con nivel universitario
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos sobre Brasil extraídos del Informe Anual de Información Social.
Notas: Las muestras de cada panel incluyen solo establecimientos nuevos con gerentes superiores. En los resultados se compara la probabilidad en el primer y quinto año desde que el establecimiento comenzó a funcionar.
a. El panel a) muestra los coeficientes del número de niveles jerárquicos (organizacionales) de la empresa para los gerentes superiores con educación universitaria. El número de niveles tiene como objetivo capturar la profundidad vertical de la organización. En el gráfico se define el “número de niveles jerárquicos” de las empresas en función de las categorías ocupacionales de acuerdo con el código de ocupaciones de Brasil, que se compone de nueve categorías en virtud de niveles similares de autoridad, habilidades y competencias. A partir de esta clasificación, las empresas tienen de uno (como mínimo) a cinco niveles jerárquicos (Cirera, Cruz y Martins-Neto, de próxima aparición). Mediante los intervalos de confianza de las regresiones lineales se controlan el sector, el tamaño, la cohorte, la región y el salario medio.
b. En el panel b) se muestra la probabilidad prevista de patentamiento por nivel educativo alcanzado de los gerentes superiores. Intervalos de confianza a partir del control de regresiones Probit por sector, tamaño, cohorte, región y salario medio.
c. En el panel c) se muestra la probabilidad prevista de exportación por nivel educativo alcanzado de los gerentes superiores. Intervalos de confianza a partir del control de regresiones Probit por sector, tamaño, cohorte, región y salario medio.
Las habilidades técnicas son fundamentales para la innovación. Utilizando datos de la base de datos de empleadores y empleados de Brasil (Informe Anual de Información Social [RAIS]) 5 , calculamos una medida del contenido de habilidades técnicas de los establecimientos, PoTec, a partir de la proporción de trabajadores del establecimiento con habilidades críticas para llevar adelante proyectos de innovación complejos: específicamente, investigadores, ingenieros, directores y gerentes de investigación y desarrollo, y profesionales del ámbito científico 6 . En el panel a) del gráfico 2.11, se muestra que la probabilidad de haber obtenido al menos
GRÁFICO 2.11
Las empresas que cuentan con trabajadores capacitados para gestionar proyectos de innovación complejos innovan antes y con más frecuencia a lo largo de su ciclo de vida
a. Probabilidad de obtener una patente
Probabilidad de que los innovadores obtengan una patente
0,0020
0,0015
0,0010 0,0005
Primer añoCinco años después
Primer año Cinco años después
b. Probabilidad de obtener una patente durante el ciclo de vida
Porcentaje de empresas que obtienen una patente
10
Antigüedad de la empresa (años)
Sin PoTec Al menos un PoTec
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos sobre Brasil extraídos del Informe Anual de Información Social. Nota: En el panel a), la probabilidad de obtener una patente corresponde a las empresas con al menos un trabajador técnico en comparación con ningún trabajador técnico después del primer y quinto año de funcionamiento. En el panel b), la probabilidad de obtener una patente a lo largo de 10 años es para las empresas que no cuentan con un trabajador técnico o que tienen al menos uno. “PoTec” se refiere al contenido de habilidades técnicas de los establecimientos. Los trabajadores PoTec son investigadores, ingenieros, directores y gerentes de investigación y desarrollo, y profesionales del ámbito científico.
una patente después de 1 año es baja, pero es un 0,017 % mayor en el caso de los establecimientos que tienen al menos un trabajador de PoTec, y este valor se duplica con creces al cabo de 5 años. En el panel b), se muestra que la probabilidad de patentar de las empresas aumenta significativamente a lo largo del ciclo de vida cuando tienen al menos un trabajador técnico en el momento de su creación.
La calidad de las prácticas gerenciales y los sesgos conductuales conexos
Un elemento central de la capacidad para utilizar el conocimiento de manera productiva es la habilidad para buscar, identificar y aprovechar este conocimiento en las empresas. Si bien algunas de estas cuestiones se analizan en el capítulo 4, especialmente en relación con los rasgos empresariales, en la nueva bibliografía sobre la calidad gerencial (Bloom y otros, 2013; Bloom y Van Reenen, 2007; Grover y Karplus, 2021; Maloney y Sarrias, 2017), se subraya la importancia de contar con estrategias empresariales y políticas de recursos humanos sólidas, junto con una planificación
estratégica a largo plazo y la capacidad para hacer frente a las crisis. En Cirera y Maloney (2017) y Grover Goswami, Medvedev y Olafsen (2019) se pone de relieve la importancia de la calidad de la gestión y su papel en la paradoja de la innovación. En ambos estudios se enfatiza la importancia del fortalecimiento de las capacidades gerenciales como complemento fundamental de la innovación en el contexto de una estrategia para generar una dinámica empresarial saludable.
El creciente volumen de bibliografía de Bloom, Van Reenan y otros autores indica que una gestión de más calidad se traduce en mayor productividad y crecimiento. A nivel de las empresas, en Bloom, Sadun y Van Reenen (2012), Bloom y Van Reenen (2007), Fernández, Iacovone y Maloney (de próxima aparición), Giorcelli (2019), McKenzie (2021) y otros, se muestra que la introducción de mejores prácticas de gestión incide positivamente en el desempeño de las empresas. Según Alviarez, Cravino y Ramondo (2023), las diferencias en la productividad incorporada en las empresas (prácticas de gestión, otros capitales intangibles) representan un tercio de la varianza en la producción por trabajador entre países. Se estima que la disminución de los obstáculos a una mayor calidad gerencial en las empresas multinacionales de los países en desarrollo incrementará el producto interno bruto (PIB) de estos países en un 12 % (Burstein y Monge-Naranjo, 2009).
En diversos estudios se ha observado un canal específico a través del cual el aumento de la calidad de la gestión conduce a una mejora en la innovación y la productividad. Por ejemplo, en Portugal, los empresarios más calificados dirigen empresas de crecimiento más rápido y más innovadoras y productivas, según Queiró (2022). En términos más generales, las empresas mejor gestionadas tienen más posibilidades de presentar patentes e invertir en más investigación y desarrollo, teniendo en cuenta las características de cada empresa, como se muestra en Cirera, Maloney y Sarrias (2017) (gráfico 2.12).
Los datos de exportación proporcionan una confirmación adicional. Las empresas mejor gestionadas de China y Estados Unidos exportan más y a mercados más sofisticados y diversos, de acuerdo con Bloom y otros (2021). En Fernández, Iacovone y Maloney (de próxima aparición), se confirma esto en el caso de Colombia y se muestra que un canal importante es la inversión en innovación. Además, volviendo al panel c) del gráfico 2.10, las empresas que exportan bienes de mayor calidad también están mejor gestionadas, lo que demuestra que no solo importa la capacidad de diversificar el riesgo a través del sector financiero, sino también la capacidad de la empresa para gestionar proyectos de innovación de mayor riesgo.
GRÁFICO 2.12
Las empresas mejor gestionadas tienen más posibilidades de obtener patentes e invertir en más investigación y desarrollo
a. Patentes y quintiles de calidad de la gestión
Promedio de patentes
Fuente: Cirera, Maloney y Sarrias (2017).
b. Gasto en investigación y desarrollo y quintiles de calidad de la gestión
Mediana de los gastos de investigación y desarrollo
Las empresas de América Latina y el Caribe siguen estando rezagadas tanto en lo que respecta a la calidad de la gestión como a la organización. En el gráfico 2.13 se muestra que, de los países de América Latina y el Caribe con datos disponibles en la Encuesta Mundial sobre Gestión, solo México cuenta con calificaciones que superan el nivel que se podría predecir teniendo en cuenta su PIB per cápita. Argentina, Brasil y Chile tienen un desempeño significativamente inferior. Un informe de Deloitte sobre las prácticas de gestión de costos en 2020-21 agrega granularidad: según su propia encuesta, “solo el 17 % de las empresas en América Latina presentan una madurez de gestión de costos alta, porcentaje mucho más bajo que en Estados Unidos (50 %) y en el mundo (35 %)”. Los encuestados señalan que la falta de planes estratégicos es el principal desafío interno (23 %), seguido de cerca por la liquidez y la posición financiera (22 %) y la falta de controles (19 %) (Deloitte, 2020). En general, las empresas de América Latina y el Caribe tienden a utilizar menos las prácticas de gestión estructurada que son importantes para un sólido desempeño de la empresa y también para gestionar con éxito proyectos de investigación y desarrollo (Bloom y Van Reenen, 2007).
GRÁFICO 2.13 Las habilidades gerenciales son bajas en América Latina y el Caribe
Promedio de las prácticas de gestión
3,0
2,5
2,0
3,5 2000
Kenya Myanmar
Etiopía
Mozambique
China
Viet Nam
India
Reino Unido
Albania
México Polonia
Japón
Ecuador
Perú
Bolivia
NigeriaNicaragua
Tanzanía Zambia
Ghana
Estados Unidos
Alemania
Suecia Canadá
Singapur
Italia
Brasil
Colombia
Türkiye
Chile
Portugal
Nueva Zelandia
Irlanda
Grecia
Argentina
PIB per cápita, promedio de 10 años (PPA en USD) Escala logarítmica
Asia oriental y el Pacífico Europa y Asia central América Latina y el Caribe América del Norte Asia meridional África subsahariana
Fuentes: Modificado a partir de Bloom y otros (2014b), utilizando datos de la Encuesta Mundial de Gestión (https:// worldmanagementsurvey.org/ ) y los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (https://databank.worldbank.org /source/world-development-indicators).
Nota: En el eje Y se muestra la calificación promedio de la gestión a nivel de país de las empresas manufactureras; para cada empresa, se calcula una calificación promedio a partir de múltiples prácticas de gestión. Años de los datos: 2004-22; el PIB per cápita es el promedio correspondiente al período 2012-21. PIB = producto interno bruto; PPA = paridad del poder adquisitivo.
Más recientemente, en Dahlstrand y otros (2025) se llega a la conclusión de que los países en desarrollo también tienen una escasez de “líderes” de gestión que los autores asocian con una mayor productividad. Esta carencia en la gestión es especialmente alta en Brasil, el único país de América Latina y el Caribe incluido en la muestra. No solo es difícil encontrar este tipo de gerentes, sino que a menudo no dirigen las empresas que más se beneficiarían en términos de resultados.
Cada vez hay más bibliografía en la que se intenta determinar cómo elevar el nivel de estas capacidades (véanse Cirera y Maloney, 2017; McKenzie y Woodruff, 2015, y Verhoogen, 2023 para una revisión). En el gráfico 2.14 se representan las funciones de distribución de probabilidad de las calificaciones de gestión de los países de América Latina y se las compara con el valor de frontera (Estados Unidos). Las empresas de todos los niveles
GRÁFICO 2.14 Las brechas en la calidad de la gestión son evidentes en empresas de todos los niveles de sofisticación en varios países de América Latina y el Caribe
Calificación del manejo de la densidad
México Estados Unidos
Fuente: Gráfico original de esta publicación basado en datos de la Encuesta de Gestión Mundial (https://worldmanagementsurvey.org/ ).
Nota: En el gráfico se muestra la distribución de las puntuaciones z de la calidad de gestión, que van de 1 (peor práctica) a 5 (mejor práctica) en 18 prácticas clave de gestión.
de sofisticación están rezagadas y, en algunos casos, incluso las de los deciles más altos de la distribución presentan mayores brechas de calidad de gestión en comparación con las estadounidenses (Maloney y Sarrias, 2017). Este patrón indica que no bastará con recortar la cola izquierda (eliminar a los rezagados) y aumentar la competencia. De conformidad con las observaciones de Bloom y otros (2012), la proporción de empleados y gerentes con título universitario se correlaciona con prácticas de gestión más avanzadas, especialmente entre las mejores empresas. El hecho de que el gerente haya estudiado en el extranjero tiene el mayor peso entre las mejores empresas.
Según datos de todo el mundo, se pueden enseñar habilidades básicas de gestión a las empresas existentes, y sus efectos positivos pueden ser duraderos. Los ensayos controlados aleatorios realizados en India muestran aumentos notables y persistentes en los indicadores de desempeño para mejorar la calidad de la gestión en las empresas de indumentaria, incluidas las exportaciones (Bloom y otros, 2020). Un experimento similar realizado
en Colombia arroja resultados positivos, especialmente cuando la consulta estaba dirigida a un grupo de gerentes y trabajadores (Iacovone, Maloney y McKenzie, 2022). Un examen de los efectos a largo plazo del Programa de Productividad del Plan Marshal (1952-58) revela que las empresas que recibieron capacitación en gestión en el marco del programa en la Italia de la posguerra tenían un 29 % más de probabilidades de exportar 15 años después de la finalización del programa, y los volúmenes de exportación fueron un 17 % más altos entre los exportadores participantes (Giorcelli, 2019). El aumento de la calidad para los exportadores funciona mejor cuando el programa combina el apoyo con la calidad de la gestión para generar más exportaciones. Según Atkin, Khandelwal y Osman (2017), las exportaciones pueden generar una importante transferencia de conocimiento que aumenta la calidad de los productos.
La gran mayoría de las economías avanzadas y asiáticas cuentan con organismos dedicados a brindar servicios de extensión a las empresas, a menudo en forma de subvenciones públicas. La rentabilidad puede ser bastante alta, sobre todo cuando los servicios de extensión están a cargo de consultores privados. En Bloom y otros (2020), se observa que los servicios de extensión de la gestión privada otorgados a empresas textiles indias por Accenture incrementaron la producción un 11 % en un año, con lo que se pagó el costo total del programa. Esto plantea otro aspecto de la paradoja de la innovación. ¿Por qué, si la rentabilidad es tan alta, las empresas no invierten ellas mismas? Esta falta es especialmente desconcertante entre las “mejores” empresas, que, a pesar de que presumiblemente cuentan con los recursos, a menudo son las que están más rezagadas respecto de sus puntos de referencia internacionales.
Barreras conductuales y exceso de confianza o asimetrías de información Una posible explicación de la poca inversión de las empresas está relacionada con la falta de información sobre dónde se ubica el punto de referencia. Pero un factor más profundo es que las empresas pueden verse obstaculizadas por sesgos de comportamiento tanto en su propia evaluación de la calidad de los gerentes como en la evaluación de su proximidad general al nivel de frontera. Uno de esos sesgos está relacionado con el exceso de confianza en la propia capacidad respecto de otros competidores, tendencia que se conoce en la bibliografía conductual como “desatención del grupo de referencia” (Camerer y Lovallo, 1999). Los emprendedores pueden creer que tienen una habilidad particular, pero pueden no darse cuenta de que están compitiendo con otros que también poseen esa habilidad. Este sesgo está relacionado con el efecto Dunning-Kruger (Kruger y Dunning, 1999),
en el que las personas con competencia limitada en un dominio particular sobreestiman sus habilidades. Por ejemplo, si una empresa cree que ya está adoptando tecnologías sofisticadas —ya sean avances tecnológicos o de gestión— en comparación con sus competidores, es poco probable que invierta en actualizarlas.
Los datos de la Encuesta Mundial sobre Gestión indican que, contrariamente a las empresas que tienen una visión racional de su capacidad de gestión, cuanto peor es la medida objetiva del desempeño real de la empresa (línea horizontal), mayor es la medida (subjetiva) que tiene el gerente de su capacidad (línea vertical). Esto se muestra en el gráfico 2.15, donde una altura por encima de la línea de 45 grados (evaluación subjetiva más alta que la real) indica un aumento de las evaluaciones subjetivas y con exceso de confianza. Además, los países con el exceso de confianza promedio más alto se concentran en América Latina: Argentina, Brasil, Chile y México. Estas conclusiones sugieren que la falta de capacidad de gestión no solo reduce la productividad, sino que también impide a la empresa tener una visión clara de cómo podría mejorar.
En la encuesta sobre adopción de tecnología en las empresas también se pide a los gerentes que autoevalúen su nivel tecnológico en relación con sus pares, y se llega a la conclusión de que ese exceso de confianza puede ser una barrera importante para la adopción de tecnología (gráfico 2.16).
Una vez más, la autoevaluación tiene una correlación baja —o, en el caso de Chile, una correlación negativa— con la medida objetiva del grado de sofisticación de la tecnología que las empresas utilizan para llevar a cabo las funciones generales. También en este caso, el exceso de confianza o la desatención del grupo de referencia es mayor en el caso de las empresas que utilizan tecnologías menos sofisticadas. Este exceso de confianza en América Latina se encuentra entre los más altos en términos de optimismo desproporcionado en el conjunto de datos de la encuesta sobre adopción de tecnología en las empresas. Los orígenes no están claros, pero pueden estar relacionados con la escasez de capital empresarial analizada en el capítulo 1, es decir, la incapacidad de utilizar la información para modificar las ideas preconcebidas en torno a los beneficios de invertir en nuevas tecnologías en comparación con mantener la situación actual. Por lo tanto, una clave para invertir en la mejora de las capacidades en la región sería reducir estos sesgos subjetivos mediante herramientas de análisis comparativo que proporcionen información objetiva a los gerentes acerca de sus capacidades reales.
GRÁFICO 2.15 Las empresas latinoamericanas tienen un exceso de confianza en su capacidad de gestión
Autocalificación promedio de la práctica de gestión México
2,5 3,0 3,5 4,5 4,0
Irlanda Nueva Zelandia
Brasil Chile Argentina Portugal Grecia India China
Irlanda del Norte Australia Italia Canadá
Estados Unidos Alemania
Gran Bretaña Francia Polonia
Calificación promedio de la práctica de gestión Japón
Suecia
Fuente: Cirera y Maloney (2017), a partir de Bloom y Van Reenen (2007), utilizando datos de la Encuesta Mundial de Gestión.
GRÁFICO 2.16 Algunas empresas de Brasil y Chile están demasiado confiadas en la sofisticación de su tecnología en comparación con otras empresas del país a. Brasil b. Chile Autoevaluación de la tecnología
del índice de uso intensivo de tecnología para las
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de la encuesta del Banco Mundial sobre la adopción de tecnología en las empresas de Brasil y Chile.
Nota: El gráfico se centra en la sofisticación de la tecnología para las funciones generales de las empresas (FGE). Las líneas azules muestran el ajuste cuadrático con intervalos de confianza del 95 % del diagrama de dispersión de la autoevaluación de las empresas frente a la sofisticación tecnológica real. Por encima de la línea de 45 grados, la autoevaluación es más alta que el índice de sofisticación real.
Capital organizacional y uso productivo del conocimiento
Más allá de las capacidades de gestión individuales, en un número cada vez mayor de publicaciones se destaca el papel del capital organizacional. Adquirir el conocimiento necesario para utilizar las nuevas tecnologías e innovar es costoso, y los gerentes y trabajadores se ven limitados por el tiempo y la capacidad de que disponen para abordar problemas complejos. Mediante las diferentes estructuras organizativas se dividen las tareas entre el personal de manera tal de atenuar esta limitación individual y aumentar la capacidad de resolución de problemas de las empresas. Por ejemplo, en las empresas con una jerarquía piramidal basada en el conocimiento que organiza a los trabajadores en capas de diferentes tamaños —donde las capas superiores son más pequeñas pero incluyen a empleados con más conocimiento—, si un problema no está dentro de la capacidad del personal, pueden buscar ayuda de trabajadores especializados de uno o más niveles superiores7.
La incorporación de nuevas capas permite que los trabajadores se especialicen en tareas más específicas, refuerza el seguimiento y facilita el uso eficiente del conocimiento al reasignar los problemas a unos pocos individuos en lugar de incurrir en el costo de tener que volver a entrenar a todos los trabajadores de producción. Estos cambios tienen consecuencias positivas para el desempeño de las empresas. Las evidencias recientes muestran una correlación positiva entre el número de capas y la productividad (Caliendo y otros, 2020; Garicano y Hubbard, 2016), el valor agregado (Spanos, 2019) y el desempeño de las exportaciones (Caliendo, Monte y Rossi-Hansberg, 2017; Cruz, Bussolo e Iacovone, 2018; Spanos, 2016). Por ejemplo, las empresas con un mayor número de capas declaran niveles de desempeño más altos y exportan a un mayor número de destinos (Spanos, 2016). Del mismo modo, las empresas que ingresan a los mercados de exportación suelen ser más proclives a incorporar capas adicionales en su estructura organizativa que las empresas no exportadoras, para hacer frente a demandas más complejas (Caliendo, Monte y Rossi-Hansberg, 2017)8 .
Existe una complementariedad intrínseca entre la tecnología y la innovación y la organización de las empresas. Por una parte, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tiene consecuencias significativas para la organización de las empresas. Las mejoras en las tecnologías de comunicación reducen el costo de interacción entre las capas, de modo que los trabajadores de producción pueden confiar con mayor frecuencia en trabajadores especializados para hacer frente a problemas excepcionales.
Al mismo tiempo, permiten que los trabajadores de la capa superior aprovechen una mayor parte de su tiempo disponible para resolver problemas (Mariscal, 2018). Por ejemplo, ciertas tecnologías de la información —como la planificación de los recursos empresariales— permiten a los gerentes manejar más solicitudes de sus subordinados (Bloom y otros, 2014a). En un nivel más bajo de la jerarquía, las tecnologías avanzadas de fabricación y control de calidad aumentan la autonomía de los trabajadores de la producción, lo que les permite lidiar con problemas más complejos y reduce la necesidad de que los gerentes supervisen las actividades laborales (Dixon, Hong y Wu, 2021). Según Jiang (2021) y Kang y Suh (2022), las tecnologías avanzadas de comunicación permiten ampliar el alcance geográfico de la función de control de las empresas de una organización al reducir los costos de comunicación interna.
Por otro lado, el uso de tecnologías más avanzadas también requiere cambios en la organización. “Conectar computadoras o equipos de telecomunicaciones no es suficiente para mejorar la calidad o la eficiencia de los servicios”, señalan Bresnahan, Brynjolfsson y Hitt (2002). Las empresas deben atravesar una serie de cambios en su organización para adoptar e integrar con éxito las nuevas tecnologías. De acuerdo con datos recientes, existe un vínculo entre la adopción de tecnología y las nuevas prácticas laborales (Bartel, Ichniowski y Shaw, 2007) y los beneficios de las TIC están estrechamente vinculados con el modo en que se organizan las empresas (Bloom y otros, 2012; Brynjolfsson, Hitt y Yang, 2002). Por ejemplo, utilizando datos sobre la adopción de tecnología en los departamentos de policía de Estados Unidos, Garicano y Heaton (2010) muestran la importancia de alinear la adopción de tecnología con prácticas de organización y gestión adecuadas. Así llegan a la conclusión de que el impacto positivo de la tecnología en el desempeño depende de la presencia de prácticas específicas de este tipo que complementen su implementación.
Estos cambios organizativos son necesarios no solo para gestionar el conocimiento más complejo, sino también para crear los incentivos requeridos para aplicar con éxito las nuevas tecnologías. Según Brynjolfsson y Hitt (2000), las inversiones en la organización desempeñan un papel fundamental en el impacto de las TIC en la productividad. Por el contrario, las barreras organizativas pueden reducir la adopción de tecnologías más eficientes debido a la falta de alineación de los incentivos, como muestra un estudio de la industria de balones de fútbol de Pakistán (Atkin y otros, 2017), donde se examina el caso de las tecnologías para cortar cuero.
La complementariedad entre calidad y conocimiento organizacionales también es clara en el contexto de los países latinoamericanos. Al fusionar datos granulares sobre empleadores y empleados con los datos sobre patentamiento y adopción de tecnología en Brasil, podemos observar la complementariedad entre la gestión del conocimiento y la calidad organizacional, medida por el número de niveles jerárquicos dentro de las empresas9. En el gráfico 2.17 se muestra la correlación entre el tamaño de la empresa y la probabilidad de implementar dos actividades que requieren gestionar conocimiento complejo: la adopción de tecnología (resumida mediante un índice de sofisticación tecnológica, gráfico 2.17, panel a) y el patentamiento (gráfico 2.17, panel b). Como era de esperar, el nivel de sofisticación tecnológica aumenta con el tamaño de la empresa, pero es mayor en todo el espectro de tamaño cuando se trata de empresas con cuatro y cinco niveles jerárquicos. Lo mismo ocurre con las patentes, aunque tanto el nivel como la pendiente aumentan a medida que crece el número de niveles jerárquicos.
La relación entre la tecnología y la calidad organizacional también funciona en la dirección opuesta, lo que indica la presencia de un círculo verdaderamente virtuoso. Utilizando los datos de la encuesta sobre adopción de tecnología en las empresas combinados con los datos del RAIS, observamos que dicha adopción en los procesos de planificación y gestión de la producción se traduce en aumentos de niveles jerárquicos en las empresas brasileñas (gráfico 2.18). Esto se debe a que permite a las empresas aumentar los flujos de información, reducir los costos de transacción e integrar las tareas con mayor precisión de manera que sea posible generar más niveles organizativos (Bloom y otros, 2014a).
Ampliar la oferta de capital humano para incrementar el capital organizacional Las empresas mejor gestionadas deben contratar a profesionales calificados, lo que puede plantear desafíos y costos significativos, especialmente en países donde escasean los trabajadores con educación universitaria. Cuando las empresas tienen dificultades para encontrar el talento adecuado para ampliar su fuerza laboral, pueden conformarse con estructuras organizativas que no aprovechan plenamente su conjunto de conocimientos existente. En Hjort, Malmberg y Schoellman (2022), se observa que el crecimiento de los sectores modernos en los países en desarrollo se ve obstaculizado por el alto costo relativo de contratar gerentes, que a menudo se relaciona con niveles educativos más bajos y con la migración de trabajadores altamente calificados a países de ingreso más alto. A medida que los países crecen, disminuye la disparidad de ingresos entre gerentes y no gerentes, según se indica en Esfahani (2019).
GRÁFICO 2.17 El nivel de sofisticación tecnológica y de la actividad de patentamiento de las empresas de Brasil crece a medida que aumenta el tamaño de la empresa y el número de niveles jerárquicos
a. Sofisticación tecnológica
Índice de sofisticación tecnológica prevista
3,5
3,0
2,5
2,0
b. Patentamiento
Probabilidad prevista de patentar
Logaritmo del número de empleados Logaritmo del número de empleados
Fuente: Cirera, Cruz y Martins-Neto (de próxima aparición).
Nota: H1 a H5 indican los cinco niveles jerárquicos de las empresas.
GRÁFICO 2.18 La adopción de la planificación de los recursos empresariales aumenta el número de niveles jerárquicos en empresas de Brasil
Número de niveles jerárquicos
Antes del tratamiento Después del tratamiento
Fuente: Cirera, Cruz y Martins-Neto (de próxima aparición).
Nota: El eje X indica los años anteriores y posteriores a la adopción de la planificación de los recursos empresariales. El año t –1 es el año base.
Las políticas que contribuyen a incrementar la disponibilidad de gerentes y capital humano pueden mejorar la calidad organizativa de las empresas. El aumento repentino de la fuerza laboral con educación universitaria en China condujo a un crecimiento notablemente mayor de la productividad de las empresas de industrias que eran más intensivas en capital humano, impulsado por la adopción acelerada de tecnología y un incremento en el empleo de trabajadores altamente calificados (Che y Zhang, 2018).
La expansión del sistema de educación superior de Viet Nam llevó a las empresas a sustituir a los trabajadores no universitarios con capital sesgado por habilidades y trabajadores con formación universitaria, lo que condujo a un aumento de la productividad (Vu y Vu-Thanh, 2022).
Del mismo modo, la expansión universitaria brasileña entre 2002 y 2012 (recuadro 2.2) contribuyó a aumentar la matrícula en instituciones de educación superior y las tasas de graduación en las microrregiones involucradas. El aumento de la oferta de egresados se tradujo en una reducción en el costo relativo de formar egresados universitarios. Esto, a su vez, aumentó la proporción de trabajadores con formación universitaria en las empresas de las microrregiones con nuevas universidades (gráfico 2.19). La expansión de las universidades dio lugar a una mayor intensidad del capital humano de trabajadores de las empresas.
Más importante aún, en Cirera, Cruz y Martins-Neto (de próxima aparición), se observa un efecto positivo de este aumento de instituciones de educación superior en el número de niveles jerárquicos en las empresas, lo que, como se analizó en la sección anterior, es complementario a la adopción de tecnología (gráfico 2.20). Con un retraso significativo de seis años desde la creación de las nuevas instituciones de educación superior, la cantidad de niveles jerárquicos aumentó en las microrregiones con nuevas universidades. Recientemente, en Dahlstrand y otros (2025) se llega a la conclusión de que la proximidad a las escuelas de negocios aumenta la disponibilidad y la correspondencia de directores ejecutivos del tipo “líder”, que son responsables del mayor crecimiento de la productividad. Estos resultados sugieren que existe un componente importante de la calidad organizacional y de gestión que tiene que ver con la disponibilidad y los costos del capital humano.
RECUADRO
2.2
La expansión de las universidades federales en Brasil
Entre 2000 y 2012, Brasil se embarcó en una ambiciosa política para ampliar el acceso a la educación terciaria mediante la implementación de uno de los mayores programas de construcción de campus de la historia (mapa B2.2.1). El objetivo era ofrecer programas de grado gratuitos y presenciales a jóvenes que residían en zonas con acceso limitado o nulo a instituciones de educación superior. Históricamente, las universidades federales se concentraban en las zonas más pobladas y desarrolladas del país. El programa de expansión ha dado lugar al establecimiento de campus en regiones previamente desatendidas, lo que ha contribuido a una distribución más equitativa de las oportunidades de educación superior en todo Brasil. Esta expansión incluyó la creación de universidades, centros universitarios, colegios e institutos federales de educación, ciencia y tecnología, y aumentó considerablemente la oferta de mano de obra calificada. La red federal de educación superior de Brasil ha crecido de manera notable (para obtener información completa, véase Conceição, 2022). Actualmente comprende 63 universidades federales; 40 institutos federales de educación, ciencia y tecnología; 5 facultades federales, y 2 centros universitarios federales (INEP, 2020).
MAPA B2.2.1 Los programas de educación superior se expandieron considerablemente en microrregiones de Brasil entre 2000 y 2012 a. 2000 b. 2012
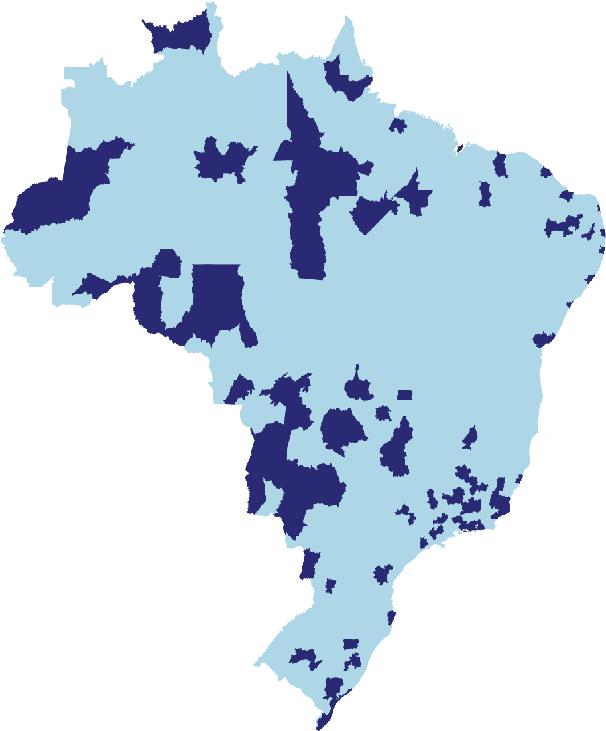
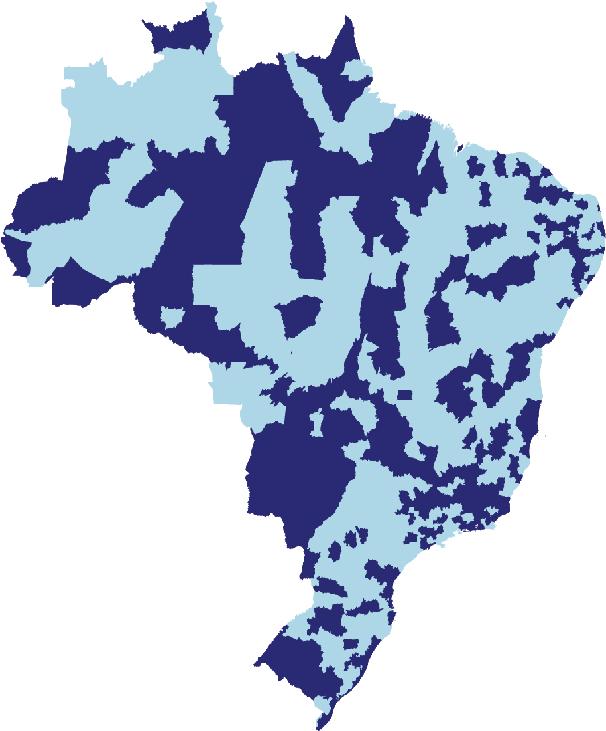
Fuente: Mapa elaborado para esta publicación a partir de datos del censo de la educación superior de Brasil. Nota: Las áreas de color azul oscuro en los mapas muestran las microrregiones de Brasil con al menos un campus que ofrecía cursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en 2000 y 2012.
GRÁFICO 2.19 La oferta de trabajadores con educación universitaria se incrementó tras la apertura de nuevas universidades en Brasil
Efecto promedio
0,020
0,015
0,010
0,005
Gráfico de estudio de eventos de diferencia en diferencias
–0,005
–3–2–101234567891011
Fuente: Cirera, Cruz y Martins-Neto (de próxima aparición).
Nota: En el gráfico se muestran las estimaciones de datos ficticios de “tiempo transcurrido hasta evento” en interacción con un indicador de tratamiento a partir de una regresión que incluye los efectos fijos de establecimiento y año. La variable dependiente es la proporción de trabajadores con educación universitaria. El año t –1 es el año base. Las barras verticales muestran el intervalo de confianza estimado del 95 %, basado en errores estándar agrupados a nivel individual.
Un último elemento importante es cómo este aumento del capital organizacional se traduce en un mejor desempeño. Dada la escasa información sobre las empresas en RAIS, Cirera, Cruz y Martins-Neto (de próxima aparición), siguiendo la metodología sugerida por Imbert y Ulyssea (2023), utilizan la prima salarial de las empresas como medida de productividad. Las empresas que pagan salarios más altos, más allá de la prima asociada con la educación y los años de experiencia de los trabajadores, también son más productivas, y esta prima “adicional” es una buena medida de la productividad de la empresa. Los autores señalan que la prima salarial (productividad) que las empresas pagan a los trabajadores existentes aumenta más rápidamente en las empresas situadas en microrregiones donde se establecieron universidades. Este aumento en el capital organizacional se traduce en un mejor desempeño y salarios más altos para los trabajadores. Uno de los canales que contribuyen a esta mejora del desempeño es la delegación. La contratación de trabajadores más calificados y de gerentes externos permite que las empresas se expandan a tareas más complejas que pueden delegarse a nuevos gerentes. La falta de delegación puede tener un alto costo. Por ejemplo, en Akcigit, Alp y Peters (2021), se concluye que las
GRÁFICO 2.20 Una mayor cantidad de instituciones de educación superior incrementa el número promedio de niveles jerárquicos en las empresas
Efecto promedio
Gráfico de estudio de eventos de diferencia en diferencias
–0,2
–3–2–1012345678910 11 0 0,2
Mínimos cuadrados ordinarios Sun y Abraham (2021) Callaway y Sant’Anna (2021)
Fuente: Cirera, Cruz y Martins-Neto (de próxima aparición).
Nota: Mínimos cuadrados ordinarios basados en las estimaciones pertinentes; Callaway y Sant’Anna, a partir del método de diferencias en diferencias de Callaway y Sant’Anna (2021), y Sun y Abraham, con base en el método descrito en Sun y Abraham (2021). En el gráfico se muestran las estimaciones de datos ficticios de “tiempo transcurrido hasta evento” en interacción con un indicador de tratamiento a partir de una regresión que incluye los efectos fijos de establecimiento y año. La variable dependiente es el número de niveles jerárquicos de conocimiento. El año t–1 es el año base. Las barras verticales muestran el intervalo de confianza estimado del 95 %, basado en errores estándar agrupados a nivel individual.
ineficiencias de delegación en las plantas son la razón de hasta el 11 % de la diferencia de ingreso per cápita entre India y Estados Unidos y explican en parte las diferencias de tamaño entre las plantas de esos dos países. La expansión del capital humano permite mejorar el capital organizacional, incluida la delegación, lo que se traduce en un mejor desempeño.
Barreras a la difusión: Factores externos a la empresa, como el entorno habilitante y los incentivos para la demanda de conocimiento
Como se analizó en el capítulo 1, la ausencia de factores de producción de importancia clave o la presencia de distorsiones graves en los mercados pueden reducir el rendimiento de las inversiones en innovación, lo cual constituye la explicación más probable de la paradoja de la innovación. Claramente, no contar con científicos capacitados puede reducir los
beneficios de la investigación y el desarrollo, y no contar con empresarios que puedan llevar una idea al mercado rompe el vínculo entre las inversiones y el crecimiento. Pero incluso si este fuera el caso, las barreras a la expansión o la exportación, la imposibilidad de importar el capital o los bienes intermedios necesarios, o la incapacidad para financiar y gestionar el riesgo pueden disuadir al innovador más decidido. En esta sección se analizan algunos elementos del entorno que interactúan con las capacidades de las empresas en particular.
Competencia y capacidades
No cabe duda de que, sin competencia, no hay incentivos para que las empresas adquieran nuevas capacidades y transfieran tecnología. La fabricación del Ford Falcon en Argentina es un ejemplo clásico. Los fabricantes realizaron algunas mejoras en 30 años de producción, y la producción continuó durante dos décadas después de que cesara la fabricación en Estados Unidos. Esta atenuación de las presiones a la innovación es inevitable cuando no hay competencia. Tradicionalmente, en América Latina, la competencia ha sido menor y los márgenes han sido más altos que en otras regiones (gráfico 2.21), aunque estos han ido convergiendo a medida que aumentan los márgenes agregados de otras regiones (Maloney y otros, 2024).
GRÁFICO 2.21 Los márgenes han sido más altos en América Latina que en otras regiones, pero están convergiendo
América Latina Resto del mundo OCDE (1990)
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir del trabajo de De Loeker y Eeckout (2018).
Nota: OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En el eje Y se presenta una medida del margen (es decir, el precio sobre el costo marginal). Por ejemplo, un valor de 1,4 implica que, en promedio, las empresas cobran precios un 40 % por encima de los costos.
La falta de un entorno competitivo desincentiva la innovación. Como se destaca en el Informe sobre el desarrollo mundial 2024 sobre la trampa del ingreso mediano (Banco Mundial, 2024), un ingrediente central para acelerar la transición a un ingreso alto es disciplinar a los actores establecidos para que tengan la presión de innovar. Esto se refleja en los datos de la encuesta sobre adopción de tecnología en las empresas. Cuando se pregunta a los gerentes cuáles son los principales factores que impulsan la adopción de una tecnología, la mayoría menciona las presiones de la competencia como el factor más importante. En Chile, se considera que la competencia es el principal factor que impulsa la adopción de tecnología entre las pequeñas y medianas empresas, y es el tercer factor más importante para las grandes empresas, después de la necesidad de reducir costos, que está estrechamente relacionado (gráfico 2.22). Algunos datos de otros países confirman los resultados de estas encuestas. En Perú, por ejemplo, tras la orden de eliminar las barreras de entrada locales, la productividad aumentó, según Schiffbauer, Sampi y Coronado (2025). En términos más generales, las medidas favorables a la competencia dentro de un país tienden a tener efectos positivos en la productividad, la producción y el empleo en los países de ingreso mediano (Banco Mundial, 2024).
GRÁFICO 2.22 La competencia es un factor muy importante para la adopción de tecnología en Chile
Competencia
Reducción de costos
Acceso a nuevos mercados
Elaboración de nuevos productos
Depreciación o reposición
Adaptación a las regulaciones
Adopción de tecnología en otras empresas
Pequeña Mediana Grande
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de la encuesta del Banco Mundial sobre la adopción de tecnología en las empresas.
Nota: El eje X indica el porcentaje de empresas que mencionan un factor específico como impulsor de la adopción de tecnología.
Existe, sin embargo, una complementariedad a menudo descuidada entre la competencia como mecanismo disciplinario y la capacidad de las empresas y los países para responder a ella, que tal vez fue subestimada en el llamado “Consenso de Washington”. Independientemente de la ausencia de distorsiones en el entorno habilitante, las sociedades que no cuenten con las capacidades y estructuras necesarias tendrán dificultades para enfrentar constructivamente la competencia en el nivel de la frontera. Esta observación ha emergido lentamente de la bibliografía, siguiendo a Aghion y otros (2005), donde se postula que los líderes del sector —los que están cerca de la frontera— intentarán escapar de la nueva competencia mediante la innovación, mientras que los que estén más lejos de la frontera pueden llegar a fracasar. Como se muestra en el gráfico 2.23, en un grupo de grandes economías avanzadas (Francia y el Reino Unido) y una economía emergente (China), el 50 % de las empresas se encuentra en la primera categoría y buscan innovar, en comparación con solo el 7 % en Chile (Maloney y Zambrano, 2022). Tener una menor proporción de empresas líderes implica un menor crecimiento. Históricamente, América Latina, ante la mayor competencia derivada de las nuevas tecnologías de la Segunda Revolución Industrial, tuvo muy pocos líderes mundiales y, por lo tanto, subcontrató industrias enteras (sobre todo, la minería) a terceros, o alzó barreras de protección, como se analizó en el capítulo 1.
GRÁFICO 2.23 Chile tiene una baja proporción de empresas “líderes”, es decir, que promueven la innovación cuando aumenta la competencia
Fuente: Maloney y Zambrano (2022).
Nota: Datos del Reino Unido basados en Aghion y otros (2009). Datos de Francia basados en Aghion y otros (2021). Datos de China basados en Bombardini, Li y Wang (2017). Datos de Chile basados en Cusolito, García y Maloney (2023). PIB = producto interno bruto.
En la bibliografía sobre comercio se observan resultados similares con respecto al “shock de China”. En Bustos (2011), se muestra de qué manera las reducciones arancelarias en Argentina en el contexto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) incentivaron a las empresas a adoptar nuevas tecnologías, teniendo en cuenta el aumento de la escala y de las ganancias. Sin embargo, este efecto positivo se concentró en las empresas ubicadas en la parte superior de la distribución de la productividad, es decir, las que tenían más capacidad. De manera similar, en el trabajo de Bas y Berthou (2016) se llega a la conclusión de que, durante el proceso de liberalización del comercio en la década de 1990 en India, solo las empresas de los deciles medianos y altos de productividad incrementaron la adopción de tecnología y la importación de bienes de capital luego de los recortes arancelarios en los intermediarios. En esta bibliografía se confirman las complementariedades entre competencia y capacidades.
La causalidad, sin embargo, también puede ir en sentido contrario. En Akcigit y Ates (2023), se sostiene que la disminución de la competencia y el dinamismo dentro de Estados Unidos se debe precisamente a la caída de la difusión de nuevas tecnologías. Cuando la difusión del conocimiento se desacelera con el tiempo, los líderes del mercado se protegen de ser copiados, lo que les ayuda a establecer un poder de mercado más sólido.
Una disminución en la difusión del conocimiento es la explicación plausible de la creciente brecha de productividad entre las empresas que se ubican en la frontera y las que se encuentran rezagadas en Estados Unidos; los autores llegan a la conclusión de que la disminución de la competencia resultante explica más del 70 % del declive del dinamismo empresarial. Postulan, asimismo, que la disminución del conocimiento y los efectos secundarios de la difusión dan como resultado un mercado con cada vez menos tecnología, agravado por prácticas regulatorias deficientes que hacen que las empresas líderes restrinjan los flujos de conocimiento.
No obstante, la cuestión es que la competencia y las capacidades técnicas y empresariales no pueden tratarse como ámbitos individuales dentro de las políticas. En el recuadro 2.3 se describe un ejemplo de instrumento de política pública en el que se reconoce esta complementariedad al intentar aumentar la competencia a través de la liberalización del comercio y, al mismo tiempo, desarrollar capacidades para facilitar el ajuste y la transición a actividades de mayor valor agregado. América Latina necesita más competencia, y las capacidades sobre conocimiento son imprescindibles tanto para generarla como para garantizar efectos positivos en el crecimiento.
RECUADRO 2.3 Programa Nacional de Transformación Productiva de Argentina
Un ejemplo de política pública para intentar abordar la complementariedad entre la competencia y las capacidades es el Programa Nacional de Transformación Productiva (PNTP) de Argentina, que tuvo corta duración. Creado en 2016 en el seno de la Secretaría de Transformación Productiva del Ministerio de Producción, el PNTP vino a modificar el enfoque tradicional sobre la asistencia para el ajuste comercial mediante la subvención de los costos laborales y la reconversión profesional con apoyo a la transformación de empresas poco competitivas (denominadas “empresas en transformación”) y la reasignación de factores de producción a “empresas dinámicas” con potencial competitivo. Por ejemplo, una empresa de un mercado interno muy protegido podía cerrar cuando se eliminaran las barreras comerciales o bien solicitar ayuda al PNTP con un plan de transformación que modificara su modelo de negocios, aunque normalmente con menos trabajadores.
Beneficios del
programa
En el caso de los trabajadores desplazados, el PNTP proporcionaba un seguro ampliado de desempleo que ascendía a 2,5 veces el salario mínimo durante un período de hasta seis meses (mucho más generoso que el seguro de desempleo estándar), asistencia para encontrar un nuevo empleo y beneficios de reubicación (aunque rara vez se utilizaron). Para las empresas en transformación, el programa ofrecía préstamos accesibles con tasas de interés subvencionadas y asistencia técnica en aspectos tecnológicos proporcionada a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Ejecución del programa
La ejecución del PNTP implicó una importante coordinación intergubernamental. Para identificar a los posibles beneficiarios, se requería que el personal del programa y funcionarios públicos del área de trabajo promovieran el programa a través de asociaciones empresariales y sindicatos. En general, los dirigentes sindicales veían el programa de manera positiva porque ayudaba a la resolución de conflictos. En el proceso de aprobación, la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior se encargó de proporcionar medidas de evaluación y asistencia técnica a las empresas que habían elaborado estrategias de transformación o expansión. Nueve funcionarios con formación de posgrado y experiencia empresarial evaluaron la viabilidad de
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 2.3
Programa Nacional de Transformación Productiva de Argentina (continuación)
los proyectos y propusieron soluciones para mejorarlos; el INTI prestó servicios de extensión tecnológica.
Ejemplos de casos
Varias empresas de ensamblaje de computadoras utilizaron con éxito el PNTP para gestionar su transformación. Un ejemplo destacado es el de una ensambladora de computadoras de tamaño mediano de Córdoba que empleaba a unos 500 trabajadores. A través del PNTP, la empresa desarrolló un plan de transformación para convertirse en distribuidor autorizado de una importante marca internacional y, al mismo tiempo, conservar las capacidades de servicio técnico. La transformación requirió reducir la fuerza laboral a aproximadamente 220 empleados, pero permitió que la empresa siguiera siendo viable en el nuevo entorno competitivo. El PNTP proporcionó beneficios de desempleo extendidos para los trabajadores desplazados, asistencia financiera a través de subsidios con tasa de interés para que la empresa pudiera desarrollar su nueva infraestructura logística y asistencia técnica de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior para desarrollar el nuevo modelo de negocios.
Otro caso se refería a una pequeña empresa de ensamblaje de computadoras que se alejó por completo del hardware y se transformó en una empresa de desarrollo de software especializada en sistemas de planificación de recursos empresariales para pymes. En el marco de esta transformación se mantuvieron los puestos más calificados, pero fue necesario despedir a la mayoría de los trabajadores de la línea de montaje.
Fuente: Castro (2025).
Financiamiento y capacidades: Gestión del riesgo de innovación
La función del riesgo en la adopción de tecnologías y la innovación que se destaca en el gráfico 1.12 está respaldada por una abundante bibliografía. Por ejemplo, en Antràs y Helpman (2006) se sostiene que las instituciones nacionales deficientes, que ya sea excluyen a los empresarios, crean mayor incertidumbre en las reglas del juego o dificultan la gestión
de las consecuencias de las pérdidas (como leyes de quiebra deficientes), también hacen que los países más pobres se especialicen en productos menos riesgosos. En Doraszelski y Jaumandreu (2013) se señala que la participación en investigación y desarrollo duplica aproximadamente el grado de incertidumbre en la evolución del nivel de productividad de un productor.
El riesgo y la incertidumbre también forman parte de las consideraciones de las empresas a la hora de adoptar tecnologías existentes. Tanto las empresas que las adoptan como las que no lo hacen informan en la encuesta pertinente que la falta de demanda futura o la incertidumbre sobre ella es el tercer obstáculo más importante, después de la falta de información, conocimiento o capacidad técnica, y el costo (gráfico 2.24). De manera similar, en Colombia, el 84 % de las empresas mencionan que la incertidumbre en torno a la demanda de bienes y servicios innovadores es una barrera para la innovación10 .
Hay pruebas sustanciales de que los mercados financieros poco afianzados prohíben la difusión del riesgo11. Según Foster y Rosenzweig (2010), en el contexto de la agricultura de pequeña escala, la escasa disponibilidad de
GRÁFICO 2.24 Las empresas de Brasil y Chile mencionan el riesgo y la incertidumbre como el tercer obstáculo principal a la adopción de tecnología
Falta de información, conocimiento o capacidad técnica
Costo
Falta de demanda o incertidumbre al respecto
Falta de financiamiento
Regulaciones gubernamentales
Falta de infraestructura
Adquirieron máquinas, equipos o software
No adquirieron nada
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de la encuesta del Banco Mundial sobre la adopción de tecnología en las empresas.
Nota: En el eje X se muestra el porcentaje de empresas que mencionan un obstáculo particular para la adopción de tecnología.
seguros y créditos es un factor que retrasa en gran medida la adopción de nuevas tecnologías rentables. En relación con esto, en Gorodnichenko y Schnitzer (2013) se aportan evidencias de que las restricciones financieras afectan los incentivos de las empresas para innovar, lo que en última instancia limita la capacidad de los países pobres para ponerse a la altura tecnológica de las naciones ricas. La mayor calidad de los productos guarda estrecha correlación con la profundidad financiera y la incidencia de perturbaciones exógenas —por ejemplo, la crisis financiera asiática—, como se muestra en el gráfico 2.25 (Krishna y otros, 2023). Los bajos niveles de crédito privado de América Latina y el Caribe se reflejan en índices más amplios de profundidad financiera, en los que la región ocupa el penúltimo lugar, seguida únicamente de África subsahariana (gráfico 2.26)12 . Además, la región solo se sitúa por encima de África subsahariana y Asia oriental y el Pacífico en términos de sucursales bancarias por cada 100 000 habitantes, con 11 sucursales, en comparación con 25 en América del Norte13.
Aumento de la calidad
0,08
0,06
0,04
Argentina
Guatemala
Venezuela
Indonesia
Pakistán
0,02
GRÁFICO 2.25 El crecimiento de la calidad se correlaciona con la profundidad financiera 0
Australia
Irlanda
Dinamarca
Suecia
Perú
Brasil
México
Filipinas
Sri Lanka
Colombia
Italia
Noruega Francia
Finlandia
Canadá
Reino Unido
Suiza
Japón
Países Bajos
Portugal
Austria Alemania
Bélgica y Luxemburgo
Israel
Egipto, Rep. Árabe de
Polonia El Salvador
India
Bangladesh
Türkiye
Rep. Dominicana
Costa Rica
Honduras
Singapur España
Tailandia
Corea, Rep. de Malasia
Macao, RAE de (China)
Sudáfrica
Crédito privado de bancos de depósito (PIB)
Hong Kong, RAE de (China)
Fuente: Krishna y otros (2023).
Nota: En este gráfico se muestra la tasa media de crecimiento de la calidad (entre productos) en comparación con el desarrollo financiero de los países que exportan al menos 50 productos de la categoría SA10 a Estados Unidos. Pendiente = 0,02 (t-estadístico = 5,35). PIB = producto interno bruto.
GRÁFICO 2.26 La calidad de los mercados financieros de América Latina y el Caribe es bastante baja en comparación con la de otras regiones del mundo
África subsahariana América Latina y el Caribe
meridional
Medio y Norte de África
Promedio, 2001-10
oriental y el Pacífico Europa y Asia central América del Norte
Promedio, 2011-20
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de la base de datos del Índice de Desarrollo Financiero del Fondo Monetario Internacional.
Nota: El Índice de Mercados Financieros está conformado por: 1) el Índice de Profundidad de los Mercados Financieros (que compila datos sobre la relación entre capitalización bursátil y PIB, acciones negociadas y PIB, títulos de deuda internacionales de Gobiernos y PIB, y total de títulos de deuda de empresas financieras y no financieras y PIB); 2) el Índice de Acceso a los Mercados Financieros (que recopila datos sobre el porcentaje de capitalización bursátil no incluida en las 10 empresas más grandes y el número total de emisores de deuda —nacionales y externos, no financieros y corporaciones financieras— por cada 100 000 adultos), y 3) el Índice de Eficiencia de los Mercados Financieros (que recopila datos sobre el coeficiente de rotación bursátil, es decir, relación entre acciones negociadas y capitalización). PIB = producto interno bruto.
Sin embargo, la escasa capacidad (capital emprendedor) para evaluar y gestionar el riesgo por parte de las empresas (como se describe en el recuadro 1.1 del capítulo 1) también explica la baja tasa de riesgos asumidos en América Latina y el Caribe. Históricamente, los empresarios extranjeros que impulsaron la industrialización no se caracterizaban por tener mayor acceso al capital (Maloney y Zambrano, 2022). Por ejemplo, en la encuesta sobre adopción de tecnología en las empresas, la “falta de financiamiento” de las empresas brasileñas y chilenas ocupa un lugar bastante bajo en lo que respecta a las barreras a la innovación (gráfico 2.24). En Colombia, la mayor calidad de las exportaciones guarda estrecha relación con la calidad de la gestión, pero el acceso al financiamiento parece relativamente poco importante. En la práctica, las deficiencias de la capacidad de gestión —por ejemplo, la incapacidad para llevar la contabilidad o elaborar un plan de negocios— pueden, de por sí, limitar el acceso al financiamiento. Además, es posible que los bancos carezcan de la capacidad necesaria para evaluar el probable éxito de un proyecto propuesto.
En resumen, hay pruebas contundentes de que las capacidades de gestión y el acceso al financiamiento están relacionados, y ambos actúan como barreras para que las empresas apuesten a que una nueva tecnología mejore sus resultados.
Políticas que propician la innovación
Los Gobiernos de la región de América Latina y el Caribe desempeñan una función preponderante a la hora de facilitar un entorno habilitante para el aprendizaje. Como se muestra en el gráfico 1.12 del capítulo 1, los Gobiernos deben supervisar el funcionamiento general del sistema nacional de innovación, además de resolver las fallas del mercado y del sistema y mantener la coordinación entre los diversos actores para ampliar y acumular las capacidades de aprendizaje. Si bien la mayoría de los países de la región ha expandido la combinación de políticas de innovación para incluir más instrumentos normativos, el alcance y la profundidad de esta combinación es desigual en la región. Países como Brasil, Chile y Colombia cuentan con un número importante de políticas de apoyo a la innovación en las empresas. En estos países, las políticas han evolucionado considerablemente no solo para respaldar la innovación de los actores establecidos, sino también los nuevos emprendimientos innovadores y la innovación verde.
En el capítulo 5 se ofrece una breve hoja de ruta para transformar las políticas industriales en políticas de aprendizaje para un crecimiento sostenido. A pesar de la expansión de la combinación de políticas en los países de América Latina y el Caribe, subsisten varios problemas en el ámbito de las políticas de innovación y tecnología. En primer lugar, el papel del Gobierno en las políticas de innovación no es solo coordinar a los actores privados, sino también a los actores públicos y los ministerios, y las políticas de innovación aún están fragmentadas en la región. Parte del problema está relacionado con la volatilidad de la agenda de innovación y la ausencia de una estrategia a mediano y largo plazo; de hecho, la estrategia varía —a menudo, radicalmente— con cada cambio de Gobierno. Además de la fluctuación del ciclo político, hay falta de coordinación entre ministerios y organismos, en un contexto en el que los Gobiernos deben eliminar las barreras a la inversión y los prejuicios contra el conocimiento externo. El uso de conocimiento externo por parte de las empresas suele estar sujeto a gravámenes en América Latina y el Caribe. En De Souza, Gaetani y Mestieri (2024), se utilizan datos de Brasil para llegar a la conclusión de que los aranceles pueden aumentar el flujo de transferencia de conocimiento porque las empresas extranjeras pueden sustituir la inversión en producción nacional por exportaciones o vender licencias tecnológicas
a empresas nacionales. Esto implica que la combinación de la liberalización del comercio con subvenciones para alentar la transferencia de tecnología puede aumentar significativamente el bienestar. Es fundamental incentivar el uso del conocimiento externo.
En segundo lugar, los sistemas de innovación de América Latina y el Caribe tienden a estar fragmentados y mal articulados; por lo tanto, deben diseñarse incentivos para mejorar esta articulación. Finlandia, por ejemplo, eliminó las exenciones fiscales para las empresas en favor de donaciones de contrapartida, lo que incentivó a varias partes a trabajar juntas en un mismo proyecto, como empresas y universidades. América Latina y el Caribe aún está considerablemente rezagada en lo que respecta a las interacciones entre la industria y la universidad (capítulo 3).
En tercer lugar, si bien los países han desarrollado importantes incentivos fiscales y subsidios para investigación y desarrollo que pueden ser justificados, estos no siempre se centran en las principales fallas del mercado o se orientan en la dirección correcta. Las inversiones, que van desde viajes de promoción de inversiones al extranjero hasta investigación y desarrollo, están sujetas a la externalidad de la apropiación: no se puede impedir que otras empresas utilicen el mismo conocimiento, y esto lleva a las empresas a invertir menos. Además, los efectos indirectos de la investigación y el desarrollo son considerables, al menos en los países de ingreso alto. En Lucking, Bloom y Van Reenen (2019) se observa que la relación entre los beneficios sociales y los beneficios privados de la investigación y el desarrollo es de uno a cuatro en Estados Unidos. Los subsidios a la investigación y el desarrollo, los créditos fiscales y la protección de patentes son mecanismos diseñados para alentar a las empresas a invertir en conocimiento que contribuya a lograr un beneficio social óptimo. Sin embargo, estos mecanismos pueden ser contraproducentes si no están bien diseñados, o si las empresas no son capaces de invertir adecuadamente o están operando en un entorno habilitante en el que tales inversiones no conducirán a un conocimiento adicional. Por ejemplo, los subsidios a la investigación y el desarrollo pueden prolongar la vida útil de las empresas que deberían salir del mercado (Acemoglu y otros, 2018). Utilizando datos sobre Brasil, en De Souza (2023) se argumenta que los subsidios a la innovación pueden conducir a una innovación de baja calidad y a una expansión dirigida a los mercados protegidos. Además, en Akcigit, Pearce y Prato (2024) se concluye que el impacto de los subsidios a la investigación y el desarrollo se refuerza cuando se combina con políticas de educación superior. En los países en desarrollo, es probable que las políticas educativas más adecuadas que engrosan la reserva de potenciales empresarios y pueden crear mejores
empresas generen mayores beneficios públicos y más innovación a largo plazo. El mejor programa de cambios en las políticas para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe posiblemente constaría de los siguientes pasos: primero, fortalecer la calidad del conjunto de talentos y de los emprendedores, luego apoyar la entrada de empresas innovadoras y, finalmente, subvencionar a las empresas establecidas para realizar actividades de investigación y desarrollo.
Por último, las políticas destinadas a propiciar la innovación deben estar dirigidas a destinatarios específicos. En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, los recursos fiscales son limitados y no se puede brindar respaldo a todas las empresas. Tratar de mejorar la calidad de las empresas de todos los ámbitos es demasiado caro, y no todas están dispuestas a acumular las capacidades necesarias para asumir riesgos. Lo que se necesita es un enfoque gradual. Las medidas no focalizadas de bajo costo que pueden proporcionar infraestructura de información a la mayoría de las pymes de la región pueden actuar como un embudo para seleccionar empresas (McKenzie, 2021) que estén más preparadas para emprender intervenciones más costosas y complejas (Bloom y otros, 2013) y pueden incentivar a las empresas a participar en actividades más riesgosas y a acumular capacidades tecnológicas.
Conclusión
En este capítulo nos preguntamos qué impide a las empresas de América Latina y el Caribe utilizar plenamente las tecnologías existentes. Los nuevos datos de la encuesta del Banco Mundial sobre adopción de tecnología en empresas en Brasil y Chile han permitido refinar las evidencias sobre las brechas tecnológicas y constatar que, si bien la difusión de algunas tecnologías digitales se ha acelerado, la región aún está rezagada en cuanto a adopción de tecnologías más complejas y, lo que es más importante, el uso productivo e intensivo de las tecnologías adoptadas. El acceso al conocimiento disponible para impulsar el crecimiento de la región y su utilización también muestra retrasos.
Asimismo, en el capítulo se analizó la pregunta planteada por la paradoja de la innovación: ¿cómo se explica la adopción incompleta de conocimiento y tecnología en América Latina y el Caribe cuando los beneficios podrían ser muy altos? Un factor clave es la falta de capacidades internas de las empresas, desde el capital humano hasta las prácticas gerenciales y el capital organizacional, lo que impide la identificación, implementación y uso de las tecnologías, y la gestión de los riesgos que conlleva la innovación. Esta falta de capacidades se combina con factores del entorno habilitante ajenos
a la empresa. Los mercados financieros poco afianzados, los mercados de factores y productos distorsionados, las barreras al comercio y la inversión externos y la falta o el exceso de competencia efectivamente reducen el rendimiento previsto o hacen que sea imposible invertir.
El próximo capítulo se centra en la misión que desempeñan las universidades de la región como parte del apoyo al proceso de creación y difusión del conocimiento, y cómo y por qué estas instituciones a menudo no cumplen con esa misión.
ANEXO 2A: Datos de la encuesta sobre adopción de tecnología en las empresas utilizados en el capítulo 2
En el capítulo 2 se utilizan datos de la encuesta del Banco Mundial sobre adopción de tecnología en el nivel de las empresas. Se trata de una encuesta representativa a nivel nacional o estatal estratificada por tamaño, grupo, región y sector de la empresa.
Primero se define un conjunto de funciones o tareas habituales y, para cada una, se pregunta a las empresas sobre la tecnología que utilizan. Este capítulo se centra únicamente en las funciones generales de las empresas (FGE), que son funciones relacionadas con las tareas y funciones administrativas y de gestión que deben desempeñar todas las empresas, independientemente de la actividad del sector. En el gráfico 2A.1 se muestra el conjunto de FGE y las principales tecnologías que se pueden utilizar para realizar las tareas básicas de la función empresarial.
La encuesta también sirve para medir las tecnologías aplicadas a las funciones empresariales en 15 sectores que son clave para los países en desarrollo. En el gráfico 2A.2 se muestra un ejemplo de funciones del sector alimentario. La mayoría de las tecnologías allí incluidas pueden clasificarse en una escala que va de 1 (tecnologías manuales) a 5 (tecnologías avanzadas). Esto nos permite crear un índice simple de sofisticación que promedia las funciones generales y las funciones específicas de cada sector. Lo que es más importante, en la encuesta se pregunta a las empresas si han adoptado cada tecnología y, de las que adoptaron, qué tecnología es la más frecuente o más intensamente utilizada. De esta manera, es posible establecer dos medidas de sofisticación: una medida extensiva basada en la adopción y una medida intensiva basada en el uso. Por último, cuando se adopta una tecnología avanzada, en la encuesta se pregunta el año de adopción, lo que nos permite trazar las curvas de difusión (para obtener más detalles, consulte el trabajo de Cirera, Comin y Cruz, 2022).
GRÁFICO 2A.1 Tecnologías y funciones generales de
1. Administración (procesos de recursos humanos, finanzas, contabilidad)
2. Planificación de operaciones de producción o servicios
Procesos escritos a mano
Procesos escritos a mano
Computadoras con software estándar (por ejemplo, Excel)
Aplicaciones móviles o plataformas digitales
Computadoras con software especializado
Software para la planificación de recursos empresariales o equivalente integrado con otras funciones de apoyo administrativo
Computadoras con software estándar
Aplicaciones móviles o plataformas digitales
Software especializado para la planificación y la pronosticación de la demanda
Software para la planificación de recursos empresariales o equivalente integrado con otras funciones de apoyo administrativo
las empresas
3. Fuentes de abastecimiento y adquisiciones
Búsqueda manual de proveedores sin base de datos centralizada
Computadoras con software estándar
Redes sociales en línea, aplicaciones especializadas o plataformas digitales
La gestión de las relaciones con los proveedores no está integrada en la planificación de la producción
La gestión de las relaciones con los proveedores está integrada en la planificación de la producción
4. Comercialización/ información al consumidor
Conversación informal (cara a cara)
Chat en línea (por ejemplo, WhatsApp o internet)
Encuestas estructuradas a consumidores
Software de gestión de relaciones con los clientes
Análisis de macrodatos/ inteligencia artificial
5. Ventas
Ventas directas en el establecimiento
Ventas directas por teléfono o correo electrónico
Ventas a través de plataformas de redes sociales o aplicaciones
Ventas en línea a través de plataformas digitales externas (por ejemplo, Amazon, eBay, Alibaba)
Ventas en línea (comercio electrónico) a través de sitio web propio
Pedidos electrónicos integrados en sistemas especializados de gestión de la cadena de suministro
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de la encuesta del Banco Mundial sobre la adopción de tecnología en las empresas. Nota: Las tecnologías destacadas en negrita y cursiva constituyen las más avanzadas en la función de las empresas.
6. Medios de pago
7. Control de calidad
Intercambio de bienes
Efectivo
Cheque, vale o transferencia bancaria
Tarjeta prepaga, tarjeta de crédito o débito
Pagos en línea o electrónicos
Pagos en línea a través de una plataforma
Moneda virtual o criptomoneda
Procesos manuales, visuales u escritos sin el apoyo de tecnologías digitales
Procesos manuales, visuales u escritos con el apoyo de tecnologías digitales
Control estadístico de procesos
Sistemas automatizados de inspección
GRÁFICO 2A.2 Ejemplo de tecnologías aplicadas a funciones empresariales específicas de un sector: Procesamiento de alimentos
1. Pruebas de insumos
Sensoriales (visuales, olfativas, de color, etc.)
Revisión de las pruebas realizadas por los proveedores en el certificado de análisis
Kits de pruebas no controlados por computadora
Pruebas informatizadas, como cromatografía o espectroscopía
2. Mezcla/ combinación/cocción
Proceso manual
Equipos mecánicos que requieren ser operados por humanos
Equipos electromecánicos que requieren interacción humana de rutina
Equipos electromecánicos controlados por computadoras o robótica con mínima interacción humana
3. Proceso antibacteriano
Métodos mínimos de procesamiento y conservación
Lavado o remojo antibacteriano
Tecnologías de procesamiento térmico
Otros métodos avanzados, como el procesamiento a alta presión y el campo eléctrico pulsado
4. Envasado
Envasado manual en bolsas, botellas o cajas
Equipos mecánicos operados por humanos para el envasado en bolsas, botellas o cajas
Equipos electromecánicos que requieren interacción humana de rutina
Equipos electromecánicos controlados por computadoras o robótica con mínima interacción humana
5. Almacenamiento de alimentos
Protección mínima, cierta exposición a elementos externos
Temperatura ambiente en edificios cerrados
Algún tipo de control de climatización en edificios seguros (por ejemplo, control parcial o estacional).
Edificio totalmente automatizado con climatización y control de seguridad
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de la encuesta del Banco Mundial sobre la adopción de tecnología en las empresas.
Muestras de empresas encuestadas en América Latina y el Caribe
Los resultados informados para las encuestas sobre adopción de tecnología en las empresas en América Latina y el Caribe se basan en datos de dos países de América Latina: Brasil y Chile.
Encuesta sobre adopción de tecnología en empresas de Brasil
La encuesta sobre adopción de tecnología en empresas de Brasil incluye dos estados: Ceará y Paraná. La Federación Industrial del estado de Ceará realizó su encuesta en el segundo semestre de 2019 de manera presencial, con una muestra de 711 empresas. En el estado de Paraná, un contratista privado realizó una encuesta telefónica a 609 empresas en el último trimestre de 2021 y el primer semestre de 2022.
En total, la muestra aleatoria representativa incluye 1320 empresas formales con cinco o más empleados, según los datos del censo de empresas de empleadores y empleados de Brasil de 2018 y 2020 del
Ministerio de Trabajo. También incluye empresas de los sectores de la agricultura, las manufacturas y los servicios.
Encuesta sobre adopción de tecnología en empresas de Chile
En Chile, un contratista privado realizó una encuesta telefónica a 1095 empresas en el primer semestre de 2022. Esta muestra aleatoria representativa a nivel nacional de empresas formales con cinco o más empleados se basa en datos del Servicio de Impuestos Internos. También incluye empresas de los sectores de la agricultura, las manufacturas y los servicios.
Notas
1. El patriarca y buscador de conocimiento de la ficción José Arcadio Buendía hace esta observación en la novela Cien años de soledad (García Márquez, 1967).
2. La planificación de recursos empresariales y la gestión de las relaciones con los clientes son tecnologías relativamente económicas. Existen versiones en la nube que se ofrecen con licencias de bajo costo, sobre todo cuando se trata de adaptaciones de este tipo de tecnologías. Además, en países como Brasil y Chile, hay un amplio mercado de proveedores de soluciones tecnológicas que pueden ayudar a las pequeñas y medianas empresas a adoptar algunas de estas soluciones. En el caso de Brasil, por ejemplo, los servicios de extensión como el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) y el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) pueden proporcionar capacitación en el uso de estas tecnologías.
3. La ola de digitalización que sobrevino como respuesta a la pandemia de COVID-19 (Ávalos y otros, 2024) no se tradujo en algo permanente para muchas empresas. Por ejemplo, en un país avanzado como Australia, las estimaciones indican que alrededor del 60 % de las pymes experimentaron una digitalización deficiente (MYOB, 2022); se trata de casos en los que hay una falta de integración entre las tecnologías digitales adoptadas y otros sistemas y tareas de la empresa. Esto puede deberse a la falta de habilidades y conocimiento técnicos o a no contar con procesos organizativos adecuados para implementar completamente las tecnologías. En consecuencia, algunas de estas tecnologías digitales se van abandonando o no se utilizan plenamente.
4. Por ejemplo, en Atkin, Khandelwal y Osman (2017) se muestra cómo las barreras organizativas y los incentivos laborales desempeñan un papel fundamental como obstáculo para la adopción de una nueva tecnología destinada a aumentar la eficiencia en la producción de balones de fútbol en Pakistán.
5. Para obtener más información sobre el RAIS, consulte su sitio web: http://www .rais.gov.br
6. Estas son las profesiones identificadas por Araújo, Cavalcante y Alves (2009) como altamente correlacionadas con las inversiones en investigación y desarrollo.
7. Las estructuras jerárquicas y piramidales de las empresas también pueden estar relacionadas con las asimetrías de incentivos e información. En una teoría basada en incentivos, las empresas añaden nuevas capas para aumentar el seguimiento e incentivar a los trabajadores a esforzarse más (Calvo y Wellisz, 1978, 1979; Williamson, 1967).
8. Cuando experimentan un crecimiento significativo, los nuevos exportadores a menudo se reorganizan agregando una capa de gestión, ajustando los salarios en las capas existentes y expandiendo el empleo dentro de estas capas para dar cabida a su expansión de manera eficaz. Por el contrario, las empresas con crecimiento limitado tienden a centrarse en expandirse dentro de sus capas existentes aumentando el número de empleados y los salarios medios en lugar de someterse a una reorganización (Caliendo, Monte y Rossi-Hansberg, 2017).
9. En este análisis se sigue a Cruz, Bussolo e Iacovone (2018) y se define el “número de niveles jerárquicos” de las empresas sobre la base de las categorías establecidas en el Código de Ocupaciones de Brasil, que se compone de nueve categorías (G1 a G9) de acuerdo con niveles similares de autoridad, habilidades y competencias (https:// cbo.mte.gov.br/cbosite/pages/home.jsf ).
10. Cálculos originales basados en OCyT (2022).
11. Véase, por ejemplo, Greenwood y Jovanovic (1990), donde se sostiene que los intermediarios financieros fomentan las inversiones de alta rentabilidad y el crecimiento desempeñando una doble función: comparten los riesgos de inversión idiosincrásicos y eliminan ex ante la incertidumbre sobre una baja de las tasas de rentabilidad. En Beck (2002), Do y Levchenko (2007), Hausmann, Hwang y Rodrik (2007), y Kletzer y Bardhan (1987), entre otros, se exploran los vínculos entre el desarrollo financiero y los patrones de especialización de la producción.
12. Datos de libre acceso del Banco Mundial, crédito interno al sector privado (porcentaje del PIB), https://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS .
13. Datos de libre acceso del Banco Mundial, sucursales de bancos comerciales (por cada 100 000 adultos), https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRCH .P5?locations=ZJ-Z7-XU-ZG-Z4-8S .
Bibliografía
Acemoglu, D., U. Akcigit, H. Alp, N. Bloom, and W. Kerr. 2018. “Innovation, Reallocation, and Growth.” American Economic Review 108 (11): 3450–91.
Aghion, P., A. Bergeaud, M. Lequien, M. Melitz, and T. Zuber. 2021. “Opposing Firm-Level Responses to the China Shock: Horizontal Competition versus Vertical Relationships?” NBER Working Paper 29196, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith, and P. Howitt. 2005. “Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship.” Quarterly Journal of Economics 120 (2): 701–28.
Aghion, P., R. Blundell, R. Griffith, P. Howitt, and S. Prantl. 2009. “The Effects of Entry on Incumbent Innovation and Productivity.” Review of Economics and Statistics 91 (1): 20–32.
Akcigit, U., H. Alp, and M. Peters. 2021. “Lack of Selection and Limits to Delegation: Firm Dynamics in Developing Countries.” American Economic Review 111 (1): 231–75.
Akcigit, U., and S. T. Ates. 2023. “What Happened to US Business Dynamism?” Journal of Political Economy 131 (8): 2059–124.
Akcigit, U., J. Pearce, and M. Prato. 2024. “Tapping into Talent: Coupling Education and Innovation Policies for Economic Growth.” Review of Economic Studies 92 (2): 696–736. https://doi.org/10.1093/restud/rdae047.
Alfaro de Morán, M., and P. A. Amo. 2021. Digital Entrepreneurship and Innovation in Central America. Washington, DC: International Finance Corporation.
Alviarez, V., J. Cravino, and N. Ramondo. 2023. “Firm-Embedded Productivity and Cross-Country Income Differences.” Journal of Political Economy 131 (9): 2289–327.
Antràs, P., and E. Helpman. 2006. “Contractual Frictions and Global Sourcing.” NBER Working Paper 12747, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Araújo, B. C. P. O. D., L. R. Cavalcante, and P. F. Alves. 2009. “Variáveis proxy para os gastos empresariais em inovação com base no pessoal ocupado técnico-científico disponível na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).” Radar: tecnologia, produção e comércio exterior, Brasília 5: 1–21.
Atkin, D., A. Chaudhry, S. Chaudry, A. K. Khandelwal, and E. Verhoogen. 2017. “Organizational Barriers to Technology Adoption: Evidence from Soccer-Ball Producers in Pakistan.” Quarterly Journal of Economics 132 (3): 1101–64.
Atkin, D., A. K. Khandelwal, and A. Osman. 2017. “Exporting and Firm Performance: Evidence from a Randomized Experiment.” Quarterly Journal of Economics 132 (2): 551–615.
Avalos, E., X. Cirera, M. Cruz, L. Iacovone, D. Medvedev, G. Nayyar, and S. Reyes Ortega. 2024. “Firms’ Digitalization during the COVID-19 Pandemic: A Tale of Two Stories.” Science and Public Policy 51 (6): 1241–56.
Bartel, A., C. Ichniowski, and K. Shaw. 2007. “How Does Information Technology Affect Productivity? Plant-Level Comparisons of Product Innovation, Process Improvement, and Worker Skills.” Quarterly Journal of Economics 122 (4): 1721–58.
Bas, M., and A. Berthou. 2016. “Does Input-Trade Liberalization Affect Firms’ Foreign Technology Choice?” Policy Research Working Paper 7883, World Bank, Washington, DC.
Beck, T. 2002. “Financial Development and International Trade: Is There a Link?” Journal of International Economics 57 (1): 107–31.
Bloom, N., B. Eifert, A. Mahajan, D. McKenzie, and J. Roberts. 2013. “Does Management Matter? Evidence from India.” Quarterly Journal of Economics 128 (1): 1–51.
Bloom, N., L. Garicano, R. Sadun, and J. V. Reenen. 2014a. “The Distinct Effects of Information Technology and Communication Technology on Firm Organization.” Management Science 60 (12): 2859–85.
Bloom, N., C. Genakos, R. Sadun, and J. V. Reenen 2012. “Management Practices across Firms and Countries.” NBER Working Paper 17850, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Bloom, N., R. Lemos, R. Sadun, D. Scur, and J. Van Reenen. 2014b. “JEEA-FBBVA Lecture 2013: The New Empirical Economics of Management.” Journal of the European Economic Association 12 (4): 835–76.
Bloom, N., A. Mahajan, D. McKenzie, and J. Roberts. 2020. “Do Management Interventions Last? Evidence from India.” American Economic Journal: Applied Economics 12 (2): 198–219.
Bloom, N., K. Manova, J. Van Reenen, S. T. Sun, and Z. Yu. 2021. “Trade and Management.” Review of Economics and Statistics 103 (3): 443–60.
Bloom, N., R. Sadun, and J. Van Reenen. 2012. “Americans Do IT Better: US Multinationals and the Productivity Miracle.” American Economic Review 102 (1): 167–201.
Bloom, N., and J. Van Reenen. 2007. “Measuring and Explaining Management Practices across Firms and Countries.” Quarterly Journal of Economics 122 (4): 1351–408.
Bombardini, M., B. Li, and R. Wang. 2017. “Import Competition and Innovation: Evidence from China.” https://www7.econ.hit-u.ac.jp/cces/trade_conference_2017 /paper/matilde_bombardini.pdf
Bresnahan, T. F., E. Brynjolfsson, and L. M. Hitt. 2002. “Information Technology, Workplace Organization, and the Demand for Skilled Labor: Firm-Level Evidence.” Quarterly Journal of Economics 117 (1): 339–76.
Brynjolfsson, E., and L. M. Hitt. 2000. “Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance.” Journal of Economic Perspectives 14 (4): 23–48.
Brynjolfsson, E., L. M. Hitt, and S. Yang. 2002. “Intangible Assets: Computers and Organizational Capital.” Brookings Papers on Economic Activity 2002 (1): 137–81.
Burstein, A. T., and A. Monge-Naranjo. 2009. “Foreign Know-How, Firm Control, and the Income of Developing Countries.” Quarterly Journal of Economics 124 (1): 149–95.
Bustos, P. 2011. “Trade Liberalization, Exports, and Technology Upgrading: Evidence on the Impact of MERCOSUR on Argentinian Firms.” American Economic Review 101 (1): 304–40.
Caliendo, L., G. Mion, L. D. Opromolla, and E. Rossi-Hansberg. 2020. “Productivity and Organization in Portuguese Firms.” Journal of Political Economy 128 (11): 4211–57.
Caliendo, L., F. Monte, and E. Rossi-Hansberg. 2017. “Exporting and Organizational Change.” NBER Working Paper 23630, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Callaway, B., and P. H. C. Sant’Anna. 2021. “Difference-in-Differences with Multiple Time Periods.” Journal of Econometrics 225 (2): 200–30.
Calvo, G. A., and S. Wellisz. 1978. “Supervision, Loss of Control, and the Optimum Size of the Firm.” Journal of Political Economy 86 (5): 943–52.
Calvo, G. A. and S. Wellisz. 1979. “Hierarchy, Ability, and Income Distribution.” Journal of Political Economy 87 (5): 991–1010.
Camerer, C., and D. Lovallo. 1999. “Overconfidence and Excess Entry: An Experimental Approach.” American Economic Review 89 (1): 306–18.
Castro, L. 2025. “Trade Adjustment Programs in Developing Countries: An Insider’s View.” Unpublished.
Che, Y., and L. Zhang. 2018. “Human Capital, Technology Adoption and Firm Performance: Impacts of China’s Higher Education Expansion in the Late 1990s.” Economic Journal 128 (614): 2282–320.
Cirera, X., D. Comin, and M. Cruz. 2022. “Bridging the Technological Divide: Technology Adoption by Firms in Developing Countries.” Overview booklet, World Bank, Washington, DC.
Cirera, X., M. Cruz, and A. Martins-Neto. Forthcoming. “Higher Education Expansion and Firms Organization.”
Cirera, X., and W. F. Maloney. 2017. The Innovation Paradox: Developing-Country Capabilities and the Unrealized Promise of Technological Catch-up. Washington, DC: World Bank.
Cirera, X., W. F. Maloney, and M. Sarrias. 2017. “Management Quality and Innovation.” Unpublished.
Comin, D. A., X. Cirera, and M. Cruz. 2025. “Technology Sophistication across Establishments,” NBER Working Paper 33358, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Comin, D., and M. Mestieri. 2018. “If Technology Has Arrived Everywhere, Why Has Income Diverged?” American Economic Journal: Macroeconomics 10 (3): 137–78.
Conceição, O. C. 2022. “Higher Education in Brazil: Evaluating the Impact of Recent Policies.” Ph.D. thesis, Fundação Getulio Vargas, Escola de Economia de São Paulo (EESP).
Cruz, M., M. Bussolo, and L. Iacovone. 2018. “Organizing Knowledge to Compete: Impacts of Capacity Building Programs on Firm Organization.” Journal of International Economics 111: 1–20.
Cusolito, A. P., A. Garcia, and W. F. Maloney. 2023. “Proximity to the Frontier, Markups, and the Response of Innovation to Foreign Competition: Evidence from Matched Production-Innovation Surveys in Chile.” American Economic Review: Insights 5 (1): 35–54.
Dahlstrand, A., D. László, H. Schweiger, O. Bandiera, A. Prat, and R. Sadun. 2025. “CEO-Firm Matches and Productivity in 42 Countries.” NBER Working Paper 33324, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
De Loecker, J., and J. Eeckhout. 2018. “Global Market Power.” NBER Working Paper 24768, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
de Souza, G. 2023. “R&D Subsidy and Import Substitution: Growing in the Shadow of Protection.” Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper No. 2023-37.
de Souza, G., R. Gaetani, and M. Mestieri. 2024. “More Trade, Less Diffusion: Technology Transfers and the Dynamic Effects of Import Liberalization.” Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper No. 2024-20.
Deloitte. 2020. “Save-to-Transform as a Catalyst for Embracing Digital Disruption.”
Deloitte’s Second Biennial Global Cost Survey: Cost Management Practices and Trends in Latin America. Deloitte. https://www2.deloitte.com/content/dam / Deloitte/us/Documents/process-and-operations/cost-management-practices-and -trends-in-latin-america.pdf.
Dixon, J., B. Hong, and L. Wu. 2021. “The Robot Revolution: Managerial and Employment Consequences for Firms.” Management Science 67 (9): 5586–605.
Do, Q.-T., and A. A. Levchenko. 2007. “Comparative Advantage, Demand for External Finance, and Financial Development.” Journal of Financial Economics 86 (3): 796–834.
Doraszelski, U., and J. Jaumandreu. 2013. “R&D and Productivity: Estimating Endogenous Productivity.” Review of Economic Studies 80 (4): 1338–83.
Esfahani, M. 2019. “Investment in Skills, Managerial Quality, and Economic Development.” Research Paper, Arizona State University Center for the Study of Economic Liberty.
Fernandez, J., L. Iacovone, and W. F. Maloney. Forthcoming, “Management Quality, Innovation, Risk and Export Performance: Evidence from a Matched-ProductionInnovation-Export Transactions Data Set in Colombia.”
Foster, A. D., and M. R. Rosenzweig. 2010. “Microeconomics of Technology Adoption.” Annual Review of Economics 2 (1): 395–424.
García Márquez, G. 1967. Cien Años de Soledad. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Garcia Sanchez, J. C. 2024. “Why Guadalajara Has Not Taken Off as a Generator of Innovative Entrepreneurship? An Extended Case Study.” In Emergent Ecosystems: Overcoming Systemic Obstacles for Technology Entrepreneurship. Washington, DC: World Bank. Unpublished.
Garicano, L., and P. Heaton. 2010. “Information Technology, Organization, and Productivity in the Public Sector: Evidence from Police Departments.” Journal of Labor Economics 28 (1): 167–201.
Garicano, L., and T. N. Hubbard. 2016. “The Returns to Knowledge Hierarchies.” Journal of Law, Economics, and Organization 32 (4): 653–84.
Giorcelli, M. 2019. “The Long-Term Effects of Management and Technology Transfers.” American Economic Review 109 (1): 121–52.
Giorcelli, M. 2021. “The Origin and Development of Firm Management.” Oxford Review of Economic Policy 37 (2): 259–75.
Gorodnichenko, Y., and M. Schnitzer. 2013. “Financial Constraints and Innovation: Why Poor Countries Don’t Catch Up.” Journal of the European Economic Association 11 (5): 1115–52.
Greenwood, J., and B. Jovanovic. 1990. “Financial Development, Growth, and the Distribution of Income.” Journal of Political Economy 98 (5): 1076–107.
Grover, A. G., and V. Karplus. 2021. “Coping with COVID-19: Does Management Make Firms More Resilient?” Policy Research Working Paper 9514, World Bank, Washington, DC.
Grover Goswami, A., D. Medvedev, and E. Olafsen. 2019. High-Growth Firms: Facts, Fiction, and Policy Options for Emerging Economies. Washington, DC: World Bank.
Hausmann, R., J. Hwang, and D. Rodrik. 2007. “What You Export Matters.” Journal of Economic Growth 12 (1): 1–25.
Hjort, J., H. Malmberg, and T. Schoellman. 2022. “The Missing Middle Managers: Labor Costs, Firm Structure, and Development.” NBER Working Paper 30592, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Iacovone, L., W. F. Maloney, and D. McKenzie. 2022. “Improving Management with Individual and Group-Based Consulting: Results from a Randomized Experiment in Colombia.” Review of Economic Studies 89 (1): 346–71.
Imbert, C., and G. Ulyssea. 2023. “Rural Migrants and Urban Informality: Evidence from Brazil.” CEPR Discussion Paper No. 18160, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London.
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). 2020. Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 2020. INEP. Jiang, X. 2021. “Information and Communication Technology and Firm Geographic Expansion.” CESifo Working Paper 10452, CESifo, Munich.
Kang, Y., and J. Suh. 2022. “Information Technology and the Spatial Reorganization of Firms.” Journal of Economics & Management Strategy 31 (3): 674–92.
Kletzer, K., and P. Bardhan. 1987. “Credit Markets and Patterns of International Trade.” Journal of Development Economics 27 (1–2): 57–70.
Krishna, P., A. A. Levchenko, L. Ma, and W. F. Maloney. 2023. “Growth and Risk: A View from International Trade.” Journal of International Economics 142: 103755. Kruger, J., and D. Dunning. 1999. “Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments.” Journal of Personality and Social Psychology 77 (6): 1121–34.
Lucking, B., N. Bloom, and J. Van Reenen. 2019. “Have R&D Spillovers Declined in the 21st Century?” Fiscal Studies 40 (4): 561–90.
Maloney, W. F., M. Meléndez Arjona, P. Garriga, and R. Morales Lima. 2024. Competition: The Missing Ingredient for Growth? Latin America and Caribbean Economic Review, April 2024. Washington, DC: World Bank.
Maloney, W. F., and M. Sarrias. 2017. “Convergence to the Managerial Frontier.” Journal of Economic Behavior & Organization 134 (C): 284–306.
Maloney, W. F., and A. Zambrano. 2022. “Learning to Learn: Experimentation, Entrepreneurial Capital, and Development.” Documentos CEDE 19940, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE.
Mariscal, A. 2018. “Firm Organization and Information Technology: Micro and Macro Implications.” 2018 Meeting Papers 1076, Society for Economic Dynamics.
McKenzie, D. 2021. “Small Business Training to Improve Management Practices in Developing Countries: Re-assessing the Evidence for ‘Training Doesn’t Work’.”
Oxford Review of Economic Policy 37 (2): 276–301.
McKenzie, D. J., and C. M. Woodruff. 2015. “Business Practices in Small Firms in Developing Countries.” Policy Research Working Paper 7405, World Bank, Washington, DC.
MYOB. 2022. Australia’s SMEs: A Snapshot. MYOB Australia.
OCyT (Organización Colombiana para la Investigación Científica y Tecnológica). 2022. Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021 https://ocyt.org.co / wp -content/uploads/2023/06/Informe_indicadores_OCyT_2021.pdf.
Queiró, F. 2022. “Entrepreneurial Human Capital and Firm Dynamics.” Review of Economic Studies 89 (4): 2061–100.
Schiffbauer, M., J. Sampi, and J. Coronado. 2025. “Competition and Productivity: Evidence from Peruvian Municipalities.” Review of Economics and Statistics 107 (1): 95–108.
Spanos, G. 2016. “Organization and Export Performance.” Economics Letters 146: 130–4.
Spanos, G. 2019. “Firm Organization and Productivity across Locations.” Journal of Urban Economics 112: 152–68.
Sun, L., and S. Abraham. 2021. “Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects.” Journal of Econometrics 225 (2): 175–99.
Verhoogen, E. 2023. “Firm-Level Upgrading in Developing Countries.” Journal of Economic Literature 61 (4): 1410–64.
Vu, K., and T.-A. Vu-Thanh. 2022. “Higher Education Expansion, Labor Market, and Firm Productivity in Vietnam.” Technical report, unpublished working paper.
Williamson, O. E. 1967. “Hierarchical Control and Optimum Firm Size.” Journal of Political Economy 75 (2): 123–38.
World Bank. 2024. World Development Report 2024: The Middle-Income Trap Washington, DC: World Bank.
La función de las universidades y los institutos de investigación en las economías de aprendizaje
“La respuesta de Gran Bretaña [al ascenso industrial de Alemania] fue inadecuada porque la Segunda Revolución Industrial recompensó a aquellos países que pudieron explotar las oportunidades tecnológicas aparentemente infinitas gracias a la producción de una cantidad cada vez mayor de talento en las áreas de ciencia e ingeniería”.
—Johann Peter Murmann1
Introducción
Ningún país puede adoptar o desarrollar nuevos productos o tecnologías si sus sistemas nacionales de innovación no cuentan con instituciones educativas y de investigación sólidas. Como se analizó en capítulos anteriores, la creación o adopción de productos y tecnologías requiere capital humano encarnado en individuos calificados, por ejemplo, trabajadores profesionales y técnicos, investigadores y científicos. Los países innovadores tienen sistemas educativos que crean ese tipo de capital humano y fortalecen el intercambio de conocimiento, es decir, el flujo de personas, ideas y tecnologías.
Las fallas clásicas del mercado referidas al conocimiento han dado lugar a intervenciones e instituciones gubernamentales (como institutos de
investigación y universidades públicas) diseñadas para resolverlas. En particular, el hecho de que el conocimiento pueda ser utilizado fácilmente por otros significa que la persona o empresa que invierte para crear nuevas tecnologías o para identificar las ya existentes no recibirá la totalidad del rendimiento de su inversión. Para contrarrestar estas externalidades relacionadas con la apropiación de los beneficios, los Gobiernos pueden subvencionar la investigación en las empresas, conceder patentes que otorguen un poder monopólico temporal sobre la explotación de nuevas ideas, o brindar apoyo a instituciones que lleven adelante investigaciones útiles para un grupo amplio de empresas. Además, algunas tareas de investigación son sencillamente demasiado grandes o costosas (requieren gastos iniciales elevados) para que las emprendan personas individuales, o exigen la coordinación entre muchos actores. Tal vez no tenga sentido que todos los productores de café ideen un antídoto contra las nuevas plagas que surgen debido al cambio climático, o que todas las empresas textiles participen en el monitoreo constante de las tendencias mundiales para mantenerse en la frontera, o que todas las empresas de un nuevo conglomerado de energía verde lleven a cabo las investigaciones fundamentales que beneficiarían a muchas compañías.
Una gran cantidad de trabajos bibliográficos señala cómo la presencia de estas instituciones educativas y de investigación promueve el crecimiento, no solo porque generan capital humano de primer nivel, sino también porque difunden la información y la adaptan al contexto local. La distribución de ingenieros en los estados de Estados Unidos analizada en el capítulo 1, por ejemplo, está estrechamente relacionada con la creación de las universidades concesionarias de tierras que combinaban la investigación con la difusión entre los agricultores y las industrias emergentes. Estas universidades también han tenido un papel clave como incubadoras no solo de nuevas empresas, sino también de industrias enteras. Como ejemplos emblemáticos de la actualidad cabe citar la interacción de la Universidad de California (UC) en Berkeley y la Universidad de Stanford con la industria de alta tecnología en Silicon Valley, y de la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) con el corredor de la Ruta 128 cerca de Boston. Alrededor de la mitad del crecimiento económico de Estados Unidos posterior a 1945 ha provenido de tecnologías que se crearon en las universidades, y las principales empresas que impulsan el crecimiento de ese país están dirigidas por graduados universitarios (Crawley y otros, 2020). Los exalumnos del MIT, por ejemplo, aportan casi el 10 % del producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos (Crawley y otros, 2020), un volumen comparable al tamaño de la economía india o de la rusa.
Los institutos públicos de investigación también han ocupado un lugar fundamental en la resolución de estas fallas del mercado (recuadro 3.1). Los avances tecnológicos del sector forestal en Escandinavia, por ejemplo, han sido impulsados por institutos de investigación específicos. Asimismo, los Centros Tecnológicos del País Vasco y Cataluña, en España, fueron primero el motor de la difusión de prácticas óptimas y, luego, de investigaciones sectoriales fundamentales para lograr avances en la cadena de valor de las manufacturas. Cuando los organismos gubernamentales han contado con fondos públicos bien dirigidos y de volumen suficiente, como en el caso de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa de Estados Unidos, su apoyo y coordinación han sido clave para que las instituciones de investigación pudieran introducir nuevas tecnologías, que van desde Internet y los satélites meteorológicos hasta la creación del antídoto contra el virus de la COVID -19. En el contexto de América Latina y el Caribe, el apoyo gubernamental a través de una red de instituciones de aprendizaje podría elevar el nivel de sofisticación con el cual la región explota su actual canasta productiva y facilitar la derivación hacia nuevos sectores.
RECUADRO 3.1 Institutos de investigación autónomos y organizaciones de transferencia de tecnología
Las universidades no son los únicos actores que pueden conectar el conocimiento con la industria. Los institutos públicos de investigación (IPI) que reciben algún grado de financiamiento estatal también son agentes importantes que pueden ayudar a resolver las fallas del mercado y establecer nexos con la industria, aunque por lo general no asumen la función de desarrollar capital humano (Link y Scott, 2009). En general desempeñan algunas de las siguientes funciones:
1. Servicios avanzados de extensión técnica. Los IPI pueden facilitar la transferencia de tecnología en sectores como la industria ligera o la agricultura cuando, por ejemplo, las pequeñas empresas tienen escasas posibilidades de apropiarse de los beneficios de una inversión en nuevas tecnologías que generaría grandes beneficios externos para la economía en su conjunto.
2. Desarrollo de conocimiento adecuado para transferir. Al desarrollar tecnologías valiosas para toda la industria, los IPI pueden facilitar la transferencia gracias a su conocimiento de las tecnologías clave y a su relación de trabajo con las industrias que las suministran.
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 3.1 Institutos de investigación autónomos y organizaciones de transferencia de tecnología (continuación) (Continúa en la próxima página)
3. Coordinación de las iniciativas de investigación. Los IPI pueden actuar como intermediarios imparciales, facilitando la cooperación entre la industria, las universidades y el Gobierno en investigaciones subvencionadas por este último (Hall, Link y Scott, 2003). Para cumplir esta función, los IPI deben tener su propia capacidad de investigación.
4. Puente entre las ciencias básicas y las aplicadas. Los IPI pueden facilitar la difusión de los avances obtenidos mediante la investigación, por ejemplo, en biotecnología, química, ciencia de los materiales y productos farmacéuticos. En muchos casos, los Gobiernos otorgan financiamiento público a las universidades para que desarrollen ciencia básica porque las ideas tienen un fuerte componente de bien público, y no habría suficientes incentivos para llevarlas adelante sin financiamiento estatal. Una vez que se ha desarrollado la ciencia básica, el IPI, que dispone tanto de conocimiento especializado en investigación como de conexiones con la industria, puede ayudar a difundir la información ampliamente.
5. Desarrollo de parámetros. En el caso de los países más avanzados, los IPI pueden participar en la elaboración de parámetros, lo que ayuda a reducir el riesgo asociado con la dependencia de una tecnología específica —es decir, dificultades para abandonar tecnologías obsoletas— y facilita la adopción de nuevas tecnologías.
Con frecuencia, estas funciones no se cumplen en los países en desarrollo. En un estudio sobre varios IPI de América Latina y el Caribe, se observó que ninguna de las instituciones examinadas parecía estar orientada a los productos y resultados de la investigación pública, lo que complicaba la identificación del aspecto del bien público en sus investigaciones (Link y Scott, 2009). La inercia histórica de un período en que los IPI de Europa oriental atendían a un cliente previamente asignado (por ejemplo, una empresa estatal de gran tamaño) ha impedido que algunos de ellos pudieran evolucionar adecuadamente para apoyar a pequeñas y medianas empresas o empresas nuevas. En un nivel más profundo, la tendencia a importar organigramas también puede conducir a un desajuste entre la misión y el grado de sofisticación de la economía.
Para garantizar que los IPI promuevan el crecimiento también es necesario mejorar los contratos de desempeño suscritos entre los IPI y los Gobiernos nacionales
RECUADRO 3.1 Institutos de investigación autónomos y organizaciones de transferencia de tecnología (continuación)
y locales. Se necesita establecer una clara orientación hacia la misión, así como mejores indicadores de desempeño y modelos de negocios que combinen donaciones globales con donaciones competitivas e ingresos provenientes de la propiedad intelectual y de los servicios brindados al sector privado. La estructura de financiamiento de estas instituciones es importante para garantizar la alineación con el sector productivo y la excelencia de la investigación, al tiempo que se asegura la provisión de bienes públicos. En un extremo, si el financiamiento de los centros de investigación es completamente público, es posible que tengan escasos incentivos para interactuar con las empresas y producir investigaciones de excelencia. En el otro extremo, una fuerte dependencia del financiamiento privado garantiza la pertinencia de las investigaciones para el sector privado y una calidad elevada, pero implica que no se dispone de fondos suficientes para los bienes públicos ni para la misión de difusión. Por ejemplo, los Institutos de Investigación de la Corona de Nueva Zelandia recibieron poco financiamiento global y, en consecuencia, han funcionado más bien como firmas consultoras privadas. El Centro de Investigación Técnica de Finlandia (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus), así como la Catapult Network del Reino Unido y los institutos y unidades de investigación Fraunhofer de Alemania, aplican en términos generales un modelo de 1/3-1/3-1/3, en el que un tercio de los recursos corresponde al financiamiento global dirigido a cubrir bienes públicos, un tercio proviene de donaciones de contrapartida y un tercio, de contratos con el sector privado (Fedit, 2021).
Además, es razonable preguntarse si los IPI son la herramienta adecuada para subsanar las fallas que deben abordarse. Si no están vinculados a la industria, los IPI pueden ser solo una distracción costosa; si su personal no está a la vanguardia, su asesoramiento puede perjudicar a la industria. En el caso del sector textil de la era Meiji, por ejemplo, los organismos oficiales divulgaron tecnologías obsoletas, mientras la difusión verdaderamente productiva fue realizada de manera privada por las empresas dominantes en el sector, como lo documentan Braguinsky y Hounshell (2016). En el sistema de universidades concesionarias de tierras de Estados Unidos, los mecanismos de extensión se incorporaron en el entorno académico, donde se establecieron esquemas de control de calidad para la promoción de tecnologías. Los Centros Tecnológicos españoles están impulsados en gran medida por el sector privado —lo que garantiza su pertinencia—, pero esto también puede limitar la dimensión de bien público de la difusión y la creación de conocimiento (Fedit, 2021; Mas Verdú, 2021).
Sin embargo, estas instituciones deben estar bien diseñadas para que puedan producir un impacto positivo en el crecimiento. En primer lugar, y lo más obvio, el sistema educativo debe generar capital humano de alta calidad en todo el espectro de habilidades que resulte pertinente para el sector privado. En segundo lugar, es necesario que se comprenda con claridad y se documente que parte de la misión de las universidades, y la misión singular de los institutos de investigación, consiste en resolver las fallas del mercado referidas al conocimiento y prestar apoyo al sector privado para que desarrolle ese conocimiento. Para que se cumpla esta misión, a su vez, es preciso establecer los incentivos adecuados que permitan garantizar la calidad de la investigación subyacente y su pertinencia para el sector privado, y establecer redes de interacción que garanticen un flujo bidireccional del conocimiento. En algunos países, como el Reino Unido, para desarrollar instituciones que respalden el crecimiento ha sido necesario evolucionar desde una concepción más puramente humanista de la universidad hacia otra que incorpora elementos de la ciencia aplicada, como los que se observan en entidades como el MIT, la Universidad de Stanford y la Universidad de California en Berkeley.
En América Latina y el Caribe, las fallas en los aspectos mencionados anteriormente ayudan a explicar por qué los resultados de estos países en educación y en ciencia y tecnología son decepcionantes a pesar de que se han adoptado políticas aparentemente adecuadas. El problema no es que estos países no dispongan de sistemas de ciencia y tecnología o de innovación, sino que dichos sistemas carecen de la visión estratégica, la continuidad, los incentivos, la escala —y en algunos casos, los recursos— para convertirse en verdaderas redes de aprendizaje nacional que permitan a las empresas y a los emprendedores identificar y explotar las oportunidades tecnológicas latentes en la economía global o incorporadas en la inversión extranjera directa. En la actualidad, el escaso capital humano y la debilidad de las instituciones de la región no solo le impiden iniciar el proceso por el cual la actual canasta de bienes podría conducir orgánicamente a una economía más dinámica y diversificada, sino también obtener beneficios de los intentos deliberados de ingresar en nuevos sectores.
Los resultados en los sistemas educativos y de ciencia y tecnología de América Latina y el Caribe son insatisfactorios
Faltan habilidades en la fuerza laboral de la región
Los países de América Latina y el Caribe carecen de habilidades críticas para la innovación. La región tiene relativamente pocos trabajadores calificados (gráfico 3.1). En la mediana de estos países, los profesionales, técnicos y
gerentes representan el 21 % de la fuerza laboral. Esta proporción no solo es más baja que la de países como Estados Unidos y Alemania (47 % y 46 %, respectivamente), sino que también es inferior a la de países comparables, como Belarús y Malasia (41 % y 28 %, respectivamente).
Los investigadores también son escasos, pese a que desempeñan un papel crítico en la producción de conocimiento. En la mediana de los países de América Latina y el Caribe, hay 347 investigadores por millón de habitantes, muy por debajo de la mediana de Oriente Medio y Norte de África o de Asia oriental y el Pacífico (708 y 1688 investigadores por millón de habitantes, respectivamente)2 . Además, América Latina y el Caribe ostenta la distinción de ser la región donde las empresas tienen más dificultades para encontrar trabajadores calificados. Un 31 % de las empresas del país de la región situado en la mediana afirma que la falta de trabajadores calificados es un obstáculo crítico para su expansión3.
GRÁFICO 3.1 Los trabajadores calificados son escasos en América Latina y el Caribe
Empleo en servicios con uso intensivo de conocimiento (% de la fuerza laboral)
Asia oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de África África subsahariana
cápita (en USD de 2021 a PPA)
Escala logarítmica
Europa y Asia central América del Norte
América Latina y el Caribe Asia meridional
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de la Base de Datos de Estadísticas Laborales ILOSTAT (https://ilostat.ilo .org) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (https://databank .worldbank.org/source/world-development-indicators).
Nota: Para cada país, en el gráfico se muestra la proporción de la fuerza laboral empleada en ocupaciones que requieren un uso intensivo de conocimiento, como gerentes, profesionales, técnicos y profesionales asociados (categorías 1 a 3 de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones). Datos de trabajadores calificados correspondientes al último año disponible entre 2011 y 2021. Los datos del PIB per cápita corresponden aproximadamente a 2022. El gráfico incluye a los países de más de 500 000 habitantes. Para consultar las abreviaturas de los países, véase el sitio web de la Organización Internacional de Normalización (ISO): https://www.iso.org/obp/ui/es/#search. PIB = producto interno bruto; PPA = paridad del poder adquisitivo.
Incluso los graduados de la educación superior en América Latina y el Caribe están menos calificados que sus contrapartes de otros países. Solo alrededor de la mitad de los graduados de estudios superiores de Ecuador y Perú y el 72 % de los de México tienen niveles mínimos de competencia en aritmética, en contraste con el 80 % al 90 % de la Federación de Rusia y Türkiye4.
La investigación y la innovación son escasas y tienen poco impacto
La productividad de los investigadores es baja en América Latina y el Caribe (gráfico 3.2, panel a). Incluso en los países más productivos (Chile, Uruguay y Brasil), se genera mucho menos que en España o Estados Unidos. Los países pequeños recurren a la colaboración internacional en más de la mitad de su producción, mientras que los más grandes, como Argentina, México y Brasil, muestran relativamente menos colaboración internacional que España o Portugal (gráfico 3.2, panel b).
Las investigaciones en América Latina y el Caribe no solo son escasas, sino que tienen poco impacto. Según una medición de citas (el índice H), la mediana de los países de la región solo supera la de Asia oriental y el Pacífico y la de África subsahariana (gráfico 3.3, panel a)5. El número de artículos que se ubican en el 10 % más citado en el campo al que pertenecen es mucho menor que el de España o Portugal (gráfico 3.3, panel b, barras azules y verdes). Los trabajos publicados en América Latina y el Caribe no solo tienen poco impacto en otros investigadores, sino también en la industria, como lo demuestra el número de artículos citados en las solicitudes de patentes (gráfico 3.3, panel b, rombos rojos).
En términos más generales, las universidades de América Latina y el Caribe contribuyen poco a la innovación. Para comparar universidades según la cantidad de trabajos relacionados con la innovación, en la clasificación de innovación de SCImago se asigna la misma ponderación al número de solicitudes de patentes, al porcentaje de publicaciones que se cita en las solicitudes de patentes (o impacto tecnológico) y al número de publicaciones citadas en las patentes. En esta clasificación, la región de América Latina y el Caribe alberga solo el 0,5 % de las 1000 universidades más importantes del mundo (gráfico 3.4). Este porcentaje solo supera el de África subsahariana y está muy por debajo del de Asia oriental y el Pacífico (51 %) y del de Europa y Asia central (18,2 %).
GRÁFICO 3.2 Las investigaciones son escasas en América Latina y el Caribe
a. Número de artículos citados en Scopus (cada 100 000 habitantes)
ChileUruguayBrasilArgentinaEcuadorColombiaCostaRicaMéxicoPanamáJamaicaPerúParaguayBoliviaHonduras
b. Porcentaje de trabajos producidos en colaboración con instituciones extranjeras
Rep.DominicanaNicaraguaPanamáGuatemalaBolivia
ElSalvadorHondurasParaguayCostaRicaUruguayChileEcuadorPortugalPerúEspañaColombiaArgentinaMéxicoBrasil
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de RICYT (http://www.ricyt.org/en/category/en /indicators/ ), basado en Scopus (panel a) y SCImago IBER (https://www.scimagoiber.com/countries.php) (panel b). Nota: En el panel a) se muestran datos de 2018 y 2019 (últimos años disponibles). En el panel b) se muestran datos de 2017-21.
GRÁFICO 3.3 La investigación tiene escaso impacto en América Latina y el Caribe
a. Mediana del índice H, por región
b. Trabajos ubicados en el 10 % superior de los más citados y artículos con impacto tecnológico
Artículos por cada 100 000 habitantes
Ubicado en el 10% superior de los más citados Citado en las solicitudes de patentes (escala de la derecha)
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de la clasificación de países de SCImago (https:// www.scimagojr.com/countryrank.php) (panel a) y de SCImago IBER (https://www.scimagoiber.com/countries .php) (panel b).
Nota: En el panel a) se muestra la mediana del índice H por región (mediana con respecto a los países). Los datos corresponden a 2022. Para cada indicador, en el panel b) se muestra el total de 2017-21, dividido por el tamaño de la población en 2023.
GRÁFICO 3.4 Las universidades de América Latina y el Caribe no son innovadoras
OrienteMedioyNortedeÁfrica
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de la clasificación de innovación de SCImago (https://www.scimagoir.com/rankings.php?ranking=Innovation).
Nota: En el gráfico se muestra la proporción de instituciones de cada región que se ubican entre las 1000 mejores universidades según la clasificación de instituciones de SCImago de 2024 referida a la innovación.
Esta modesta contribución de las universidades a la innovación también se manifiesta en un bajo nivel de invenciones en la economía. En promedio, América Latina y el Caribe produce menos patentes que otras regiones. En la mediana de los países de la región, se producen 0,5 patentes por millón de habitantes, un valor muy por debajo de la mediana de América del Norte (99,2), Europa y Asia central (15) o Asia oriental y el Pacífico (1,8)6 . Además, sus patentes tienen mucha menor influencia (gráfico 3.5). En las últimas cuatro décadas, la mayoría de los países de la región tuvieron aproximadamente una patente muy citada por cada 100 000 personas, menos que países comparables y un valor muy inferior al de España (25) o Estados Unidos (152)7.
En general, las universidades de la región no logran inculcar las habilidades críticas para la innovación y producen un escaso volumen de investigaciones y desarrollos de bajo impacto. Esto indica fallas en el sistema educativo, responsable del desarrollo del capital humano, y en los sistemas de ciencia y tecnología e innovación, responsables de la producción y el intercambio de conocimiento. También señala la dificultad de estos países para retener o aprovechar su capital humano calificado. En la sección siguiente se analizan estas cuestiones.
GRÁFICO 3.5 Las innovaciones de América Latina y el Caribe tienen poco impacto
Patentes en el 25 % de las más citadas por cada 100 000 habitantes (escala logarítmica)
3500 5000 10 000 20 000 50 000 100 000 PIB per cápita (en USD de 2021 a PPA) Escala logarítmica
Asia oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de África
África subsahariana
Europa y Asia central América del Norte
América Latina y el Caribe Asia meridional
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación con información de la base de datos de patentes REGPAT de la OCDE (https://www .oecd.org/en/data/datasets/intellectual-property-statistics.html) a partir de la PATSTAT de la Oficina Europea de Patentes, y de los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators).
Nota: En el gráfico se muestra el número de patentes ubicadas en el 25 % más citado durante el período 1977-2016, ponderado por población. Los datos del PIB per cápita corresponden aproximadamente a 2022. El gráfico incluye a los países de más de 500 000 habitantes y un PIB per cápita superior a los USD 3000 a PPA. Para consultar las abreviaturas de los países, véase el sitio web de la ISO: https://www.iso.org/obp/ui/es/#search. PIB = producto interno bruto; PPA = paridad del poder adquisitivo.
Los resultados son insatisfactorios porque el diseño y la aplicación de las políticas son deficientes
El sistema educativo no logra desarrollar las habilidades básicas
Las habilidades básicas —como la lectura y escritura, las operaciones aritméticas básicas, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas— suelen desarrollarse en la escuela primaria y secundaria, pero los países de América Latina y el Caribe les están fallando a sus niños en este aspecto. En el nivel primario, la competencia en el aprendizaje (es decir, la proporción de niños de 10 a 14 años que pueden comprender un texto) en la mediana de los países de América Latina y el Caribe es del 41 %; solo el nivel de África subsahariana es más bajo (gráfico 3.6, panel a). En efecto, es más bajo en los países de América Latina y el Caribe que en otros con ingresos comparables (gráfico 3.6, panel b). China y Viet Nam, por ejemplo, tienen competencias de aprendizaje cercanas al 80 %.
GRÁFICO 3.6 Pocos niños saben leer bien en América Latina y el Caribe
a. Competencia en el aprendizaje, por región
Porcentaje
b. Competencia en el aprendizaje y PIB per cápita
Competencia en el aprendizaje
3500 5000 10 000 20 000 50 000 100 000 PIB per cápita (en USD de 2021 a PPA) Escala logarítmica
Asia oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de África
África subsahariana
Europa y Asia central América del Norte
América Latina y el Caribe Asia meridional
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de los Indicadores de la Pobreza de Aprendizajes de la Unesco (https://gaml.uis.unesco.org/learning-poverty/ ).
Nota: La competencia en el aprendizaje de un país se calcula como la proporción de niños en edad de finalizar la escuela primaria (10 a 14 años) que superan el nivel mínimo de competencia lectora, ajustada en función de la cantidad de niños no escolarizados. En el panel a) se muestra la mediana de los países por región. Para cada país, se utiliza el año más reciente. El año más reciente disponible se ubica entre 2001 y 2019. Los datos del PIB per cápita corresponden a 2019. Para consultar las abreviaturas de los países utilizadas en el panel b), véase el sitio web de la ISO: https://www.iso.org/obp/ui/es/#search. PIB = producto interno bruto; PPA = paridad del poder adquisitivo.
En el nivel secundario, la proporción de estudiantes con buen desempeño en matemáticas, ciencias y lectura es también alarmantemente baja. En la mediana de los países de América Latina y el Caribe, solo el 27 % de los alumnos obtiene puntuaciones superiores al nivel mínimo de competencia en matemáticas, muy por debajo de todas las demás regiones8. El desempeño insatisfactorio en matemáticas y ciencias es especialmente preocupante si se tiene en cuenta la importancia que tienen para la innovación las habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM).
América Latina y el Caribe no solo no logra formar alumnos con el conjunto mínimo de habilidades, sino que tampoco produce estudiantes con las habilidades más complejas (gráfico 3.7). En Argentina, Colombia y Panamá, menos del 0,5 % de los alumnos alcanzan el nivel más alto en matemáticas, y este porcentaje ni siquiera supera el 1 % en los países con mejor desempeño: Uruguay y Chile. Esto contrasta con el caso de Türkiye, donde más del 5 % de los estudiantes obtienen las puntuaciones más altas, y Viet Nam, que tiene una proporción mayor (5 %) de estudiantes de mejor desempeño pese a que sus ingresos son más bajos que los de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe que participan en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA).
Así como es importante la calidad de la gestión para obtener buenos resultados en las empresas (tal como se analizó en el capítulo anterior), en los trabajos bibliográficos recientes también se pone de relieve la importancia de contar con una mejor gestión educativa para lograr el aprendizaje de los estudiantes. En un estudio realizado en ocho países, se observa que un aumento de 1 desviación estándar en la puntuación de la gestión de los directores de escuela se asocia con un incremento de 0,425 desviaciones estándar en el rendimiento de los alumnos, medido por las puntuaciones de las pruebas (Bloom y otros, 2015). En ese trabajo, el puntaje de la gestión educativa de Brasil era un 25 % más bajo que el promedio de Canadá, Alemania, Suecia, el Reino Unido y Estados Unidos. En el estudio del Banco Mundial titulado Gestión para el aprendizaje: Medición y fortalecimiento de la gestión de la educación en América Latina y el Caribe se confirma que Colombia, Haití y México obtienen puntajes incluso más bajos que los de Brasil en la calidad de la gestión educativa, pero que existen políticas viables para subsanar las deficiencias (Adelman y Lemos, 2021).
GRÁFICO 3.7 En América Latina y el Caribe, pocos estudiantes secundarios obtienen las puntuaciones más altas en matemáticas
PIB per cápita (en USD de 2021 a PPA)
Asia oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de África
África subsahariana
Escala logarítmica
Europa y Asia central América del Norte
América Latina y el Caribe Asia meridional
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de la base de datos de las pruebas PISA de la OCDE de 2022 (https://www .oecd.org/en/data/datasets/pisa-2022-database.html).
Nota: El gráfico muestra el porcentaje de estudiantes de 15 años que alcanzan los niveles de competencia más altos (niveles 5 y 6) en la prueba PISA de matemáticas. Los datos del PIB per cápita corresponden aproximadamente a 2022. Para consultar las abreviaturas de los países, véase el sitio web de la ISO: https://www.iso.org/obp/ui/es/#search. PIB = producto interno bruto; PISA = Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos; PPA = paridad del poder adquisitivo.
El sistema educativo no logra desarrollar las habilidades avanzadas pertinentes
A partir de las habilidades básicas desarrolladas en la educación primaria y secundaria, los sistemas de educación superior generan habilidades avanzadas. América Latina y el Caribe tiene un buen nivel de acceso a la educación superior, con una tasa bruta de matrícula del 54 %, solo superada por Europa y Asia central, con el 74 %, y América del Norte, con el 87 %9. No obstante, esta tasa elevada no da lugar a un número proporcionalmente alto de graduados: en promedio, cerca de la mitad de los alumnos de la educación superior de la región no se gradúan (Ferreyra y otros, 2017).
Si bien con la implementación de medidas para abordar las tasas de deserción se aumentaría la oferta de capital humano avanzado, esto no sería suficiente para mejorar las capacidades de innovación. En lo que respecta al capital humano avanzado, la región necesita no solo mayor cantidad, sino también
mayor “calidad”, es decir, una mejor alineación de la oferta de habilidades con las necesidades productivas y estratégicas de la economía. Actualmente, en la mediana de los países de América Latina y el Caribe, solo el 17 % de los graduados de educación superior obtienen un título en CTIM, proporción que ubica a esta región en el último lugar de la clasificación junto a África subsahariana (gráfico 3.8, panel a). Si se centra la atención exclusivamente en los graduados en ciencias, la proporción en los países de América Latina y el Caribe es de apenas el 2 %, la más baja de todas las regiones10.
El manejo de nuevas tecnologías requiere habilidades técnicas. Por lo general, estas se desarrollan en programas de educación superior de ciclo corto, que duran de 2 a 3 años y a menudo se conocen como “programas técnicos o tecnológicos”. América Latina y el Caribe muestra el segundo porcentaje más bajo de estudiantes de educación superior inscritos en estos programas (7,8 %), solo por encima de Asia meridional y muy por debajo de América del Norte y de Asia oriental y el Pacífico (gráfico 3.8, panel b)11.
En el extremo superior de la distribución de habilidades, son pocos los estudiantes que están matriculados en programas de doctorado altamente selectivos. La inscripción en programas de doctorado y maestría de Estados Unidos se utiliza como indicador indirecto de la medida en que los estudiantes están conectados con la frontera del conocimiento. Según este dato, los países más conectados con la frontera del conocimiento son la República de Corea y Singapur (gráfico 3.9, panel a). Si bien los países de América Latina y el Caribe están mucho menos vinculados, su grado de conexión varía. Mientras que los países de ingreso más alto de la región (Costa Rica, Chile, Panamá y Uruguay) están más conectados que otros con ingresos comparables situados fuera de la región (gráfico 3.9, panel b), en los demás países de América Latina y el Caribe se observa el fenómeno inverso.
Al igual que lo que sucede con los estudiantes de grado, el problema en el desarrollo de las habilidades avanzadas no es solo la cantidad, sino también la “calidad” o la composición. Pese a que el número de egresados de maestrías de las universidades chilenas aumentó un 66 % entre 2007 y 2011, el 71 % de ellos se tituló en disciplinas de las ciencias sociales y no en campos relacionados con la estructura productiva o las necesidades estratégicas del país. Entre los chilenos que cursan estudios avanzados en el extranjero con becas del Gobierno, el 49 % de los estudiantes de maestría y el 41 % de los de doctorado corresponden a áreas de las ciencias sociales (Álvarez, Benavente y Tejeda, 2018). Mientras que solo un 20 %
GRÁFICO 3.8 Las universidades de América Latina y el Caribe no producen suficientes graduados de programas de CTIM o de ciclo corto
a. Porcentaje de graduados en CTIM
Porcentaje
Ciencia Tecnología de la información Ingeniería
b. Proporción de alumnos matriculados en programas de ciclo corto
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos del Instituto de Estadística de la Unesco (http://data.uis.unesco.org).
Nota: En el panel a), el gráfico muestra la mediana de la proporción de graduados de los países de cada región en los campos indicados durante el año más reciente entre 2000 y 2021 para el que se dispone de datos. El término “ciencia” abarca ciencias naturales, matemáticas y estadística. En el panel b) se muestra el promedio ponderado (por población) de la proporción de estudiantes de educación superior inscritos en programas de ciclo corto en los países de cada región para el año más reciente disponible, por país, calculado como la relación entre el número de estudiantes matriculados en los cinco programas de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación y el número de estudiantes matriculados en todos los programas de educación superior, expresada como porcentaje. Los programas de ciclo corto son carreras técnicas o tecnológicas que duran de 2 a 3 años. CTIM = ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
GRÁFICO 3.9 La región de América Latina y el Caribe forma menos estudiantes de posgrado en Estados Unidos que sus pares
Porcentaje de población (%)
a. Muestra completa
Singapur
Jamaica Corea, Rep. de Líbano
Canadá
Hong Kong, RAE de (China)
Grecia
Porcentaje de población (%)
per cápita (en USD de 2021 a PPA) Escala logarítmica
b. Vista más detallada (menos del 0,1 %)
Asia oriental y el Pacífico
per cápita (en USD de 2021 a PPA) Escala logarítmica
Oriente Medio y Norte de África África subsahariana
Europa y Asia central América del Norte
América Latina y el Caribe Asia meridional
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de Open Doors (https://opendoorsdata.org/ ) y de los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators).
Nota: Para cada país, en el gráfico se muestra el número de estudiantes matriculados en programas de posgrado (maestría o doctorado) en universidades estadounidenses como porcentaje de la población del país en el grupo etario de 24 a 34 años. En el panel a) se incluye la muestra completa. En el panel b) se trunca la escala del eje Y en el 0,1 %. Los datos corresponden a 2019. Los datos del PIB per cápita corresponden aproximadamente a 2022. Para consultar las abreviaturas de los países, véase el sitio web de la ISO: https://www.iso.org/obp/ui/es/#search. PIB = producto interno bruto; PPA = paridad del poder adquisitivo.
de los alumnos de programas de grado y posgrado de México, Colombia y Brasil que estudian en Estados Unidos siguen carreras de CTIM, esta proporción supera el 60 % entre los de India y la República Islámica del Irán (gráfico 3.10). Para peor, los países de América Latina y el Caribe no solo tienen pocos investigadores (como se analiza más adelante), sino que la mayoría de ellos están fuera del sector privado —donde podrían desarrollar nuevos productos— y únicamente trabajan dentro de las universidades e institutos de investigación.
Este problema de composición es evidente incluso entre los premios nobel. La región tiene 17 premios nobel. Sin embargo, solo cinco fueron honrados por su trabajo en las ciencias (dos en química y tres en fisiología o medicina)12 . Entre estos cinco científicos, tres eran del mismo país (Argentina) y, quizás lo más decepcionante, todos recibieron sus premios antes del año 2000.
GRÁFICO 3.10 Pocos estudiantes de América Latina y el Caribe reciben capacitación de primer nivel en CTIM
Otros campos/no declarado
Educación
Ciencias físicas/ de la vida
Inglés intensivo
Negocios/gestión
Matemáticas/ciencias de la computación
Humanidades Ciencias sociales
Ingeniería
Arte Profesiones de la salud
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de Open Doors (https://opendoorsdata.org/ ).
Nota: Para cada país, en el gráfico se muestra la distribución de los estudiantes matriculados en programas de grado o posgrado en universidades estadounidenses en los diferentes campos de estudio. Los datos corresponden a 2019. CTIM = ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
El acceso desigual reduce la reserva de talentos necesaria para la innovación
Si bien América Latina y el Caribe necesita contar con una reserva de talento amplia y profunda, el acceso desigual a la educación superior impide que muchas personas talentosas desarrollen sus habilidades y, por lo tanto, limita el tamaño del conjunto de profesionales, técnicos, científicos, gerentes y emprendedores del que dispone la región. La proporción de estudiantes de entre 25 y 29 años que completaron al menos dos años de educación superior es del 55 % entre los del quintil más alto de riqueza, pero de solo el 6 % entre los del quintil más bajo. Si se cerrara esta brecha, la proporción de personas de ese rango etario con al menos dos años completos de educación superior aumentaría en aproximadamente un 130 %13.
Los estudiantes están mejor posicionados para seguir carreras de CTIM en la universidad cuando han recibido una sólida preparación académica en la escuela secundaria. En Colombia, es más probable que quienes obtienen calificaciones situadas en el quintil superior del examen obligatorio de salida de la escuela secundaria —cuya calificación puede considerarse una medida del grado de preparación académica para la universidad— se matriculen en las áreas de CTIM (gráfico 3.11, panel a). Sin embargo, la preparación académica para la universidad varía mucho entre los estudiantes y se correlaciona fuertemente con los ingresos familiares (gráfico 3.11, panel b)14. Como resultado, son muy pocos los estudiantes de bajos y medianos ingresos que pueden acceder a carreras de CTIM. Por lo tanto, el acceso desigual a una educación secundaria de calidad obstaculiza el desarrollo del talento que se necesita para la innovación.
La falta de financiamiento no explica completamente los malos resultados educativos
¿Los malos resultados educativos de la región se deben a la falta de financiamiento? La mayoría de los países que la integran asignan a la educación un volumen de recursos comparable al de otras regiones con niveles de ingreso similares (gráfico 3.12). El país ubicado en la mediana le destina el 4,5 % de su PIB, un valor ligeramente por debajo de la mediana de Europa y Asia central (5 %) y por encima de la de Asia oriental y el Pacífico (3,2 %). Varios países de América Latina y el Caribe (Haití, Trinidad y Tabago, Guatemala, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Perú) gastan menos del 4 % de su PIB en educación, pero la mayoría supera este umbral. Por lo tanto, si bien algunos países tal vez deban aumentar su gasto en este sector, la falta de financiamiento quizás no sea la principal explicación de los malos resultados educativos de la región15.
GRÁFICO 3.11 En Colombia, pocos estudiantes están preparados para especializarse en las áreas de CTIM
a. Porcentaje de estudiantes en las áreas de CTIM
Porcentaje
b. Porcentaje de estudiantes con mayores habilidades
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de las pruebas Saber 11 y el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES) del Ministerio de Educación de Colombia para la cohorte de estudiantes que dieron la prueba Saber 11 en 2009.
Nota: En el panel a) se muestra el porcentaje de estudiantes universitarios de cada quintil de habilidades que comenzaron un programa de CTIM como máximo cinco años después de haber dado la prueba Saber 11, el examen de egreso de la escuela secundaria que se toma cada año en el grado 11 en las secundarias colombianas. Los datos corresponden a estudiantes matriculados en programas de licenciatura. Q = quintil; el Q5 es el más alto. En el panel b) se muestra el porcentaje de estudiantes de cada grupo de ingresos (medidos en términos de salario mínimo, SM) que se ubicaron en el quintil superior de la prueba Saber 11 (estudiantes con “mayores habilidades”). Los quintiles de habilidades se arman en función de la distribución estandarizada de las puntuaciones totales de la prueba Saber 11. CTIM = ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
El gasto en investigación y desarrollo es bajo y no está orientado a llevar la innovación a los mercados
La mayoría de los países de América Latina y el Caribe invierten poco en investigación y desarrollo, incluso en comparación con países con ingresos similares (véase el capítulo 1). Como resultado, sus sistemas de ciencia y tecnología no cuentan con fondos suficientes y deben repartir sus escasos recursos entre demasiados proyectos. Debido a que la investigación de vanguardia, particularmente en ciencias, puede ser costosa, esto limita la capacidad de la región para realizar investigaciones de nivel internacional. A excepción de Brasil, ningún país de la región se compara con España en el volumen de financiamiento destinado a investigación y desarrollo, y ninguno se compara con Estados Unidos (véanse las alturas de las barras en el gráfico 3.13, panel a). En consecuencia, los científicos de la región a menudo indican que la infraestructura y los equipos de laboratorio de los que disponen son inadecuados, que cuentan con un financiamiento limitado para la adquisición de reactivos (generalmente importados y sujetos a aranceles
3.12 En la mayor parte de
y el Caribe, el gasto en educación está a la par del de otros países
PIB per cápita (en USD de 2021 a PPA)
Asia oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de África
África subsahariana
Escala logarítmica
Europa y Asia central América del Norte
América Latina y el Caribe Asia meridional
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos del Instituto de Estadística de la Unesco (https://uis.unesco.org/ ) y los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators). Nota: Los datos corresponden al año más reciente entre 2013 y 2022 para el que se dispone de información e incluyen el gasto en educación primaria, secundaria y terciaria. Para consultar las abreviaturas de los países, véase el sitio web de la ISO: https://www.iso .org/obp/ui/es/#search. PIB = producto interno bruto; PPA = paridad del poder adquisitivo.
de importación, que elevan su costo) y que no tienen acceso a publicaciones especializadas internacionales. Además, sus salarios (prácticamente el único tipo de gasto en investigación y desarrollo solventado con financiamiento público en la región) son bajos en relación con los de otras ocupaciones (Ciocca y Delgado, 2017).
Una marcada diferencia entre Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe es la baja participación del sector empresarial en investigación y desarrollo. Mientras que en Estados Unidos la mayor parte de la investigación y el desarrollo es financiada por la industria, eso no ocurre en América Latina y el Caribe (gráfico 3.13, panel a), donde se financia principalmente con fondos públicos canalizados a través de las universidades. Brasil es de nuevo la excepción, pues las empresas solventan una parte de la investigación y el desarrollo comparable a la de España. Y mientras que, en la mediana de los países de Asia oriental y el Pacífico o de Europa y Asia central, cerca del 40 % de los investigadores trabaja en el sector privado, esta proporción se reduce al 7 % en la mediana de América Latina y el Caribe16 . En Estados Unidos, la investigación experimental
(por ejemplo, el desarrollo de nuevos prototipos y modelos) generalmente está en manos del sector privado y representa más del 60 % del gasto del país en investigación y desarrollo, mientras que en la mayor parte de la región de América Latina y el Caribe equivale al 30 % o menos17. En otras palabras, en esta región es poca la proporción de investigación y desarrollo que se canaliza hacia la creación de nuevos productos.
Además, en la región la investigación y el desarrollo no están orientados a resolver problemas locales específicos (como las infecciones por dengue o la enfermedad de Chagas). Esto se debe a que las universidades suelen premiar a los investigadores por el prestigio de sus publicaciones académicas, no por el impacto social de los resultados de sus investigaciones (Ciocca y Delgado, 2017). Asimismo, el financiamiento necesario para llevar a cabo este tipo de estudios es escaso porque en los sistemas de ciencia y tecnología no se han establecido prioridades estratégicas para asignar fondos públicos de investigación y desarrollo y no siempre se centran en problemas locales específicos. En relación con el financiamiento total destinado a investigación y desarrollo, la proporción captada por las áreas de CTIM en países como Argentina, Chile y México supera el 40 % (similar a la de España y Estados Unidos), pero es solo el 20 % en América Central (gráfico 3.13, panel b). Sin embargo, lo que todos los países de la región tienen en común es la proporción relativamente elevada de fondos destinados a investigación y desarrollo en ciencias sociales, mucho más alta que en Estados Unidos.
En algunos casos, en el financiamiento de la investigación en América Latina y el Caribe se priorizan las carreras de investigación, a menudo debido a los bajos salarios en el sector
En los sistemas de ciencia y tecnología, por lo general, la investigación puede financiarse otorgando fondos para proyectos de investigación, para carreras de investigación o para la formación de investigadores. En el cuadro 3A.1 del anexo 3A se presentan los organismos de ciencia y tecnología de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. De las 12 instituciones allí incluidas, todas menos una proporcionan financiamiento para proyectos de investigación, dos para carreras de investigación y nueve para la formación de investigadores. El financiamiento de los proyectos de investigación se otorga mediante subsidios competitivos, y las propuestas son examinadas por comités de expertos. Por lo general, los proyectos se financian durante un plazo de uno a tres años o de tres a cinco años. El financiamiento de las carreras de investigación, a su vez, se basa en un proceso competitivo mediante el cual se seleccionan los investigadores que ingresan a la carrera y que luego reciben un estipendio mensual supeditado a la aprobación de evaluaciones periódicas.
GRÁFICO 3.13 El gasto en investigación y desarrollo en América Latina y el Caribe es bajo y no está orientado a la innovación
a. Proporción de fuentes de financiamiento para investigación y desarrollo
Industria Gobierno Organizaciones privadas sin fines de lucro Extranjero
Educación superior
b. Proporción del gasto en investigación, por campo
Ciencias naturales Humanidades
Ingeniería y tecnología Ciencias sociales
Ciencias médicas Ciencias agrarias
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de RICYT (http://www.ricyt.org/en/category/en /indicators/ ).
Nota: En el panel a) se muestra el gasto total en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, desglosado por fuente de financiamiento. En el panel b) se muestra la proporción del gasto por campo en relación con la investigación realizada en las instituciones de educación superior. Solo se indican dos campos para México. PIB = producto interno bruto.
Hay tensiones entre el financiamiento de proyectos de investigación y el de las carreras de investigación. Dado que el financiamiento basado en proyectos tiene un plazo más corto que el que se destina a las carreras, puede proporcionar mayores incentivos para que los investigadores aumenten y mejoren sus esfuerzos induciéndolos a competir periódicamente por los fondos. Al mismo tiempo, es posible que no fomente el tipo de proyectos ambiciosos y a largo plazo que pueden conducir a innovaciones revolucionarias18 . A pesar de su potencial para contribuir a tales descubrimientos, en esta región el financiamiento de las carreras se ha convertido en un subsidio salarial implícito para las universidades que emplean investigadores profesionales, mientras que el resto de los docentes de la educación superior del país realizan muy pocas investigaciones19. Si bien la admisión en las carreras de investigación es selectiva, la asignación de cupos entre los distintos campos de estudio no parece seguir ningún tipo de priorización estratégica, lo que constituye un claro ejemplo de ineficiencia en países con recursos fiscales limitados20.
La educación superior no está vinculada a las empresas: La tercera misión ausente
Por su triple misión, la educación superior puede desempeñar un papel clave en la innovación. En primer lugar, puede desarrollar habilidades mediante la enseñanza que imparte a los estudiantes y la formación de los profesionales, gerentes y técnicos que adoptarán o producirán innovaciones. En segundo lugar, puede generar nuevo conocimiento —la base de la innovación— a través de la investigación. En tercer lugar, puede intercambiar conocimiento con la industria para innovar y desarrollar nuevos productos y métodos de producción.
Estas misiones se llevan a cabo con éxito cuando las instituciones de educación superior están estrechamente conectadas con las empresas y los empleadores, dado que de este modo pueden evaluar la demanda de habilidades en el mercado laboral y de conocimiento en el sector empresarial, y colaborar en el desarrollo de dichas habilidades y conocimiento.
Sin embargo, en América Latina y el Caribe el vínculo entre la educación superior y la industria es débil. Las empresas no consideran que las habilidades de los graduados universitarios sean pertinentes para sus necesidades: la empresa promedio de la mediana de los países de la región calificó dicha pertinencia con una puntuación de 4,4 sobre 721.
En América Latina y el Caribe, las empresas declaran tener menos interacción con la industria en actividades de investigación y desarrollo que en otras regiones; de hecho, la región ocupa el último lugar en este aspecto (gráfico 3.14, panel a). En promedio, solo el 2 % de todas las publicaciones que allí se producen han sido elaboradas por investigadores inmersos en relaciones de colaboración entre la universidad y la industria 22 , mientras que en Estados Unidos la cifra correspondiente es del 4,3 % (Times Higher Education, 2020). Si se arma una clasificación de las universidades en función de los ingresos que obtienen de la industria (con datos extraídos de los contratos correspondientes, que sirven para medir el intercambio de conocimiento), se observa que solo el 1 % de las 500 instituciones de todo el mundo ubicadas en la parte superior de la escala son de América Latina y el Caribe, la proporción más baja entre todas las regiones (gráfico 3.14, panel b). La cantidad de patentes presentadas conjuntamente por empresas e instituciones de educación superior —otro indicador de la interacción entre la universidad y la industria— también es baja en América Latina y el Caribe (gráfico 3.15). Los países de esta región han producido menos de 0,5 patentes conjuntas por cada 100 000 habitantes en los últimos 50 años, mientras que en España y Estados Unidos, la cifra se acerca a 8. En promedio, solo el 2,1 % de todas las patentes producidas en la región son el fruto de la colaboración entre la universidad y la industria.
La falta de interacción entre la universidad y la industria en actividades de investigación y desarrollo en América Latina y el Caribe puede explicarse por varios factores. La percepción es uno de ellos: si las empresas consideran que las universidades no son buenas en el área de la investigación, es posible que no busquen colaborar con ellas para esto. El gráfico 3.16 muestra cierta evidencia a favor de esta hipótesis. Teniendo en cuenta el PIB per cápita, la interacción entre la universidad y la industria (según lo informado por las empresas) es menor en los países donde se considera que la calidad de las instituciones de investigación es más baja. Además, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se sitúan por debajo del promedio en ambas dimensiones; solo lo superan Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Trinidad y Tabago. Asimismo, si bien Argentina y Chile están por encima del promedio en lo que respecta a la calidad percibida de las instituciones de investigación, su nivel de interacción entre la universidad y la industria se ubica por debajo del promedio, lo que indica que hay otros factores que obstaculizan la colaboración. Esta conclusión también se verifica cuando se examina la interacción entre la universidad y la industria a través del número de patentes conjuntas y cuando se mide la calidad de las universidades por los resultados de las investigaciones y no a partir de la percepción de las empresas sobre la calidad de la investigación (anexo 3B).
GRÁFICO 3.14 La interacción entre la universidad y la industria es poco frecuente en América Latina y el Caribe
a. Colaboración entre la universidad y la industria en investigación y desarrollo
b. Proporción de universidades ubicadas entre las 500 mejores en la clasificación por ingresos provenientes de la industria
América Latina y el Caribe 1 %
Europa y Asia
central 41,4 %
Asia meridional 1,6 % África subsahariana 1,8 % Oriente Medio y Norte de África 4,6 %
América del Norte 20,6 %
Asia oriental y el Pacífico 29 %
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators) y de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, extraídos de la Encuesta de Opinión Ejecutiva de 2021 del Foro Económico Mundial (panel a), y del informe de 2023 de la clasificación de universidades de todo el mundo de Times Higher Education (panel b).
Nota: Los datos sobre la colaboración entre la universidad y la industria en actividades de investigación y desarrollo corresponden al período comprendido entre 2014 y 2021, y son la respuesta promedio a la siguiente pregunta de la encuesta: “En su país, ¿en qué medida las empresas y las universidades colaboran en la investigación y el desarrollo?” [1 = para nada; 7 = en gran medida]. En el panel b) se muestra el porcentaje de universidades de cada región que figuran entre las 500 mejores de la clasificación de Times Higher Education referida a los ingresos provenientes de la industria, es decir, los fondos que una institución obtiene de contratos con industrias.
GRÁFICO 3.15 Los proyectos de innovación implementados conjuntamente entre la universidad y la industria son escasos en América Latina y el Caribe
Número por cada 100 000 habitantes (escala logarítmica)
3500 5000 10000 20 000
PIB per cápita (en USD de 2021 a PPA)
Asia oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de África África subsahariana
Escala logarítmica
Europa y Asia central América del Norte
000
América Latina y el Caribe Asia meridional
000
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación con información de la base de datos de patentes de la OCDE (https://www .oecd.org/en/data/datasets/intellectual-property-statistics.html) a partir de la PATSTAT de la Oficina Europea de Patentes, y de los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators).
Nota: En el gráfico se muestra el número de patentes fruto de la colaboración entre la universidad y la industria por cada 100 000 habitantes, por país del inventor, utilizando un recuento completo (es decir, cuando en una patente intervienen inventores de varios países, se la contabiliza por completo para cada país). Para que una patente se cuente como el producto conjunto de la universidad y la industria, entre los solicitantes debe figurar al menos una institución de educación superior o de investigación y una entidad que no sea de investigación ni de educación superior. Los datos sobre patentes abarcan desde 1969 hasta 2021. Los datos del PIB per cápita corresponden aproximadamente a 2022. El gráfico incluye a los países de más de 500 000 habitantes y un PIB per cápita superior a los USD 3000 a PPA. Para consultar las abreviaturas de los países, véase el sitio web de la ISO: https://www.iso.org /obp/ui/es/#search. PIB = producto interno bruto; PPA = paridad del poder adquisitivo.
Además de la percepción de las empresas sobre la calidad de la investigación universitaria, los incentivos institucionales pueden ser otra de las causas de la falta de interacción entre la universidad y la industria. En América Latina y el Caribe, los docentes son recompensados principalmente por su historial de publicaciones, no por su interacción con la industria (Centro Interuniversitario de Desarrollo [CINDA], 2015), que además suele estar mal vista en los círculos académicos. En ocasiones, existen obstáculos legales (a nivel nacional o institucional) que impiden que las universidades posean propiedad intelectual o participaciones en empresas derivadas. El dinamismo y la velocidad que requiere la interacción con la industria no son rasgos característicos de las universidades, cuyo proceso de toma de decisiones suele ser lento y engorroso.
GRÁFICO 3.16 La colaboración entre la universidad y la industria en investigación y desarrollo es escasa en los sitios donde la calidad de las instituciones de investigación científica se percibe como baja
Puntuación de la colaboración entre la universidad y la industria en investigación y desarrollo
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
Calidad percibida de las instituciones de investigación científica
Asia oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de África África subsahariana
Europa y Asia central América del Norte
América Latina y el Caribe Asia meridional
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos del Foro Económico Mundial de 2017, basados en su Encuesta de Opinión Ejecutiva, y de los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (https://databank.worldbank.org/source/world -development-indicators).
Nota: En los datos se tiene en cuenta el PIB per cápita. Cada variable se ajusta para eliminar los efectos del logaritmo del PIB per cápita (medido en USD de 2022 a PPA) y se vuelve a centrar en la media bruta. Los datos sobre la colaboración entre la universidad y la industria en el área de investigación y desarrollo se obtienen del promedio ponderado de 2016-17 de la respuesta a la siguiente pregunta en la encuesta: “En su país, ¿en qué medida las empresas y las universidades colaboran en la investigación y el desarrollo?” [1 = para nada; 7 = en gran medida]. La calidad de las instituciones de investigación científica corresponde al promedio ponderado de 2016-17 de la respuesta a la siguiente pregunta en la encuesta: “En su país, ¿cómo evalúa la calidad de las instituciones de investigación científica?” [1 = extremadamente baja, entre las peores del mundo; 7 = extremadamente alta, entre las mejores del mundo]. Las líneas discontinuas indican promedios muestrales. Para consultar las abreviaturas de los países, véase el sitio web de la ISO: https://www.iso.org/obp/ui/es/#search . PIB = producto interno bruto; PPA = paridad del poder adquisitivo.
La historia ofrece una explicación adicional de la falta de interacción entre la universidad y la industria en la región 23 La mayoría de las universidades se fundaron con una sola misión clara (la enseñanza de grado) y solo más tarde, con la difusión de la investigación, comenzaron a ofrecer formación de posgrado. Entre las décadas de 1950 y 1980, varios países adoptaron políticas científicas diseñadas desde arriba hacia abajo y basadas en la oferta, que incluyeron la creación de varios IPI, muchos de ellos centrados en el apoyo a los sectores considerados relevantes por los funcionarios
HND
responsables de la formulación de políticas (tecnología nuclear en Argentina, aeronáutica y petróleo en Brasil, café en Costa Rica, petróleo en México y agricultura en la mayoría de los países). De este modo, si bien durante ese período las universidades y los IPI interactuaron con la sociedad y la economía, respondieron a las directivas del Gobierno más que a la demanda propia de la industria. Y, dado que en ese momento grandes sectores de la industria privada estaban protegidos frente a la competencia de las importaciones, no tenían mucha necesidad de desarrollar conocimiento sofisticado. Es posible que, con el tiempo, estos factores hayan contribuido a que las empresas locales despreciaran a las universidades y los institutos de investigación.
En cambio, en las últimas dos o tres décadas, los Gobiernos del mundo desarrollado han promovido de forma constante la interacción entre la universidad y la industria y la han convertido en un elemento central de sus sistemas de innovación (véanse, por ejemplo, Cirera y otros, 2020; Guimón y Paunov, 2019). Hoy en día, esos países a menudo otorgan subvenciones para proyectos de investigación y desarrollo conjuntos entre la universidad y la industria, vales de innovación a las empresas para que contraten servicios de las universidades, incentivos fiscales para que las empresas lleven adelante iniciativas conjuntas de investigación y desarrollo, apoyo financiero para emprendimientos derivados de proyectos académicos y préstamos para proyectos de innovación conjuntos entre la universidad y la industria. También facilitan la creación de parques universitarios o tecnológicos, por ejemplo, ofreciendo dentro de los predios de las universidades públicas espacio para la creación de empresas que interactúen con la comunidad universitaria o asignando financiamiento competitivo para la instalación de parques tecnológicos dentro de campus universitarios. Mientras que diversos países en desarrollo como China, India y Malasia han seguido esta tendencia con determinación (Larsen y otros, 2016; Lee, 2014), los de América Latina y el Caribe se han mostrado menos activos. La consiguiente falta de interacción entre la universidad y la industria es un punto clave de alejamiento respecto de los países desarrollados (recuadro 3.2).
RECUADRO 3.2 La interacción entre la universidad y la industria en Estados Unidos
En Estados Unidos, la Revolución Industrial generó la demanda de habilidades relacionadas con la industria (MacLeod y Urquiola, 2021). Las nuevas universidades de esa época, como las de Cornell y Johns Hopkins, respondieron ofreciendo programas de negocios e ingeniería, y las instituciones tradicionales, como Harvard, imitaron a los nuevos actores incorporando esas ofertas a las ya existentes. También se sumaron a esta competencia otras instituciones, tanto privadas (Universidad de Stanford; Universidad de Chicago) como públicas (MIT; Universidad de California en Berkeley).
Algunas buscaron atraer investigadores, cuyo desempeño comenzaron a medir a partir de las publicaciones especializadas recientemente lanzadas por asociaciones profesionales y científicas. Mientras que algunas instituciones iniciaron sus actividades de investigación con recursos privados (como Stanford), otras siempre han recurrido a una combinación de financiamiento público y privado (como el MIT). Con el tiempo, la proporción de fondos federales en los recursos destinados a la investigación se ha vuelto cada vez más importante en todas las entidades.
Hoy en día, las universidades interactúan con la industria en diversos tipos de actividades de investigación y desarrollo, como la investigación conjunta, la investigación patrocinada (que genera ingresos provenientes de la industria) y la transferencia de conocimiento en parques de ciencia y tecnología y en empresas emergentes a . Un ejemplo notable de esta colaboración es el caso del Instituto de Tecnología de California (Caltech), que ha establecido una sólida relación con la industria a través de la autoría conjunta de trabajos de investigación. Entre 2015 y 2019, publicó en promedio unos 118 documentos al año elaborados junto con empresas globales como Hoffmann La Roche, IBM y Siemens (Times Higher Education, 2020). En lo que respecta a la investigación patrocinada, la Universidad de Stanford se encuentra entre las más destacadas de Estados Unidos, con un ingreso derivado de las investigaciones para la industria de USD 107 000 promedio por miembro del personal académico. Stanford también ha sido líder en la transferencia de conocimiento, pues facilitó la creación y el crecimiento de empresas de Silicon Valley como Google, que comenzó en la década de 1990 como proyecto de posgrado de dos de sus estudiantes, Sergey Brin y Larry Page.
a. Este párrafo se basa en el trabajo de Times Higher Education (2020).
Los países de América Latina y el Caribe tienen dificultades para retener o contratar personas altamente calificadas
En gran parte de la región, las personas que emigran tienen, en promedio, un nivel educativo más alto que las que permanecen en su país (esto se muestra en el gráfico 3.17: la mayoría de los países de la región se sitúa por encima de la línea de 45 grados). La consiguiente fuga potencial de cerebros es particularmente significativa en países del Caribe como Barbados, Trinidad y Tabago y Jamaica, donde entre el 35 % y el 40 % de los emigrantes tienen un nivel educativo elevado. La magnitud de la emigración es tan grande que probablemente sea mejor pensar en cómo convertir la fuga de cerebros en una industria de “exportación de habilidades” en la que los países obtengan ganancias netas recuperando la totalidad de los costos de capacitación (Banco Mundial, 2023). Entre los países más grandes, el potencial de fuga de cerebros es elevado en Argentina y Brasil, pues la proporción de emigrantes calificados también se ubica entre el 35 % y el 40 %, pero menor en Chile y México, donde ese porcentaje es inferior al 10 %, aunque la proporción de trabajadores domésticos calificados es la misma que la de Argentina.
En síntesis, las políticas de los países de América Latina y el Caribe no logran desarrollar capital humano, fomentar la investigación innovadora ni estimular la interacción entre la universidad y la industria. Para entender mejor por qué estos sistemas de ciencia y tecnología tienen un desempeño insatisfactorio, en la siguiente sección se presenta un análisis exhaustivo de cinco países grandes de la región.
¿Por qué las instituciones de conocimiento de América
Latina y el Caribe no son un socio importante para la industria?
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México representan alrededor del 70 % de los investigadores de América Latina y el Caribe24, el 85 % de los resultados de la investigación y más del 95 % de las solicitudes de patentes25. Por lo tanto, si se comprende qué es lo que no funciona en esos países, se podrá tener una idea del desempeño general de la región. A pesar de las diferencias específicas, las políticas de estos países referidas a ciencia y tecnología y a la interacción entre la universidad y la industria comparten varios rasgos.
GRÁFICO 3.17 Muchos países de América Latina y el Caribe pierden personas altamente calificadas
Porcentaje de emigrantes con nivel educativo avanzado
Población en edad de trabajar con nivel educativo avanzado (%)
Asia oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de África
África subsahariana
Europa y Asia central América del Norte
América Latina y el Caribe Asia meridional
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de información de la Base de Datos sobre Inmigrantes en Países de la OCDE (DIOC) 2015 -16 (https://www.oecd.org/en/data/datasets/database-on-immigrants-in-oecd-and-non-oecd-countries.html) y de las estadísticas de la OIT (https://ilostat.ilo.org/es/topics/population-and-labour-force/ ).
Nota: Para cada país, el eje vertical muestra la proporción de personas que emigraron a países de la OCDE y que tienen un nivel educativo alto (nivel 5 o más de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación [CINE]), y el eje horizontal, la proporción de población del país en edad de trabajar que tiene un nivel educativo alto. La población en edad de trabajar es la de más de 15 años. Para consultar las abreviaturas de los países, véase el sitio web de la ISO: https://www.iso.org/obp/ui/es/#search
El financiamiento para ciencia y tecnología suele ser escaso, poco específico, fragmentario y volátil
El financiamiento para ciencia y tecnología suele suministrarse a través de subvenciones competitivas administradas por los organismos del área (enumerados en el cuadro 3C.1 del anexo 3C). Los montos anuales máximos van desde valores bajos como los USD 51 000 de México y los USD 59 000 de Argentina hasta cifras elevadas, como los USD 180 000 de Colombia y los USD 772 000 de São Paulo (en dólares estadounidenses a paridad del poder adquisitivo). Solo las subvenciones de Brasil son comparables con las de Estados Unidos, donde los subsidios promedio otorgados por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) y los Institutos
Nacionales de Salud (NIH) alcanzan los USD 237 600 y USD 592 600 por año, respectivamente 26 . Un elemento asociado con el monto de las subvenciones es la selectividad: si esta es elevada, son relativamente pocos los proyectos financiados con montos grandes. Varios de los organismos de América Latina y el Caribe aplican parámetros en general poco exigentes y financian muchos proyectos de montos bajos, ya que tratan de maximizar el número de beneficiarios y la participación de los grupos de investigadores subrepresentados.
La mayor parte de las investigaciones financiadas por estos programas están impulsadas por los intereses y la curiosidad de los investigadores más que por los objetivos estratégicos nacionales. El financiamiento es a corto plazo (por lo general, de 2 a 4 años), una duración comparable a la del promedio de los subsidios de la NSF (3 años) pero menor que en los NIH (5 años) o el Consejo Europeo de Investigación (de 5 a 7 años)27. Esto impide que los investigadores, especialmente los que se dedican a las ciencias, se involucren en proyectos a largo plazo que requieren grandes inversiones en equipamiento, personal e infraestructura. En algunos países (Argentina, Brasil y México), el volumen total de financiamiento para investigación ha fluctuado considerablemente en los últimos años, lo que refleja las limitaciones fiscales y los cambios en las prioridades de los sucesivos Gobiernos, y obstaculiza aún más el desarrollo de programas ambiciosos a largo plazo.
Hasta cierto punto, se han mantenido estas características negativas del financiamiento de la ciencia y la tecnología porque los programas rara vez se han examinado de manera rigurosa. A menudo, los países realizan “evaluaciones” de los resultados simplemente analizando los efectos del programa (por ejemplo, el número de trabajos publicados por los investigadores que obtuvieron acceso al financiamiento correspondiente) sin considerar si esos resultados podrían haberse logrado de todos modos, incluso sin el financiamiento. En cambio, en una evaluación rigurosa del impacto se deberían comparar los resultados del programa con los de la hipótesis contrafáctica adecuada (como la ausencia del programa). Las pocas evaluaciones existentes del impacto de los programas de ciencia y tecnología muestran que los investigadores que recibieron subsidios en Argentina y Chile publicaron más y produjeron artículos más influyentes que los que solicitaron subsidios pero no los obtuvieron. Se observaron más probabilidades de lograr efectos positivos en áreas geográficas con mayor capacidad de investigación y en proyectos de CTIM (Benavente y otros, 2012, para Chile; Cliodinámica, 2021, para Chile; Ghezan y Pereira, 2016, para Argentina).
Las subvenciones para la colaboración entre la universidad y la industria son relativamente cuantiosas pero no se supervisan adecuadamente
Con Brasil y Chile a la cabeza, la mayoría de estos países han puesto en marcha programas para promover la colaboración entre la universidad y la industria en proyectos de innovación a largo plazo, generalmente bajo la supervisión de organismos científicos y tecnológicos o de innovación (véase la enumeración de estos programas en el cuadro 3C.2 del anexo 3C)28 . El instrumento más común son las subvenciones competitivas para asociaciones de investigación (consorcios) conformados por universidades, empresas y laboratorios públicos de investigación. Argentina, Chile y Colombia también han implementado las donaciones de contrapartida, en las que el socio empresarial proporciona los fondos de contrapartida. Brasil se destaca por sus incentivos a la colaboración entre la universidad y la industria. Además de las becas de investigación, ofrece préstamos subvencionados para proyectos de innovación de alto riesgo, y el estado de São Paulo brinda financiamiento para centros de investigación aplicada en universidades y para solventar el trabajo de investigadores universitarios dentro de las empresas. Por otro lado, en la actualidad México no cuenta con programas para promover la colaboración entre la universidad y la industria.
En relación con las donaciones para ciencia y tecnología, las subvenciones para innovación tienen plazos más extensos (hasta 10 o 15 años en Brasil y Chile, aunque solo entre 3 y 5 años en Argentina y Colombia). También son más generosas. La mayoría de las subvenciones para investigación superan los USD 400 000, y las donaciones de contrapartida en Argentina y Chile pueden llegar a los USD 7,4 millones (en dólares estadounidenses a paridad del poder adquisitivo). Desde el punto de vista de los organismos gubernamentales, es más fácil monitorear a los receptores tradicionales de fondos para ciencia y tecnología (instituciones académicas) que a quienes reciben subvenciones para innovación (entre los que se incluyen empresas) (Tello y otros, 2022).
Tal vez por esta razón, son pocos los programas de subvenciones para innovación que han sido evaluados de forma adecuada, lo cual resulta particularmente problemático, dado su volumen y su duración. No obstante, las evaluaciones de impacto existentes para estos programas han revelado efectos positivos en las exportaciones de las empresas chilenas (en relación con las que se postularon para el programa pero no recibieron la subvención) (Dornelles, Pertuzé y Epstein, 2018), así como en el gasto en innovación, el empleo y las exportaciones de las empresas argentinas (en comparación con
las que solicitaron fondos del programa para trabajar por su cuenta, sin asociarse a una universidad) (Gurcanlar y otros, 2021).
Una desventaja de las subvenciones para innovación es que no han promovido la formación de nuevas alianzas, sino que han favorecido a las ya existentes. Desde el punto de vista de los solicitantes, obtener y gestionar estas subvenciones cuantiosas y a largo plazo es más fácil para las asociaciones existentes (que ya tienen experiencia en el trabajo conjunto) que para las nuevas29. Desde el punto de vista del organismo que otorga los fondos, es menos riesgoso financiar una asociación existente que una nueva.
La pregunta de por qué Brasil crece a tasas similares a las de otros países de la región si su gasto en investigación y desarrollo es el más alto quizás pueda responderse tras analizar cómo se emplean esos recursos. Por ejemplo, la proporción relativa de fondos para investigación y desarrollo que el país destina a las universidades es del 69,5 %, y la que utiliza para apoyar directamente la tecnología es del 22,6 %. En Corea, los porcentajes son del 30,5 % y el 77,4 %, respectivamente. Si el vínculo con el sector privado es endeble, es posible que el impacto de la investigación y el desarrollo también lo sea. Otra explicación puede ser que los subsidios a la investigación y el desarrollo se han dirigido a sectores con un alto nivel de protección, lo que permitió a las empresas brasileñas ganar participación en el mercado a pesar de los evidentes aumentos de productividad (De Souza, 2023).
Las universidades se involucran poco en la comercialización a pesar de contar con leyes favorables
Siguiendo los pasos de Argentina con su legislación pionera establecida en 1990, la mayoría de los países de la región han promulgado leyes para crear oficinas de transferencia de tecnología dentro de las universidades30.
Estas oficinas gestionan los aspectos del intercambio de conocimiento relacionado con la propiedad intelectual: presentan solicitudes de protección de la propiedad intelectual, manejan su comercialización y licencias, gestionan la creación de empresas derivadas y mantienen los activos de la propiedad intelectual. En la práctica, el papel de estos organismos es bastante limitado en muchos casos, ya que las universidades suelen establecer oficinas separadas —por ejemplo, fundaciones— para manejar los aspectos administrativos y logísticos de las interacciones con la industria y evitar así la lenta y pesada burocracia universitaria.
En los últimos 30 años, Argentina, Brasil y Chile han promulgado leyes — inspiradas en la Ley Bayh-Dole aprobada en 1980 en Estados Unidos— que
otorgan a las universidades la propiedad de las invenciones generadas en el marco de investigaciones financiadas por el Gobierno federal y permiten el reparto de regalías entre la universidad, el departamento o facultad correspondiente y los inventores 31. También han buscado desarrollar un marco institucional para promover la creación de empresas derivadas, nuevas empresas, aceleradoras de negocios, incubadoras y redes de colaboración con la industria.
A pesar de contar con este marco jurídico favorable, la cantidad de patentes de las universidades es baja en toda la región, y la gestión de la propiedad intelectual es la modalidad menos frecuente de interacción entre la universidad y la industria. Obtener una patente es un proceso caro para las universidades: la solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, por ejemplo, cuesta entre USD 8500 y USD 15 40032 . Incluso cuando obtienen las patentes, las universidades a menudo se abstienen de otorgar concesiones a terceros para su comercialización 33 . Mantener las patentes también es costoso, lo que desincentiva aún más el patentamiento.
Los países también han sancionado leyes para facilitar la creación de empresas de base tecnológica en las universidades, por ejemplo, otorgando licencias a los profesores interesados en crear esas compañías, concediendo a los profesores un mayor porcentaje de propiedad de las empresas o buscando compatibilizar las actividades académicas y las empresariales. A pesar de lo que se establece en estas leyes nacionales, el entorno para crear empresas de base tecnológica está determinado, en última instancia, por las políticas específicas de cada universidad. Aunque la mayoría de estas instituciones cuenta con una oficina de transferencia de tecnología, pocas se dedican a la innovación real. Como resultado, la modalidad más frecuente de interacción entre la universidad y la industria es aquella en que las instituciones académicas prestan servicios de consultoría, asistencia técnica, pruebas y experimentación. Mucho menos habituales son los proyectos conjuntos de investigación y desarrollo o los emprendimientos comerciales, como el patentamiento o la creación de empresas de base tecnológica.
En América Latina y el Caribe hay algunos buenos ejemplos que se pueden emular
Pese al panorama que se ha descrito, en la región hay varios casos ejemplares de interacción entre la universidad y la empresa. Entre ellos cabe mencionar los de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de San Martín y la Universidad de Quilmes, en Argentina; la Universidad Estadual de Campinas
(Unicamp), la Universidad de São Paulo y la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil; la Universidad de Concepción, en Chile; la Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander y el Sistema Universitario de Manizales, en Colombia34, y la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México.
Estos casos exitosos presentan elementos comunes. En primer lugar, las universidades tomaron la decisión estratégica de interactuar con la industria y establecieron este objetivo como prioridad clave—ya sea porque esta misión formaba parte de sus estatutos o porque la adoptaron deliberadamente— incluso antes de que se promulgara el marco legislativo nacional. En segundo lugar, se inclinaron por promover una combinación de investigación y emprendimientos —en lugar de solo investigación— en una parte de su cuerpo docente. En tercer lugar, proporcionaron la infraestructura física para proyectos conjuntos con la industria, especialmente para crear incubadoras. En cuarto lugar, están ubicadas en regiones geográficas con elevada capacidad productiva y tecnológica, donde es más probable que se produzcan interacciones con la industria y que estas tengan éxito. Quinto, han experimentado con estructuras alternativas y han diseñado sus propias políticas sobre la base de esa experiencia. En el recuadro 3.3 se analizan tres casos exitosos.
RECUADRO 3.3 Ejemplos exitosos de intercambio de conocimiento en América Latina y el Caribe
En Argentina, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) creó su oficina de transferencia de tecnología en 1994, y en 2001 fundó el Parque Tecnológico del Litoral Centro con el objetivo de incubar emprendimientos de base tecnológica. En los últimos 30 años se han creado numerosas empresas biotecnológicas asociadas a la UNL, entre ellas Biosynaptica, Biotecnofe, Celint, Cellargen Biotech, Infira y Zelltek. Hoy en día, el parque alberga 25 empresas.
Estas compañías se abrieron antes de que se hubiera establecido el marco institucional, puesto que la universidad produjo sus propias directrices para la creación de empresas derivadas recién en 2021. De acuerdo con estos lineamientos, la UNL puede ser propietaria de participaciones accionarias en las empresas, al igual que los investigadores universitarios, con excepción de quienes ocupan cargos directivos en la entidad. A diferencia de la UNL, la Universidad Nacional de San Martín, también de
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 3.3 Ejemplos exitosos de intercambio de conocimiento en América Latina y el Caribe (continuación)
Argentina, no puede ser propietaria de capital accionario de sus empresas derivadas y solo obtiene ingresos de la propiedad intelectual. Actualmente, la UNL y la Universidad de Buenos Aires poseen el mayor número de familias de patentes del país.
En Brasil, la Universidad de Campinas (Unicamp), ubicada en el estado de São Paulo, fue fundada en 1966 como universidad de investigación moderna. La claridad en esa identidad, así como la plena autonomía administrativa concedida por el estado de São Paulo a sus universidades en 1989, han sido clave para el rápido ascenso de la institución, que pasó de ser una universidad nueva a una de las 500 mejores universidades del mundo, según la clasificación de Times Higher Education. La Unicamp forma parte de un ecosistema local de innovación y mantiene una estrecha relación de colaboración con el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón, también situado en Campinas y sede del único acelerador de partículas de América del Sur.
A fines de la década de 1990, la Unicamp comenzó a desarrollar el modelo de una agencia de innovación en el campus que se encargaría de promover la interacción entre la universidad y la industria. En 2003, se creó Inova. Desde sus inicios, la entidad ha abarcado tres ámbitos: la propiedad intelectual; las asociaciones y los acuerdos con la industria, y los parques e incubadoras. Su gestión institucional es diferente de la del resto de la universidad: su director, por ejemplo, en general proviene del sector empresarial y no del mundo académico. Apenas unos años después de su creación, Inova ya era un modelo para otras universidades brasileñas que buscaban innovar en el marco de la Ley de Innovación de 2004 y llegó a impartir capacitación para más de 300 instituciones.
El número de patentes obtenidas cada año por Inova ha ido aumentando constantemente a lo largo del tiempo: pasó de 8 en 2010 a 62 en 2015 y 129 en 2021. Ese año, la cartera total de patentes activas de la Unicamp llegó a un pico de 1276. En la actualidad, la universidad desarrolla proyectos en los sectores automotor, de biotecnología, petróleo y gas, energía, farmacéutica, maquinaria agrícola, química y salud. La mayor parte del financiamiento para estos proyectos proviene de incentivos y beneficios fiscales, como el programa federal Rota 2030. Hasta 2021, los exalumnos de Inova habían fundado 1131 empresas, entre las que figuran unicornios como Movile.
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 3.3 Ejemplos exitosos de intercambio de conocimiento en América Latina y el Caribe (continuación)
En México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec) es una universidad privada sin fines de lucro fundada en 1943. Establecida inicialmente en Monterrey, ahora cuenta con 26 campus en todo México. Si bien fue fundada por un grupo de emprendedores locales para expandir la educación tecnológica, actualmente desempeña un papel central en la creación de emprendimientos, la innovación y la transferencia de conocimiento en el país.
El Tec opera cuatro parques tecnológicos que funcionan como centros de innovación y atraen a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, inversionistas e instituciones gubernamentales; además, han brindado apoyo a cerca de 300 empresas emergentes. A través de una estrategia deliberada de transferencia de conocimiento, la institución ayuda a los investigadores y emprendedores a comercializar sus tecnologías, ofrece servicios de incubación y proporciona educación permanente y servicios de consultoría para promover la innovación. Por ejemplo, cuenta con docentes del área de extensión que trabajan directamente con las empresas para apoyar la investigación y la educación. Cada campus está diseñado para satisfacer las necesidades de las empresas locales, como la transferencia de tecnología para la industria tecnológica en el campus de Ciudad de México y el apoyo al conglomerado aeroespacial en el de Querétaro. Actualmente, el Tec está desarrollando distritotec, un proyecto que tiene como objetivo transformar el radio de 20 kilómetros en torno al campus de Monterrey en un distrito de innovación de alta tecnología mediante la integración de esfuerzos del sector académico, la industria y el Gobierno.
Fuentes: Barletta y Pereira (2024); Ewers (2018); Agencia de Innovación Inova de la Unicamp (2022); Knobel y Pedrosa (2016); OCDE y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2022); Serrano y otros (2023); www.timeshighereducation .com; para datos sobre el Tec, https://tec.mx/es
En resumen, en los últimos 30 años, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México han establecido subvenciones para la investigación científica, subsidios para la innovación a partir de la interacción entre la universidad y la industria, y un marco jurídico para que las universidades gestionen la propiedad intelectual. Sin embargo, no diseñaron estos instrumentos de modo tal que promuevan la investigación de excelencia ni la innovación en áreas estratégicas, y no siempre los han evaluado con rigurosidad. A excepción de unos pocos casos, la mayoría de las universidades siguen
premiando casi exclusivamente la producción académica, desalientan la participación de sus docentes en intercambios de conocimiento con las industrias, y mantienen estructuras y procedimientos poco adecuados para la innovación y el emprendimiento.
Si bien mediante el financiamiento público o la regulación se podría haber alentado a las universidades a interactuar con la industria, en estos países eso no ha ocurrido. Sin esos incentivos e inmersas en una cultura docente que solo valora la investigación y mira con incomodidad al sector privado, las universidades permanecen alejadas de la industria y la innovación, y solo unas pocas instituciones académicas emprendedoras tienen éxito en este esfuerzo. No obstante, incluso estas últimas se han encontrado con un obstáculo que supera todos los demás: la falta de demanda de su conocimiento y sus servicios en la industria. En otras palabras, las empresas no muestran interés en lo que las universidades pueden ofrecer. Si bien esto podría deberse a la opinión desfavorable de las empresas sobre la calidad de la investigación universitaria (como se describió anteriormente), también podría ser consecuencia de los patrones subyacentes de la actividad económica en estos países, centrados en sectores con escaso valor agregado y poco crecimiento de la productividad.
Lograr que las políticas de educación y ciencia, tecnología e innovación en América Latina y el Caribe sean más favorables a la innovación
Centrarse en las habilidades y en los resultados que se espera lograr con la educación
La condición indispensable para desarrollar las capacidades necesarias para la innovación es la presencia de sistemas educativos que puedan generar efectivamente habilidades en todos los estudiantes de todos los niveles35. En primer lugar, estos sistemas deben lograr enseñar las habilidades básicas: un alumno que no sabe leer ni multiplicar no tiene posibilidades de alcanzar la frontera del conocimiento. Si bien es posible que algunos países de América Latina y el Caribe deban aumentar el gasto en educación, es necesario que todos gasten de manera eficiente. En el caso de la educación primaria y secundaria, los datos empíricos recientes indican que las iniciativas tales como la implementación de un plan de estudios estructurado y la enseñanza en el nivel adecuado no solo son efectivas en términos de resultados del aprendizaje, sino también eficaces en función de los costos (Akyeampong y otros, 2023; Angrist y otros, 2023).
En segundo lugar, los países necesitan sistemas de educación superior que estén estrechamente conectados con las empresas para poder desarrollar habilidades, producir investigaciones pertinentes e intercambiar conocimiento con la industria. En lo que respecta al desarrollo de habilidades, las instituciones de educación superior deben estar en sintonía con las necesidades de la industria y no solo enseñar conocimiento codificado (como cálculo o modelos económicos), sino también inculcar habilidades cognitivas y no cognitivas, como el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Para esto, hace falta modificar lo que se enseña y la manera en que se enseña. Las facultades de ingeniería innovadoras ofrecen un modelo para estos cambios (recuadro 3.4). Además, los países deben elegir estratégicamente qué habilidades van a promover: para los que tienen un sector minero importante, por ejemplo, quizás resulte conveniente alentar la formación de ingenieros de minas y trabajadores técnicos.
Cuando deben buscar trabajo, los recién graduados a menudo se enfrentan al obstáculo de su falta de experiencia laboral. Esto les impide encontrar un empleo, lo que a su vez no les permite acumular experiencia, con lo que se genera un círculo vicioso. Una manera de romper este círculo —y de enseñar habilidades valiosas para el mercado laboral— es insertar el trabajo externo en el plan de estudios. La formación dual y la educación cooperativa ofrecen modelos útiles para integrar la experiencia en el aula con la del trabajo. En la formación dual se divide el tiempo del aprendiz entre la institución de educación superior y una empresa, mientras que en la educación cooperativa se alternan los períodos de estudio y trabajo. La formación dual del Instituto Nacional de Aprendizaje (Costa Rica), la Corporación Formados (Ecuador) y el Programa de Formación Dual (Guatemala) son ejemplos de este tipo de esquemas en América Latina y el Caribe. La Universidad del Noreste y la Universidad de Cincinnati, entre otras, ofrecen educación cooperativa en Estados Unidos.
Los países de la región pueden asimismo promover programas de ciclo corto, que generan las habilidades técnicas requeridas por las empresas y constituyen una opción atractiva para las personas que buscan capacitación práctica y breve 36 . En América Latina y el Caribe, los graduados de los programas de ciclo corto que se relacionan más estrechamente con la industria y con la búsqueda de empleo de los estudiantes obtienen mejores resultados en el mercado laboral (Dinarte-Díaz y otros, 2023; Ferreyra y otros, 2021).
RECUADRO 3.4 Formación innovadora en ingeniería en las economías avanzadas
En las últimas décadas, varias entidades de Estados Unidos —entre ellas, la Fundación Nacional de Ciencias, diversas facultades de ingeniería y empresas— han abogado por la introducción de cambios en la formación de los ingenieros, argumentando que se deberían incluir oportunidades de aprendizaje práctico e investigación, la enseñanza del trabajo en equipo y de habilidades de comunicación, y capacitación empresarial y gerencial. En varias instituciones individuales y en todo el campo de la ingeniería ya se están produciendo cambios.
Por ejemplo, tras observar que las modificaciones habían sido demasiado lentas en las universidades existentes, la Fundación F. W. Olin respondió poniendo en marcha una nueva facultad de ingeniería en 2002. Ubicada en Needham, Massachusetts, en el corredor de la Ruta 128 a las afueras de Boston, donde se ubican numerosas empresas tecnológicas, la Facultad de Ingeniería Olin ha implementado activamente diversas innovaciones. La institución se enfoca en la ingeniería práctica y permite a los estudiantes aprender mientras trabajan en proyectos del mundo real, en clases en las que se pone el énfasis en el trabajo en equipo y en proyectos. Gracias a las asociaciones que ha establecido Olin con la industria, los alumnos interactúan con las empresas en proyectos de laboratorio que se extienden durante un semestre, en investigaciones patrocinadas por la industria y en su proyecto final del último año. Tal vez como resultado, casi el 40 % de los exalumnos de Olin han trabajado en una empresa emergente.
En otras partes del mundo también se están encarando esfuerzos similares. Las principales facultades de ingeniería de África, Asia, Canadá, Europa, Nueva Zelandia, el Reino Unido y Estados Unidos buscan salvar la brecha entre la formación en ingeniería y las demandas del mundo real a las que están sujetos los ingenieros participando en la Iniciativa Concebir, Diseñar, Implementar y Operar (CDIO). Esta iniciativa se basa en la premisa de que los ingenieros deben ser capaces de CDIO sistemas de ingeniería complejos en entornos de equipos. Aboga por establecer planes de estudios rigurosos que incluyan “oportunidades de CDIO” en las que los estudiantes aprendan a diseñar, construir y poner a prueba sistemas.
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 3.4 Formación innovadora en ingeniería en las economías avanzadas (continuación)
Esta iniciativa se desarrolló como plataforma colaborativa con los aportes de académicos, empresas, ingenieros y estudiantes, y pueden acceder a ella todas las facultades de ingeniería del mundo. En esta plataforma se elaboran programas de estudio y materiales para compartir entre los participantes y con otros actores. Actualmente, se utiliza CDIO en departamentos de ciencias aeroespaciales, física aplicada, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. Participan de esta iniciativa alrededor de 200 universidades de todo el mundo, y América Latina y el Caribe representa alrededor del 10 %.
Fuentes: Facultad de Ingeniería Olin (https://www.olin.edu) e Iniciativa CDIO (www.cdio.org).
Generar una reserva con los mejores talentos
Varios países de América Latina y el Caribe destinan parte de los fondos del área de ciencia y tecnología a capacitar a estudiantes e investigadores de alto nivel. Si bien esta tarea es muy importante, el desarrollo debe comenzar mucho antes, en la educación primaria, para lo cual se debe identificar a los alumnos con un potencial inusual y brindarles oportunidades para desarrollar sus talentos, como la participación en clases avanzadas y actividades de enriquecimiento37. En el caso particular de los estudiantes de bajos recursos, las escuelas secundarias públicas selectivas pueden brindarles acceso a una educación de alta calidad y aumentar sus probabilidades de ser admitidos en instituciones de educación superior selectivas, como lo demuestra la experiencia de las escuelas secundarias públicas de Chile, anteriormente selectivas38. Sin embargo, la educación primaria y secundaria de calidad no logrará promover a las personas más talentosas si las limitaciones financieras impiden que los estudiantes de bajos ingresos y elevadas capacidades asistan a la universidad, situación que cualquier país de la región que quiera formar una reserva de talento grande y profunda debería evitar. Iniciativas tales como el Programa Universidad para Todos (ProUni) de Brasil buscan abordar este problema otorgando becas para que los estudiantes de bajos ingresos puedan asistir a instituciones privadas de educación superior. En Colombia, a través del programa Ser Pilo Paga se brinda ayuda financiera a estudiantes de bajos ingresos y alto nivel de capacidad39. Las asociaciones entre entidades filantrópicas del sector privado
e instituciones públicas también pueden ayudar a desarrollar la reserva de talentos. En Colombia y Perú, la Fundación VélezReyes+ otorga becas a alumnos de bajos ingresos y elevada capacidad para estudiar ingeniería informática en las mejores universidades públicas y privadas y, junto con las principales empresas tecnológicas, ha desarrollado un programa de pasantías y aprendizaje tecnológico40.
Orientar la educación a través de la información, el financiamiento y la regulación
Para orientar el sistema educativo en la dirección descrita, pueden utilizarse tres herramientas de política. La primera consiste en recopilar información y mediciones sobre los resultados de los estudiantes, así como de la investigación y la innovación en las universidades. Si la sociedad —incluidos los padres— ve los magros resultados del aprendizaje en sus escuelas y en sus hijos, es más probable que exija un cambio. Si un estudiante ve en un portal de acceso público el rendimiento económico de todos los programas de educación superior que se ofrecen en su país, es más probable que elija una carrera bien remunerada, como las de CTIM. Y si la sociedad accede a información pública sobre la producción de investigaciones en las universidades, puede formarse una idea más acabada de sus contribuciones a la sociedad y exigir cuentas. Quizás dos de las reformas educativas más importantes implementadas en Chile en los últimos 50 años hayan sido la aplicación de pruebas en la educación básica, que comenzaron durante la década de 1980 y se siguen utilizando en la actualidad (Fontaine y Urzúa, 2018), y la creación de un portal de educación superior para informar sobre los resultados académicos y del mercado laboral de cada programa ofrecido en el país41.
El segundo instrumento normativo es el financiamiento. En primer lugar, el financiamiento destinado al desarrollo de habilidades debe ser equitativo. En América Latina y el Caribe, el financiamiento de la educación superior es regresivo porque favorece a las personas en buena posición socioeconómica en detrimento de las demás. También se destinan más fondos por estudiante en los programas de licenciatura que en los de ciclo corto, pese a que los alumnos de las licenciaturas necesitan menos financiamiento porque pertenecen, en promedio, a sectores más acomodados (Ferreyra y otros, 2021). Además, los programas de ciclo corto de buena calidad suelen requerir tecnologías costosas. El financiamiento para el desarrollo de habilidades y la investigación debe asignarse estratégicamente a los campos que sean importantes para el crecimiento del país.
El tercer instrumento normativo es la regulación. Si utilizan la primera herramienta —información y medición—, los responsables de la formulación de políticas pueden medir el desempeño del sistema educativo y establecer un mecanismo de rendición de cuentas basado en los resultados: en función de este desempeño, se pueden asignar fondos y tomar decisiones para abrir, ampliar o cerrar programas. Por ejemplo, las universidades de Dinamarca firman un contrato de desempeño con el Gobierno central en el que se establecen sus objetivos y la remuneración asociada con su cumplimiento, y basan su oferta académica en las habilidades que necesita la comunidad empresarial local42 . Este tipo de sistema recompensa a las instituciones más eficaces, que luego pueden crecer y brindar servicios a segmentos más amplios del mercado. Es fundamental contar con un ente regulador ágil, es decir, que no obstruya la innovación imponiendo cargas excesivamente pesadas a las instituciones, sino que aliente la innovación y recompense el éxito.
Promover la excelencia en la investigación y la interacción entre la universidad y la industria
Si bien los países de América Latina y el Caribe han implementado subvenciones competitivas para la investigación, estas deben ser más selectivas y estar supeditadas a los intereses estratégicos nacionales. Si definen las áreas de importancia estratégica, los países pueden aumentar los recursos disponibles para las áreas de interés nacional. Si se incrementa la selectividad, se pueden ofrecer más recursos para proyectos de gran escala. Es crucial que los países resistan la tentación de utilizar los fondos asignados a ciencia y tecnología como mecanismo para proporcionar financiamiento básico al mayor número posible de investigadores. Por el contrario, deben verlo como un método para fomentar la excelencia en la investigación. En América Latina y el Caribe, un ejemplo exitoso de subvenciones que promovían la excelencia en la investigación fue la Iniciativa Científica Milenio (recuadro 3.5).
RECUADRO 3.5 Conformación de redes de investigación de alta calidad en América Latina y el Caribe: La Iniciativa Científica Milenio
A fines de la década de 1990, en Chile se puso en marcha un programa que se extendió rápidamente a otros países: la Iniciativa Científica Milenio (ICM)a. Se trata de un grupo de proyectos, financiados parcialmente con préstamos del Banco Mundial, con los que se ha buscado incrementar la capacidad científica y tecnológica en varios países mediante la creación de programas de subvenciones competitivas para la investigación.
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 3.5 Conformación de redes de investigación de alta calidad en América Latina y el Caribe: La Iniciativa Científica Milenio (continuación)
Estos programas tenían dos niveles. En el primero se concedían subvenciones relativamente pequeñas, a corto plazo (por un período de entre 3 y 5 años) a grupos de investigación prometedores (“núcleos”). En el segundo se otorgaban subvenciones más cuantiosas y de mayor duración a grupos o centros de excelencia de nivel internacional (“institutos”). Con estos mecanismos, los programas de la ICM tenían como objetivo replicar características exitosas de los sistemas de ciencia y tecnología de los países desarrollados y financiar al mismo tiempo un número limitado de investigadores valiosos a niveles comparables a los del mundo desarrollado.
La ICM se originó en una reunión de investigadores de alto nivel, funcionarios gubernamentales y expertos en política científica celebrada en Santiago en junio de 1998, donde el entonces presidente de Chile, Frei, ayudó a diseñar el concepto. En pocos años, el Banco Mundial había comenzado a trabajar con Brasil, Chile, México y la República Bolivariana de Venezuela para elaborar proyectos. Chile se comprometió a continuar con el proyecto incluso tras el cierre del préstamo del Banco Mundial en 2002. En la actualidad, financia 17 institutos y 36 núcleos. Entre ellos se encuentran los Institutos Milenios de Amoníaco Verde como Vector Energético, de Astrofísica, Oceanografía, Regulación del Genoma y Biología Integrativa, y los Núcleos Milenios de Salmónidos Invasores, Nano Biofísica y Plantas Superadaptablesb. Entre 2009 y 2014, la ICM de Chile registró un incremento en la cantidad y calidad de la investigación, la formación de jóvenes investigadores y el desarrollo de redes de investigación (Innovos, 2015) c . En Brasil, la ICM duró hasta 2008, cuando fue reemplazada por un programa de apoyo a los institutos nacionales de ciencia y tecnología (Banco Mundial, 2005a). En la República Bolivariana de Venezuela, la ICM tenía el objetivo adicional de fortalecer la capacidad de liderazgo en ciencia y tecnología (Banco Mundial, 2005b). En México, la ICM se financió exclusivamente con fondos públicos, con los que se brindó apoyo a cuatro institutos seleccionados competitivamente hasta 2004 (Science Initiative Group, 2019). Pocos años después de su creación, la demanda de la ICM había llegado a África: entre 2007 y 2013, Uganda llevó a cabo un programa de ICM como parte de su estrategia para fortalecer la capacidad científica y tecnológica (Banco Mundial, 2016).
Fuentes: https://www.iniciativamilenio.cl/; Crawford y otros (2006); Innovos (2015); Science Initiative Group (2019); Banco Mundial (2002, 2005a, 2005b, 2016).
a. Este párrafo se basa en el trabajo del Banco Mundial (2002).
b. https://www.iniciativamilenio.cl/
c. En la actualidad, la ICM es supervisada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID).
En lo que respecta al financiamiento de los investigadores, se aplican consideraciones similares. El financiamiento vitalicio de los investigadores (algo similar a otorgarles la titularidad) puede tener efectos perjudiciales en su motivación y su nivel de esfuerzo. Si se concede tal privilegio, debería limitarse a aquellos que hayan demostrado tener competencias superiores durante un período de tiempo razonable. Además, como se ha enfatizado en un informe anterior del Banco Mundial (Salmi, 2009), una consideración clave si se busca la excelencia en la investigación es la importancia de actuar de manera estratégica, es decir, orientar los esfuerzos y los recursos para lograr la excelencia en un campo o actividad, en lugar de apuntar a destacarse en todo.
Si bien varios países de América Latina y el Caribe han establecido incentivos de financiamiento para promover la interacción entre la universidad y la industria (principalmente a través de subvenciones para la innovación), dichos alicientes no han fomentado nuevas asociaciones más allá de las ya existentes. Por lo tanto, es fundamental facilitar el acceso de las nuevas asociaciones a esos programas. Esto podría requerir la implementación de subvenciones más pequeñas y de plazo más breve que las actuales. Para los países que aún no las tienen, también es prioritario establecer regulaciones sólidas sobre la propiedad intelectual: por ejemplo, definir a quién pertenecen los productos desarrollados por las universidades con financiamiento público. El tema de los derechos de propiedad se puso de relieve en un estudio reciente en el que se examina la experiencia de 11 universidades que brindan apoyo a emprendedores en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay (OCDE y BID, 2022). De acuerdo con dicho trabajo, esas instituciones han incluido los emprendimientos en múltiples aspectos de sus operaciones, entre ellos, los planes de estudio; además, han incorporado los incentivos para el cuerpo docente, el personal y los estudiantes, y la interacción con la industria. Enseñan sobre emprendimientos a diversos públicos, incluso a estudiantes de ciencias e ingeniería, y a alumnos que buscan crear nuevas empresas o empresas derivadas. Varias de estas instituciones cuentan con aceleradoras, incubadoras y centros de innovación; algunas de ellas se instalaron en lugares específicos atraídas por Gobiernos locales que buscaban promover la actividad empresarial. Sin embargo, muchas de estas entidades se encuentran frente al desafío que representan las regulaciones ambiguas o desfavorables sobre la propiedad intelectual a nivel universitario o nacional.
Los incentivos financieros y regulatorios son clave para inducir a las universidades a participar en el ecosistema de innovación. En la medida en que el financiamiento universitario esté vinculado principalmente a la
matrícula, las universidades tendrán pocos alicientes para interactuar con la industria. En este sentido, es muy instructiva la experiencia de Finlandia, donde el porcentaje de financiamiento básico ha ido disminuyendo con el tiempo en favor del que se basa en los resultados (incluidos los del intercambio de conocimiento) (recuadro 3.6).
RECUADRO 3.6 Incentivos para intensificar la colaboración entre las universidades y el sector privado en Finlandia
Si bien Finlandia poseía un fuerte capital social en tanto país nórdico, las reformas implementadas en la década de 1980 en el ámbito de la innovación buscaron en gran medida modificar los incentivos para garantizar la colaboración con la industria. Motivado por el deseo de ponerse a la par de Europa occidental, en la década de 1980 el país inició la modificación de su sistema científico y tecnológico como parte de una reforma económica integral destinada a generar una economía más moderna, competitiva y dinámica. El Consejo de Política Científica y Tecnológica introdujo el concepto de “sistema nacional de innovación” y se abocó a coordinar las múltiples políticas relacionadas con la innovación, incluidas las referidas a la educación, la ciencia y el desarrollo regional. Además, coordinó las políticas con otras áreas del Gobierno. Asimismo, se crearon el Centro de Desarrollo Tecnológico (actual Agencia Nacional de Tecnología [Tekes]) y los primeros centros tecnológicos (parques científicos).
La investigación universitaria adquirió la función específica de apoyar el desarrollo de industrias competitivas a nivel internacional. Con este fin, se canalizó un mayor volumen de financiamiento hacia proyectos de investigación conjuntos entre la universidad y la industria. Mediante las nuevas políticas se estableció claramente que las universidades ya no funcionarían de forma aislada sino como parte integral del sistema nacional de innovación, y se implementaron incentivos y prácticas de gestión para garantizar que esto ocurriera.
En la década de 1990, Finlandia profundizó estas reformas mediante la adopción de las “nuevas políticas de gestión pública”, que introdujeron mecanismos competitivos, sistemas de medición de la productividad y rendición de cuentas basada en el desempeño, todo con el objetivo de mejorar los resultados de las universidades en la innovación a nivel nacional. La presupuestación por rubros (en la que se detallan
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 3.6 Incentivos para intensificar la colaboración entre las universidades y el sector privado en Finlandia (continuación)
los gastos específicos, como los sueldos del personal y el mantenimiento de las instalaciones) se sustituyó por la presupuestación global (en la que se asignan los fondos totales sin indicar el destino específico), haciendo hincapié en el financiamiento selectivo, competitivo y basado en programas, y en la presupuestación plurianual.
Los recursos públicos se canalizaron cada vez más a través de fondos competitivos, en contraposición con el financiamiento global (subvenciones), y se asignó un mayor valor a la cooperación con otras universidades o con empresas. En 1993, el Gobierno puso en marcha un programa competitivo para identificar centros de investigación de excelencia, a los que se otorgó apoyo financiero adicional. Desde 1994, el presupuesto operativo de las universidades está constituido por tres bloques (básico, basado en los resultados y de financiamiento de proyectos). En el financiamiento basado en los resultados, se emplea un contrato de desempeño que negocia anualmente el Ministerio de Educación con cada universidad. Con el tiempo, la proporción de financiamiento global ha disminuido, mientras que la que se basa en los resultados se ha incrementado.
Fuente: Nieminen y Kaukonen (2001).
Formar asociaciones de investigación e intercambio de conocimiento
En el mundo actual, es impensable que las universidades de los países en desarrollo lleven a cabo por su cuenta investigaciones ambiciosas y a gran escala, pero las asociaciones de investigación, con instituciones tanto nacionales como internacionales, pueden hacerlo posible. En Colombia, mediante el proyecto Ecosistemas Científicos (financiado en parte por el Banco Mundial) se proporcionaron fondos a consorcios de investigación con la condición de que incluyeran varias universidades nacionales —de distintos tamaños, niveles de prestigio y ubicaciones geográficas— e instituciones extranjeras asociadas.
En Chile, la fundación UC Davis Chile alberga el Centro de Innovación en Ciencias de la Vida, establecido por UC Davis con la colaboración de CORFO (Centro de Innovación en Ciencias de la Vida de UC
Davis Chile, sin fecha). Cuando se creó en 2015, la entidad estaba enfocada en la industria vitivinícola. Después de una visita inicial de representantes del Gobierno, las universidades y la industria para conocer el trabajo en vitivinicultura y enología que desarrolla UC Davis en California, se estableció una estrecha relación entre esta entidad y un grupo de universidades e institutos de investigación chilenos (la Universidad Andrés Bello, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Federico Santa María, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, la Universidad de Talca y la Universidad de Tarapacá) y de empresas privadas. La asociación se expandió rápidamente más allá de la industria vitivinícola para incluir la agricultura, el suministro de alimentos y el medio ambiente, y ha dado resultados tan variados como nuevos mecanismos de control de enfermedades de las plantas, mejoras en la gestión del riego y exitosos programas de extensión. Hoy en día, la asociación analiza cuestiones como la forma de promover la adopción de vehículos eléctricos y alimentados con hidrógeno, y cómo mejorar la tecnología de iluminación.
En muchos casos, es posible que ya se hayan sentado las bases que permitan establecer asociaciones como la de UC Davis Chile. La conexión entre esta entidad y el país, por ejemplo, comenzó a mediados de la década de 1960, cuando se firmó un acuerdo para enviar estudiantes y profesores de la Universidad de Chile a capacitarse en UC Davis. A corto plazo, este acuerdo fue clave para el desarrollo de la industria frutícola y vitivinícola en el país; a mediano plazo, sentó las bases para la exitosa asociación actual plasmada en UC Davis Chile.
Sacar provecho de los emigrados
Los países de América Latina y el Caribe cuentan con un gran caudal de capital humano en sus emigrados, por lo que un ingrediente clave de sus estrategias de crecimiento debe ser el aprovechamiento de dicho capital (Banco Mundial, 2024). Este ha sido un factor fundamental para la innovación en los países de Asia oriental y el Pacífico. En China, el programa Mil Talentos trajo de regreso al país a investigadores en visitas de corto plazo o para ocupar empleos permanentes 43 , para lo cual se les pagaron salarios y se les brindaron recursos comparables a los que obtendrían en las mejores universidades extranjeras. A partir de 1994, Malasia implementó varios programas de “repatriación de cerebros” para atraer a sus emigrados y a expertos extranjeros, con especial énfasis en las industrias de alta tecnología, como las de semiconductores y biotecnología (Rasiah, Lin y Muniratha, 2015).
Para América Latina y el Caribe, el ejemplo más ilustrativo de Asia oriental y el Pacífico es probablemente el de Taiwán (China). Desde la década de 1950, Taiwán (China) probó varias estrategias para atraer emigrados que tuvieran habilidades en industrias estratégicas como las de semiconductores, computación y telecomunicaciones. El ofrecimiento de vivienda, subsidios y oportunidades profesionales tuvo un éxito limitado, pero una serie de medidas adoptadas desde principios de la década de 1980 resultaron más efectivas. A mediados de esa década, el Gobierno de Taiwán (China) contrató a Morris Chang, vicepresidente de Texas Instruments y responsable del negocio mundial de semiconductores de la empresa, para que ocupara el cargo de presidente del Instituto de Investigación de Tecnología Industrial, que pasó a desempeñar un papel clave en la industria taiwanesa de semiconductores. Mientras tanto, se formó el Comité Asesor de Tecnología, cuyos integrantes eran emigrados taiwaneses con experiencia en corporaciones multinacionales, para asesorar al Gobierno sobre las tendencias tecnológicas mundiales, y en 1980 se estableció el Parque Industrial Científico de Hsinchu para incentivar el regreso de los emprendedores, incluso los que trabajaban en Silicon Valley. Con el tiempo, Hsinchu se convirtió en un centro de innovación conectado con todo el mundo. Para 1996, más de 2500 ingenieros y científicos habían regresado a trabajar allí y habían fundado el 40 % de las empresas del parque. Si bien en un principio los retornados se centraron en los emprendimientos, luego comenzaron a involucrarse en asuntos institucionales y brindaron asesoramiento sobre políticas, que el Gobierno aplicó a pesar de la fuerte resistencia local (Kuznetsov, 2013; Rasiah, Lin y Muniratha, 2015).
Varios países de América Latina y el Caribe han adoptado programas para atraer emigrados talentosos, pero muy pocos los han sostenido por más de cinco años. Dos de las iniciativas que siguen activas son la Red de Talentos Mexicanos y la Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICES) de Argentina, que se pusieron en marcha en 1991 y 2003, respectivamente. RAICES tiene como objetivo promover el regreso de científicos argentinos expatriados y cubre los gastos de transporte y mudanza de los investigadores y sus familias. También financia visitas académicas al exterior de corta duración y promueve la conformación de redes para los científicos argentinos. Aunque estos programas no han sido evaluados formalmente, se atribuye a RAICES el regreso de unos 1500 investigadores, la ampliación de redes de investigación y la asistencia de los científicos en la formulación de políticas de ciencia y tecnología. Por otro lado, se estima que la Red de Talentos Mexicanos posibilitó el regreso de unos 3700 científicos a México a partir de 201744. A diferencia
de RAICES, que no garantiza un empleo, este programa ofrece a los retornados un puesto de investigación.
En los últimos tiempos se han implementado en Perú y en Brasil programas de recuperación de talentos emigrados. En Perú, a través de una operación del Banco Mundial aprobada en 2017 y dirigida a fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación, se ha procurado ampliar la reserva de científicos atrayendo investigadores internacionales y repatriados peruanos a través de generosas subvenciones y estipendios para llevar a cabo investigaciones en áreas de importancia estratégica45. En 2024, Brasil puso en marcha el programa Brasil Saber con el objetivo de repatriar 1000 científicos (actualmente trabajan en el extranjero unos 35 000). El programa incluirá estipendios para investigaciones, financiamiento para infraestructura de investigación y oportunidades de trabajo para promover la investigación y el intercambio de conocimiento.
Mediante sus programas dirigidos a atraer el talento emigrado, los países de América Latina y el Caribe han aprendido que repatriar o retener a los científicos es costoso, y que tratar de mantener a lo largo del tiempo programas de este tipo ambiciosos y a gran escala a menudo da lugar a iniciativas “zombies” que, si bien están nominalmente activas, resultan ineficaces (Kuznetsov, 2006, 2013). En cambio, pueden obtener mejores resultados si adoptan programas que busquen involucrar a sus emigrados talentosos en tareas específicas y bien definidas, como proporcionar orientación sobre proyectos académicos o empresariales del país, brindar tutorías a profesores y estudiantes, y contribuir al debate sobre las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación.
Los países también pueden buscar la participación de sus emigrados de manera indirecta, sin programas específicos, generando las condiciones propicias para una colaboración productiva. India ofrece un ejemplo instructivo. Si bien el país no tenía una política intencional, en la década de 1990, muchos expatriados altamente calificados —entre los que se incluían graduados de los Institutos Indios de Tecnología y de los Institutos Indios de Administración, en los que el país había estado invirtiendo desde la década de 1960— regresaron o comenzaron a colaborar de forma remota con las instituciones locales tras la liberalización de la economía, particularmente en el creciente sector de las tecnologías de la información (Kuznetsov, 2013; Rasiah, Lin y Muniratha, 2015).
No es necesario que la cantidad de emigrados sea grande para que produzca impacto. En 1997, el Dr. Ramón García, chileno especialista en genética
aplicada y cofundador y director ejecutivo de una empresa de biotecnología con sede en Estados Unidos, se puso en contacto con la Fundación Chile, una entidad público-privada encargada de la transferencia de tecnología sobre recursos renovables, para analizar posibles relaciones de colaboración46 . Estas se materializaron en la fundación de tres nuevas empresas de propiedad conjunta para llevar adelante proyectos de investigación y desarrollo a largo plazo y transferir tecnología clave al sector de agronegocios de Chile, en rápido crecimiento. En 2005, se creó Global Chile, una red conformada por unas 100 personas como el Dr. García, para canalizar sus contribuciones al sistema de innovación de Chile proporcionando, por ejemplo, tutorías para nuevas empresas innovadoras y contactos con emprendedores chilenos exitosos en el extranjero. A través de medidas concretas, estas iniciativas con emigrados pueden crecer y, con el tiempo, transformar todo un sector económico o geográfico.
En última instancia, la región de América Latina y el Caribe necesita renovar sus sistemas educativos y de ciencia y tecnología de manera tal que se alineen más estrechamente con las necesidades de la sociedad y la industria, una meta que es tan clara hoy como lo era en 2009, cuando el Banco Mundial la presentó por primera vez (Salmi, 2009). En el recuadro 3.7 se analizan medidas concretas que las universidades podrían adoptar para este fin en particular.
RECUADRO 3.7 Buscar formas prácticas de transformar las universidades en motores del crecimiento
En un estudio reciente, titulado Universities as Engines of Economic Development (Las universidades como motores del desarrollo económico) (Crawley y otros, 2020), se proponen 11 prácticas en las áreas de educación, investigación y promoción de la innovación para fortalecer el intercambio de conocimiento entre las universidades y sus asociados. Dichas prácticas representan tanto los objetivos como las necesidades de las universidades y sus socios externos.
En el caso de la educación, los graduados son los principales impulsores del intercambio de conocimiento, pero los actores políticos y comerciales necesitan contar con el talento adecuado que los ayude a generar más empleos y prosperidad económica. Para que este intercambio sea más eficiente y logre mayor impacto,
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 3.7
Buscar formas prácticas de transformar las universidades en motores del crecimiento (continuación)
diversas universidades de todo el mundo están adaptando sus prácticas educativas de modo de anticipar y capacitar a este talento. Por ejemplo, en la Universidad de Aalborg, en Dinamarca, los estudiantes habitualmente dividen su tiempo entre proyectos y trabajos en clase. Desde 2013, el modelo educativo del Instituto Tecnológico y de Educación Superior de Monterrey de México ha puesto énfasis en los problemas del mundo real y en las habilidades.
En estas 11 prácticas también se reconfigura la investigación. En una de ellas se hace hincapié en la importancia de la investigación colaborativa dentro de las disciplinas científicas y entre ellas, o incluso se rechaza la idea de las disciplinas como principio organizador de la investigación universitaria, y se prefiere la de resolución de problemas.
Promover la innovación es la función más reciente de las universidades y, quizás, la más compleja. Con esta función, las universidades van más allá de la investigación para crear tecnologías, modelos de negocios, sistemas de atención médica y otros productos. El Programa de Enlace con la Industria del MIT es un ejemplo de cómo promover la innovación para orientar los productos de las universidades y compartirlos con socios comerciales. Incluso en el MIT, algunos profesores cuestionan la conveniencia de que la universidad asuma la función de favorecer la información sobre la innovación, pese a que son precisamente las empresas emergentes, las patentes, las nuevas compañías y otros impactos generados por este tipo de programas lo que ha impulsado el crecimiento regional y nacional.
Las 11 prácticas conforman una hoja de ruta para reconfigurar las universidades y volverlas receptivas y eficaces. Estas prácticas, a su vez, pueden respaldarse con otras más específicas que permitan transformar los valores y la cultura de la universidad; modificar el desarrollo docente, las instalaciones y la gestión, y establecer contactos con asociados externos. Actualmente, el Banco Mundial está trabajando con el equipo del MIT para plasmar las prácticas en protocolos concretos que las universidades puedan utilizar para generar cambios.
Fuente: Crawley y otros (2020).
ANEXO 3A: Organismos de ciencia y tecnología de los países de América Latina y el Caribe
CUADRO 3A.1 Organismos públicos de ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe
Modelo de financiamiento
País Organismo
Argentina Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)
Proyectos
Investigadores
x x x
Formación o capacitación Grupos o alianzas
Descripción
Financia carreras de investigación. Selecciona a quienes se convertirán en investigadores. Aquellos que eligen la carrera de investigación reciben un estipendio mensual y generalmente trabajan en una universidad. La carrera tiene varios grados, y la promoción se basa en el desempeño.
El CONICET también financia proyectos de investigación. Para solicitar financiamiento, al menos un miembro del equipo de investigación debe estar afiliado al organismo.
El CONICET convoca a presentar propuestas de Proyectos de Investigación Orientados (PIO), Proyectos de Investigación de Unidades Ejecutoras (PUE) y Proyectos de Investigación Plurianual (PIP), con una duración de 2, 5 y 3 años, respectivamente.
Ofrece becas de doctorado y posdoctorado para estudiantes argentinos y extranjeros.
Agencia I+D+i x x x La Agencia I+D+i (antes Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación [ANPCyT]) depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su objetivo es promover la investigación científica y la innovación productiva. Maneja tres fondos: el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT), dirigido a grupos de investigación; el Fondo Sectorial Argentino (FONARSEC), para fortalecer la vinculación entre la universidad y la industria, y el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), dirigido a empresas e instituciones de investigación enfocadas en el sector productivo.
Sitio web
https://proyectosinv .conicet.gov.ar/
https://www.argentina.gob .ar/ciencia/agencia
(Continúa en la próxima página)
CUADRO 3A.1 Organismos públicos de ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe (continuación)
Modelo de financiamiento
País Organismo
Brasil Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq)
Proyectos
Investigadores Formación o capacitación Grupos o alianzas
Descripción
x x Es el organismo de promoción de la ciencia más antiguo del país y opera bajo el paraguas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI). Brinda financiamiento para la investigación científica y tecnológica, así como para el desarrollo de redes de investigación.
También ofrece diversas becas, que van desde las de iniciación científica para estudiantes de secundaria hasta las de productividad en investigación para investigadores destacados. También otorga financiamiento para tesis y para posdoctorados a estudiantes e investigadores en las áreas de ciencia y tecnología.
Sitio web
https://www.gov.br/cnpq /pt-br
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
x x Impulsa la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en empresas, universidades, institutos tecnológicos y otras instituciones públicas o privadas.
Trabaja dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI).
Lleva a cabo programas para regiones específicas de Brasil, en colaboración con los bancos regionales de desarrollo y las fundaciones estatales de investigación. Otorga subsidios para proyectos de ciencia, tecnología e innovación, así como préstamos subsidiados. Administra 15 fondos sectoriales para áreas como salud, biotecnología, agroindustria, petróleo, energía, minerales, aeronáutica, espacio, transporte, agua y tecnología de la información. También gestiona fondos que no son específicos de un sector, como el Fondo Verde-Amarillo, que se centra en la interacción entre universidades y empresas, y el Fondo de Infraestructura, que tiene como objetivo apoyar y mejorar la infraestructura de las instituciones y empresas tecnológicas.
http://www.finep.gov.br/
(Continúa en la próxima página)
CUADRO 3A.1 Organismos públicos de ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe (continuación)
Modelo de financiamiento
País Organismo
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Proyectos
Investigadores
Formación o capacitación Grupos o alianzas
Descripción
x Opera dentro de la órbita del Ministerio de Educación. Su objetivo es ampliar el acceso a la educación superior y a los estudios de posgrado. Financia becas de estudio e investigación en instituciones brasileñas y extranjeras, viajes para asistir a conferencias y actividades de colaboración internacional. La mayor parte del financiamiento destinado a los programas de posgrado se concentra en las áreas de ciencias agrarias, administración y contabilidad, biodiversidad, odontología, ingeniería y educación. La CAPES también fomenta la formación inicial y permanente de docentes de educación básica.
Sitio web
https://www.gov.br/capes /pt-br
Chile Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID)
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)
x x x La ANID (antes Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica [CONICIT]) financia la investigación científico-tecnológica individual de investigadores que residen en Chile. También brinda apoyo a estudiantes con residencia permanente a través de becas de posgrado para estudiar en el país y en el extranjero.
x x Es una institución pública que se ocupa de apoyar la actividad empresarial, la innovación y la competitividad, y de fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas.
https://www .conicyt.cl/fondecyt /category/concursos /fondecyt-regular/
https://www.corfo.cl/sites /cpp/sobrecorfo
(Continúa en la próxima página)
3A.1 Organismos públicos de ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe (continuación)
País Organismo
Colombia Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS)
Costa Rica Consejo
Nacional para Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (CONICIT)
Proyectos
Modelo de financiamiento
Investigadores Formación o capacitación Grupos o alianzas
Descripción
x x x Ofrece apoyo financiero a través de convocatorias a presentar proyectos de investigación específicos, y también financia la creación y el desarrollo de grupos de investigación.
Además, ofrece becas de doctorado (incluso en el extranjero) y cargos posdoctorales.
x x Busca desarrollar capacidades en ciencia y tecnología. Proporciona financiamiento para una amplia gama de actividades, incluida la formación de posgrado y posdoctorado; proyectos de investigación básica y aplicada; desarrollo experimental o tecnológico; infraestructura y equipamiento para centros de excelencia científica; capacitación a corto plazo para investigadores, y participación en eventos, centros de investigación y proyectos de investigación nacionales e internacionales.
Sitio web
https://minciencias.gov .co/oferta_institucional /programas_proyectos _ctei
Ecuador Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)
x x Brinda apoyo financiero a proyectos de investigación a través del Programa Nacional de Financiamiento para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (INÉDITA). Ofrece financiamiento para programas de diversa duración.
http://www.conicit.go.cr/
https://www .educacionsuperior.gob.ec /
https://www.gob.ec /senescyt https://www.undp.org/es /ecuador/publicaciones /programa-inedita -proyectos-2018-2023
(Continúa en la próxima página)
CUADRO
CUADRO 3A.1 Organismos públicos de ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe (continuación)
Modelo de financiamiento
País Organismo
México Consejo
Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT)
Proyectos
Investigadores
Formación o capacitación Grupos o alianzas
Descripción
x x x x Apoya las carreras de investigación a través del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y el Programa de Investigadoras e Investigadores por México, con los que se brinda apoyo financiero y afiliación tras un proceso de selección.
Suministra financiamiento para proyectos de investigación en áreas específicas a través de su oficina de Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES), que coordina los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (PRONAII). Cualquier investigador puede solicitar este financiamiento, incluso aquellos que no están afiliados al organismo.
Ofrece becas para estudios de doctorado y posdoctorado.
Perú Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC)
x x x Busca promover la ciencia, la tecnología y la innovación. Está a cargo del fondo denominado Financiamiento para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (FINCyT) y de otros programas como ProInnóvate y Prociencia.
Se estableció gracias a la cooperación entre el Gobierno peruano y el BID. Sus metas son generar conocimiento científico y tecnológico, promover la innovación en las empresas y fortalecer la capacidad de investigación tecnológica y el sistema nacional de innovación.
Fuente: Cuadro elaborado para esta publicación a partir de la información de los sitios web de los organismos (consultados por última vez en febrero de 2024).
Sitio web
https://conahcyt .mx/conahcyt /areas-del-conahcyt /desarrollo-cientifico/
https://www.proinnovate .gob.pe/
https://www.proinnovate .gob.pe/noticias/noticias /item/2963-proinnovate -y-prociencia-presentan -programas-de-fondos -para-promover-y-mejorar -la-ciencia-e-innovacion -en-el-pais
Nota: En la columna de “investigadores” se indican los organismos que financian las carreras de los investigadores. “Formación o capacitación” se refiere al financiamiento para becas, pasantías o estudios posdoctorales. “Grupos o alianzas” se refiere a los grupos para la investigación o innovación conjunta conformados por representantes de la universidad y la industria.
ANEXO 3B: Verificación de la solidez de la asociación entre la calidad de la investigación universitaria y el apoyo a la interacción entre la universidad y la industria en investigación y desarrollo
En este anexo se analiza si la asociación positiva entre la percepción de las empresas sobre la calidad de la universidad y su interacción en actividades de investigación y desarrollo es sólida. Para esto, se utilizan mediciones alternativas de la calidad de la universidad (como los resultados de la investigación) y de la interacción entre la universidad y la industria (como las patentes conjuntas). Dado que esta relación podría estar impulsada por el PIB per cápita, en los dos gráficos que se incluyen en esta sección se tiene en cuenta dicha variable.
En el proceso de verificación se observa que la asociación positiva sigue manteniéndose cuando se utiliza una medición alternativa de la interacción entre la universidad y la industria en investigación y desarrollo, a saber, las patentes conjuntas. En efecto, la cantidad de este tipo de patentes conjuntas es menor en los países donde la percepción sobre la calidad de las instituciones de investigación es menos positiva (gráfico 3B.1). En América Latina y el Caribe, solo Brasil, Chile y Uruguay se ubican (ligeramente) por encima del promedio en el número de patentes conjuntas; el resto de los países están en la media o por debajo de ella. En otras palabras, es posible que las empresas de la región se abstengan de interactuar con las universidades porque consideran que estas tienen poco que aportarles debido a la baja calidad de sus investigaciones.
¿Las empresas de América Latina y el Caribe se muestran demasiado negativas en su evaluación de la calidad de la investigación o del alcance de la interacción con las universidades? Si es así, el uso de datos aportados por las propias empresas podría exagerar la relación negativa entre la calidad de la investigación y la interacción entre la universidad y la industria. Sin embargo, cuando se aplican indicadores alternativos tanto para la calidad de la investigación universitaria como para la interacción entre la universidad y la industria en investigación y desarrollo, se sigue observando una asociación positiva entre estas dos variables. En el gráfico 3B.2 se muestra que, teniendo en cuenta el PIB per cápita, en los países donde la calidad de la investigación es más elevada (medida por la cantidad de documentos citables), la interacción entre la universidad y la industria (medida por el número de patentes conjuntas) es superior al promedio. Solo un país de la región —Chile— se ubica (ligeramente) por encima del promedio en las dos dimensiones; los países restantes se agrupan en la zona inferior izquierda del
gráfico, con un nivel relativamente bajo de calidad de la investigación y de interacción. Esto contrasta con lo que ocurre en otras regiones, cuyos países se distribuyen de manera más pareja en torno al promedio, y especialmente en África subsahariana, donde los países se ubican por encima del promedio en al menos una dimensión.
GRÁFICO 3B.1 El número de patentes conjuntas es menor en los países donde la percepción sobre la calidad de las instituciones de investigación es menos positiva
Número de patentes conjuntas por cada 100 000 habitantes
3 4 5 6
Asia oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de África
Calidad percibida de las instituciones de investigación científica Europa y Asia central América del Norte América Latina y el Caribe Asia meridional
África subsahariana
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación con información de la base de datos de patentes de la OCDE a partir de la PATSTAT de la Oficina Europea de Patentes (https://www.oecd.org/en/data/datasets/intellectual-property-statistics .html), y de The Global Competitiveness Report 2017‑2018 (Informe sobre la competitividad mundial 2017-18) (Foro Económico Mundial, 2017), basado en la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial.
Nota: Cada variable se ajusta para eliminar los efectos del logaritmo del PIB per cápita (medido en USD de 2022 a PPA) y se vuelve a centrar en la media bruta. En el gráfico se muestra el número de patentes fruto de la colaboración entre la universidad y la industria por cada 100 000 habitantes, por país del inventor, utilizando un recuento completo (es decir, cuando en una patente intervienen inventores de varios países, se la contabiliza por completo para cada país). Los datos sobre patentes abarcan desde 1969 hasta 2021. La calidad de las instituciones de investigación científica corresponde al promedio ponderado de 2016-17 de la respuesta a la siguiente pregunta en la encuesta: “En su país, ¿cómo evalúa la calidad de las instituciones de investigación científica?” [1 = extremadamente baja, entre las peores del mundo; 7 = extremadamente alta, entre las mejores del mundo]. Para consultar las abreviaturas de los países, véase el sitio web de la ISO: https://www.iso.org/obp/ui/es/#search. PIB = producto interno bruto; PPA = paridad del poder adquisitivo.
GRÁFICO 3B.2 En los países donde la calidad de la investigación es más elevada, la interacción entre la universidad y la industria es superior al promedio
Número de patentes conjuntas por cada 100 000 habitantes
Documentos citables por cada 100 000 habitantes (Escala logarítmica)
Asia oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de África
África subsahariana
Europa y Asia central América del Norte
América Latina y el Caribe Asia meridional
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación utilizando la base de datos de patentes de la OCDE a partir de la PATSTAT de la Oficina Europea de Patentes (https://www.oecd.org/en/data/datasets/intellectual-property-statistics .html) y SCImago Journal Rank (https://www.scimagojr.com/ ).
Nota: Cada variable se ajusta para eliminar los efectos del logaritmo del PIB per cápita (medido en USD de 2022 a PPA) y se vuelve a centrar en la media bruta. En el gráfico se muestra el número de patentes fruto de la colaboración entre universidades y la industria por cada 100 000 habitantes, por país del inventor, utilizando un recuento completo (es decir, la patente se contabiliza por completo para cada país cuando hay inventores de varios países). Los datos sobre patentes abarcan desde 1969 hasta 2021. El gráfico incluye a los países de más de 500 000 habitantes y un PIB per cápita superior a los USD 3000 a PPA. Los documentos citables corresponden a la cantidad de artículos, reseñas y documentos de conferencias de un país por cada 100 000 habitantes en 2022. Las líneas discontinuas indican promedios muestrales. Para consultar las abreviaturas de los países, véase el sitio web de la ISO: https://www.iso.org/obp/ui/es/#search PIB = producto interno bruto; PPA = paridad del poder adquisitivo.
ANEXO 3C: Financiamiento otorgado por las instituciones de ciencia y tecnología de América Latina para la investigación y la colaboración entre la universidad y la industria
En los dos cuadros siguientes, basados en investigaciones realizadas específicamente para este trabajo, se presenta información sobre el financiamiento que destinan las instituciones científicas y tecnológicas de un conjunto seleccionado de países de América Latina a la investigación (cuadro 3C.1) y a la colaboración entre la universidad y la industria (cuadro 3C.2).
CUADRO 3C.1 Financiamiento otorgado por las instituciones de ciencia y tecnología de un conjunto seleccionado de países de América Latina para la investigación
Financiamiento para la investigación: Programa principal
País Organismo de financiamiento Nombre
Argentina Agencia I+D+i FONCYTProyectos de Investigación Científica y Tecnológica
Brasil Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Auxilio a Pesquisa: Grupos Emergentes, Grupos Consolidados
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)b
Chile Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID)
Colombia Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS)
México Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT)
Proyectos Regulares, Proyectos Temáticosb
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT)
Investigación Fundamental
Financiamiento anual por proyecto (en USD a PPA)a Duración Porcentaje del presupuesto destinado a CTIM Evaluaciones del impacto
USD 59 000 2-4 años 68 % Ghezan y Pereira (2016)
USD 63 000USD 106 000 2-3 años N. d. N. d.
USD 77 000USD 772 000 2-5 años 36 % N. d.
Ciencia
Básica y de Frontera
USD 121 000 2-4 años 40 % Benavente y otros (2012); Cliodinámica (2021)
USD 180 000 3 años N. d. N. d.
USD 51 000 3 años 48 % N. d.
Fuente: Barletta y Pereira (2024), a partir de sitios web y entrevistas. Nota: El financiamiento por proyecto corresponde al valor máximo (o al rango de valores máximos, si se ofrecen múltiples programas de subvenciones) disponible para las subvenciones de investigación. Las cifras se basan en los términos y condiciones de la última convocatoria, hasta marzo de 2024. CTIM = ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; n. d. = no disponible.
a. Todos los montos en dólares estadounidenses están expresados en PPA. Para calcular la PPA para Argentina, se utilizó un tipo de cambio nominal de ARS 1000 por USD, así como la tasa de conversión de la PPA implícita proyectada para 2024 (para los demás países se utilizó la tasa de conversión de PPA implícita de 2023).
b. La FAPESP cuenta con dos programas para financiar la investigación científica. En el cuadro se incluyen los dos porque son igualmente valorados por la comunidad científica y cada uno capta una parte significativa del presupuesto de la FAPESP. La principal diferencia entre ellos radica en los proyectos en los que se enfocan: los proyectos regulares se centran en la investigación guiada por la curiosidad, mientras que los temáticos se centran en temas definidos por la FAPESP.
CUADRO 3C.2 Financiamiento otorgado por las instituciones de ciencia y tecnología de un conjunto seleccionado de países de América Latina para la colaboración entre la universidad y la industria
País Institución
Programa principal Descripción
Argentina Agencia I+D+i Fondos
Estratégicos en Alta
Tecnología
Brasil Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) FINEP Conecta
Con este programa se apoyan las asociaciones dirigidas a generar, adaptar y transferir conocimiento con alto potencial de impacto en el sector productivo pues facilita la investigación colaborativa entre los sectores público y privado.
Unidad financiada Modalidad
Consorcio asociativo público-privado, conformado por instituciones de investigación científica y empresas
Fondos de contrapartida proporcionados por las empresas
Financiamiento total por proyecto (USD a PPA) Duración
USD 7 400 000 (máximo) 5 años
FAPESP Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE)
El programa tiene como objetivo cerrar la brecha entre la industria y el ámbito académico mediante préstamos subsidiados con los que se financian proyectos riesgosos pero muy innovadores. Las condiciones de los préstamos (tasas de interés, período de gracia y plazo de vencimiento) dependen en parte del tamaño de la empresa.
Creado en 1995, el PITE financia proyectos de investigación en instituciones académicas o institutos de investigación, desarrollados en cooperación con investigadores de empresas y cofinanciados por estas empresas.
Empresa Préstamo subsidiado USD 1 900 000 10-16 años
Universidad o institución de investigación
Subvención para investigación
USD 965 000 (máximo) 5 años
(Continúa en la próxima página)
CUADRO
3C.2
Financiamiento otorgado por las instituciones de ciencia y tecnología de un conjunto seleccionado de países de América Latina para la colaboración entre la universidad y la industria (continuación)
Programa
País Institución
Programa
Pesquisa
Inovativa em Pequenas
Empresas (PIPE)
Centros de ingeniería o investigación aplicada
El PIPE, creado en 1997 e inspirado en el programa Investigación en Innovación para Pequeñas Empresas (SBIR) de Estados Unidos, tiene el propósito de financiar investigaciones de elevado potencial realizadas en pequeñas empresas.
Con el programa se financian centros de investigación en ingeniería o de investigación aplicada que trabajan en áreas de importancia estratégica para el desarrollo tecnológico del estado de São Paulo. Los centros de investigación en ingeniería son financiados por la FAPESP y una empresa asociada por un período de hasta 10 años, y están ubicados dentro de una universidad o institución de investigación. Los proyectos se seleccionan en convocatorias públicas organizadas por la FAPESP y las empresas asociadas. Estas últimas tienen una fuerte motivación para ayudar a definir la agenda de investigación, participar en las investigaciones y aplicar los resultados.
Empresa Subvención para investigación
USD 384 000 (máximo) 1-2 años
Universidad o institución de investigación
Subvención para investigación
USD 1 900 000 (máximo) 10 años
(Continúa en la próxima página)
CUADRO 3C.2 Financiamiento otorgado por las instituciones de ciencia y tecnología de un conjunto seleccionado de países de América Latina para la colaboración entre la universidad y la industria (continuación)
País Institución
Programa principal Descripción
Chile ANID Fondo de Fomento al Desarrollo
Científico y Tecnológico (FONDEF)
El FONDEF, creado en 1991, busca elevar la competitividad de la economía nacional promoviendo los nexos entre instituciones de investigación, empresas y otras entidades para la implementación de proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico que sean de interés para las empresas y la sociedad. En cada proyecto deben participar entre una y tres empresas. Estos socios comerciales deben aportar un financiamiento equivalente a por lo menos el 30 % de la donación solicitada al FONDEF.
Unidad financiada Modalidad
Universidad o institución de investigación
Subvención para investigación
Financiamiento total por proyecto (USD a PPA) Duración
USD 425 000 (máximo) 2 años
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)
Crea y Valida Colaborativo
Mediante este programa se apoya el desarrollo o la mejora de productos, procesos o servicios de base tecnológica y se acompaña el proceso de validación de prototipos a escala industrial y comercial. Además, se crean vínculos entre las entidades y empresas colaboradoras y se facilita el intercambio de conocimiento y de tecnología.
Empresa Donación de contrapartida
USD 467 000 (máximo) 2-3 años
(Continúa en la próxima página)
CUADRO 3C.2 Financiamiento otorgado por las instituciones de ciencia y tecnología de un conjunto seleccionado de países de América Latina para la colaboración entre la universidad y la industria (continuación)
País Institución
Programa principal Descripción
Consorcios
Tecnológicos
Estratégicos
Con el programa se busca establecer alianzas para la transferencia de conocimiento y de tecnología a los usuarios finales de las pymes; crear una cartera de proyectos de desarrollo tecnológico totalmente impulsados por la demanda, y promover líneas de investigación aplicada con un enfoque empresarial. Los consorcios tecnológicos son iniciativas colaborativas organizadas por un sector productivo o económico específico que buscan soluciones tecnológicas.
Unidad financiada Modalidad
Consorcio asociativo formado por instituciones de investigación científica y empresas. Las funciones dentro del consorcio son: 1) gerente de tecnología (recibe los fondos), 2) coejecutor (al menos dos), y 3) asociados (al menos dos) que cofinancian el proyecto.
Donación de contrapartida
Financiamiento total por proyecto (USD a PPA) Duración
USD 7 400 000 (promedio) 10 años (máximo)
Colombia MINCIENCIAS Ecosistemas Científicos
Mediante este programa se brinda apoyo a alianzas formadas por diferentes actores de universidades, empresas, Gobiernos y la comunidad para promover el desarrollo regional a través de iniciativas de investigación, desarrollo e innovación que generalmente buscan abordar un problema específico en un tiempo determinado.
Alianza entre universidades, instituciones de investigación y empresas.
Donación de contrapartida
USD 3 000 000 (máximo) 3 años
Fuente: Cuadro elaborado para esta publicación. Nota: La “unidad financiada” es el receptor del financiamiento. Todos los montos en dólares estadounidenses están expresados en PPA. Para la conversión de la PPA para Argentina, se utilizó un tipo de cambio nominal de ARS 1000 por USD, y la tasa de conversión de la PPA implícita proyectada para 2024 (para los demás países se utilizó la tasa de conversión de PPA implícita de 2023).
Notas
1. Murmann (2003, pág. 55) sobre por qué Alemania superó a Gran Bretaña.
2. Datos sobre investigadores en equivalente a tiempo completo en el período 2012-21. (Cálculos elaborados para este volumen, utilizando el Índice de Innovación Mundial basado en datos del Instituto de Estadística de la Unesco; base de datos de Eurostat; OCDE, base de datos de los Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología [MSTI], y Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología —Iberoamericana e Interamericana— [RICYT]).
3. Encuestas de empresas del Banco Mundial, utilizando los datos del último año con información disponible para cada país.
4. Encuesta sobre las habilidades de los adultos, utilizando el último año con información disponible para cada país entre 2011 y 2017.
5. El índice H de un país es el número de publicaciones de autores de ese país que han sido citadas por otros autores al menos ese número de veces. Por ejemplo, un índice H de 20 significa que los autores del país han publicado 20 trabajos que han sido citados al menos 20 veces cada uno.
6. Cálculos elaborados para esta publicación con información de REGPAT (la base de datos sobre patentes de la OCDE) a partir de la Base de Datos Estadística sobre Patentes (PATSTAT) de la Oficina Europea de Patentes.
7. Ferro y Romero (2021) estudian la eficiencia de las actividades de investigación y desarrollo en los países utilizando métodos de frontera estocástica. Concluyen que América Latina y el Caribe es la región con menor eficiencia, resultado que se constata en todas las especificaciones.
8. Cálculos elaborados para esta publicación a partir de la base de datos de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE de 2022.
9. Instituto de Estadística de la Unesco, alrededor de 2019.
10. Bianchi y Giorcelli (2019) muestran que la ampliación del acceso a los programas de CTIM y de formación profesional y técnica en Italia en la década de 1960 condujo a un aumento de las patentes. En el caso de Finlandia, Toivanen y Väänänen (2016) observan que la ampliación del acceso a los programas de maestría en ingeniería tiene efectos significativos en la cantidad de patentes. Para consultar un análisis sobre el papel de los ingenieros en el desarrollo y el crecimiento, véase el trabajo de Maloney y Valencia Caicedo (2022).
11. Cálculos elaborados para esta publicación a partir de datos del Instituto de Estadística de la Unesco. Las comparaciones se basan en el promedio ponderado (de los países) por región.
12. Federico Leloir (Argentina) y Mario Molina (México) recibieron el Premio Nobel de Química en 1970 y 1995, respectivamente; Bernardo Houssay (Argentina), Baruj Benacerraf (República Bolivariana de Venezuela) y César Milstein (Argentina) recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1947, 1980 y 1984, respectivamente.
13. Cálculos elaborados para esta publicación a partir de datos del Instituto de Estadística de la Unesco.
14. Para consultar un análisis de la correlación entre la calidad de la educación básica y los ingresos o la riqueza de los padres en múltiples regiones del mundo véase, por ejemplo, el Informe sobre el desarrollo mundial 2018 (Banco Mundial, 2018).
15. En el Informe sobre el desarrollo mundial 2018 (Banco Mundial, 2018) se documenta que, si se controla la variable del PIB, no hay ninguna asociación entre el gasto en educación y los resultados del aprendizaje en todo el mundo.
16. Los cálculos corresponden a investigadores en equivalente a tiempo completo. RICYT (http://www.ricyt.org/en/category/en/indicators/ ).
17. RICYT (http://www.ricyt.org/en/category/en/indicators/ ).
18. Bryan y Williams (2021) analizan estas tensiones.
19. Entrevistas personales realizadas para este capítulo.
20. Entrevistas personales realizadas para este capítulo.
21. Cálculos elaborados para esta publicación a partir de datos del Foro Económico Mundial (año más reciente disponible para cada país).
22. Orduña-Malea (2020), a partir de datos de Scopus. Chile lidera la región, con 115,5 artículos elaborados gracias a la colaboración entre universidad e industria por cada 1 000 000 de habitantes. Le siguen Uruguay y Brasil, con 82 y 62,5 artículos, respectivamente. La mayoría de estas colaboraciones corresponde a empresas tecnológicas, farmacéuticas o petroleras.
23. Este párrafo se basa en el trabajo de Confraria y Vargas (2019).
24. Esta sección se basa en el trabajo de Barletta y Pereira (2024), utilizado como documento de antecedentes para este informe. Para su artículo, los autores entrevistaron al personal y directores de los organismos de ciencia, tecnología e innovación de estos cinco países. En dicho trabajo solo estaban representados los organismos nacionales (o federales), a excepción de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), del estado de São Paulo (Brasil), que se incluyó debido a su volumen operativo y a su amplio impacto. La información presentada en el documento corresponde a marzo de 2024. Todos los montos de dinero incluidos en esta sección se expresan en dólares estadounidenses a PPA.
25. RICYT para los datos sobre investigadores (2021), SCImago para la información sobre los resultados de la investigación (2022) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para los datos sobre las patentes (2020).
26. La información sobre las subvenciones en Europa y Estados Unidos corresponde a marzo de 2024. Para consultar datos de la NSF, véase https://nsf-gov-resources.nsf .gov/about/budget/fy2022/tables/st_02.xlsx. Para los NIH, véase https://report.nih .gov/nihdatabook/report/155
27. Para consultar sobre la NSF, visite https://nsf-gov-resources.nsf.gov/about / budget /fy2023/pdf/04_fy2023.pdf. Para los NIH, consulte https://grants.nih.gov/grants /funding/r01.htm. Para el Consejo Europeo de Investigación, visite https://ec.europa .eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2024 /wp_horizon-erc-2024_en.pdf.
28. Mientras que los organismos de ciencia y tecnología suelen ocuparse de la investigación en todos los campos del conocimiento, los organismos de innovación se interesan por la productividad y competitividad de la economía. Buscan promover la inversión, la innovación y los emprendimientos, y fortalecer al mismo tiempo el capital humano y las capacidades tecnológicas.
29. La gestión de un consorcio es compleja, y lleva tiempo lograr eficacia y generar confianza entre todos los asociados. Véase el trabajo de Barletta y Pereira (2024) y las referencias allí incluidas.
30. Colombia aún no ha adoptado leyes de este tipo, ni tampoco Chile. Sin embargo, desde 2011, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de Chile cuenta con un programa para crear y fortalecer estas oficinas en sus universidades.
31. En Estados Unidos, la Ley Bayh-Dole otorgó a las universidades la propiedad de las invenciones producidas con fondos federales destinados a investigación, por lo que se les permite solicitar la protección de la patente y explotarla económicamente. Las regalías se reparten entre los inventores, la universidad o el departamento, y la oficina de transferencia de tecnología. Véase https://techtransfer.syr.edu/about / bayh-dole/
32. https://www.richardspatentlaw.com/faq/how-much-does-a-patent-cost/.
33. En las universidades brasileñas, por ejemplo, el número de patentes es relativamente alto, pero los ingresos por concesiones son bajos. En algunas universidades, solo se han otorgado concesiones sobre el 10 % de las patentes.
34. Este sistema de Colombia incluye la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Católica de Manizales, la Universidad Católica Luis Amigó, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Caldas y la Universidad de Manizales.
35. Biasi, Deming y Moser (2021) examinan la bibliografía referida a educación e innovación. Bloom, Van Reenen y Williams (2019) y Van Reenen (2021) analizan las políticas de capital humano orientadas a la innovación.
36. En el trabajo de Ferreyra y otros (2021) se ofrece un análisis completo de los programas de ciclo corto de la región y se proponen recomendaciones sobre políticas.
37. Véase en el trabajo del Fordham Institute (2023) un análisis de las opciones de políticas para el desarrollo de talentos en Estados Unidos.
38. Fontaine y Urzúa (2018) presentan evidencias de que las escuelas secundarias selectivas logran que sus alumnos ingresen en las mejores universidades del país. La admisión en estas instituciones ya no es selectiva, sino por sorteo.
39. Para obtener más información sobre ProUni, visite https://acessounico.mec. gov.br/prouni . Londoño-Vélez, Rodríguez y Sánchez (2020) y Londoño-Vélez y otros (2023) observan efectos positivos del programa Ser Pilo Paga en las tasas de matriculación y graduación, la probabilidad de obtener títulos en CTIM y los ingresos.
40. Para obtener más información sobre VélezReyes+, visite https://velezreyesmas.com /en/press_release/la-plataforma-filantropica-velezreyes-impulsa-el-futuro-de-las -iniciativas-stem-en-el-caribe/
41. El portal es mifuturo.cl. Para cada programa de educación superior que se dicta en el país, en el portal se muestran datos tales como la tasa de graduación y la tasa de empleo y el salario promedio de los graduados.
42. Véanse los trabajos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) (2023), Peters y otros (2010), y las fuentes allí citadas.
43. Véase Shi, Liu y Wang (2023) y las referencias allí incluidas.
44. Para obtener más información, consulte https://www.argentina.gob.ar/ciencia /seppcti/raices y https://secihti.mx/becas_posgrados/repatriaciones-y-retenciones/.
45. El proyecto se denomina “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.
46. Este párrafo se basa en el trabajo de Kuznetsov (2013).
Bibliografía
Adelman, M., and R. Lemos. 2021. Managing for Learning: Measuring and Strengthening Education Management in Latin America and the Caribbean . Washington, DC: World Bank.
Akyeampong, K., T. Andrabi, A. Banerjee, R. Banerji, S. Dynarski, R. Glennerster, S. Grantham-McGregor, K. Muralidharan, B. Piper, S. Ruto, J. Saavedra, S. Schmelkes, and H. Yoshikawa. 2023. Cost-Effective Approaches to Improve Global Learning—What Does Recent Evidence Tell Us Are “Smart Buys” for Improving Learning in Low- and Middle-income Countries? London, Washington, DC, and New York: UK Federal and Commonwealth Development Office (FCDO), the World Bank, United Nations’ Childrens’ Fund (UNICEF), and United States Agency for International Development (USAID).
Alvarez, P., J. M. Benavente, and I. Tejeda. 2018. Formación de Capital Humano Avanzado en Chile. Santiago, Chile. Unpublished.
Angrist, N., D. K. Evans, D. Filmer, R. Glennerster, F. H. Rogers, and S. Sabarwal. 2023. “How to Improve Education Outcomes Most Efficiently? A Comparison of 150 Interventions Using the New Learning-Adjusted Years of Schooling Metric.” Policy Research Working Paper 9450, World Bank, Washington, DC.
Barletta, F., and M. Pereira. 2024. “Governance and Policies to Promote the University–Industry Collaboration in Latin America: The Cases of Brazil, Mexico, Argentina, Colombia, and Chile.” Background paper prepared for Reclaiming the Last Century of Growth: Building Learning Economies in Latin America and the Caribbean, World Bank, Washington, DC.
Benavente, J. M., G. Crespi, L. F. Garone, and A. Maffioli. 2012. “The Impact of National Research Funds: A Regression Discontinuity Approach to the Chilean FONDECYT.” Working Paper 356, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Bianchi, N., and M. Giorcelli. 2019. “Not All Management Training Is Created Equal: Evidence from the Training within Industry Program.” SSRN Electronic Journal 3457878. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3457878.
Biasi, B., D. J. Deming, and P. Moser. 2021. “Education and Innovation.” NBER Working Paper 28544, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. Bloom, N., R. Lemos, R. Sadun, and J. Van Reenen. 2015. “Does Management Matter in Schools?” Economic Journal 125 (584): 647–74.
Bloom, N., J. Van Reenen, and H. Williams. 2019. “A Toolkit of Policies to Promote Innovation.” Journal of Economic Perspectives 33 (3): 163–84.
Braguinsky, S., and D. A. Hounshell. 2016. “History and Nanoeconomics in Strategy and Industry Evolution Research: Lessons from the Meiji-Era Japanese Cotton Spinning Industry.” Strategic Management Journal 37 (1): 45–65.
Bryan, K. A., and H. L. Williams. 2021. “Innovation: Market Failures and Public Policies.” In Handbook of Industrial Organization, Vol. 5, No. 1, edited by K. Ho, A. Hortaçsu, and A. Lizzeri, 281–388. Amsterdam: North-Holland. CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training). 2023. “Skills Anticipation in Denmark (2022 Update)|CEDEFOP.” CEDEFOP, Thessaloniki. https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/skills-anticipation-denmark. CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo). 2015. La transferencia de I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades. Educación superior en Iberoamérica–Informe 2015. Santiago, Chile: Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA).
Ciocca, D. R., and G. Delgado. 2017. “The Reality of Scientific Research in Latin America: An Insider’s Perspective.” Cell Stress and Chaperones 22 (6): 847–52.
Cirera, X., J. Frías, J. Hill, and Y. Li. 2020. A Practitioner’s Guide to Innovation Policy: Instruments to Build Firm Capabilities and Accelerate Technological Catch-Up in Developing Countries. Washington, DC: World Bank.
Cliodinámica. 2021. Evaluación de Resultados e Impacto FONDECYT. Santiago, Chile: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. https://observa .minciencia.gob.cl/estudios/evaluacion-de-resultados-e-impacto-fondecyt.
Confraria, H., and F. Vargas. 2019. “Scientific Systems in Latin America: Performance, Networks, and Collaborations with Industry.” Journal of Technology Transfer 44 (3): 874–915.
Crawford, M. F., C. C. Yammal, H. Yang, and R. L. Brezenoff. 2006. “Review of World Bank Lending for Science and Technology, 1980–2004.” Science, Technology, and Innovation Discussion Paper Series 1, 35254, World Bank, Washington, DC.
Crawley, E., J. Hegarty, K. Edström, and J. C. Garcia Sanchez. 2020. Universities as Engines of Economic Development: Making Knowledge Exchange Work. Cham, Switzerland: Springer. de Souza, G. 2023. “R&D Subsidy and Import Substitution: Growing in the Shadow of Protection.” Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper 2023-37, Federal Reserve Bank, Chicago.
Dinarte-Diaz, L., M. M. Ferreyra, S. Urzúa, and M. Bassi. 2023. “What Makes a Program Good? Evidence from Short-Cycle Higher Education Programs in Five Developing Countries.” World Development 169: 106294.
Dornelles, J., J. Pertuzé, and D. Epstein. 2018. “Efecto de la relación universidad–empresa en proyectos de I+D sobre las exportaciones de las empresas chilenas.” Centro de Innovación, UC-Anacleto Angelini, Santiago, Chile.
Ewers, J. 2018. “Inova Unicamp celebra 15 anos.” Inova–Agência de Inovação da Unicamp. https://www.inova.unicamp.br/2018/08/15-anos-de-inovacao/.
Fedit (Federación Española de Centros Tecnológicos). 2021. #Desafío2027: Hacia un Nuevo Modelo de I+D+I. Fedit, Madrid. https://fedit.com/wp-content/uploads /2024/12//Informe_Fedit_Desafio2027.pdf.
Ferreyra, M. M., C. Avitabile, J. Botero Álvarez, F. Haimovich Paz, and S. Urzúa. 2017. At a Crossroads: Higher Education in Latin America and the Caribbean Washington, DC: World Bank.
Ferreyra, M. M., L. Dinarte Díaz, S. Urzúa, and M. Bassi. 2021. The Fast Track to New Skills: Short-Cycle Higher Education Programs in Latin America and the Caribbean. Washington, DC: World Bank.
Ferro, G., and C. A. Romero. 2021. “The Productive Efficiency of Science and Technology Worldwide: A Frontier Analysis.” Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science 14 (4): 217–30.
Fontaine, A., and S. Urzúa. 2018. Educación con patines. Santiago, Chile: Ediciones El Mercurio.
Fordham Institute. 2023. “Building a Wider, More Diverse Pipeline of Advanced Learners: Final Report of the National Working Group on Advanced Education.” Thomas B. Fordham Institute. https://fordhaminstitute.org/national/research / building-wider-more-diverse-pipeline-advanced-learners.
Ghezan, L., and M. Pereira. 2016. Evaluación de Impacto del Financiamiento de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica. Centro Interdisciplinario de
Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI). https://www.ciecti.org.ar /wp-content/uploads/2016/01/IT1-Evaluación-impacto-PICT.pdf.
Guimón, J., and C. Paunov. 2019. “Science-Industry Knowledge Exchange: A Mapping of Policy Instruments and their Interactions.” OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 66, OECD Publishing, Paris.
Gurcanlar, T., A. Criscuolo, D. Gomez Gaviria, and X. Cirera. 2021. Spurring Innovation-Led Growth in Argentina: Performance, Policy Response, and the Future. International Development in Focus. Washington, DC: World Bank. Hall, B., A. Link, and J. Scott. 2003. “Universities as Research Partners.” Review of Economics and Statistics 85 (2): 485–91.
Innovos. 2015. Servicio de consultoría para la elaboración del estudio de productividad científica de los centros del programa iniciativa científica milenio. Subsecretaria de Economia y Empresas de Menor Tamaño, Milenio. https://www.iniciativamilenio .cl/wp-content/uploads/2017/11/ESTUDIOS-DE-PRODUCTIVIDAD.pdf.
Inova Unicamp Innovation Agency. 2022. Annual Report of the Inova Unicamp Innovation Agency. Campinas, Brazil: State University of Campinas. https:// www.inova.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/09/Annual-Report-Inova -Unicamp-2021.pdf
Knobel, M., and R. Pedrosa. 2016. “The Challenge of Building a Research University.” University World News. https://www.universityworldnews.com/post.php?story =20160501081123822
Kuznetsov, Y. 2006. Diaspora Networks and the International Migration of Skills: How Countries Can Draw on Their Talent Abroad . WBI Development Studies Series. Washington, DC: World Bank.
Kuznetsov, Y. 2013. How Can Talent Abroad Induce Development at Home? Towards a Pragmatic Diaspora Agenda. Washington, DC: Migration Policy Institute.
Larsen, K., D. C. Bandara, M. Esham, and R. Unantenne. 2016. Promoting University–Industry Collaboration in Sri Lanka: Status, Case Studies, and Policy Options. Directions in Development–Human Development. Washington, DC: World Bank. Lee, K.-R. 2014. “University–Industry R&D Collaboration in Korea’s National Innovation System.” Science, Technology, and Society 19 (1): 1–25.
Link, A. N., and J. T. Scott. 2009. “The Role of Public Research Institutions in a National Innovation System: An Economic Perspective.” Working Paper, World Bank, Washington, DC.
Londoño-Vélez, J., C. Rodríguez, and F. Sánchez. 2020. “Upstream and Downstream Impacts of College Merit-Based Financial Aid for Low-Income Students: Ser Pilo Paga in Colombia.” American Economic Journal: Economic Policy 12 (2): 193–227.
Londoño-Vélez, J., C. Rodriguez, F. Sánchez, and L. E. Álvarez-Arango. 2023 “Financial Aid and Social Mobility: Evidence from Colombia’s Ser Pilo Paga.” NBER Working Paper 31737, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
MacLeod, W. B., and M. Urquiola. 2021. “Why Does the United States Have the Best Research Universities? Incentives, Resources, and Virtuous Circles.” Journal of Economic Perspectives 35 (1): 185–206.
Maloney, W. F., and F. Valencia Caicedo. 2022. “Engineering Growth.” Journal of the European Economic Association 20 (4): 1554–94.
Mas Verdú, F. 2021. “Transferencia de conocimiento e intermediarios de innovación.” Papeles de Economía Española 169: 104–18.
Murmann, J. P. 2003. Knowledge and Competitive Advantage: The Coevolution of Firms, Technology, and National Institutions. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Nieminen, M., and E. Kaukonen. 2001. Universities and R&D Networking in a Knowledge-Based Economy: A Glance at Finnish Developments. Sitra Report Series 11. Helsinki: Sitra.
OECD/IDB (Organisation for Economic Co-operation and Development/InterAmerican Development Bank). 2022. Innovative and Entrepreneurial Universities in Latin America. OECD Skills Studies. Paris: OECD Publishing.
Orduña-Malea, E. 2020. “Do Latin American Universities Engage Industry in Scientific Publication? A Bibliometrics Approach through Scopus.” Palabra Clave 10 (1): 100. Peters, M., K. Meijer, E. van Nuland, T. Viertelhauzen, and E. Sincer. 2010. Sector Councils on Employment and Skills at EU Level. Rotterdam: ECORYS Nederland BV in Cooperation with KBA for the European Commission.
Rasiah, R., Y. Lin, and A. Muniratha. 2015. “The Role of the Diaspora in Supporting Innovation Systems: The Experience of India, Malaysia and Taiwan.” In Emerging Economies: Food and Energy Security, and Technology and Innovation, edited by P. Shome and P. Sharma, 353–73. New Delhi: Springer.
Salmi, J. 2009. The Challenge of Establishing World-Class Universities. Directions in Development: Human Development. Washington, DC: World Bank. Science Initiative Group. 2019. MSI Projects https://sig.ias.edu/msi/initiatives.html
Serrano, R., J. Varisco, M. Morzán, J. Damiani, E. Martínez Calvo, and F. Terentino. 2023. Actividad de patentamiento en el sistema universitario argentino: Investigación, desarrollo e innovación . University Patenting Report 2023. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
Shi, D., W. Liu, and Y. Wang. 2023. “Has China’s Young Thousand Talents Program Been Successful in Recruiting and Nurturing Top-Calibre Scientists?” Science 379 (2023): 62–5.
Tello, C., F. Magna, S. González, M. Fulgueiras, J. Parra, F. Torres, and A. Zahler. 2022. Qué fortalecer y hacia dónde orientar los esfuerzos en Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico por medio de FONDEF. https://observa .minciencia.gob .cl/estudios/que-fortalecer-y-hacia-donde-orientar-los-esfuerzos-en-investigacion -aplicada-y-desarrollo-tecnologico-por-medio-de-fondef
THE (Times Higher Education). 2020. University Industry Collaboration: The Vital Role of Tech Companies’ Support for Higher Education Research. Times Higher Education. https://www.timeshighereducation.com/sites/default/files/the _consultancy_university_industry_collaboration_final_report_051120.pdf.
Toivanen, O., and L. Väänänen. 2016. “Education and Invention.” Review of Economics and Statistics 98 (2): 382–96.
UC Davis Chile Life Sciences Innovation Center. No date. 5-Year Report. University of California, Davis. https://chile.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk4826/files/inline -files/UC%20Davis%20Chile%205year%20report_English.pdf
Van Reenen, J. 2021. “Innovation and Human Capital Policy.” NBER Working Paper 28713, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
World Bank. 2002. “Implementation Completion Report on a Loan to Chile: Millennium Science Initiative.” World Bank, Washington, DC. https://documents1.worldbank .org/curated/en/187371474636135095/pdf/000020051-20140607171016.pdf.
World Bank. 2005a. “Implementation Completion Report on a Loan to Brazil: Science and Technology Reform Support Project—PADCT III.” World Bank, Washington, DC. https://documents1.worldbank.org/curated/en/677451468770146179/pdf/31601.pdf
World Bank. 2005b. “Implementation Completion Report on a Loan to the Bolivarian Republic of Venezuela: Millennium Science Initiative.” World Bank, Washington, DC. https://documents1.worldbank.org/curated/en/666381468130818368/pdf /317310rev.pdf.
World Bank. 2016. “Project Performance Assessment Report: Uganda Millennium Science Initiative.” World Bank, Washington, DC. https://ieg.worldbankgroup.org /sites/default/files/Data/reports/ppar_uganda2016.pdf.
World Bank. 2018. World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise. Washington, DC: World Bank.
World Bank. 2023. World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. Washington, DC: World Bank.
World Bank. 2024. World Development Report 2024: The Middle-Income Trap Washington, DC: World Bank.
World Economic Forum. 2017. Global Competitiveness Report 2017–2018. Cologny /Geneva: World Economic Forum.
Nuevas empresas, nuevos sectores
Desarrollo
de economías experimentales y una actividad empresarial de alta calidad
“En todo momento, lo que en realidad estamos haciendo es apostar”.
—Stefanie Tompkins, directora, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (DARPA)1
Introducción
No solo la baja tasa de adopción y uso de la tecnología entre las empresas existentes, analizada en el capítulo 2, plantea una “paradoja de la innovación”. Dados los altos rendimientos potenciales de la adopción de tecnología, es de esperar que en los países en desarrollo aparezca un amplio grupo de empresarios nuevos que quieran aprovechar las posibilidades de avanzar. Pero como se muestra en el capítulo 1, históricamente este no ha sido el caso y no lo es ahora. En este capítulo se documenta el lado empresarial de la paradoja de la innovación: qué factores determinan el bajo número de emprendedores capaces en América Latina y el Caribe (y en los países en desarrollo en general), dadas las oportunidades tecnológicas disponibles. Luego se presenta un marco simple para determinar a qué se puede deber esto, que abarca factores relacionados tanto con el entorno operativo como con la calidad de los emprendedores.
La actividad empresarial como experimentación
Si bien la adopción de tecnología por parte de las empresas establecidas es un factor clave para el crecimiento y la creación de empleo, la aparición de nuevas empresas posiblemente sea el canal más importante para el aprendizaje nacional y el mejor proceso de destrucción creativa que impulsa el crecimiento. El ingreso de empresas más productivas y la salida de empresas menos productivas representan el 25 % del aumento de la productividad en Estados Unidos (Foster, Haltiwanger y Krizan, 2001), pero nada menos que el 72 % en China (Brandt, Van Biesebroeck y Zhang, 2012). En Colombia, de 1993 a 2012, alrededor del 50 % del crecimiento de la productividad se produjo a través de este canal, y en Chile, de 1996 a 2006, casi el 65 % (Cusolito y Maloney, 2018). En Chile, la entrada de empresas más productivas es responsable de casi la mitad del crecimiento en períodos de auge (Asturias y otros, 2023). La bibliografía muestra que el crecimiento del empleo en Estados Unidos está impulsado de manera desproporcionada por las nuevas empresas2 .
La actividad empresarial es fundamentalmente un proceso de experimentación. El éxito de una empresa emergente que introduce un nuevo producto, proceso o tecnología, incluso si está establecida en el extranjero, es básicamente incierto. Por lo tanto, un ecosistema empresarial que funciona bien es aquel que está conformado por individuos que están abiertos a nuevas oportunidades y pueden percibirlas, y son capaces de gestionar el riesgo asociado con el arbitraje tecnológico durante un período prolongado, así como por un marco regulatorio y un conjunto de instituciones que respaldan sus esfuerzos. Las apuestas verdaderamente grandes —internet, los sistemas de posicionamiento global, los satélites meteorológicos, las vacunas contra la COVID-19, los drones— a menudo son obra de coordinadores con muchos recursos, como la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (DARPA), pero la mayor parte de la innovación que aumenta la productividad proviene de nuevas empresas del sector privado.
Sin embargo, en los países en desarrollo en general, la contribución al crecimiento de las empresas que ingresan al mercado en comparación con las empresas establecidas es menor que en los países de ingreso alto debido a la menor productividad de las primeras, lo que sugiere deficiencias en ambos frentes. Una muestra extraída de la encuesta del Banco Mundial sobre adopción de tecnología en el nivel de las empresas indica que, en las economías avanzadas, los nuevos actores tienen niveles de productividad
laboral similares a los de los actores establecidos (en consonancia con lo señalado en Foster, Haltiwanger y Syverson, 2008) en Estados Unidos en lo que respecta a la medición de la productividad total de los factores basada en los ingresos, pero, debido a que los actores establecidos suelen bajar los precios para ingresar a los mercados, la eficiencia física real (productividad total de los factores basada en la cantidad) es mayor (Haltiwanger, Jarmin y Miranda, 2013)3. En los países en desarrollo, los nuevos actores parecen tener una productividad laboral inferior a la de los actores establecidos (gráfico 4.1). Es decir, el alto nivel de rotación —entrada y salida de empresas— no se está traduciendo en un aumento del aprendizaje nacional que podría sostener los aumentos de productividad e impulsar el crecimiento.
¿América Latina y el Caribe es una región de emprendedores?
Densidad versus calidad de la actividad empresarial
Este resultado es un poco desconcertante, dado que América Latina ocupa un lugar destacado en las calificaciones de actividad empresarial —por ejemplo, obtuvo calificaciones altas en Global Entrepreneurship Monitor (GEM)— y una mayor proporción de la fuerza laboral está
GRÁFICO 4.1 Las diferencias en la productividad laboral entre los actores nuevos y establecidos son considerables en los países en desarrollo
Brecha de productividad en comparación con los actores establecidos
0,5
0,0
–0,5
–1,0
Todos los paísesIngreso bajoIngreso medianoIngreso alto
Nuevos actores (de 0 a 3 años = 1)
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación a partir del trabajo de Cirera y Ding (de próxima aparición) y de datos extraídos de la encuesta del Banco Mundial sobre la adopción de tecnología en las empresas.
Nota: En el gráfico se muestra la prima de productividad laboral de los nuevos actores por nivel de ingreso y se controlan los efectos fijos por sector del país. Los nuevos actores eran empresas de entre 0 y 3 años.
empleada en actividades empresariales de lo que podría preverse por el nivel de desarrollo (Cusolito y Maloney, 2018, capítulo 4). Sin embargo, en las economías avanzadas, la distribución de la tasa de crecimiento de las empresas jóvenes está muy sesgada, lo que indica que el crecimiento no está impulsado por la cantidad general de actividad de las nuevas empresas, sino por un subconjunto más pequeño de empresas emergentes más sofisticadas, a menudo impulsadas por la innovación (Botelho, Fehder y Hochberg, 2021; Decker y otros, 2014; Haltiwanger, Jarmin y Miranda, 2013). El conjunto de datos de GEM incluye el 40 % de la fuerza laboral de los países en desarrollo, en promedio, que se desempeña en actividades independientes de baja productividad o trabaja en microempresas caracterizadas por una rotación improductiva en lugar del arbitraje tecnológico. La proporción de la fuerza laboral que trabaja en este tipo de empresas disminuye de manera sostenida con el desarrollo, lo que sugiere que el verdadero factor determinante es la ausencia de empleos asalariados más atractivos (más que verdaderas oportunidades empresariales) (Maloney, 2004).
Por el contrario, la proporción de la fuerza laboral que trabaja por cuenta propia y tiene un título terciario, así como la proporción de trabajadores con educación terciaria que son emprendedores, aumenta marcadamente con el desarrollo, lo opuesto de lo que cabría esperar dadas las brechas tecnológicas y, por consiguiente, las abundantes oportunidades para el arbitraje tecnológico en los países en desarrollo. Este patrón indica varios tipos de barreras económicas y sociales para una actividad empresarial de alta calidad. En el cuadro 4.2 se muestra que la cantidad de nuevas empresas modernas “registradas” por cada 1000 personas de 15 a 64 años es de 3,2 en América Latina y el Caribe, un resultado considerablemente más bajo que el de la mayoría de las regiones: se ubica muy lejos de los valores de Europa y Asia central (4,5) y, en especial, de los de Asia oriental y el Pacífico (6,5). También se encuentra a la zaga del promedio de los países de ingreso mediano (3,3), el promedio mundial (3,5) y el de los países de ingreso mediano alto (6,3).
Si se centra la atención en las empresas de base tecnológica, se observa que el número de nuevas empresas ha aumentado drásticamente, pero su densidad comparativa sigue siendo baja. En 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo contabilizó 1005 empresas tecnológicas emergentes en América Latina y el Caribe que habían generado más de USD 1 millón cada una, junto con una cantidad mayor de tecnolatinas 4, cuyo valor total pasó
GRÁFICO 4.2 La densidad de nuevas empresas es baja en América Latina y el Caribe
América del Norte (solo Canadá)
Asia oriental y el Pacífico
Europa y Asia central
América Latina y el Caribe
África subsahariana
Oriente Medio y Norte de África
Nuevas empresas registradas por cada 1000 habitantes en edad laboral
Fuentes: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de libre acceso del Grupo Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org/ ) y la base de datos sobre actividad empresarial del Banco Mundial (https://www .worldbank.org/en/programs/entrepreneurship).
Nota: El indicador refleja la cantidad de nuevas empresas registradas por cada 1000 personas de entre 15 y 64 años.
Todos los datos corresponden a 2020, excepto los de Haití (2010); la República de Corea (2016), y Argentina, Bolivia y la República Dominicana (2018).
de USD 7000 millones a USD 221 000 millones durante la última década (Peña, 2021). La región también mostró un fuerte aumento en la cantidad de unicornios (empresas con un capital de más de USD 1000 millones), que pasó de 4 en 2018 a 52 en 2022. Si bien esta es una buena noticia, solo la ciudad de Nueva York alberga a 9000 nuevas empresas tecnológicas que tienen un valor superior a los USD 189 000 millones (Teare, 2022; Tech:NYC, 2024). El bajo valor de los unicornios de América Latina y el Caribe como proporción del producto interno bruto (PIB) (1,4 %) solo se encuentra por encima del de otra región: África subsahariana (Rudolph, Miguel y González-Uribe, 2023).
En resumen, como se señala en Lederman y otros (2014), se observa que en América Latina y el Caribe hay mucha iniciativa empresarial, pero poca innovación. Esto es un tanto extraño porque la región cuenta con industrias tecnológicas multinacionales establecidas desde hace mucho tiempo y universidades tecnológicas respetables (por ejemplo, en Guadalajara, México; véase el recuadro 4.1). Esto hace que nos preguntemos qué está fallando.
RECUADRO 4.1 ¿Por qué los ingenieros no se convierten en emprendedores de alta tecnología en Guadalajara?
Dada la amplia experiencia de los ingenieros mexicanos que trabajan en empresas de alta tecnología, ¿por qué no hay más emprendedores de este sector en Guadalajara? Una encuesta realizada a 412 ingenieros que trabajan en Guadalajara y a 408 miembros de la facultad de una importante universidad de ingeniería revela la recurrencia de tres factores: menos disposición a convertirse en emprendedor; múltiples obstáculos percibidos para iniciar una actividad empresarial, y el entorno poco favorable/la situación del empleo.
Menor disposición a convertirse en emprendedor. Solo el 30 % de los ingenieros y el 37 % del personal docente percibían oportunidades de actividad empresarial, mientras que una proporción aún menor (el 6 % de los ingenieros y el 13 % de los docentes) tenía la intención de poner en marcha una empresa en un plazo de tres años. El miedo al fracaso es alto: lo mencionaron el 78 % de los ingenieros y el 53 % de los docentes. La percepción del riesgo también es elevada: el 87 % de los ingenieros y el 70 % de los docentes mencionan el riesgo como un obstáculo para establecer una empresa.
Falta de habilidades empresariales o de capital. Solo el 35 % de los ingenieros y el 45 % de los docentes considera que pueden abrir una empresa con el conocimiento técnico que tienen. Mientras que el 36 % de los ingenieros y el 38 % de los docentes creen que tienen las habilidades y el conocimiento necesarios para iniciar una empresa, solo el 14 % de los primeros y el 28 % de los segundos creen que tienen la agudeza empresarial y la capacidad práctica necesarias para comprender diversos escenarios comerciales, tomar buenas decisiones y poder hacer frente a desafíos a fin de lograr buenos resultados si ponen en marcha una empresa tecnológica. Como se señaló en el capítulo 1, la falta de la capacidad para procesar la información sobre las oportunidades puede dar lugar a un comportamiento que, desde el punto de vista observacional, es equivalente a la aversión al riesgo.
Altos costos de oportunidad. Otra razón que obstaculiza la creación de empresas son las responsabilidades laborales existentes que limitan el tiempo, la concentración y los recursos de los potenciales emprendedores. Más del 80 % de los participantes coincidieron en que están enfocados en mantener sus empleos y no tienen
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 4.1 ¿Por qué los ingenieros no se convierten en emprendedores de alta tecnología en Guadalajara? (continuación)
intención de iniciar un emprendimiento. Cuatro de cada cinco ingenieros se sentían sobrecargados de trabajo y estresados; en consecuencia, los participantes hicieron hincapié en que no estaban en condiciones de establecer una empresa.
Deficiencias en el entorno propicio
Los entrevistados señalaron varias deficiencias en el entorno propicio.
Falta de capital. Más del 89 % de los participantes mencionó la falta de capital como un obstáculo. Este fue el principal obstáculo citado, aunque este déficit puede ser exagerado si se tienen en cuenta los bajos niveles de confianza en el conocimiento financiero que se informaron.
Redes y apoyo débiles. Más del 80 % de los participantes señaló que la falta de apoyo formal y la falta de asistencia para la viabilidad empresarial constituían un obstáculo para iniciar un emprendimiento. Además, el 80 % de los ingenieros afirmó que la falta de apoyo familiar es un freno para ellos.
Obstáculos gubernamentales y macroeconómicos. Los participantes se quejaron de la burocracia, el papeleo y la dificultad para abrir una empresa.
Entorno macroeconómico hostil. Alrededor del 75 % de los docentes y el 57 % de los profesionales citaron la actual situación económica como un obstáculo para iniciar un emprendimiento.
Fuente: García Sánchez (2024).
Factores que impulsan la actividad empresarial tecnológica y el ecosistema de emprendedores
La falta de una iniciativa empresarial de alta calidad en América Latina y el Caribe sugiere la necesidad de instaurar un ecosistema que pueda generar y respaldar una masa más grande de emprendimientos, el tipo de empresas que asumen riesgos y que probablemente arbitrarán el conocimiento
existente, crearán nuevo conocimiento y lo aprovecharán para crecer5. Como se describe en el gráfico 4.3, los factores que impulsan el crecimiento (la adopción de tecnología) dependen, en cierta medida, del entorno y, por lo tanto, del rendimiento general de la actividad empresarial, así como de las capacidades empresariales subyacentes para aprovecharla. El entorno propicio incide en la rentabilidad de la actividad empresarial y en la disponibilidad de los factores complementarios necesarios, así como en los costos de la experimentación (incluida la facilidad para lograr el flujo de información, los obstáculos o el apoyo institucional y jurídico, y el financiamiento y la capacidad de diversificar el riesgo) y el costo del fracaso (incluida la facilidad para la liquidación o la quiebra, el estigma social y la dificultad para reincorporarse a la fuerza de trabajo asalariada). Por último, la presencia de alternativas con un perfil riesgo-rendimiento más atractivo, que van desde la inversión inmobiliaria hasta la búsqueda de rentas, puede desviar las energías empresariales en otras direcciones. Sin un entorno propicio adecuado, los emprendedores capaces no podrán ingresar en el mercado o, si lo hacen, tener éxito.
Sin embargo, el dinamismo será limitado incluso en el mejor entorno normativo sin la presencia de emprendedores capaces. Se observa un resurgimiento de los estudios sobre la personalidad emprendedora, en parte como resultado de aumentos radicales en la cantidad de datos y en
GRÁFICO 4.3 Factores que impulsan el arbitraje tecnológico
Oportunidades
Llegada mundial de nuevas tecnologías
Brecha con los países de la frontera tecnológica
Fuente: Cusolito y Maloney (2018).
Entorno
Rendimiento potencial
• Entorno propicio para los negocios
•Disponibilidad de factores y mercados complementarios
Costo de la experimentación
•Información
•Barreras e instituciones
•Financiamiento y gestión de riesgos
•Costo del fracaso
•Quiebra
•Estigma social
•Dificultad para volver al trabajo asalariado
Alternativas con un perfil de riesgo-rendimiento más atractivo
Capacidades de los emprendedores
Personalidad, cultura y genética
•Impulso (necesidad de logro, esmero)
•Actitud hacia el riesgo y paciencia (autoeficacia, locus de control)
•Capacidad para identificar oportunidades (apertura, espíritu innovador)
Capital humano
•Capital humano básico
•Capacidades de gestión
•Capacidad tecnológica
•Capacidades actuariales y de aprendizaje
parte debido a la fascinación del siglo xxi por la cultura de las empresas emergentes, como se argumenta en Kerr, Kerr y Xu (2017). Este renovado interés se ha producido conjuntamente con un enfoque en la economía del comportamiento (Astebro y otros, 2014), la psicología y los avances en el estudio de la calidad de la gestión (Bloom, Bond y Van Reenen, 2007).
¿Los emprendedores nacen o se hacen? Fomentar el espíritu empresarial con uso intensivo de conocimiento como parte del aprendizaje nacional
El proceso de experimentación inherente a la actividad empresarial requiere un conjunto de habilidades que, como se argumenta en el capítulo 1, han estado históricamente ausentes en la región de América Latina y el Caribe: la capacidad de utilizar la información; la voluntad de asumir y gestionar riesgos, y la capacidad de aprender del proceso de experimentación y de convertirse en mejores estudiantes con el tiempo. La bibliografía de un orden más psicológico se centra en varias características empresariales, como el empuje o la determinación (incluidas la agresividad y la proactividad, la autonomía y la capacidad de innovación), la actitud hacia el riesgo y la paciencia, y la apertura a nuevas oportunidades, todas las cuales están relacionadas con el aprovechamiento de las oportunidades tecnológicas. Detrás de estas características subyacen los rasgos psicológicos que inciden, por ejemplo, en la actitud hacia los riesgos. La “autoeficacia” describe la creencia de una persona de que puede realizar tareas y cumplir una función. Se relaciona directamente con las expectativas, los objetivos y la motivación (Cassar, Friedman y Schneider, 2009). El “locus de control” es el grado en que las personas creen que tienen control sobre el resultado de los eventos a lo largo de sus vidas, a diferencia de la acción de fuerzas externas que escapan a su control. En el recuadro 4.1 se puede observar que estas características son parte de la razón por la cual las tasas de emprendimiento tecnológico en Guadalajara son desalentadoras. Aunque los estudios sobre el comportamiento empresarial de gemelos separados sugieren que hay un posible componente genético (“naturaleza”) detrás de estas características, la bibliografía en general atribuye más importancia a la “crianza”, es decir, a la forma en que estos actores llegan a ser emprendedores modernos6 . La cultura ocupa un lugar preponderante en la bibliografía sobre actividad empresarial7, desde las actitudes hacia la crianza de los hijos (Cramer y otros, 2002; Kihlstrom y Laffont, 1979; Van Praag y Cramer, 2001) hasta la herencia “antiemprendedora” de América Latina proveniente de Roma y traspasada a través de España (Baumol, 2010). La imagen del “hacendado perezoso” se invoca con frecuencia en los diagnósticos del desempeño histórico de América Latina y el Caribe (Maloney y Zambrano, 2022).
No obstante, en la práctica, la línea divisoria entre cultura, instituciones y educación, considerada en términos generales, se difumina. Es difícil distinguir la aversión psicológica al riesgo de la ausencia de “capital empresarial”, es decir, la capacidad de utilizar la información existente para evaluar correctamente el perfil de riesgo de una nueva oportunidad y luego utilizarla con confianza. Los ejemplos de Antioquia (Colombia) y Brasil del capítulo 1 sugieren que, cualesquiera que fueran las características culturales coloniales heredadas, durante un período se superaron, en gran medida mediante la creación de capital humano y el fortalecimiento de las instituciones.
Cada vez hay más pruebas de que estas habilidades empresariales más profundas pueden enseñarse. El principal factor determinante del espíritu empresarial es si uno de los padres, especialmente uno adoptivo, era emprendedor, lo que sugiere una transmisión de actitudes o habilidades (Akcigit y Goldschlag, 2023a). Esto también indica que los países que no tienen una tradición establecida de espíritu empresarial transformador necesitan cultivar esa tendencia deliberadamente, y los estudios recientes sugieren que pueden hacerlo. Los programas dirigidos a los jóvenes, como el Programa de Habilidades para el Desarrollo Empresarial Eficaz (SEED) que se evaluó en Uganda, han demostrado que la enseñanza, en diversos grados, de habilidades duras (contabilidad, finanzas, economía, comercialización, etc.) y blandas (como negociación, persuasión, determinación, regulación emocional, etc.) ha conducido a una mayor autoeficacia, más empresas emergentes y mayores ingresos en los países en desarrollo (Chioda y otros, 2023)8 .
Los programas estadounidenses de capacitación en gestión durante la Segunda Guerra Mundial condujeron a un aumento de la proporción de participantes que constituían nuevas empresas (Giorcelli, 2023). En México, un año de servicios de consultoría gerencial condujo a un aumento del “espíritu emprendedor” (un índice que mide la confianza empresarial y la fijación de metas) y a un incremento del 50 % en el tamaño de las empresas (Bruhn, Karlan y Schoar, 2018). En la República Dominicana, los beneficiarios de loterías aleatorias de contratos gubernamentales para gestionar proyectos de construcción tenían más probabilidades de convertirse en propietarios de empresas formales y menos propensos a ser empleados del sector privado, y sus empresas tenían más posibilidades de contratar personal y mantenerse en funcionamiento (Pecenco, SchmidtPadilla y Taveras, 2020). La gran mayoría de los gerentes que supervisan los unicornios de América Latina y el Caribe tenían experiencia empresarial previa. Programas como Start-Up Chile precisamente tenían como objetivo
“cambiar el chip” del país para que estuviera más abierto a la actividad empresarial y tuvieron cierto éxito (véase la información al respecto más adelante en este capítulo).
Sin embargo, en el capítulo 3 también se subraya que el retraso en la educación formal, tanto en términos de cobertura como de calidad, limita el conjunto del que pueden surgir los posibles emprendedores de todos los sectores. Si bien la proporción de graduados de educación terciaria en la población de América Latina y el Caribe (19 %) se encuentra en el promedio mundial, es inferior a la de Asia oriental y el Pacífico y Europa y Asia central, y en particular a la de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (39 %) (OCDE, 2017, pág. 203). Solo alrededor del 20 % de los estudiantes de Brasil, Colombia y México se especializan en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en comparación con más del 60 % de los estudiantes de grado y posgrado de India y la República Islámica del Irán. Esto podría no parecer determinante dado que la mayoría de los fundadores de unicornios se especializaron en economía y administración de empresas (42 %), seguidos por ingeniería (22 %) y ciencias de la computación (20 %). Además, la mayoría de los equipos fundadores (60 %) tienen al menos un miembro con una maestría en administración de empresas, lo que sugiere la necesidad de contar con habilidades empresariales estándar. Sin embargo, la mayor parte de los unicornios se encuentra en las industrias fintech (35 %), seguidas por el comercio electrónico y el consumo directo (23,1 %), la cadena de suministro, logística y entrega (9,6 %) y el software y los servicios de internet (9,6 %); en su mayoría, son sectores que requieren relativamente poca inversión técnica y en los que una formación administrativa, en lugar de una técnica, puede ser más apropiada. Los sectores que van, por ejemplo, desde la biomedicina hasta la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y las tecnologías ecológicas, que se encuentran entre los sectores de rápido crecimiento tanto en los países en desarrollo como en las economías avanzadas, requerirán un uso mucho más intensivo de las competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y América Latina y el Caribe no muestra suficiente presencia en estos campos.
Dicho esto, es poco probable que, con solo formar a más ingenieros y científicos, la región ingrese repentinamente en estos ámbitos. El frustrante misterio de Guadalajara es que se enorgullece de tener varios programas de ingeniería excelentes y la presencia de innumerables multinacionales de alta tecnología que ofrecen posibilidades de adquirir experiencia en el lugar de trabajo, pero aún no ha habido un auge de ingenieros de alta tecnología nacionales. Las entrevistas resumidas en el recuadro 4.1 indican factores
psicológicos o culturales básicos, habilidades empresariales o de gestión deficientes y altos costos de oportunidad si los interesados renuncian a sus atractivas alternativas actuales para iniciar una actividad empresarial. Algunos de estos problemas se pueden remediar mediante la enseñanza de habilidades específicas. Sin embargo, el entorno propicio continúa presentando varios obstáculos de relevancia, que van desde la insuficiencia de capital hasta la falta de mecanismos de apoyo y los impedimentos gubernamentales. Estos factores deben considerarse como una mera lista de posibles candidatos; se debe investigar la importancia relativa de cada elemento, y la localidad pertinente —ya sea ciudad o estado— debe participar en esa actividad.
Reducir y gestionar el costo de experimentación
Si bien las actitudes y la cultura empresarial son fundamentales para los emprendimientos tecnológicos, las decisiones empresariales también dependen de los costos de la experimentación. Cuando los costos son altos, los riesgos también lo son; esto actúa como elemento disuasorio a la hora de generar nuevos emprendimientos. Son varios los factores que pueden reducir o ayudar a gestionar los costos de experimentación derivados de la actividad tecnológica.
Costo de la información
Para empezar, la experimentación requiere información sobre el posible arbitraje tecnológico o, en el caso de ideas nuevas en el mundo, una familiaridad cercana con el conocimiento existente conexo. Este aspecto ofrece una explicación plausible de por qué, con capacidades tecnológicas e instituciones iniciales similares, España, que se encuentra próxima a la Unión Europea tecnológicamente avanzada y forma parte de ella, ha progresado mucho más rápido que América Latina y el Caribe.
Conectividad
Claramente, la conectividad y la capacidad de conectarse a través de periódicos, revistas electrónicas especializadas, conferencias en línea y otros medios reduce drásticamente los costos de obtener, al menos, un conocimiento superficial de dónde está la frontera tecnológica en relación con hace 30 años. Aún existen barreras que impiden que partes de América Latina y el Caribe estén completamente conectadas (Beylis y otros, 2023; Banco Mundial, 2016).
Cercanía a universidades
Es necesario comprender más profundamente estas tecnologías y tener la capacidad para gestionarlas; los mecanismos más especializados para encontrar y perfeccionar nuevas ideas se encuentran en las universidades que, históricamente, han sido facilitadoras del aprendizaje nacional (recuadro 4.2).
El aprovechamiento del cobre en Estados Unidos como base del crecimiento fue posible gracias a la creación de programas de minería en la Universidad de California (Berkeley) y la Universidad de Columbia, así como en la Escuela de Minas de Colorado. El éxito emprendedor de Antioquia (Colombia) fue producto de la actividad de la Escuela de Minas, inspirada en la de Berkeley. Los principales puntos de interés empresarial de alta tecnología, como Silicon Valley y la Ruta 128 cerca de Boston, están asociados a universidades de investigación de primera clase: Berkeley y Stanford en el primer caso, y Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en el segundo. De manera similar, en numerosos estudios, incluidos los de Brasil y China, se llega a la conclusión de que la actividad empresarial de alta tecnología es mayor en los lugares con universidades consolidadas (Fischer, Queiroz y Vonortas, 2018; Lai y Vonortas, 2019). Los unicornios brasileños tienden a estar ligados a la Universidad de São Paulo o a la Fundação Getulio Vargas. Este patrón refleja parcialmente la concentración del talento humano, pero no hay duda de que las instituciones sirven como aglutinadoras y generadoras del conocimiento que lleva a la acción. A menudo, los organismos de transferencia de tecnología facilitan la vinculación entre este conocimiento y el sector privado, mientras que las incubadoras y aceleradoras afiliadas buscan institucionalizar este tipo de vínculos.
RECUADRO 4.2 El efecto de las universidades en el impulso de los recién graduados para fomentar la innovación y crear nuevas empresas
En las investigaciones que comenzaron en la década de 1980 se documenta la importancia de los docentes y el personal de investigación en la creación de avances tecnológicos a través de empresas derivadas creadas por ellos. Si bien este proceso constituye un impacto importante de las universidades, el efecto en los graduados va más allá de estas empresas. El éxito del apoyo universitario a los graduados depende de la colaboración entre el cuerpo docente, los estudiantes y el sector privado, así como de las posibilidades de permitir el acceso a la investigación y al ecosistema empresarial.
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 4.2 El efecto de las universidades en el impulso de los recién graduados para fomentar la innovación y crear nuevas empresas (continuación)
En tres casos estudiados por Astebro, Bazzazian y Braguinsky (2012), se documenta la importancia de crear una cultura empresarial que conecte a los estudiantes con la industria local como parte del plan de estudios universitario, en lugar de simplemente ofrecer un conjunto de cursos empresariales específicos. Estos ejemplos subrayan la importancia de un entorno colaborativo dentro del alumnado para apoyar las decisiones de los estudiantes de crear nuevas empresas. Por último, estos programas muestran que las habilidades técnicas sólidas también desempeñan un papel importante para que los graduados sean capaces de crear empresas, y que las universidades pueden ayudar a abordar las limitaciones de financiamiento iniciales para estos emprendimientos.
El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) es una de las principales plataformas de lanzamiento empresarial del mundo. Ofrece condiciones muy favorables para fomentar la creación de empresas, como un presupuesto considerable destinado a investigación y desarrollo e ingeniería aplicada, una cultura empresarial de larga data y vínculos con la industria privada y el capital de riesgo local. En la evaluación se destaca la importancia del cuerpo docente para estimular y apoyar la creación de empresas por parte de estudiantes y graduados, especialmente entre los estudiantes de ingeniería. El informe también muestra que el número de nuevas empresas de exalumnos supera el número de empresas derivadas creadas por docentes, incluso hasta dos décadas después de la graduación. Este hecho es particularmente notable dado que el número de empresas tecnológicas derivadas creadas por el cuerpo docente del MIT supera a todas las demás instituciones estadounidenses.
En el estudio se señala que la “retroalimentación positiva” es un factor importante en la creación de ese entorno empresarial. También vale la pena señalar que el MIT solo dictaba una clase de iniciativa empresarial hasta 1990; por lo tanto, las clases específicas de este tipo desempeñaron un papel limitado en la creación de la atmósfera empresarial en torno al Instituto. Las nuevas empresas de graduados exitosas (que comenzaron a verse a partir de la década de 1950) son una parte integral de esta atmósfera y se han convertido en modelos para los estudiantes que llegaron después, muchos de los cuales eligieron el MIT debido a esto. En la década de 1990, el 42 % de los emprendedores graduados afirmaron que fueron al MIT específicamente
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 4.2 El efecto de las universidades en el impulso de los recién graduados para fomentar la innovación y crear nuevas empresas (continuación)
por este entorno. Además de este efecto de selección de estudiantes, en el estudio se menciona la importancia de las actividades dirigidas por estudiantes universitarios para fomentar un entorno más emprendedor y desarrollar las habilidades necesarias entre los graduados. Otros factores importantes son un cuerpo docente de investigación de alta calidad, un capital de riesgo local, un amplio financiamiento del sector para la investigación científica y de ingeniería, y el desarrollo de un centro de iniciativa empresarial con la universidad como núcleo.
La Universidad de Halmstad de Suecia también ha gestado un número considerable de emprendedores, incluso aunque no haya tenido acceso al mismo conjunto de factores locales que el MIT (como capital de riesgo o un centro de iniciativa empresarial). El Programa de Ingeniería para la Innovación o “Programa de Inventores” se centra en la combinación de amplio conocimiento de ingeniería con habilidades empresariales. Una encuesta realizada en 1992 en la que se examinaron cohortes de 1979 a 1991 reveló que el 36 % de los exalumnos había creado empresas. Un factor que contribuye a esta alta tasa es el requisito de que los estudiantes realicen proyectos de tesis orientados a transformar una idea técnica en un producto en cooperación con una empresa local establecida, de modo de fomentar la independencia y la madurez de los estudiantes y la cercanía a la industria. El plan de estudios de Ingeniería para la Innovación garantiza una base sólida en los cursos de matemáticas, ingeniería y negocios a fin de preparar a los estudiantes para el tercer año, que se centra exclusivamente en la tesis. Además, la universidad proporciona financiamiento básico para un emprendimiento directo y algunos costos iniciales, junto con espacio de laboratorio, equipos y asesoramiento de un agente de patentes.
La Universidad Tecnológica de Chalmers , en Suecia, fundó una Escuela de Emprendedores (E-school) en 1997. La E-school conecta a los estudiantes de grado con las invenciones de Chalmers desarrolladas en el laboratorio por el cuerpo docente y el personal de la universidad para crear empresas derivadas combinando cursos formales con la tarea asignada a los estudiantes de crear empresas reales a lo largo del programa. Una característica importante del plan es que estos estudiantes no traen ni desarrollan sus propias ideas de empresas, sino que trabajan para comercializar invenciones desarrolladas por el cuerpo docente y el personal de Chalmers.
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 4.2 El efecto de las universidades en el impulso de los recién graduados para fomentar la innovación y crear nuevas empresas (continuación)
Cada proyecto recibe una pequeña inyección de efectivo para los costos legales, de patentes y de otro tipo, recaudada por Chalmers de fondos de capital simiente locales y públicos, junto con otros servicios proporcionados a una tasa reducida o con pagos en especie. Alrededor de la mitad de los graduados de la E-school continúa ocupando un puesto de liderazgo en las empresas recién constituidas, y aproximadamente el 80 % de estas empresas permanece en la región. Los graduados también regresan a menudo a Chalmers como oradores invitados, para brindar más oportunidades a los estudiantes y realizar investigaciones por contrato.
Fuente: Astebro, Bazzazian y Braguinsky (2012).
Dicho esto, el diseño y los objetivos de las universidades son fundamentales para hacer realidad esta “tercera misión”. Como se analizó en el capítulo 3, América Latina empata en el último lugar con África subsahariana en lo que respecta a la colaboración con el sector privado, tal vez debido a la percepción de baja calidad de la investigación, pero también quizás por la falta de incentivos para que los académicos adapten sus programas de investigación a las necesidades del sector productivo local. Además, un posible diagnóstico de por qué hay tan pocos emprendimientos de alta tecnología en Guadalajara, a pesar de contar con un sector tecnológico bien desarrollado y varias universidades de alta calidad, se relaciona con la poca atención que se pone en las habilidades empresariales o el apoyo correspondiente en los planes de estudios. En el recuadro 4.2 se señala que, en vista de las deficiencias existentes en cuanto a la iniciativa empresarial, lo más importante sería instituir una cultura de emprendedores que conecte a los estudiantes con la industria. No obstante, la Universidad de São Paulo y la Fundação Getulio Vargas, ambas de Brasil, cuentan entre sus filas a 19 y 16 cofundadores de unicornios, respectivamente (Rudolph, Miguel y González-Uribe, 2023), lo que sugiere que han hecho las cosas bien y que se pueden extraer lecciones de esa experiencia (en el recuadro 3.3 del capítulo 3 se destacan algunos casos exitosos).
Salir de la región para aprender
Aprender estando en el extranjero ha sido históricamente un vector esencial de transferencia, como ha sucedido con el espionaje de los estadounidenses
coloniales en Gran Bretaña o el envío de estudiantes al extranjero por parte de Japón, especialmente al Reino Unido y Escocia, en el período Meiji. Hoy en día la situación sigue siendo la misma: la mayor parte de las ideas, las redes y el financiamiento se concentran en las economías avanzadas. Dos tercios de los fundadores de unicornios de América Latina y el Caribe han logrado la exposición internacional gracias a sus estudios universitarios (casi el 45 % estudió en Estados Unidos) o su experiencia laboral. La Universidad de Harvard y la Universidad de Stanford son centros que atraen y conectan a las personas; numerosos cofundadores de nuevas empresas han asistido a una de las dos instituciones (Rudolph, Miguel y GonzálezUribe, 2023). Dicho de otra manera, México y la región de América Latina y el Caribe se encuentran justo al lado de los mayores generadores de nueva tecnología en la historia de la humanidad, y las fuentes más extensas de financiamiento para empresas emergentes en el planeta. Esto ofrece una oportunidad extraordinaria para el aprendizaje nacional. A un nivel más profundo, los emprendedores nuevos y futuros pueden enfrentar el desafío de estar más abiertos a formas novedosas de organizar un negocio, un ecosistema o una sociedad, tal como lo hicieron Pedro Nel y Tulio Ospina en el siglo pasado, cuando llevaron el conocimiento minero especializado de Estados Unidos a Colombia. Sin embargo, América Latina y el Caribe envía a un número relativamente bajo de estudiantes a Estados Unidos (gráfico 3.9), por ejemplo, en comparación con la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), la República de Corea o Singapur, a pesar de que todos tienen muy buenas universidades.
Organismos o fondos que se dedican activamente a promover tecnologías
Además de impartir una misión más orientada al crecimiento en las universidades, muchos países crean instituciones que promueven activamente las nuevas tecnologías. El Centro para el Avance de la Tecnología (TEKES) de Finlandia realiza recorridos periódicos por centros tecnológicos y universidades del mundo para determinar dónde se encuentra la frontera tecnológica. Nordic Innovation House es una oficina virtual y de coworking para empresas tecnológicas nórdicas, inversionistas y asesores locales de Silicon Valley que busca diseñar un “aterrizaje suave” para los empresarios que ingresan al mercado estadounidense, permitiéndoles aprovechar el acceso a la comunidad local de socios tecnológicos, inversionistas y prestadores de servicios9. Ciertas empresas chinas, muchas veces con el respaldo del Gobierno, invirtieron el 13 % de todo el financiamiento de capital de riesgo extranjero en Estados Unidos, en gran parte como estrategia de aprendizaje. Por ejemplo, en 2016, la empresa china de capital privado Hone Capital estableció una alianza con AngelList, entonces el portal más
importante para conectar empresas emergentes estadounidenses con capital inicial, e invirtió en 400 empresas de alta tecnología de todo el espectro con el objetivo específico de “acelerar la introducción de tecnologías extranjeras de alto nivel” en China (Kinder, 2024).
En comparación con estos estándares, los organismos de promoción de la innovación y las exportaciones de América Latina y el Caribe tienen una actitud relativamente pasiva y, en algunos casos, ni siquiera están presentes. Esto puede reflejar decepción por los infructuosos esfuerzos anteriores. Si no es posible reformar o establecer estos organismos para que funcionen como instrumentos similares a Nordic Innovation House, la forma más eficaz en función de los costos de establecer redes y transferir tecnología probablemente sea duplicar o triplicar el número de estudiantes de los centros tecnológicos mundiales.
Entorno propicio para las empresas
El entorno propicio para las empresas actúa como intermediario entre el capital humano relacionado con la iniciativa empresarial y el aprovechamiento real de las oportunidades tecnológicas. Como se señala en La paradoja de la innovación (Cirera y Maloney, 2017; Goñi y Maloney, 2017), las distorsiones y la ausencia de mercados reducen drásticamente los beneficios de la adopción de tecnología y, a su vez, limitan la cantidad de emprendedores exitosos que puede producir una economía determinada. El aumento de los costos de experimentación, entre los que se incluyen las rigideces y las barreras para abrir una empresa, reduce el valor del proyecto y desalienta el ingreso en el mercado (Kerr, Nanda y Rhodes-Kropf, 2014). Una abundante bibliografía revela que la mayor cantidad y el costo de los procedimientos que se exigen para poner en marcha una empresa, así como los requisitos de capital mínimo más elevados, son perjudiciales para la actividad empresarial (véanse Djankov, 2009; Dreher y Gassebner, 2013, entre otros). En un informe de 2024 de la Comisión Europea se confirman las conclusiones anteriores (como las de Klapper, Laeven y Rajan, 2006) de que las costosas regulaciones obstaculizan la creación de nuevas empresas en Europa, obligan a los nuevos participantes a contar con más recursos y hacen que las empresas establecidas crezcan más lentamente. Sin embargo, también es cierto que el proceso lento y engorroso para resolver la insolvencia que se observa en muchos países de América Latina y el Caribe, particularmente cuando se combina con sanciones sociales en situaciones de fracaso empresarial, desalienta la toma de riesgos.
Regulación excesiva
Una regulación excesiva puede actuar como barrera para la actividad empresarial cuando resulta engorrosa. Por ejemplo, se argumenta que el retraso tecnológico de la Unión Europea respecto de Estados Unidos no se debe principalmente a un gasto insuficiente en investigación y desarrollo —que, si bien está más fragmentado, es solo ligeramente inferior al valor de Estados Unidos—, sino a que la regulación gubernamental está mal diseñada y es enrevesada (Wolf, 2024). Los códigos regulatorios, tributarios y laborales de América Latina y el Caribe son peores que los de la Unión Europea y parecen diseñados para frenar el espíritu empresarial. Después de África subsahariana, América Latina y el Caribe es la región del mundo donde los procedimientos para la creación de empresas son más costosos (gráfico 4.4, panel a). También está mal posicionada en cuanto a las leyes de insolvencia (gráfico 4.4, panel b)10 , lo que desalienta el ingreso y el desarrollo de mercados financieros más establecidos. También tiene una mala clasificación en cuanto al registro de propiedades (Archivo de Doing Business, 2020a).
Tributación elevada e ineficiente
Los países de América Latina y el Caribe tienen sistemas tributarios que van en contra de la competitividad global y desalientan la entrada en los mercados locales. Las tasas del impuesto a las sociedades superan las de Asia o Europa. Las tasas totales del impuesto sobre las utilidades representan un promedio del 47 % de las ganancias, lo que supera la tasa promedio de las naciones de la OCDE (40 %) y de todas las demás regiones excepto África. Y lo que es más importante, el tiempo requerido para cumplir con estos requisitos es el más alto del mundo y casi el doble que en los países de la OCDE (Archivo de Doing Business, 2020b). Una empresa típica de América Latina y el Caribe debe dedicar casi el doble de tiempo al pago de impuestos que una empresa de Asia oriental y el Pacífico (cuadro 4.1). En un estudio reciente del Banco Mundial se muestra que incluso los impuestos a la renta, que se concentran en el decil superior de la distribución, tienen un impacto negativo en la actividad empresarial (Venturi, Riera-Crichton y Vuletin, de próxima aparición; Vuletin, de próxima aparición). En general, la región se beneficiaría si aplicara impuestos a la riqueza y, en particular, a la propiedad, y dejara de utilizar impuestos que frenan la actividad productiva (consulte el volumen de octubre de 2024 de la serie Latin American and Caribbean Review; Maloney y otros, 2024).
GRÁFICO 4.4 Los costos de entrada y salida son más altos en los países seguidores que en los de frontera
a. Costo de los procedimientos para la puesta en marcha de una empresa
Log. del PIB per cápita (USD constantes de 2017) Proporción
Tayikistán
Guinea-Bissau
Marruecos Túnez
Botswana
Gabón Mauricio
Níger
Burundi Burkina Faso
Camboya
Viet Nam
Ecuador
República Centroafricana
Suriname
Gabón
Türkiye
India
República Árabe Siria
Brasil
Liberia
Moldova
Tayikistán
Madagascar Malí Mozambique Malawi
Chad Tanzanía Zambia
Bangladesh
Honduras
Congo, Rep. del Etiopía
Rwanda Senegal Sierra Leona
Lesotho
Côte d’Ivoire
Ucrania
Nepal Pakistán
Ghana Guinea Kenya
Nígeria
República Kirguisa
Paraguay
El Salvador
Marruecos
Guyana
Filipinas
Serbia
Armenia
Sri Lanka
Azerbaiyán Bulgaria
Nicaragua
Rep. Bol. de Venezuela
República Eslovaca
Rep. Dominicana
Costa Rica
Estonia
Panamá Perú
Polonia
Egipto, Rep. Árabe de Jordania Líbano
Bolivia Colombia
Tailandia
Djibouti Túnez
Hungría
Botswana
Mauricio
Micronesia, Est. Fed. de Indonesia
Belarús Montenegro
Jamaica
Grecia
Portugal
Suiza
Argentina
República Checa
Chile
Palau Islas Salomón Tonga
Francia
Suecia
México
Eslovenia
Italia
España
Austria Bélgica
Canadá
Países Bajos
Luxemburgo
Estados Unidos
Dinamarca
Irlanda
Noruega
Asia oriental y el Pacífico Oriente Medio y Norte de África África subsahariana
Fuente: Cusolito y Maloney (2018).
Europa y Asia central OCDE
América Latina y el Caribe Asia meridional
Nota: INB = ingreso nacional bruto; PIB = producto interno bruto.
CUADRO 4.1 Eficiencia en el pago de impuestos en América Latina y el Caribe en comparación con otras regiones
Ubicación
Región Asia
Calificación de pago de impuestos
Pagos (cantidad por año)
Tiempo (horas por año)
Tasa total de impuestos y contribución (% de las ganancias)
y el Pacífico
Latina y el Caribe
Medio y Norte de África
Economías de ingreso alto de la OCDE
Fuente: Archivo de Doing Business (2020b).
Nota: OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Mercados laborales que favorecen la innovación
En un trabajo reciente sobre por qué Europa se ubica por detrás de Estados Unidos en materia de emprendimientos tecnológicos se hace hincapié en que los costos de reestructuración frente a crisis imprevistas —que, en sí mismos, son el resultado de la rígida legislación sobre protección del empleo del continente— son 10 veces más altos en Europa, y esto tiene un impacto importante que limita las industrias tecnológicas. En términos más generales, se ha señalado que la resistencia institucionalizada a la adopción de tecnología es uno de los principales factores que determinan el bajo crecimiento (Parente y Prescott, 2000). El sistema de protección laboral de América Latina y el Caribe en general está diseñado de manera deficiente, tanto a la hora de facilitar la actividad empresarial como de proteger a los trabajadores (Coatanlem y Coste, 2024; por el caso de Chile, véase Caballero y otros, 2013). En la legislación laboral mexicana, los costos de despedir trabajadores por razones relacionadas con la adopción de tecnología son más altos que los correspondientes a las dificultades comerciales generales (Maloney, 2009). Lo que se requiere son sistemas que protejan al trabajador, pero no al empleo en particular, y faciliten los ajustes que las empresas necesitan hacer para responder a las nuevas tecnologías (Eslava y Meléndez, de próxima aparición; Wolf, 2024). Además, la excesiva rigidez de los mercados puede desalentar la toma de riesgos si los empresarios perciben que sería difícil conseguir otro empleo asalariado en caso de que la empresa fracasara o que reinsertarse en el trabajo asalariado los obligaría a empezar de nuevo desde el extremo inferior de la escala.
Distorsiones y captación de rentas
Las distorsiones de la actividad económica también pueden crear demanda de actividades con fines de captación de rentas, alejadas de la actividad empresarial. La mayoría de las personas talentosas prefieren optar por los mayores rendimientos de las actividades protegidas que iniciar actividades empresariales de riesgo. Una larga serie de estudios se centra en el modo en que las actividades de captación de rentas en los países en desarrollo desvían a los ingenieros con potencial de transformar la realidad hacia actividades no productivas, lo que constituye una justificación sólida para eliminar las distorsiones o las intervenciones que generan tales opciones (Murphy, Schleifer y Vishny, 1991). Además, el 40 % de las empresas de América Latina y el Caribe indica que la corrupción obstaculiza significativamente sus operaciones diarias, mientras que un 20 % señala a los sistemas judiciales como una limitación importante; estos niveles son comparables con los de Oriente Medio y Norte de África y considerablemente superiores a los de otras regiones en desarrollo (Banco Mundial, 2020).
En una interpretación alternativa, se invierte la causalidad y esto resulta coherente con la época del proteccionismo en la región mucho antes de la Gran Depresión: la ausencia de capital empresarial desalentó la actividad en condiciones competitivas y condujo a la generación de medidas de captación de rentas (Maloney y Zambrano, 2022).
Más recientemente, en la bibliografía se ha desplazado el foco hacia la competencia por el talento técnico por parte de las grandes empresas establecidas. Para tratar de explicar la disminución del 44 % en el número de inventores que crearon empresas en los últimos 15 años en Estados Unidos, en Akcigit y Goldschlag (2023b) se sugiere que esto se debe en parte a una preferencia por las grandes empresas establecidas, donde los salarios son un 12 % más altos, pero la capacidad inventiva es menor. En lugares como Guadalajara, donde la alta demanda de talento técnico por parte de las empresas multinacionales establecidas produce trayectorias profesionales estables y bien remuneradas, el rendimiento esperado de la experimentación debe ser muy alto, sobre todo en un contexto donde la tradición de emprendimientos de alto nivel es limitada.
Costos comerciales
El costo asociado con las regulaciones de exportación en América Latina y el Caribe es el más alto del mundo, con la excepción de África subsahariana (Archivo de Doing Business, 2020c). La búsqueda de acuerdos comerciales profundos y otras reformas transfronterizas podrían facilitar la integración
internacional y aumentar la escala de las actividades (Rocha y Ruta, 2022). Los organismos de promoción de las exportaciones, que pueden ayudar a establecer redes y ayudar a las empresas jóvenes a insertarse en los sistemas extranjeros, han demostrado ser eficaces en general (Lederman, Olarreaga y Payton, 2010), pero a menudo no cumplen su función en América Latina y el Caribe.
Facilitar el financiamiento para las etapas iniciales y para hacer frente a riesgos
El financiamiento para las etapas iniciales y para hacer frente a los riesgos también es esencial a la hora de fomentar la actividad empresarial en toda la región, ya sea como fuente de liquidez, como medio para diversificar el riesgo o como base para la capacidad de gestión. Por ejemplo, en Estados Unidos, del total de empresas que comenzaron a cotizar en bolsa entre 2005 y 2019 y siguen operando, el 51 % financiado con capital de riesgo corresponde al 72 % de la capitalización bursátil y el 88 % de los gastos en investigación y desarrollo (Lerner y otros, 2024)11. En los países en desarrollo (excluida China), aunque son relativamente pocas las empresas respaldadas por capital de riesgo, las que están incluidas en esta categoría representan el 31 % de las patentes ponderadas por la cantidad de citas (Lerner y otros, 2024)12 . No es coincidencia que China se expandiera hasta convertirse en el segundo mercado de capital de riesgo más grande del mundo mientras desarrollaba un dinámico sector tecnológico. Además, el rendimiento anual de los fondos de capital de riesgo del país, del 70 % al 80 %, es más del doble del rendimiento de Estados Unidos (del 30 % al 35 %) (Malkin, 2021). Esta brecha indica que la ausencia de financiamiento de riesgo es uno de los factores importantes que explican la paradoja de la innovación. De hecho, algunos países rezagados podrían obtener altos rendimientos si se les ofrece el financiamiento para riesgos y todo lo que se necesita para que este se materialice.
Como se analiza en el capítulo 2, los sistemas financieros de América
Latina y el Caribe siguen estando subdesarrollados en algunos aspectos fundamentales. Incluso después de controlar varios posibles determinantes económicos y estructurales, incluido el tamaño, los bancos de América
Latina y el Caribe prestan menos y cobran más de lo previsto13. La asignación a las pequeñas empresas innovadoras es especialmente baja en los países de ingreso mediano, como se documenta en Unleashing Productivity through Firm Financing (Impulsar la productividad a través del financiamiento de empresas) (Didier y Cusolito, 2024). Las empresas con menos de 100 empleados enfrentan los mayores déficits de financiamiento. La relación
deuda-activos es del 40 % en los países de ingreso mediano, en comparación con el 65 % en los países de ingreso alto. Si bien la mayoría de las empresas de alto crecimiento no son de alta tecnología y prefieren el financiamiento mediante bonos, que no diluye la propiedad (Brown, Mawson y Mason, 2017), entre las empresas innovadoras de alta tecnología en las que es difícil garantizar la propiedad intelectual, los mercados de bonos o bancarios son fuentes deficientes de financiamiento, pero el capital accionario sigue siendo escaso y termina orientándose a empresas más grandes. En los países de ingreso mediano, las empresas con más de 350 empleados representaban alrededor del 70 % de las inversiones de capital de riesgo, en comparación con el 35 % en los países de ingreso alto (Didier y Cusolito, 2024). Las políticas de respuesta comunes, conforme a las cuales el Gobierno proporciona financiamiento de capital de riesgo, por lo general no tienen éxito. El capital de riesgo hace más que financiar: permite clasificar las empresas, regularlas y luego certificarlas. De esta manera, actúa como una señal de viabilidad.
El financiamiento empresarial también tiene una dimensión de aprendizaje esencial que indica que los mercados de capital de riesgo deben evolucionar orgánicamente. El financiamiento para empresas innovadoras es mucho más riesgoso y especializado que el que pueden manejar las instituciones financieras estándar (véase el recuadro 4.3). Los receptores de capital de riesgo, por ejemplo, afirman que la orientación gerencial y las tutorías son casi tan importantes como el financiamiento recibido (De Carvalho, Calomiris y de Matos, 2008). Esta conclusión implica que el problema del financiamiento de riesgo deficiente no puede tratarse meramente como una cuestión de que el Estado proporcione recursos o flexibilice las restricciones a las inversiones de los fondos de pensiones. También se trata de fortalecer las capacidades tanto de los gerentes como de los agentes financieros nacionales. Por lo tanto, a mediano plazo, la región debe trabajar con empresas externas de capital de riesgo establecidas (Berger, Dechezleprêtre y Fadic, 2024). Inicialmente, China trató de crear capital de riesgo por fuerza bruta, pero terminó lidiando con un “elefante blanco”. El establecimiento exitoso de una industria del capital de riesgo se debió al retorno de las diásporas que contaban precisamente con la experiencia y las redes necesarias (Ahlstrom, Bruton y Yeh, 2007). La fase de expansión más exitosa del capital de riesgo chino se produjo cuando el Gobierno orientó sus activos a estas empresas dirigidas por la diáspora y fuentes externas. Los esfuerzos de Hone Capital, de propiedad china, para asociarse con una empresa de inversión ángel en los Estados Unidos pueden considerarse un atajo para desarrollar el capital de evaluación y gestión necesario para seguir localmente las tendencias tecnológicas globales con rapidez. En términos más generales, el “acceso al financiamiento” y el “apoyo de los ecosistemas para el fortalecimiento de las capacidades” están intrínsecamente entrelazados.
RECUADRO 4.3 El capital de riesgo como facilitador de la adopción de tecnología y elemento de contribución al ecosistema de innovación
Como se señala en Rudolph, Miguel y González-Uribe (2023, pág. 7): “Se dice que las entidades de capital de riesgo proporcionan dinero inteligente porque ofrecen algo más que financiamiento. En una abundante bibliografía sobre finanzas se muestra que, en comparación con otras entidades de financiamiento, las de capital de riesgo utilizan dos mecanismos amplios para agregar valor y, al mismo tiempo, mitigar los desafíos de financiar empresas innovadoras. En particular, antes de proporcionar capital, examinan a las empresas a través de un riguroso proceso llamado ‘diligencia debida’. Esto implica varias actividades de evaluación y selección después de la selección inicial para determinar si se adhiere al mandato del fondo, según se describe en Gompers y otros (2020). Después de la inversión, estos inversionistas hacen un seguimiento de las empresas de su cartera y les agregan valor de diversas maneras, a saber: 1) diseñar contratos financieros y esquemas de compensación que ayuden a alinear los incentivos de emprendedores e inversionistas (Lerner y Nanda, 2020); 2) orientar a los emprendedores a través de su participación activa en las empresas (Bernstein, Giroud y Townsend, 2016; Ewens y Malenko, 2020; Hellmann y Puri, 2002; Lerner, 1995), y 3) facilitar la reasignación eficiente de recursos entre las empresas de la cartera (González-Uribe, 2020; Lindsey, 2008).
Las investigaciones recientes indican que las entidades de capital de riesgo no solo son inversionistas, sino también constructores de ecosistemas que pueden proporcionar valor a las empresas que no forman parte de su cartera. En un estudio de González-Uribe y otros (2023), se muestra que la diligencia debida de las entidades de capital de riesgo puede tener un impacto sustancial en el desarrollo empresarial, incluso si deciden no invertir. Es probable que esto se deba a que la diligencia debida puede ayudar a los emprendedores a superar las limitaciones que frenan su desarrollo empresarial, como las dificultades financieras (Kerr y Nanda, 2015), las brechas de información (Yu, 2020) y las limitadas capacidades de las empresas (González-Uribe y Reyes, 2021). Otros inversionistas e instituciones diseñados para apoyar a los emprendedores, como las aceleradoras de empresas, desempeñan funciones similares en la creación de ecosistemas en conglomerados de empresas de alto crecimiento. Las aceleradoras de empresas son programas de apoyo para emprendedores que ofrecen capacitación, orientación y, en ocasiones, financiamiento (González-Uribe y Hmaddi, 2022). En el Reino Unido y Estados Unidos, se ha demostrado que las aceleradoras ayudan a atraer capital de riesgo y talento
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 4.3 El capital de riesgo como facilitador de la adopción de tecnología y elemento de contribución al ecosistema de innovación (continuación)
a las regiones circundantes. Esto hace que sea más fácil para los emprendedores obtener financiamiento y crecer, incluso para aquellos que no participan en las aceleradoras (González-Uribe y Hmaddi, 2022).
Hasta 2020, el ecosistema de empresas de alto crecimiento de América Latina y el Caribe todavía estaba en etapa de desarrollo. Las empresas de alto crecimiento de la región eran más escasas que en Estados Unidos, y esta diferencia en la distribución del crecimiento era la raíz del problema de desarrollo de América Latina y el Caribe (Eslava, Haltiwanger y Pinzón, 2022). Cerrar la brecha a través del desarrollo de empresas con alto potencial de crecimiento en América Latina y el Caribe no era solo un problema de financiamiento, sino también de capacidades (González-Uribe y Leatherbee, 2018a; González-Uribe y Reyes, 2021). El acceso al dinero inteligente de las entidades de capital de riesgo, así como las oportunidades que estos y otros inversionistas de la etapa inicial brindan a los emprendedores para prepararlos para la inversión, son recursos importantes para dar cabida al ecosistema de empresas de alto crecimiento”.
Fuente: Rudolph, Miguel y González-Uribe (2023), pág. 7.
Al igual que en cualquier industria emergente, es fundamental introducir reformas que generen un entorno propicio y que abarquen desde la protección de los derechos de los accionistas minoritarios hasta la aplicación de la ley, pasando por mecanismos eficientes de resolución de casos de insolvencia. Además, es necesario crear simultáneamente toda la cadena de capital de riesgo. La industria del capital de riesgo de América Latina tiene una tasa de rendimiento más baja que la de Asia, en parte debido a la ausencia de capacidad de salida, es decir, de que la empresa salga a bolsa y la porción de capital de riesgo sea adquirida por otros.
Por el lado de los prestatarios, hay evidencias de que los obstáculos financieros señalados pueden estar relacionados tanto con limitaciones en la capacidad de los empresarios para percibir las oportunidades y resolver problemas como con la verdadera falta de financiamiento. Incluso las
empresas establecidas a menudo se ven limitadas por su propia incapacidad para generar los datos financieros básicos que necesitan las instituciones de financiamiento. En las nuevas empresas, no está claro cuán adversas son realmente las limitaciones financieras declaradas. La gran mayoría de las empresas emergentes estadounidenses se inician con sus propios ahorros o los de familiares y amigos (Hurst y Lusardi, 2004). En Edelman e Yli-Renko (2010), se sostiene que las percepciones de los emprendedores sobre las oportunidades oscilan entre las características objetivas del entorno propicio para los negocios y los esfuerzos de los emprendedores por iniciar una nueva empresa; en otras palabras, ni las evaluaciones objetivas ni la percepción de la falta de financiamiento inciden en los esfuerzos de los emprendedores. En Bischoff y otros (2013) se argumenta que las limitaciones de capital solo son graves cuando los nuevos emprendedores tienen un modelo mental similar al de los emprendedores novatos pero no al de los experimentados. Es decir, parte del proceso de liberación de las limitaciones financieras en un entorno propicio puede consistir, de hecho, en el proceso de aprendizaje empresarial. No obstante, hay numerosas micropruebas que indican que la liquidez del financiamiento inicial es una limitación grave para la actividad empresarial. Según datos recientes de la Lotería de Navidad de España, una distribución aleatoria a gran escala de una liquidez significativa aumenta la creación de nuevas empresas, la generación de empleo y el trabajo autónomo en las regiones ganadoras, y esta tendencia es más marcada en las zonas con acceso limitado al crédito (Bermejo y otros, 2024).
América Latina y el Caribe se encuentra rezagada en la mayoría de las etapas iniciales del financiamiento, que van desde la falta de capital simiente previo hasta la ausencia de mercados líquidos que facilitarían la salida a fuentes no riesgosas, aunque se han producido mejoras importantes en la última década (gráfico 4.5, panel a). Como ejemplo de medición, las inversiones de capital privado y de riesgo en la región aumentaron de menos de USD 500 millones en 2017 a más de USD 16 000 millones en 2021, pero volvieron a caer a USD 2800 millones en 2023. Como porcentaje del PIB, esto equivale aproximadamente a un tercio del nivel de Asia (USD 50 400 millones)14. Si bien es bienvenido, el fuerte aumento del financiamiento de riesgo —del que han dependido los unicornios de América Latina y el Caribe— no refleja una profundización de los mercados nacionales, sino más bien un aumento a corto plazo en el financiamiento de unas pocas inversiones muy grandes y, por lo general, para empresas en etapas de desarrollo avanzadas. Los inversionistas extranjeros participaron en alrededor del 90 % del valor de las operaciones realizadas durante 2013-21. En total, casi el 70 % del aumento de la inversión extranjera de capital de riesgo desde 2019 ha sido impulsado por acuerdos que involucran
GRÁFICO 4.5 Las inversiones de capital de riesgo son escasas en América Latina y el Caribe
a. Inversiones de capital privado y de riesgo, por región
Porcentaje del PIB
b. Inversiones de capital privado y de riesgo, por etapa
Miles de millones de USD
Capital de riesgo inicial
Capital de riesgo posterior
Capital simiente previo/simiente Crecimiento del emprendimiento
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de PitchBook (https://pitchbook.com/data). Nota: En el gráfico se muestra el capital de riesgo por región. ALC = América Latina y el Caribe; EAP = Asia oriental y el Pacífico; ECA = Europa y Asia central; MENA = Oriente Medio y Norte de África; PIB = producto interno bruto.
a los “cuatro grandes” inversionistas: SoftBank (multinacional japonesa con fondos de inversión con sede en la Región Administrativa Especial de Hong Kong [China], el Reino Unido y Estados Unidos), DST Global, Ribbit Capital y Tiger Global (con sede en Estados Unidos) (Rudolph, Miguel y González-Uribe, 2023). La región sigue estando rezagada en lo que respecta a la recepción de inversiones de capital de riesgo de inversionistas de países de ingreso alto de todo el mundo (gráfico 4.5, panel b). De los USD 192 000 millones invertidos entre 2021 y 2023 por las empresas de capital de riesgo con sede en Canadá, Europa y Estados Unidos, América Latina y el Caribe recibió solo el 10 % (USD 19 300 millones), en comparación con los USD 115 600 millones captados por Asia15. Los datos de los 30 principales inversionistas mundiales muestran que solo el 30 % invierte en América Latina y el Caribe, y apenas el 1,3 % de esta inversión se canaliza hacia emprendimientos innovadores o que se encuentran en su etapa inicial. Este nivel tan bajo solo se puede comparar con el de África (0,4 %) y se ubica muy por debajo de los de los mercados emergentes de Asia (13 %).
Es fundamental analizar las razones por las que una mayor cantidad de empresas extranjeras de capital de riesgo no invierte en América Latina y el Caribe, dado que generar una experiencia gerencial similar a la suya lleva
décadas y las empresas de capital de riesgo con sede en Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos financian el 82 % (USD 1,1 billones) de todas las inversiones mundiales de capital de riesgo en empresas emergentes16. Algunas de estas firmas se encuentran entre las más experimentadas y capaces del mundo en términos de creación y promoción de nuevas empresas y nuevas empresas tecnológicas, y de fomento de la innovación a nivel general. En 2023, el 90 % de los fondos de capital simiente y fondos ángel de todo el mundo se originaron en América del Norte (principalmente Estados Unidos), y el resto en Europa. Ninguna de las 10 empresas regionales de capital de riesgo más activas de América Latina y el Caribe, según el número de transacciones en los últimos cinco años, se encuentra entre las 50 principales del mundo (Robbins, 2024).
En varias encuestas de inversionistas realizadas entre 2014 y 2020 se citan diversas razones para no invertir en la región: 1) dificultad para encontrar administradores de fondos locales con experiencia que sepan cómo crear valor en empresas financiadas con capital de riesgo (EMPEA, 2014); 2) crisis monetarias y cambios políticos volátiles (EMPEA, 2019); 3) falta de mercados de capital más sólidos que brinden oportunidades de salida, y 4) una adopción limitada de soluciones y software de inteligencia artificial para competir con mercados más desarrollados (EMPEA, 2020). Estas preocupaciones resaltan una vez más la necesidad de desarrollar capacidades locales en el sector financiero, así como la idea evidente de que la región necesita defender con tenacidad su estabilidad macroeconómica. La falta de posibilidades de salida ha mejorado un poco en los últimos años, pero la concentración geográfica e institucional sigue siendo elevada. En cuanto a la cantidad de operaciones, la mayoría de las salidas en los últimos cinco años se produjeron en Brasil (68 %), seguido de México, con el 10 %17. En Brasil, dos instituciones —Bovespa Mais y Novo Mercado— han demostrado ser fundamentales para el desarrollo del mercado de capital de riesgo del país, ya que han facilitado los procesos de salida18.
Es probable que estos factores desalentadores también sean la causa de que la mayoría de las empresas emergentes de América Latina y el Caribe respaldadas por capital de riesgo no estén cerca de la frontera tecnológica. Las inversiones de capital privado y de riesgo en América Latina y el Caribe también están muy sesgadas hacia las tecnologías de la información y los servicios financieros, tanto en términos de capital invertido como de número de operaciones. Las inversiones en tecnologías de la información están en línea con las tendencias mundiales, pero las inversiones en servicios financieros superan la tendencia mundial del 9,9 % del capital invertido (Imtiaz y Sabater, 2024). Según Rudolph, Miguel y González Uribe (2023), menos del 7 % del financiamiento de capital de riesgo de América Latina y el
Caribe se destina a sectores como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el internet de las cosas, la industria automotriz y otros tipos de robótica, la biotecnología, los materiales avanzados y la nanotecnología. “Esto se debe, en parte, a la falta de legitimidad de la región a los ojos de los inversionistas extranjeros, lo que ha llevado a los fundadores de empresas a optar por apuestas más seguras, como importar ideas del tipo ‘X para América Latina y el Caribe’ de las economías avanzadas. Otros factores son la costosa burocracia y la cantidad de trámites que están detrás de las transacciones personales y comerciales en algunos países de la región” (Rudolph, Miguel y González-Uribe, 2023, pág. 24). Todos estos factores reducen los beneficios de la innovación.
En resumen, el capital inicial y de riesgo es fundamental para poner en marcha y expandir el tipo de empresas que probablemente impulsarán la próxima ola de crecimiento en América Latina y el Caribe. Para facilitar su aumento se requiere una amplia gama de reformas, que van desde la simplificación de las leyes sobre procedimientos de quiebra hasta la ampliación de la eficacia del Estado en la creación del capital técnico y empresarial pertinente y la defensa de la estabilidad macroeconómica. A mediano plazo, será esencial asociarse con empresas de capital de riesgo extranjeras y dirigidas por la diáspora. Esto no solo asegura que se tengan habilidades de gestión de empresas, sino que también garantiza las mejores señales disponibles en el mercado sobre la viabilidad de cualquier empresa en particular.
Sólidas organizaciones de apoyo a la iniciativa empresarial
El apoyo para fortalecer las capacidades y ayudar a los potenciales emprendedores de la región ha mejorado en las últimas décadas. En particular, en América Latina y el Caribe se ha ampliado el número de organizaciones de apoyo a la iniciativa empresarial (OAIE) que proporcionan financiamiento con ayuda complementaria (por ejemplo, capacitación, tutorías y establecimiento de redes). Desde 2003, en América Latina y el Caribe se han creado más de 80 programas de incubadoras y aceleradoras, lo que ha dado lugar a una densidad per cápita similar a la de Asia (gráfico 4.6), aunque la mayoría se concentra en Brasil, Chile y México (véase el anexo 4A). Algunas de las entidades extranjeras más destacadas que invierten en empresas de América Latina y el Caribe en sus primeras etapas incluyen incubadoras y aceleradoras como Y Combinator, Google for Startups, 500 Global y Fj Labs, que se han clasificado entre las 10 primeras de la región en los últimos cinco años según el número de operaciones19.
GRÁFICO 4.6 La densidad per cápita de incubadoras y aceleradoras en América Latina y el Caribe está mejorando en comparación con otras regiones
a. Número de incubadoras o aceleradoras, por región
Número de incubadoras/aceleradoras
Número de inversiones de OAIE en la cartera
América Latina y el CaribeEuropa y Asia centralAsia oriental y el Pacífico
Número de incubadoras/aceleradoras
Número de inversiones de OAIE en la cartera
b. Número de incubadoras o aceleradoras, por región, per cápita
Número de incubadoras/aceleradoras
Número de inversiones de OAIE en la cartera
América Latina y el CaribeEuropa y Asia centralAsia oriental y el Pacífico
Número de incubadoras/aceleradoras por millón de personas (escala de la izquierda)
Número de inversiones de OAIE en la cartera por millón de personas (escala de la derecha)
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación a partir de datos de PitchBook (https://pitchbook.com/data).
Nota: OAIE = organización de apoyo a la iniciativa empresarial.
Estas OAIE han sido fundamentales para financiar nuevas empresas de alto crecimiento. El Fondo Catalizador de Endeavor ha respaldado a 22 de los unicornios de América Latina y el Caribe, lo que incluyó como una de sus primeras inversiones a Mercado Libre, que ahora tiene un valor de al menos USD 10 000 millones. Las incubadoras regionales han apoyado a cientos de nuevas empresas o a miles en el caso de Start-Up Chile (anexo 4A).
Más de un tercio de las empresas unicornio de América Latina y el Caribe son graduadas de programas de aceleración o incubación. Las empresas exitosas también han reinvertido en la región y han respaldado el aumento
general del acceso de los empresarios a oportunidades de financiamiento. El apoyo de Start-Up Chile se asocia con mayores tasas de creación de empresas en sectores seleccionados y en la zona próxima a Santiago (véase el recuadro 4.4).
RECUADRO 4.4 InnovaChile y Start-Up Chile
El programa InnovaChile fue creado como parte de una iniciativa para ayudar a las empresas innovadoras de Chile a conectarse y colaborar con el sector académico para promover actividades de investigación y desarrollo mediante la definición de políticas, estrategias y recursos para fomentar la innovación y la competitividad. Cuenta con el apoyo de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), una institución pública que se ocupa de apoyar la actividad empresarial, la innovación y la competitividad, y de fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas. InnovaChile gestiona cinco líneas de financiamiento: 1) promoción de la innovación empresarial; 2) adopción y generación de capacidades tecnológicas para la innovación; 3) bienes públicos para la competitividad; 4) actividades de difusión y extensión para pequeñas y medianas empresas competitivas, y 5) fortalecimiento del programa para el ecosistema de innovación (Chandra y Medrano Silva, 2012).
Los resultados del período 2019-22 muestran que, a través del apoyo de CORFO, se estableció una sólida red de 214 socios y más de 1000 conexiones comerciales estratégicas, incluidos eventos, programas de tutoría y rondas de negocios, entre otros. En promedio, los proyectos menos complejos tienden a favorecer el establecimiento de más conexiones, a diferencia de los proyectos más complejos, que requieren un uso intensivo de investigación y desarrollo. Los proyectos que no formaban parte del programa de CORFO también se beneficiaron con los impactos de esta iniciativa (CORFO, 2022).
Una evaluación de impacto reciente de InnovaChile aún no ha mostrado resultados positivos en cuanto a la innovación y la generación de patentes y marcas en el período analizado. De hecho, el programa muestra un impacto negativo en la generación de patentes (iCuantix SPA, 2022). Una posible explicación es que las empresas beneficiarias se centran en el desarrollo de productos existentes en lugar de desarrollar productos nuevos. El estudio también mostró que la generación de
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 4.4 InnovaChile y Start-Up Chile (continuación)
patentes parecía ser mayor en los programas que financiaban innovaciones más sofisticadas y en etapas avanzadas que en los programas de vales para innovación en etapas iniciales. Estos resultados podrían haberse visto afectados tanto por la pandemia de COVID-19 como por el corto período de análisis de resultados (iCuantix SPA, 2022).
Start-Up Chile se estableció en 2010 para aumentar la incidencia de la iniciativa empresarial de alto potencial en el país, fortalecer el ecosistema emprendedor y posicionar a Chile como un centro de innovación y emprendimiento. Desde 2010, ha dado la bienvenida a Chile a 2000 beneficiarios extranjeros y a sus equipos empresariales, lo que lo convierte en el principal patrocinador de empresas emergentes de América Latina y el Caribe, según Sling Hub.
Si bien la proporción de empresarios chilenos que participan en el programa ha aumentado al 40 % con el tiempo, el programa tenía como objetivo proporcionar un aterrizaje suave para los empresarios extranjeros en Chile, facilitado por un socio de la comunidad empresarial local. Los participantes reciben oficinas gratuitas en el centro de Santiago y una donación de USD 40 000. Además de proporcionar capital a empresas que de otro modo tendrían dificultades para obtener financiamiento, Start-Up Chile también agrega valor a través de las actividades de fortalecimiento de la capacidad que ofrece a los participantes, que incluyen capacitación empresarial, tutorías y oportunidades de creación de redes (González-Uribe y Leatherbee, 2018b), a la vez que ayudan a los participantes a perfeccionar sus propuestas. La asistencia se basa principalmente en la enseñanza entre pares, en un entorno colaborativo. Al traer empresarios de todo el mundo, Start-Up Chile busca no solo conectar mejor al país con el resto del planeta, sino también contribuir a un cambio cultural que genere más apertura hacia la actividad empresarial y prepare a los emprendedores chilenos para ser competitivos a nivel mundial. Según Nicolás Shea, fundador del programa, “el objetivo nunca fue acelerar. Lo que buscábamos era un cambio cultural en Chile. Para alcanzar ese objetivo, lo que se necesita es un grupo de emprendedores altamente calificados. Nuestra tarea era asegurarnos de que vinieran a Chile; la suya fue y será asegurarse de tener éxito” (González-Uribe y Leatherbee, 2015).
Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido dispares. En algunos estudios se sostiene que, para los empresarios nacionales, el programa no ha tenido un efecto
(Continúa en la próxima página)
RECUADRO 4.4 InnovaChile y Start-Up Chile (continuación)
claro en una serie de variables económicas (perduración, rentabilidad, exportaciones, empleo, proyectos futuros del jefe del proyecto). Sin embargo, esto ha generado un mayor acceso a los fondos, lo que sugiere que el proceso de selección para el programa ha servido como una señal de calidad. Las entrevistas semiestructuradas con actores clave indican que el programa había atraído gente talentosa. Se ha atribuido al programa un aumento en la creación de empresas de alrededor del 6 % (Rudolph, Miguel y González-Uribe, 2023).
No obstante, las preocupaciones acerca del atractivo del entorno para la inversión, la selectividad relativamente baja y la incapacidad de retener empresas extranjeras de buena calidad han reducido el impacto. El programa ha contribuido a mejorar la imagen del país como destino para la actividad empresarial y la innovación. También ha promovido una cultura de iniciativa empresarial en el país fortaleciendo la comunidad de emprendedores, mejorando la percepción sobre esta práctica, legitimándola como carrera, aumentando el reconocimiento de las habilidades y valores de los emprendedores y difundiendo nuevas técnicas. Ha fortalecido las interacciones entre los agentes del ecosistema empresarial. Las entrevistas también revelaron cierta confusión acerca de los cuatro objetivos de Start-Up Chile: atraer y retener empresarios extranjeros, fortalecer a los empresarios nacionales, fortalecer las instituciones locales y promocionar el país. En las entrevistas se hizo hincapié en que para lograr otros objetivos es especialmente necesario retener a las nuevas empresas extranjeras como ancla. Ha resultado difícil evaluar el impacto del programa en el establecimiento de un mejor ecosistema o la promoción del país. Es probable que la magnitud relativamente modesta de las donaciones haya generado un efecto moderado.
La experiencia chilena ha influido en la creación de 50 programas de iniciativa empresarial en todo el mundo. Brasil, Jamaica, Malasia, Perú, Puerto Rico y la República de Corea han replicado directamente el modelo.
Fuentes: Melo (2012); Rudolph, Miguel y González-Uribe (2023); Start-Up Chile (2024); Verde (2016).
Las OAIE pueden llenar el vacío crítico en las etapas de capital simiente y capital simiente previo. Las organizaciones que poseen las capacidades necesarias pueden proporcionar a las empresas emergentes acceso a una red de inversionistas, así como elaborar sus propuestas y planes de negocios. En principio, las OAIE, incluidas las incubadoras y aceleradoras, pueden abordar las deficiencias tanto de financiamiento como de capacidad en el ecosistema empresarial. Además, la capacitación en habilidades que ofrecen tiende a estar dirigida a las necesidades específicas de las empresas emergentes, además de proporcionar tutoría y asesoramiento durante todo el recorrido de la empresa.
Por lo tanto, es importante considerar la evolución y la calidad de las OAIE en América Latina. Según una encuesta realizada por el grupo de expertos Startup Genome, solo el 10 % de las empresas emergentes en los mercados emergentes tienen acceso a redes sólidas de tutoría, lo que subraya la importancia de apoyar a las OAIE de América Latina y el Caribe (Ospina, 2023). Dicho esto, en esta región, la red de OAIE opera más bien de forma aislada que como un ecosistema regional. Una mayor colaboración entre las organizaciones, los inversionistas, los mentores y otros mecanismos de apoyo ayudaría a desarrollar el conjunto de emprendedores de alta tecnología que necesita la región. En el cuadro 4A.1 del anexo 4A se presenta información sobre 10 OAIE bien establecidas en la región.
Conclusión
En este capítulo se analiza una extensión de la paradoja de la innovación: por qué, dado el vasto potencial de aprendizaje y crecimiento nacional a través de la adopción de las tecnologías existentes en los países seguidores, no hay grupos de empresarios que intenten enérgicamente aprovechar estas oportunidades. Los emprendedores que dirigen las nuevas empresas son los vectores insustituibles que hacen posible el cambio tecnológico y tienen el mayor potencial para cambiar el statu quo, especialmente las empresas establecidas que están por desaparecer. Aunque la región tiene altas tasas de rotación y un gran número de emprendedores poco calificados, carece de suficiente gente con la educación y las capacidades necesarias para crear y mantener empresas verdaderamente transformadoras.
En este capítulo se ha argumentado que, para llegar a tener emprendedores realmente exitosos en la región, es necesario facilitar y reducir los costos de la experimentación inherente al proceso de aprendizaje nacional. Esto requiere habilidades empresariales que van desde capacidades técnicas y administrativas básicas hasta aptitudes más difíciles de desarrollar: distinguir buenos proyectos nuevos y gestionar el riesgo y el financiamiento, es decir, el capital emprendedor analizado en el capítulo 1.
Pero también se necesita un entorno propicio que reduzca el costo de la información, aumente los rendimientos de la innovación y ayude a financiar y disipar los riesgos de las inversiones complejas con horizontes a largo plazo. Esto exige que se realicen las reformas necesarias para profundizar y ampliar los mercados financieros y, en términos más generales, facilitar y alentar la acumulación de todo tipo de capital; también requiere reorientar la labor de las instituciones de apoyo del Sistema Nacional de Innovación para compensar las fallas habituales del mercado asociadas con los flujos de conocimiento y ofrecer un suelo fértil para nuevos experimentos, como se describe en el capítulo 3. En la actualidad, en la región hay ecosistemas que parecerían tener todos los elementos necesarios —empresas y empresarios extranjeros dedicados a la alta tecnología, buenas instituciones de educación superior y sectores financieros cada vez más sofisticados—, pero aún no se entiende bien qué factores faltan ni qué mecanismos de coordinación deberían mejorarse. Trabajar en ambos frentes —mejorar las capacidades de los emprendedores y fortalecer el sistema nacional de innovación en general— es esencial para animar la iniciativa empresarial de uso intensivo de tecnología que tiene el potencial de transformar las economías de América Latina y el Caribe. En el capítulo siguiente se ofrecen algunas orientaciones al respecto.
ANEXO 4A: Organizaciones de apoyo a la iniciativa empresarial en América Latina y el Caribe
En el cuadro 4A.1 se proporciona información sobre 10 organizaciones importantes que operan en América Latina y el Caribe y que brindan respaldo a empresas emergentes.
Además de las OAIE internacionales que tienen su sede local para brindar apoyo en América Latina y el Caribe, muchas de estas organizaciones que operan a nivel local están vinculadas a universidades u organismos gubernamentales. A continuación se enumeran algunos ejemplos.
CUADRO 4A.1 Diez organizaciones de apoyo a la iniciativa empresarial que operan en América Latina y el Caribe
Nombre
Ubicación
Empresas emergentes respaldadas (cantidad)
Duración del programa Monto promedio de la inversión
500 Startups México 170+ 4 meses USD 60 000
ACE Startups Brasil 300+ N. d. BRL 1 millón
Founder Institute Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Rep. Bol. de Venezuela 200+ 4 meses N. d.
Google for Startups México 75+ 3 meses Nada
Mass Challenge México 160+ 4 meses USD 100 000
Rockstart Colombia Colombia 50+ 5 meses USD 70 000
Start-Up Chile Chile 1900+ 4-12 meses Hasta USD 90 000
Startup Farm Brasil 300+ 6 meses Hasta BRL 150 000 (por un 5 % del capital)
Startup México México 100+ 6-10 meses N. d.
Wayra Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú 200+ N. d. Hasta USD 150 000
Fuente: Cuadro elaborado para esta publicación a partir de datos de Sharp Sheets (https://sharpsheets.io/ ). Nota: N. d. = no disponible. Argentina. EMPRETECNO es un programa de la Agencia I+D+i que proporciona financiamiento para el desarrollo de nuevos productos o mercados a pequeñas y medianas empresas de base tecnológica existentes, junto con asistencia técnica complementaria. La Agencia I+D+i es un organismo gubernamental independiente que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología y tiene el mandato de apoyar la innovación y la iniciativa empresarial en Argentina.
Chile. Tras la puesta en marcha de su primera incubadora en la década de 1990 (Chandra y Medrano Silva, 2012), Chile elaboró dos programas en la década de 2000 para subvencionar la creación de incubadoras, junto con la incubadora dirigida por la Asociación de Empresas Chilenas. Los recursos públicos para apoyar estos esfuerzos se descentralizaron a través de la CORFO, un organismo gubernamental especializado, a fin de elaborar programas adicionales basados en las deficiencias y prioridades regionales,
apoyar a las incubadoras y aceleradoras existentes, y proporcionar apoyo adicional a los emprendedores chilenos y a las OAIE (CORFO, 2019). Varias OAIE de Chile también han recibido premios internacionales, lo que posiciona bien al país en relación con sus pares regionales (Ramírez, da Silva y Améstica, 2019). Santiago Innova, la primera incubadora de Chile, fue creada en 1992 por el Gobierno municipal de Santiago, con el mandato de generar empleos para la economía local. En la actualidad, más de 27 OAIE forman parte de la asociación nacional, cada una de las cuales también ha desarrollado redes de mentores más amplias para apoyar a los emprendedores del ecosistema. La red de OAIE de Chile también incluye vínculos con el Gobierno, las universidades, la industria y los empresarios. Para obtener más información sobre el programa y sus resultados, véase el recuadro 4.4.
México. A principios de la década de 1990, el Gobierno mexicano descentralizó la gestión de los recursos de las OAIE y el apoyo a los organismos públicos híbridos (Guerrero y Urbano, 2017). El espacio de las OAIE ha estado dominado por incubadoras de universidades públicas y privadas (Molina y otros, 2011), en particular la Universidad Nacional de México, la Universidad Politécnica Nacional y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec). A menudo se considera que el Tec es un ejemplo de buenas prácticas de un sistema de OAIE dentro de una universidad para fomentar el espíritu empresarial en los círculos académicos (Cantú-Ortiz y otros, 2017); promover los estudios de posgrado en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Guerrero, Urbano y Gajón, 2017; Guerrero y otros, 2018), y fomentar prácticas innovadoras y de espíritu empresarial (Guerrero, Urbano y Herrera, 2019; Herrera, Guerrero y Urbano, 2018) (recuadro 3.3 del capítulo 3).
Notas
1. Citada en The Economist, https://www.economist.com/special-report/2024/10/14 /american-productivity-still-leads-the-world
2. Véanse Davis y Haltiwanger (1992, 1998); Decker y otros (2014); Fairlie, Miranda y Zolas (2019); Haltiwanger, Jarmin y Miranda (2013).
3. La medida de la productividad total de los factores basada en los ingresos se utiliza para medir el valor de las ventas en función de los costos de los insumos. Dado que el valor incluye necesariamente el precio del producto, puede estar captando la calidad del producto, que debería incluirse como medida del aumento de la productividad, pero también el poder en el mercado. Un monopolista obtendrá una productividad total de los factores más alta simplemente por el hecho de poder cobrar más caro ante la ausencia de competidores. En la productividad total de los factores basada en la cantidad se elimina el precio del bien en el cálculo, lo que lleva
a una medida de “eficiencia”. Esto implica que se pasa por alto el impacto positivo del crecimiento de la calidad, pero también se eliminan los efectos no competitivos.
4. Las tecnolatinas se definen como empresas privadas de base tecnológica nacidas en América Latina y el Caribe y propiedad de socios fundadores de la región. La definición incluye la amplia gama entre empresas emergentes en sus primeras etapas y empresas bien establecidas con un valor de miles de millones de dólares y miles de empleados. La mayoría son empresas digitales impulsadas por emprendedores.
5. Para una revisión de los sistemas empresariales, véase Alves, Fischer y Vonortas (2021).
6. En Nicolaou y otros (2008) y Nicolaou y Shane (2010) se respaldan en cierta medida los fundamentos biológicos, argumentando que hasta el 40 % de la varianza en las elecciones empresariales encuentra su explicación en los genes. Sin embargo, en Lindquist, Sol y van Praag (2015), tras comparar hijos biológicos y adoptivos, se llega a la conclusión de que, si bien en Suecia los hijos de emprendedores tienen un 60 % más de probabilidades de convertirse en empresarios que otros, la influencia de los padres adoptivos es dos veces mayor que la de los padres biológicos. Es decir, las características relacionadas con la crianza o el entorno terminan siendo más importantes. En Zumbuehl, Dohmen y Pfann (2013) se concluye que los padres que invierten más en la crianza de los hijos muestran una mayor similitud intergeneracional en sus actitudes hacia el riesgo. En Nanda y Sørensen (2010) se observa que los daneses tienen más probabilidades de convertirse en emprendedores si sus compañeros de trabajo lo han hecho anteriormente.
7. En Spolaore y Wacziarg (2009, pág. 471) se muestra que la distancia de la frontera tecnológica capturada por las características genéticas, que representan “costumbres, hábitos, prejuicios, convenciones, etc., que se transmiten de una generación a otra, biológica o culturalmente, con alta persistencia”, se correlaciona con el desempeño económico. En el trabajo de Putterman y Weil (2008) se demuestra que los antecedentes de los antepasados que migraron a un país se correlacionan con el desempeño económico. A un nivel más micro, en Guiso, Sapienza y Zingales (2006) se ofrece el ejemplo de cómo la cultura definida por la religión y la etnia afecta las creencias sobre la confianza y se muestra que el emprendedor es sensible a tales creencias. Las personas de confianza tienen una ventaja comparativa en aquellos tipos de contratos incompletos basados en un apretón de manos. Confiar en los demás (y ser depositario de la confianza de otros) aumentaba la probabilidad de convertirse en emprendedor. En términos más generales, se señala que ciertas variables culturales, como el acuerdo en que el ahorro es un valor que debe enseñarse a los niños, pueden servir de explicación para la mitad de la diferencia entre países en cuanto a tasas nacionales de ahorro.
8. SEED es “un programa innovador, una minimaestría en administración de empresas de tres semanas de residencia para estudiantes de secundaria que sigue el modelo de los planes de estudio de las escuelas de negocios occidentales”. En Chioda y otros (2023), se evaluó el programa adaptado al contexto de Uganda.
9. “Los objetivos de Nordic Innovation House son crear valor para las empresas nórdicas que desean ampliar su escala, reducir las barreras y generar rápidamente nuevos negocios en la región” (Finland Abroad, 2016).
10. Este indicador mide el tiempo, el costo y el resultado de los procedimientos de insolvencia que involucran a personas jurídicas nacionales. Estas variables se utilizaron para calcular la tasa de recuperación, que se registró como centavos por dólar recuperado por los acreedores garantizados mediante procedimientos
de reorganización, liquidación o ejecución de deudas (ejecución hipotecaria o administración judicial). Los datos provienen de los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Unidad de Investigación de The Economist.
11. Según una estimación anterior, las empresas respaldadas por capital de riesgo son responsables de aproximadamente el 50 % de la capitalización bursátil total y el 60 % de las iniciativas de innovación en Estados Unidos (Gornall y Strebulaev, 2015).
12. Las patentes ponderadas por citas miden la importancia de las patentes teniendo en cuenta no solo la cantidad que posee una empresa, sino también la frecuencia con la que otras entidades citan esas patentes.
13. Observaciones originales extraídas de De la Torre, Ize y Schmukler (2011), respaldadas por datos más recientes del Banco Mundial (2023).
14. Datos de PitchBook, 2015-23 (https://pitchbook.com/data).
15. Datos de PitchBook, 2023 (https://pitchbook.com/data).
16. Datos de PitchBook, 2023 (https://pitchbook.com/data).
17. Las principales empresas adquirentes en los últimos cinco años incluyen a MercadoLibre, B3, XP Investimentos, Globant y DNA Capital. Menos de una cuarta parte de las 30 (salidas por) adquisiciones principales de los últimos cinco años involucraron a actores no pertenecientes a América Latina y el Caribe.
18. Novo Mercado es un segmento de cotización premium que exige a las empresas adoptar estándares de gestión más estrictos que los requeridos legalmente. El aumento de la transparencia ha ayudado a estimular el mercado de capital de riesgo y capital privado de Brasil, Bovespa Mais, que en general adhiere a los estándares de Novo Mercado, se orienta a empresas pequeñas y medianas de capitalización, y busca recibir empresas con una estrategia gradual de acceso a los mercados de capital. También contribuye a que las empresas mejoren su transparencia, aumenten su base de accionistas e incrementen la liquidez.
19. Durante el período comprendido entre 2015 y 2018, ocho ciudades de América Latina y el Caribe fueron testigos de la primera operación de una aceleradora pionera (la primera en la ciudad): Aguascalientes (México), Apodaca (México), Kingston (Jamaica), Mendoza (Argentina), Santa Fe (Argentina), São Leopoldo (Brasil), Sunchales (Argentina) y Temuco (Chile). En otras 23 ciudades se concertaron acuerdos con aceleradoras no pioneras durante el mismo período.
Bibliografía
Ahlstrom, D., G. D. Bruton, and K. S. Yeh. 2007. “Venture Capital in China: Past, Present, and Future.” Asia Pacific Journal of Management 24: 247–68.
Akcigit, U., and N. Goldschlag. 2023a. “Measuring the Characteristics and Employment Dynamics of U.S. Inventors.” Becker Friedman Institute for Economics Working Paper No. 2023-49, University of Chicago, Chicago.
Akcigit, U., and N. Goldschlag. 2023b. “Where Have All the ‘Creative Talents’ Gone? Employment Dynamics of US Inventors.” NBER Working Paper 31085, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Alves, A. C., B. B. Fischer, and N. S. Vonortas. 2021. “Ecosystems of Entrepreneurship: Configurations and Critical Dimensions.” Annals of Regional Science 67: 73–106.
Astebro, T., N. Bazzazian, and S. Braguinsky. 2012. “Startups by Recent University Graduates and their Faculty: Implications for University Entrepreneurship Policy.” Research Policy 41 (4): 663–77.
Astebro, T., H. Herz, R. Nanda, and R. A. Weber. 2014. “Seeking the Roots of Entrepreneurship: Insights from Behavioral Economics.” Journal of Economic Perspectives 28 (3): 49–70.
Asturias, J., S. Hur, T. J. Kehoe, and K. J. Ruhl. 2023. “Firm Entry and Exit and Aggregate Growth.” American Economic Journal: Macroeconomics 15 (1): 48–105.
Baumol, W. J. 2010. The Microtheory of Innovative Entrepreneurship. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Berger, M., A. Dechezleprêtre, and M. Fadic. 2024. “What Is the Role of Government Venture Capital for Innovation-Driven Entrepreneurship?” OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2024/10, OECD Publishing, Paris.
Bermejo, V. J., M. A. Ferreira, D. Wolfenzon, and R. Zambrana. 2024. “How Do Cash Windfalls Affect Entrepreneurship? Evidence from the Spanish Christmas Lottery.” Journal of Financial and Quantitative Analysis, First View 1–30. https:// doi.org/10.1017/S0022109024000371
Bernstein, S., X. Giroud, and R. R. Townsend. 2016. “The Impact of Venture Capital Monitoring.” Journal of Finance 71 (4): 1591−622.
Beylis, G., W. F. Maloney, G. Vuletin, and A. Zambrano. 2023. Wired: Digital Connectivity for Inclusion and Growth. Washington, DC: World Bank.
Bischoff, K. M., M. M. Gielnik, M. Frese, and T. Dlugosch. 2013. “Limited Access to Capital, Start-Ups, and the Moderating Effect of an Entrepreneurship Training: Integrating Economic and Psychological Theories in the Context of New Venture Creation (Summary).” Frontiers of Entrepreneurship Research 33 (5): 3.
Bloom, N., S. Bond, and J. Van Reenen. 2007. “Uncertainty and Investment Dynamics.” Review of Economic Studies 74 (2): 391−415.
Botelho, T. L., D. Fehder, and Y. Hochberg. 2021. “Innovation-Driven Entrepreneurship.” NBER Working Paper 28990, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Brandt, L., J. Van Biesebroeck, and Y. Zhang. 2012. “Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-level Productivity Growth in Chinese Manufacturing.” Journal of Development Economics 97 (2): 339–51.
Brown, R., S. Mawson, and C. Mason. 2017. “Myth-Busting and Entrepreneurship Policy: The Case of High Growth Firms.” Entrepreneurship & Regional Development 29 (5–6): 414–43.
Bruhn, M., D. Karlan, and A. Schoar. 2018. “The Impact of Consulting Services on Small and Medium Enterprises: Evidence from a Randomized Trial in Mexico.” Journal of Political Economy 126 (2): 635–87.
Caballero, R. J., K. Cowan, E. Engel, and A. Micco. 2013. “Effective Labor Regulation and Microeconomic Flexibility.” Journal of Development Economics 101 (1): 92–104.
Cantu-Ortiz, F. J., N. Galeano, P. Mora-Castro, and J. Fangmeyer, Jr. 2017. “Spreading Academic Entrepreneurship: Made in Mexico.” Business Horizons 60: 541–50.
Cassar, A., D. Friedman, and P. H. Schneider. 2009. “Cheating in Markets: A Laboratory Experiment.” Journal of Economic Behavior & Organization 72 (1): 240–59.
Chandra, A., and M. A. Medrano Silva. 2012. “Business Incubation in Chile: Development, Financing and Financial Services.” Journal of Technology Management and Innovation 7 (2): 1–13.
Chioda, L., D. Contreras-Loya, P. Gertler, and D. Carney. 2023. “Making Entrepreneurs: The Return Training Youth in Soft versus Hard Business Skills.” World Bank, Washington, DC.
Cirera, X., and Y. Ding. Forthcoming. “Entrants and Technology Adoption in Developing Countries.” World Bank, Washington, DC.
Cirera, X., and W. F. Maloney. 2017. The Innovation Paradox: Developing-Country Capabilities and the Unrealized Promise of Technological Catch-Up. Washington, DC: World Bank.
Coatanlem, Y., and O. Coste. 2024. “Cost of Failure and Competitiveness in Disruptive Innovation.” IEP@BU Policy Brief, Institute for European Policymaking, Università Bocconi.
CORFO (Corporación de Fomento de la Producción). 2019. Balance de Gestión Integral. Santiago, Chile: CORFO.
CORFO (Corporación de Fomento de la Producción). 2022. Resultados de Corfo Conecta. Análisis Exploratorio de Resultado de Redes. Santiago, Chile: CORFO.
Cramer, J. S., J. Hartog, N. Jonker, and C. M. van Praag. 2002. “Low Risk Aversion Encourages the Choice for Entrepreneurship: An Empirical Test of a Truism.” Journal of Economic Behavior & Organization 48 (1): 29–36.
Cusolito, A. P., and W. F. Maloney. 2018. Productivity Revisited: Shifting Paradigms in Analysis and Policy. Washington, DC: World Bank.
Davis, S. J., and J. Haltiwanger. 1992. “Gross Job Creation, Gross Job Destruction, and Employment Reallocation.” Quarterly Journal of Economics 107 (3): 819–63.
Davis, S. J., and J. Haltiwanger. 1998. “Measuring Gross Worker and Job Flows.” In Labor Statistics Measurement Issues, edited by J. Haltiwanger, M. E. Manser, and R. H. Topel, 77–122. Chicago: University of Chicago Press.
De Carvalho, A. G., C. W. Calomiris, and J. A. de Matos. 2008. “Venture Capital as Human Resource Management.” Journal of Economics and Business 60 (3): 223–55.
De la Torre, A., A. Ize, and S. L. Schmukler. 2011. Financial Development in Latin America and the Caribbean: The Road Ahead. Washington, DC: World Bank.
Decker, R., J. Haltiwanger, R. Jarmin, and J. Miranda. 2014. “The Role of Entrepreneurship in US Job Creation and Economic Dynamism.” Journal of Economic Perspectives 28 (3): 3–24.
Didier, T., and A. P. Cusolito. 2024. Unleashing Productivity through Firm Financing. Washington, DC: World Bank.
Djankov, S. 2009. “The Regulation of Entry: A Survey.” World Bank Research Observer 24 (2): 183–203.
Doing Business Archive. 2020a. Registering Property. Washington, DC: World Bank. Doing Business Archive. 2020b. Paying Taxes. Washington, DC: World Bank.
Doing Business Archive. 2020c. Trading across Borders. Washington, DC: World Bank. Dreher, A., and M. Gassebner. 2013. “Greasing the Wheels? The Impact of Regulations and Corruption on Firm Entry.” Public Choice 155 (3/4): 413–32.
Edelman, L., and H. Yli-Renko. 2010. “The Impact of Environment and Entrepreneurial Perceptions on Venture-Creation Efforts: Bridging the Discovery and Creation Views of Entrepreneurship.” Entrepreneurship Theory and Practice 34 (5): 833–56.
EMPEA (Emerging Markets Private Equity Association). 2014. Global Limited Partners Survey. Investors’ Views of Private Equity in Emerging Markets. Washington, DC: EMPEA.
EMPEA (Emerging Markets Private Equity Association). 2019. Global Limited Partners Survey. Investors’ Views of Private Equity in Emerging Markets. Washington, DC: EMPEA.
EMPEA (Emerging Markets Private Equity Association). 2020. Global Limited Partners Survey. Investors’ Views of Private Equity in Emerging Markets. Washington, DC: EMPEA.
Eslava, M., J. Haltiwanger, and A. Pinzón. 2022. “Job Creation in Colombia versus the USA: ‘Up-or-Out Dynamics’ Meet ‘The Life Cycle of Plants’.” Economica 89 (355): 511–39.
Eslava, M., and M. Melendez. Forthcoming. Shaping the Playing Field for Economic Growth: Critical Regulatory Frameworks for Business in Latin America . Washington, DC: World Bank. European Commission. 2024. The Future of European Competitiveness. European Commission.
Ewens, M., and N. Malenko. 2020. “Board Dynamics over the Startup Life Cycle.” NBER Working Paper 27769, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Fairlie, R. W., J. Miranda, and N. Zolas. 2019. “Measuring Job Creation, Growth, and Survival among the Universe of Start-Ups in the United States Using a Combined Start-up Panel Data Set.” ILR Review 72 (5): 1262–77.
Finland Abroad. 2016. “Nordic Cooperation in Silicon Valley.” Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Finland and Finland’s Missions Abroad.
Fischer, B. B., S. Queiroz, and N. S. Vonortas. 2018. “On the Location of Knowledgeintensive Entrepreneurship in Developing Countries: Lessons from São Paulo, Brazil.” Entrepreneurship & Regional Development 30 (5–6): 612–38.
Foster, L., J. Haltiwanger, and C. J. Krizan. 2001. “Aggregate Productivity Growth: Lessons from Microeconomic Evidence.” In New Developments in Productivity Analysis , edited by C. R. Hulten, E. R. Dean, and M. J. Harper, 303–72. Chicago: University of Chicago Press for the National Bureau of Economic Research.
Foster, L., J. Haltiwanger, and C. Syverson. 2008. “Reallocation, Firm Turnover, and Efficiency: Selection on Productivity or Profitability?” American Economic Review 98 (1): 394–425.
Garcia Sanchez, J. C. 2024. “Why Guadalajara Has Not Taken Off as a Generator of Innovative Entrepreneurship? An Extended Case Study.” In Emergent Ecosystems: Overcoming Systemic Obstacles for Technology Entrepreneurship. Washington, DC: World Bank. Unpublished.
Giorcelli, M. 2023. “The Effects of Business School Education on Manager Career Outcomes.” SSRN Electronic Journal 4468594. https://dx.doi.org/10.2139 /ssrn.4468594.
Gompers, P. A., W. Gornall, S. N. Kaplan, and I. A. Strebulaev. 2020. “How Do Venture Capitalists Make Decisions?” Journal of Financial Economics 135 (1): 169–90.
Goñi, E., and W. F. Maloney. 2017. “Why Don’t Poor Countries Do R&D? Varying Rates of Factor Returns across the Development Process.” European Economic Review 94: 126−47.
Gonzalez-Uribe, J. 2020. “Exchanges of Innovation Resources Inside Venture Capital Portfolios.” Journal of Financial Economics 135 (1): 144–68.
Gonzalez-Uribe, J., and O. Hmaddi. 2022. “The Multi-Dimensional Impacts of Business Accelerators: What Does the Research Tell Us?” LSE Research Online Documents on Economics 115461, London School of Economics and Political Science, LSE Library.
Gonzalez-Uribe, J., R. Klingler-Vidra, S. Wang, and X. Yin. 2023. “The Broader Impact of Venture Capital on Innovation: Reducing Entrepreneurial Capability Constraints through Due Diligence.” SSRN Electronic Journal 4516863. https:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.4516863.
González-Uribe, J., and M. Leatherbee. 2015. “Business Accelerators and New-Venture Performance: Evidence from Start-Up Chile.” https://api.semanticscholar.org /CorpusID:34225894.
Gonzalez-Uribe, J., and M. Leatherbee. 2018a. “Selection Issues.” In Accelerators: Successful Venture Creation and Growth, edited by M. Wright and I. Drori, 81–99. Cheltenham, UK: Elgar.
Gonzalez-Uribe, J., and M. Leatherbee. 2018b. “The Effects of Business Accelerators on Venture Performance: Evidence from Start-Up Chile.” Review of Financial Studies 31 (4): 1566–603.
Gonzalez-Uribe, J., and S. Reyes. 2021. “Identifying and Boosting ‘Gazelles’: Evidence from Business Accelerators.” Journal of Financial Economics 139 (1): 206–87.
Gornall, W., and I. A. Strebulaev. 2015. “The Economic Impact of Venture Capital: Evidence from Public Companies.” SSRN Electronic Journal 2681841. http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.2681841.
Guerrero, M., and D. Urbano. 2017. “The Impact of Triple Helix Agents on Entrepreneurial Innovations’ Performance: An Inside Look at Enterprises Located in an Emerging Economy.” Technological Forecasting and Social Change 119: 294–309.
Guerrero, M., D. Urbano, J. A. Cunningham, and E. Gajón. 2018. “Determinants of Graduates’ Start-Ups Creation across a Multi-Campus Entrepreneurial University: The Case of Monterrey Institute of Technology and Higher Education.” Journal of Small Business Management 56 (1): 150–78.
Guerrero, M., D. Urbano, and E. Gajón. 2017. “Higher Education Entrepreneurial Ecosystems: Exploring the Role of Business Incubators in an Emerging Economy.” International Review of Entrepreneurship 15 (2): 175–202.
Guerrero, M., D. Urbano, and F. Herrera. 2019. “Innovation Practices in Emerging Economies: Do University Partnerships Matter?” Journal of Technology Transfer 44: 615–46.
Guiso, L., P. Sapienza, and L. Zingales. 2006. “Does Culture Affect Economic Outcomes?” Journal of Economic Perspectives 20 (2): 23–48.
Haltiwanger, J., R. Jarmin, and J. Miranda. 2013. “Who Creates Jobs? Small versus Large versus Young.” Review of Economics and Statistics 95 (2): 347–61.
Hellmann, T., and M. Puri. 2002. “Venture Capital and the Professionalization of Start-Up Firms: Empirical Evidence.” Journal of Finance 57 (1): 169–97.
Herrera, F., M. Guerrero, and D. Urbano. 2018. “Entrepreneurship and Innovation Ecosystem’s Drivers: The Role of Higher Education Organizations.” In Entrepreneurial, Innovative and Sustainable Ecosystems: Best Practices and Implications for Quality of Life, edited by J. Leitão, H. Alves, N. Krueger, and J. Park, 109–28. Cham, Switzerland: Springer.
Hurst, E., and A. Lusardi. 2004. “Liquidity Constraints, Household Wealth and Entrepreneurship.” Journal of Political Economy 112 (1): 319–47.
iCuantix SPA. 2022. Evaluación de Impacto Retorno de la Innovación: Impacto de la Inversión de CORFO en Instrumentos de Fomento de la Innovación. Santiago, Chile: Dirección de Presupuestos.
Imtiaz, M., and A. Sabater. 2024. “Global Venture Capital Investments Continue Downtrend in December 2023.” S&P Global Market Intelligence.
Kerr, S. P., W. R. Kerr, and T. Xu. 2017. “Personality Traits of Entrepreneurs: A Review of Recent Literature.” NBER Working Paper 24097, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Kerr, W. R., and R. Nanda. 2015. “Financing Innovation.” Annual Review of Financial Economics 7 (1): 445–62.
Kerr, W. R., R. Nanda, and M. Rhodes-Kropf. 2014. “Entrepreneurship as Experimentation.” Journal of Economic Perspectives 28 (3): 25–48.
Kihlstrom, R. E., and J. J. Laffont. 1979. “A General Equilibrium Entrepreneurial Theory of Firm Formation Based on Risk Aversion.” Journal of Political Economy 87 (4): 719–48.
Kinder, T. 2024. “How a Chinese Billionaire’s Silicon Valley Splurge Caught the Eye of the FBI.” Financial Times, September 26.
Klapper, L., L. Laeven, and R. Rajan. 2006. “Entry Regulation as a Barrier to Entrepreneurship.” Journal of Financial Economics 82 (3): 591–629.
Lai, Y., and N. S. Vonortas. 2019. “Regional Entrepreneurial Ecosystems in China.” Industrial and Corporate Change 28 (4): 875–97.
Lederman, D., J. Messina, S. Pienknagura, and J. Rigolini. 2014. Latin American Entrepreneurs: Many Firms but Little Innovation. Washington, DC: World Bank. Lederman, D., M. Olarreaga, and L. Payton. 2010. “Export Promotion Agencies: Do They Work?” Journal of Development Economics 91 (2): 257–65.
Lerner, J. 1995. “Venture Capitalists and the Oversight of Private Firms.” Journal of Finance 50 (1): 301–18.
Lerner, J., J. Liu, J. Moscona, and D. Y. Yang. 2024. “Appropriate Entrepreneurship? The Rise of China and the Developing World.” NBER Working Paper 32193, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. Lerner, J., and R. Nanda. 2020. “Venture Capital’s Role in Financing Innovation: What We Know and How Much We Still Need to Learn.” Journal of Economic Perspectives 34 (3): 237–61.
Lindquist, M. J., J. Sol, and M. van Praag. 2015. “Why Do Entrepreneurial Parents Have Entrepreneurial Children?” Journal of Labor Economics 33 (2): 269–96.
Lindsey, L. 2008. “Blurring Firm Boundaries: The Role of Venture Capital in Strategic Alliances.” Journal of Finance 63 (3): 1137–68.
Malkin, A. 2021. “China’s Experience in Building a Venture Capital Sector: Four Lessons for Policy Makers.” CIGI Paper No. 248, Centre for International Governance Innovation (CIGI), Waterloo, ON, Canada.
Maloney, W. F. 2004. “Informality Revisited.” World Development 32 (7): 1159–78.
Maloney, W. F. 2009. “Mexican Labor Markets: Protection, Productivity, and Power.” In No Growth Without Equity? Inequality, Interests, and Competition in Mexico , edited by S. Levy and M. Walton, 245–81. Washington, DC: World Bank.
Maloney, W. F., and A. Zambrano. 2022. “Learning to Learn: Experimentation, Entrepreneurial Capital, and Development.” Documentos CEDE 19940, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE.
Maloney, W., J. A. Zambrano, G. Vuletin, G. Beylis, and P. Garriga. 2024. Taxing Wealth for Equity and Growth. Latin America and the Caribbean Economic Review, October. Washington, DC: World Bank.
Melo, H. 2012. “Prosperity through Connectedness (Innovations Case Narrative: Start-Up Chile).” Innovations: Technology, Governance, Globalization 7 (2): 19–23.
Molina, A., J. M. Aguirre, M. Breceda, and C. Cambero. 2011. “Technology Parks and Knowledge-based Development in Mexico: Tecnológico de Monterrey CIT2 Experience.” International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 13 (2): 199–224.
Murphy, K. M., A. Shleifer, and R. W. Vishny. 1991. “The Allocation of Talent: Implications for Growth.” Quarterly Journal of Economics 106 (2): 503–30.
Nanda, R., and J. B. Sørensen. 2010. “Workplace Peers and Entrepreneurship.” Management Science 56 (7): 1116–26.
Nicolaou, N., and S. Shane. 2010. “Entrepreneurship and Occupational Choice: Genetic and Environmental Influences.” Journal of Economic Behavior & Organization 76 (1): 3–14.
Nicolaou, N., S. Shane, L. Cherkas, J. Hunkin, and T. D. Spector. 2008. “Is the Tendency to Engage in Entrepreneurship Genetic?” Management Science 54 (1): 167–79.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2017. Latin American Economic Outlook 2017: Youth, Skills and Entrepreneurship. Paris: OECD Publishing.
Ospina, D. 2023. “Why Accelerators Matter in Emerging Regions: The Case of LatAm.” Open VC. https://openvc.app/blog/why-accelerators -ma tter -in -emerging-regions-the-case-of-latam.
Parente, S. L., and E. C. Prescott. 2000. Barriers to Riches. Cambridge, MA: MIT Press.
Pecenco, M., C. Schmidt-Padilla, and H. Taveras. 2020. “Opportunities and Entrepreneurship: Evidence on Advanced Labor Market Experience.” Job Market Paper, Department of Agricultural and Resource Economics (ARE), UC Berkeley.
Peña, I. 2021. Tecnolatinas 2021: The LAC Startup Ecosystem Comes of Age . Washington, DC: Inter-American Development Bank.
Putterman, L., and D. Weil. 2008. “Post-1500 Population Flows and the Long-Run Determinants of Economic Growth and Inequality.” NBER Working Paper 14448, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Ramirez, C. P., S. S. da Silva, and L. Amestica. 2019. “Incubadoras en red: Capital relacional de incubadoras de negocios y la relación con su éxito.” Revista de Administração Sociedade e Inovação 5 (2): 162–79.
Robbins, J. 2024. “Meet the Most Active VC Investors in Latin American Startups.” Pitchbook News & Analysis https://pitchbook.com/news/articles /most-active-vcs-latin-america-2024
Rocha, N., and M. Ruta, eds. 2022. Deep Trade Agreements: Anchoring Global Value Chains in Latin America and the Caribbean. Washington, DC: World Bank.
Rudolph, H. P., F. Miguel, and J. Gonzalez-Uribe. 2023. Venture Capital in Latin America and the Caribbean. Washington, DC: World Bank.
Spolaore, E., and R. Wacziarg. 2009. “The Diffusion of Development.” Quarterly Journal of Economics 124 (2): 469–529.
Start-Up Chile. 2024. Our Impact. Santiago, Chile: CORFO.
Teare, G. 2022. “Global Venture Funding and Unicorn Creation in 2021 Shattered All Records.” Crunchbase News. https://news.crunchbase.com/business/global -vc-funding-unicorns-2021-monthly-recap/ Tech:NYC. 2024. “NYC Tech Ecosystem Overview.” Tech:NYC. https://www.technyc .org/nyc-tech-snapshot.
Van Praag, C. M., and J. S. Cramer. 2001. “The Roots of Entrepreneurship and Labour Demand: Individual Ability and Low Risk Aversion.” Economica 68 (269): 45–62.
Venturi, L., D. Riera-Crichton, and G. Vuletin. Forthcoming. “The Income and Labor Effects of Individual Income Tax Changes in Latin America: Evidence from a New Measure of Tax Shocks in Latin America.” Working Paper Series, World Bank, Washington, DC.
Verde. 2016. Evaluación del Programa Start-Up Chile de CORFO. Santiago, Chile. Vuletin. G. Forthcoming. Rethinking Taxation in LAC: Objectives, Instruments, and Behavioral Responses. Washington, DC: World Bank.
Wolf, M. 2024. “How to Make European Industrial Policy Work.” Financial Times , September 24, 2024. https://www.ft.com/content/4e884cb1-73 00 -460d -885d-f667640c7812 .
World Bank. 2016. World Development Report 2016: Digital Dividends. Washington, DC: World Bank.
World Bank. 2020. Enterprise Surveys: Corruption. Washington, DC: World Bank. World Bank. 2023. Global Economic Prospects: January 2023. Washington, DC: World Bank.
Yu, S. 2020. “How Do Accelerators Impact the Performance of High-Technology Ventures?” Management Science 66 (2): 530–52.
Zumbuehl, M., T. J. Dohmen, and G. A. Pfann. 2013. “Parental Investment and the Intergenerational Transmission of Economic Preferences and Attitudes.” IZA Discussion Paper 7476, Institute of Labor Economics, Bonn.
Orientaciones para crear economías de aprendizaje
“El mejor momento para plantar un árbol es hace 100 años, el segundo mejor momento es ahora”.
—Adaptado de un proverbio chino.
Introducción
Crear economías que puedan aprender a identificar oportunidades para utilizar nuevas tecnologías, productos y procesos, y así aumentar la productividad y diversificarse es la única solución a largo plazo para aliviar la pobreza y generar empleos satisfactorios en América Latina y el Caribe. La única forma posible de aumentar la productividad, a su vez, es adaptarse y, con el tiempo, inventar nuevas tecnologías. Otros atajos —por ejemplo, imitar la sustitución de importaciones, como en el pasado, y algunos nuevos intentos de políticas industriales en la actualidad— a la larga conducen al estancamiento económico y a la decepción.
Actualmente, se dispone de numerosos recursos para orientar políticas específicas que promuevan la innovación. Entre ellos figura el Proyecto de Productividad del Banco Mundial, que ofrece una serie de informes en los que se detallan las políticas que pueden estimular el aumento de la productividad y la innovación. El trabajo titulado La paradoja de la innovación: Las capacidades de los países en desarrollo y la promesa incumplida de la convergencia tecnológica (Cirera y Maloney, 2017) y su documento complementario A Practitioner’s Guide to Innovation Policy:
Instruments to Build Firm Capabilities and Accelerate Technological Catch-Up in Developing Countries (Guía para profesionales sobre las políticas de innovación: Instrumentos para desarrollar las capacidades de las empresas y acelerar la convergencia tecnológica en los países en desarrollo) (Cirera y otros, 2020) ofrecen recomendaciones específicas sobre políticas de innovación y fortalecimiento de las capacidades individuales (capital humano). Más recientemente, en el documento Bridging the Technological Divide: Technology Adoption by Firms in Developing Countries (Cerrar la brecha tecnológica: Adopción de tecnologías en las empresas de los países en desarrollo) (Cirera, Comin y Cruz, 2022) se brinda información sobre la transferencia de tecnología en sí misma. Un trabajo anterior, titulado Sistemas de calidad y estándares hacia la construcción de ventaja competitiva (Diop y otros, 2007), se centra en la manera en que la transferencia de mejores prácticas puede incrementar el valor agregado a través de mejoras en la calidad. En el documento Harvesting Prosperity: Technology and Productivity Growth in Agriculture (Cosechar prosperidad: Tecnología y aumento de la productividad en la agricultura) (Fuglie y otros, 2019) se destaca la importancia de estas cuestiones para ese sector. Asimismo, en At Your Service? The Promise of Services-led Development (¿A su servicio? La promesa del desarrollo impulsado por los servicios) (Nayyar, Hallward-Driemeier y Davies, 2021), se analizan las condiciones necesarias para explotar servicios de alto nivel. En el Informe sobre el desarrollo mundial 2024: La trampa del ingreso mediano también se ofrecen orientaciones generales sobre cómo utilizar la innovación para promover el crecimiento en los países en desarrollo (Banco Mundial, 2024). Para obtener más detalles sobre estas políticas, se recomienda consultar los recursos mencionados.
En esta sección se presentan, en cambio, algunas pautas normativas generales que pueden acelerar el proceso de aprendizaje y difusión de conocimiento en los países de América Latina y el Caribe. Si bien la mayoría de los países siguen mostrando ciertas deficiencias relacionadas con el diseño de políticas específicas, para generar economías de aprendizaje se requiere un cambio de enfoque y de dirección en favor de las políticas industriales y de innovación.
Desarrollar economías de aprendizaje
1. Para lograr el crecimiento en la región es necesario aplicar una estrategia dirigida a “aprender a aprender”, que permita identificar y aprovechar las oportunidades tecnológicas
El desarrollo es, fundamentalmente, un proceso de aprendizaje experimental sobre qué nuevas tecnologías o ideas permiten crear una empresa rentable o
una nueva área de ventaja comparativa para el país. Se trata de una serie de apuestas informadas, con los riesgos concomitantes, para las que se requiere la capacidad de identificar nuevas tecnologías, evaluar su rentabilidad en relación con las alternativas ya existentes, financiarlas e implementarlas durante un largo período de gestación, así como gestionar el riesgo y el fracaso. Estas capacidades e instituciones de apoyo deben evolucionar a medida que la economía se vuelve más compleja y la frontera tecnológica se desplaza hacia afuera (Murmann, 2003; Nelson, 2005). Como señaló el premio nobel Kenneth Arrow, citado en la primera página de este informe, no basta con que la información fluya libremente; los países deben aprender a aprender experimentando con las oportunidades que se presentan. Esto se aplica tanto a la mejora de la eficiencia y la calidad de las empresas ya establecidas como a la formación de nuevos participantes sofisticados que utilizan las nuevas oportunidades tecnológicas a su favor.
Como se destaca en La paradoja de la innovación (Cirera y Maloney, 2017) y en el Informe sobre el desarrollo mundial 2024 sobre la trampa del ingreso mediano (Banco Mundial, 2024), la naturaleza de este proceso de experimentación varía según el nivel de desarrollo. Para muchos países en desarrollo, el simple hecho de adoptar las tecnologías, procesos y prácticas existentes con el fin de mejorar la calidad y la eficiencia (por ejemplo, técnicas de gestión) y así difundir las mejores prácticas existentes aporta un gran valor agregado. También es fundamental recalcar que, para los países en desarrollo, la innovación se centra menos en los proyectos de investigación y desarrollo en la frontera y mucho más en el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las tecnologías existentes dentro de ella.
2. La política industrial debe centrarse en el desarrollo de capacidades e instituciones que faciliten la identificación de conocimiento, su adopción y su uso
Las políticas industriales concebidas como políticas destinadas a promover la transformación estructural de la economía han recibido mayor atención de los economistas tradicionales, aunque con diversos grados de rigor. Pese a ello, como se muestra en el capítulo 1, la historia deja claro que la forma en que se produce un bien es al menos tan importante como el propio bien que se produce. Es cierto que algunos sectores nuevos —como el de las tecnologías de la información y, probablemente, los servicios intensivos en conocimiento– brindan mayores oportunidades de obtener grandes beneficios y, por tanto, mayores posibilidades de crecimiento que otros sectores, como la minería o la industria textil. Sin embargo, con estructuras de producción muy similares —en verdad, industrias idénticas— se han
generado resultados de desarrollo muy diferentes en función de la capacidad de un país para explotar y aplicar el conocimiento disponible. América Latina y el Caribe sigue desaprovechando los sectores productivos que existen en la actualidad. Incluso dentro de sectores muy desagregados, realiza menos apuestas tecnológicas. Esto significa que la búsqueda de misiones nobles inspiradas en iniciativas transformadoras para alterar la estructura productiva de una nación fracasará si no se centran en el desarrollo de la “materia oscura” subyacente —las capacidades humanas y las instituciones de apoyo— que permita, antes que nada, apostar a la innovación.
Esto plantea un doble desafío para los defensores de las políticas industriales. En primer lugar, los Gobiernos deben contar con la capacidad necesaria para identificar qué sectores podrían generar grandes externalidades positivas y deberían, por lo tanto, fomentarse. En segundo lugar, deben asegurarse de que se cuente con las capacidades tecnológicas y de gestión y las instituciones necesarias para facilitar el ingreso en el sector. En consonancia con estas salvedades, algunos proponentes, como Aghion (2014), tienen ambiciones modestas y argumentan que las políticas industriales deberían limitarse a 1) sectores actualmente inactivos pero que son similares “en términos de insumos” a los sectores existentes, y 2) sectores en los que el país claramente carece de factores complementarios, como mercados financieros poco profundos, baja movilidad laboral o bajo nivel educativo. Estos sectores pueden beneficiarse de los efectos indirectos del aprendizaje del sector existente que cuenta con capacidades similares, mientras el Gobierno aborda o compensa las complementariedades faltantes en el Sistema Nacional de Innovación (SNI).
Los intentos más audaces de transformación estructural magnifican los desafíos. En algunas economías avanzadas, una multitud de actores del sector privado cuenta con capacidad de experimentación, el mercado garantiza la salida de apuestas y empresas fallidas, y el Estado aplica incentivos para corregir las fallas del mercado. Sin embargo, pocos Estados de los países en desarrollo cuentan con la capacidad instalada para hacer apuestas importantes y de alta calidad —es decir, para seleccionar ganadores con confianza— o con la disciplina para poner fin a los proyectos fallidos. En consecuencia, el fortalecimiento de las capacidades e instituciones, incluidas las del Estado, para apoyar la experimentación del sector privado es la condición sine qua non de una política de crecimiento.
Una consecuencia práctica, fundamental para este informe, es la necesidad de priorizar las capacidades por sobre los objetivos. Al establecer objetivos cuantitativos —como el crecimiento de sectores particulares, el aumento de
la investigación y el desarrollo o las patentes, o la formación de proveedores para multinacionales en nuevos sectores de recursos—, es necesario asegurarse primero de que se cuenta con las capacidades para respaldarlos.
3. La región de América Latina y el Caribe debe participar activamente en la economía mundial del conocimiento
Si bien en el pasado los países podían aprender sobre la marcha y reinventar las tecnologías de frontera, hoy esto ya no es posible (véase el capítulo 1). Por lo tanto, deben interactuar activamente con la frontera del conocimiento mundial en un momento en que buscan reactivar las industrias extractivas tradicionales, crear vínculos en relación con la inversión extranjera directa (IED) o ingresar en nuevas industrias verdes. Las crecientes barreras que están surgiendo en las reglas del comercio mundial, así como la incertidumbre en torno a ellas, no hacen más que intensificar la necesidad de elevar la competitividad y, por lo tanto, de adoptar tecnologías y propiciar la invención conjunta con socios extranjeros.
En el plano de la oferta, esto supone disponer de tecnologías cuyo acceso puede variar desde opciones libres o fácilmente obtenibles mediante licencias hasta activos patentados y rigurosamente protegidos. Como se muestra en el capítulo 2, los países en desarrollo tardan más en adoptar incluso las primeras, y la encuesta sobre la adopción de tecnología en las empresas indica que América Latina y el Caribe accede a ella con más lentitud que Europa oriental o Asia. Por otro lado, también es evidente que la mayoría de las empresas de la región no siguen rápidamente a los primeros adoptantes, incluso cuando estos ya han demostrado el potencial de las tecnologías a nivel local.
La necesidad de aprendizaje activo
Como se describe en el capítulo 2, parte del problema se origina en la falta de información o en el exceso de confianza irracional. La apertura al comercio y a la IED constituye un remedio eficaz en ambos casos. También es necesario adoptar una mentalidad que considere el comercio y la IED no solo como una fuente de empleo o ingresos fiscales, sino, sobre todo, como una fuente de aprendizaje. Este aprendizaje no se produce automáticamente. Parte de la falta de adopción se debe a la incapacidad de utilizar la información disponible para aprovechar nuevas oportunidades. La experiencia histórica de la industria minera y la industrialización por sustitución de importaciones en América Latina y el Caribe demuestra que la producción, e incluso la exportación por sí sola, no garantizan la transferencia de tecnología ni el avance tecnológico. Las políticas orientadas a facilitar la
adopción de tecnologías ya existentes o de fácil acceso —lo que incluye, entre otras cosas, la difusión de prácticas de gestión y la implementación de los sistemas de calidad de la Organización Internacional de Normalización (ISO)— fueron un rasgo distintivo de los milagros económicos de Asia oriental. Por el contrario, en algunos países de América Latina y el Caribe, se ha promovido la autosuficiencia tecnológica encareciendo el acceso a tecnología importada. Las plataformas internacionales cooperativas, como la asociación entre Chile y la Universidad de California, Davis, que condujo a la explosión de las exportaciones de frutas y vinos, aumentan la disponibilidad de conocimiento y permiten desarrollar capacidades. Los acuerdos de colaboración están asociados a una adopción más rápida de tecnologías verdes (Bastos y Castro, 2025).
El desafío del conocimiento de propiedad exclusiva En otros casos, las tecnologías pueden ser activos de propiedad exclusiva que gozan de mayor protección. Los flujos de conocimiento se convierten en el resultado de un equilibrio de negociación que depende de la influencia del posible país receptor y de los posibles beneficios para la empresa de origen (Sampson, 2024). China aprovechó el tamaño de su mercado para negociar la transferencia de conocimiento técnico y capacidades en manufacturas, y Noruega sacó provecho del acceso a sus reservas de petróleo y gas (Villen y Wicken, 2013).
En esas negociaciones, la empresa de origen evalúa claramente tanto la pérdida de valor de los ingresos resultantes de la transferencia de tecnología como los posibles beneficios derivados del desarrollo de proveedores locales u otros vínculos. Aquí, nuevamente, una condición esencial es que el país receptor cuente con la capacidad instalada necesaria y con un entorno facilitador sin obstáculos insalvables.
No todos los países o sectores disponen de estas opciones. La República de Corea tuvo dificultades para acceder a tecnologías de fabricación clave en momentos críticos. Esto puede explicar su objetivo declarado de lograr la “autosuficiencia tecnológica”, que claramente no es una política general dirigida a desplazar a las importaciones de tecnología, dado que el país gasta mucho en licencias. Para llenar esos vacíos con la invención local, al igual que para desplazar la frontera en términos más generales, se requieren sin duda inversiones en el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión equiparables a las de la frontera. Aquí es donde tropezaron las políticas industriales de Brasil de la década de 2010. Movilizar los recursos y garantizar que se cuente con las capacidades subyacentes constituyen tareas complejas en el área de las políticas. En las economías que generaron
el milagro asiático, el logro de ambos objetivos estuvo impulsado a menudo por preocupaciones vinculadas a la seguridad que hicieron que estos arduos esfuerzos específicos adquirieran importancia existencial.
Los sistemas de innovación que respaldan el aprendizaje deben ser más amplios en América Latina y el Caribe que en las economías avanzadas
4. El sistema de innovación debe concebirse de manera más amplia que en las economías avanzadas
Conceptualmente, las externalidades relacionadas con la innovación pueden justificar intervenciones gubernamentales a gran escala, que van desde subsidios a la innovación hasta la creación de organismos públicos como Fundación Chile o la Agencia de Proyectos de Investigación
Avanzada para la Defensa de Estados Unidos (DARPA). Sin embargo, la paradoja de la innovación —por qué, a pesar de los altos rendimientos previstos de la inversión en innovación, son tan pocas las empresas y los Gobiernos que le dan prioridad— sugiere la presencia de distorsiones y la ausencia de factores complementarios en el entorno, desde talento técnico de primera línea hasta emprendedores que puedan llevar ideas al mercado, pasando por trabajadores capaces de manejar tecnologías sofisticadas y sectores financieros lo suficientemente desarrollados como para distribuir el riesgo, distorsiones en el comercio o conductas anticompetitivas que reducen los retornos previstos de la inversión. Esto implica que el avance continuo en la implementación de reformas favorables al mercado sigue siendo una política de innovación clave. El ecosistema de apoyo a las empresas emergentes innovadoras es un subsistema fundamental para promover el ingreso de nuevas empresas que tendrán impactos positivos transformadores.
5. La gestión del riesgo es una función fundamental del SNI
Debido al riesgo inherente a la inversión en tecnología y a su adopción (e incluso al crecimiento), la mitigación y la gestión del riesgo pasan a ocupar un lugar central.
Los sistemas financieros son fundamentales para gestionar el riesgo
Profundizar los sectores financieros de la región es fundamental para financiar inversiones de cualquier tipo y distribuir el riesgo que enfrentan las empresas y explotaciones agropecuarias nuevas o ya establecidas. Para ello es necesario mejorar el entorno propicio, por ejemplo, contar con procedimientos más adecuados de resolución de controversias
o casos de insolvencia. También existe un proceso de aprendizaje a medida que los bancos adquieren capacidades para evaluar proyectos más riesgosos.
Para promover empresas altamente innovadoras es indispensable desarrollar la cadena de financiamiento de capital De hecho, este proceso de aprendizaje es más sistémico y exigente. Este tipo de financiamiento resulta más adecuado para las empresas innovadoras de alto riesgo cuyo principal activo es la propiedad intelectual, un elemento difícil de utilizar como garantía. Dado que en las economías avanzadas y —en una medida considerablemente mayor de lo esperado— en las economías emergentes las empresas innovadoras o intensivas en investigación y desarrollo se financian con capital de riesgo, esta agenda debe pasar a ocupar un lugar central. Sin embargo, para desarrollar la cadena de capital de riesgo, que va desde los inversionistas ángeles hasta el capital de riesgo y los mercados bursátiles públicos, es necesario adquirir habilidades de gestión de riesgos, un proceso que insume mucho tiempo. Las empresas de capital de riesgo tienen la capacidad de examinar proyectos de alto riesgo y guiar su gestión, y luego cuentan con la credibilidad necesaria para certificar el potencial de la empresa. Solo entre el 10 % y el 20 % de las empresas respaldadas con capital de riesgo generan rendimientos significativos (Mulcahy, Weeks y Bradley, 2012), por lo que seleccionar y acompañar debidamente a las empresas con alto potencial es una habilidad que se adquiere con la experiencia. Pero hace falta desarrollar este tipo de empresas como parte de toda la cadena de capital de riesgo, lo que incluye generar mercados que faciliten la salida, como Bovespa Mais y Novo Mercado.
Este proceso debe ocurrir orgánicamente y requiere una serie de reformas asociadas. Para el Estado, es difícil llenar el vacío, tanto porque carece de las capacidades necesarias de evaluación y gestión de riesgos como porque los Estados democráticos a menudo tienen dificultades para justificar ante los ciudadanos el fracaso de una parte significativa de sus inversiones. Incluso en Estados Unidos, que invierte en investigación y desarrollo quizás la mitad de lo que se justificaría en función de los rendimientos sociales estimados, la tasa de pérdidas de préstamos del Departamento de Energía es de apenas el 3,1 %, lo que sugiere que el nivel de asunción de riesgos es insuficiente. En los países donde es difícil distinguir entre una iniciativa sensata, pero que no tuvo éxito, y un acto de corrupción, este efecto se multiplica (Zoffer, 2024). Al igual que en China, el financiamiento gubernamental puede ayudar a poner en marcha la industria local, pero trabajando en estrecha colaboración con capital de riesgo privado gestionado por inversionistas extranjeros o expatriados (Berger, Dechezleprêtre y Fadic, 2024).
6. La competencia y las capacidades son complementarias
América Latina y el Caribe necesita aumentar la competencia en muchos sectores. Tanto o más importante que la oferta de conocimiento tecnológico es su demanda entre las empresas. Sin la necesidad de competir, no existe un imperativo para innovar, y, sin ese imperativo, los incentivos a la innovación resultan ineficaces. Sin embargo, aumentar la competencia sin contar con empresas capaces de responder a ella conducirá a la contracción tanto de la innovación como de la producción. Por lo tanto, el fomento de la competencia y el fortalecimiento de las capacidades son políticas complementarias. Estas dos agendas deben marchar en paralelo en el SNI.
En resumen, la concepción del SNI debe ir más allá de las fallas de mercado estándar relacionadas con la innovación y abarcar todos los mercados de factores relacionados y las barreras a la experimentación. Además, las instituciones educativas y de investigación normalmente asociadas con el SNI también deben reformarse en la mayor parte de América Latina y el Caribe.
Las instituciones educativas y de investigación son fundamentales tanto para desarrollar capacidades como para respaldar la innovación
7. No existe un atajo para desarrollar capacidades (capital humano) en todos los niveles
La posibilidad de aprovechar las oportunidades tecnológicas no surge por casualidad: requiere que haya personas con capacidades técnicas, profesionales, científicas, gerenciales y empresariales. La región de América Latina y el Caribe debe abordar sus deficiencias en todo el espectro del capital humano —y debe hacerlo enérgicamente—, al tiempo que alinea la oferta de habilidades con las necesidades de la economía y la sociedad. En la actualidad, la escasez de habilidades básicas no solo restringe el acceso de millones de jóvenes a empleos de buena calidad y a la actividad empresarial, sino que también reduce la reserva de talento de la que deberían surgir científicos y emprendedores de alto nivel. Para los países de la región, corregir sus sistemas educativos ineficaces e ineficientes debería ser una prioridad de primer orden. Ningún país en la historia reciente ha logrado un crecimiento sostenido mostrando al mismo tiempo niveles de aprendizaje y rendimiento promedio tan bajos como los de los jóvenes de América Latina y el Caribe. Para que las reformas educativas tengan éxito —tanto en el nivel básico como en el superior—, será necesario modificar lo que se enseña y cómo se enseña, avanzando al mismo tiempo hacia un aprendizaje basado en
la experiencia. Las escuelas de ingeniería innovadoras están proporcionando un modelo para estos cambios, que incluye la incorporación del trabajo externo en los planes de estudio.
La región necesita aumentar la densidad de emprendedores transformadores Los emprendedores pueden “hacerse”, pero para promover su desarrollo se requiere una combinación poco comprendida de actitudes culturales y psicológicas, sistemas educativos rigurosos, programas de tutorías y de estudio en el extranjero, formación empresarial universitaria... y experiencia. La construcción de un ecosistema que respalde su surgimiento y garantice su prosperidad requiere aplicar un enfoque integrado e iterativo como parte del SNI. Es poco probable que, si los países se centran únicamente en el financiamiento o si buscan solo crear incubadoras o atraer IED, logren generar resultados positivos, a menos que estén también presentes los ingredientes complementarios.
América Latina y el Caribe debe encontrar el equilibrio adecuado entre el gasto en educación básica y en educación superior El equilibrio adecuado entre la inversión en estos dos niveles educativos es un tema de debate, pero hasta la fecha el discurso quizás haya estado demasiado sesgado en favor del primero. Si bien es fundamental preparar a los trabajadores para la economía moderna con una educación primaria y capacitación adecuada, los empleos de alta calidad son creados por personas con habilidades profesionales avanzadas, a menudo en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como con habilidades empresariales, que ponen en marcha empresas y las hacen crecer. Por ello, tanto la educación básica como la superior son esenciales para reducir la pobreza y la desigualdad. En la década de 1900, Estados Unidos contaba con una infraestructura de ingeniería bien articulada con especializaciones en los principales subcampos que impulsaron la industrialización del país, aunque solo el 4 % de la población estaba matriculada en la escuela secundaria. Cualquiera que sea el equilibrio adecuado, es cierto que América Latina y el Caribe obtiene resultados educativos deficientes en relación con el monto que gasta, por lo que se necesitan reformas tanto en el nivel primario y secundario como en el universitario para sacar mayor provecho por el dinero gastado.
Ampliar la educación técnica y alinear la educación superior con las necesidades del sector privado. La introducción de programas de corta duración como alternativa a la educación universitaria podría ayudar a subsanar la constante escasez de trabajadores técnicos. Ofrecer programas técnicos de alta calidad suele ser costoso, y en algunos países dichos programas deben rediseñarse con incentivos para garantizar la calidad y la
alineación con las necesidades del sector. La formación de los graduados de educación superior debe estar orientada hacia campos más técnicos de importancia estratégica para las economías de la región. En América Latina y el Caribe no faltan premios nobel, pero pocos de ellos han sido otorgados en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Interactuar con los emigrados. América Latina y, sobre todo, el Caribe tienen una gran cantidad de talentos en el extranjero. Esta situación debe pensarse no tanto como una fuga de cerebros sino como una circulación de cerebros. La experiencia adquirida en centros tecnológicos extranjeros como Silicon Valley —no solo para aprender habilidades, sino también para establecer redes para el financiamiento de riesgo— es fundamental. Pese a que quizás no sea factible repatriarlos, la región podría intensificar los esfuerzos por interactuar con los emigrados y aprovechar esa fuente de talento para establecer redes empresariales y de investigación, ofrecer tutorías y acceder a las finanzas y la frontera del conocimiento.
Reorientar y fortalecer las universidades y las instituciones públicas de investigación. El apoyo gubernamental a las universidades públicas puede verse como una garantía a largo plazo tanto respecto de los riesgos inherentes a la investigación como de las externalidades subyacentes relacionadas con la apropiación de los beneficios. Sin embargo, se requiere un esfuerzo de reforma sostenido para lograr mejoras en relación con la tercera misión de las universidades (en particular, las públicas) de contribuir a la sociedad a través del desarrollo y la transferencia de conocimiento. En trabajos como Universities as Engines of Economic Development (Crawley y otros, 2020) se analiza el papel que han desempeñado las universidades de todo el mundo no solo identificando y adaptando tecnologías de vanguardia desarrolladas en el extranjero, sino también sirviendo como semillero para nuevas empresas y sectores. Mientras que universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos) fueron concebidas con esta misión, en otros países, para alejarse de la visión histórica de la universidad como una “torre de marfil” separada del sector productivo ha sido necesario no solo cambiar la mentalidad institucional, sino también reajustar los incentivos para promover la colaboración con el sector privado.
Una agenda igualmente importante es aclarar el papel de las instituciones de investigación y las organizaciones de transferencia de tecnología financiadas con fondos públicos como proveedoras de bienes públicos en la identificación y difusión de nuevas tecnologías. Esto requeriría declaraciones de misión
claras y específicas, así como fuertes incentivos para garantizar la calidad y la alineación con las necesidades del sector privado.
El avance con las universidades públicas y los institutos de investigación puede garantizar que el escaso financiamiento estatal destinado a investigación y desarrollo, a menudo canalizado principalmente a través de estas instituciones, se utilice para apoyar a las empresas y los sectores que buscan ser competitivos a nivel mundial. Dado que estas entidades están, por naturaleza, menos orientadas al mercado, el gasto público debe diseñarse de manera que fomente la colaboración entre la universidad y la industria. Los incentivos fiscales o los subsidios a las empresas, así como las subvenciones para investigación a las universidades, pueden ser menos exitosos que los programas de donaciones de contrapartida eficientes y bien diseñados, orientados a fomentar la colaboración (Cirera y otros, 2020).
El desarrollo de capacidades de gestión gubernamental constituye una política clave para el crecimiento
8. Para crear economías de aprendizaje, es necesario desarrollar un Estado más capaz y eficiente
El desarrollo de capacidades de aprendizaje a nivel nacional no requiere necesariamente un Estado más grande o más intervencionista, sino más capaz. El Estado juega un papel importante en el SNI: interviene para subsanar fallas, supervisa y promueve los nexos entre instituciones ajenas al mercado, guía el proceso de desarrollo de la capacidad de aprendizaje a nivel nacional y, en países con más capacidades, hace su propia apuesta, como en el caso de la DARPA en Estados Unidos o la Fundación Chile. Generar políticas eficaces en estas áreas conlleva necesariamente un proceso experimental y a largo plazo que exige contar con un Estado idóneo, con autonomía para resistir las demandas de los grupos de presión y poner fin a las políticas o las inversiones que fracasan.
La naturaleza no democrática o los episodios no democráticos de varias de las historias de éxito —China, Corea, Japón y Singapur— en ocasiones se consideran más adecuados para gestionar estas tareas. Sin embargo, las experiencias no democráticas de América Latina y el Caribe, que van desde el porfiriato en México hasta los regímenes de la década de 1980, generaron pocos “tigres”, mientras que España, Finlandia e Irlanda lograron un rápido crecimiento bajo auspicios democráticos. Una distinción más útil es aquella que se establece entre Estados de alta y baja capacidad,
tanto democráticos como autoritarios (Mazzuca y Munck, 2020), lo que sugiere que mejorar el desempeño de los Gobiernos es un pilar clave de la agenda de aprendizaje. De hecho, en la década de 1950 en España, la modernización de la administración pública —mediante la incorporación de herramientas de gestión del sector privado al sector público, sobre todo en la contratación de personal y las adquisiciones, y el fomento de las asociaciones público-privadas— fue un aspecto clave de la tecnocracia emergente y un elemento central para el despegue de España (Calvo-González, 2021). La incorporación de la bibliografía más avanzada sobre análisis gubernamental y mejores prácticas en materia de políticas es precisamente el eje central de Manual de Analítica Gubernamental: Aprovechar los datos para fortalecer la Administración Pública (Rogger y Schuster, 2023) y Data for Better Governance: Building Government Analytics Ecosystems in Latin America and the Caribbean (Datos para una mejor gobernanza: Construir ecosistemas analíticos gubernamentales en América Latina y el Caribe) (Santini y otros, 2024). América Latina y el Caribe cuenta con amplios sistemas de información que pueden utilizarse para una amplia gama de análisis gubernamentales y para el seguimiento de los programas de mejora (Santini y otros, 2024).
Específicamente, para la agenda de aprendizaje, existen buenas prácticas para diagnosticar el mal funcionamiento en el SNI, diseñar programas correctivos adecuados y luego implementarlos, teniendo en cuenta, en todos los casos, la importancia de mantener la independencia del Estado frente a presiones indebidas que pueden generar distorsiones (Rogger y Schuster, 2023).
Comprender mejor los problemas locales que deben resolverse
Si bien la extrapolación de la experiencia de otros países proporciona información general, los países deben realizar diagnósticos más detallados sobre cuáles son las fallas de mercado locales, o los factores o mercados ausentes que impiden la adopción de tecnologías y la innovación tecnológica. A menudo, los Gobiernos atrapados en una “trampa de la capacidad” de bajo nivel incurren en un “mimetismo isomórfico” (Andrews, Pritchett y Woolcock, 2017), es decir, la tendencia a replicar programas de soluciones ajenas sin comprender los problemas locales que deben resolverse, lo que puede llevar simplemente a agregar nuevos recuadros inertes en el organigrama del SNI con funcionalidad limitada o, en el peor de los casos, resultar contraproducente.
Abordar la fuente y ubicar la política en el contexto del sistema de innovación en su conjunto. Como siempre, el objetivo es corregir las distorsiones o fallas en su origen. Como ejemplo, si bien existen fallas de
mercado que justifican subsidios a la investigación y el desarrollo, la baja inversión en esa área puede reflejar capacidades empresariales limitadas, distorsiones en el SNI y barreras a la acumulación en general, aspectos que el apoyo gubernamental a la investigación y el desarrollo no abordará y que incluso puede agravar, por ejemplo, subsidiando de facto a empresas ineficientes ya establecidas.
Diseñar políticas que conecten elementos del sistema de innovación. La difusión de nuevas tecnologías, conocimiento o formas de aprender requiere de la interacción entre los distintos agentes e instituciones del sistema de innovación, muchos de los cuales no están impulsados por el mercado. En la declaración de objetivos y el diseño del financiamiento de las universidades y las instituciones públicas de investigación se debe hacer hincapié en las interacciones con el sector privado y otros actores internos y externos. Es probable que los esquemas de donaciones de contrapartida sean preferibles a los subsidios generales a la investigación y el desarrollo o a las deducciones impositivas, dado que también fomentan las interacciones.
Énfasis en el nivel local. Para entender por qué las empresas o los conglomerados no innovan más, a menudo es necesario realizar un análisis detallado y concienzudo de las condiciones locales. Algunos ejemplos son Guadalajara (México), donde los principales actores del ecosistema han unido fuerzas para entender por qué el emprendimiento de alta tecnología sigue siendo difícil de alcanzar, y Manizales (Colombia), que está trabajando con el Programa Regional de Aceleración de Emprendimiento del MIT (REAP) para comprender los obstáculos que impiden la dinamización de las empresas y el aumento de las exportaciones. Este enfoque sugiere que los diagnósticos “de abajo hacia arriba” a nivel local son un complemento necesario de los diagnósticos a nivel nacional de los elementos del sistema general de innovación. Además, a menudo resulta más fácil coordinar a los diversos actores de un ecosistema local que a los ministerios a nivel nacional.
Hacer de la evaluación un proceso continuo y sistemático. El seguimiento necesario tras la experimentación con nuevas políticas garantiza una evaluación continua para asegurar el uso eficaz de los recursos públicos y el diseño óptimo de las iniciativas. En la etapa de diseño, idealmente, cada programa debería incluir un sistema de seguimiento y evaluación, así como un análisis de costos y beneficios, y algunas evaluaciones de impacto sólidas, para determinar si el programa logra sus objetivos previstos y a qué costo. Por su mera existencia, estas evaluaciones pueden crear una cultura de rendición de cuentas y aprendizaje, y ayudar a desarrollar las capacidades
necesarias para diseñar e implementar con éxito la próxima generación de programas.
Lograr mayor eficacia en la implementación
Es fundamental fortalecer la capacidad para implementar los pasos necesarios de manera eficiente y confiable, y sin distorsiones generadas por la influencia de grupos de presión. Esto exige diseñar políticas que garanticen la transparencia pero que cuenten con el respaldo de las capacidades necesarias. El Estado también deber ser capaz de corregir el rumbo si las evaluaciones sugieren resultados decepcionantes. Por ejemplo, las políticas a corto plazo diseñadas para subsidiar el cambio estructural deberían incluir cláusulas de caducidad, que son una forma automática de garantizar que los subsidios o protecciones sean siempre visibles y no se conviertan en la norma a largo plazo.
Ser fríamente objetivo acerca de la capacidad del Gobierno para ejecutar iniciativas. Muchas iniciativas que, a primera vista, podrían parecer simples ejercicios de asignación presupuestaria o de creación de nuevas instituciones en realidad exigen contar con una serie de capacidades escasas para lograr impacto. Los Gobiernos no pueden reproducir el capital de riesgo simplemente asignando fondos, dado que las habilidades de gestión de capital de riesgo constituyen un elemento esencial. En el extremo más alejado del espectro, los modelos tipo DARPA de toma de decisiones descentralizada y autónoma para asumir riesgos en proyectos innovadores solo pueden tener éxito si cuentan con estructuras de gobernanza claras y con directores de programas verdaderamente capaces y experimentados. En algunos casos, los parques científicos o las incubadoras se consideran un mecanismo para facilitar la interacción entre las universidades, las fuentes extranjeras de conocimiento y los emprendedores, pero sus gestores deben ser capaces de asesorar a los emprendedores en la búsqueda de soluciones a los problemas, y de actuar como coordinadores que vinculen a las empresas con fuentes externas a las instalaciones (Fukugawa, 2006). El Gobierno puede estar en condiciones de identificar los elementos faltantes en los conglomerados o de elaborar hojas de ruta para los sectores existentes, pero puede tener más dificultades para identificar nuevas áreas de ventaja comparativa y defenderse de los grupos de presión distorsionadores.
Reducir y simplificar la dimensionalidad de las intervenciones. Dado que la capacidad de acción del Gobierno es limitada, la implementación eficaz también requiere limitar el alcance de las intervenciones y, con frecuencia, dirigir recursos escasos a destinatarios específicos. Parte del desafío consiste en reducir la dimensionalidad de la lista de tareas del Gobierno, lo que a
menudo se logra siendo realistas en la etapa de diseño. Esto puede implicar que, dada la capacidad de los Gobiernos locales, algunos programas que requieren la coordinación de múltiples subprogramas no sean viables. En algunos casos, las políticas que constituyen la segunda o tercera mejor opción, y que requieren menos capacidad y autonomía del Estado, pueden ser preferibles a la política ideal.
Delegar tareas en empresas del sector privado puede reducir la carga que recae sobre el Gobierno. Las empresas extranjeras que forman parte de las cadenas de valor mundiales, por ejemplo, suelen ser capaces de subsanar las deficiencias financieras, de gestión y de comercialización. Las notables mejoras de Japón en productividad y calidad, fruto de la transferencia de conocimiento de gestión científica a las empresas, fueron posibles gracias al trabajo colaborativo de tres organizaciones del sector privado con el Gobierno y los círculos académicos (Kikuchi, 2011). Los centros tecnológicos de transferencia de tecnología de España fueron impulsados en gran medida por el sector privado. Las empresas de capital de riesgo creadas por emigrados o de origen extranjero cuentan con una mayor capacidad para invertir en nuevas empresas o sectores que los funcionarios gubernamentales.
Garantizar la alineación de las soluciones con las necesidades del sector privado. Al recurrir más al sector privado también se garantiza una mayor probabilidad de eliminar los obstáculos a su crecimiento1. Los centros tecnológicos de España, al estar mayormente dirigidos y financiados por el sector privado, mantuvieron su pertinencia y utilidad, mientras que los centros de Alemania, Finlandia y el Reino Unido deben obtener al menos un tercio de su financiamiento de contratos privados; si no son útiles, fracasan. Los sistemas de capacitación funcionan mejor cuando el Gobierno respalda inversiones marginales, como instalaciones o equipamiento, pero el sector privado dirige en gran medida los centros y paga los costos marginales (matrícula); aquí también, si no agregan valor, fracasan. Este tipo de diseño garantiza tanto la alineación con las necesidades del sector privado como las capacidades de ejecución dentro del programa.
Buscar la focalización. Muchas intervenciones —la educación superior, ya sea en el país o en el extranjero; los laboratorios de investigación científica; los programas de modernización de empresas; la repatriación de profesionales de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y el gasto en investigación y desarrollo— son costosas y compiten con otras prioridades sociales. Por lo tanto, es necesario orientarlas hacia
las empresas y sectores más prometedores. No se trata de promover una estrategia en la que el Gobierno elija a los ganadores, lo cual resulta difícil. Los profesionales de la economía han constatado que medir las externalidades y los posibles efectos secundarios resulta difícil, y que la mayoría de los atajos para identificar sectores prometedores carecen de solidez (Lederman y Maloney, 2012). Además, a nivel empresarial, en algunos estudios, como High-Growth Firms: Facts, Fiction and Policy Options for Emerging Economies (Empresas de alto crecimiento: Hechos, mitos y opciones de políticas para las economías emergentes) se pone de relieve la dificultad que conlleva identificar empresas de alto crecimiento a las que los Gobiernos podrían respaldar: a tales efectos, no son señales confiables ni la pertenencia al sector de alta tecnología ni el tamaño reducido ni un historial de rápido crecimiento (Grover Goswami, Medvedev y Olafsen, 2019). Una estrategia prometedora es utilizar la información del sector privado para ayudar a tomar decisiones más informadas o, al menos, descartar a los probables perdedores. Entre los ejemplos se encuentran las asociaciones entre mecanismos estatales de apoyo al capital de riesgo y empresas privadas de capital de riesgo; la sustitución de los subsidios generales a la investigación y el desarrollo por programas de donaciones de contrapartida que vinculen a investigadores universitarios con empresas viables, y el aprovechamiento de la información proveniente de programas introductorios de capacitación en gestión para identificar empresas prometedoras con potencial para llevar a cabo intervenciones más costosas y complejas (McKenzie, 2021). Estas medidas pueden ayudar a reducir el universo de empresas y sectores potencialmente dinámicos para identificar candidatos prometedores.
Incrementar la coherencia de las políticas en todo el SNI
Los recursos que se destinan a innovación en América Latina y el Caribe suelen estar dispersos en distintos organismos, lo que da lugar a iniciativas fragmentadas y con financiamiento insuficiente. Herramientas como los exámenes del gasto público pueden proporcionar un mapa del gasto en innovación y sugerencias para unificar partidas y aumentar la eficiencia (Correa, 2014). En términos más generales, el Gobierno debe supervisar el funcionamiento del SNI: comprender las interacciones entre las distintas políticas, cerciorarse de su coherencia y hacer un relevamiento de las deficiencias en los factores complementarios necesarios. Por ejemplo, algunos países de Europa y Asia central han comenzado a adoptar las normas de la Unión Europea sobre ayuda estatal para proyectos de investigación y desarrollo, que les sirven de marco para evaluar el impacto de los grandes programas de subsidios en la economía y sus posibles efectos en otras empresas.
Sin embargo, los Gobiernos deben evitar introducir distorsiones que socaven otros esfuerzos destinados a respaldar la innovación. Las intervenciones en materia de políticas a menudo se llevan a cabo en un contexto de múltiples niveles de protección y distorsiones generadas por el Gobierno, y en un entorno empresarial costoso que reduce todo tipo de inversión y limita la asignación de recursos a actividades de mayor riesgo. Esto a menudo se traduce en que grandes proporciones del gasto público en investigación y desarrollo se concentran en instituciones públicas poco vinculadas al sector privado o, en el caso de Brasil, se asignan a sectores protegidos con escaso potencial de crecimiento (De Souza, 2023).
En la práctica, para generar coherencia en todo el sistema se requiere que los organismos dedicados al desarrollo del sector privado, la promoción de las exportaciones, el avance de la investigación universitaria o la innovación tengan el mandato de trabajar juntos. Para que los consejos de coordinación de alto nivel de los distintos ministerios logren su misión y aseguren la coherencia, deben contar con el respaldo de las máximas autoridades. De lo contrario, sus funciones podrían reducirse a meras interacciones formales entre delegados de menor jerarquía.
9. Se necesita coherencia y previsibilidad política a lo largo del tiempo
Desarrollar economías de aprendizaje lleva tiempo, y esto es imposible si los objetivos de las políticas y las instituciones cambian radicalmente con cada nuevo ciclo político. Como se muestra en el gráfico 5.1, el compromiso político sostenido con la innovación —que se refleja en la frecuencia con la que el tema se menciona en los discursos nacionales (Calvo-González, Eizmendi y Reyes, 2022)— se correlaciona con el desempeño en esa área. Los países deben esforzarse por lograr un consenso político acerca de la necesidad de desarrollar las capacidades de aprendizaje a nivel nacional y acerca de las reformas que hará falta implementar a lo largo de varias décadas para lograrlo. Generar y mantener ese consenso es más fácil cuando el desarrollo de la capacidad de aprendizaje se considera esencial para la defensa nacional, como ocurrió históricamente en Japón, Corea, Singapur, Taiwán (China) y ahora en China. Esta “misión” es menos convincente en lo inmediato en América Latina y el Caribe, motivo por el cual la atención del Gobierno se desvía de la tarea con mayor facilidad. Una vez más, sin embargo, España ofrece un ejemplo de la convergencia social en torno a un camino hacia el futuro inspirado en Europa, que fue posible luego de haber implementado una estrategia coherente en un horizonte temporal prolongado con escasa volatilidad (Calvo-González, 2021).
GRÁFICO 5.1 Existe una estrecha correlación entre el compromiso político con la innovación y el desempeño en esa área en América Latina y el Caribe
Índice Mundial de Innovación
Referencias a la innovación en los discursos sobre el estado de la nación
Fuente: Cirera y Maloney (2017).
10. La combinación de políticas adecuada depende del lugar en el que se encuentre el país en la escalera de progresión de las políticas
Como se reconoce en La paradoja de la innovación (Cirera y Maloney, 2017) y en el Informe sobre el desarrollo mundial 2024 referido a la trampa del ingreso mediano (Banco Mundial, 2024), entre otros, el programa de reformas difiere dependiendo del nivel de sofisticación del entorno institucional y del sector privado en general. En La paradoja de la innovación se propone una “escalera de las capacidades”, según la cual las políticas dirigidas a respaldar la modernización de las empresas se implementan de acuerdo con el nivel de capacidad del sector privado, de los responsables de formular políticas y de las instituciones, y se intensifican paulatinamente conforme avanza el grado de sofisticación. Si bien dentro de cada país, e incluso dentro de los sectores de un mismo país, existe una gran heterogeneidad, con empresas a la vanguardia y rezagadas, este enfoque de “escalera” puede ampliarse para que sirva como síntesis del debate aquí presentado y como una guía heurística para ayudar a los países a definir sus agendas de políticas.
En el gráfico 5.2 se muestra cómo debería modificarse el eje de las políticas conforme los países se desarrollan en distintas áreas. La escalera debe
GRÁFICO 5.2 La escalera de las políticas
Promoción de la aplicación de las leyes antimonopolio en los mercados innovadores e impulsados por la tecnología
Profundización financiera; acceso a los mercados mundiales; aumento de la competencia
Estabilidad macroeconómica; reformas referidas al clima para la inversión; acceso a importaciones y mercados externos; financiamiento bancario; promoción de la IED
Participación plena en la frontera mundial del conocimiento en el área de la invención
Capacidades tecnológicas; patentamiento de IyD adaptativo; transferencia de tecnología mediante importaciones e IED (aprendizaje activo)
Capacidad básica de producción; importaciones; IED; concesión de licencias de tecnología
Entorno propicio Empresas establecidas
Instituciones educativas de primer nivel y asociados plenos en la investigación mundial
Excelencia en la investigación y colaboración entre la universidad y la industria; colaboración internacional
Educación básica y terciaria; programas de capacitación técnica de corta duración y alineados con las necesidades de las empresas; habilidades empresariales; estudios en el extranjero
Educación e instituciones de investigación
Empresas de CR autónomas y de alto crecimiento; grandes apuestas respaldadas por el Gobierno
Alianzas para el desarrollo de CR y aceleradoras de empresas; capacitación, experiencia y redes internacionales; vínculos con universidades
Habilidades empresariales; rasgos culturales o psicológicos; infraestructura de las etapas iniciales; interacción con expatriados
Nuevos emprendimientos
Organismos autónomos y prospectiva; coordinación de grandes apuestas
Diagnóstico y ejecución sólidos; evaluación previa; promoción de los vínculos y las instituciones dentro del SNI
Aplicación de buenas prácticas de gestión pública; mejora de los RR. HH. y las adquisiciones
Capacidades gubernamentales
Países de ingreso alto y mediano alto
Países de ingreso mediano
Países de ingreso bajo y mediano bajo
Fuente: Gráfico elaborado para esta publicación. Notas: CR = capital de riesgo; IED = inversión extranjera directa; IyD = investigación y desarrollo; RR. HH. = recursos humanos; SNI = sistema nacional de innovación.
interpretarse como la convergencia de objetivos a medida que las capacidades del Estado y del sector privado se van acumulando y permiten gestionar proyectos más complejos. Estas capacidades se incrementan a lo largo del proceso de desarrollo, aunque con cierta heterogeneidad. Por ejemplo, algunos países de ingreso mediano alto tienen Gobiernos más capaces, mientras que algunos países de ingreso mediano bajo pueden tener capacidades similares a las de los países de ingreso bajo. En este sentido, los países que se encuentran en la parte superior de la escalera aún deben asegurarse de que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso al financiamiento, y diseñar a la vez programas de capital de riesgo más complejos. Un primer conjunto de factores requiere la creación de un entorno propicio para la innovación y el aprendizaje.
Esto implica centrarse en reformas básicas del clima para la inversión y en políticas de competencia que se concentren en garantizar el acceso y la igualdad de condiciones en los países de ingreso bajo y mediano bajo, y avanzar hacia una mayor profundización financiera y el financiamiento de riesgos, al tiempo que se mejoran las políticas de competencia para abordar las prácticas anticompetitivas y el abuso de posición dominante en el mercado. Luego, en los países de ingreso mediano alto y de ingreso alto, las políticas pueden abordar problemas de competencia más complejos con una aplicación más sofisticada de las leyes antimonopolio en las plataformas y los mercados digitales.
Cabe destacar especialmente que, si bien el énfasis en el fortalecimiento de las capacidades es importante en todos los países, los Gobiernos deben centrarse en las capacidades básicas de producción en los países de ingreso bajo y mediano, priorizando la transferencia de conocimiento a través de importaciones y atrayendo IED para agregar transferencias de inversiones en conocimiento práctico. A medida que los países avanzan en la escalera de las capacidades, los Gobiernos pueden pasar a centrarse en las capacidades tecnológicas y de invención (Cirera y Maloney, 2017), y avanzar hacia formas más sofisticadas de acceso al conocimiento global y participación en él. Esto es análogo al enfoque para invertir, incorporar e innovar que se menciona en el Informe sobre el desarrollo mundial 2024 (Banco Mundial, 2024).
Las políticas educativas y de investigación deben ir más allá de la educación básica y técnica, así como de las habilidades técnicas y la capacitación, y enfocarse en mejorar la investigación y la colaboración con la industria para participar plenamente en la investigación a nivel global.
En el caso de las políticas de emprendimiento, si bien el enfoque inicial se centra en las habilidades, características y actitudes emprendedoras, así como en los vínculos con los emigrados, debe evolucionar hacia políticas más sofisticadas orientadas al desarrollo de financiamiento de riesgo e infraestructura para las etapas iniciales, y, en el nivel más alto, a la creación de capital de riesgo autónomo y el apoyo a emprendimientos innovadores y de mayor riesgo.
Como complemento de estas prioridades en materia de políticas, se realizan inversiones destinadas a mejorar la capacidad de los Gobiernos para poder aplicar políticas más complejas y gestionar los riesgos.
Esta graduación de las políticas no debería considerarse prescriptiva, ya que en los países varía la distancia de los diversos sectores a la frontera.
Por el contrario, este enfoque proporciona una orientación heurística sobre cómo deberían modificarse las prioridades para generar economías de aprendizaje. Es importante señalar que, si se establecen objetivos demasiado ambiciosos para el nivel de capacidades existente, se puede terminar despilfarrando recursos y generando políticas ineficaces.
Varios puntos de partida pueden ayudar a poner en marcha el proceso de reforma
11. Identificar puntos de partida para la reforma
Este enfoque requiere un ambicioso proceso de reformas, junto con un compromiso a largo plazo. Una pregunta que surge naturalmente es, por lo tanto, cómo y por dónde empezar. Si bien no existe un proceso prescriptivo para iniciar esta reforma, el análisis que sigue ofrece algunos puntos de partida, que difieren según el país y el contexto. Idealmente, al exhibir los resultados iniciales, se puede generar un efecto de demostración que ayude a difundir los cambios normativos en otras áreas.
Formular estrategias nacionales que abarquen varias décadas para construir economías de aprendizaje
En las estrategias nacionales de planificación de muchos países se establece un enfoque estratégico a largo plazo, se promulgan reformas y se coordinan las actividades entre los ministerios para garantizar la coherencia y la continuidad a largo plazo de las políticas de innovación y productividad. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia es la máxima autoridad nacional de planificación y asesora al Gobierno sobre políticas cruciales. A menudo, sin embargo, estos documentos quedan en papel y tienen poco impacto, a menos que se promuevan al más alto nivel e, idealmente, con un amplio apoyo político. Fundamentalmente, no puede haber separación entre políticas de productividad dirigidas al sector privado y políticas de “innovación”, que a veces se centran más en el ámbito académico.
Por lo tanto, la mayoría de los países de la región han adoptado consejos interministeriales como mecanismos de coordinación para corregir la fragmentación de políticas y recursos, a menudo con objetivos contradictorios entre ministerios. No obstante, es importante garantizar la coordinación de facto, por ejemplo, mediante la implementación de programas conjuntos entre ministerios y la toma de decisiones conjuntas sobre nuevas políticas aprobadas al más alto nivel. En particular, existe el peligro de que los consejos, antes presididos por ministros, pierdan prioridad dentro de un Gobierno y sean atendidos por personal de nivel cada vez más bajo que, si bien comprende perfectamente los desafíos, carece de poder para solucionar
los problemas, resistir la inevitable territorialidad ministerial o garantizar la continuidad.
Utilizar mecanismos de diálogo entre los sectores público y privado para impulsar la agenda del aprendizaje
Las políticas para desarrollar economías de aprendizaje no pueden diseñarse con éxito sin la participación del sector privado, que es el que conoce más de cerca los obstáculos a la innovación y el crecimiento. En la región se aplican diversos mecanismos y modelos de diálogo público-privado para la innovación. Esta agenda, que incluye desde plataformas como Mobilização Empresarial pela Inovação en Brasil hasta la Fundación Chile, requiere una sólida alianza público-privada a mediano y largo plazo. Hallak y López (2022) muestran cómo han funcionado los consejos público-privados para la competitividad sectorial en distintos países de América Latina y el Caribe. Es probable que la planificación sectorial impulsada únicamente por los Gobiernos sin la participación del sector privado fracase, dado que este último ocupa un lugar central en la acumulación de capacidades de aprendizaje y puede responder a las señales del mercado. Entre los temas concretos que podrían incluirse en la agenda se encuentran la reforma de los sistemas de insolvencia y solución de controversias, la reestructuración de los programas de capacitación para prestar mejores servicios al sector privado, y el fortalecimiento de los organismos de promoción de las exportaciones para facilitar la entrada de las empresas a nuevos mercados. El sector privado suele mostrarse cauteloso a la hora de interactuar con los Gobiernos, que pueden carecer de competencia o de coherencia a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es fundamental garantizar que los Gobiernos cuenten con las capacidades necesarias y crear mecanismos de diálogo claros y transparentes.
Aumentar el aprendizaje activo a partir de la IED
Es necesario entablar conversaciones especialmente relevantes sobre la IED para identificar posibles áreas en las que la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades locales resulten beneficiosos para todas las partes. Es decir, la IED debería tratarse más como una fuente de aprendizaje, siguiendo el ejemplo de China, y no meramente como una fuente de empleo e ingresos fiscales. Además, estas empresas pueden ayudar a resolver fallas derivadas de mercados poco desarrollados, facilitar el ingreso en los mercados internacionales y transferir tecnologías de gestión.
Establecer vínculos y compartir incentivos entre las instituciones existentes en el SNI
A menudo, la falta de articulación —por ejemplo, entre la industria, las universidades y los organismos públicos— no se debe tanto a la baja calidad
o al poco interés en la colaboración, sino a las asimetrías de información. En algunos casos, como el de Austin (Texas), se contratan empresas para identificar y vincular a los actores del sector privado con centros locales de excelencia académica con el objeto de facilitar la colaboración. Sin embargo, la falta de articulación de los sistemas nacionales de innovación de América
Latina y el Caribe no es enteramente un problema de información. Es fundamental diseñar programas que incentiven la colaboración de los actores pertinentes. Maximizar estos vínculos, por ejemplo, creando programas conjuntos y consorcios con objetivos e incentivos comunes, en lugar de que las instituciones compitan entre sí por los recursos presupuestarios, puede conducir a una difusión más rápida de las reformas.
Recurrir a los Gobiernos subnacionales para poner a prueba programas exitosos y difundirlos
Las iniciativas subnacionales están más adaptadas que los Gobiernos nacionales o federales al contexto local y a la ausencia de mercados o a las fallas del mercado que deben resolverse, dado que dichos Gobiernos suelen estar ubicados a gran distancia en la capital. Iniciativas como el REAP y el Servicio de Mentoría Empresarial del MIT pueden respaldar la implementación de programas piloto en ciudades o regiones. Cuando tienen éxito, estas iniciativas pueden servir como una demostración de resultados que pueden difundirse a otros contextos. Su viabilidad depende de la capacidad de los Gobiernos locales para diagnosticar problemas y aplicar políticas. Por lo tanto, no todas las iniciativas subnacionales de innovación son viables. Además, a menudo funcionan mejor cuando se asocian con empresas líderes locales, como Luker Agrícola en Manizales (Colombia), que se asoció con la alcaldía local para promover Manizales Más, que busca fortalecer el ecosistema empresarial local.
Conclusión
El crecimiento solo se produce mediante un proceso de apuestas informadas sobre nuevas tecnologías, procesos, productos y mercados que, si se seleccionan adecuadamente, generan un incremento en el valor agregado a lo largo del tiempo. El desarrollo puede pensarse como un proceso a través del cual las economías y las sociedades aprenden a aprender, es decir, a reconocer esas oportunidades, elaborar estrategias para aprovecharlas y luego ponerlas en práctica. Esto requiere un aprendizaje del sector privado, pero también del Gobierno, que debe comenzar a generar un entorno propicio que facilite la adopción de tecnología y luego fomente el aprendizaje de las empresas y los posibles emprendedores. La región de América Latina y el Caribe entró en la Segunda Revolución Industrial desprovista de herramientas, sin las capacidades necesarias en el espectro del capital
humano ni instituciones de apoyo. Sin embargo, los ejemplos de Corea, España, Finlandia y Noruega sugieren que la historia no define el destino y que es factible una convergencia tardía. En tal sentido, será necesario adoptar un enfoque más activo respecto del aprendizaje a nivel nacional, así como establecer objetivos y llevar a cabo reformas que se sostengan a lo largo de varias décadas. La recompensa es grande: recuperar el siglo perdido de crecimiento en América Latina y el Caribe es recuperar la esperanza de un futuro más dinámico.
Nota
1. Durante la era Meiji, el gran avance en el sector textil fue impulsado por empresas privadas, mientras los organismos gubernamentales transferían tecnologías inapropiadas o anticuadas (Braguinsky y Hounshell, 2016). Del mismo modo, se consideró que algunos organismos chilenos dedicados a promover la innovación en las pequeñas y medianas empresas relacionadas con la minería no percibían claramente la especificidad de los problemas que se abordaban (Aroca y Stough, 2016).
Bibliografía
Aghion, P. 2014. “Afterword: Rethinking Industrial Policy.” In Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress, edited by J. E. Stiglitz and B. C. Greenwald, 509–22. New York: Columbia University Press. Andrews, M., L. Pritchett, and M. Woolcock. 2017. “Looking like a State: The Seduction of Isomorphic Mimicry.” In Building State Capability: Evidence, Analysis, Action, edited by M. Andrews, L. Pritchett, and M. Woolcock, 29–52. Oxford, UK: Oxford Academic.
Aroca, P., and R. Stough. 2016. “Lessons from a Study of Innovation in a Chilean Mining Region.” CEPR Working Paper, Centre for Economic Policy Research, London.
Bastos, P., and L. Castro. 2025. “The Emergence and Diffusion of Green Technologies: Firm-Level Evidence from Textual Analysis of Patents and Earnings Calls.” Policy Research Working Paper 11036, World Bank, Washington, DC. Berger, M., A. Dechezleprêtre, and M. Fadic. 2024. “What Is the Role of Government Venture Capital for Innovation-Driven Entrepreneurship?” Science, Technology and Industry Working Paper 2024/10, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
Braguinsky, S., and D. A. Hounshell. 2016. “History and Nanoeconomics in Strategy and Industry Evolution Research: Lessons from the Meiji-Era Japanese Cotton Spinning Industry.” Strategic Management Journal 37 (1): 45–65.
Calvo-Gonzalez, O. 2021. Unexpected Prosperity: How Spain Escaped the MiddleIncome Trap. Oxford, UK: Oxford University Press.
Calvo-Gonzalez, O., A. Eizmendi, and G. Reyes. 2022. “The Shifting Attention of Political Leaders: Evidence from Two Centuries of Presidential Speeches.” https://dx.doi.org/10.48550/arXiv.2209.00540.
Cirera, X., D. Comin, and M. Cruz. 2022. Bridging the Technological Divide: Technology Adoption by Firms in Developing Countries . Washington, DC: World Bank.
Cirera, X., J. Frías, J. Hill, and Y. Li. 2020. A Practitioner’s Guide to Innovation Policy: Instruments to Build Firm Capabilities and Accelerate Technological Catch-Up in Developing Countries. Washington, DC: World Bank.
Cirera, X., and W. F. Maloney. 2017. The Innovation Paradox: Developing-Country Capabilities and the Unrealized Promise of Technological Catch-Up. Washington, DC: World Bank.
Correa, P. 2014. Public Expenditure Reviews in Science, Technology, and Innovation: A Guidance Note. Washington, DC: World Bank Group.
Crawley, E., J. Hegarty, K. Edström, and J. C. Garcia Sanchez. 2020. Universities as Engines of Economic Development: Making Knowledge Exchange Work. Cham, Switzerland: Springer.
de Souza, G. 2023. “R&D Subsidy and Import Substitution: Growing in the Shadow of Protection.” SSRN Electronic Journal 4587133. https://dx.doi.org/10.2139 /ssrn.4587133.
Diop, M., L. J. Guasch, J.-L. C. Racine, and M. I. Sanchez. 2007. Quality Systems and Standards for a Competitive Edge. Directions in Development: Trade. Washington, DC: World Bank.
Fuglie, K., M. Gautam, A. Goyal, and W. F. Maloney. 2019. Harvesting Prosperity: Technology and Productivity Growth in Agriculture . Washington, DC: World Bank.
Fukugawa, N. 2006. “Assessing the Impact of Science Parks on Knowledge Interaction in the Regional Innovation System.” SSRN Electronic Journal 909464. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.909464.
Grover Goswami, A., D. Medvedev, and E. Olafsen. 2019. High-Growth Firms: Facts, Fiction, and Policy Options for Emerging Economies. Washington, DC: World Bank.
Hallak, J. C., and A. López. 2022. ¿Cómo apoyar la internacionalización productiva en América Latina?: análisis de políticas, requerimientos de capacidades estatales y riesgos. Washington, DC: Inter-American Development Bank.
Kikuchi, T. 2011. “The Role of Private Organizations in the Introduction, Development and Diffusion of Production Management Technology in Japan.” In Kaizen National Movement: A Study of Quality and Productivity Improvement in Asia and Africa, JICA and GRIPS Development Forum, 23–47.
Lederman, D., and W. F. Maloney. 2012. Does What You Export Matter? In Search of Empirical Guidance for Industrial Policies. Washington, DC: World Bank.
Mazzuca, S. L., and G. L. Munck. 2020. A Middle-Quality Institutional Trap: Democracy and State Capacity in Latin America. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
McKenzie, D. 2021. “Small Business Training to Improve Management Practices in Developing Countries: Re-Assessing the Evidence for ‘Training Doesn’t Work’.” Oxford Review of Economic Policy 37 (2): 276–30.
Mulcahy, D., B. Weeks, and H. Bradley. 2012. “We Have Met the Enemy . . and He Is Us: Lessons from Twenty Years of the Kauffman Foundation’s Investments in Venture Capital Funds and the Triumph of Hope over Experience.” SSRN Electronic Journal 2053258. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2053258
Murmann, J. P. 2003. Knowledge and Competitive Advantage: The Coevolution of Firms, Technology, and National Institutions. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Nayyar, G., M. Hallward-Driemeier, and E. Davies. 2021. At Your Service? The Promise of Services-Led Development. Washington, DC: World Bank. Nelson, R. R. 2005. Technology, Institutions, and Economic Growth. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rogger, D., and C. Schuster, eds. 2023. The Government Analytics Handbook: Leveraging Data to Strengthen Public Administration . Washington, DC: World Bank.
Sampson, T. 2024. “Technology Transfer in Global Value Chains.” American Economic Journal: Microeconomics 16 (2): 103–46.
Santini, J. F., F. S. Capurro, D. Rogger, T. Lundy, G. Kim, J. de León Miranda, S. Cocciolo, and C. Casanova. 2024. Data for Better Governance: Building Government Analytics Ecosystems in Latin America and the Caribbean. Washington, DC: World Bank.
Villen, S., and O. Wicken. 2013. “The Dynamics of Resource-Based Economic Development: Evidence from Australia and Norway.” Industrial and Corporate Change 22 (5): 1341–71.
World Bank. 2024. World Development Report 2024: The Middle-Income Trap. Washington, DC: World Bank.
Zoffer, Joshua. 2024. “Elon Musk Needs to Teach the Government How to Lose More Money.” New York Times , December 27, 2024 (opinion). https://www .nytimes.com/2024/12/27/opinion/elon-musk-industrial-policy.html
AUDITORÍA AMBIENTAL
Declaración sobre los beneficios para el medio ambiente
El Banco Mundial ha asumido el compromiso de reducir su huella ambiental. Por lo tanto, sacamos provecho de las opciones de publicación electrónica y de las tecnologías de impresión a demanda, instaladas en centros regionales de todo el mundo. Esto permite reducir las tiradas y las distancias de los envíos, con lo que disminuyen el consumo de papel, el uso de productos químicos, las emisiones de gases de efecto invernadero y los desechos.
Seguimos las normas de uso de papel recomendadas por la Iniciativa Prensa Verde. La mayoría de nuestros libros se imprimen en papel certificado por el Consejo de Administración Forestal (FSC), y casi todos tienen entre un 50 % y un 100 % de contenido reciclado. La fibra reciclada de nuestro papel para libros está sin blanquear o blanqueada mediante procesos totalmente libres de cloro (TCF), procesados libres de cloro (PCF) o mejorados libres de cloro elemental (EECF).
Puede encontrarse más información sobre la filosofía ambiental del Banco Mundial en http://www.worldbank.org/corporateresponsibility

La región de América Latina y el Caribe no ha perdido decenios, sino todo un siglo de crecimiento debido a su incapacidad para aprender, es decir, para identificar, adaptar y aplicar las nuevas tecnologías surgidas a partir de la Segunda Revolución Industrial. Países que eran superestrellas, como Argentina, Chile y Uruguay, quedaron rezagados respecto de sus pares, como Francia y Alemania, mientras que la región entera retrocedió en los sectores que antes dominaba y no pudo aprovechar las nuevas oportunidades que llevaron a otros países igualmente rezagados a la categoría de ingreso alto. En el informe se muestra que esto sigue ocurriendo en la actualidad, ya que las empresas de la región continúan retrasadas en la asimilación de nuevas tecnologías. Sin embargo, América Latina y el Caribe puede recuperar el siglo perdido desarrollando economías de aprendizaje, es decir, generando el capital humano, las instituciones y los incentivos necesarios para aumentar la demanda de conocimiento, facilitar el flujo de nuevas ideas y fomentar el proceso de experimentación.
En este libro extraordinario se aborda uno de los mayores enigmas del desarrollo en América Latina: su incapacidad para generar economías de ingreso alto. Los autores presentan una teoría integral que coloca el conocimiento —su creación, asimilación y uso— en el centro de la explicación. A partir de investigaciones de vanguardia, documentan meticulosamente la importancia empírica de cada elemento y entrelazan los hilos con una precisión notable, sin dejar cabos sueltos. Además, examinan las oportunidades desaprovechadas que podrían haber reconfigurado la trayectoria de América Latina, y abogan por un nuevo enfoque sobre la política industrial impulsado por el conocimiento. Este libro, una obra de referencia definitiva sobre el desarrollo latinoamericano, es de lectura imprescindible para académicos, funcionarios responsables de la formulación de políticas y cualquier persona interesada en el futuro económico de la región.
Diego Comin, profesor de Economía de Dartmouth College
Hace casi un siglo, Joseph Schumpeter destacó la importancia de crear, aplicar y difundir conocimiento para lograr la prosperidad de las naciones. Y a lo largo del siglo siguiente, numerosos países de alto crecimiento confirmaron el camino hacia el éxito indicado por el autor. Pero, lamentablemente, no fue el caso de la mayor parte de América Latina y el Caribe. En este nuevo y magnífico libro, los lectores encontrarán datos, información, teoría y argumentos que explican por qué. Y lo que es más importante aún, dado que en este texto se examina la mecánica de la asimilación y la creación de conocimiento en el centro de la “máquina de innovación” que promueve el crecimiento, los lectores interesados encontrarán en él una amplia variedad de herramientas y mecanismos adaptados a nuestras condiciones locales para impulsar la prosperidad económica de la región.
José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (CORFO)