La Constitución Interpretada
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con jurisprudencia
3ª Edición
Miguel Carbonell
Textos Legales
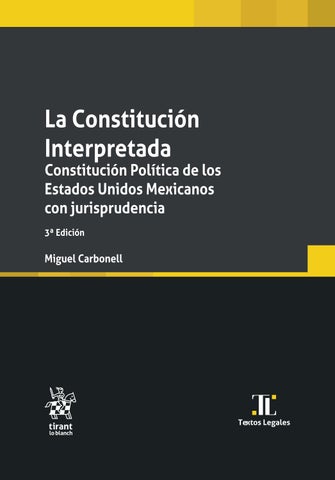
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con jurisprudencia
3ª Edición
Miguel Carbonell
Textos Legales
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.
Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y
Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité:
Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
Procedimiento de selección de originales, ver página web:
www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
3ª Edición
MIGUEL CARBONELL
tirant lo blanch
Ciudad de México, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ incorporada a la ficha del libro.
Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente.
Los textos jurídicos que aparecen se ofrecen con una finalidad informativa o divulgativa. Tirant lo Blanch intentará cuidar por la actualidad, exactitud y veracidad de los mismos, si bien advierte que no son los textos oficiales y declina toda responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones de los mismos.
Los únicos textos considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los correspondientes organismos autonómicos o nacionales.
© Miguel Carbonell© EDITA: TIRANT LO BLANCH
DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO
Av. Tamaulipas 150, Oficina 502
Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México
Telf: +52 1 55 65502317
infomex@tirant.com
www.tirant.com/mex/
www.tirant.es
ISBN: 978-84-1169-958-7
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Las constituciones contemporáneas se caracterizan por contener muchas normas redactadas en forma de principios. Los principios tienen una estructura mucho más abierta e indeterminada que el otro gran modelo de normas jurídicas, que son las reglas.1 Eso hace que las normas constitucionales requieran de procesos de interpretación más complejos y más sofisticados, pues esa misma apertura e indeterminación genera con frecuencia que los principios choquen entre sí, generando conflictos normativos que no son sencillos de resolver.
En todo caso, lo que es cierto es que los textos constitucionales no pueden ser entendidos al margen de o sin tomar en cuenta la interpretación que de ellos hacen los tribunales cotidianamente, y sobre todo de esa interpretación especializada que llevan a cabo los tribunales constitucionales.
Hay que considerar además que la interpretación constitucional es parcialmente distinta de la interpretación legal.2 Dicha distinción se produce por razón de grado (puesto que, como sabemos, la Constitución es la norma suprema del sistema jurídico), pero sobre todo por razón de la cualidad de la norma constitucional, que tiene una estructura y una función peculiares que exigen del interprete un ejercicio hermenéutico bien distinto del que postulaban autores como Savigny en el siglo XIX para interpretar las leyes.3
El problema de la interpretación es hoy en día el problema central de la teoría de la Constitución, como bien lo definió hace años Francisco Rubio Llorente.4 La búsqueda de esquemas interpretativos que maximicen la “capacidad prestacional” —es decir, la posibilidad de tener efectos prácticos sobre la realidad cotidiana— de todas las normas constitucionales (y especialmente de las que contienen derechos
1 Sobre el concepto de “reglas”, el de “principios” y sus relaciones recíprocas ver Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan, Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Barcelona, Ariel, 1996, capítulo I.
2 Una discusión importante sobre este punto puede verse en Guastini, Riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, Madrid, Trotta, 2008.
3 Rubio Llorente, Francisco, La forma del poder. Estudios sobre la Constitución, Madrid, CEC, 1993, pp. 617 y ss.; Hesse, Konrad, Escritos de derecho constitucional, Madrid, CEC, 1992, pp. 31 y ss.
4 Rubio Llorente va más allá y afirma incluso que el problema de la interpretación es el problema central de la teoría del Estado y, en alguna medida, de la teoría del Derecho, La forma del poder, cit., p. 605.
fundamentales) es uno de los empeños que mayor dificultad ofrece dentro de nuestro panorama jurídico.
En el sistema jurídico mexicano el estudio de la interpretación constitucional (y en particular de la interpretación constitucionalmente correcta de los derechos fundamentales) tiene una gran importancia, sobre todo si se tiene en cuenta que sigue estando presente en la práctica de algunos de nuestros tribunales el postulado positivista que creía que la interpretación simplemente era la aplicación por un juez neutral de una consecuencia lógica una vez que el interprete ponía en claro y sin problema alguno una premisa mayor y otra menor.
El constitucionalismo moderno ha venido a romper en buena medida con esa concepción. Si el positivismo postulaba la tesis de la subsunción, según la cual, como se acaba de decir, toda solución jurídica es directamente deducible de las premisas que ofrecen los hechos, por una parte y la norma jurídica aplicable, por la otra, el constitucionalismo más reciente cambia esa forma de interpretación por la de la proporcionalidad y la ponderación.5
En efecto, tal como ya lo señalamos, los textos constitucionales modernos están llenos de principios, no de reglas; ante la presencia de principios y valores constitucionales que entran en conflicto, la subsunción se revela como un método interpretativo un tanto superado,6 y lo que se exige al intérprete es acudir a métodos distintos que incorporen conceptos como los de ponderación, razonabilidad o proporcionalidad; bajo esos esquemas, el intérprete puede solucionar un caso concreto sin tener que decidir sobre la validez de dos normas enfrentadas; lo que corresponde hacer al juez constitucional es ponderar los bienes en tensión y tratar de potenciar o maximizar hasta donde sea razonable ambos, procurando nunca sacrificar totalmente uno de ellos (excepto, claro está, en casos límite).7
La razonabilidad, dice Luis Prieto, “podría ser el lema de la justicia constitucional tanto en su tarea de control de la ley como de protección de los derechos fundamentales”.8
5 Sobre el principio de proporcionalidad el mejor texto que se ha publicado en español es, hasta donde tengo información, el de Bernal Pulido, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Madrid, CEPC, 2003.
6 Eduardo García de Enterría es contundente en este punto: “Desde el momento en que ha quedado claro que hay que operar directamente con valores, la operación aplicativa es todo menos mecánica”, “La democracia y el lugar de la ley”, Revista Española de Derecho Administrativo, número 92, Madrid, octubre-diciembre de 1996, pp. 619-620.
7 Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, 2ª edición, Madrid, CEPC, 2007, pp. 160 y ss.
8 Constitucionalismo y positivismo, México, Fontamara, 1997, p. 38.
Cuando se da un conflicto entre los respectivos bienes tutelados, no solamente no puede imponerse en definitiva ninguno de ellos (puesto que todos tienen rango de supremos por estar previstos en la Constitución), sino que el juez está obligado a preservar ambos hasta donde sea posible.9
En este contexto, es de nueva cuenta Luis Prieto quien señala que “se hace del razonamiento una exigencia constitucional y, por ello, cabe decir que los valores, principios y derechos fundamentales contribuyen a hacer más difíciles los casos fáciles, esto es, obligan a un planteamiento siempre más problemático de las soluciones sencillas basadas en la subsunción. En otras palabras, el modelo paleopositivista de interpretación se muestra incapaz de dar cuenta del tipo de interpretación requerido por el constitucionalismo”.10
Para comprender correctamente el tema de la interpretación de los derechos fundamentales y de las demás normas constitucionales, hay que considerar que en la Constitución mexicana son escasas las indicaciones sobre el tema. Alguna previsión interpretativa se encuentra en los párrafos tercero y cuarto del artículo 14 de la Constitución de 1917, pero en referencia a los juicios penales y a los civiles, no de manera específica a los derechos fundamentales. La mejor pauta de interpretación de los derechos la encontramos en el párrafo segundo del artículo 1 constitucional, que contempla tanto el principio pro persona como el mandato de interpretación conforme.
En efecto, el párrafo segundo del artículo primero constitucional recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de una especie de bloque de “regularidad normativa” (integrado no solamente por los contenidos que recoge la carta magna, sino también por lo señalado en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano), a la luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico.
Por su parte, la interpretación pro persona nos guía para encontrar la norma aplicable que permita una protección más amplia del derecho que se trata de proteger y también para elegir entre una diversidad de interpretaciones (en caso de que dicha
9 Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, cit., p. 161. El Tribunal Constitucional español impone “una exigencia de razonamiento complejo que huya de la mera subsunción; no se trata de imponer el triunfo de la libertad de expresión o del derecho al honor, sino sólo de mostrar y justificar el camino argumentativo que conduce a una u otra solución”, Prieto, Constitucionalismo y positivismo, cit., p. 41.
10 Constitucionalismo y positivismo, cit., p. 41.
pluralidad sea permitida por la forma en la que está redactada la norma en cuestión), para lograr nuevamente esa mayor amplitud tuteladora.
En parte como consecuencia de la expedición y entrada en vigor de un modelo sustantivo de textos constitucionales característicos de la segundo posguerra mundial (que son las llamadas “constituciones del neoconstitucionalismo”), la práctica jurisprudencial de muchos tribunales y cortes constitucionales ha ido cambiando también de forma relevante. Los jueces constitucionales han tenido que aprender a realizar su función bajo parámetros interpretativos nuevos, a partir de los cuales el razonamiento judicial se hace más complejo.11
Entran en juego las técnicas interpretativas y argumentativas propias de los principios constitucionales, la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto irradiación, la proyección horizontal de los derechos (a través de la drittwirkung), el principio pro personae, etcétera.
Además, los jueces se las tienen que ver con la dificultad de trabajar con “valores” que están constitucionalizados y que requieren de una tarea hermenéutica que sea capaz de aplicarlos a los casos concretos de forma justificada y razonable, dotándolos de esa manera de contenidos normativos concretos.12 Y todo ello sin que, tomando como base tales valores, el juez constitucional pueda disfrazar como decisión del poder constituyente lo que en realidad es una decisión más o menos libre del propio juzgador. A partir de tales necesidades se generan y recrean una serie de equilibrios nada fáciles de mantener.
En el paradigma neoconstitucional los jueces cobran gran relevancia, pues el ordenamiento jurídico debe estar garantizado en todas sus partes a través de mecanismos jurisdiccionales. Del mismo modo que la Constitución del neoconstitucionalismo es una Constitución “invasora” o “entrometida” (según la correcta observación de Riccardo Guastini en torno al proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico13), también la tarea judicial tiene que ver con muchos aspectos de la vida
11 Un buen panorama de la tarea que actualmente debe desempeñar el juez se encuentra en Barak, Aharon, The judge in a democracy, Princeton, Princeton University Press, 2006; también es interesante para el mismo propósito, aunque lo aborda con una perspectiva más amplia, Ahumada Ruiz, Marian, La jurisdicción constitucional en Europa. Bases teóricas y políticas, Madrid, Civitas, 2005.
12 Gustavo Zagrebelsky se ha encargado de ilustrar esta dificultad en El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 7ª edición, Madrid, Trotta, 2007, pp. 93 y siguientes.
13 De acuerdo con Riccardo Guastini, por “constitucionalización del ordenamiento jurídico” podemos entender “un proceso de transformación de un ordenamiento, al término del cual, el ordenamiento en cuestión resulta totalmente ‘impregnado’ por las normas constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz
social. El neoconstitucionalismo genera una explosión de la actividad judicial y comporta o requiere de algún grado de activismo judicial, en buena medida superior al que se había observado anteriormente.
En México desde hace mucho tiempo hemos tenido una forma de sistematizar los precedentes judiciales que se llama “jurisprudencia”, no entendida al modo tradicional como la ciencia del derecho, sino como el precedente judicial vinculante, que debe ser observado para la resolución de casos análogos que se vayan presentando en el futuro.
La importancia de la jurisprudencia entendida en el sentido que se acaba de enunciar, puede resumirse en los siguientes puntos, que sin ser los únicos dan muestra suficiente de tal relevancia:
1. La norma jurisprudencial permite al juzgador trasladar la típica generalidad y abstracción de la ley hacia la concreción del caso concreto, puesto que aún sin ser tan particular como la propia sentencia, representa un acercamiento importante a las cambiantes necesidades del momento. En este sentido, la norma jurisprudencial con frecuencia hace de puente entre las normas típicamente generales —la ley, el reglamento, el tratado, etc.— y la norma particular y concreta que resuelve un caso controvertido —la parte dispositiva o resolutiva de la sentencia—,14 sirviendo así para orientar, o en ocasiones determinar, la conducta del órgano jurisdiccional.
La mencionada actualización de la norma general que realiza la jurisprudencia permite al juez estar en contacto con las necesidades sociales que se han debido atender en otros casos anteriores, así como impulsar y dar cauce a nuevas inquietudes de la sociedad a través de la innovación jurisprudencial.15
2. En conexión con el punto anterior se puede sostener que la jurisprudencia presenta hoy en día mayor agilidad reguladora que la labor del legislador, ya que el surgimiento de los criterios y precedentes jurisprudenciales se verifican con más
de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así como las relaciones sociales”, Estudios de teoría constitucional, 3ª edición, México, IIJUNAM, Fontamara, 2007, p. 153.
14 Bulygin, Eugenio, “Sentencia judicial y creación del Derecho” en Alchourrón, Carlos E. y Bulygin, Eugenio, Análisis lógico y derecho, Madrid, CEC, 1991, pp. 335 y ss.
15 “El estudio de la posibilidad de promover cambios sociales a través del derecho se ha concentrado generalmente en la creación de normas jurídicas por los órganos legislativos. Sin embargo, la aplicación que los jueces hacen de las normas jurídicas a casos concretos no tiene menos relevancia en cuanto a las posibles consecuencias sociales” Nino, Carlos S., Introducción al análisis del derecho, Barcelona, Ariel, 1983, p. 302. El mismo autor afirma que “Los jueces tienen influencia sobre los cambios sociales, conteniéndolos o estimulándolos, no sólo a través de a reformulación de las normas jurídicas generales, sino también mediante el control de los procedimientos judiciales”, idem, p. 303.
prontitud y rapidez que las decisiones de los parlamentos u órganos legislativos que actualmente están agobiados por tantas funciones distintas de la de crear leyes. De este modo, la jurisprudencia contribuye a completar el ordenamiento y muchas veces los criterios que se han adoptado por vía jurisprudencial se recogen posteriormente en leyes del Congreso;16 y esto no solamente se aplica a nivel del legislador ordinario sino que también se puede sostener respecto del legislador constitucional, encargado de reformar la norma suprema, pues los tribunales constitucionales, tal vez en cierta disonancia con el esquema teórico del Estado democrático, desarrollan funciones “paraconstituyentes” que permiten que la Constitución se adapte a la cambiante circunstancia histórica de cada momento.17
3. Es creadora de nuevas figuras jurídicas y modeladora de las ya existentes; esto significa, por ejemplo, que en ocasiones los tribunales encargados de la creación jurisprudencial deben crear nuevas reglas para solucionar un caso concreto, realizando una labor integradora y no meramente interpretativa del ordenamiento. Lo anterior sucede en virtud de múltiples factores que tienen que ver incluso con la concepción misma de la interpretación judicial, pero que en último término se basan en el hecho incontestable de que la realidad suele ser más rica y variada de lo que puede prever el legislador, así que el juez debe desarrollar nuevas fórmulas para hacer frente a las cotidianas necesidades de su función.18
Como acertadamente dijo un autor, “También las leyes envejecen”,19 de modo que frente a la imposibilidad de que el legislador prevea y regule todos los supuestos que pueden entrar bajo la esfera legislada de una determinada materia, la jurisprudencia debe ir creando nuevas figuras jurídicas o ajustando las ya existentes a las nuevas necesidades sociales, al menos en tanto no exista una nueva regulación por vía legislativa. Esto, que en buena medida obedece a razones de orden práctico, también se puede explicar en términos lógico-jurídicos; en palabras de Hans Kelsen, “La norma de rango superior no puede determinar en todos los sentidos el acto mediante el cual se aplica… la norma de grada superior tiene, con respecto del acto de su apli-
16 En este sentido, se habla de una función “anticipativa” de la labor jurisprudencial con respecto a las normas legislativas; vid. Mortati, Costantino, Istituzioni di Diritto Publico, tomo I, 10a. ed., Padova, CEDAM, 1991, p. 365.
17 Porras Nadales, Antonio J., “El derecho intervencionista del Estado. Aportaciones sobre un reciente debate”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 63, enero-marzo de 1989, p. 78.
18 “La jurisprudencia no sólo ha interpretado y adaptado las leyes a las cambiantes necesidades sociales sino que ha integrado y desenvuelto el ordenamiento jurídico en un complejo proceso al que no es ajena una auténtica función creadora del Derecho”, Montoro Ballesteros, A., “Ideologías y fuentes del Derecho”, en Revista de Estudios Políticos, número 40, julio-agosto de 1984, pp. 72-73.
19 Habscheid, Walther J., “Sobre la creación jurisprudencial del derecho en el Derecho Alemán”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 24, año VIII, septiembre-diciembre de 1975, p. 562.
cación a través de la producción de normas o de ejecución, el carácter de un marco que debe llenarse mediante ese acto”.20
La jurisprudencia, al realizar esta función creativa que se viene comentando, ayuda al perfeccionamiento del sistema jurídico, puliendo y delineando algunas instituciones que a veces están insuficientemente reguladas en las leyes. Tal labor se ha considerado especialmente importante en el desarrollo de la vida jurídica de cualquier país21 y “motor” de la evolución de alguna rama particular del derecho.22
4. La jurisprudencia cumple con ciertas necesidades de seguridad jurídica que indican la conveniencia y la necesidad de conocer la interpretación que le están dando los tribunales a las normas de un determinado sistema jurídico, además de dotar a esa labor interpretativa de un mínimo de uniformidad que permita tanto a particulares como a autoridades conocer los criterios interpretativos que deben ser aplicados al momento de resolver una controversia.23 Como señala Luis Díez-Picazo: “La seguridad jurídica impone que las decisiones sobre casos iguales sean también iguales y que los ciudadanos puedan en una cierta medida saber de antemano cuales van a ser los criterios de decisión que han de regir sus asuntos”.24
Expuesto de modo sintético se puede decir que la jurisprudencia contribuye a la seguridad jurídica en un triple aspecto de cognoscibilidad, uniformidad y previsibilidad según lo siguiente:
20 Teoría Pura del Derecho, trad. de Roberto J. Vernengo, México, Porrúa, 1991, p. 350; Bulygin, op. cit., p. 360. Ahora bien, como advierte el propio Kelsen, la indeterminación puede ser hecha intencionalmente. Este es el caso, por citar algunos ejemplos, de las llamadas leyes-marco, leyes-medida, leyes programa, leyes de orientación, leyes cuadro, o leyes aprobatorias de planes, tan típicas del modelo de legislador presente en el Estado social.
21 “La actuación más constructiva y creativa de los jueces en favor de la vida jurídica de un país consiste en la creación de nuevas instituciones jurídicas aún no formadas en la legislación”, Frisch Phillipp, W. y González Quintanilla, J.A., Metodología jurídica en jurisprudencia y legislación, México, Porrúa, 1992, p. 257.
22 “La jurisprudencia ha desempeñado históricamente, respecto del Derecho Administrativo, un papel auténticamente constructivo y creador, y que hoy día sigue siendo uno de los principales motores de su evolución”, Santamaría Pastor, J.A., Fundamentos de Derecho Administrativo I, Madrid, Fundación ramón Areces, 1988, p. 405. En Inglaterra, con un ordenamiento fundamentalmente basado en el sistema del case law, muchas ramas del Derecho han sido por entero producto de las decisiones de los jueces, como lo han destacado Rupert Cross y D.J.W. Harris, Precedent in english law, 4a. ed., Londres, 1991, p. 4.
23
“Los conceptos inspiradores de la jurisprudencia mexicana parten de la gran necesidad que el estado moderno tiene de estabilizar un orden jurídico mediante normas de derecho objetivo claramente interpretadas, obligatorias para los órganos judiciales”, Castro, Juventino V., Lecciones de Garantías y Amparo, 7a. ed., México, Porrúa, 1991, p. 563.
24 Experiencias jurídicas y teoría del derecho, 2a. ed., Barcelona, Ariel, 1987, pp. 242-243. El respeto al precedente “puede constituir en ocasiones el último recurso o la última garantía de racionalidad” en el proceso de discusión jurídica, Prieto Sanchís, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Madrid, CEC, 1992, p.165.
a) Permite conocer la interpretación obligatoria que le están dando los tribunales de superior jerarquía a las normas de un sistema jurídico, de modo que tanto los particulares como las autoridades tengan conocimiento de que existen unos criterios interpretativos obligatorios que deberán ser aplicados al momento de resolver una controversia,
b) Además de dar a conocer la interpretación jurisdiccional, la jurisprudencia le imprime a ésta cierta uniformidad, al depurar del sistema jurídico aquellas interpretaciones erróneas, fijando de esta forma los criterios correctos y obligatorios de interpretación,
c) Sumado a la cognoscibilidad y uniformidad, la jurisprudencia propicia la previsibilidad del comportamiento jurisdiccional, en tanto contribuye a hacer previsible que los jueces y tribunales actuarán o dejarán de hacerlo en un momento concreto y de que, en caso de que actúen, lo harán de una forma determinada y no de otra.25
5 Frente a los avatares del derecho legislado, que se encuentra sujeto a múltiples factores de carácter político que a veces lo hacen disperso y desrracionalizado,26 el derecho jurisprudencial se presenta como expresión de una racionalidad técnicojurídica en razón de las garantías que operan en todo proceso jurisdiccional. En particular, la judicatura no se encuentra, en principio, influida por los distintos grupos sociales de presión —incluyendo a los partidos políticos— ya que su función es aplicar el derecho, no satisfacer demandas sociales o diseñar políticas públicas favorables a tal o cual colectivo social,27 ni mucho menos actuar en vista de ciertos intereses electorales y de la imagen pública que puedan llegar a proyectar en su quehacer.
Este fenómeno, en una sociedad corporatista como la del presente, es muy importante y le da al derecho jurisprudencial una relevancia que de otra manera no podría tener en virtud de su falta de legitimación democrática plena en comparación con otras normas del ordenamiento.
Las resoluciones de los tribunales, para que puedan constituir jurisprudencia, deben ser por regla general materialmente jurisdiccionales, es decir, que deben ser aplicadas a los sujetos de un proceso con el fin de resolver algún punto de derecho controvertido o no, pero siempre con efectos extraorgánicos en relación al tribunal que dicta la resolución. Esto es debido a que, en principio, no tendría demasiado sentido que se estableciera jurisprudencia en alguna cuestión que únicamente interese a la administración de los tribunales —resolución de tipo materialmente administrativa— o en relación con normas de organización interna de los mismos, como pueden ser
25 Díez-Picazo, L.M., “El precedente administrativo”, en Revista de Administración Pública, número 98, Madrid, mayo-agosto de 1982, p. 13; Otto, Ignacio de, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, 2a. ed., Barcelona, Ariel, 1989, p. 290.
26 Ver al respecto la obra colectiva La proliferación legislativa: un desafío al Estado de derecho, Madrid, Civitas, 2004.
27 Porras Nadales, op. cit., p. 79.