

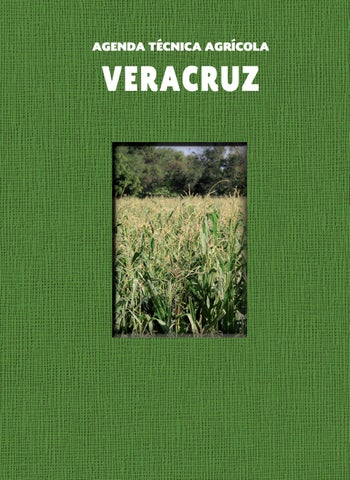



Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sagarpa
Mtro. Jorge Armando Narváez Narváez
Subsecretario de Agricultura, sagarpa
Lic. Ricardo Aguilar Castillo
Subsecretario de Alimentación y Competitividad, sagarpa
Mtro. Héctor Eduardo Velasco Monroy
Subsecretario de Desarrollo Rural, sagarpa
Mtro. Marcelo López Sánchez
Oficial Mayor de la sagarpa
Dr. Luis Fernando Flores Lui
Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, inifap
Lic. Patricia Ornelas Ruiz
Directora en Jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, siap
MVZ Enrique Sánchez Cruz
Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, senasica
Dr. Jorge Galo Medina Torres
Director General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo, sagarpa
La sagarpa extiende un reconocimiento especial a quienes con su visión, conocimiento, experiencia y trabajo hicieron posible la tarea de generar una Agenda Técnica para cada entidad federativa de México:
Coordinación General de la Obra
Ing. Óscar Pimentel Alvarado
Ing. Salvador Delgadillo Aldrete
Producción Ejecutiva
MVZ Enrique Sánchez Cruz
Dr. Luis Fernando Flores Lui
Colaboradores
Dr. Pedro Brajcich Gallegos
Dr. Eladio Heriberto Cornejo Oviedo
Dr. Bram Govaerts
Dr. Jesús Moncada de la Fuente
Dr. Sergio Barrales Domínguez
Lic. Patricia Ornelas Ruiz
Dr. Raúl Obando Rodríguez
Dr. Jorge Galo Medina
Map. Roxana Aguirre Elizondo
Dr. Luis Reyes Muro
Ing. Ceferino Ortiz Trejo
Ing. Saúl Vargas Mir
Montserrat González Salamanca
Maribel Morales Villafuerte
Lic. Víctor Hugo Rodríguez Díaz
César Abel Mendoza Ruíz
Blanca Estela Sánchez Galván
Soc. Pedro Díaz de la Vega García
Lic. Francisco Guillermo Medina Montaño
Agenda Técnica Agrícola de Veracruz
Segunda edición, 2015.
© Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Av. Municipio Libre 377. Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, México, D.F.
ISBN volumen: 978-607-7668-42-8
ISBN obra completa: 978-607-7668-11-4
Impreso en México
Fotografías: SAGARPA, INIFAP, CIMMYT y UACH.
Cartografía: INEGI, SIAP.


El extensionismo es uno de los pilares del campo justo, productivo y sustentable que día a día nos esforzamos en construir desde el Gobierno de la República con la fuerza de millones de productores que tienen la noble tarea de producir los alimentos que consumen sus compatriotas.
Como lo instruye el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, no se trata de administrar sino de transformar. El conocimiento y las mejores prácticas deben estar al alcance de todos los productores, atendiendo el contexto en que cada uno vive, las circunstancias a las cuales hace frente para obtener frutos de su labor y para mejorar su calidad de vida.
Durante generaciones enteras, nuestros hombres y mujeres del campo han resistido el clima, han mirado el cielo en espera de la líquida respuesta a sus plegarias, han explorado desafiantes caminos para hacer de su modo de vida un mejor modo de vivir. Todo ese conocimiento está hoy al alcance de la mano en esta Agenda Técnica Agrícola.
Al conocimiento empírico acumulado se suma la investigación, la metodología y la tecnología que la sagarpa ha promovido por medio de instituciones como el inifap, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Centro
Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (cimmyt) y el Colegio de Posgraduados. Esto es a lo que llamamos Sinergia para la transformación del campo.
Nuestro campo también se nutre del conocimiento colectivo. Se nutre de la importancia de conocer el significado del viento y el olor de la tierra; de la importancia de conocer más para mejorar las prácticas y hacer rendir el trabajo, de la importancia de comprender, compartir y transformar…
El conocimiento sólo es útil si se usa en las tareas cotidianas. Esta Agenda Técnica Agrícola busca primordialmente ser útil para los héroes anónimos cuya responsabilidad toma dimensión tras un largo camino recorrido, cuando cada persona transforma su esfuerzo en el alimento y este en la energía con que México se mueve… …estamos aquí para Mover a México.
Lic.
José Eduardo Calzada
Rovirosa Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Ubicación geográfica
Ubicado en la costa del Golfo de México. Al norte 22°28’, al sur 17°09’ de latitud norte; al este 93°36’, al oeste 98°39’ de longitud oeste.
Superficie
72,815 kilómetros cuadrados y cuenta aproximadamente con 700 kilómetros de litoral.
Límites
Al norte con Tamaulipas; al oeste con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla; al sur con Oaxaca y Chiapas; y al este con Tabasco.
Orografía
Se configura por la Sierra Madre Oriental, Sierra Volcánica Transversal y la Sierra Madre del Sur. La primera, que cruza por el norte del estado, recibe localmente los nombres de Sierra de Huayacocotla o de Otontepec. En la parte central se localizan las sierras de Zongólica, Teziutlán y Huatusco.
En Veracruz existen dos volcanes: El Pico de Orizaba que con 5,747 metros de altura constituye la cima más alta del país y el Cofre de Perote con 4,282 metros.
Hidrografía
Veracruz cuenta con numerosos ríos que desembocan en el Golfo de México: el Tamesí, Pánuco, Tempoal, Chicayán, Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, Actopan, La Antigua, Jamapa, Atoyac, Cotaxtla, Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonalá y Blanco. Además, tiene varias lagunas entre las que sobresalen las de Catemaco, Alvarado, Chairel, Tortugas y Tamiahua.
Clima y temperatura
El clima es tropical cálido con una temperatura media anual de 25.3 °C y precipitación media anual de 1,500 milímetros. Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero se presenta el fenómeno conocido como “norte”, que son rachas de viento que alcanzan velocidades de entre aproximadamente 50 y 130 kilómetros por hora. En algunas ocasiones la temperatura desciende varios grados, aunque su duración es breve; de uno a tres días.
Indicadores socioeconómicos
Población: 7,643,194 habitantes, 6.8% del total del país.
Distribución de población: 61% urbana y 39% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22%, respectivamente.
Escolaridad: 7.7 años (segundo de secundaria); 8.6 el promedio nacional.
Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 9 de cada 100 personas. A nivel nacional 6 de cada 100 personas hablan lengua indígena.
Sector de actividad que más aporta al pib estatal: Industrias manufactureras; destaca la producción de alimentos, bebidas y tabaco.
Aportación al pib nacional: 4.7%.
División política
La entidad está formada por 210 municipios.
Centros de población más importantes
Los cinco centros de población más importantes son Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica de Hidalgo y Córdoba.
Datos históricos
Desde el año 6,000 a.C. se tienen los primeros vestigios humanos y materiales en la región veracruzana. Sin embargo, es hasta 1,500 a.C. cuando la cultura Olmeca se conforma integralmente.
Durante la época prehispánica, el territorio veracruzano fue habitado principalmente por tres grandes culturas: huasteca, totonaca y olmeca; las que dejaron vestigios de importantes centros ceremoniales, entre los que sobresalen los situados en la Huasteca Veracruzana, el Tajín en Papantla, Cempoala en la población con el mismo nombre y Tres Zapotes en la región de Los Tuxtlas.
La conquista española tuvo su inicio al momento del desembarco de la expedición encabezada por Juan de Grijalva, en San Juan de Ulúa, hecho que sucede en 1518; posteriormente en 1519, Hernán Cortés fundó la ciudad de Veracruz, bautizándola con el nombre de Villa Rica de la Vera Cruz, primer ayuntamiento mexicano.
En 1600, en terreno veracruzano se da el primer brote de insurrección contra la Corona española, encabezado por el negro Yanga; éste y su gente son salvajemente reprimidos.
En 1924, se reconoce al estado de Veracruz como parte de la Federación y en 1825, se aprueba la Constitución local.
Escudo del estado
De estilo castellano, se apoya en un motivo medieval que no acusa significación alguna como lo hace constar la heráldica, la cual sólo toma en cuenta los atributos que existen de la orla del centro.
Dicho escudo es cortado en dos campos: el superior, en esmalte verde y el inferior en azul, coronado por una cruz roja, teniendo escrita sobre brazales superiores la palabra latina vera (verdadera).
En el campo verde y con esmalte oro, aparece un torreón con dos almenas: en el campo azul se destacan, con esmalte blanco, las dos columnas de Hércules (simbolismo netamente hispano), cuyo lema plus ultra viene grabando sobre las cintas que la ciñen.
La orla de oro está tachonada con trece estrellas de esmalte azul de cinco puntas cada una.
Personajes ilustres
Sebastián Lerdo de Tejada (1823-1889): Nació en Xalapa. A la muerte de Benito Juárez fue nombrado presidente interino. En ese mismo año (1871) se llevaron a cabo elecciones, resultando electo presidente de la República. En 1873 se elevaron a la categoría de constitucionales las Leyes de Reforma.
Otros distinguidos veracruzanos: Jesús Reyes Heroles, Ignacio de la Llave, Heriberto Jara, Francisco Díaz Covarrubias, Erasmo Castellanos, María Enriqueta Camarillo, Salvador Díaz Mirón, Francisco Javier Clavijero y Agustín Lara.
Fuente: inegi, siap.


Descripción
Paquetes tecnológicos desarrollados para el rescate, multiplicación y preservación de especies de agave.
Antecedentes
En México, la Universidad Autónoma Chapingo ha sido pionera en la aplicación de la biotecnología vegetal, y los paquetes tecnológicos desarrollados han tenido reconocimiento internacional. El cultivo in vitro de células y tejidos vegetales y su aplicaciones en la agricultura han sido una herramienta muy exitosa que permite el rescate, la multiplicación y la preservación de innumerables plantas, que al ser explotadas de manera indiscriminada están en riesgo de extinción, amenazadas o con protección especial. Un caso específico son los agaves, recurso del que casi 70% de las poblaciones del mundo se concentra en México y al que la sobreexplotación y el ataque de plagas y enfermedades han situado en vías de extinción, como es el caso de las especies Agave tequilana Weber y Agave salmiana o manso.
Problemática a resolver
El laboratorio de cultivo de tejidos del Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Fitotecnia, cuenta con protocolos que –como paquetes tecnológicos completos con base en formulaciones–, pueden aplicarse para el rescate, multiplicación masiva y preservación in vitro de plantas de agave. El objetivo se plantearía en
utilizar plantas bien caracterizadas de acuerdo con su uso potencial, dirigiéndolas hacia un aprovechamiento más inteligente y racional una vez establecidas en el campo.
Recomendaciones para su uso
Ofrecer a los productores, la creación o el establecimiento de infraestructura de laboratorio e invernaderos para la producción y el establecimiento de plantas, ya sea mediante el acondicionamiento de áreas ya existentes como laboratorios o la edificación de espacios específicos. Necesariamente se debe contar con el apoyo de asociaciones de productores o empresas relacionadas con el manejo industrial de este tipo de plantas.
Ámbito de aplicación y tipo de productor
Principalmente empresas productoras de destilados y bebidas fermentadas, así como asociaciones de productores de tequila y pulque; en este último caso, se involucrarían asociaciones de productores y empresas de los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, cuyas superficies beneficiadas sumarían varios millones de hectáreas.
Disponibilidad
Se dará apoyo técnico y científico en capacitación, así como para crear o modificar infraestructura de laboratorios e invernaderos. Existe también la disponibilidad de paquetes tecnológicos (protocolos) para la micropropagación de plantas de diferentes agaves.
Inversión estimada
Dependiendo de la estrategia de trabajo, pueden considerarse inversiones para crear o modificar áreas para establecer laboratorios o invernaderos. Dependiendo de las características de cada proyecto, se hace un estimado de tres hasta 12 millones de pesos, con operatividad financiera de tres a cinco años, y resultados previstos en producción de plantas desde el primer año y resultados óptimos a los tres años.
Resultados
• Creación de infraestructura de laboratorio e invernaderos, propicia para la producción de plantas.
• La factibilidad de producción masiva de plantas in vitro con calidad genética y varietal, en la que se incluya el diagnóstico y la certificación fitosanitaria.
Impactos esperados
• Capacitación técnica y el adiestramiento de técnicos.
• Creación y establecimiento de infraestructura de laboratorio e invernaderos.
• Aplicación de protocolos para la obtención y multiplicación de plantas de agaves o de otras especies vegetales socioeconómicamente importantes.
• Incremento del interés de las empresas demandantes de protocolos in vitro para el desarrollo en la obtención de plantas.
José
Luis Rodríguez de la O


Introducción
En el estado de Veracruz, alrededor del 90% de la superficie arrocera se siembra en condiciones de temporal, por lo que frecuentemente se presentan periodos de sequía durante el desarrollo del cultivo, lo cual puede afectar el rendimiento de grano, cuyo promedio en los últimos 10 años bajo estas condiciones es de 3.987 toneladas por hectárea. El cultivo también es afectado por malezas, plagas y enfermedades, que requieren un control oportuno y eficiente para que pueda manifestar su máximo potencial de rendimiento. Debido a que hasta recientemente la importación de arroz palay estaba libre de aranceles, los molineros preferían comprar grano importado barato al grano producido en el país, lo que ocasionó que la superficie sembrada con arroz de temporal en la entidad se redujera fuertemente, pasando de 10,145 hectáreas en 2007 a 2,570 hectáreas en 2013. Con la reciente aprobación de un arancel al grano de arroz importado, es posible que la superficie sembrada se incremente, al haber mayor demanda del grano nacional por parte de los industrializadores. En este escrito se describen las prácticas agronómicas recomendadas para la producción de este cultivo en condiciones de temporal.
Preparación del terreno
Se recomienda realizar el barbecho durante los meses de marzo o abril a una profundidad de 30 centímetros. Posteriormente se sugiere dar dos o tres pasos de rastra, dependiendo de la textura del terreno.
Cada rastreo debe realizarse en sentido perpendicular al anterior. La nivelación o empareje se realiza con un tablón o viga de madera jalado por un tractor con la finalidad de evitar encharcamientos y reducir el tamaño de terrones. En terrenos con topografía irregular, se sugiere construir bordos siguiendo curvas de nivel de acuerdo a la pendiente del terreno.
Las características de las variedades recomendadas para las siembras de temporal se indican a continuación:
Milagro filipino. Esta variedad no liberada por el inifap tiene una altura de planta de 90 centímetros y un ciclo vegetativo de 140 días. Es susceptible a sequía y piricularia. Su grano es oblongo medio, presenta un alto porcentaje de “panza blanca”, tiene una recuperación de granos pulidos enteros de 45.9%, y su rendimiento promedio es de 4.5 toneladas por hectárea.
El Silverio. Variedad liberada por el inifap con altura promedio de 91 centímetros y ciclo de 130 días a cosecha. Es tolerante a piricularia y a la mancha café. Su grano es oblongo medio con una pequeña “panza blanca”, tiene una recuperación de granos pulidos enteros de 55.1%, y su rendimiento promedio es de 5.8 toneladas por hectárea.
INIFLAR RT. Esta variedad de reciente liberación por el inifap tiene una altura de 100 centímetros y un ciclo vegetativo de 127 días. Es resistente a la piricularia y al manchado del grano. Su tipo de grano es delgado mediano y tiene una recuperación de granos pulidos enteros de 52%; su rendimiento promedio es de 6 toneladas por hectárea.
Época, forma de siembra y cantidad de semilla
Para la zona centro del estado, la época de siembra recomendada es del 15 de mayo al 30 de junio, y para la zona sur, hasta el 15 de julio. Las siembras a “chorrillo” se hacen en surcos separados a 30 centímetros, y requieren 100 kilogramos de semilla por hectárea, mientras que para las siembras al voleo, se utilizan 120 kilogramos de semilla por hectárea. Después de esparcir la semilla sobre el terre -
no se pasa una rastra ligera para cubrirla. Es conveniente que antes de sembrar se realice una prueba de germinación a la semilla, con objeto de asegurar una población adecuada de plantas en el campo.
Se sugiere aplicar la dosis 92-46-00 de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. El Fósforo debe aplicarse antes de la siembra o después del primer rastreo para incorporarlo con el segundo. La dosis se puede cubrir con 100 kilogramos de superfosfato de Calcio triple por hectárea. El Nitrógeno se aplica en dos partes iguales: la primera entre los 30 y 35 días de la nacencia en la etapa de amacollamiento y la segunda de 30 a 35 días después de la primera, cuando comienza la diferenciación del primordio floral. Para cada aplicación se utilizan 100 kilogramos de urea por hectárea. Para que el cultivo aproveche mejor los nutrimentos, es necesario que esté libre de malezas antes de la fertilización y que el terreno esté húmedo.
El control de zacates anuales, en postemergencia se realiza con Surcopur (Propanil) de 6 a 8 litros por hectárea, Regiment (Bispiribac-Sodio) a 28 gramos por hectárea o Clincher (cihalofop-butilo) a 1.75 litros por hectárea, mientras que para zacates perennes como el zacate Johnson, se recomienda Furore Super (Fexoxaprop-etil) de 1 a 1.5 litros por hectárea o Regiment a 28 gramos por hectárea. El Surcopur y el Regiment pueden mezclarse con Hierbamina (2,4-D) para controlar conjuntamente a las malezas de hoja ancha y ciperáceas anuales, pero el Clincher y el Furore Súper no deben mezclarse con Hierbamina. Se recomienda realizar la aplicación cuando la maleza esté pequeña y el terreno tenga buena humedad. Como no son herbicidas residuales, generalmente es necesario realizar una segunda aplicación. Por lo anterior, es recomendable aplicar en postemergencia temprana (alrededor de 10 días después de la emergencia de la maleza) la mezcla de cualquiera de los tres primeros herbicidas con Command (Clomazone) a 1.33 litros por hectárea o Prowl (Pendimetalina) a 4 litros por hectárea, ya que tienen efecto residual y en condiciones adecuadas de humedad, pueden controlar la maleza con
una sola aplicación. Se recomienda agregar un surfactante no iónico a 250 mililitros por cada 100 litros de agua.
Control de plagas
En la fase vegetativa, las principales plagas son los gusanos defoliadores, como el soldado y el falso medidor. Las doradillas y loritos verdes son de importancia económica cuando atacan las plántulas. Para el control de todos los insectos indicados anteriormente, se recomienda la aplicación de Lorsban 480 (clorpirifos) a 750 mililitros por hectárea. En la etapa reproductiva y de madurez del grano, el principal problema es la chinche café, que ocasiona la destrucción de los órganos de reproducción y causa el avanamiento y el manchado del mismo. Para su control se sugiere aplicar Malathión 1000-E (malation) a 1 litro por hectárea o Lorsban 480 a 750 mililitros por hectárea.
Prevención y control de enfermedades
La principal enfermedad es la piricularia o quema del arroz que se presenta en cualquier etapa fenológica del cultivo, tanto en el follaje como en las panículas. Su presencia es favorecida por la aplicación de cantidades excesivas de fertilizante nitrogenado, altas densidades de población, alta concentración de rocío y días nublados sin lluvia. Para evitar o reducir sus daños, se sugiere sembrar variedades con tolerancia a la enfermedad, como El Silverio o INIFLAR RT. En variedades susceptibles como Milagro filipino, su control se puede realizar mediante la aplicación de Tecto 60 (Tiabendazol) en dosis de 1 litro por hectárea, o Promyl (benomilo) a 400 gramos por hectárea.
Cosecha
Se debe iniciar cuando el grano esté completamente maduro y tenga una humedad del 19 al 22%, con la cual se obtiene la mayor recuperación de granos enteros en molino. En este estado, las panículas tienen un color paja o dorado y están inclinadas por el peso del grano.
Valentín Esqueda Esquivel Diana Uresti Durán

Preparación del terreno
Limpieza del terreno: Es una labor inicial y consiste en desmontar el terreno, dejando los árboles que puedan servir como sombra, colocando todo el material vegetativo en forma transversal a la pendiente para proteger el suelo y facilitar el trazado.
Ahoyado: Después del trazo y colocación de estacas, es necesario hacer el hoyo para el momento del trasplante. Los hoyos deben hacerse de 30 por 30 centímetros de ancho, por 30 centímetros de profundidad. Así se garantiza un buen espacio para el desarrollo de raíces.
Trasplante: Cuando las plantas de café alcanzan una altura entre 15 y 20 centímetros, aproximadamente de seis a ocho meses de edad, es indicativo de que están listas para su trasplante.
Época de siembra
Desde el inicio de las lluvias hasta septiembre.
Métodos y densidad de siembra
Densidad: 3,333 plantas por hectárea (2 por 1.5 metros; porte bajo). 2,000 plantas por hectárea (2.5 por 2 metros; porte alto). El espaciamiento de 2 por 2 metros es un tanto neutral; podría implementarse tanto para variedades de porte alto, como de porte intermedio. La densidad y distancia de plantación de los cafetos dependerá de la variedad y el tamaño de la superficie
del predio. La técnica propuesta es el arreglo en “tresbolillo” de las especies componentes del sistema.
Sombra definitiva: 133 árboles por hectárea con espaciamiento de 10 metros por 7.5 metros. Las especies de sombreado más recomendables son chalahuite, jinicuil, cedro rosado, grevilea, tempesquistle, bienvenido (tapirira mexicana), pino, ixpepe, entre otras forestales maderables y frutales arbóreas.
Variedades
Garnica, Caturra, Catuaí. En ambientes que favorecen la presencia de roya anaranjada, sembrar sólo variedades de la familia de los catimores (Oro azteca, Costa Rica 95 o Colombia). También pueden sembrarse selecciones de variedades de porte alto como Typica, Bourbón y Mundo novo, procurando espaciamientos que den como resultado densidades con alrededor de 1,600 cafetos por hectárea.
Fertilización química
La fertilización se hace de acuerdo con la edad del cafetal.
Control de arvenses
Dos a tres chapeos a 10 centímetros del suelo, en los meses de marzo, junio-julio y octubre-noviembre.
En plantaciones recién establecidas, en etapa de crecimiento, se requieren el doble de limpias, es decir, entre 6 y 8 chapeos. En situaciones extremas de invasión de la maleza, aplique Glifosato en dosis de dos litros de producto comercial por hectárea.
Manejo del cultivo
Manejo del tejido productivo. Poda selectiva de ramas a partir del año cinco. Realizar la práctica de marzo a mayo.
El rejuvenecimiento de cafetos se realiza después de 7 u 8 ciclos de cosecha. Se corta el tallo principal de la planta a 1.2 metros de altura, y todo el tejido lateral (ramas), se corta de entre 20 y 30 centímetros a partir del eje principal (poda esquelética).
Después de otros siete u ocho ciclos de cosecha, a partir de la poda esquelética, se renueva el tejido productivo mediante “poda bandola” o “poda pulmón”, cortando el eje principal a 70 centímetros de altura y dejando de cuatro a seis pares de ramas en la base del tallo principal (“la crinolina”). Cuando la plantación empiece a decaer en su producción, después de la poda bandola, se realiza la “poda severa” o “recepa”. Toda práctica de poda, se realiza entre marzo y mayo. Una vez que se ha realizado esta serie de prácticas de renovación del tejido productivo, debe planearse la renovación del cafetal, ya sea de manera paulatina y sistemática, o bien de manera total en un solo ciclo.
Manejo de plagas y enfermedades
Broca: Se aplica el manejo integrado para regular las poblaciones desde el inicio del llenado de fruto (junio).
• Control biológico (B. bassiana): Se realizan dos aplicaciones, la primera entre junio y julio y la segunda en septiembre.
• Control cultural: Consiste en recolectar todos los frutos residuales de la cosecha (granos caídos y abandonados en la planta al finalizar la cosecha) y sumergirlos en agua a ±60 °C durante 5 minutos.
• Control ecológico: Consiste en el uso de trampas “hampei”.
Se distribuyen 16 trampas por hectárea y se reemplaza el semioquímico cada ocho días. Las trampas se manejan solamente en el periodo intercosecha (abril a junio).
Enfermedades
Roya: Para su control se usan variedades resistentes como oro azteca, Costa Rica-95, Colombia y otros catimores, así como podas en tejido productivo.

Introducción
Cedro rojo (Cedrela odorata L.), después de la caoba, es la especie forestal más importante en México debido a las excelente cualidades de su madera. El cedro rojo se ha empleado desde hace muchos años para el establecimiento de plantaciones, gracias a su rápido crecimiento, facilidad de producción en el vivero, la adaptabilidad a diferentes suelos, condiciones climáticas y alta tasa de crecimiento en sistemas agroforestales. Cedrela odorata se distribuye ampliamente en toda Mesoamérica, y se encuentra de forma natural en los tipos de vegetación: bosque húmedo tropical, bosque húmedo subtropical y bosque seco tropical. Su rango de distribución natural va desde las vertientes del Golfo y Pacífico de México hasta Bolivia y el norte de Argentina y el Caribe.
Producción de planta en vivero
De acuerdo con las nuevas normas de semarnat, tanto la semilla como la planta que se produzca en los viveros forestales debe estar certificada. Esto quiere decir que la semilla debe provenir de árboles sobresalientes y bien adaptados a las condiciones del sitio de plantación, además que la planta debe producirse de acuerdo a estándares que aseguren la sanidad y la sobrevivencia en campo de la plantación.
Establecimiento de la plantación
Trazo: En general se recomienda utilizar el marco real que consiste en trazar una cuadrícula en el terreno. Lo anterior indica que una plantación comercial no debe realizarse en terrenos con pendientes fuertes que dificulten la extracción futura de la madera. Las plantaciones puras pueden establecerse a 3 por 3 metros o 4 por 4 metros. En asociación con cultivos: 5 por 5 metros y 6 por 3 metros.
Sistemas agroforestales: La forma más recomendable de establecer cedro es como componente de sistemas agroforestales, es decir, donde se le asocia con café, cacao, cítricos, plátano, maíz, papaya o, en etapas avanzadas de crecimiento, a partir de los 10 años de edad de la plantación, con ganado.
Preparación del terreno
Para establecer una plantación de cedro, debe eliminarse la maleza por completo, especialmente el pasto. Si el terreno lo permite pueden realizarse labores desde subsolado, barbecho y rastra para lograr un crecimiento vigoroso inicial de la plantación.
Método de plantación
Si la planta proviene de tubete o bolsa, se excava un hoyo con un diámetro un poco mayor al cepellón y a una profundidad igual a la longitud del cepellón, dejando el cuello de la raíz de la planta a nivel del suelo, posteriormente se rellena el hoyo con la tierra antes extraída. Por último, se compacta el suelo con firmeza para evitar la formación de bolsas de aire que perjudican a las raíces de la planta. Cuando no es posible la mecanización de la preparación del terreno, se recomienda hacer las cepas más grandes, de unos 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros.
Se recomienda establecer la plantación al inicio de la temporada de lluvias.
Control del barrenador de brotes
El barrenador de brotes de cedro rojo es el causante de la ramificación excesiva y torcimiento del tronco de los árboles plantados ya
que desde pequeño es atacado por la plaga. La palomilla, de hábitos nocturnos, deja sus huevecillos en las yemas axilares de las hojas de los que al eclosionar, salen gusanos que buscan partes más tiernas de la planta para introducirse y vivir ahí. La galería que hacen dentro de la planta para vivir mata el brote y la planta responde emitiendo ramas que deforman al árbol y demeritan su valor y la calidad futura de la madera.
Entre los meses de abril y mayo de cada año, H. grandella se sincroniza con la temporada de crecimiento de los cedros, de tal manera que es también la temporada en que debe iniciarse el control preventivo del barrenador, mediante la aplicación mensual de insecticidas de contacto o del control biológico con Beauveria bassiana, Metharrizium anisopliae o Bacillus thuringiensis. Dicho control debe aplicarse durante toda la temporada de crecimiento y durante unos 3 años o cuando los arboles alcancen más de 5 metros de alto, para lograr al menos 2 trozas comerciales de 2.5 metros de largo.
Los árboles no deben ser podados dentro de los primeros 5 años de edad de la plantación, debido a que los compuestos aromáticos de los tejidos de los arbolitos atraen al insecto plaga, de tal manera que las heridas liberan dichos compuestos y aumentan el ataque del barrenador. Por otro lado, la poda de arboles jóvenes reduce su crecimiento, por lo que no es conveniente podar sino hasta después de los 5 años de edad para mejorar la forma y la calidad de la madera.
En plantaciones puras, el control debe llevarse a cabo durante el turno de la plantación, entre 2 y 4 veces por año, dependiendo del sitio. En sistemas agroforestales, el costo de esta actividad es absorbido por el manejo del cultivo agrícola. Las labores que se realizan en el cultivo benefician indirectamente a la especie forestal.
Fertilización
En las plantaciones forestales comerciales de cedro rojo se sugiere realizar una fertilización con abono granular completo 17-17-17, un
mes después de la plantación, a razón de 50 gramos por árbol. A los tres meses se realiza una fertilización con la misma dosis, particularmente a las plantas con menor vigor y crecimiento. De ser necesario, en el segundo año o tercer año, se realizará una tercera fertilización a razón de 100 gramos por árbol del mismo fertilizante.
El uso principal de la madera es para la elaboración de componentes torneados y muebles de alta calidad de uso doméstico y empresarial. Se destaca su resistencia al ataque de insectos y durabilidad natural de la madera.

Preparación del terreno y densidad de siembra
El chicozapote prospera en suelos livianos con buen drenaje, de preferencia rico en materia orgánica con pH entre 5 y 6.3, en terrenos escarpados y ligeramente inclinados. Se adapta a diferentes tipos de suelos (fluvisoles, vertisoles y litosoles, de texturas arenosas, rocosas y pesados).
Antes de plantar se deben eliminar las malezas o residuos de cosechas del terreno para facilitar la preparación del terreno, si la topografía permite el uso de maquinaria realizar un subsoleo para romper algunas capas impermeables del suelo para favorecer el desarrollo del sistema radical. Es recomendable un paso de arado y dos pasos de rastra para lograr una mayor soltura y mullido del terreno.
La densidad de plantación depende de la topografía; la variedad utilizada y el manejo de la plantación.
Densidad de árboles por hectárea
Distancia entre árboles (metros) Árboles por hectárea
Distancia entre árboles (metros)
6 × 6
7.5 × 6
8 × 4
4 × 4
4 × 2
En suelos fértiles se recomienda una alta densidad de plantación. En suelos son pocos profundos, con mediana fertilidad y pendientes moderadas a altas, se recomienda usar la densidad intermedia. En suelos pocos profundos con pendientes moderadas, se pueden utilizar bajas densidades. Las densidades de plantación baja y mediana permiten el intercalado de cultivos anuales entre las hileras.
Densidades medias en un diseño rectangular con una orientación de norte a sur en las filas, permiten obtener rendimientos mayores durante los primeros 10 años. En altas densidad los árboles se mantienen de tamaño más pequeño que en el sistema convencional facilitando el manejo agronómico y la cosecha, además se incrementan las ganancias por la alta producción.
La mejor época para el transplante es entre mayo y junio; si se dispone de riego, éste puede realizarse durante cualquier época del año. Las cepas donde se colocarán los árboles se pueden hacer con maquinaria (broca) o de forma manual (cabahoyos y palas). Las cepas deben tener dimensiones de 50 por 50 por 50 centímetros de largo, ancho y alto, respectivamente, o 50 centímetros de diámetro y 50 centímetros de profundidad si son cilíndricas Al construir las cepas, separar los primeros 30 centímetros de tierra. Ésta se deberá incorporar primero al momento del transplante para invertir la fertilidad del suelo, quedando en la parte baja el suelo más fértil y el más pobre
sobre la parte superior de la cepa. Retirar la bolsa para favorecer el desarrollo radical.
Control de malezas
Esta práctica favorece el desarrollo de los árboles durante los primeros años de crecimiento al reducir la competencia por agua, luz y nutrimentos. Además, permite reducir los costos de producción al facilitar otras prácticas de manejo.
El uso de cobertera evita la erosión, favorece una mayor infiltración al retener mayor cantidad de agua e incorporan grandes cantidades de materia orgánica al suelo, la cual sirve de alimento para las comunidades de organismos que habitan en él, que paulatinamente la degradan y la hacen disponible para el árbol.
Fertilización
Es recomendable realizar una fertilización de fondo antes de plantar el árbol, utilizando fuentes orgánicas o bien fertilizantes químicos. La fertilización consiste en depositar al fondo de la cepa de 11 a 15 kilogramos de materia orgánica completamente descompuesta y entre 450 y 900 gramos de Cal Dolomita (sólo en suelos ácidos); posteriormente, se agrega una capa de suelo entre 3 y 4 centímetros de espesor, y finalmente se coloca la planta. También se pueden utilizar 141 gramos de Fósforo, 198 gramos de la mezcla 15-15-15 de N-P-K o 85 gramos de 18-46 de N-P. En las plantaciones nuevas en las que no se realizó fertilización de fondo, y las condiciones del suelo presentan una fertilidad de media a alta, es recomendable aplicar de 2 a 4 kilogramos materia orgánica por árbol, en el perímetro de la copa. Los nutrimentos que la planta requiere en mayor cantidad son Potasio, Nitrógeno y Calcio.
Control de plagas
Varias especies de moscas de la fruta afectan a los frutos, causando daños y limitando su comercialización. Su incidencia incrementa al inicio de la época de lluvia. Para su control se recomienda el uso de trampas denominadas ‘insecticida cebo’, donde se utilizan Malatión concentrado y una proteína derivada de levadura como atrayente. Otras prácticas recomendadas es el embolsado de frutos con papel estraza. Otros métodos de control son la introducción y liberación de organismos predadores, liberación de machos estériles, aplicación de organismos parasitoides y entomopatógenos.
Otras plagas de importancia económica son los barrenadores de ramas y frutos. Los daños en los brotes pueden causar la caída de flores. Su control puede realizarse con Endosulfán 4 mililitros por litro de agua, y Cipermetrina a 2 y 4 mililitros por litro de agua.
Control de enfermedades
Antracnosis: Es considerada la más importante ya que afecta en hojas, inflorescencias y frutos pequeños.
Fumagina: Es un hongo que se alimenta de las secreciones de insectos depositadas en la superficie de la hoja, formando una capa negra.
Mancha foliar: Se presenta con mayor incidencia en los meses lluviosos. Los síntomas se presentan en las hojas maduras en forma de manchas de formas irregulares en diferentes puntos del haz, los bordes adquieren un color marrón y la parte central muestra una tonalidad blanquecina.
Cosecha
La cosecha se realiza cuando el fruto alcanza la madurez fisiológica. El principal índice de cosecha es cuando el fruto pierde la rugosidad de la superficie. El índice de cosecha más empleado es el cambio de color en la capa inmediata a la epidermis, para ello se realiza un pequeño raspado de la cáscara; si el color que presenta es verde, el fruto se encuentra inmaduro, y si es de color café-amarillento-verde claro, el fruto está listo para ser cosechado
La cosecha de los frutos ubicados en las ramas periféricas o en las partes más altas, se hace generalmente con garrochas con una canastilla en el extremo de bambú, lona o palma (tenate), evitando todo tipo de daños mecánicos. Los frutos de las partes bajas se recomienda cosecharlos con tijeras, dejando una parte del pedúnculo.


Introducción
En Veracruz, los frijoles negro, opaco y pequeño son los de mayor demanda comercial, por lo que casi todas las siembras de esta leguminosa se realizan tales tipos de grano. El fijol se siembra en alrededor de 180 municipios de los 212 veracruzanos, principalmente durante los ciclos de otoño-invierno, con humedad residual y de verano, bajo temporal. Durante los últimos 10 años, la sagarpa reportó una superficie sembrada de 35,492 hectáreas, en las que se obtuvo una producción de 21,804 toneladas y un rendimiento medio de frijol de 0.64 toneladas por hectárea. El estado no es autosuficiente en la producción de este grano y existen diversos factores que reducen los rendimientos frijol, entre los que destacan el uso de materiales criollos e introducidos, deficiente manejo agronómico, la ocurrencia frecuente de periodos de sequía y la siembra de frijol en suelos ácidos de baja fertilidad. Estos bajos rendimientos pueden incrementarse significativamente, utilizando de manera adecuada la tecnología generada por el Programa de Frijol del Campo Experimental Cotaxtla del inifap, la cual se describe a continuación.
Preparación del terreno
En terrenos planos, después de eliminar los residuos de la cosecha anterior, se sugiere barbechar el terreno a una profundidad de 25 centímetros, dar un paso de rastra si la textura es ligera y dos si es pesada y surcar con una separación de 60 centímetros. En terrenos
de ladera, no se realizan las labores barbecho, rastreo y surcado; se recomienda realizar un chapeo, para eliminar la maleza, la cual se retira del predio, y posteriormente para controlar su rebrote, se aplican 2.0 litros por hectárea del herbicida Faena (Glifosato), de 8 a 10 días antes de la siembra del frijol. En las siembras de frijol en relevo con el maíz de la región de Los Tuxtlas, se sugiere limpiar con machete o azadón los espacios entre hileras, después de realizar la dobla del maíz, o bien, aplicar 1.5 litros por hectárea de Gramoxone (Paraquat) y posteriormente dar un paso de cultivadora con tracción animal, para dejar el suelo en condiciones adecuadas, para sembrar el frijol en los costados del surco.
Épocas de siembra
En el ciclo otoño-invierno, bajo condiciones de humedad residual, se sugiere sembrar del 20 de septiembre al 20 de octubre. En el norte de Veracruz, bajo condiciones de tonalmil, del 20 de enero al 10 de febrero. En la zona sur, en áreas aledañas a los ríos, las cuales se inundan en la época de lluvia, durante los meses del 1 de noviembre al 31 de enero. En el ciclo de verano, bajo condiciones de temporal, en la región de Las Altas Montañas del centro de Veracruz, se sugiere sembrar a partir del establecimiento de las lluvias al 15 de julio.
Método y densidad de siembra
En terrenos planos, sembrar a chorrillo; en forma manual (que es lo más común), depositar 17 semillas por metro lineal, a una profundidad de 4 a 6 centímetros. En terrenos de ladera, se sugiere sembrar con espeque, en hileras o líneas separadas a 40 centímetros, depositando tres semillas cada 30 centímetros a la misma profundidad.
En el sistema de relevo con maíz, se sugiere utilizar el método anterior; se siembran dos hileras de frijol entre los surcos del maíz doblado, a una distancia de 40 centímetros entre hileras. En todos los casos, se requieren de 45 a 50 kilogramos de semilla por hectárea, para obtener una densidad de población inicial de 250,000 plantas.
Variedades mejoradas
Verdín, Negro Comapa, Negro Papaloapan, Negro Tropical, Negro inifap y Negro Jamapa, las cuales tienen adaptación a las áreas tropicales y subtropicales de Veracruz; son de planta arbustiva, grano negro, opaco y pequeño, tipo tropical y son tolerantes a las principales enfermedades que se presentan en la entidad, como: mancha angular, roya y virus del mosaico amarillo dorado del frijol.
Fertilización
Realizar análisis de suelo, para determinar las necesidades nutrimentales. De manera general, tanto en temporal, como en humedad residual, se sugiere la dosis 40-40-0 de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, respectivamente, la cual puede cubrirse con la mezcla de 87 kilogramos de fosfato diamónico (grado 18-46-0) y 53 kilogramos de urea (46% de N) por hectárea, aplicada con humedad en el terreno, en banda en siembras a chorrillo o mateada en siembras con espeque, preferentemente entre los 10 y 15 días después de nacido el frijol.
Control de malezas
El frijol debe permanecer libre de malezas durante los 30 días posteriores a la siembra para evitar pérdidas en el rendimiento. En terrenos planos, controlar mecánicamente mediante dos escardas o pasos de cultivadora, el primero a los 15 días después de la siembra y el segundo 15 días después del primero, y en forma manual con azadón si los terrenos son de ladera. Tanto en terrenos planos, como de ladera, el método más práctico y eficiente es el control químico, mediante la aplicación de herbicidas selectivos; en este caso, en terrenos con problemas de malezas de hoja ancha como flor amarilla, quelites, hierbas cenizas, leche de sapo o tronadora, con desarrollo hasta de seis hojas, se sugiere aplicar Flex (Fomesafén) en dosis de 1.0 litro por hectárea de producto comercial; si estas malezas tienen una altura de 40 centímetros, la dosis a aplicar será de 1.5 litros por hectárea. Si hay infestación de zacates anuales como zacate de agua, zacate carricillo, zacate pata de gallina o zacate pitillo con desarrollo hasta de seis hojas, se sugiere aplicar fusilade (fluazifop-p-butilo) en dosis de 1.0 litro por hectárea de producto comercial. Para un mejor
control de malezas con los herbicidas Flex y Fusilade, agregar 250 mililitros del adherente Agral plus por cada 100 litros de agua.
Durante el desarrollo del cultivo comúnmente se presentan doradilla y chicharrita, que pueden controlarse con Arrivo 200 o Ciper (Cipermetrina al 24%) en dosis de 200 mililitros por hectárea o Folimat 1000E (Omethoate) en dosis de 500 mililitros por hectárea. Si hay presencia de mosquita blanca (insecto que transmite la enfermedad del virus del mosaico amarillo dorado del frijol), puede controlarse con 1.5 litros por hectárea Thiodán 35 CE o Thionex 35 CE (Endosulfán), principalmente durante los primeros 30 días después de la siembra. Si hay infestación de babosa, puede aplicarse Matacaracol (Metaldehído al 6%), en dosis de 6 a 10 kilogramos por hectárea, o bien, realizar aplicaciones de cal hidratada entre las hileras de siembra y alrededor de la parcela.
Cosecha y trilla
La cosecha de frijol debe realizarse cuando las vainas estén completamente secas, aunque las hojas no hayan caído totalmente y parte del follaje este verde, lo cual generalmente ocurre entre los 90 y 100 días después de la siembra, tanto en siembras de humedad residual como de temporal. Las plantas se arrancan y se ponen a secar al sol, en pequeños montones en el mismo campo; cuando están completamente secas y el grano alcanza una humedad de entre el 14 y 16%, pueden trillarse manualmente mediante vareo, que es la forma tradicional, o con equipos estacionarios, para separar el grano de la paja. Es importante realizar esta actividad en forma oportuna, para evitar el ataque de plagas, que afectan la calidad física y sanitaria del grano.
Oscar Hugo Tosquy Valle Francisco Javier Ibarra Pérez

Introducción
La guanábana es nativa de América. Tiene su centro de origen las selvas Amazónicas aunque también se menciona a las Antillas y México. Los principales países productores son Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica, los cuales comercializan su producción hacia Estados Unidos. El fruto es reconocido por diversas aplicaciones en la alimentación humana ya que se puede consumir en fresco, concentrados, jugos, postres y néctares; las semillas se utilizan como insecticidas, en la industria farmacéutica últimamente se le han atribuido propiedades anticancerígenas.
Principales estados productores de guanábana en México
Preparación del terreno
De preferencia se deben seleccionar terrenos planos, al cual se sugiere dar un barbecho a una profundidad de 30 centímetros y posterior a éste dar dos pasos de rastra cruzados. En terrenos con pendientes superiores al 5%, es necesario el establecimiento de curvas de nivel, se debe evitar en lo posible, establecer plantaciones en terrenos con declive de arriba del 20%, pues dificulta el manejo del cultivo.
Épocas de siembra
Se sugiere establecer la plantación a inicios del temporal, para aprovechar la humedad que en esta época se presenta. Cuando se cuenta con sistema de riego, se puede establecer en cualquier época del año.
Método y densidad de siembra
La plantación se puede establecer a una distancia de 8 por 8 metros, con una densidad de 156 plantas por hectárea, en los terrenos arcillosos donde crece menos a 7 por 7 metros, con una densidad de 204 plantas por hectárea. Se pueden establecer densidades de hasta 666 plantas por hectárea (6 × 2.5 metros), con mayores cuidados en el manejo, principalmente en las podas.
Se recomienda que las cepas estén a 50 centímetros de profundidad y de dimensiones de 50 por 50 centímetros; antes de ser establecidas se debe agregar al fondo de la cepa un kilo de Bocashi, un poco de tierra y agregar un kilo de lombricomposta.
Clones
Se recomienda la utilización de plantas injertadas con los clones 1, 8, 9, 10 y 12, para establecer sus nuevas plantaciones, los cuales presentan características de peso promedio de fruto de entre 1.4 a 2.6 kilogramos y sólidos solubles de 13 grados Brix; sin embargo también presentan frutos esporádicos entre 2.5 y 4 kilos.
Fertilización
Para la zona central de Veracruz se recomienda aplicar la fórmula 120-60-60. Cuando la plantación es de temporal, se recomienda fraccionar la aplicación en dos épocas, la primera al inicio de la
época de lluvias y la segunda al finalizar esta temporada. Cuando la plantación tiene sistema de riego, se recomienda fraccionar en cuatro aplicaciones al año, tanto para temporal como para riego, es importante realizar la aplicación total del Fósforo en la primera aplicación; se sugiere que la fertilización se efectúe antes o durante la brotación de follaje nuevo, y después de la cosecha.
Fuentes de fertilización
Se recomienda urea (46% de N), DAP (18-46-00 N y P) y cloruro de Potasio (60% K).
Control de malezas
En las plantaciones de guanábana, los herbicidas residuales son las mejores alternativas para el control de malezas, tanto en gramíneas anuales como de hoja ancha.
Las mejores opciones para controlar gramíneas anuales son las mezclas de Diuron + Hexazinona a 1.31+0.49 kilogramos por hectárea y de Diuron más Paraquat a 0.3 más 0.6 kilogramos por hectárea; si se tiene solamente malezas de hoja ancha, su control más eficiente se logra al aplicar la mezcla de Diuron más Hexazinona. Si existen gramíneas anuales como malezas de hoja ancha, el mejor control se obtiene con la aplicación de Diuron más Hexazinona a 1.31 más 0.49 kilogramos por hectárea.
Control de plagas
Entre las principales plagas que afectan a este cultivo están el perforador del fruto, perforador de la semilla, barrenador del tronco y chinche de encaje, las cuales pueden controlarse con productos como: Malathión 1.5 litros por hectárea, Diazinon 150 mililitros por hectárea, Dimetoato 0.5 litros por hectárea, siguiendo una rotación de estos productos, para evitar resistencia del insecto.
Control de enfermedades
Entre las principales enfermedades que afectan el cultivo están la antracnosis, pudrición del pedúnculo, pudrición acuosa, fumagina, las cuales se pueden controlar con productos como: Mancozeb
tres kilogramos por hectárea, Benomilo 250 gramos por hectárea, Azoxystrobin 200 gramos por hectárea, Carbendazim un litro por hectárea, oxicloruro de Cobre 500 gramos por hectárea y Captan 2.5 kilogramos por hectárea, siguiendo una rotación de estos productos, para evitar resistencia de los patógenos.
Cosecha
La guanábana tiende a producir todo el año, sin embargo existen dos picos de producción, uno durante los meses de mayo-junio y una de menor producción durante los meses de diciembre-enero. La madurez del fruto se reconoce porque los frutos pierden el brillo y adquieren un tono mate oscuro y las espinas de la cáscara se separan y se ponen más turgentes.
Xóchitl Rosas González
Enrique Noé Becerra Leor

Preparación del terreno
Se recomienda realizar un barbecho, dos pasos de rastra y nivelación. Hecho lo anterior se procede a la medición y trazado para continuar con la construcción del bioespacio cuyas dimensiones mínimas para la producción comercial es de 1,000 metros cuadrados.
de siembra
Esta tecnología es apropiada para la siembra en el ciclo de otoño-invierno. Para lo cual el mejor periodo de siembra en charolas es desde el mes de agosto hasta octubre. A pesar de que se pueden realizar siembras hasta enero, esto ya representa un riesgo debido a que el periodo de floración y cuajado de fruto coincide con las temperaturas altas que se presentan sobre todo a partir de la segunda quincena de marzo y por el incremento en la población de mosquita blanca.
Producción de plántula
Se sugiere sembrar en charolas de poliestireno de 200 cavidades, aunque también es factible la producción de plántula en almácigos directamente en el suelo. En el caso de usar las charolas, primero se hace el llenado de las mismas con sustrato como el peat moss. Se recomienda depositar una semilla por cavidad aproximadamente a una profundidad de 5 milímetros. Las plántulas permanecerán aproximadamente 30 días en charola, tiempo en la cual alcanzan una altura de 20 centímetros, momento ideal para el trasplante.
Trasplante y densidad de población
Para llevar a cabo el trasplante, se forman las camas, ya sea manual o con maquinaria, con dimensiones de 1.2 metros de ancho de cama y una separación de 0.4 metros. Por lo que la distancia de centro a centro de cama es de 1.6 metros. La altura de la cama debe ser de 0.3 metros sobretodo en terrenos que presentan problemas de inundación y fuerte retención de humedad. Se colocan las plantas en forma de zig-zag para hacer más eficiente el uso de la luz solar, a doble hilera por cama, a una separación de 0.4 metros entre plantas y 0.5 metros entre hileras, para una densidad de 33,750 plantas por hectárea.
Variedades mejoradas
Se sugieren sembrar los híbridos: Toro F1, Torero F1, HMX2810 y Mónica, los cuales presentan frutos de tamaño mediano y grande (>125 gramos) en condiciones de manejo con fertirriego y acolchado plástico.
Fertilización
Se sugiere realizar un análisis de suelo para determinar las necesidades nutrimentales del cultivo. De manera general, se recomienda la dosis 160-80-120 de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, respectivamente, aplicada a través del sistema de fertirriego, para lo cual el total se fracciona en diez partes y de manera semanal se proporciona la nutrición al cultivo. Aunque los riegos son diarios y la cantidad varía dependiendo de la etapa de crecimiento del cultivo. Sin embargo, en la etapa de floración y cuajado de fruto se recomienda aplicar dos fertilizaciones vía foliar de micronutrientes (Brexil combi) para favorecer el cuajado y desarrollo del fruto a una dosis de 0.5 gramos por litro de agua). Es importante monitorear el crecimiento del fruto porque se puede presentar la deficiencia de Calcio la cual se manifiesta con la pudrición café en el ápice del mismo. Para solucionar esta deficiencia aplicar un mililitro por litro de agua de Poliquel Calcio.
Control de malezas
En este sistema de producción se utiliza acolchado plástico negro/ blanco, por lo que el control de malezas se reduce en los alrededores de la mata. Por lo que su control es manual y se realiza conforme se presenta la aparición de las hierbas. Sin embargo, se debe tener atención de no aplicar herbicidas alrededor del módulo de producción, dado que la planta de tomate es muy susceptible y fácilmente presente fitotoxicidad por herbicidas.
Podas y tutoreo
En este sistema de producción se debe realizar la eliminación de brotes laterales y hojas viejas por debajo del primer racimo. El desbrote se realiza cuando tienen aproximadamente 5 centímetros de longitud, para evitar que las heridas sean mayores y pudiera ser un punto de entrada de enfermedades. Así mismo, es importante la conducción de los tallos con hilo rafia que funciona como tutor y se recomienda llevarlo a cabo a partir de los quince días después del trasplante y con una frecuencia semanal.
Control de plagas y enfermedades
Mosca blanca: Confidor (0.5 mililitros por litro de agua) dos aplicaciones a los cinco y 35 días después del trasplante, dirigido al cuello de la planta.
Ácaro: Mitac (30 mililitros por litro de agua), tres ocasiones. A los 30, 45 y 60 días después del trasplante; Agrimec, (5 mililitros por litro de agua).
Minador de la hoja: Trigard (4 gramos por litro de agua), al menos dos ocasiones.
Damping off: Previcur (3 mililitros por litro de agua), dos aplicaciones durante la fase de plántula, cada quince días. Una aplicación a los 15 días después del trasplante.
Tizón temprano: Cupravit mix (un gramo por litro de agua), dos aplicaciones a intervalo de 10 días; Ridomil bravo gold (u n gramo por litro de agua), dos ocasiones. A los 40 y 50 días después del trasplante.
Cosecha
Dependiendo de la fecha de siembra, la cosecha se inicia desde la primera semana de diciembre hasta finales de abril. El corte es manual y se transporta en cajas de plástico. Se clasifica por calidad con base en el peso del fruto.

Importancia del cultivo
México ocupa el primer lugar como productor de fruta fresca de limón persa en el mundo, con una producción de 1,096,878 toneladas que se cosechan en 81,994 hectáreas y un rendimiento promedio de 13.37 toneladas. Los principales estados productores son Veracruz, Oaxaca y Tabasco. El 85% se exporta como fruta fresca y el 15% restante se procesa para jugo concentrado y mercado nacional. La alta demanda de calidad para exportación requiere de un paquete tecnológico que ofrezca incrementos en calidad de fruta así como del buen uso de plaguicidas que permitan inocuidad y sustentabilidad.
Época de induccíon y producción
Inducción floral en los meses de septiembre a octubre y se cosecha en los meses de enero a marzo, meses de mayor rentabilidad.
Variedad y portainjertos
Limón persa (Citrus latifolia), en combinación con Limón volkameriana (Citrus Volkameriana).
Componentes que requiere el árbol para florecer
Los árboles deben tener una edad mayor a los cinco años y tener las siguientes características para poder florecer: 1) brotes y hojas maduras con edad mayor a los cinco meses, 2) no tener frutos madu-
ros en el árbol, 3) árboles bien nutridos, 4) inhibición de brotación ocasionado por sequía (agosto) y posterior presencia de baja de temperatura (septiembre), 5) humedad en el suelo (inicio de nortes) y 6) poda (septiembre).
Inducción floral y cosecha
Con la implementación del paquete tecnológico en los meses de alta rentabilidad de enero a marzo, se logra que los árboles de limón persa tengan floración, amarre, crecimiento y calidad de fruta.
Fertilización química vía foliar y suelo
Fertilización foliar. Se basa principalmente en aplicar Nitrógeno y Fósforo; en los meses de septiembre, se realiza esta actividad una semana antes y una después de la poda, la dosis a emplear es urea al 2% y Fósforo al 46% aplicado en dosis al 1.0%, tratando de realizar un buen cubrimiento del follaje de los árboles de limón persa y que éstos queden a punto de goteo en ambas aplicaciones. Además durante todo el proceso de floración y crecimiento del fruto se realizan nueve aplicaciones con Nitrógeno, Fósforo, Calcio, Magnesio, Boro y elementos menores, para mejorar calidad y el tamaño de fruta.
Fertilización al suelo. La fertilización se basa principalmente en Nitrógeno y Potasio, previo análisis de suelo y foliar, considerando edad del árbol, vigor y producción de fruta extraída por hectárea, la aplicación se realiza cuando los frutos tienen un tamaño de uno a tres centímetros de diámetro.
La fertilización por árbol es de medio kilogramo de 20-10-20, en octubre con el amarre de la fruta y otro medio kilogramo con la fórmula granulada 12-10-20 con elementos menores en diciembre cuando la fruta está en crecimiento, lo anterior para mejor calidad y tamaño de fruta a cosechar.
Control de maleza
En la época de inducción floral los huertos de limón persa requieren de dos limpias, considerando tamaño de la maleza, humedad del sue -
lo, topografía del terreno y recursos disponibles. El productor deberá realizar control químico y mecánico, aplicando dos litros de Glifosato en la banda y ruedo en la zona de goteo y utilizar chapeadora para controlar mecánicamente la maleza de la calle. Evitar aplicar herbicida durante la floración y amarre de fruta.
Poda
La poda para árboles en producción requiere de dos etapas básicas, la primera en abril que considera eliminación de ramas muertas (sanidad), deschupone, despunte y aclareo central para producir follaje y la segunda considera el mismo enfoque que la anterior pero se realiza en los meses de septiembre a octubre, más la aplicación foliar de Nitrógeno y Fósforo.
Manejo de plagas y enfermedades
Las condiciones climáticas del trópico húmedo favorecen el desarrollo de diversas plagas y enfermedades, en octubre después de la poda al inicio de la brotación, se puede controlar diaphorina y pulgones con Imidacloprid 70 PH en mezcla con aceite parafínico emulsionado; durante la floración se deberá controlar la antracnosis, a finales de octubre, debiendo aplicar fungicidas (Benomilo, Azoxystrobin y Mancozeb), micronutrientes (Boro), aminoácidos y reguladores de crecimiento y otra aplicación 15 días después durante la caída de los pétalos al amarre de fruto; cuando los frutos tengan un tamaño de uno a tres de diámetro del fruto, el ácaro blanco puede afectar la calidad externa de la fruta, daño que se puede presentar a inicios y mediados de diciembre, controlándolo con azufre y cobre y en caso de reincidencia de la plaga se controla con Abamectina en mezcla con aceite parafínico, además hay que controlar plagas que se presentan en los troncos de los árboles como la escama nevada durante la época seca ya sea en abril o junio y durante la canícula en agosto, con Imidacloprid 70 PH combinado con el aceite parafínico.
El control de plagas y enfermedades se basa en monitoreo, umbral de acción, eficiente uso de plaguicidas y su rotación, evitando eliminar organismos benéficos; implementar prácticas de cultivo que bajen su presencia. Además de realizar el menor número de aplica-
ciones en dosis y épocas adecuadas reduciendo el impacto ambiental y sus efectos negativos al ser humano.
Cosecha
Los frutos alcanzan su madurez comercial entre los 100 a 120 días después de la floración, con un diámetro ecuatorial mínimo de 4.5 centímetros, coloración verde brillante y contenido de jugo de un 42%. Los frutos para cosechar se seleccionan con base en su madurez, tamaño, color, rugosidad y grosor de cáscara exigidos como fruta fresca por el mercado internacional, mercado nacional y jugueras.
Rendimiento esperado
Al aplicar la tecnología descrita, se espera una producción de alrededor de 5 toneladas por hectárea a los seis meses de haber hecho la inducción floral obteniendo una relación benéfico/costo de $2.85 pesos, por cada peso invertido lo que lo hace muy rentable.
Relación beneficio/costo en los meses de alta rentabilidad
Producción incrementada* 3.3 toneladas por hectárea
Costo de una tonelada de fruta en invierno
$14,400
Beneficio bruto de 5 toneladas 47,520
Costo de la tecnología $16,624
Diferencia
Relación b/c = $ 2.85
$30,896
* El rendimiento puede variar acorde al clima, suelo, portainjerto, época de implementación de paquete tecnológico.
Paquete tecnológico para producir limón persa en los meses de alta rentabilidad
Actividad Cantidad (aplicaciones) Productos Costo ($)
1. Inducción floral
3.
5.Control


Preparación del terreno
En el sistema tradicional, donde se requiere realizar un barbecho, el cual consiste en la roturación de la capa arable del suelo, a una profundidad de 20 a 30 centímetros; posteriormente, se recomienda dar uno o dos pasos de rastra para mullir y emparejar el suelo y surcar en sentido perpendicular a la pendiente.
Variedades e híbridos de maíz
Para la producción de maíz de grano se sugiere sembrar el híbrido H-520 de calidad normal y H-564C de alta calidad de proteína.
Densidad de población
Se recomienda establecer los híbridos y variedades anteriormente mencionados a una densidad de población de 62,500 plantas por hectárea.
Siembra manual
Surcos separados a 80 centímetros, depositando en forma alternada dos y tres semillas cada 40 centímetros, utilizando aproximadamente 20 kilogramos de semilla por hectárea.
Siembra mecanizada: Calibrar la sembradora para depositar seis semillas por metro lineal, que equivalen a sembrar de 23 a 25 kilogramos de semilla por hectárea.
Épocas de siembra
Para siembras de verano, la fecha óptima de siembra comprende desde el inicio de las lluvias hasta el 15 de julio. Siembras posteriores a este periodo se ven expuestas a mayores riesgos por falta de humedad y vientos huracanados, que provocan acame antes de que la planta llegue a su madurez fisiológica. Para siembras de riego y humedad residual se sugiere sembrar en los meses de noviembre y diciembre.
Fertilización
Se recomienda aplicar la fórmula 161-46-00, distribuida en dos aplicaciones, usando urea (46% Nitrógeno), superfosfato de Calcio triple (46% P2O5) y fosfato diamónico (18-46-00). La primera fertilización se realiza al momento de la siembra o dentro de los primeros 10 días después de la emergencia, aplicando todo el Fósforo y la mitad del Nitrógeno. La segunda fertilización se aplica a los 30 días después de la primera, utilizando la otra mitad del Nitrógeno.
Control de malezas
Puede realizarse en forma mecánica, con un paso de cultivadora entre los 15 y 20 días después de la siembra y una labor de atierre entre los 10 y 20 días después de la labor de cultivo, con el fin de acercar tierra al pie de la planta para dar mayor estabilidad, mantener un adecuado control de maleza y cubrir el fertilizante, mejorando su eficiencia. El control químico consiste en aplicar entre 2 y 3 kilogramos de Gesaprim calibre 90 por hectárea antes de que nazca el maíz y la maleza, contando con buena humedad en el suelo. Cuando no es posible aplicar el herbicida en preemergencia, se puede aplicar en postemergencia temprana, durante los primeros ocho días de la emergencia del cultivo, cuando la maleza tenga una altura de hasta 5 centímetros y exista humedad en el suelo.
Control de plagas
Para controlar plagas del suelo como gallina ciega y gusano de alambre, se recomienda tratar la semilla con Semevín, a 750 mililitros para la cantidad de semilla recomendada por hectárea. Para el control de los gusanos cogollero, falso medidor y soldado, se aplica Lorsban
480 E a 750 mililitros por hectárea, Sevín 80 pH a un kilogramo por hectárea o Arrivo 200 CE a 250 mililitros por hectárea.
Control de enfermedades
Para evitar la presencia de enfermedades como el achaparramiento y la mancha de asfalto o bacteriosis; se sugiere usar los híbridos antes mencionados con tolerancia a estas enfermedades, recomendados por el Campo Experimental Cotaxtla, ajustándose a las fechas óptimas de siembra.
Dobla y cosecha
La dobla se realiza cuando el cultivo alcanza su madurez fisiológica, aproximadamente 90 días después de la siembra; ya que con ello se disminuyen riesgos de acame del cultivo, daño por pájaros y pudriciones de mazorca. La cosecha se realiza entre los 110 y 120 días después de la siembra, cuando el grano contenga menos de 20% de humedad.


Preparación del terreno y densidad de siembra
El mango puede crecer casi en cualquier tipo de suelo. Desde el punto de vista comercial, se prefieren suelos planos o con pendiente moderadamente (0 a 5%), con textura limosa, profundos y con una capa mínima de 75 centímetros de profundidad.
De preferencia eliminar las malezas o residuos de cosechas del terreno para facilitar la preparación del suelo, favorecer el desarrollo del sistema radical y asegurar el crecimiento inicial de los árboles; además se reducen temporalmente los problemas de malezas y plagas.
El barbecho debe ser mínimo de 30 centímetros de profundidad, de preferencia un mes o más a la época de plantación. Se recomienda dar un paso de rastra para suelos ligeros y dos si es de textura pesada. Si el terreno presenta una pendiente ligera realizar la nivelación para manejar eficientemente el riego y optimizar este recurso.
El sistema de plantación puede ser marco real, rectangular o tres bolillo. Si el productor desea intercalarlo con cultivos anuales, es mejor utilizar un sistema enmarco real (10 por 10, 11 por 11 ó 12 por 12 metros) o rectangular (12 por 6, 10 por 5 y 8 por 6 metros). Si se desea tener una densidad más alta en la plantación, se deben utilizar variedades de porte bajo que pueden establecerse desde 5 por 5 metros. Para usar una mayor densidad (4 por 2 metros) se debe tener conocimiento de poda, dado que el manejo del follaje constituye un factor crítico para el éxito de la plantación.
Distancia entre árboles (metros)
x 8
x 2
x 4
x 5
x 5
x 6
x 7
x 8
x 9
x 10
Después del trazado se abren las cepas para plantar los arbolitos. Las cepas se pueden hacer con maquinaria (broca) o de forma manual (cavahoyos y palas). Las dimensiones pueden variar 40 a 60 centímetros de profundidad y de 40 a 70 centímetros de diámetro. La cepa más pequeña será para suelos más ligeros y profundos. Al construir las cepas, separar los primeros 30 centímetros de tierra. Ésta se deberá incorporar al momento del transplante, para invertir la fertilidad del suelo; quedando en la parte baja el suelo más fértil, y el más pobre sobre la parte superior de la cepa.
El mejor momento para el transplante es la época de lluvias. Si se dispone de riego, éste puede realizarse en cualquier época del año, aunque es preferible de octubre a mayo. Al momento del trasplante, se debe retirar primero la bolsa para favorecer el desarrollo de las raíces, y después colocar la planta tratando de que el injerto quede al menos a 20 centímetros sobre nivel del suelo para prevenir la pudrición de la unión patrón-injerto. Por último, compactar el suelo alrededor de las raíces y aplicar abundante agua para eliminar las bolsas de aire.
Control de malezas
Esta práctica favorece el desarrollo de los árboles durante los primeros años de crecimiento, al reducir la competencia por agua, luz y nutrimentos.
El control de maleza se puede realizar con el uso de cobertera, la cual consiste en intercalar una leguminosa entre las hileras de los árboles de mango recién establecidos o hasta cuando el dosel sea inferior a 100%. Esta práctica mejora las condiciones del suelo, pues al incrementar el contenido de materia orgánica, incrementa la presencia de microorganismos benéficos (hongos y bacterias).
Para el establecimiento de la cobertera se colocan cuatro semillas de M pruriens por metro, entre las hileras de mango a 0.8 metros entre ellas. Las guías de M pruriens deben ser podadas cuando empiecen a enrollarse en los árboles para evitar estrangulamiento e incluso muerte de los árboles. En caso de presentarse enfermedades en la leguminosa, aplicar 2 mililitros por litro de agua de Garlic (extracto de ajo). A los dos años de edad, chapear y dejarla como cubierta muerta en el suelo para su lenta incorporación, por lo que se debe establecer la cobertera cada dos años.
Fertilización
Los fertilizantes de origen orgánico proporcionan diversos beneficios, como la disminución de la erosión de suelo, el aprovechamiento del agua y la conservación de especies de la fauna edáfica. Además, mejoran las condiciones de la rizósfera de suelo, donde hay presencia de microorganismos (hongos y bacterias), que ayudan a mantener la
actividad biológica del suelo y a mejorar su estructura física, lo que deriva una agricultura sustentable y amigable con el ambiente. Se recomienda aplicar fertilizantes orgánicos en huertos de mango de la siguiente forma: 10 toneladas de lombricomposta, pollinaza o bocashi (producto elaborado con 350 kilogramos de estiércol más 100 kilogramos de pasto pangola) en huertos en producción o 5 toneladas en huertos jóvenes. Se aplica anualmente en la zona radical del árbol, al inicio de la temporada de lluvias.
Control de plagas
En la zona costera del Golfo de México, la mosca de las indias occidentales y la mosca mexicana de la fruta son las especies de más importancia económica en mango y otras especies frutales (ciruela, jobo, chico zapote, guayaba y almendro tropical). La mosca de la fruta es una plaga cuarentenaria, por lo que es la principal limitante para la exportación del mango mexicano en países desarrollados.
Las hembras ovipositan en los frutos cuando éstos alcanzan tres cuartos de desarrollo, por lo que las aplicaciones de los insecticidas orgánicos inician en esta etapa de desarrollo del fruto. Los árboles se asperjaran en tres ocasiones antes de la cosecha en un intervalo de siete días.
Bio hunter (extracto de ajo 2%, extracto de ají 3%, extracto de neem 1%, extracto de yuca 0.5%, sílice 0.5% y extracto de piretro 1.5%). Dosis 1: 1.5 litros por hectárea a 97.7% de frutos sanos; Dosis 2: 3 litros por hectárea a 98.4% de frutos sanos.
Bioinsect (azadiractina 3%, sales potásicas de ácidos grasos de coco, extracto de ajo). Dosis: 1.5 litros por hectárea a 99.2% de frutos sanos.
Garlic (extracto de ajo al 99%). Dosis 1: 3 litros por hectárea a 97.7% de frutos sanos; Dosis 2: litros por hectárea a 98.4% de frutos sanos.
Progranic alfa (alomonas vegetales 94%). Dosis: 5 litros por hectárea a 99.2% de frutos sanos.
Spintor 12 SC (spinosad al 11.60%). Dosis: 2 litros por hectárea de agua, mostró un 98.4% de frutos sanos.
El control de enfermedades con productos orgánicos beneficia al ambiente, pues las emisiones de residuos químicos no biodegradables que contribuyen al desequilibrio ecológico son menores; además, mejoran la salud de los seres vivos, y hay mayor aceptación de la fruta en el mercado.
Las principales enfermedades que pueden afectar la producción,debido a su efecto negativo en cualquier etapa fenológica son la antracnosis, roña y fumagina.
Los productos para el control de estas enfermedades son: Sulfocop (6 litros por hectárea), Garlic (3 litros por hectárea) y Biofyb (3 litros por hectárea). La aplicación se realiza en forma asperjada al follaje y frutos del árbol, cuando el fruto tiene un tamaño canica (0.5 a 1.0 centímetros de diámetro); se realizan cuatro aspersiones, con intervalos de 15 días hasta madurez fisiológica (color verde cenizo).
Adicionalmente, deben de realizarse algunas prácticas que ayudan al control, como podas de saneamiento y apertura de la copa (eliminar ramas débiles, enfermas, muertas, mal situadas o quebradas por el viento). Los cortes grandes deben cubrirse inmediatamente con pintura vinílica o cal para proteger los frutos de enfermedades. Se recomienda retirar de la parcela los frutos caídos y ramas podadas para quemarlos fuera de la huerta. Esto reduce las fuentes de inoculación y hospederos.
Otras prácticas que pueden emplearse para el control de enfermedades en frutos es el uso de embolsado 30 días después del amarre (en mango manila) con bolsa de papel estraza #14.
La cosecha se realiza cuando el fruto alcanza la madurez fisiológica, así soporta el empaque y el transporte. Particularmente para el mango manila , la cosecha se realiza en el cambio de color verde tierno o verde seco-cenizo (84 a 115 días después del amarre, tamaño perdigón o de medio centímetro). En el grupo de los petacones, la cosechase realiza cuando se observa un cambio de color verde a amarillo en la cáscara (105 a 140 días después del amarre).
La cosecha se realiza de forma manual. Generalmente, con garrochas con una canastilla en el extremo de bambú, lona o palma (tenate), evitando todo tipo de daños mecánicos.

Importancia
Futo originario del Amazonas en Brasil, país con mayor producción en el mundo. Otros países productores importantes son Colombia, Ecuador, Perú, Australia, Sudáfrica, Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos. Se consume como fruta fresca o en jugo o se utiliza para la preparación de refrescos, néctares, yogurts, mermeladas, licores, helados, pudines, enlatados, para la elaboración de cremas alimenticias, en pastelería, confitería (dulces cristalizados) y para mezclas en jugos con otros tipos de frutas como cítricos, guayaba y piña. El aceite que se extrae de sus semillas es utilizado para la fabricación de jabones, tintas y barnices, y después de refinarlo, para fines comestibles, además de su uso como tranquilizante en la industria farmacéutica.
Principales estados productores de maracuyá en México
Cultivares recomendados y preparación de viveros
Existen genotipos evaluados en el Campo Experimental Cotaxtla; del tipo amarillo sobresalen el CECOT con peso de fruto entre 98 hasta 185 gramos, con grados brix de 15.1 a 17.0 y cantidad de jugo que varía de 29 a 65 mililitros. Sobresalen también un genotipo procedente de Brasil con peso de 162 a 269 gramos, grados brix de14.0 a 15.6 y jugo de 46.2 a 93.9 mililitros y otro material procedente de Costa Rica con peso de 136 a 199 gramos, grados brix de 13.1 a 16.1 y jugo de 46 a 78.2 mililitros.
Preparación del terreno y posteado
Se deben seleccionar terrenos planos o con poca pendiente (hasta 8%), se da un barbecho a una profundidad de 0.30 centímetros y luego dos pasos de rastra cruzados. Posteriormente se trazan las camas de siembra con un ancho de 50 centímetros y un alto de 20 a 30 centímetros a distancias de 3.0-4.0 metros dependiendo de la distancia de siembra seleccionados, colocando postes de concreto o de madera de diferentes árboles como cocuite, palo mulato o neem, los cuales deben de tener un anclaje de 0.30 × 0.30 × 0.50 metros, y estar espaciados a 6 metros, colocándolos en el centro de las camas. Los distanciamientos más frecuentes son: Entre hileras de 3.0 a 3.5 metros para cultivo sin mecanización y de 3.5 a 4.0 metros para cultivo mecanizado. Entre plantas se usan distancias de 2.0 a 4.0 metros.
Para los viveros se debe utilizar una mezcla de suelo, abono orgánico y arena en proporción de (1:1:1) previamente esterilizada, la siembra se realiza en charolas germinadoras como las que se usan para el cultivo de tipo tomate o puede sembrarse en vasos de unicel o directamente en bolsas de polietileno negro. La profundidad de siembra no debe ser mayor a 2 centímetros.
Épocas de siembra
Se sugiere iniciar los viveros en el mes de enero para estar en condiciones de sembrar en marzo.
Sistemas de conducción
El cultivo debe estar en la dirección del viento, para evitar una humedad muy alta que favorezca el desarrollo de enfermedades en el fruto y en las hojas. Se recomiendan los sistemas de dos hilos, la cual consiste en colocar entre los postes dos alambres galvanizados del número 16, el primero a una altura de 2 metros y el segundo a 0.7 metros. Se pueden utilizar una o dos plantas entre poste y poste. Una vez sembradas las plantas, se guía por medio de rafia hasta alcanzar los dos alambres y se permite que se enrollen a lo largo del mismo. El sistema en “T” consiste en colocar sobre los postes principales un tronco de bambú de 2 metros, amarrado por medio de alambre y se colocan tres alambres galvanizados uno en cada extremo del bambú y otro en el centro, sobre estos alambres se puede colocar una malla de plástico o hacer una especie de red ya sea con alambres más delgado del número 16 o con rafia anaranjada que soporta mejor los rayos solares y la lluvia. Se guía a las plantas hasta la malla y acomodan las guías sobre la misma hasta que cubran completamente la misma.
Fertilización
La dosis adecuada para el cultivo en el Campo Cotaxtla es la fórmula 162-46-50 kilogramos de N, P y K, respectivamente.
Control de malezas
El cultivo de maracuyá debe permanecer libre de malezas durante los primeros 60 días después de la siembra para evitar competencia. El control se debe realizar inicialmente con azadón y posteriormente con herbicidas de contacto como Paraquat y cuando la planta esté grande usar Glifosato en dosis de un litro por hectárea.
Se efectúa al final de la producción de frutos y consiste en eliminar brotes de la planta, con el fin de mejorar la estructura, facilitar su manejo, darle forma y obtener cosecha más precoz; para ello se cortan las guías fructíferas o terciarias entre 0.30 y 0.40 centímetros de su parte de inserción con las guías secundarias; esta operación se realiza cuando la producción disminuye o cuando hay demasiado
follaje y se corre el riesgo de que se caiga la espaldera. La plantación puede durar tres años pero con buen manejo perdura hasta los cinco.
Control de plagas
En el vivero son importantes las doradillas y los gusanos defoliadores. En campo sólo son problema en los primeros 30 días las doradillas y otros insectos como las chinches, ya que perforan los frutos para alimentarse y por esto provocan heridas que pueden ser invadidas por hongos. El control se lleva a cabo mediante aspersiones de insecticidas como o Malathión en dosis de 1 litro por hectárea.
Control de enfermedades
En frutos son importantes la antracnosis, la momificación y la roña, ya que reducen el rendimiento y la calidad del fruto, estas pueda ser controladas a base de aspersiones de fungicidas como Mancozeb 2.5 kilogramos por hectárea, oxicloruro de Cobre 500 gramos por hectárea, Benomilo o Azoxistrobin 200 gramos por hectárea. La enfermedad más importante es la pudrición de la raíz ya que hasta la fecha no hay control para la misma.
Los frutos alcanzan su madurez entre los 50 y 60 días después del amarre (dos o tres meses después de la siembra), se identifica externamente por que los frutos toman una coloración verde amarillenta y 20 días después de alcanzar este punto, el fruto cae. La frecuencia de recolección debe ser diaria y debe realizarse en recipientes de poca profundidad como canastillas plásticas, con un recubrimiento interno de papel, en la recolección se debe evitar golpear las frutas; los frutos con daños externos por insectos o enfermedades se recolectan aparte para evitar la contaminación. Los rendimientos son variados según el manejo de a la plantación, por lo que pueden esperarse rendimientos desde 6 hasta 25 toneladas por hectárea.
Enrique Noé Becerra Leor Xóchitl Rosas González

Suelos
De preferencia deben ser planos, profundos, ligeramente ácidos y con buen drenaje. Sin embargo, suelos en ladera, suelos delgados con capas duras a los 30-40 centímetros, muy alcalinos, entre otras limitantes, también pueden servir, con las adecuaciones correspondientes como puede ser un portainjerto tolerante a dichas condiciones (alcalinidad, muy arcillosos o arenosos) o manejo del suelo. En los suelos delgados tipo sabana, muy arcillosos que durante el periodo de lluvias se mantienen inundados por un mes o más y en tiempo de sequía se agrietan ocasionando ruptura de raíz, se sugiere formar camellones de 60 centímetros de alto, tomando el suelo de las calles; de esta manera el arbolito no es afectado por el drenaje deficiente ni por la sequía, ya que tiene mayor cantidad de suelo para mantenerse.
El naranjo requiere al menos 800 milímetros de lluvia, de preferencia bien distribuida durante el año. Para que tenga una buena floración requiere que se acumulen 900 o más horas inferiores a 19 °C o bien, que haya 4 a 6 semanas sin lluvia. Ambas condiciones ocurren en Veracruz; la primera de ellas a partir de mediados de octubre a febrero, con lo que se provoca la floración llamada de “tiempo” en febrero-marzo y la segunda, generalmente durante los meses de marzo, abril y mayo, provocando la floración en junio o julio, cuando inicia el temporal, lo que da lugar a la producción “mayera” del
siguiente año. Las limitantes climáticas para el naranjo en Veracruz son la ocurrencia de heladas y periodos secos prolongados.
Si se cuenta con riego puede plantarse en cualquier época del año, aunque el desarrollo de la planta será un poco lento si se hace durante los meses más frescos (diciembre-febrero). Si el cultivo va a depender de las lluvias para su desarrollo, se recomienda plantar los arbolitos una vez que esté bien establecido el temporal (a partir de julio y hasta diciembre).
En terrenos en ladera puede usarse el marco real (cuadro), “cinco de oros” (cuadro con un árbol en medio), tresbolillo (triángulo) o rectángulo, dado que los árboles compiten menos por luz y aire, pues se desarrollan a diferente altura.
Sin embargo, en plano se sugiere el sistema rectangular, sobre todo si se quiere aumentar el número de árboles por hectárea para incrementar la productividad del huerto, principalmente durante los primeros 8 a 10 años. Para ello debe definirse la distancia mínima entre hileras, las cuales siempre deben orientarse de norte a sur para aprovechar mejor la luz solar. Si el huerto se maneja con tractor para labores de desmalezado u otras, debe preverse una calle libre de al menos 2.6 metros en su etapa adulta, lo que implica usar distancias de 6 y 7 metros; pero si no va a usar maquinaria, la distancia puede reducirse hasta 5 metros, tomando en consideración otros factores como el control del tamaño del árbol (copa productiva), portainjerto usado y fertilidad y textura del suelo, entre otros, factores que se describirán adelante.
La distancia de los árboles dentro de cada hilera puede ser más corta (3 ó 4 metros), de tal manera que a los 5 a 6 años de plantados puede ocurrir un traslape de copas entre árboles vecinos de la misma hilera, formando un seto; de esta manera habrá una pared de follaje del lado Este del seto, que reciba la luz solar por la mañana, y otra pared del lado oeste, que intercepte la luz solar durante la tarde.
Volumen de copa efectiva
Este concepto es muy importante cuando se trata de hacer un mejor uso del suelo y de la luz solar. El naranjo prácticamente produce sus frutos en el metro exterior de su copa, donde le da la luz solar; por lo tanto mientras más grande sea un árbol, mayor volumen de copa improductivo tendrá en su interior. Es por ello que conviene tener árboles pequeños y en mayor cantidad por hectárea, que pocos árboles muy grandes; con ello se cubre el suelo con mayor cantidad de hojas que darán mayor producción por unidad de superficie, siempre y cuando los árboles no sombreen a los árboles de hileras vecinas. Este concepto da lugar a dos sistemas de producción:
• Árboles grandes de crecimiento libre con 200 a 300 por hectárea, por ejemplo plantados a 8 × 6 metros (208 árboles por hectárea) o 7 × 4 metro (357 árboles).
• Árboles pequeños que forman setos de producción con 400 o más árboles por hectárea; por ejemplo: 6 × 4 metros (417 árboles) o 5 × 3 metros (667 árboles). En suelos pobres, delgados, con tepetate o en ladera el desarrollo del árbol es menor, lo que permite convertir esta aparente limitante de la producción, en una oportunidad para aumentar la cantidad de árboles por hectárea.
Portainjertos o patrones
Al menos el 80% de las huertas de naranjo de Veracruz tienen al patrón naranjo agrio o “Cucho”, como se le conoce regionalmente; el cual es excelente en lo que se refiere al rendimiento de frutas y calidad de las mismas, también tolera diversos factores del suelo, como son: demasiada arcilla (suelos pesados o “chiclosos”) o arena (suelos de vega), alcalinidad, acidez, medianamente tolerante a la gomosis, sequía y a drenaje deficiente, entre otros. Sin embargo, es muy sensible al virus de la “tristeza”, enfermedad que existe en el estado; razón por la cual se está cambiando por otras especies que toleren dicho virus.
Entre los patrones más comunes, tolerantes a la “tristeza” y que han tenido buen comportamiento injertados con naranjo dulce en Veracruz, están los siguientes:
Limón volkameriana: Induce mayor producción que el agrio, pero no mejor calidad, adaptable a diversas condiciones de suelo, medianamente tolerante a gomosis. Sin embargo, induce mucho vigor a la copa, razón por la cual no se sugiere usar cuando se pretenda incrementar la cantidad de árboles por hectárea, Citranges Troyer, Carrizo y C-35: Buen rendimiento y calidad de fruta, árboles de porte medio, tolerantes a gomosis, pero no toleran cantidad altas de cal activa o carbonatos totales, mayores de 3.0 y 8.5.%, respectivamente.
Mandarino Cleopatra: Rendimientos buenos, fruta de muy buena calidad, copa de porte medio, muy tolerante a la cal activa, pero muy susceptible a la gomosis y a la pudrición de raíz . Razón por la cual este patrón requiere suelos muy bien drenados.
El cultivar o variedad más importante es Valencia, conocida como “tardía”, dado que requiere un periodo de al menos 11 meses desde la floración hasta la cosecha y tiene la característica de mantenerse en el árbol 3 ó 5 meses después, siempre y cuando haya humedad en el suelo (enero-mayo). Existen cultivares de maduración intermedia como son: Jaffa, Pineapple e Imperial (octubre-diciembre); y de maduración temprana como Hamlin, Azúcar y Parson Brown (septiembre-noviembre) y Marrs, que es la más temprana de todas (mediados de agosto a noviembre) debido a su bajo contenido de acidez. La desventaja de la mayoría de las tempranas e intermedias es que se mantienen sólo dos o tres meses en el árbol, lo que no permite al productor esperar a que el precio en el mercado aumente, como ocurre con Valencia.
Se recomienda que las plantas sean de sanidad certificada, provenientes de un vivero certificado por la Dirección General de Sanidad Vegetal, ya que son plantas formadas con semillas del patrón, como las yemas de la copa, sin las enfermedades que existen en Veracruz, que son dos virus (tristeza y psorosis) y dos viroides (caquexia y exocortis).
Fertilización
Para obtener buenos rendimientos y calidad de fruta, se requiere reponer anualmente los nutrimentos que el árbol toma del suelo, de lo contrario éste se irá empobreciendo cada año. Para lograr un buen desarrollo de los árboles se requieren los 15 elementos siguientes: Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre, Boro, Zinc, Hierro, Cobre, Manganeso y Molibdeno. Las plantas toman los tres primeros del aire y del agua, y los 12 restantes del suelo.
Generalmente se fertiliza con Nitrógeno, Fósforo y Potasio, por ser los requeridos por los árboles en mayor cantidad; sin embargo, puede ser que la deficiencia de algún elemento menor, sea la causante de rendimientos bajos, y al momento de aportarlo al suelo, la producción se aumente considerablemente. Por esta razón, la mejor base para saber cómo fertilizar al naranjo son los análisis del suelo y de la hoja, pues esto da una referencia de que tan bajos o altos están los 15 nutrimentos ya mencionados.
A falta de esos análisis y en el caso de los elementos mayores, que han sido los más estudiados, se sugiere aplicar 100 gramos de Nitrógeno por cada año de edad del árbol, hasta llegar a 900 gramos a los nueve años de plantados. La cantidad por año debe aplicarse al menos en dos partes, una en noviembre y la otra en julio, iniciando el temporal de lluvias, en árboles de hasta seis años y en árboles de mayor edad, se sugiere aplicar todo el fertilizante en noviembre. El Fósforo y el Potasio deben aplicarse cada tres años (puede ser todo en noviembre), en proporción del 50% de lo que se aplique de Nitrógeno, si son suelos alcalinos; si son ácidos, aplicar Potasio en cantidad igual a la de Nitrógeno. Las fuentes más comunes de los fertilizantes son urea, sulfato de amonio, fosfato diamónico para Nitrógeno; para Fósforo son superfosfato de Calcio triple y superfosfato de Calcio simple y para Potasio, cloruro de Potasio y sulfato de Potasio.
Manejo de la maleza
Lo común es el chapeo en calles (manual, desbrozadora y chapeadora mecánica) y control químico en hileras, lo cual mantiene libre de maleza por dos y tres meses, respectivamente. Este control debe rea-
lizarse en a) noviembre (antes de fertilizar), probablemente al inicio de la formación de la flor, aún dentro de la yema; b) en febrero, momento de la floración y antes del amarre del fruto; c) junio-julio (al inicio de las lluvias), cuando ocurre un rápido crecimiento del fruto y d) septiembre, durante la maduración del fruto.
En ladera se sugiere chapear todo el terreno para no dejar al descubierto el suelo, dado que eso favorece la pérdida del suelo cuando hay lluvias abundantes (aguaceros). Si no existe la mano de obra suficiente para los chapeos, se sugiere usar herbicidas bajando la concentración de lo que recomienda la casa comercial, con la finalidad de bajar la maleza, sin eliminar su raíz.
Manejo de las enfermedades
La enfermedad más común en tronco es la gomosis, la cual se manifiesta por excreciones de goma después de iniciado el temporal de lluvias.
Control físico. Mediante la aplicación de fuego usando un soplete de gas cuya salida debe ser de un diámetro de 1 centímetro o menor, para poder dirigir la flama a la parte del tronco enfermo (color más oscuro de la corteza) durante unos segundos, y suspender cuando apenas se alcance un aspecto de tiznado.
Cirugía vegetal. Consiste en remover con una navaja la corteza afectada más 2 centímetros del tejido sano circundante y después aplicar con brocha Fosetil aluminio (60 gramos por litro de agua) o permanganato de Potasio (16 gramos por litro de agua). Debe colectarse el tejido removido, sacarse de la huerta y quemarse.
Control químico, Aplicar Fosetil Aluminio al follaje un mes y medio después de iniciada la brotación vegetativa originada por las lluvias de junio-julio.
Las principales enfermedades de la copa son:
Mancha grasienta (Mycosphaerella citri). Puede defoliar al árbol en un 50%; para controlarla debe usarse productos a base de cobre, una vez que las hojas que brotaron en junio-julio se hayan expandido; de esta manera se protege este follaje y el correspondiente a la brotación de febrero-marzo.
Antracnosis (Colletotrichum acutatum). Penetra por los pétalos de la flor cuando existe humedad por lluvias o rocíos. Es importante en la floración de febrero-marzo ya que puede tumbar el 50% o más de las flores y frutos pequeños. Su control se realiza con Benomilo, Mancozeb o estrobilurinas
Melanosis (Diaporthe citri). Daña el follaje pero es más importante porque afecta la calidad externa de la fruta. Para controlarla debe aplicarse algún producto a base a cobre, 20 y 40 días después de la caída de los pétalos. Se sugiere usar la concentración baja, de los productos indicados, sugerida por las empresas de agroquímicos.
Manejo de las plagas
Existen varias plagas que dañan al naranjo entre ellas los ácaros como el arador (Phyllocoptruta oleivora), araña roja (Panonychus citri) y el ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus), los cuales se presentan en diferentes épocas del año, pues el primero requiere de mucha humedad en el aire, por lo que en el norte del estado (Tihuatlán, Álamo, Tuxpan) presenta un pico de importancia que es en julio-septiembre, pero en la región de Martínez de la Torre, además se presenta en febrero-marzo, debido a condiciones favorables de humedad. La araña roja prefiere periodos secos y temperaturas altas (marzo-mayo) y su población baja al iniciar las lluvias de junio-julio; mientras que el ácaro blanco prefiere un ambiente fresco (febrero, noviembre). Los tres dañan al fruto, aunque el arador lo hace de una manera más importante (naranja “borrada”) y la araña roja daña al follaje, causando en ocasiones una fuerte defoliación. Existen varios acaricidas para su control como es el Dicofol, Abamectina + aceites y aceites minerales solos, entre otros. Se sugiere usar la concentración baja, de los productos indicados por las empresas de agroquímicos.
La mosca de la fruta (Anastrepha ludens). Se presenta cuando existe alimento para ella, que es cuando la fruta empieza a madurar: a partir de septiembre en las naranjas tempranas y de febrero para la ‘Valencia’ y se mantiene infestando las frutas hasta que se cosechan. Si el productor cosecha cuando la fruta alcanza su madurez comercial, no necesita combatirla; pero si
la almacena en el árbol para tratar de alcanzar mejor precio, si es necesario controlarla, pues pueda causar hasta el 30% de caída de frutos. Para su monitoreo y control se sugiere usar la estación-cebo prototipo inifap que es un bote de plástico transparente con 9 perforaciones al nivel del atrayente o cebo, para el cual se utiliza como cebo 338 mililitros del preparado sabor uva del producto Tang, al que se le añade 12 mililitros de vinagre blanco; esta trampa-cebo elimina la necesidad de utilizar insecticida en la mezcla, como en las trampas matadoras utilizadas tradicionalmente.
Plagas del follaje. Pulgón, minador y diaforina, las cuales atacan al follaje recién emergido, por lo cual se debe estar preparado desde antes de la brotación con los productos que se aplicarán para su control, para que éste sea oportuno. Actualmente el daño de los dos primeros raramente es importante. Sin embargo, la diaforina (Diaphorina citri) si afecta fuertemente al follaje y flores, además de que es un insecto que trasmite la bacteria que causa el Huanglongbing, enfermedad que se ha convertido en una amenaza mundial de la citricultura. Aun cuando la diaforina se presenta generalmente en cada brotación, es durante las brotaciones de junio a agosto cuando su incidencia es mayor. Existen diversos productos para controlar esta plaga-vector, desde los sistémicos aplicados en la base del tronco, hasta los aceites, jabones y biológicos, se deberá utilizar los productos autorizados por la sagarpa contra esta plaga.
Poda
Poda de formación. Es muy importante pues se hace en arbolitos desde recién plantados hasta los tres años y persigue formar un árbol con ramas uniformes y que no salgan de un mismo punto del tronco principal, pues cuando eso ocurre, existe concentración de agua, hojas y plagas que a la larga puede causar pudriciones y pérdida de ramas principales. Se hace un despunte para provocar que las yemas laterales broten; estos brotes o ramas también se despuntan una vez desarrollados, para que cada una de ellas forme otras ramas.
Poda de saneamiento. Consiste en eliminar, al menos cada dos años, las ramas improductivas, secas o enfermas.
Poda de rejuvenecimiento. Persigue recuperar el follaje perdido de árboles avejentados por la edad o por mal manejo y abandono; ésta es una poda severa, eliminando unos 50 centímetros exteriores de la copa o, hasta eliminando ramas gruesas, cuando el follaje es muy poco, dejando prácticamente el esqueleto del árbol. Obviamente la recuperación del follaje en tiempo está directamente relacionado con la severidad de la poda que se haga. Es recomendable hacer esta práctica durante la época de sequía para evitar pudriciones de las ramas (marzo-mayo), una vez que se ha cosechado la fruta.
Cosecha
Existe una madurez comercial del fruto, cuya referencia es la relación de azucares/acidez y que debe ser de 8.5/1, que es cuando además la fruta ya tiene un 45% o más de jugo; en Veracruz se requieren 11 meses para lograr este estado de madurez. Sin embargo, mucha de las veces la época de corte se rige por la demanda que haya de la fruta en el mercado. De esta manera, la naranja Valencia cuya madurez comercial se alcanza en febrero, puede cortarse desde diciembre (cuando el porcentaje de jugo es de 40% o menor), si hay escasez de fruta. El corte es manual y se transporta a granel. Los precios son más bajos de febrero-abril cuando hay mucha fruta y más altos de mayo a agosto, cuando existe alguna producción de fruta “mayera” y “agostera”.


Problemática a resolver
• La baja tasa de adopción de tecnologías para el cultivo de palma de aceite y, en consecuencia, rendimientos decrecientes de aceite por tonelada de racimos de fruto fresco (rff).
• Generar tecnología local para promover la palmicultura sustentable.
Recomendaciones
• Manejo adecuado del corte de hojas en poda y cosecha. Se recomienda mantener dos hojas por debajo del racimo usado y una hoja por debajo del racimo próximo a cosechar.
• Distribución de hoja de poda y cosecha. Se recomienda distribuir de manera uniforme en el lote la porción de hojas que no tiene espinas, no realizar montículos con las hojas de poda o de cosecha.
• Recolección adecuada de racimos y frutos o coyoles. Se recomienda recolectar todos los racimos y frutos sueltos al momento de la cosecha. Además de la pérdida en productividad, el no recolectar los frutos sueltos ocasiona problemas fitosanitarios y dificulta otras labores en el cultivo.
• Uso de herramientas adecuadas para la cosecha. Se recomienda la identificación, adecuación y uso de herramientas más adecuadas para el corte de racimos de acuerdo con la edad de la palma, con el objeto de mejorar el rendimiento de
la labor y facilitar el trabajo a los operarios encargados del proceso.
• Manejo oportuno de roedores en cultivos jóvenes. Se recomienda el manejo integrado de prácticas para la reducción del ataque de roedores, que pueden ocasionar pérdidas hasta de 25% de las palmas sembradas y reducir el potencial de producción.
• Cirugía de la planta. Se recomienda para la pudrición del cogollo realizar una severa cirugía de la palma de aceite.
• Compostaje. Se recomienda utilizar de mejor manera los subproductos del cultivo mediante compostas y así lograr el reciclaje de los nutrientes contenidos en las hojas que cumplen su ciclo de vida.
• Impulsar las escuelas campesinas. Ante la carencia de capacitación técnica y organizativa, se recomienda promover y establecer dichas actividades mediante las escuelas de campo o escuelas campesinas.
• Hacia la palmicultura sustentable. Es posible un manejo agroecológico del cultivo, fomentando especies vegetales nativas, principalmente leguminosas, que contribuyan al mejoramiento de las características físicas y químicas del suelo, la diversidad biológica y la protección del suelo.
Ámbito de aplicación y tipo de productor
Pequeños productores de palma de aceite así como nuevos agricultores interesados en dicho cultivo, sobre todo en los estados del sureste de México (sur de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas).
Disponibilidad
Los agricultores, que cuentan con más de 15 años manejando el cultivo de palma de aceite, cuentan con experiencias que serán el sustento para la construcción de un modelo de desarrollo con base en dicho conocimiento, adaptado a las condiciones locales. Además, se tienen la disponibilidad de contactar a despachos o agencias de innovación que cuentan con técnicos agrónomos dedicados a la capacitación y asistencia técnica en dicho cultivo.
Costo estimado
La asesoría y organización sobre el conocimiento y aplicación de la palmicultura sustentable requerirá un costo inicial de $2,500.00 para definir y acordar el proyecto a desarrollar con la organización de productores o de personas interesadas en esta innovación, aparte de los gastos de transportación y de hospedaje que se consideren necesarios para a la sede o ciudad donde se encuentre la parte interesada.
Resultados
Ante el déficit productivo de 87% para el consumo nacional de aceite de palma, se esperaría que aumente la superficie sembrada con dicho cultivo, lo cual debe acompañarse de la puesta en marcha de las plantes extractoras necesarias, para que en un futuro mejoren la economía y las condiciones de vida de los productores, especialmente de los pequeños campesinos.
Impactos
• Crecimiento de la superficie sembrada con palma de aceite sin menoscabo de la reducción de la biodiversidad.
• Conformación de cooperativas de producción y extracción de aceite de palma para su oferta a la industria.
• Reducir en un porcentaje significativo la importación de aceites y grasas provenientes del cultivo de palma de aceite.
Dr. Bernardino Mata García Universidad Autónoma de Chapingo


Introducción
El papayo Carica papaya es originario de la América tropical (México y Costa Rica), y se cultiva en los trópicos y subtrópicos más cálidos. Su fruta se comercializa principalmente para consumo local o de exportación y en menor proporción, para obtener papaína, la cual se usa en diferentes industrias alimenticias, del calzado, la industria cervecera, carnes, farmacéutica, productos de belleza y cosmética. La papaya se considera fuente de antioxidantes (carotenos, vitamina C y flavonoides), vitamina B (ácido fólico y ácido pantoténico o vitamina B5), minerales (Potasio, Magnesio, entre otros) y fibra. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial por superficie sembrada, pero es el primero en exportación de fruta, principalmente a Estados Unidos y Canadá.
Principales estados productores de papaya en México
Estados Superficie sembrada ha Superficie cosechada ha Volumen
Cultivares recomendados y preparación de viveros
Se recomiendan las variedades Cera (criolla mexicana) y Maradol (origen Cubana). La cera presenta frutos de forma esférica a ovoide con peso de 2 a 5 kilogramos; sólidos solubles de 8.6%, pulpa de color amarillo pálido y firmeza de pulpa intermedia. La Maradol es de frutos de forma alargada y cilíndrica (formados de plantas hermafroditas) y esféricos (provenientes de plantas hembras), con peso de 1.3 a 2.75 kilogramos, contenido de sólidos solubles de 8%, pulpa de color rojo y firmeza de pulpa buena. Para los viveros se debe utilizar una mezcla de suelo, abono orgánico y arena en proporción de (4:2:1) previamente esterilizada. La siembra se realiza en charolas germinadoras como las que se usan para el cultivo de tomate o puede sembrarse en vasos de unicel o directamente en bolsas de polietileno negro de 10 centímetros de diámetro y 15 centímetros de profundidad. La profundidad de siembra no debe ser mayor a 2 centímetros.
Preparación del terreno y posteado
Se deben seleccionar terrenos planos o con poca pendiente (hasta 8%); se da un barbecho a una profundidad de 20 a 25 centímetros y luego dos pasos de rastra cruzados.
Posteriormente se trazan las camas de siembra con un ancho de 50 a 75 centímetros y un alto de 20 a 25 centímetros a distancias de 3.0 metros. Los distanciamientos más frecuentes son: Entre hileras de 3.0 y plantas 1.5 metros, para lograr una población de 2,222 plantas hectárea; en terrenos de lomerío se puede usar 2.5 entre hileras y 1.8 entre plantas obteniéndose la misma densidad.
Épocas de siembra
Iniciar los viveros en el mes de abril para sembrar en mayo o junio.
Trasplante y otras actividades
Se abren hoyos de 20 centímetros de profundidad, colocándose en el fondo el cepellón de la planta, procurando que el cuello quede a ras del suelo del terreno. Procurar dar un riego a la siembra y continuar hasta el inicio del temporal. El raleo o selección de sexo se realiza una vez que la planta florece, dejándose plantas hermafroditas principalmente en el caso de Maradol y hembras y hermafroditas y un 6% de machos bien distribuidos en el caso de Cera. El deschupone consiste en eliminar los brotes laterales que emite la planta. Posteriormente se deben eliminar los frutos con deformaciones conocidas como “cara de gato”, ya que no son comerciables. El deshoje consiste en eliminar hojas para darle aireación a la plantación y mejorar la aplicación de agroquímicos.
Fertilización
En cultivos de temporal conviene realizar la primera fertilización al inicio de la temporada de lluvias (junio) cuando las plantas tienen 20 días de trasplantadas, utilizando la fórmula 150:60:100, lo que equivale aplicar 100 gramos de urea, 70 de superfosfato de Calcio triple y 60 de cloruro de Potasio por planta; la segunda aplicación se realiza a los 110 días después del trasplante. En riego la fertilización se divide en tres aplicándose a los 20, 110 y 220 días después del trasplante.
Control de malezas
El papayo debe permanecer libre de malezas durante los primeros 45 días después de la siembra para evitar competencia por luz,
nutrimentos y agua. El control se recomienda realizarlo inicialmente con azadón y posteriormente con herbicidas de contacto como Paraquat y cuando la planta este grande usar Glifosato en 1 litro por hectárea.
Las más dañinas son las virosis que ocasionan disminución de crecimiento, reducción del rendimiento y manchas sobre frutos por lo que pierden calidad y en algunos casos hasta la muerte de la planta. Para el control se usan medidas preventivas como: siembra lejos de lotes afectados, incrementar densidad de siembra, eliminación de maleza dentro y fuera de la plantación, establecimiento de barreras alrededor del cultivo, aplicación de aceites minerales, eliminación de plantas enfermas en la plantación y la plantación al final del ciclo. En flores y frutos son importantes la antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), y la denominada pico de loro (Corynespora sp y Cladosporium sp) y pudrición de frutos (Fusarium sp). Éstas pueden ser controladas a base de aspersiones de fungicidas como Mancozeb 2.5 kilogramos por hectárea, oxicloruro de Cobre 500 gramos por hectárea, Clorotalonil 2 a 3 kilogramos por hectárea, Pyraclostrobin + Boscalid, 0.8 a 1.2 kilos por hectárea y Azoxistrobin 200 gramos por hectárea.
Control de plagas
La plagas más importante es el ácaro que se presenta en la época seca (marzo a mayo) el control se lleva a cabo mediante aspersiones de acaricidas como, Abamectina 0.5 litros por hectárea, Spiromesifen (0.5 a 0.75 litros por hectárea, Spirodiclofen (0.3 a 0.4 litros por hectárea; en el caso de otras plagas como piojo harinoso, periquito y gusano del cuerno se pueden utilizar los insecticidas como Malathión e Imidacloprid en dosis de 1 litro y 0.5 a 0.75 litros por hectárea, respectivamente.
Cosecha
Inicia a los 7 ó 9 meses después de trasplante en campo, cuando las frutas empiezan a mostrar vetas amarillas en la punta. Se sugiere
utilizar canastos con cubiertas de papel o costales de ixtle en su interior, para formar un colchón y evitar raspaduras al fruto. Según el manejo generalmente la cosecha dura entre siete y nueve meses y el rendimiento fluctúa entre 80 a 100 toneladas por hectárea.
Enrique Noé Becerra Leor Xóchitl Rosas González


Introducción
La pimienta gorda es una especie originaria del hemisferio occidental. El árbol llega a medir hasta 25 metros de altura y tener un diámetro de 40 centímetros; la corteza es lisa y muy olorosa; actualmente se explota como recurso forestal no maderable y aporta un importante ingreso económico a los productores del centro y sureste de México.
Características del cultivo en plantación
En el Campo Experimental El Palmar, el injerto enchapado lateral es el tipo que ha dado mejores porcentajes de prendimiento para propagar la pimienta gorda. Los parámetros de calidad de plantas de pimienta gorda son:
Parámetro de calidad Valor
Altura
60 centímetros
Diámetro del tallo 1 centímetro
Lignificación o endurecimiento del tallo 1/3 de la altura
Relación altura/diámetro o índice de robustez
Sistema radicular
5 a 6 (a menor valor, mayor vigor de la planta)
El cepellón debe estar bien conformado (no debe desbaratarse al momento de quitarle la bolsa). Debe presentar raíces primarias y secundarias
Clima y suelo
El árbol de la pimienta gorda se desarrolla en clima de tipo cálido húmedo con lluvias todo el año y en climas cálidos, húmedos y subhúmedos con lluvias en verano. Requiere una temperatura media de 22 a 29 ºC y precipitaciones entre 1,000 y 2,500 milímetros anuales. Registra el mejor desarrollo en altitudes de 0 a 300 metros sobre el nivel del mar; a mayores altitudes, la calidad de la pimienta disminuye, y se vuelve susceptible al ataque de la roya. Prospera sobre suelos arcillosos, negro rocoso, profundo, con textura migajón-arcilloso.
Cosecha y rendimiento
La cosecha se realiza de tres a cuatro meses, después de la floración; este periodo puede ser mayor si las condiciones ambientales son adversas. Las flores y frutos jóvenes son sensibles a lluvias, vientos fuertes, sequía y cambios de temperatura; por esto, el tiempo de cosecha varía de un año a otro y de una localidad a otra. La pimienta se cosecha verde, justo antes de que adquiera un color púrpura.
El árbol de injerto produce frutos desde los 3 años de edad, alcanzando su plena producción entre 12 y 15 años. Tiene una producción por árbol promedio de 13 kilogramos de pimienta verde (3 kilogramos de pimienta verde producen 1 kilogramo de pimienta seca), con un total de 3,900 kilogramos por hectárea de fruto de pimienta verde que producen 1,300 kilogramos de pimienta seca y con una densidad de 300 árboles por hectárea.
Valor nutricional (por cada 100 gramos)
Los frutos de pimienta gorda ofrecen un buen aporte de Calcio, Potasio y fibra dietética, además tienen un mediano contenido de Sodio.
Tienen un alto contenido de vitamina C con un alto porcentaje de fibra dietética.
Calorías: 236.
Carbohidratos: 72.12 gramos.
Fibra dietética: 21.6 gramos.
Proteínas: 6.09 gramos.
Calcio: 661 miligramos.
Fósforo: 113 miligramos.
Sodio: 77 miligramos.
Niacina: 2.8 miligramos.
Potasio: 1,044 miligramos.
Magnesio: 135 miligramos.
Vitamina C: 39.2 miligramos.
Vitamina E: 0,5 miligramos.
Fuente: Base de datos de nutrición del USDA.
Usos de la pimienta gorda
El uso principal del fruto es como preservador de carne, aunque también se destaca como condimento en el arte culinario; en el ramo industrial se utilizan sus aceites volátiles para perfumes y jabones, así como para la obtención de eugenol y vainillina.
Estados productores de pimienta gorda
Tabasco, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.


Preparación del terreno
El máximo potencial de producción del cultivo de la piña se alcanza cuando se planta en suelos ricos en materia orgánica, con texturas medias a ligeras, sin problemas de inundación y medianamente ácidos. En suelo con pendiente mayor a 5% será necesario invertir en el diseño de camas o surcos con pendiente controlada para evitar tasas altas de erosión hídrica. Una buena preparación del terreno es muy importante para facilitar la siembra y permitir el rápido crecimiento de las raíces. Se recomienda arar a una profundidad entre 15 y 20 centímetros si la plantación es en plano y entre 20 y 30 centímetros si se va a encamar. Posteriormente, se deben de realizar entre 2 y 3 pases de rastra para que el terreno quede bien mullido. Los implementos que se utilizan para estas labores son el subsuelo, el arado de disco, de rejas y de cinceles, rastra y acamadora dúplex con rotatiler.
Cultivares y material vegetativo
Los materiales comerciales utilizados en México son Cayena lisa y el híbrido Md2. Su propagación es asexual y para establecer plantaciones nuevas se utilizan los brotes vegetativos que la planta madre emite en forma natural. Se diferencian tres tipos de vástagos o hijuelos: coronas, localizadas en la parte superior del fruto; gallos, que se desarrollan a partir de yemas localizadas en el pedúnculo y la base del fruto; y clavos, vástagos que crecen y se desarrollan de yemas axilares en todo el tallo.
Las plantaciones se pueden establecer mediante dos sistemas: hilera sencilla o hilera doble. El primero se utiliza cuando la densidad de población es menor a 30,000 plantas por hectárea, y el segundo, cuando la densidad de población es mayor. Éste último reduce el problema de maleza en la calle angosta y facilita el paso por la calle ancha para las diferentes labores. En la región de la Cuenca del Papaloapan, las plantas se colocan en hoyos del tamaño adecuado o en un pequeño surco denominado “raya”.
Las plantaciones deben efectuarse durante el periodo de lluvias, el cual comprende los meses entre julio y enero, ya que en fechas posteriores, se puede retrasar considerablemente su desarrollo por la falta de humedad. Si se cuenta con riego, puede sembrarse durante todo el año. Normalmente para las siembras de junio a agosto se utilizan vástagos con peso fresco al corte de 200 a 300 gramos; de septiembre a octubre, de 400 a 500 gramos; mientras que de noviembre en adelante, de 600 gramos o más. El trasplante de los vástagos y las coronas es hasta la fecha completamente manual.
Control de malezas
Se realiza con dos aplicaciones de los herbicidas Bromacil y Diuron (2 kilogramos más 8 kilogramos por hectárea, respectivamente), complementadas con deshierbes manuales tres meses después. La primera aplicación química se realiza inmediatamente después de la plantación, antes de que los vástagos emitan sus raíces; la segunda, dirigida al suelo, se efectúa del mes seis a ocho después de la plantación, antes de que la planta cubra totalmente la superficie del terreno.
Fertilización
La fertilización se distribuye durante el periodo de cultivo, realizando en promedio dos o tres aplicaciones al suelo y entre 8 y 15 aplicaciones foliares, en aspersión total. Las dosis totales de elemento por planta es, en promedio, de 12-6-14-4 gramos de N-P-K-Mg. Las
aplicaciones sólidas se realizan dos o tres meses después de la siembra, mientras que las foliares a partir del mes 6 hasta el 14, con una frecuencia quincenal. El producto más utilizado para las fertilizaciones sólidas es la mezcla física 12-8-12-4, a razón de 25 gramos por planta. Mientras, para las foliares, se utiliza urea y nitratos de amonio, Potasio y Calcio, fosfato diamónico, sulfato de Potasio, sulfato de Magnesio y una serie de productos como fuentes de micro-elementos (Fe, Ca, B, etcétera); las concentraciones totales de las mezclas nunca deben rebasar el 5%, de preferencia aplicarlas al 2.5% cuando las plantas están pequeñas.
Control de plagas y enfermedades
Son considerables los organismos dañinos cuya presencia ha sido confirmada en las principales regiones productoras de piña en México.
Plagas: Comején, sinfílidos, piojos harinosos, hormigas, ácaro rojo, barrenador del fruto, picudo negro, elaphria, grillo de campo, escama, rata campo, “pepe” y langosta.
Enfermedades
• Nemátodos: Pratylenchus sp, meloidogyne spp., helicotylenchus sp., virus de la marchitez roja, pudrición del cogollo, pudrición del cogollo y raíz.
• Pudrición negra o blanda del fruto: thielaviopsis paradoxa o ceratocystis.
• Mancha café del fruto: desorden fisiológico.
Para lograr un desarrollo sano de las plantas y los frutos se deberán implementar las prácticas preventivas que reduzcan al mínimo las poblaciones de plagas y enfermedades; para ello, se deben utilizar productos autorizados para su control integrado, prefiriendo los de origen orgánico sobre los agroquímicos convencionales.
Tratamiento de inducción floral
El uso de inductores de la floración en piña tiene muchas ventajas, las más importantes son: reducir el ciclo del cultivo; uniformizar y compactar el periodo de cosecha; y programar la producción de acuerdo
con las necesidades del mercado y del productor. Para el tratamiento de inducción floral, generalmente se utiliza:
Carburo de Calcio: Se aplica 0.5 gramos del producto por planta, al cogollo y se repite tres veces, en aplicaciones invariablemente nocturnas.
Ethrel 250 más urea más bórax: Se disuelven 3 litros, 17.5 kilogramos y 8.8 kilogramos de cada uno entre 1,500 y 2,000 litros de agua; se hacen tres aplicaciones nocturnas, asperjado la planta completamente.
Etileno con Carbón activado: Se aplica mediante un equipo especializado en el que se mezclan 2 kilogramos de Etileno puro con 10 ó 15 kilogramos de Carbón activado en 2,000 ó 2,500 litros de agua, lo más fría posible (cercana a 4 °C). Se hacen dos o tres aplicaciones nocturnas.
Cosecha
La cosecha de frutos de Cayena lisa y Md2 debe realizarse en total acuerdo con el comprador, ya que cada empresa exportadora y de comercialización nacional tiene sus propios requerimientos de calidad, tamaño del fruto y grados de madurez, interno y externo.
Por lo general, los frutos de exportación son cosechados antes de que su madurez interna alcance el grado 2 de traslucidez y tengan al menos 10° Brix en promedio. Deben evitarse toda clase de golpes, raspaduras y presiones excesivas para que no se incremente el riesgo de daños por enfermedades durante su transporte y exhibición en los centros de consumo.

Introducción
La pitahaya es una planta nativa que se desarrolla en gran parte de México, Centro y Sudamérica. Por sus características fisicoquímicas ofrece un amplio mercado de exportación como fruta fresca o congelada. En México se cultivan poco más de 900 hectáreas, con un rendimiento promedio de 4 toneladas por hectárea. Yucatán y Quintana Roo concentran 95% de la producción de pitahaya del país.
Cultivo
Las características climatológicas de las regiones donde prospera son temperatura mínimas y máximas entre 13 y 35° C, altitudes de 0 a 1,800 metros (su mejor desarrollo es de los 600 hasta los 1,200 metros) y lluvias de 1,200 milímetros en promedio.
La planta necesita de un patrón o tutor, que le proporcione sostén y, de ser posible, también 40 a 60% de sombra en verano.
Preparación del terreno
Si son terrenos planos, durante la época seca se puede usar maquinaria agrícola para realizar un barbecho y dos rastreos; posteriormente, para la preparación del suelo se delinean y trazan los espacios para elaborar las cepas (hoyado); en terrenos con dificultades de drenaje o donde se presentan lluvias abundantes, se deben construir camas altas al efectuar el surcado. En terrenos inclinados, los surcos se trazan siguiendo las curvas de nivel, a fin de que el agua no erosione el suelo; la pen-
diente máxima que se recomienda para este cultivo es de 45 ó 50%, aunque no es muy recomendable sembrar en terrenos con pendiente.
En sistemas de plantación con tutores vivos, el trasplante se realiza cuando éstos hayan emitido brotes vegetativos y muestren prendimiento óptimo. El trasplante de las plántulas al lugar definitivo de siembra puede efectuarse en cualquier época del año, siempre y cuando exista riego; de lo contrario, debe realizarse al comenzar la estación lluviosa.
En los municipios de la zona centro de Veracruz se tiene una distancia de plantación de 2 metros entre plantas y 4 metros entre hileras, utilizando dos plantas por cepa, lo cual nos da una densidad de plantación de 2,500 plantas por hectárea.
Poda
Consiste en el corte de las ramas desarrolladas excesivamente, con el fin de incrementar la ventilación y la producción, facilitar las prácticas culturales y reducir el desarrollo de enfermedades. Si bien todavía no existe suficiente investigación, se ha observado que en lugares donde se corta una rama, inmediatamente hay floración o emisión de brotes. Los tipos de poda más importantes son: de formación, de sanidad y de fructificación.
Cundo se utilizan tutores vivos se recomienda realizar podas en éstos, dando forma al árbol que se utiliza como tutor vivo y no dejar que crezca a más de dos metros y medio, siempre buscando que el mayor número de ramificación esté a dos metros de altura para que de ahí puedan colgar los tallos de pitahaya.
Fertilización a la pitahaya
Si se dispone de abonos orgánicos como lombricomposta, gallinaza o estiércol de ganado, se recomienda aplicar 5 kilogramos por cepa
al momento del trasplante, aplicándolos en una banda circular a 25 centímetros de la base de la planta. Después del trasplante, se deben aplicar 75 gramos de Nitrógeno, 50 gramos de Fósforo y 75 gramos de Potasio por cepa, esto se obtiene con la mezcla de 225 gramos de sulfato de amonio, 54 gramos de superfosfato de Calcio triple y 62 gramos de cloruro de Potasio por planta. Esta mezcla se debe colocar a una distancia de 15 centímetros del tallo en una banda circular. La aplicación debe repetirse cada año con las mismas cantidades, procurando que la primera aplicación se realice al inicio del periodo de lluvias, y la segunda después de la cosecha y las podas.
Control de malezas
Los deshierbes son importantes para evitar la competencia por los nutrientes, agua y luz entre las plantas de pitahaya y las malezas; al efectuarlo, se debe tener cuidado de no dañar las raíces de la planta. El control se realiza periódicamente cada 3 ó 4 meses, dependiendo de la región y de los niveles de precipitación pluvial o riego. Puede ser manual o mecanizado de acuerdo a la solvencia económica y topografía de los suelos. El uso de coberteras vivas disminuye el costo de control de malezas en el cultivo; sin embargo, hay que considerar que éstas deben aportar un mejoramiento al agroecosistema, como sucede con las especies leguminosas.
Picudo barrenador de tallo y fruto: Se alimenta de tallos maduros, se puede prevenir sembrando material sano o realizando podas sanitarias; si el insecto está presente, se pueden utilizar piretroides.
Chinche pata de hoja: Daña tallos tiernos y frutos provocando manchas y amarillamiento; el control puede efectuarse con extractos acuosos de Neem (40 gramos por litro de agua).
Pájaros: Provocan graves daños al fruto al adquirir color. Para controlarlos se recomienda cortar los frutos en estado sazón o pintos, o bien cubrir los frutos con pedazos de malla sombra, tela de mosquitero, o tela para pañales de bebé.
Control de enfermedades
Son causadas por hongos y bacterias. En plantaciones de Veracruz, se observaron principalmente la antracnosis y el ojo de pescado, enfermedades que si se detectan en etapas tempranas, pueden controlarse adecuadamente. Es de gran importancia realizar inspecciones constantes y controlar plagas. El ojo de pescado causa daño en los tallos y para controlarlo se puede realizar aspersión de 1 litro de formaldehído al 40% en 400 litros de agua. La antracnosis también daña los tallos y, si no se controla a tiempo, puede secar la planta. Para su control se recomienda usar tallos sanos en el trasplante, así como también realizando aspersiones con 1 kilogramo de oxicloruro de Cobre (Cupravit) en 100 litros de agua.
Cosecha
Los frutos deben cosecharse cuando alcanzan su madurez fisiológica; dependiendo de la variedad, esto puede ocurrir cuando adquieren una coloración amarilla o verde claro, o bien, cuando las variedades rojas presentan una coloración rosa con brácteas verde pálido. Sin embargo, este criterio puede variar de acuerdo con el mercado de destino (regional o exportación). La cosecha se compone de 4 a 5 cortes, espaciados un mes. Los meses más importantes de cosecha son julio, agosto y septiembre, mientras que en junio y octubre, la producción es menor. Sin embargo, no existe una determinación exacta de los índices de cosecha. La producción es de 2.5 a 16.42 toneladas por hectárea, y depende fuertemente del estadio del cultivo y del manejo de la plantación.
Ana Lid del Ángel Pérez Jeremías Nataren Velázquez, Marcos V. Vázquez Hernández

Introducción
El café robusta es una variedad perteneciente a la especie Coffea canephora Pierre ex Froehner. En los últimos años el consumo de café soluble en México ha sido mayor a 70% y ante tal demanda y en apoyo a la transferencia de tecnología, se han realizado diferentes tipos de propagación, sin embargo, a través de varios años se ha innovado en la producción de plantas por el método en estacas enraizadas, siendo en la actualidad la de mejores resultados por tener clones de alto potencial productivo, buena calidad y de producción precoz, para renovar o establecer nuevas plantaciones.
El café robusta se cultiva de 0 a 600 metros de altitud principalmente, sin embargo, se ha encontrado el cultivo hasta los 2,200 metros, con rendimientos menores.
El cultivo de café se desarrolla en climas de tipo cálido húmedo con lluvias todo el año, cálidos, así como húmedos y subhúmedos con lluvias en verano. Requiere una temperatura media de 22 a 29 ºC y precipitaciones entre 1,000 y 2,500 milímetros anuales.
En el Campo Experimental El Palmar, se han establecido jardines clonales o huertos madre, como bancos de germoplasma donde se obtiene el material genético de al menos 5 clones mejorados para su propagación.
Proceso metodológico de producción de estacas enraizadas
• Jardín clonal o huerto madre.
• Corte de hijuelos o brotes en planta madre.
• Selección de material vegetativo.
• Corte y disección de estacas.
• Tratamiento químico (fungicida, acido ascórbico, ácido cítrico y sacarosa).
• Selección de estaca y siembra en cámaras húmedas.
• Mantenimiento de estacas en cámaras húmedas con microtúnel durante 90 días.
• Estaca enraizada lista para aclimatación y trasplante a bolsa en vivero.
• Desarrollo y crecimiento en vivero durante 60 días para trasplante a campo (30 a 40 centímetros de altura o 3 a 4 cruces).
Cosecha y rendimiento
La cosecha se realiza entre 6 y 8 meses después de la floración; este periodo puede ser menor o mayor según las condiciones ambientales. La cosecha debe hacerse cuando el fruto se encuentra maduro y con un color cereza intenso. La planta de café robusta producida por estacas es de producción precoz, ya que su primer ensayo se presenta a partir del primer año de edad, alcanzando su plena producción a partir de 3 y 4 y hasta los 8 años, donde se recomienda realizar una poda de rejuvenecimiento para la siguiente ciclo.
Los cinco clones de café que se propagan son de alto rendimiento y calidad; éstos pueden alcanzar una producción entre 20 y 30 kilogramos por planta en su tercer y cuarto años de vida según las condiciones de manejo y mantenimiento de la plantación; es decir una plantación de 1,200 plantas por hectárea tendrá un rendimiento mayor a 15 toneladas por hectárea de café cereza fresco.
Usos del café robusta
La preparación de café soluble es el principal uso por tener un alto contenido de cafeína (2.3 a 3%), también es utilizado para la elaboración de productos energizantes.

Introducción
El cultivo de sorgo para grano representa una buena alternativa en Veracruz, con un potencial de rendimiento de hasta 5 toneladas por hectárea bajo condiciones de temporal, tanto en el ciclo de otoño-invierno como de primavera-verano. Por ser resistente a la sequía, zonas agrícolas de los Distritos de Desarrollo Rural Pánuco, Veracruz, Ciudad Alemán, Jáltipan y San Andrés Tuxtla representan una alternativa. El sorgo se usa como materia prima para la elaboración de alimentos balanceados, necesarios en la alimentación pecuaria.
Preparación del terreno
Debe tenerse cuidado en hacer una buena preparación de la cama de siembra, ya que como la semilla es pequeña tiene problemas de germinación cuando hay una mala preparación. Se sugiere en términos generales dar un barbecho y uno o dos pasos de rastra.
Genotipos de sorgo
Híbridos Norteño, Huasteco y Fortuna de inifap; Ámbar, DK-67, Marfil y DKS-43 de Monsanto y P 8282 de Pioneer.
Densidad de población
Debe efectuarse en forma mecánica a una profundidad de 3 a 5 centímetros y con una separación entre surcos de 80 centímetros para lo cual se utilizan de 15 a 16 kilogramos de semilla por hectárea.
Época de siembra
Para las siembras de medio temporal, la fecha óptima comprende del 1º. de julio al 15 de agosto. En el ciclo de otoño-invierno en humedad residual se recomienda sembrar del 1º de diciembre al 15 de enero. Siembras posteriores a este periodo se ven expuestas a mayores riesgos por falta de humedad en el llenado de grano antes de que la planta llegue a su madurez fisiológica.
Se recomienda aplicar la fórmula 161-46-30, distribuida en dos aplicaciones, usando urea (46% Nitrógeno), fosfato diamónico (18-4600) y cloruro de Potasio (60% Potasio). La primera fertilización se realiza al momento de la siembra o dentro de los primeros 12 días después de la emergencia, aplicando todo el Fósforo, Potasio y la mitad del Nitrógeno. La segunda fertilización se aplica a los 25 a 30 días después de la primera, utilizando la otra mitad del Nitrógeno. En los casos de periodos fuertes de sequía que pueden ocurrir en las siembras de otoño-invierno, se sugiere la aplicación de dos fertilizaciones foliares adicionales entre la primera y segunda fertilización.
Control de malezas
Cuando las siembras se efectúan en labranza de conservación es necesario aplicar en forma preemergente 3 litros de Faena fuerte, después de sembrar pero antes que nazca el cultivo. Otra opción de control es la mecánica, con un paso de cultivadora entre los 15 y 20 días después de la siembra y una labor de atierre 10 y 20 días posteriores a la labor de cultivo, con el fin de mantener un adecuado control de maleza y cubrir el fertilizante, mejorando su eficiencia. El control químico consiste en aplicar 3 litros de Gesaprim autosuspensible por hectárea antes de que nazca el sorgo y la maleza, contando con buena humedad en el suelo. Cuando no es posible aplicar el herbicida en preemergencia, se puede aplicar en postemergencia temprana, durante los primeros ocho días de la emergencia del cultivo, cuando la maleza tenga una altura hasta de 5 centímetros y exista humedad en el suelo.
Control de plagas
Para controlar plagas del suelo como gallina ciega y gusano de alambre, se recomienda tratar la semilla con Semevín, con 750 mililitros para la cantidad de semilla recomendada por hectárea. La mosquita del sorgo (Contarinia sorghicola, Díptera- Cecidomyiidae), a pesar del poco tiempo que dura con vida, es la plaga que más daños le causa al sorgo uranífero ya que ataca al producto a cosechar en la etapa de floración. Las otras plagas importantes que atacan al sorgo son el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y gusanos defoliadores. El control de dichas plagas se realiza con alguno de los siguientes productos químicos: Lorsban 480 E, a 750 mililitros por hectárea, Sevín 80 PH, 1 kilogramo por hectárea o Arrivo 200 CE, 250 mililitros por hectárea.
Control de enfermedades
Las siembras comerciales se ven afectadas por las enfermedades, especialmente las fungosas, lo cual reduce en forma considerable la rentabilidad del cultivo, se sugiere usar los híbridos antes mencionados con tolerancia a estas enfermedades, recomendados por el Campo Experimental Cotaxtla y ajustarse a las fechas óptimas de siembra.
Trilla y cosecha
La cosecha se realiza generalmente 120 días después de la siembra en el ciclo de medio temporal y en otoño-invierno a los 130 a 135 días.
Flavio A. Rodríguez Montalvo


Introducción
La soya es uno de los cultivos más importantes del mundo, debido a su amplio uso en la alimentación humana y animal, y en la fabricación de productos industriales. México importa anualmente 3.6 millones de toneladas de soya que representan US $1,913 millones de dólares, ya que la producción nacional de esta oleaginosa no es suficiente para cubrir la demanda interna del sector pecuario y de la industria aceitera. En 2013, la superficie nacional cosechada fue de 157,000 hectáreas con una producción de 239,248 toneladas, que corresponde a un rendimiento promedio de 1.5 toneladas por hectárea. El precio medio rural fue de $6,307.00 por tonelada, y el valor de la producción de $1,509 millones ( Atlas Agroalimentario 2014, siap-sagarpa). Las zonas productoras se encuentran en Tamaulipas (117,730 toneladas), San Luis Potosí (38,097 toneladas), Campeche (33,025 toneladas), Chiapas (29,048 toneladas) y Veracruz (9,058 toneladas). En Veracruz se han cosechado en promedio 3,870 hectáreas anuales (2006-2013), con una producción de 5,433 toneladas y un rendimiento promedio de 1.66 toneladas por hectárea, esta entidad tiene las condiciones edafoclimáticas con alto potencial productivo para contribuir hasta en 106,212 hectáreas. El hecho de que México sea deficitario en la producción de soya, abre un campo de oportunidad para los productores. Es un cultivo muy rentable, ya que el precio medio rural del grano se ha incrementado de $2,500.00 por tonelada en 2006 a $6,307.00 por tonelada en 2013.
Debe prepararse el suelo con el objetivo de eliminar hierbas existentes, exponer las plagas del suelo al sol y a sus enemigos naturales, proporcionar un medio adecuado para la germinación de la semilla y promover el mejor desarrollo de las plantas. Se sugiere barbechar antes del inicio de las lluvias con el arado de tractor un mes antes de la siembra, a una profundidad de 20 a 30 centímetros, con el objeto de romper, desmenuzar y aflojar el suelo. Se sugiere dar al terreno de 1 a 3 pasos de rastra, para lograr que el terreno quede bien mullido al despedazar los rastrojos y terrones y se tenga una buena cama de siembra. Los rastreos se hacen de 10 a 15 centímetros de profundidad, primero en la dirección del barbecho, el segundo cruzado al primero y de ser necesario el tercero, cruzado al segundo; se sugiere una nivelación, en el último paso de rastra se le coloca un tablón pesado o una viga al implemento, con el fin de emparejar bien el terreno y así evitar los encharcamientos.
Huasteca 100. La planta es de tallo erguido con algunas ramificaciones, porte alto y hábito de crecimiento determinado, número de entrenudos de 13 a 18, color de flor morado.
Huasteca 200. La planta de esta variedad es de tallo erguido con varias ramificaciones, porte alto y hábito de crecimiento semideterminado con altura de 95 a 109 centímetros. Presenta de 16 a 19 entrenudos.
Huasteca 300. Es una variedad que inicia la floración a los 41 días después de la siembra, 12 días antes que la variedad Huasteca 200. Esta característica le permite mayor posibilidad de tener humedad adecuada durante el periodo de llenado de grano en condiciones de temporal.
Huasteca 400. Tiene un tallo erguido, con buena ramificación, es de hábito de crecimiento determinado, es de porte medio a alto. Estas variedades tienen aceptable resistencia a las enfermedades “ojo de rana” (Cercospora sojina), “mildiú velloso” (Peronospora manschurica) y “tiro de munición” (Corynespora cassicola), presentes en el trópico de México.
Época, forma de siembra y cantidad de semilla
La mejor época de siembra para la zona norte en el ciclo primavera-verano o temporal es del 1 de junio al 15 de julio, cuando está bien establecido el temporal de lluvias; mientras que para las zonas centro y sur la fecha se puede extender hasta el 20 de julio. La siembra debe ser mecanizada en suelo húmedo en surcos de 76 a 80 centímetros de separación sembrando de 18 a 22 semillas por metro lineal, procurando que la semilla quede a 5 centímetros de profundidad, por lo que se requieren 42 kilogramos de semilla por hectárea para Huasteca 200 para obtener una densidad de 200,000 plantas por hectárea, mientras que para las variedades Huasteca 100, Huasteca 300 y Huasteca 400 se requieren 48, 57 y 45 kilogramos por hectárea, respectivamente para obtener 250,000 plantas por hectárea.
Fertilización
Aunque la soya está considerada como una planta con buena respuesta a la aplicación de inoculantes y biofertilizantes, también posee buena respuesta a la aplicación de fertilizantes químicos; se recomienda la dosis de fertilización 60-40-00 kilogramos por hectárea de N, P2O5 y K 2O, respectivamente, usando como fuentes urea (46% N) y difosfato de amonio (18-46-00). El fertilizante debe aplicarse al momento de la siembra
Biofertilización
El cultivo de soya requiere de Nitrógeno para su desarrollo, el cual lo puede fijar del aire mediante la bacteria Bradyrhizobium japonicum, por lo que se recomienda inocular la semilla con el producto comercial conveniente antes de la siembra en dosis de 0.3 a 0.5 kilogramos por hectárea. Además, se sugiere la biofertilización con Micorriza marca inifap Glomus intraradices en dosis de 1.0 kilogramo por hectárea, aplicados ambos productos a la semilla antes de la siembra.
Control de malezas
Cuando la maleza no se controla adecuadamente durante los primeros 30 días después de la siembra, puede ocasionar bajas en el rendimiento de hasta 50% de la cosecha. Existen dos métodos de control:
Mecánico: Consiste en dos pasos de cultivadora, el primero a los 15 días de la siembra y el segundo 15 días después, complementándolos con deshierbes manuales si son necesarios.
Químico: Para terrenos con problemas de hierbas como flor amarilla, quelites o hierba ceniza, con seis hojas desarrolladas se recomienda aplicar el herbicida Fomesafén (Flex) en dosis de 0.75 a 1.0 litros por hectárea; si estas malezas tuvieran una altura de 40 centímetros, incrementar la dosis de1.25 a 1.50 litros por hectárea del mismo producto. Cuando se presente solamente flor amarilla y o hierba ceniza, aplicar Bentazón (Basagran 480) en dosis de 1.5 a 2.5 litros por hectárea. En caso de infestación de coquillo, realizar dos aplicaciones del mismo producto en dosis de 2.0 litros por hectárea. Cuando haya infestación de zacates anuales como zacate de agua o zacate de año, zacate collarcillo, zacate pata de gallina o zacate pitillo con desarrollo de hasta seis hojas, se sugiere aplicar Fluazifp-p-butil (Fusilade) en dosis 1.0 a 1.5 litros por hectárea. Todos los herbicidas antes mencionados deberán mezclarse en 200 a 400 litros por hectárea de agua. Además, para mayor eficiencia de Flex y Fusilade se recomienda agregar el adherente Agral plus con la dosis de 0.75 litros por cada 100 litros de agua.
Varias especies de insectos pueden presentarse causando daño económico durante la época de crecimiento del cultivo; éstas se alimentan de la semilla recién sembrada, de la raíz, del tallo, del follaje y vainas. Estas plagas pueden reducir el rendimiento de soya de 30 a 50%, por lo que se sugiere su control químico mediante los siguientes productos: para doradillas y chicharritas, aplicar Ambush 34 (Permetrina) o Malathión 1000E (Malathión) en dosis de 0.2 litros o 1.0 litro por hectárea, respectivamente. Para gusano terciopelo, gusano falso medidor, gusano peludo, chinche verde y chinche café aplicar Lorsban 480 (Cloropirifos) en dosis de 1.5 litros por hectárea o Lannate (Metomilo) en dosis de 1.0-1.5 litros por hectárea.
Prevención y control de enfermedades
El cultivo de soya puede ser afectado por agentes patógenos que en forma individual o conjunta reducen el rendimiento de 25 a 100%. El complejo de pudriciones de raíz se puede prevenir mediante la rotación de cultivos, buena preparación del terreno y una fertilización adecuada. Para prevenir el daño de ojo de rana, mildiú, tizón (de tallo y vainas), se recomienda la siembra de variedades mejoradas con tolerancia a dichas enfermedades, pero si se presentan entonces se sugiere la aplicación Captán 50 a 2.5 kilogramos por hectárea o Promyl (Benomilo) 0.5 kilogramos por hectárea, realizando la primera aplicación durante la época de floración y la segunda durante el llenado de vainas. Recientemente se ha reportado la presencia de la “roya asiática de la soya”, la cual puede ocasionar pérdidas de rendimiento de 10 a 80%, para su control se recomienda ajustarse a las fechas de siembra sugeridas. Si ésta se presenta en etapas tempranas del cultivo, se sugiere acudir con un técnico autorizado para que le recomiende el fungicida a utilizar, el cual puede ser del grupo de triazoles y estrobilurinas o mezclas de éstos.
Cosecha
Se debe realizar cuando las plantas tienen un color amarillento y cuando hayan tirado las hojas, lo que ocurre de los 120 a 125 días después de la siembra. Se realiza con máquina combinada del tipo John Deere Turbo 7700, cuando la humedad del grano fluctúe entre 13 y 15%, para evitar pérdidas por desgrane o por grano quebrado. La combinada deberá avanzar a menor velocidad que cuando se cosechan cereales como el arroz. Se recomienda colocar la mesa de corte lo más bajo posible, para evitar pérdida de grano; el molinete deberá tener mayor velocidad que la plataforma de avance, para que jale las plantas hacia la plataforma de corte; la velocidad del cilindro debe ser de 500 a 600 revoluciones por minuto aproximadamente, y la abertura del cóncavo debe ser de 2 a 2.5 centímetros.
Arturo Durán Prado Enrique N. Becerra Leor Valentín A. Esqueda Esquivel Nicolás Maldonado Moreno


Introducción
El tamarindo es un árbol multipropósito, de aspecto vigoroso, originario del África tropical. En Veracruz, se cosechan anualmente 166 hectáreas de tamarindo, que producen cerca de 668 toneladas de fruta. Las plantaciones comerciales de tamarindo tienen como objetivo la producción de vainam la cual se utiliza como materia prima para la producción de refrescos, nieves, extractos para aguas frescas, dulces y laxantes.
Cultivo
El tamarindo es una especie muy rústica, capaz de crecer en suelos delgados y climas extremadamente secos y calurosos. Las condiciones agroclimáticas óptimas para esta especie son la altitud de 600 a 900 metros sobre el nivel del mar, la precipitación pluvial entre 800 y 2,500 milímetros anuales, la temperatura entre 20 y 25 ºC y suelos fértiles profundos, de textura media a ligera, de rápido drenaje, con valores de pH cercanos a 6, contenidos menores a un 45% de Sodio intercambiable y registros menores a 0.4% de Na y Cl.
Material genético
No existen variedades para Veracruz. Se sugiere seleccionar árboles productivos y sanos para producir plantas injertadas en el establecimiento de nuevas fincas para obtener plantaciones más uniformes, vigorosas y de una misma calidad genética.
Selección y preparación del terreno
Evitar suelos pesados, inundables, excesivamente salinos o contaminados. Planear anticipadamente las rutas de acceso al terreno y los caminos internos, todos deben tener acceso en cualquier época del año. Si existe vegetación secundaria realice un desmonte, ya que el tamarindo requiere sitios soleados. En terrenos sin vegetación, elimine las malezas mecánica o químicamente (Glifosato en dosis de 3 litros del producto comercial por hectárea). En áreas con poca pendiente, prepare el terreno mediante un barbecho y dos rastreos; en suelos poco profundos fácilmente erosionables con pendiente pronunciada o pedregosos, la preparación debe realizarse eliminando la maleza en forma química o manual.
Época de siembra
La mejor época es durante los meses de junio y julio. Aproveche las lluvias de mayo para preparar el terreno, el trazo de líneas y la elaboración de cepas.
Trazo de plantación y trasplante
Los sistemas más comunes son el marco real y el rectangular, utilizados en áreas con poca pendiente (0 a 5%). El sistema rectangular utiliza una densidad de población menor a la del sistema en marco real, pero permite una mayor penetración de la luz solar y una mejor circulación del aire dentro de la huerta. Otro sistema es el tres bolillo, recomendado para predios con pendiente de 5 a 15%, que utiliza una población 15% mayor a la del sistema rectangular. En plantas procedentes de semillas se utilizan distancias de plantación de 13 por 13 metros, 12 por 12 metros y 8 por 15 metros. Con plantas injertadas, las distancias deben reducirse a 8 por 10 metros. Las cepas deben medir al menos 20 centímetros por lado y 30 centímetros de profundidad; si las condiciones edáficas lo permiten, la cepa debe medir 50 centímetros de diámetro y 80 centímetros de profundidad. Al momento del trasplante, no utilice el suelo de la parte profunda de las cepas, porque es muy pobre en materia orgánica y en nutrimentos. El injerto debe quedar arriba del nivel del suelo. Si la raíz es muy grande y la cepa poco profunda, antes de apretar jale ligeramente la
planta hacia arriba para permitir que la raíz principal se acomode lo más verticalmente posible. Finalmente, se apisona con el pie, se construye un cajete de 50 centímetros de diámetro, se riega abundantemente y se protege el cajete con paja para conservar humedad y reducir la proliferación de maleza.
Mantenimiento de planta en etapa juvenil
En terrenos pedregosos o en las hileras de las plantas, durante la etapa preproductiva (5 a 8 años), la maleza se controla aplicando Glifosato en dosis de 2 a 3 litros de producto comercial por hectárea. En el espacio existente entre las hileras, la maleza puede ser controlada mediante un rastreo o el establecimiento de un cultivo anual (maíz, frijol, soya, sorgo, etcétera) o de cobertera (cacahuatillo o crotalaria). Durante los dos primeros años, es importante aplicar tres o cuatro riegos de auxilio (entre 20 y 30 litros por planta) durante la época seca del año para que el crecimiento vegetativo y radical no se detenga. En marzo y abril, se deben programar anualmente actividades de poda de formación y saneamiento, aunado a un programa de tutoreo que permita obtener individuos bien formados y vigorosos. Para la nutrición, se debe aplicar los siguientes tratamientos de fertilización nitrogenada, divididos en cuatro dosis:
Año 1: 80 gramos.
Año 2: 100 gramos.
Año 3: 140 gramos.
Año 4: 200 gramos.
Año 5: 300 gramos.
Para el mantenimiento de la planta en etapa productiva, se debe continuar con el programa de control de maleza y de podas de saneamiento. Las plagas de mayor importancia económica en Veracruz son las que atacan al fruto.
Escarabajo brúquido del cacahuate: Se controla con la aplicación de insecticidas orgánicos elaborados con ajo y el hongo beauveria bassianna.
Polilla: Controlada con aplicaciones de Permetrina en dosis de 5 milímetros por litro de agua.
El gorgojo de la vaina del tamarindo: Infecta hasta 95% de los frutos. Se controla con los mismos productos recomendados e implementando prácticas culturales como cosechar todas las vainas del árbol, eliminar las vainas que se encuentran en el suelo, mantener limpia la huerta y realizar podas de sanidad.
Otras plagas de menor importancia son el barrenador de las ramas y plagas de las hojas, como la hormiga arriera.
En casos severos de brotes de cenicilla polvorienta, más común en plantas jóvenes que adultas, se pueden controlar con la aplicación de productos sistémicos, como el Benomil en dosis de 50 a 70 gramos por 100 litros de agua.
La mielosis del fruto es un desorden fisiológico, no infeccioso, que afecta la calidad. Este problema ocurre en huertas que cosechan muy tarde y que se localizan en áreas con humedad relativa alta.
Para la nutrición aplique anualmente a cada planta dos dosis de:
Año 6: 600 gramos de la mezcla de 300 urea más 300 kilogramos de triple 17.
Año 7: 1,000 gramos de la mezcla de 350 kilogramos de urea más 300 kilogramos de triple 17.
Año 8 y 9: 1,300 gramos de la mezcla de 650 kilogramos de urea más 600 kilogramos de triple 17.
Más de 10 años: 1,600 gramos de la mezcla de 380 kilogramos de urea más 440 kilogramos de triple 17.
Cosecha
Se realiza manualmente con la ayuda de tijeras para podar en los meses de marzo y abril.

Selección de terreno
Los terrenos deberán tener un excelente drenaje y ser ricos en humus, pH de 6 a 7.
Tutor naranjo
Se aprovechan las huertas ya establecidas para la producción de naranja y se deben seleccionar los naranjos que tengan una altura promedio de 4 metros, con una copa y estructura bien formada, a los cuales se les deben eliminar los “chupones”, ramas secas o aquellas que interfieran en el manejo de la vainilla y en la luminosidad.
Densidad de plantación
El número de naranjos por hectárea se encuentra entre los 204 y 625; con distancias de plantación en metros: 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6 y 7 × 7 en marco real, y se establecen de 3 a 6 esquejes por naranjo, dando un total de 1,224 a 1,875 esquejes por hectárea.
Calidad de esquejes
Sanos, vigorosos, con yemas viables y productivas. Normalmente se utilizan esquejes de 6 a 8 yemas (80 a 120 centímetros de longitud y un centímetro de diámetro). Esquejes de mayor tamaño y muy vigorosos generalmente tienen un costo más alto, y cuando se plantan, sus brotes tienen un crecimiento más acelerado y entran más rápido a la etapa de floración.
Desinfección de esquejes
Se recomienda desinfectarlos antes de plantarlos, sumergiéndolos en un recipiente con una solución a base de fungicidas como el Carbendazim, a razón de 2 gramos por litro de agua.
Época de plantación
El periodo de plantación más recomendable es de abril a junio, después de una lluvia o riego.
Método de plantación
Junto al tutor se abre con pala o azadón una zanja superficial de 5 a 10 centímetros de profundidad, luego se coloca en forma horizontal (acostado), la parte sin hojas del esqueje (3 a 4 nudos) y se tapa con una capa de 3 a 5 centímetros de tierra fértil o composta, hojarasca y otros residuos vegetales.
Riego
El sistema de riego con micro aspersores de 180 y 360° es el más usual en los vainillales para mantener húmeda la materia orgánica. En la época de sequía, se riega de una a dos veces por semana.
Nutrición
Residuos de materiales vegetales y animales descompuestos de manera natural o compostas se aplican o se acomodan al pie de los tutores de dos a tres veces por año.
Control de maleza
La maleza de las calles de las plantaciones de vainilla, se controla por medio de azadón y machete, mientras que al pie del tutor se arranca cuidadosamente con la mano para no dañar la raíz de la vainilla, ya que ésta crece superficialmente.
Regulación de la luz-sombra (alrededor de 50%)
Se eliminan los chupones (brotes tiernos) de los naranjos que obstaculizan el manejo de la planta, y cuando hay excesos de sombra, se cortan algunas ramas, principalmente las improductivas y secas,
para permitir mayor luminosidad a las plantas de vainilla; generalmente se realiza una a dos veces por año (después de cada floración y cosecha).
Encauzamiento de guías
Consiste en desprender la punta del bejuco de vainilla (cogollo), cada vez que llega a la primera horqueta del tutor para interrumpir su crecimiento hacia arriba y dirigirlo hacia el suelo, con la finalidad de mantener la planta de vainilla a una altura no mayor a 2.0 metros.
Enraizamiento o acodado de guías (“dar pie”)
Cuando la guía encauzada llega al suelo, parte de ella (dos a tres entrenudos apicales) se cubre con cobertura vegetal o composta, de preferencia húmeda, para promover su enraizamiento; la punta que se deja libre se amarra al mismo tutor con hilo de henequén o tallo de plátano, para que crezca hacia arriba.
Saneamiento de la planta
Consiste en eliminar todas las partes del tallo, hojas o raíces enfermas o si es necesaria la planta completa, para evitar el avance de la enfermedad hacia otras plantas. El material cortado se debe quemar o enterrar fuera de la plantación, para eliminar fuentes de inóculo.
Plagas
Chinche roja (Tenthecoris confusus; Hemiptera). Se controla manualmente cuando existen bajas poblaciones aplastándolas con la mano sobre la hoja donde se encuentran, en las primeras horas de la mañana, que es cuando están quietas. También se puede controlar con productos que contengan Cipermetrina, en dosis de 1-2 mililitros por cada litro de agua, aceite de Neem (4 mililitros por cada litro de agua) o la “caja” (ajo, cebolla y jabón neutro).
Gusano peludo (Plusia aurífera). Debido a que el gusano peludo es de hábito nocturno, debe controlarse durante la noche o al amanecer, es decir, cuando se encuentre en la planta; se recomienda recolectar los gusanos y matarlos manualmente.
Enfermedades.
Pudrición de raíz y tallo (Fusarium oxysporum f. sp). Cuando el hongo infecta la planta es difícil curarla, por lo que se recomienda prevenir la enfermedad aplicando varios métodos culturales, como: utilizar terrenos con buen drenaje, plantar esquejes sanos y vigorosos, proteger las raíces, efectuar las prácticas de enraizamiento de guías, evitar la sobrepolinización y regular la sombra. También puede prevenirse aplicando una o dos veces por mes durante la época de lluvia, fungicidas como el Carbendazim en dosis de 1-2 gramos por cada litro de agua.
Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides). Puede prevenirse manteniendo las raíces sanas y la planta bien nutrida. En hoja y tallo se previene con cualquier fungicida que contenga oxicloruro de cobre o mancozeb, en concentración de 2 gramos por cada litro de agua, antes o inmediatamente después de que entre un “norte”.
Manejo integral de las principales plagas y enfermedades de la vainilla.
Plaga/ enfermedad Método cultural
Chinche roja Matarlas manualmente, eliminar hojas dañadas y mantener el cultivo siempre limpio
Gusano peludo Recolectar gusanos y matarlos manualmente
Método orgánico/ químico
Caja1
Aceite de neem (4 ml por l de agua)
Cipermetrina (1-2 ml por l de agua)
Época de aplicación
Cada vez que se observen colonias de chinches
Caja1 En las noches o al amanecer, cuando se observe el gusano
Forma de aplicación
Asperjar directamente a las chinches por las mañanas
Asperjar directamente a la plaga
Plaga/ enfermedad
Pudrición de raíz y tallo
Método cultural
Utilizar terrenos con buen drenaje, plantar esquejes sanos y vigorosos, realizar el enraizamiento de guías, regular la sombra y sanear la planta
Antracnosis Mantener las raíces sanas y la planta bien nutrida
Método orgánico/ químico
Carbendazim (1-2 g por litro de agua)
Caldo bordelés (1:1:100)2,
Época de aplicación
De julio a octubre, una vez por mes (alternar los productos)
Forma de aplicación
Asperjar en toda la planta incluyendo la base del tallo
Mancozeb (2 g por litro de agua)
Oxicloruro de cobre (2 g por litro de agua)
Diciembre a febrero, antes o después de un “norte” (alternar los productos)
Asperjar a toda la planta
1Tres cebollas (750 g), tres ajos (300 g), una barra de jabón neutro (350 g) en 40 litros de agua. 21 kg de cal + 1 kg de sulfato de cobre en 100 litros de agua.
Polinización manual
Cada flor debe polinizarse manualmente para que sea posible la obtención adecuada de frutos. La polinización manual se hace con un instrumento pequeño, delgado y con punta, en forma de estilete conocido como “palillo”, que puede ser fabricada de bambú, madera resistente, hueso, espina, etcétera. La polinización manual se realiza, desde las siete de la mañana hasta las 12 del día o más tarde si el día está nublado, pero siempre y cuando las flores no estén marchitas o cerradas. El trabajo de polinización se hace diariamente, por un periodo de tres meses. Se recomienda polinizar de seis a ocho flores o más por cada racimo, para asegurar como mínimo de cuatro a cinco frutos de una calidad aceptable, considerando que no se tiene el 100% de éxito o “amarre” en las flores polinizadas.
Cosecha de frutos
Lo ideal es que las vainas se cosechen conforme alcancen su completa madurez comercial, que se nota cuando el ápice o punta del fruto cambia de un color verde a amarillo; esto generalmente ocurre a los ocho o nueve meses después de la polinización.
Rendimientos de vainilla verde
En tutor naranjo, el rendimiento varía de 925 a 2,500 kilogramos por hectárea, pero la mayoría de los productores obtienen una tonelada. Los máximos rendimientos de vainilla se obtienen al cuarto o quinto año de establecido el cultivo (segunda o tercera cosecha). Después, en los siguientes años, se tienen altas y bajas producciones y a partir de los nueve años, los rendimientos empiezan a declinar, hasta que se acaba la productividad del vainillal, generalmente a los 12 años.
Calendario anual de actividades y etapas fenológicas
Actividad Etapa fenológica
Establecimiento del cultivo:
Preparación del terreno
Plantación de esquejes
Manejo del cultivo:
Control manual de maleza
Aplicación de compostas o materia orgánica
Riegos de auxilio
Eliminación de “chupones”
Actividad Etapa fenológica
Encauzamiento de guías
Enraizamiento de guías
Saneamiento de la planta
Control de plagas
Control de enfermedades
Polinización manual
Cosecha de frutos
Poda de bejucos avejentados
Etapas fenológicas:
Crecimiento vegetativo
Formación de yemas florales
Desarrollo de botones florales
Floración (apertura de flores)
Crecimiento de fruto
Maduración de fruto
Costos de cultivo
El establecimiento de un sistema de cultivo en asociación con naranjo tiene un costo aproximado de $85,000 por hectárea. Los costos de mantenimiento de un cultivo en el segundo, tercer, cuarto y quinto años (plena producción) son de $25,500, $39,950, $56,550 y $73,050 por hectárea (plena producción), respectivamente.
Consideraciones al paquete tecnológico de vainilla
• Los rendimientos dependen de la eficiencia y oportunidad en la aplicación del paquete tecnológico y con las condiciones de tiempo de cada año.
• Los costos de producción varían principalmente de acuerdo con los jornales e insumos de cada región productora.
• Distancia de plantación de tutores de naranjo: 6 × 6.5 metros.
• Densidad de plantación de vainilla: 1,000 esquejes por hectárea (4 por naranjo)= 250 matas de vainilla.
Juan Hernández Hernández

La yuca es una planta del trópico y subtrópico originaria de las amazonas, cuya raíz provee alimento y sostén a más de 1,000 millones de personas de más de 92 países en el mundo; es la principal fuente de carbohidratos de bajo costo para gente de escasos recursos, además de que representa una alternativa para suelos ácidos de baja fertilidad y bajo suministro de agua en que otros cultivos no pueden prosperar.
Condiciones climáticas y de suelo
La yuca es un cultivo de zonas tropicales y subtropicales. La temperatura media ideal para su desarrollo oscila entre 18 y 35 °C, y prospera bien hasta los 2,000 metros sobre el nivel del mar con una precipitación mínima 500 milímetros por año. Tiene como ventaja el poder crecer en suelos ácidos de escasa fertilidad con pH hasta de 3.5, con precipitaciones esporádicas o largos periodos de sequía; sin embargo, es muy susceptible a encharcamientos y condiciones salinas del suelo. Otra gran ventaja es que tiene bajos requerimientos de fertilizantes, por lo que es una opción atractiva para productores de muy escasos recursos.
Época de siembra
En regiones donde la precipitación es menor que 2,000 milímetros anuales y existen periodos de sequía bien definidos, es necesario sembrar al inicio de la época de lluvias, en junio y julio. En regiones con una precipitación más alta, se sugiere realizar la siembra entre los meses de noviembre y febrero.
Encalado del suelo
Cuando la acidez es extrema (menor a 5.5 de pH) suele ser necesario corregirla mediante el encalado del suelo, actividad que se basa en el análisis químico, que informa sobre la naturaleza de la acidez y la dosis y tipo de encalante a aplicar.
Preparación del terreno
Debido a que muchos de los terrenos potenciales para el cultivo de yuca han estado dedicados a la ganadería; es posible que el subsuelo esté compactado, lo cual puede representar una restricción para el desarrollo de raíces y, por consiguiente, se sugiere realizar un subsoleo. Se sugiere dar dos pasos de rastra, tanto en los suelos pesados como ligeros, con un periodo de una semana entre el primero y segundo rastreo. Éstos se hacen en forma perpendicular y un día antes de sembrar. En lugares donde se pueden tener problemas de encharcamiento de agua. Dependiendo del tipo de suelo y las condiciones de drenaje interno y superficial, se deben realizar camellones entre 30 y 40 centímetros de altura.
Selección y preparación de estacas de siembra
El material de siembra debe ser seleccionado de plantas sanas y vigorosas con una edad entre 8 y 12 meses; de éstas se eligen estacas de la parte media del tallo principal, las cuales deben tener aproximadamente 20 centímetros de longitud y por lo menos 5 yemas que aseguren la brotación de la planta. Para proteger a las estacas del ataque de plagas y enfermedades del suelo y evitar la deficiencia de Zinc, éstas se deben tratar antes de la siembra, con los siguientes productos químicos mezclados en 100 litros de agua: 4 kilogramos de sulfato de Zinc, 0.125 kilogramos de Manzate más 100 mililitros de Malatión.
Método y densidad de siembra
La yuca se puede sembrar en plano en suelos arenosos con buen drenaje sin problemas de inundación o en camellón en suelos pesados arcillosos con problemas de drenaje. La distancia entre hileras o camellones debe ser de 1 metro, con 0.80 metros de distancia entre plantas, con lo cual se logra obtener una densidad de población de
12,500 plantas por hectárea. Otra densidad de plantación también puede ser de 1 metro entre hileras o surcos con 1 metro entre plantas, lo que nos da una densidad de población de 10,000 plantas por hectárea.
Fertilización
De acuerdo con el análisis de suelo, el técnico ajustará el tratamiento de fertilización a aplicar, lo que dependerá de distintos factores, como la extracción de nutrientes de acuerdo al rendimiento potencial, oferta nutrimental del suelo, eficiencia del fertilizante, etcétera. Si no se cuenta con análisis de suelo, para suelos ácidos y de baja fertilidad, se puede aplicar el tratamiento de fertilización 60-60-100, dividido en dos dosis. La primera se aplica a los 30 días después de la siembra: la mitad del Nitrógeno, todo el Fosfato y la mitad del Potasio; la mezcla de fertilizante se deposita a espeque a 10 centímetros de distancia de las plantas, con una profundidad entre 7 y 10 centímetros. La segunda dosis, constituida por el resto del Nitrógeno y el Potasio se aplica a los 60 días después de la siembra.
Control de malezas
Es importante mantener libre de malezas durante los primeros dos meses, mediante 2 ó 3 deshierbes manuales, o se pueden utilizar los herbicidas Gesapax 50, en dosis de 3 kilogramos por hectárea, o la mezcla de 2 kilos de Karmex más 1.5 litros de Herbilaz (Alaclor); estos productos se disuelven entre 300 ó 400 litros de agua y se suministran con aspersor manual o de tractor, inmediatamente después de la siembra.
Plagas
Trips: Los trips son insectos pequeños que miden alrededor de 0.25 milímetros de ancho y 1 milímetro de largo, y se localizan en la parte inferior de las hojas del cogollo. Al atacar causan manchas amarillentas en las hojas jóvenes cercanas al cogollo, provocan crecimiento irregular de las mismas, la muerte de las yemas apicales con formación de brotes laterales y retraso en el crecimiento de las plantas, con lo que se puede reducir el rendi-
miento hasta en un 15%. Los trips pueden ser controlados con aplicaciones al follaje de Dimetoato en dosis de 1.5 mililitros por litro de agua
Gusano cachón: El gusano cachón o de cuerno, se considera la plaga más importante de la yuca en América Latina. Para el control de este lepidóptero se usa Bt-krone a razón de 1 kilogramo disuelto en 200 litros de agua, mas 0.5 litros del adherente y penetrante Kappa.
Gallina ciega: Las larvas se alimentan de la estaca (material vegetativo) de yuca, afectando las yemas primero y después la médula, lo que imposibilita la capacidad de rebrotes de la estaca y la emergencia de planta. Para su control se aplican 240 gramos de Metarrizum, 240 gramos de bauberia bassiana y 0.5 litros de adherente y penetrante Kappa, todo ello en 200 litros de agua.
Enfermedades
Bacteriosis o tizón bacteriano: Se presenta en la época de lluvia. Se observan manchas angulares acuosas de color verde obscuro, exudación de goma y muerte descendente a lo largo del tallo; en las ramas verdes, marchitez general; finalmente, la muerte total de la planta. Esta enfermedad se previene y controla mediante la selección de estacas de plantas sanas, lo más recomendable es utilizar variedades resistentes o tolerantes.
Súper alargamiento: Se reconoce por el alargamiento exagerado de los entrenudos del tallo, el cual crece delgado y débil. Para evitar esta enfermedad debe seleccionarse material de siembra de plantas sanas, sin embargo, el mejor método de prevenirlos es utilizar variedades resistentes.
Los tubérculos pueden permanecer en el suelo sin descomponerse hasta 24 meses, lo que permite al productor cosechar de acuerdo con sus necesidades de mercadeo, utilización o transporte. Para consumo humano se debe cosechar entre los 8 y 10 meses de edad. Para uso industrial o alimentación animal, la cosecha se realiza cuando la planta esté defoliada.


¿Qué es la agricultura de conservación?
La agricultura de conservación (ac) es un sistema de producción agrícola que se basa en tres principios: a) remoción mínima del suelo (sin labranza); b) cobertura del suelo (mantillo) con los residuos del cultivo anterior, con plantas vivas, o ambos; y c) rotación de cultivos, para evitar plagas y enfermedades, y diseminación de malezas.
¿En qué tipo de suelo se puede practicar?
Los principios de la ac son muy adaptables. Los agricultores utilizan la ac en una amplia gama de suelos, bajo diferentes condiciones ambientales y en distintas realidades del agricultor (recursos económicos, tamaño de parcela, maquinaria, mano de obra, etcétera).
El maíz sembrado sin labranza, directamente en una buena capa de residuos, es un excelente punto de partida para la agricultura de conservación.

¿Qué cultivos se pueden sembrar?
La gran mayoría de los cultivos se produce bien con ac. A nivel mundial es utilizada en amplias superficies con maíz, trigo, soya, algodón, girasol, arroz, tabaco y muchos otros cultivos. Incluso en la producción de tubérculos, como la papa, aunque durante la cosecha se remueve mucho el suelo.
¿Qué beneficios se obtienen?
Beneficios inmediatos
• Aumenta la infiltración de agua debido a que la estructura del suelo queda protegida por los residuos y al no haber labranza los poros se conservan intactos. Además los residuos bajan la velocidad del escurrimiento, dando más tiempo al agua para infiltrarse.
• Se reduce el escurrimiento de agua y la erosión del suelo al aumentar la infiltración de agua.
• Se evapora menos humedad de la superficie del suelo al quedar protegida de los rayos solares por los residuos.
• El estrés hídrico de las plantas es menos frecuente e intenso, gracias a que, al aumentar la infiltración de agua y disminuir la evaporación del suelo, aumenta la humedad.
• Se necesitan menos pasadas de tractor y mano de obra para preparar el terreno y, por consiguiente, disminuyen los costos de combustible y mano de obra.
Beneficios a mediano y largo plazo
• Una mayor cantidad de materia orgánica (mos) que mejora la estructura del suelo, aumenta la capacidad de intercambio de cationes y la disponibilidad de nutrientes, y mejora la retención de agua.
• Los rendimientos aumentan y son más estables.
• Se reducen los costos de producción.
• Aumenta la actividad biológica tanto en el suelo como el ambiente aéreo; esto contribuye a mejorar la fertilidad biológica y permite establecer un mejor control de plagas.
¿Qué tipo de problemas encontraré?
Forma de pensar
A muchos agricultores, técnicos e investigadores les resulta difícil entender que es posible sembrar sin arar, y que es igual o más productivo que la siembra convencional. Cambiar de forma de pensar respecto al manejo agrícola es uno de los desafíos más grandes que hay que enfrentar. La ac no es una receta. Por eso, es necesario que quienes deseen adoptarla averigüen, entiendan y apliquen los principios de esta tecnología en sus condiciones particulares.
Retención de residuos
La ac no da buenos resultados sin la retención de residuos en la superficie del suelo. Sin embargo, la mayoría de los pequeños productores manejan sistemas agropecuarios mixtos y utilizan los residuos para alimentar a sus animales durante la temporada de sequía, para la venta u otros usos. Para aminorar este conflicto, se puede iniciar la ac en una pequeña parte de la parcela. Una vez que el agricultor haya adquirido experiencia con el sistema y sus rendimientos hayan aumentado, entonces, podrá destinar parte de los residuos de la cosecha para alimentar a sus animales, dejar suficiente para proteger la superficie del suelo y, en el siguiente ciclo, comenzar a practicar la ac en una superficie más extensa de la parcela.
Control de malezas
En los primeros ciclos de la ac es muy importante el control de malezas. Éste se puede efectuar de manera eficaz aplicando herbicidas, en forma manual, sembrando cultivos de cobertura, o combinando estos procedimientos, con lo cual se evitará que las malezas produzcan semilla. Si se logra un buen control, las poblaciones de malezas se reducen después de los primeros dos o tres ciclos de cultivo.
Aplicación de nitrógeno
Los residuos de la cosecha y la materia orgánica del suelo (mos) son descompuestos por organismos del suelo de manera que, con el tiempo, las plantas pueden aprovechar el nitrógeno contenido en estos
materiales orgánicos. Con la labranza, la descomposición es muy rápida, tanto que los niveles de mos bajan y el suelo se degrada. Sin labranza la mineralización y la descomposición de la mos se reducen y proporcionan nitrógeno y otros nutrientes a las plantas, en forma más lenta y uniforme. Sin embargo, en suelos muy degradados y con poca mos la disponibilidad de nutrientes puede ser pobre para las plantas, por lo cual es necesario aplicar más nitrógeno (estiércol, composta o fertilizante) durante los primeros años en los que se practica la ac.
¿Qué se necesita para iniciar?
Información
Es muy importante obtener información de agricultores y técnicos con experiencia en el sistema. Los agricultores deben iniciar la ac en una superficie pequeña (aproximadamente 10% de la propiedad), para aprender primero cómo manejar la técnica.
Preparación
• Se dispone el terreno con anticipación: romper la compactación, nivelar la superficie, eliminar las malezas y los problemas de acidez.
• Conseguir el equipo adecuado para la siembra y el control de malezas.
• Producir suficiente residuo o rastrojo.
Implementación
• Es importante lograr un buen control de malezas evitando que ellas produzcan semilla.
• Comenzar con una buena rotación de cultivos para proporcionar nutrientes, producir una mayor cantidad de residuos y controlar las malezas.
• Si los suelos son muy arenosos o se han degradado, aplicar más fertilizante nitrogenado, estiércol o composta.
¿Qué es la degradación del suelo?
La erosión ocasiona una disminución de la materia orgánica y la fracción fina de partículas en el suelo, y la pérdida de la fertilidad es el resultado de la degradación del suelo. Un suelo degradado provoca la disminución progresiva de los rendimientos de los cultivos, el aumento de los costos de producción, el abandono de las tierras o al incremento de la desertificación. La labranza es la causa principal de la degradación de las tierras de cultivo, porque ocasiona una rápida desintegración de la materia orgánica y reduce la fertilidad del suelo.
¿Qué es un suelo fértil?
Un suelo fértil permite alcanzar un buen nivel de producción, que sólo es limitado por las condiciones ambientales (humedad y radiación) o un manejo agronómico inadecuado. La fertilidad es un conjunto de tres componentes: la fertilidad química, la fertilidad física

Degradación del suelo, después de una fuerte tormenta, causada por un manejo agronómico inapropiado (Foto: Moriya, 2005)
y la fertilidad biológica. Si alguno de estos componentes disminuye, esto normalmente conduce a la reducción de los rendimientos, como resultado de la reducción de la materia orgánica.
¿Qué es la fertilidad química del suelo y cómo se puede conservar y mejorar?
La fertilidad química es la capacidad del suelo de proporcionar todos los nutrientes que el cultivo necesita: si dichos nutrientes no están presentes en una forma accesible a las plantas o se encuentran a profundidades donde las raíces no llegan, no contribuirán al crecimiento del cultivo.
La disponibilidad de nutrientes es normalmente mayor cuando éstos se asocian con la materia orgánica y con la aplicación de estiércol, fertilizante, composta o cal.
¿Qué es la fertilidad física del suelo y cómo se puede conservar y mejorar?
La fertilidad física es la capacidad del suelo de facilitar el flujo y almacenamiento de agua y aire en su estructura, para que las plantas puedan crecer y se arraiguen firmemente a éste. Para que el suelo sea físicamente fértil, debe tener espacio poroso abundante e interconectado. Generalmente, existe ese tipo de espacio cuando se forman agregados, que son partículas de suelo unidas por materia orgánica.
La labranza deshace los terrones, descompone la materia orgánica, pulveriza el suelo, rompe la continuidad de los poros y forma grandes capas compactas que restringen el movimiento del agua, el aire, y el crecimiento de las raíces. Un suelo pulverizado es más propenso a la compactación, al encostramiento y la erosión. Para disminuir este problema, es necesario reducir la labranza al mínimo y aumentar la cantidad de materia orgánica.
¿Cómo se puede conservar y mejorar la fertilidad biológica del suelo?
La fertilidad biológica del suelo se refiere a la cantidad y diversidad de fauna en el suelo (lombrices, escarabajos, termitas, hongos, bacterias, nemátodos, etcétera). La actividad biológica consiste en romper las capas compactas, descomponer los residuos de los cultivos

Degradación física del suelo provocada por la labranza intensiva. La superficie está comprimida y encostrada (Foto: Govaerts, 2004).
(incluidas las raíces), integrarlos al suelo, convertirlos en humus, y aumentar la cantidad y continuidad de los poros. La labranza destruye los túneles y el hábitat de estos organismos. La mejor manera de incrementar la actividad biológica en los suelos de cultivo es crear un sistema lo más parecido a uno natural, suprimiendo la labranza y dejando los residuos en la superficie del suelo.
¿Cómo detectar la degradación?
Una forma sencilla de detectar la degradación física del suelo es tomar unos terrones pequeños de aproximadamente un centímetro de diámetro de un terreno arado y otro de una tierra virgen cercana. Observe ambas muestras de suelo. La primera diferencia se nota en el color más oscuro del suelo sin arar, debido a su mayor contenido de materia orgánica; la segunda, cuando al colocar los terrones en un recipiente con agua, el terrón de suelo arado se desintegra, en tanto que el otro permanece intacto. Para hacer una tercera prueba, se afloja la tierra de un campo que haya sido arado y de una superficie sin arar, y luego se observa la diferencia en el número y la diversidad


En la foto superior un terreno en que se aplicó AC y se dejó parte del rastrojo del cultivo anterior; abajo, un terreno sin rastrojo y con labranza convencional. Terrenos en Toluca, Estado de México, después de una lluvia intensa de 30 milímetros. (Foto: Delgado, 2005).
de especies animales. Por lo general, se observan más organismos en el terreno que no ha sido arado.
¿Cómo se puede evitar la degradación del suelo?
Los tres factores más importantes que causan degradación de los suelos agrícolas son: a) la labranza (eliminación de la fertilidad física); b) la remoción de residuos (principalmente para pastoreo o quema); y c) la extracción de nutrientes (no se aplican cantidades adecuadas de estiércol, composta o fertilizante). Por tanto, la clave para evitar la degradación es reducir al mínimo la labranza, dejar en la superficie tantos residuos como sea posible y reponer los nutrientes que son absorbidos por los cultivos.
Los agricultores mexicanos, como casi todos los agricultores en el mundo, se enfrentan hoy día principalmente a tres retos:
• Los acontecimientos recientes a nivel mundial, que han ocasionado incrementos en los costos, sobre todo de combustible, fertilizantes y otros insumos para la producción de cultivos agrícolas.
• La rápida degradación de la estructura del suelo, que afecta desfavorablemente su composición química, ya que produce considerables reducciones del carbono orgánico del suelo y reduce la abundancia biológica.
• La escasez de agua, para producción tanto de riego como de temporal, es un factor limitante, ya que no permite generar ni mantener grandes volúmenes de productos que satisfagan las demandas de alimentos para consumo de los habitantes de numerosos países en desarrollo, entre ellos, México.
El maíz es el principal cultivo básico y estratégico para la alimentación en México; sin embargo, en años recientes, su costo de producción se ha elevado. Esta situación ha creado un entorno de baja competitividad para los productores de las diferentes zonas productoras de riego o de temporal en términos de costo-beneficio y, por ende, la rentabilidad del cultivo ha decrecido.

Siembra directa sin mover el suelo. Un disco cortador abre el suelo, se deposita la semilla y la llanta compactadora cierra la abertura.
Ante el panorama de inseguridad, la ac constituye una solución potencial. La ac se basa en tres principios: reducir al mínimo el movimiento del suelo; dejar el rastrojo del cultivo en la superficie del terreno para que forme una capa protectora; practicar la siembra de diferentes cultivos, uno después de otro, o sea, la rotación de cultivos.
Rastrojo
El rastrojo es una base importante de la ac, ya que si no hay residuos no puede existir este sistema. Por tanto, si usted piensa eliminar o quemar todos los residuos de su cosecha, no aplique ac, porque podría obtener resultados más negativos que si sembrara con labranza convencional. La importancia de dejar los residuos es lograr una buena cobertura y proteger al suelo del viento, así como retener la humedad, lo cual contribuirá a una buena germinación. Aunque esto no significa dejar todo el rastrojo, si los residuos son importantes para
usted porque debe alimentar a sus animales, se recomienda consultar con un técnico cuál es la cantidad adecuada para la zona.

La quema del rastrojo no es una práctica aconsejable en el uso de labranza de conservación.

El rastrojo de trigo forma una pantalla que ayuda contra las heladas.
Después o durante la cosecha, el rastrojo se distribuye de manera uniforme, para que forme un colchón que proteja el suelo.
La ac reduce los costos de producción y la mano de obra; aumenta la competitividad de los agricultores y los ingresos de éstos en los sistemas de producción de maíz; y representa una excelente opción para conservar los recursos naturales, dado que:
• Mejora la textura y la estructura del terreno.
• Favorece la infiltración del agua y la retención de la humedad.
• Retiene por más tiempo la humedad del suelo en zonas de temporal o de riego, promueve el uso eficiente del agua y genera ahorros en su consumo durante el riego.
• Mejora las propiedades químicas y biológicas del suelo.
• Aumenta el nivel de materia orgánica.
• Reduce la erosión.
• Disminuye la quema del rastrojo.
• Al reducirse el uso de maquinaria agrícola, se ahorra combustible; hay menos emisiones de contaminantes y menor compactación del suelo, que se asocia al exceso de pases de maquinaria. Los beneficios finales para los agricultores serán una agricultura sostenible y más rentable y la reducción de costos, que se traducen en mayores ingresos.
La agricultura de conservación tiene gran potencial en México. A continuación se ilustra la gran diferencia en el comportamiento de una variedad de maíz o de trigo, con la misma cantidad de fertilizante y el mismo control de herbicidas, pero bajo distintos sistemas de manejo.
3. Importancia de los residuos
Los residuos o rastrojos son las partes secas que quedan del cultivo anterior, incluidos los cultivos de cobertura, los abonos verdes u otros materiales vegetales traídos de otros sitios. Los rastrojos son un factor fundamental para la correcta aplicación de la agricultura de conservación (ac). En los sistemas agrícolas convencionales, los residuos normalmente se utilizan para alimentar a los animales, o bien se retiran del campo para otros usos, se incorporan o se queman. En muchos lugares, existen derechos de pastoreo comunales, situación que podría crear conflictos al querer proteger los residuos que quedan en la superficie del suelo de los animales que andan sueltos en busca de alimento. Sin embargo, como los agricultores que aplican la ac obtienen mayores beneficios con la retención de residuos, algunas comunidades han encontrado formas de resolver este problema.
¿Cuáles son los beneficios del rastrojo en la AC?
• Mayor infiltración de agua.
• Menor evaporación de agua.
• Mayor volumen de agua disponible para los cultivos.
• Menor erosión por agua y viento.
• Más actividad biológica.
• Mayor producción de materia orgánica y disponibilidad de nutrientes para las plantas.
• Temperaturas moderadas del suelo.
• Menos malezas.
La retención de residuos, ¿cómo aumenta la infiltración de agua?
La estructura de los suelos donde se elimina el rastrojo, o que se laborean, es generalmente débil como consecuencia de la labranza. A esto se suma la acción destructiva de las gotas de lluvia, que hace que las partículas del suelo se dispersen, se tapen los poros y se compacte la superficie, impidiendo la infiltración del agua. Por el contrario, en los sistemas de ac, con nulo movimiento de suelo, los residuos permanecen en la superficie y la protegen, con lo cual aumenta también la actividad biológica, hay una mayor cantidad de poros y, en consecuencia, mayor infiltración de agua.
¿Cómo reducen los residuos la evaporación?
Los residuos protegen el suelo no sólo del impacto de las gotas de lluvia, sino también de los rayos solares que evaporan el agua de la superficie del suelo y de la deshidratación a causa del viento. Por eso, normalmente se encuentra tierra húmeda debajo de los residuos.
¿Cómo aumentan los residuos la cantidad de agua?
Con los residuos hay menos pérdida de evaporación y aumenta la penetración del agua de lluvia en el suelo, es decir, se incrementa la infiltración; por eso hay más agua en el suelo para las plantas. Puede que una parte del agua adicional se pierda y no sea aprovechada por el cultivo, pero en la mayoría de los casos, sobre todo en zonas secas o de temporal, habrá más agua disponible para las plantas.
Los residuos, ¿cómo protegen el suelo de la erosión?
Los residuos, al aumentar la infiltración, estimulan una mayor penetración de agua en el subsuelo. Asimismo, hacen que sea más lento el escurrimiento de agua por el terreno. La combinación de estos dos factores reduce significativamente el efecto de la erosión hídrica. Los residuos también protegen el suelo del viento y cuando éste deja de ser removido por la labranza durante la aplicación de las prácticas de ac, hay una marcada disminución de la erosión eólica.
¿Cómo aumentan los residuos la actividad biológica?
En la ac, si se dejan los residuos en la superficie del suelo se genera una fuente constante de alimento y un hábitat para los organismos del suelo, que propicia además un aumento en su población. Muchos de estos organismos crean poros en el suelo o destruyen plagas que atacan los cultivos. Cuando se practica la agricultura convencional únicamente el cultivo está presente: no hay fuentes de alimento para los organismos del suelo, ni hábitat para los insectos benéficos.
¿Cómo afecta la retención de residuos a la materia orgánica del suelo y los nutrientes de las plantas?
La actividad biológica fomentada por la retención de residuos y la ausencia de labranza (prácticas de ac), permite que la materia orgánica permanezca más tiempo en el suelo en forma de humus. Los nutrientes contenidos en el humus son más accesibles a las plantas que las formas inorgánicas (fertilizantes). Sin embargo, también es posible que los residuos inmovilicen el nitrógeno y, por ello, quizá sea necesario aplicar un poco más de estiércol o fertilizante nitrogenado en los primeros años que se aplique la ac.
Los residuos, ¿tienen algún efecto sobre las malezas?
En la ac, cuando se combinan la retención de residuos y la aplicación de herbicidas, disminuyen las poblaciones de malezas, porque los residuos funcionan como una barrera que restringe la germinación y el crecimiento de las malezas.
Los residuos, ¿tienen algún efecto en la temperatura del suelo?
Los residuos en la superficie protegen el suelo de la radiación solar y, por tanto, éste no se calienta mucho durante el día. En la noche, los residuos actúan como una cobija que conserva el calor del suelo.
En algunos climas fríos, el hecho de que el suelo esté helado puede obstaculizar la germinación de la semilla, pero esto es poco probable en zonas tropicales.
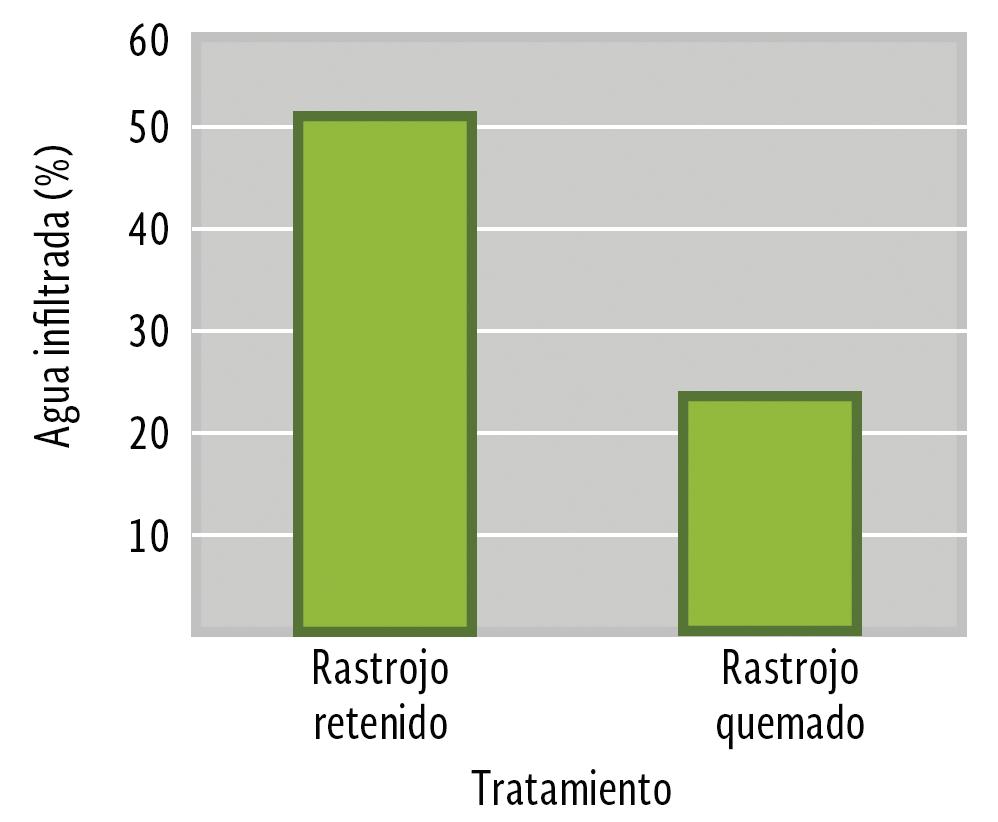
Relación entre la cubierta de residuos en la superficie y el porcentaje de agua infiltrado del total de agua de riego aplicado. (Verhulst, 2008).
4. La importancia de la rotación de cultivos
¿Qué es la rotación de cultivos?
La rotación de cultivos es la siembra sucesiva de diferentes cultivos en un mismo campo, siguiendo un orden definido (por ejemplo, maíz-frijol-girasol o maíz-avena).
En contraste, el monocultivo es la siembra repetida de una misma especie en el mismo campo, año tras año.
¿Qué problemas se presentan con el monocultivo?
En los sistemas de monocultivo, al paso del tiempo se observa un incremento de plagas y enfermedades específicas del cultivo. Asimismo, la cantidad de nutrientes disminuye, porque las plantas ocupan siempre la misma zona de raíces y en la temporada siguiente las raíces no se desarrollan bien.
¿Cuáles son las ventajas de la rotación de cultivos?
• Se reduce la incidencia de plagas y enfermedades, al interrumpir sus ciclos de vida.
• Se puede mantener un control de malezas, mediante el uso de especies de cultivo asfixiantes, cultivos de cobertura, que se utilizan como abono verde o cultivos de invierno cuando las condiciones de temperatura, humedad de suelo o riego lo permiten.
• Proporciona una distribución más adecuada de nutrientes en el perfil del suelo (los cultivos de raíces más profundas extraen nutrientes a mayor profundidad).
• Ayuda a disminuir los riesgos económicos, en caso de que llegue a presentarse alguna eventualidad que afecte alguno de los cultivos.
• Permite balancear la producción de residuos: se pueden alternar cultivos que producen escasos residuos con otros que generan gran cantidad de ellos.
Datos importantes acerca de las rotaciones de cultivos
• Los efectos del monocultivo son más notorios en la agricultura de conservación (ac) que en los sistemas convencionales. Cuando se utiliza ac, las rotaciones suelen dar mejores resultados que el monocultivo, incluso si no incluyen leguminosas.
• Muchos de los beneficios de las rotaciones no se entienden. Por tanto, es necesario ensayarlos y compararlos en el campo y en los terrenos del agricultor.
• Las rotaciones no son suficientes para mantener la productividad, por lo cual es necesario reponer los nutrientes extraídos con fertilizantes o abonos.
• Las rotaciones más seguras combinan cultivos con diferentes modos de crecimiento (enraizamiento profundo versus enraiza-
miento superficial; acumulación de nutrientes versus extracción de nutrientes; acumulación de agua versus consumo de agua, etcétera).
5. Control de malezas en la agricultura de conservación
Una de las razones principales por la que los agricultores laborean el suelo es porque pueden incorporar los residuos de la cosecha anterior y eliminar las malezas.
Para el control de malezas en la agricultura de conservación (ac) deben poseerse conocimientos especializados, a fin de resolver las dificultades relacionadas con algunas malezas que son más persistentes que otras en los primeros ciclos después de hacer el cambio, de agricultura convencional a la de conservación. De otra manera, esto puede ser un motivo para que los productores rechacen la tecnología.
¿Qué opciones existen para controlar las malezas en la AC?
Cuando se realizan prácticas de labranza convencional en un ciclo normal de cultivo, uno de sus principales objetivos es que las semillas de las malezas queden enterradas y no puedan desarrollarse. Sin embargo, al siguiente año las mismas semillas son devueltas a la superficie y, si el suelo sigue laboreándose continuamente, será difícil romper el ciclo (banco de semilla). Por el contrario, en la ac se logra un buen control de malezas en unos cuantos ciclos, evitando que vuelvan a producir semilla y reduciendo drásticamente la población. Hay varias medidas que se pueden tomar para controlar las malezas:
a) Control manual.
b) Evitar que las malezas produzcan semilla.
c) Practicar rotaciones de cultivos que reprimen las malezas.
d) Dejar los residuos en la superficie para ayudar a eliminar las malezas.
e) Aplicar herbicidas.
Si se combinan estas estrategias de control, en tres años se reducirán de manera notable las poblaciones de malezas.
Controlar las malezas todo el año
La mayoría de los agricultores no controlan las malezas al final del ciclo ni durante el invierno, porque creen que no afectan los rendimientos del año. Sin embargo, pueden producir semilla y severas infestaciones en el siguiente ciclo. Así, desyerbar a final del ciclo de cultivo y en invierno resulta vital para lograr un eficaz control de malezas en la ac.
¿Son los residuos útiles para controlar las malezas?
Los residuos ahogan las malezas y reducen el número y viabilidad de éstas en el campo. A mayor cantidad de residuos, menor la cantidad de malezas que crecerán a través del mantillo.
¿Cómo ayudan la rotación de cultivos y los abonos verdes a controlar las malezas?
Algunos cultivos tienen un crecimiento más vigoroso, y por lo tanto cubren el suelo rápidamente y tienden a ahogar las malezas; esto reduce eficazmente las poblaciones, ya sea que los cultivos se siembren intercalados, solos o como parte de una rotación. Algunos cultivos que proporcionan un buen control son el frijol terciopelo (Mucuna pruriens), la judía o frijol de Egipto (Lablab purpureus) y el cáñamo de Bengala (Crotalaria juncea). Los dos primeros, si se intercalan, deben sembrarse de tres (cáñamo de Bengala) a seis semanas (frijol terciopelo) después del maíz, de manera que no compitan demasiado con éste y no reduzcan los rendimientos. Existe otro tipo de rotaciones (alfalfa, maíz, trigo, avena, triticale, girasol) con el cual es posible controlar de manera eficaz las malezas conforme avancen los ciclos de cultivo, hasta casi eliminarlas. La combinación con otros métodos de control reducirá las poblaciones de malezas y su control anual será más sencillo.
¿Cuáles son los beneficios y los problemas del control manual?
Los agricultores con pequeñas superficies pueden hacer el control manual de malezas (cortándolas con un azadón), porque es un procedimiento de poco riesgo que suele ser eficaz cuando las malezas son pequeñas (menos de 10 centímetros). La desventaja del control manual es que es muy laborioso y se invierte mucho tiempo.
¿Cuáles son los beneficios y los problemas del control químico?
El control de malezas con herbicidas es un procedimiento rápido y eficaz, pero es necesario y muy importante aplicarlo de manera correcta. La persona que aplique los químicos debe: a) saber qué tipo de malezas controla y los cultivos a los que se puede aplicar; b) conocer su grado de toxicidad y cómo manejarlos; c) saber las condiciones en las que causa mejor efecto y en cuáles no; d) tener conocimiento de los métodos y las dosis de aplicación; e) conocer los distintos tipos de equipo y cómo calibrarlos; f) conocer los diferentes tipos de boquillas; g) saber qué tipo de ropa protectora hay que usar y qué medidas o acciones deben tomarse después de que termine de aplicar el producto.
Además, para emplear los herbicidas, es necesario contar con el capital requerido al comienzo del ciclo de cultivo.
Algunos datos acerca de los herbicidas:
• Los herbicidas matan las plantas, y no hay que olvidar que los cultivos también son plantas. Por eso, es importante saber cómo controlar las malezas sin perjudicar el cultivo, a las personas y el medio ambiente; también es necesario utilizar herbicidas específicos y selectivos para el cultivo que quiere protegerse de las malezas y evitar dañar las plantas.
• Hay una gran variedad de herbicidas que tienen diferentes características, y por eso, el usuario tiene que aplicar el herbicida en la dosis y el momento correctos, siguiendo el método apropiado. Algunos herbicidas actúan en contra de todas las plantas (herbicidas no selectivos) y, por tanto, deben aplicarse antes de la emergencia. Otros actúan únicamente en algunas plantas (herbicidas selectivos) y se pueden aplicar durante el desarrollo del cultivo.
• Hay herbicidas que pueden usarse para controlar las malezas en un cultivo determinado, pero no en otros, porque los matan. Por ejemplo, es posible que uno que controla las malezas del maíz, mate la cebada.
• Algunos deben aplicarse antes de que germinen las malezas. A éstos se les denomina herbicidas preemergentes, porque inhiben el crecimiento de las malezas cuando éstas intentan salir a la super-
ficie del suelo; otros únicamente controlan las malezas que ya han germinado; a éstos se les llama herbicidas postemergentes porque actúan sobre las malezas que ya cubren la superficie del suelo y son selectivos.
Antes de usar un herbicida, asegúrese de leer y entender todas las instrucciones que vienen en la etiqueta.
El agricultor debe proponerse como meta, nunca permitir que las malezas produzcan semilla en su predio.
“La semilla de un año produce siete años de malezas.”
Viejo dicho de los agricultores.
Fuente: cimmyt.


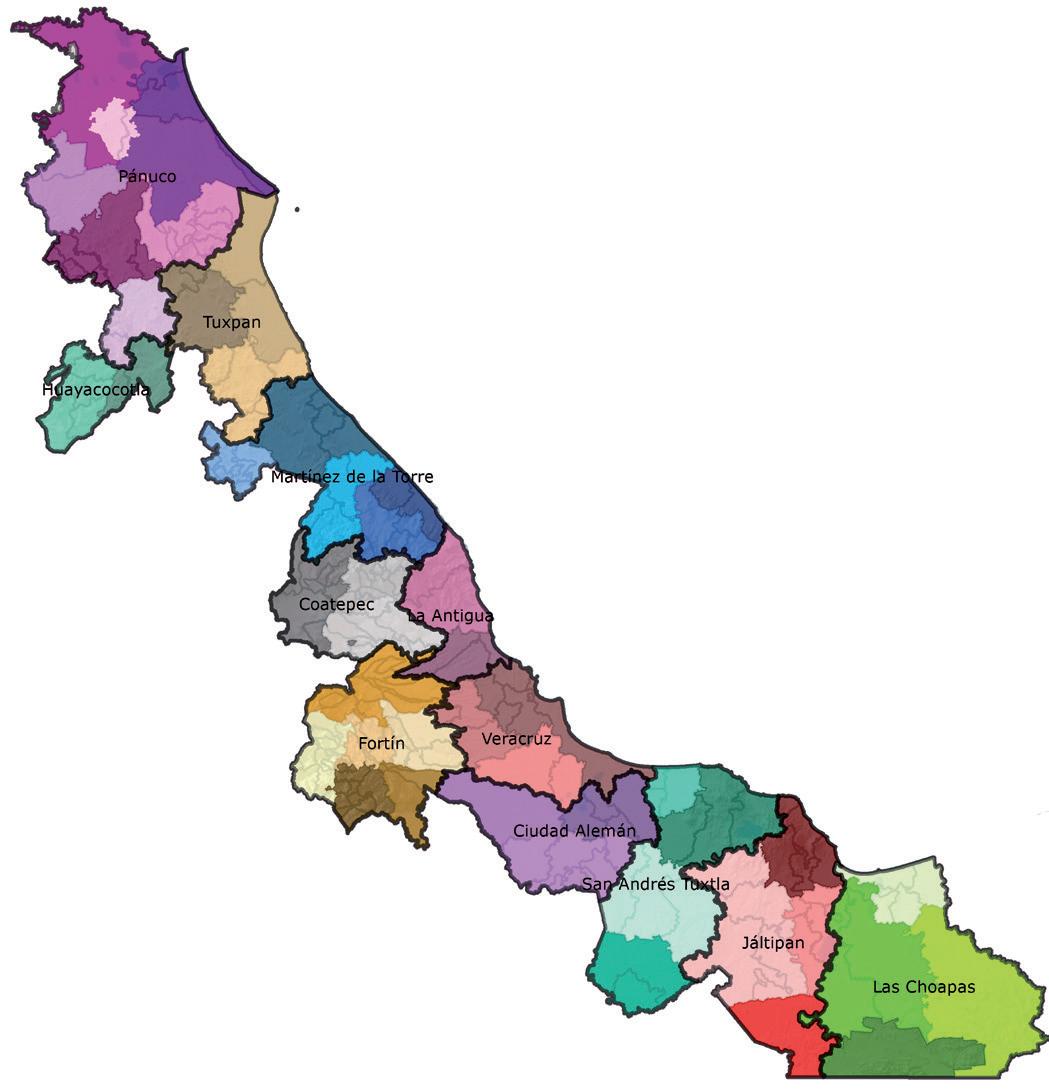
Chicayan
Chicontepec
El Higo
Naranjos Amatlán
Ozuluama / Chicayán
Panucho / Chicayán
Tampico Alto
Tantoyuca
Huayacocotla
Tihuatlán
Ixhuatlán
Tuxpan
Álamo Temapache
Entabladero / Espinal
Martínez de la Torre
Misantla
Papantla
Vega de Alatorre
Coatepec
Noalinco
Perote
Actopan
Paso de Ovejas
Acultzingo
Atoyac
Córdoba / Fortín
Huatusco
Tezonapa
Zongolica
Piedras Negras
Soledad de Doblado
Veracruz
Ciudad Alemán
Tierra Blanca
Tlacotalpan
La Isla
Lerdo de Tejada
Playa Vicente
San Andrés Tuxtla
Acayucan
Jaltipan
Nuevo Morelos
Soteapan
Coatzacoalcos
Las Choapas
Minatitlán
Uxpanapa

004 Actopan
005 Acula
006 Acultzingo
007 Camarón de Tejeda
008 Alpatláhuac
009 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
010 Altotonga
011 Alvarado
012 Amatitlán
013 Naranjos Amatlán
014 Amatlán de los Reyes
015 Ángel R. Cabada
016 La Antigua
017 Apazapan
018 Aquila
019 Astacinga
020 Atlahuilco
021 Atoyac
022 Atzacan
023 Atzalan
024 Tlaltetela
025 Ayahualulco
026 Banderilla
027 Benito Juárez
028 Boca del Río
029 Calcahualco
030 Camerino Z. Mendoza
031 Carrillo Puerto
032 Catemaco
033 Cazones de Herrera
034 Cerro Azul
035 Citlaltépetl
036 Coacoatzintla
037 Coahuitlán
038 Coatepec
039 Coatzacoalcos
040 Coatzintla
041 Coetzala
042 Colipa
043 Comapa
044 Córdoba
045 Cosamaloapan de Carpio
046 Cosautlán de Carvajal
047 Coscomatepec
048 Cosoleacaque
049 Cotaxtla
050 Coxquihui
051 Coyutla
052 Cuichapa
053 Cuitláhuac
054 Chacaltianguis
055 Chalma
056 Chiconamel
057 Chiconquiaco
058 Chicontepec
059 Chinameca
060 Chinampa de Gorostiza
061 Las Choapas
062 Chocamán
063 Chontla
064 Chumatlán
065 Emiliano Zapata
066 Espinal
067 Filomeno Mata
068 Fortín
069 Gutiérrez Zamora
070 Hidalgotitlán
071 Huatusco
072 Huayacocotla
073 Hueyapan de Ocampo
074 Huiloapan de Cuauhtémoc
075 Ignacio de la Llave
076 Ilamatlán
077 Isla
078 Ixcatepec
079 Ixhuacán de los Reyes
080 Ixhuatlán del Café
081 Ixhuatlancillo
082 Ixhuatlán del Sureste
083 Ixhuatlán de Madero
084 Ixmatlahuacan
085 Ixtaczoquitlán
086 Jalacingo
087 Xalapa
088 Jalcomulco
089 Jáltipan
090 Jamapa
091 Jesús Carranza
092 Xico
093 Jilotepec
094 Juan Rodríguez Clara
095 Juchique de Ferrer
096 Landero y Coss
097 Lerdo de Tejada
098 Magdalena
099 Maltrata
100 Manlio Fabio Altamirano
101 Mariano Escobedo
102 Martínez de la Torre
103 Mecatlán
104 Mecayapan
105 Medellín
106 Miahuatlán
107 Las Minas
108 Minatitlán
109 Misantla
110 Mixtla de Altamirano
111 Moloacán
112 Naolinco
113 Naranjal
114 Nautla
115 Nogales
116 Oluta
117 Omealca
118 Orizaba
119 Otatitlán
120 Oteapan
121 Ozuluama de Mascareñas
122 Pajapan
123 Pánuco
124 Papantla
125 Paso del Macho
126 Paso de Ovejas
127 La Perla
128 Perote
129 Platón Sánchez
130 Playa Vicente
131 Poza Rica de Hidalgo
132 Las Vigas de Ramírez
133 Pueblo Viejo
134 Puente Nacional
135 Rafael Delgado
136 Rafael Lucio
137 Los Reyes
138 Río Blanco
139 Saltabarranca
140 San Andrés Tenejapan
141 San Andrés Tuxtla
142 San Juan Evangelista
143 Santiago Tuxtla
144 Sayula de Alemán
145 Soconusco
146 Sochiapa
147 Soledad Atzompa
148 Soledad de Doblado
149 Soteapan
150 Tamalín
151 Tamiahua
152 Tampico Alto
153 Tancoco
154 Tantima
155 Tantoyuca
156 Tatatila
157 Castillo de Teayo
158 Tecolutla
159 Tehuipango
160 Temapache
161 Tempoal
162 Tenampa
163 Tenochtitlán
164 Teocelo
165 Tepatlaxco
166 Tepetlán
167 Tepetzintla
168 Tequila
169 José Azueta
170 Texcatepec
171 Texhuacán
172 Texistepec
173 Tezonapa
174 Tierra Blanca
175 Tihuatlán
176 Tlacojalpan
177 Tlacolulan
178 Tlacotalpan
179 Tlacotepec de Mejía
180 Tlachichilco 181 Tlalixcoyan 182 Tlalnelhuayocan 183 lapacoyan
184 Tlaquilpa 185 Tlilapan 186 Tomatlán 187 Tonayán
188 Totutla
189 Túxpam
190 Tuxtilla
191 Úrsulo Galván
192 Vega de Alatorre
193 Veracruz
194 Villa Aldama
195 Xoxocotla
196 Yanga
197 Yecuatla
198 Zacualpan
199 Zaragoza
200 Zentla
201 Zongolica
202 Zontecomatlán de López y Fuentes
203 Zozocolco de Hidalgo
204 Agua Dulce
205 El Higo
206 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
207 Tres Valles
208 Carlos A. Carrillo
209 Tatahuicapan de Juárez
210 Uxpanapa
211 San Rafael
212 Santiago Sochiapan
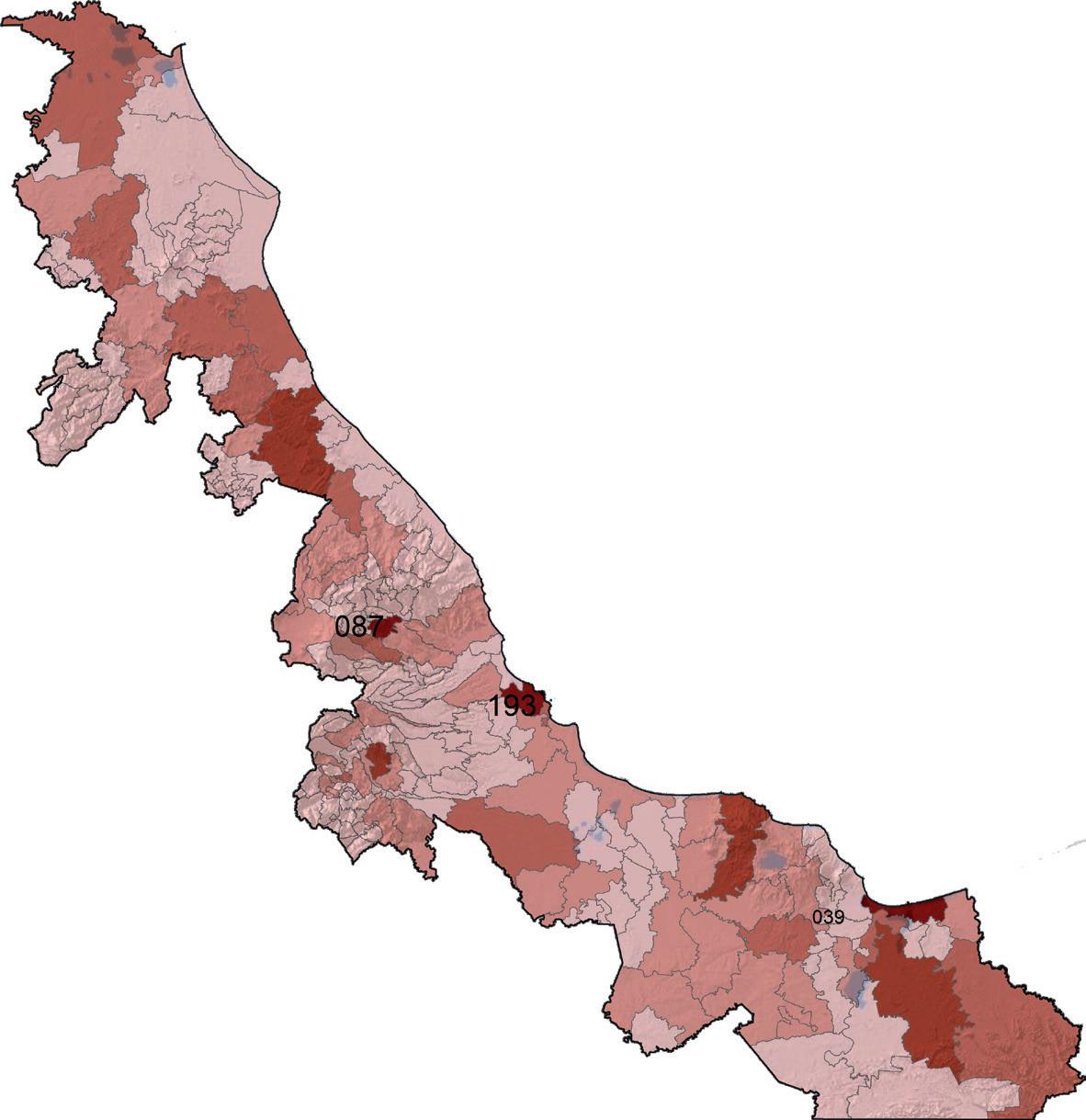
Población total
1,546 - 30,000
30,001 - 70,000
70,001 - 150,000
150,001 - 300,000
300,001 -552,156
039 Coatzacoalcos
087 Xalapa
093 Jilotepec
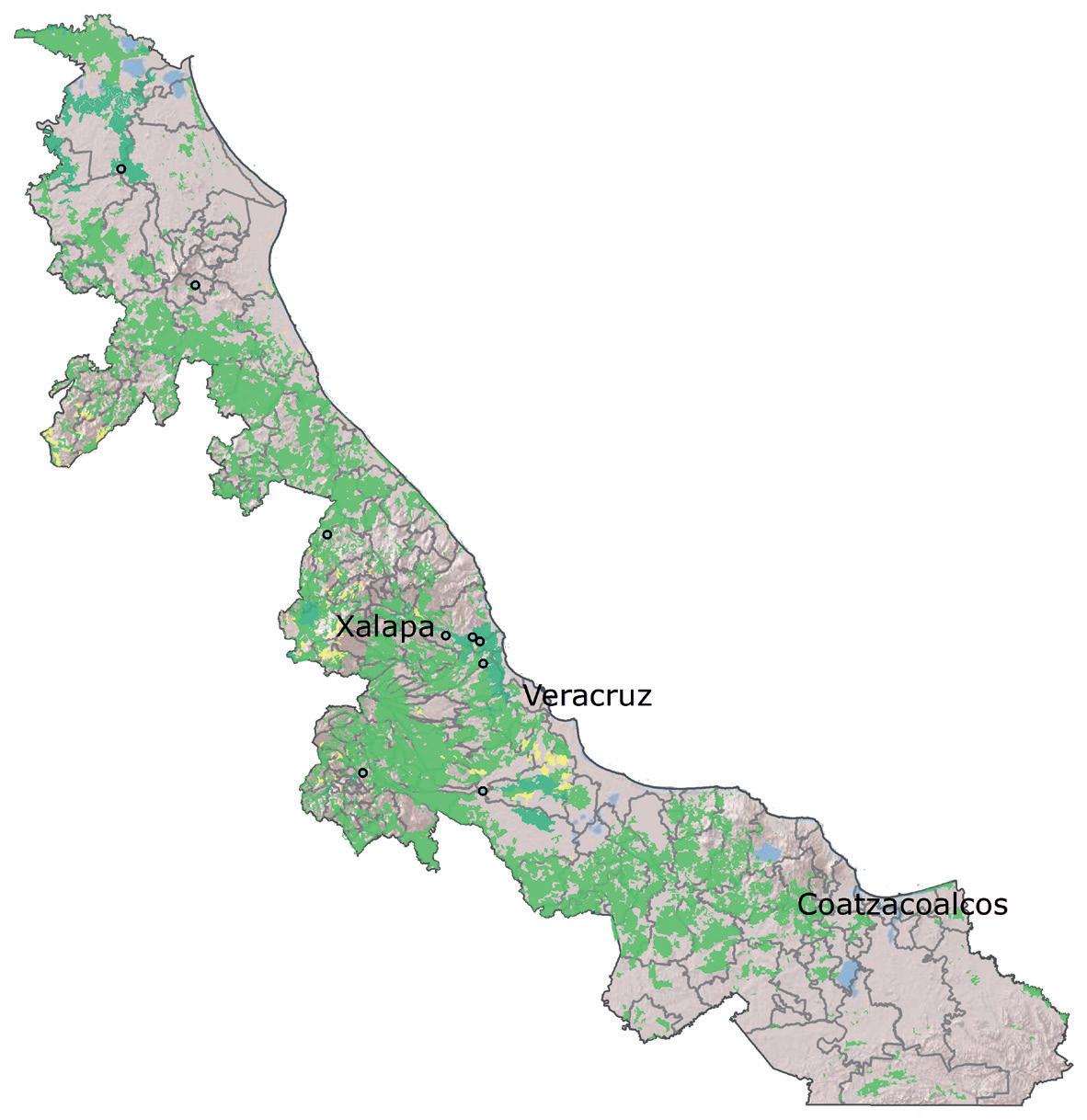
Simbología
Capacidad
Presas
Cuerpos de agua
Pastizal
Agricultura de riego
Agricultura de temporal
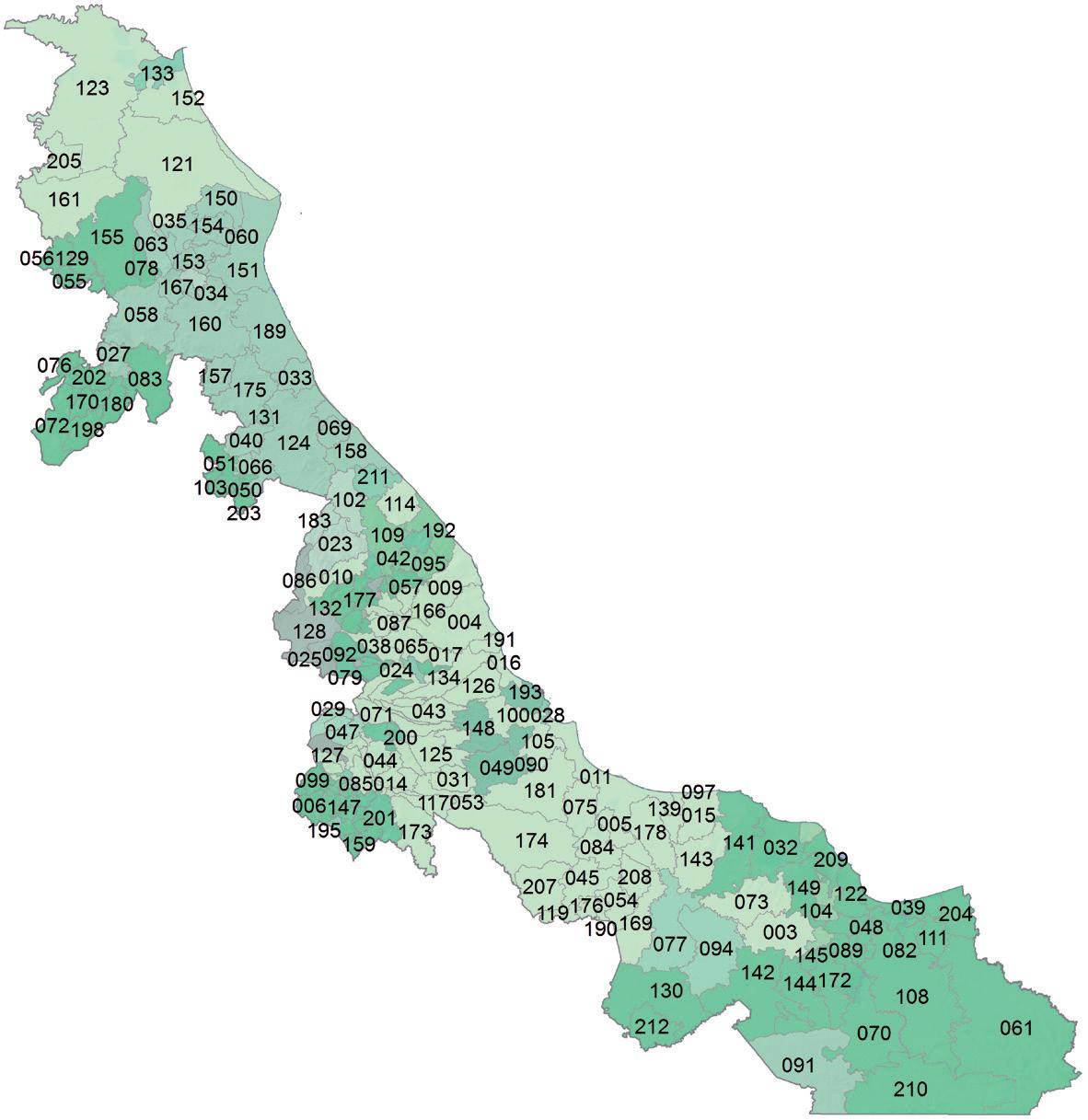
Simbología
Cultivos
Caña de azúcar
Maíz grano
Naranja
Café cereza
Papa
Limón
Palma de ornato camedor (gruesa)
Pastos
Chayote
Palma africana o de aceite
Piña
Otros
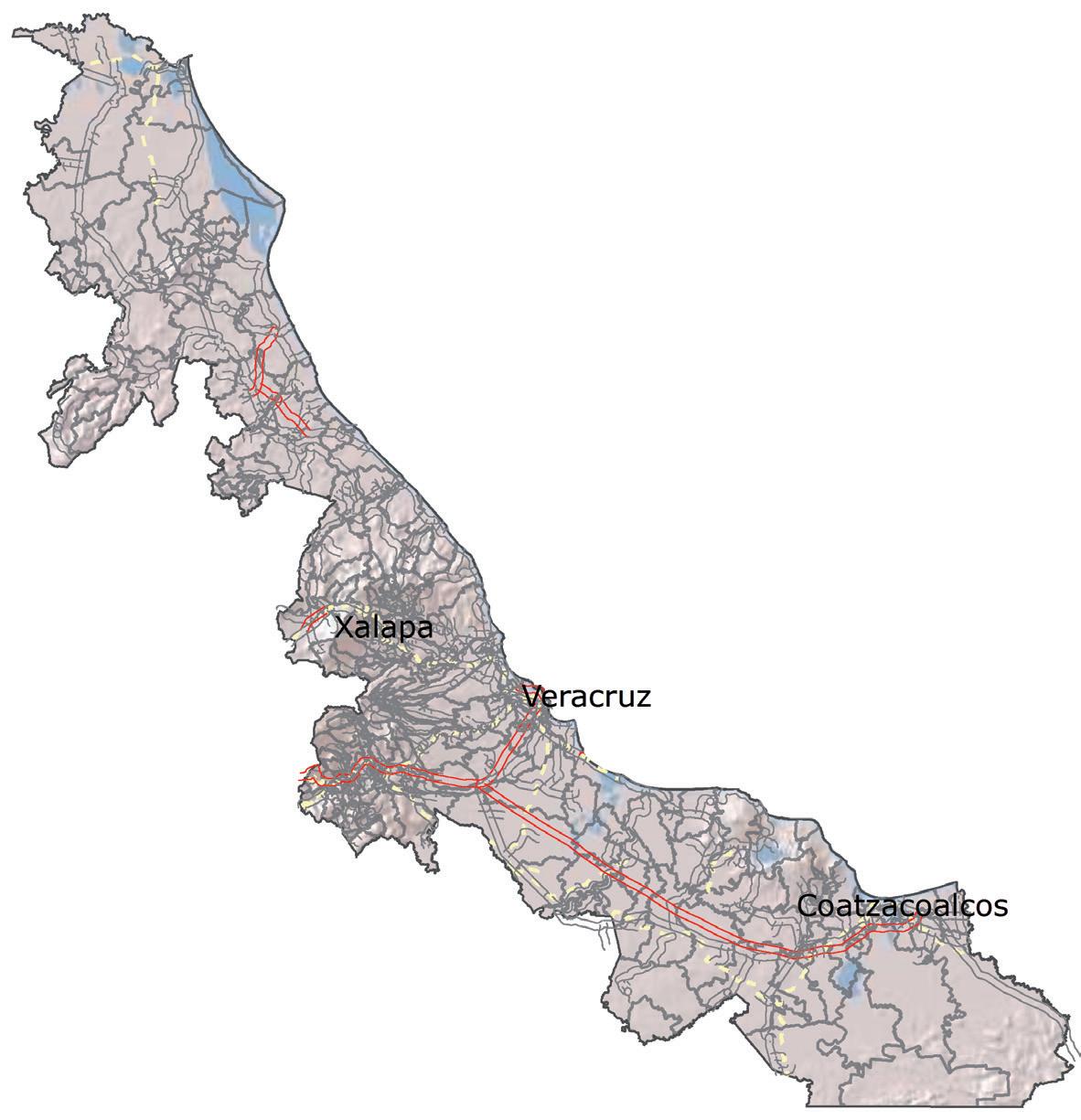
Simbología
Carretera cuota
Carretera libre
Vías férreas

Rango precipitación media anual
200 a 500 mm
500 a 1000 mm
1000 a 1500 mm
1500 a 3000 mm
3000 a 4500 mm

Distribución de climas
Muy cálido
Cálido
Semicálido
Templado
Semifrío
Frío
Muy frío
Sus comentarios son valiosos para enriquecer los contenidos de esta Agenda Técnica Agrícola que la sagarpa ha pensado para poner en común el conocimiento relacionado con las actividades del sector.
Todas las aportaciones son recibidas en el siguiente correo electrónico: agendastecnicas@senasica.gob.mx
