
12 minute read
Sempôwalxôchitl Yizeg P. Requena Martínez
Iconografía / Fotografía
Sempôwalxôchitl
Advertisement
Por Requena Martínez Yizeg Pamela*
Categoría: Fotografía
Técnica: Retrato
Año: 2021
Soy Pam, tengo 16 años y voy en 5to grado. Desde muy pequeña he mostrado gusto y afinidad por el maquillaje y todo lo que tiene que ver con la moda y el glamour. Ahora me he dado cuenta de que este gusto, con el paso del tiempo, se ha convertido en mi pasión. Para mí, el maquillaje al igual que la fotografía, son una forma de arte y de expresión.
Iconografía / Fotografía
Recomendaciones Erudición / Ensayo
Procesos de la noche: una crónica
que nunca debió suceder
Por Enrique Esqueda Blas*
Procesos de la noche de Diana del Ángel se terminó de escribir en la ciudad de Oaxaca durante una residencia de creación literaria patrocinada por Ventura + Almadía, una asociación civil sin fines de lucro creada en 2004, para la promoción de la cultura y las artes. La crónica trata sobre el asesinato del normalista de Ayotzinapa Julio César Mondragón, la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Pero, sobre todo, de las gestiones para vencer los más diversos obstáculos del aparato institucional para su reconocimiento, entierro, exhumación y reinhumación. Se publicó en el 2017, un año que será recordado por desastres naturales como el sismo del 19 de septiembre y los huracanes Irma, Franklin y Katia.
En su prólogo, la escritora Elena Poniatowska subraya el hecho de que una joven autora, que debería tratar sobre la belleza, estuviera describiendo prácticas que denotan enfermedad mental y violencia extrema. En cierta forma, Poniatowska (2013) habla de sí misma, ya que en su momento recuperó memorias de la matanza del 2 de octubre de 1968, el hecho histórico considerado como un punto de inflexión en nuestro pasado cercano. Como reconoce la misma autora, la narración de Del Ángel pone al descubierto las vulnerabilidades de los estudiantes, que eran al mismo tiempo jóvenes, de clase baja y de origen indígena. Da cuenta de:
[…] una de las noches más negras de nuestra reciente historia, cuando 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron y otros seis fueron asesinados […] El de Julio César Mondragón es uno de los casos más vergonzosos de nuestro país y de toda América Latina. [Que refiere el] dantesco infierno en que se ha convertido México (2017: 21).
Tal vez, el hecho de que Poniatowska aceptara presentar el texto de una novel autora podría tener relación con el reconocimiento de su talento literario, pero también con la solidaridad que ella misma asumió respecto a la búsqueda de la verdad, así como con su compromiso con la justicia y la memoria. Poniatowska tejió de esa manera un puente intergeneracional que recolocó el tema de los crímenes de lesa humanidad contra estudiantes en dos momentos específicos. Uno en tiempos de nacionalismo centralista (1968) y otro de neoliberalismo y disgregación del poder político (años 2000), empleando la propuesta de periodización referida por Calveiro (2021), para analizar el fenómeno de las desapariciones.
Robledo (2016) y Calverio (2021) discurren sobre los significados jurídicos de la desaparición. La definen, pero sobre todo se preocupan por su historicidad como fenómeno contemporáneo. Robledo (2016) habla de los orígenes de las desapariciones en la URSS de los años treinta y coincide con Calverio en ubicar el caso argentino como referente para la evolución del concepto en los años setenta. En esta última autora tenemos una problematización que toma en cuenta los contextos, para evitar posiciones que podríamos considerar ahistóricas. Enfocada en el caso mexicano muestra cambios en las formas de ejercer el poder sobre los cuerpos. Si al principio, en los años setenta, la desaparición era un medio de control y represión de grupos considerados insurgentes y subversivos; al cambiar el siglo se convertirá en una práctica de enorme complejidad, en la que la diversidad de
Vaqueros Prepa 5 José Vasconcelos Recomendaciones Erudición / Ensayo
Atyozinapa. 2017. WikipeddiaCommons. Recuperado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ayotzinapa-_ visita_del_mecanismo_de_seguimiento_%2836093293353%29.jpg

actores y propósitos de la desaparición conecta incluso con fines económicos. Nos dice Calveiro (2021:41):
Los móviles de la desaparición en esta gubernamentalidad [neoliberal] son variados y bastante confusos. No son necesaria ni prioritariamente políticos, lo cual no quiere decir que no tengan sentidos políticos, que se vinculan con las características específicas de organización del poder en esta sociedad. Van desde la venganza, el castigo y la “ejemplaridad” –utilizados tanto por narcos como por militares, en muchas ocasiones asociados–, hasta fines más utilitarios como: 1) la apropiación por desposesión de bienes –recursos y territorios–; 2) el usufructo de capacidades y aptitudes –con la desaparición de médicos, técnicos o albañiles–; 3) el despojo de las personas y de sus cuerpos como bienes rentables –ya sea por cobro de rescate, esclavización laboral o sexual–. Todas éstas son formas de desaparición directa, radical, en las que se cancela la condición de sujeto de derecho de las víctimas para disponer de sus cuerpos de manera ilimitada, con prácticas que suponen tortura y que terminan por lo regular en la muerte y la desaparición de sus restos en entierros clandestinos.
Unas páginas más adelante, la investigadora subraya diferencias históricas que conviene tener en cuenta, para el análisis de la obra de Del Ángel:
Un fenómeno nuevo, en relación con el periodo previo [años setenta], ha sido la configuración de lo que podríamos llamar “territorios de muerte”. Estos son territorios de excepción, zonas fragmentarias que por sus recursos o por su ubicación estratégica quedaron fuera de toda protección del derecho y expuestas a “soberanías” locales, narcopolíticas, que desplegaron violencias desmedidas–asesinatos, feminicidios, desplazamiento forzado y, desde luego, desaparición de personas–. En general, no se trató de entidades federativas completas sino de regiones y municipios específicos, tal como se señaló para el caso de Nuevo León. Sobresale lo sucedido de Iguala, Guerrero –que se visibilizó a partir de Ayotzinapa; Allende, en Coahuila, donde decenas de personas fueron desapareci-
Recomendaciones Erudición / Ensayo
das y se exterminó de hecho a todo un pueblo como acto de venganza de un cártel, permitido por las autoridades locales; San Fernando en Tamaulipas, con la desaparición de decenas de migrantes y autobuses completos, donde, en 2011, se encontraron 47 fosas clandestinas con más de 200 cadáveres de bebés, niños, jóvenes y viejos con signos de tortura; o más recientemente Tepic y otras regiones de Nayarit, donde en apenas ocho meses desaparecieron 650 personas y, por supuesto, también se encontraron fosas clandestinas. Estos acontecimientos masivos sólo fueron posibles con la participación, complicidad o anuencia de las agencias de seguridad, sean policías locales, estatales, federales o fuerzas militares asentadas en esos territorios. Se trata de espacios municipales pero que no se rigen por sí mismos sino que tienen fuerte conexión con redes de poder supralocales. Conforman territorios de excepción y de muerte, en su sentido más amplio. En ellos se depreda la vida natural, social, política y cultural. Se despliega una verdadera tanatopolítica, que no duda en recurrir a la desaparición de personas. Es decir, que es necesario pensar en una territorialización de la desaparición forzada que, si bien se ha registrado en todo el país, se concentró en algunas regiones de algunos estados, donde se establecieron acuerdos –de grado o por la fuerza– entre los grupos criminales que allí operan y las autoridades locales, estatales o federales –como se pudo observar paradigmáticamente en el caso de Ayotzinapa [–] Calveiro (2021:44-45).
Calveiro (2021:32) sostiene la colusión entre gobiernos, instituciones armadas, agencias estatales, especialmente las judiciales, y grupos del crimen organizado que llevan a “una terrible impunidad en relación con estos crímenes, que se niegan, en un intento vano por desconocer su existencia y “desaparecer” la desaparición”. Recordándonos estrategias como la “[p]érdida de expedientes y toda clase de entorpecimiento de las investigaciones […]”.
Con este marco de referencia podemos entrar de lleno a la obra de Del Ángel que consta de más de 24 segmentos de crónica, que van del 2014 al 2017, los cuales se intercalan con 22 testimonios bajo el título de “Rostro”, que buscan reconstruir el perfil biográfico de Julio César Mondragón, quizá como un acto de reivindicación por su desollamiento. En ellos podemos reconocer las voces de su madre, su esposa, hermano, tíos, amistades y conocidos. Sumando a lo anterior encontramos un prólogo y una coda. En la narración figuran de manera central la familia Mondragón, la abogada Sayuri Herrera y Del Ángel, que se convierte en la voz que articula las “otras voces” de algunos de los 22 policías imputados, jueces, secretarias, las familias de los normalistas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades políticas y el Equipo Argentino de Antropología Forense, al que Laura (Panizo: 33-34) coloca como referente de profesionalismo y sensibilidad, para explicar las causas de muerte de los desaparecidos políticos durante la Junta Militar de ese país y sus contribuciones a la gestión del duelo y luto de las Madres de Plaza de Mayo. Del Ángel deja al descubierto un país carcomido por el crimen organizado. A un estado con múltiples zonas fuera de su control, que se han sujetado a los mandatos de particulares, que han comprado por igual a funcionarios y elementos del orden. En los relatos de vida se observa un país terriblemente injusto, con enormes segmentos de la población sumidos en la pobreza empleando mecanismos de supervivencia. Muestra a jóvenes que sueñan y se enamoran, que buscan aventuras, que creen en la educación como medio de desarrollo, que construyen utopías y hallan soluciones prácticas para hacer frente a la marginación.
Tenemos un texto trágico y épico; un registro del presente que duele y avergüenza con futuros abiertos e inciertos, donde el hilo conductor es la muerte atroz de un joven normalista, al que se le causan más de cuarenta fracturas, se le sacan los ojos, se le desprende la piel del rostro y se le corta la lengua.
Del Ángel (2017: 26) reconoce en las crónicas de la conquista, tanto de Bernal Díaz del Castillo como de Bernardino de Sahagún, que: “la piel arrancada tiene una función trascendente en los ámbitos bélico y religioso; enseña o talismán, arenga o cura, reliquia, trofeo, vestido sagrado o bandera de guerra”. En cualquier caso hablamos de tortura y muerte; pero también, como Calveiro (2021:41) ha dicho, de venganza, castigo y ejemplaridad. Por el diálogo intertextual, Del Ángel apunta a la responsabilidad del ejército, pero también de la policía, los funcionarios y, por su puesto, del grupo de narcotraficantes “Guerreros Unidos”.
Procesos de la noche exhibe la corrupción y podredumbre del sistema político y judicial, el fracaso del Estado para proteger los derechos hu-
manos. Muestra falta de recursos y capacitación, pero también la complicidad entre actores que se protegen unos a otros y entorpecen o buscan desalentar procesos de justicia. Infinidad de anécdotas denotan ignorancia, indiferencia, cerrazón, incomprensión, frivolidad y brutalización de la violencia. Ironías, pero también imágenes que sirven de metáforas como las golondrinas que defecan sobre expedientes mal construidos o colibríes que refieren conexión entre el mundo de los vivos y los muertos.
El libro no puede considerarse imparcial o desapasionado. Aquí no existe algo así como la pretendida objetividad de los textos de ciencias sociales. En cambio, tenemos una prosa que se une a la poesía; que sabe reconocer en lo aparentemente pequeño o irrelevante significados, que dan luz sobre el universo colectivo de un país lastimado y desangrado. Cuenta la evolución de las luchas sociales por la paz, los avances en materia de protección de la vida y sus enormes lagunas, de la ineficacia de la impartición de justicia y las simulaciones, del dolor de las viudas y huérfanos.
Así, la búsqueda de evidencias para comprender lo ocurrido con Julio César Mondragón se asocia a otros dramas más íntimos, los del duelo y el luto. Laura (Panizo, 2011) nos recuerda que por duelo se entienden los procesos psicológicos que impactan en los individuos al enfrentarse a la muerte de un ser querido; mientras que el luto serían todos los rituales tradicionales que hacen que los supervivientes puedan sobrellevar la pérdida, al tiempo que se refuerza su pertenencia a la comunidad. En este caso, la exhumación para tener una información más precisa sobre las causas y formas de muerte del estudiante abre constantemente heridas. Panizo (2011:35) nos dice que “las exhumaciones pueden implicar, además, un acto de limpieza, de eliminación de la impureza de la tortura, y de regreso simbólico a un orden anterior a la desaparición”. En ese sentido, hay un lado profundamente humano donde se entrelazan el amor de pareja, el apoyo familiar y el activismo social, con escenas sombrías y escatológicas que producen la sensación de choque y sentimientos de impotencia y frustración, pero también de valor, empatía y coraje.
La obra es valiosa por su capacidad de sugerirnos múltiples sentidos sobre las desapariciones forzadas en la cultura y la sociedad de nuestro tiempo. Es un testimonio y un tributo, esencialmente femenino; pero también una apuesta a seguir avanzando en el terreno de la reparación y la no repetición, aunque esto último, parece poco probable en el corto plazo.
Recomendaciones Erudición / Ensayo
Referencias
Calveiro, P. (2021). “Desaparición y gubernamentalidad en México”, en Historia y grafía, (56):17-52.
Del Ángel, D. (2017). Procesos de la noche: Oaxaca, Almadía. Fondo Ventura (2021). Recuperado de https://fondoventura.org/
Panizo, L. (2011). “Cuerpos desaparecidos: la ubicación ritual de la muerte desatendida”, en Etnografías de la muerte: rituales, desapariciones, Vih/Sida y resignificación de la vida. Buenos Aires, Clacso, Edicciones Ciccus, pp. 17-39.
Poniatowska, E. (2013). La noche de Tlatelolco: México, Era.
Robledo Silvestre, C. (2016). “Genealogía e historia no resuelta de la desaparición forzada en México”, en Iconos. Revista de Ciencias Sociales, 55: 93-114.
*Enrique Esqueda Blas realizó estudios en la UNAM y El Colegio de México. Es profesor del Colegio de Historia de la ENP 5. Correo: enrique.esqueda@enp.unam.mx
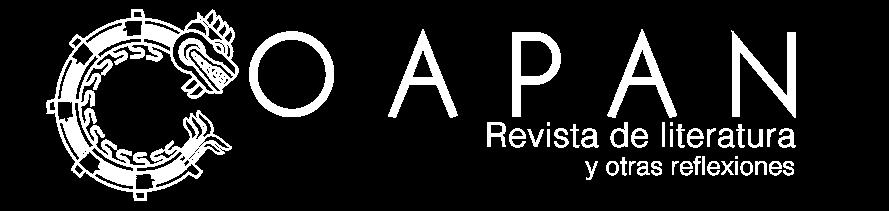
Número 5, noviembre 2021

Colegio de Literatura P5 UNAM
Coapan. Revista de Literatura y Otras Reflexiones

Colegio de Literatura P5 UNAM
coapan_revista_enp_5
@ coapanprepa5
Coapan es una publicación fundada en 2020, editada por docentes de la ENP 5, José Vasconcelos, de la UNAM. Calz. del Hueso sn, Coapa, Tlalpan, 14300 Ciudad de México, CDMX.
Colaboraciones y correspondencia: revistacoapanenp5@gmail.com
Editorial




