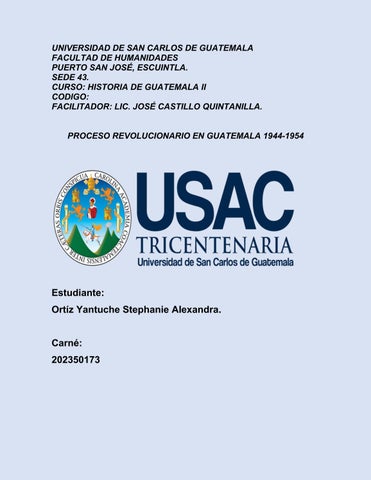PROCESO
REVOLUCIONARIO EN GUATEMALA 1944-1954
El proceso revolucionario en Guatemala entre 1944 y 1954 fue un período de transformación política y social en el país. Fue un movimiento que buscaba poner fin a décadas de dictaduras y oligarquía, y promover una mayor participación democrática, justicia social y derechos humanos. El proceso revolucionario comenzó el 20 de octubre de 1944 con un movimiento popular conocido como la Revolución de Octubre o la Revolución de 1944. Durante este levantamiento, un grupo de militares, intelectuales, estudiantes y trabajadores se unieron para protestar contra la dictadura del general Jorge Ubico. Ubico había gobernado el país de manera autoritaria durante más de una década y había consolidado el poder en manos de la élite oligárquica. El movimiento de la Revolución de Octubre logró su objetivo de derrocar a Ubico, quien renunció el 1 de julio de 1944. Esto abrió paso a un periodo de reformas y cambios significativos en Guatemala. Una junta de gobierno provisional asumió el poder y comenzó a implementar medidas para democratizar el país y promover el bienestar social. En 1945, se convocaron elecciones democráticas y resultó elegido como presidente Juan José Arévalo, un académico progresista que promovió reformas sociales y laborales. Durante su presidencia (1945- 1951), se llevaron a cabo importantes reformas en áreas como la educación, la salud, la vivienda y los derechos laborales. Se crearon instituciones y leyes para proteger los derechos de los trabajadores, se estableció el voto universal y se promovió la participación política de la población. El proceso revolucionario en Guatemala entre 1944 y 1954 fue un período de transformación política y social significativo en la historia del país. También es conocido como la "Revolución de Octubre" o la "Primavera Democrática". El proceso revolucionario comenzó el 20 de octubre de 1944, cuando un movimiento cívico-militar derrocó al dictador Jorge Ubico, quien había gobernado de manera autoritaria durante más de una década. La revolución fue liderada por un grupo de oficiales jóvenes del ejército, junto con líderes civiles y políticos, que buscaban acabar con la dictadura y establecer un gobierno democrático. Después de la caída de Ubico, se formó una Junta Revolucionaria de Gobierno, encabezada por el general Federico Ponce Vaides. Sin embargo, esta junta fue ampliamente percibida como continuista y no satisfizo las demandas de cambios profundos planteadas por el movimiento revolucionario. Por lo tanto, se produjeron protestas y manifestaciones populares exigiendo reformas más significativas. En 1945, la Junta convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente, la cual redactó una nueva Constitución en 1946. Esta nueva Constitución estableció un sistema democrático y garantizó derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el sufragio universal. El proceso revolucionario en Guatemala continuó con la presidencia de Jacobo Árbenz, quien asumió el cargo en 1951. Árbenz impulsó una reforma agraria con el objetivo de redistribuir la tierra de las grandes fincas latifundistas a los campesinos sin tierra. Sin embargo, esta medida generó tensiones con la élite económica y la United Fruit Company, una poderosa compañía estadounidense con intereses en Guatemala. En 1954, una intervención militar respaldada por Estados Unidos derrocó a Árbenz y puso fin al proceso revolucionario. Esta intervención, conocida como la Operación PBSUCCESS, fue organizada por la CIA y tenía como objetivo principal proteger los intereses económicos de la United Fruit Company y evitar la influencia comunista en la región. El derrocamiento de Árbenz llevó al establecimiento de un gobierno militar autoritario y represivo en Guatemala, que duró varias décadas y fue responsable de violaciones a los derechos humanos y conflictos armados internos. En
las elecciones presidenciales de 1947, Juan José Arévalo, un profesor universitario y líder del movimiento revolucionario, fue elegido presidente de Guatemala. Durante su presidencia (19451951), Arévalo implementó una serie de reformas progresistas en áreas como la educación, la salud y la reforma agraria. También promovió los derechos laborales y la participación política de la población. El gobierno de Arévalo fue sucedido por el de Jacobo Árbenz, quien fue elegido presidente en 1951 y gobernó hasta 1954. Árbenz continuó con las reformas iniciadas por Arévalo y promulgó una ley de reforma agraria que buscaba redistribuir la tierra de las grandes fincas ociosas a los campesinos sin tierra. Esta medida fue considerada amenazante por los intereses económicos de la United Fruit Company y otros sectores conservadores tanto en Guatemala como en Estados Unidos. En 1954, el gobierno de Árbenz fue derrocado en un golpe respaldado por la CIA y sectores conservadores guatemaltecos. Este golpe llevó al poder a una junta militar, marcando el fin del proceso revolucionario en Guatemala. A pesar de la interrupción del proceso revolucionario en 1954, su legado perduró y sentó las bases para futuros movimientos sociales y políticos en Guatemala. Las demandas de justicia social, igualdad y participación política que surgieron durante este período continúan siendo relevantes en la lucha por un país más justo y democrático.
Revolución de Guatemala de 1944 La Revolución de Guatemala de 1944, conocida también como Revolución de Octubre, fue un movimiento cívico-militar que tuvo lugar el 20 de octubre de 1944. Fue llevado a cabo por militares, estudiantes y trabajadores con el objetivo de derrocar al Gobierno de facto de Federico Ponce Vaides. Este evento marcó un hito importante en la historia de Guatemala, ya que condujo a las primeras elecciones libres en el país y dio inicio a un período de diez años de modernización del Estado en beneficio de las clases trabajadoras. Posteriormente, este período fue denominado por la historiografía como los "Diez años de primavera" o la "Edad de oro" de Guatemala. Actualmente, el 20 de octubre se celebra como el Día de la Revolución de 1944, una festividad nacional en Guatemala. Antes de la revolución, la población guatemalteca mostraba un creciente descontento con el gobierno de Jorge Ubico, lo que llevó a su renuncia el 1 de julio de 1944. En su lugar, se estableció un triunvirato militar compuesto por los generales Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Vaides, cuya tarea era convocar a elecciones. Durante este periodo de transición, los activistas civiles que habían participado en la movilización contra el Gobierno de Ubico abogaron por la designación del Dr. Carlos Federico Mora, un reconocido profesional universitario, como presidente interino. Sin embargo, cuando los diputados estaban discutiendo este tema, un contingente de soldados enviado por Ponce, liderado por el coronel Alfredo Castañeda, irrumpió en el recinto legislativo y ordenó la salida de todos los presentes. Bajo la presión militar, los diputados en una sesión cerrada nombraron a Ponce como presidente el 4 de julio de 1944. Pocos días después de asumir el poder, Ponce obligó a un numeroso grupo de indígenas, traídos del interior del país, a desfilar con garrotes para intimidar a la población civil. Mientras tanto, Árbenz Guzmán, al darse cuenta de las intenciones de Ponce, solicitó su baja inmediata del ejército y se unió a su amigo Jorge Toriello Garrido en la conspiración contra el Gobierno de Ponce. Árbenz y Toriello contactaron al mayor Francisco Javier Arana, quien puso a su disposición los 14 tanques de combate del ejército guatemalteco. Durante la madrugada del 19 al mediodía del 20 de octubre, universitarios, militares y trabajadores lucharon durante varias horas en las calles y cuarteles de la ciudad hasta que finalmente lograron dominar la situación. Los líderes
de la revolución impusieron un ultimátum al Gobierno de Ponce Vaides y al mediodía del 20 de octubre se izó la bandera blanca de rendición en el Palacio Nacional. Tras la rendición del gobierno, se formó una junta de gobierno compuesta por los militares Jacobo Árbenz y Francisco Javier Arana, además del civil Jorge Toriello Renuncia de Jorge Ubico En mayo de 1944 se formó el Partido Social Democrático (PSD), que se constituyó como una coalición de profesionales universitarios y militares, autodenominándose como "socialistas democráticos: socialistas depurados y demócratas efectivos". Entre sus miembros destacaban: El coronel Guillermo Flores Avendaño, quien ocupó varios cargos públicos en los Gobiernos de José María Orellana, Lázaro Chacón y Jorge Ubico. El licenciado Carlos Zachrisson, exministro de Finanzas durante el gobierno de José María Orellana. El Dr. Julio Bianchi, reconocido médico y exmiembro fundador del Partido Unionista que derrocó a Manuel Estrada Cabrera en 1920, además de exembajador de Guatemala ante los Estados Unidos. Jorge Toriello Garrido, comerciante. Los miembros del PSD desempeñaron un papel activo en los movimientos sociales que tuvieron lugar en junio de ese mismo año. El 1.º de junio de 1944, el Gobierno de Ubico Castañeda anunció un aumento salarial del 15% para los empleados públicos, pero solo para aquellos que ganaban menos de quince quetzales mensuales. Esto dejaba excluidos a los maestros, quienes iniciaron una serie de protestas pacíficas para ser incluidos en dicho aumento. Por otra parte, los estudiantes universitarios llevaron a cabo marchas pacíficas exigiendo la destitución de sus decanos, ya que durante el gobierno del general Ubico, la Universidad Nacional estaba subordinada al Ministerio de Instrucción Pública y las autoridades eran designadas directamente por el presidente de la República. Ubico Castañeda accedió a reemplazar a los decanos, pero los sustitutos designados no satisficieron a los estudiantes, quienes intensificaron sus protestas. La carta de los 311 Este documento, conocido como memorial, fue firmado por 311 individuos, en su mayoría jóvenes universitarios, y se envió al presidente Ubico Castañeda como respuesta a la supresión de las garantías constitucionales que él ordenó después de las protestas de los estudiantes universitarios. En este memorial, se destacaba la petición de renuncia del presidente Ubico. La redacción de este memorial tuvo lugar en la casa del Dr. Julio Bianchi, y fue firmado por 311 personas, entre las cuales se encontraban: José Azmitia César Brañas Eduardo Cáceres Lehnhoff Manuel Galich Flavio Herrera Julio César Méndez Montenegro Dr. Carlos Federico Mora Lic. David Vela Ubico no respondió favorablemente a este memorial, como se desprende de una segunda carta que se le envió pocos días después, en la cual se le exigió nuevamente su renuncia. En esta ocasión, la petición fue firmada por Ernesto Viteri B., José Rölz Bennett, Francisco Villagrán, Eugenio Silva Peña, Federico Carbonell y Federico Rölz Bennett. Manifiesto de renuncia Los escritores liberales han afirmado que Ubico Castañeda renunció después de los acontecimientos de los últimos días de junio de 1944 para evitar un derramamiento inútil de sangre en el país. Sin embargo, los opositores a su régimen argumentan que lo hizo para darle una lección a Guatemala y dejó en su lugar a tres militares de alto rango: Eduardo Villagrán Ariza, Federico Ponce Vaides y Buenaventura Pineda. Se cuenta que cuando la situación ya se inclinaba a favor de la renuncia de Ubico Castañeda, los altos mandos del Ejército de Guatemala se reunieron para determinar quiénes serían nombrados para una comisión que preguntaría al Presidente de la República a quién tenía en mente como sucesor para tan importante cargo. Los militares decidieron que lo más prudente era comisionar a los generales con menos jerarquía dentro de la institución armada guatemalteca: Eduardo Villagrán Ariza, Federico Ponce Vaides y Buenaventura Pineda. Ellos solicitaron una entrevista
correspondiente con el Presidente, la cual, al parecer, transcurrió de la siguiente manera: Permiso para hablar con el Señor Presidente... -dijeron los generales. Ubico Castañeda, quien solía no apartar la vista de sus documentos mientras atendía a sus visitantes, les respondió sin mirarlos: Sí, ¿qué desean? Los generales, temerosos, continuaron: Entre los miembros de su Plana Mayor, nos gustaría saber a quién consideraría Usted el más apropiado para sucederle en caso de que, ¡Dios no lo permita!, su Excelencia llegara a faltar. Sin pensarlo siquiera, Ubico Castañeda levantó la vista por un momento y, señalándolos con su pluma fuente, contestó: ¡Ustedes tres! Fuente: Entrevista con un miembro de las juventudes universitarias que participaron en los sucesos de junio de 1944, realizada el 10 de abril de 1984. Formación del Frente Popular Libertador El 4 de julio, un grupo de estudiantes universitarios, en su mayoría de las facultades de Derecho y Medicina, se unieron para formar el Frente Popular Libertador (FPL). Estos jóvenes estudiantes provenían principalmente de la clase media, e incluso había algunos de las élites del país. El 18 de julio, llevaron a cabo su primera reunión general, durante la cual se designó a Manuel Galich, Mario y Julio César Méndez Montenegro, Manuel y Marco Antonio Villamar Contreras como los miembros fundadores de su junta directiva. Entre los asistentes a esta reunión se encontraban Ricardo Asturias Valenzuela, Alfonso Bauer Paiz y José Manuel Fortuny. Los fundadores del partido explicaron el significado del nombre que habían adoptado de la siguiente manera: Frente: debido a que sus miembros marchan siempre en la vanguardia, con la cabeza en alto. Popular: porque abre sus brazos a todos los guatemaltecos honrados que deseen unirse a él. Libertador: porque busca construir una patria democrática y libre La Revolución A finales del gobierno del general Ubico, la Escuela Normal estaba bajo control militar, con una estructura administrativa encabezada por militares responsables de impartir órdenes y disciplina castrense. Además, contaba con una unidad académica compuesta por profesores civiles encargados de la enseñanza. Durante este período, la escuela se caracterizaba por tener un internado obligatorio, un régimen y disciplina militar, estudiantes becados con recursos económicos limitados, predominio de alumnos de la provincia y un cuerpo docente altamente cualificado, presidido por Luis Martínez Mont. Los estudiantes de esa época sufrieron arrestos indefinidos, recibieron palabras ofensivas, golpes y se vieron sometidos a agotadoras prácticas militares de tres o cuatro horas diarias, lo que afectaba su tiempo de estudio. Tras la caída del general Ubico, los estudiantes de la Escuela Normal enviaron un telegrama al presidente Ponce Vaides el 15 de julio de 1944 solicitando la desmilitarización del plantel, pero su solicitud no fue atendida. Sin embargo, motivados por las circunstancias, persistieron y el nuevo gobierno accedió a desmilitarizar la institución educativa. Los normalistas fueron convocados en los corredores de la Escuela Normal para escuchar la orden militar del día, que trataba sobre la desmilitarización. Los estudiantes entregaron sus armas y rompieron filas. El 1 de agosto, el personal administrativo de la Escuela Normal pasó a estar bajo el control del nuevo director, el profesor Jorge Luis Arriola. Durante el breve mandato del profesor Arriola, se llevaron a cabo mejoras en la alimentación de los internos, se cambiaron a los inspectores, se fomentó el arte literario y se promovieron las relaciones entre diferentes instituciones educativas, algo que no se había hecho antes. Las primeras visitas fueron de las alumnas del Instituto Normal Central para Señoritas Belén, y luego se establecieron los jueves deportivos en los que se invitaba a institutos de secundaria de la Ciudad de Guatemala para participar en encuentros deportivos, tanto femeninos como masculinos. Estos cambios generaron preocupación en el presidente Ponce Vaides, quien destituyó a Jorge Luis Arriola el 25 de septiembre
de 1944 y nombró a Carlos Alberto Quintana, miembro activo del Partido Liberal, como nuevo director. La institución declaró a Quintana como persona non grata en protesta. Como respuesta, los profesores de la administración renunciaron y los estudiantes llevaron a cabo varias acciones: Elaboraron un manifiesto solicitando la reinstalación del Dr. Arriola como director. Emitieron aclaraciones a la prensa para respaldar al Dr. Arriola. Realizaron jornadas de protesta para exigir la liberación de su director. Convocaron a una huelga general en la que los internos abandonaron el edificio de la Escuela. La huelga convocada por los estudiantes normalistas fue uno de los precursores de la Revolución del 20 de Octubre.