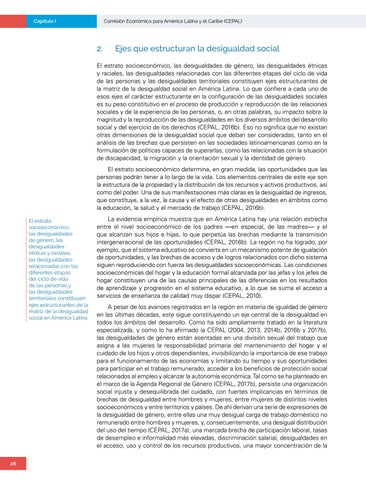Capítulo I
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
2.
Ejes que estructuran la desigualdad social
El estrato socioeconómico, las desigualdades de género, las desigualdades étnicas y raciales, las desigualdades relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas y las desigualdades territoriales constituyen ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social en América Latina. Lo que confiere a cada uno de esos ejes el carácter estructurante en la configuración de las desigualdades sociales es su peso constitutivo en el proceso de producción y reproducción de las relaciones sociales y de la experiencia de las personas, o, en otras palabras, su impacto sobre la magnitud y la reproducción de las desigualdades en los diversos ámbitos del desarrollo social y del ejercicio de los derechos (CEPAL, 2016b). Eso no significa que no existan otras dimensiones de la desigualdad social que deban ser consideradas, tanto en el análisis de las brechas que persisten en las sociedades latinoamericanas como en la formulación de políticas capaces de superarlas, como las relacionadas con la situación de discapacidad, la migración y la orientación sexual y la identidad de género. El estrato socioeconómico determina, en gran medida, las oportunidades que las personas podrán tener a lo largo de la vida. Los elementos centrales de este eje son la estructura de la propiedad y la distribución de los recursos y activos productivos, así como del poder. Una de sus manifestaciones más claras es la desigualdad de ingresos, que constituye, a la vez, la causa y el efecto de otras desigualdades en ámbitos como la educación, la salud y el mercado de trabajo (CEPAL, 2016b). El estrato socioeconómico, las desigualdades de género, las desigualdades étnicas y raciales, las desigualdades relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas y las desigualdades territoriales constituyen ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social en América Latina.
28
La evidencia empírica muestra que en América Latina hay una relación estrecha entre el nivel socioeconómico de los padres —en especial, de las madres— y el que alcanzan sus hijos e hijas, lo que perpetúa las brechas mediante la transmisión intergeneracional de las oportunidades (CEPAL, 2016b). La región no ha logrado, por ejemplo, que el sistema educativo se convierta en un mecanismo potente de igualación de oportunidades, y las brechas de acceso y de logros relacionados con dicho sistema siguen reproduciendo con fuerza las desigualdades socioeconómicas. Las condiciones socioeconómicas del hogar y la educación formal alcanzada por las jefas y los jefes de hogar constituyen una de las causas principales de las diferencias en los resultados de aprendizaje y progresión en el sistema educativo, a lo que se suma el acceso a servicios de enseñanza de calidad muy dispar (CEPAL, 2010). A pesar de los avances registrados en la región en materia de igualdad de género en las últimas décadas, este sigue constituyendo un eje central de la desigualdad en todos los ámbitos del desarrollo. Como ha sido ampliamente tratado en la literatura especializada, y como lo ha afirmado la CEPAL (2004, 2013, 2014b, 2016b y 2017b), las desigualdades de género están asentadas en una división sexual del trabajo que asigna a las mujeres la responsabilidad primaria del mantenimiento del hogar y el cuidado de los hijos y otros dependientes, invisibilizando la importancia de ese trabajo para el funcionamiento de las economías y limitando su tiempo y sus oportunidades para participar en el trabajo remunerado, acceder a los beneficios de protección social relacionados al empleo y alcanzar la autonomía económica. Tal como se ha planteado en el marco de la Agenda Regional de Género (CEPAL, 2017b), persiste una organización social injusta y desequilibrada del cuidado, con fuertes implicancias en términos de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres de distintos niveles socioeconómicos y entre territorios y países. De ahí derivan una serie de expresiones de la desigualdad de género, entre ellas una muy desigual carga de trabajo doméstico no remunerado entre hombres y mujeres, y, consecuentemente, una desigual distribución del uso del tiempo (CEPAL, 2017a), una marcada brecha de participación laboral, tasas de desempleo e informalidad más elevadas, discriminación salarial, desigualdades en el acceso, uso y control de los recursos productivos, una mayor concentración de la