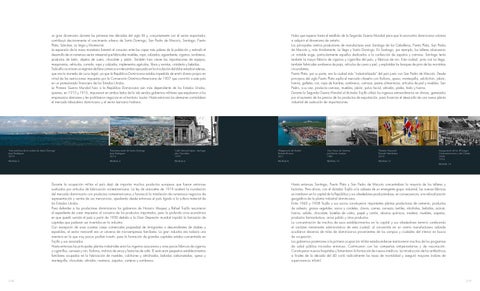un gran dinamismo durante las primeras tres décadas del siglo XX y, conjuntamente con el sector exportador, contribuyó decisivamente al crecimiento urbano de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Sánchez, La Vega y Montecristi. La expansión de la masa monetaria fomentó el consumo entre las capas más pobres de la población y estimuló el desarrollo de un numeroso sector artesanal que fabricaba muebles, ropa, calzados, aguardiente, cigarros, sombreros, productos de latón, objetos de cuero, chocolate y jabón. También hizo crecer las importaciones de equipos, maquinarias, vehículos, comida, ropa y calzados, implementos agrícolas, libros y revistas, cristalería y bebidas. Todo ello ocurría en un régimen de libre comercio e intercambio apoyado en la circulación del dólar estadounidense, que era la moneda de curso legal, ya que la República Dominicana estaba impedida de emitir dinero propio en virtud de las restricciones impuestas por la Convención Domínico-Americana de 1907 que convirtió a este país en un protectorado financiero de los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial hizo a la República Dominicana aún más dependiente de los Estados Unidos, quienes, en 1915 y 1916, impusieron en ambos lados de la isla sendos gobiernos militares que expulsaron a los empresarios alemanes y les prohibieron negociar en el territorio insular. Hasta entonces los alemanes controlaban el mercado tabacalero dominicano y el sector bancario haitiano.
Hubo que esperar hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial para que la economía dominicana volviera a adquirir el dinamismo de antaño. Los principales centros productores de manufacturas eran Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y, más tímidamente, La Vega y Santo Domingo. En Santiago, por ejemplo, los talleres alcanzaron un notable auge, particularmente aquellos dedicados a la confección de zapatos y camisas. Santiago tenía también la mayor fábrica de cigarros y cigarrillos del país, y fábricas de ron. Esta ciudad, junto con La Vega, también fabricaba sombreros de paja, artículos de cuero y piel, y explotaba los bosques de pino de las montañas circundantes. Puerto Plata, por su parte, era la ciudad más “industrializada” del país junto con San Pedro de Macorís. Desde principios del siglo Puerto Plata suplía el mercado cibaeño con fósforos, queso, mantequilla, salchichón, jabón, harina, galletas, ron, ropa de hombre, sombreros, camisas, pastas alimenticias, artículos de piel y muebles. San Pedro, a su vez, producía camisas, muebles, jabón, polvo facial, almidón, pieles, hielo y harina. Durante la Segunda Guerra Mundial el dictador Trujillo utilizó los ingresos extraordinarios en divisas, generados por el aumento de los precios de los productos de exportación, para financiar el desarrollo de una nueva planta industrial de sustitución de importaciones.
Vista marítima de la ciudad de Santo Domingo Jesús Rodríguez 2014
Panorama oeste de Santo Domingo Jesús Rodríguez 2014
Calle General López, Santiago Julio González 1974
Megapuerto de Andrés Ricardo Briones 2011
Viejo Puerto de Sánchez José Ramón Andújar 1985
Panteón Nacional Ricardo Hernández 2010
PÁGINA 2
PÁGINA 4
PÁGINA 6
PÁGINA 8
PÁGINA 10
PÁGINA 12
Durante la ocupación militar el país dejó de importar muchos productos europeos que fueron entonces sustituidos por artículos de fabricación norteamericana. La ley de aranceles de 1919 aceleró la inundación del mercado dominicano con productos norteamericanos y favoreció la instalación de numerosos negocios de representación y ventas de sus mercancías, quedando desde entonces el país ligado a la cultura material de los Estados Unidos. Para defender a los productores dominicanos los gobiernos de Horacio Vásquez y Rafael Trujillo recurrieron al expediente de crear impuestos al consumo de los productos importados, pero la profunda crisis económica en que quedó sumido el país a partir de 1930 debido a la Gran Depresión mundial impidió la formación de capitales que pudieran ser invertidos en la industria. Con excepción de unas cuantas casas comerciales propiedad de inmigrantes o descendientes de árabes y españoles, el sector mercantil era un universo de microempresas familiares. La gran industria era todavía una aventura en la que muy pocos podían invertir, pues la formación de grandes capitales estaba concentrada en Trujillo y sus asociados. Hasta entonces las principales plantas industriales eran los ingenios azucareros y unas pocas fábricas de cigarros y cigarrillos, cerveza y ron, fósforos, molinos de arroz y factorías de café. El resto eran pequeños establecimientos familiares ocupados en la fabricación de muebles, colchones y almohadas, bebidas carbonatadas, queso y mantequilla, chocolate, almidón, manteca, zapatos, carteras y sombreros.
278
Inauguración de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe OGM 1974 PÁGINA 14
Hasta entonces Santiago, Puerto Plata y San Pedro de Macorís concentraban la mayoría de los talleres y factorías. Pero ahora, con el dictador Trujillo a la cabeza de un emergente grupo industrial, las nuevas fábricas se instalaron en la capital de la República y sus alrededores produciéndose, en consecuencia, una relocalización geográfica de la planta industrial dominicana. Entre 1945 y 1958 Trujillo y sus socios construyeron importantes plantas productoras de cemento, productos de asbesto, grasas vegetales, sacos y cordeles, clavos, carnes, cerveza, textiles, alcoholes, bebidas, azúcar, harina, asfalto, chocolate, botellas de vidrio, papel y cartón, abonos químicos, madera, muebles, zapatos, productos farmacéuticos, arroz pulido y otros productos. La concentración de muchos de esos establecimientos en la capital y sus alrededores terminó cambiando el carácter meramente administrativo de esta ciudad, al convertirla en un centro manufacturero adonde acudieron decenas de miles de dominicanos provenientes de los campos y ciudades del interior en busca de ocupación. Los gobiernos posteriores a la primera ocupación militar estadounidense mantuvieron muchos de los programas de salud pública iniciados entonces. Continuaron con las campañas antiparasitarias y de vacunación. Construyeron nuevos hospitales y fomentaron la formación de nuevos médicos. La introducción de los antibióticos a finales de la década del 40 cortó radicalmente las tasas de mortalidad y aseguró mayores índices de supervivencia infantil.
279