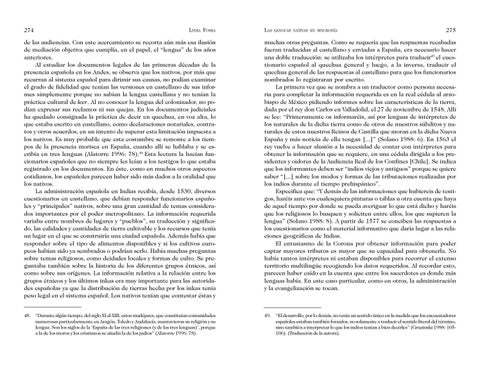274
LYDIA FOSSA
LAS
LENGUAS NATIVAS EN SINCRONÍA
275
de las audiencias. Con este acercamiento se recorta aún más esa ilusión de mediación objetiva que cumplía, en el papel, el “lengua” de los años anteriores. Al estudiar los documentos legales de las primeras décadas de la presencia española en los Andes, se observa que los nativos, por más que recurran al sistema español para dirimir sus causas, no podían examinar el grado de fidelidad que tenían las versiones en castellano de sus informes simplemente porque no sabían la lengua castellana y no tenían la práctica cultural de leer. Al no conocer la lengua del colonizador, no podían expresar sus reclamos ni sus quejas. En los documentos judiciales ha quedado consignada la práctica de decir en quechua, en voz alta, lo que estaba escrito en castellano, como declaraciones notariales, contratos y otros acuerdos, en un intento de superar esta limitación impuesta a los nativos. Es muy probable que esta costumbre se remonte a los tiempos de la presencia morisca en España, cuando allí se hablaba y se escribía en tres lenguas (Alatorre 1996: 78).48 Esta lectura la hacían funcionarios españoles que no siempre les leían a los testigos lo que estaba registrado en los documentos. En éste, como en muchos otros aspectos cotidianos, los españoles parecen haber sido más dados a la oralidad que los nativos. La administración española en Indias recibía, desde 1530, diversos cuestionarios en castellano, que debían responder funcionarios españoles y “principales” nativos, sobre una gran cantidad de temas considerados importantes por el poder metropolitano. La información requerida variaba entre nombres de lugares y “pueblos”, su traducción y significado, las calidades y cantidades de tierra cultivable y los recursos que tenía un lugar en el que se construiría una ciudad española. Además había que responder sobre el tipo de alimentos disponibles y si los cultivos europeos habían sido ya sembrados o podrían serlo. Había muchas preguntas sobre temas religiosos, como deidades locales y formas de culto. Se preguntaba también sobre la historia de los diferentes grupos étnicos, así como sobre sus orígenes. La información relativa a la relación entre los grupos étnicos y los últimos inkas era muy importante para las autoridades españolas ya que la distribución de tierras hecha por los inkas tenía peso legal en el sistema español. Los nativos tenían que contestar éstas y
muchas otras preguntas. Como se requería que las respuestas recabadas fueran traducidas al castellano y enviadas a España, era necesario hacer una doble traducción: se utilizaba los intérpretes para traducir49 el cuestionario español al quechua general y luego, a la inversa, traducir el quechua general de las respuestas al castellano para que los funcionarios nombrados lo registraran por escrito. La primera vez que se nombra a un traductor como persona necesaria para completar la información requerida es en la real cédula al arzobispo de México pidiendo informes sobre las características de la tierra, dada por el rey don Carlos en Valladolid, el 27 de noviembre de 1548. Allí se lee: “Primeramente os informaréis, así por lenguas de intérpretes de los naturales de la dicha tierra como de otros de nuestros súbditos y naturales de estos nuestros Reinos de Castilla que moran en la dicha Nueva España y más noticia de ella tengan [...]” (Solano 1988: 6). En 1563 el rey vuelve a hacer alusión a la necesidad de contar con intérpretes para obtener la información que se requiere, en una cédula dirigida a los presidentes y oidores de la Audiencia Real de los Confines [Chile]. Se indica que los informantes deben ser “indios viejos y antiguos” porque se quiere saber “[...] sobre los modos y formas de las tributaciones realizadas por los indios durante el tiempo prehispánico”. Especifica que: “Y demás de las informaciones que hubiereis de testigos, haréis ante vos cualesquiera pinturas o tablas u otra cuenta que haya de aquel tiempo por donde se pueda averiguar lo que está dicho y haréis que los religiosos lo busquen y soliciten entre ellos, los que supieren la lengua” (Solano 1988: 8). A partir de 1577 se conciben las respuestas a los cuestionarios como el material informativo que daría lugar a las relaciones geográficas de Indias. El entusiasmo de la Corona por obtener información para poder captar mayores tributos es mayor que su capacidad para obtenerla. No había tantos intérpretes ni estaban disponibles para recorrer el extenso territorio multilingüe recogiendo los datos requeridos. Al recordar esto, parecen haber caído en la cuenta que entre los sacerdotes es donde más lenguas había. En este caso particular, como en otros, la administración y la evangelización se tocan.
48. “Durante algún tiempo, del siglo XI al XIII, estos mudéjares, que constituían comunidades numerosas particularmente en Aragón, Toledo y Andalucía, mantuvieron su religión y su lengua. Son los siglos de la ‘España de las tres religiones (y de las tres lenguas)’, porque a la de los moros y los cristianos se añadía la de los judíos” (Alatorre 1996: 78).
49. “El desarrollo, por lo demás, no tenía un sentido único en la medida que los encuestadores españoles estaban también forzados, no solamente a traducir el sentido literal del término, sino también a interpretar lo que los indios tenían a bien decirles” (Gruzinski 1988: 105106). (Traducción de la autora).