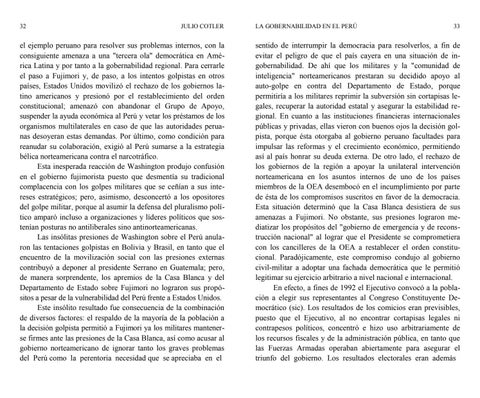32
JULIO COTLER
el ejemplo peruano para resolver sus problemas internos, con la consiguiente amenaza a una "tercera ola" democrática en América Latina y por tanto a la gobernabilidad regional. Para cerrarle el paso a Fujimori y, de paso, a los intentos golpistas en otros países, Estados Unidos movilizó el rechazo de los gobiernos latino americanos y presionó por el restablecimiento del orden constitucional; amenazó con abandonar el Grupo de Apoyo, suspender la ayuda económica al Perú y vetar los préstamos de los organismos multilaterales en caso de que las autoridades peruanas desoyeran estas demandas. Por último, como condición para reanudar su colaboración, exigió al Perú sumarse a la estrategia bélica norteamericana contra el narcotráfico. Esta inesperada reacción de Washington produjo confusión en el gobierno fujimorista puesto que desmentía su tradicional complacencia con los golpes militares que se ceñían a sus intereses estratégicos; pero, asimismo, desconcertó a los opositores del golpe militar, porque al asumir la defensa del pluralismo político amparó incluso a organizaciones y líderes políticos que sostenían posturas no antiliberales sino antinorteamericanas. Las insólitas presiones de Washington sobre el Perú anularon las tentaciones golpistas en Bolivia y Brasil, en tanto que el encuentro de la movilización social con las presiones externas contribuyó a deponer al presidente Serrano en Guatemala; pero, de manera sorprendente, los apremios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado sobre Fujimori no lograron sus propósitos a pesar de la vulnerabilidad del Perú frente a Estados Unidos. Este insólito resultado fue consecuencia de la combinación de diversos factores: el respaldo de la mayoría de la población a la decisión golpista permitió a Fujimori ya los militares mantenerse firmes ante las presiones de la Casa Blanca, así como acusar al gobierno norteamericano de ignorar tanto los graves problemas del Perú como la perentoria necesidad que se apreciaba en el
LA GOBERNABILIDAD EN EL PERÚ
33
sentido de interrumpir la democracia para resolverlos, a fin de evitar el peligro de que el país cayera en una situación de ingobernabilidad. De ahí que los militares y la "comunidad de inteligencia" norteamericanos prestaran su decidido apoyo al auto-golpe en contra del Departamento de Estado, porque permitiría a los militares reprimir la subversión sin cortapisas legales, recuperar la autoridad estatal y asegurar la estabilidad regional. En cuanto a las instituciones financieras internacionales públicas y privadas, ellas vieron con buenos ojos la decisión golpista, porque ésta otorgaba al gobierno peruano facultades para impulsar las reformas y el crecimiento económico, permitiendo así al país honrar su deuda externa. De otro lado, el rechazo de los gobiernos de la región a apoyar la unilateral intervención norteamericana en los asuntos internos de uno de los países miembros de la OEA desembocó en el incumplimiento por parte de ésta de los compromisos suscritos en favor de la democracia. Esta situación determinó que la Casa Blanca desistiera de sus amenazas a Fujimori. No obstante, sus presiones lograron mediatizar los propósitos del "gobierno de emergencia y de reconstrucción nacional" al lograr que el Presidente se comprometiera con los cancilleres de la OEA a restablecer el orden constitucional. Paradójicamente, este compromiso condujo al gobierno civil-militar a adoptar una fachada democrática que le permitió legitimar su ejercicio arbitrario a nivel nacional e internacional. En efecto, a fines de 1992 el Ejecutivo convocó a la población a elegir sus representantes al Congreso Constituyente Democrático (sic). Los resultados de los comicios eran previsibles, puesto que el Ejecutivo, al no encontrar cortapisas legales ni contrapesos políticos, concentró e hizo uso arbitrariamente de los recursos fiscales y de la administración pública, en tanto que las Fuerzas Armadas operaban abiertamente para asegurar el triunfo del gobierno. Los resultados electorales eran además