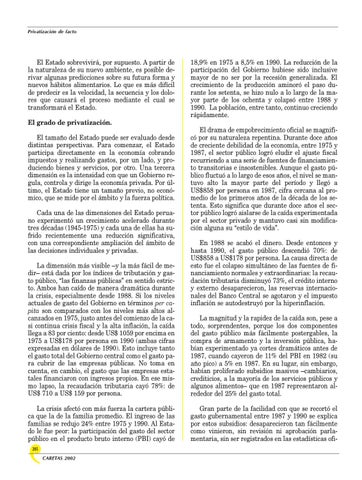capítulo_10
3/30/02
8:29 PM
Page 10
Privatización de facto
El Estado sobrevivirá, por supuesto. A partir de la naturaleza de su nuevo ambiente, es posible derivar algunas predicciones sobre su futura forma y nuevos hábitos alimentarios. Lo que es más difícil de predecir es la velocidad, la secuencia y los dolores que causará el proceso mediante el cual se transformará el Estado. El grado de privatización. El tamaño del Estado puede ser evaluado desde distintas perspectivas. Para comenzar, el Estado participa directamente en la economía cobrando impuestos y realizando gastos, por un lado, y produciendo bienes y servicios, por otro. Una tercera dimensión es la intensidad con que un Gobierno regula, controla y dirige la economía privada. Por último, el Estado tiene un tamaño previo, no económico, que se mide por el ámbito y la fuerza política. Cada una de las dimensiones del Estado peruano experimentó un crecimiento acelerado durante tres décadas (1945-1975) y cada una de ellas ha sufrido recientemente una reducción significativa, con una correspondiente ampliación del ámbito de las decisiones individuales y privadas. La dimensión más visible –y la más fácil de medir– está dada por los índices de tributación y gasto público, “las finanzas públicas” en sentido estricto. Ambos han caído de manera dramática durante la crisis, especialmente desde 1988. Si los niveles actuales de gasto del Gobierno en términos per capita son comparados con los niveles más altos alcanzados en 1975, justo antes del comienzo de la casi continua crisis fiscal y la alta inflación, la caída llega a 83 por ciento: desde US$ 1059 por encima en 1975 a US$178 por persona en 1990 (ambas cifras expresadas en dólares de 1990). Esto incluye tanto el gasto total del Gobierno central como el gasto para cubrir de las empresas públicas. No toma en cuenta, en cambio, el gasto que las empresas estatales financiaron con ingresos propios. En ese mismo lapso, la recaudación tributaria cayó 78%: de US$ 710 a US$ 159 por persona. La crisis afectó con más fuerza la cartera pública que la de la familia promedio. El ingreso de las familias se redujo 24% entre 1975 y 1990. Al Estado le fue peor: la participación del gasto del sector público en el producto bruto interno (PBI) cayó de
’ 205
CARETAS 2002
18,9% en 1975 a 8,5% en 1990. La reducción de la participación del Gobierno hubiese sido inclusive mayor de no ser por la recesión generalizada. El crecimiento de la producción aminoró el paso durante los setenta, se hizo nulo a lo largo de la mayor parte de los ochenta y colapsó entre 1988 y 1990. La población, entre tanto, continuo creciendo rápidamente. El drama de empobrecimiento oficial se magnificó por su naturaleza repentina. Durante doce años de creciente debilidad de la economía, entre 1975 y 1987, el sector público logró eludir el ajuste fiscal recurriendo a una serie de fuentes de financiamiento transitorias e insostenibles. Aunque el gasto público fluctuó a lo largo de esos años, el nivel se mantuvo alto la mayor parte del período y llegó a US$858 por persona en 1987, cifra cercana al promedio de los primeros años de la década de los setenta. Esto significa que durante doce años el sector público logró aislarse de la caída experimentada por el sector privado y mantuvo casi sin modificación alguna su “estilo de vida”. En 1988 se acabó el dinero. Desde entonces y hasta 1990, el gasto público descendió 70%: de US$858 a US$178 por persona. La causa directa de esto fue el colapso simultáneo de las fuentes de financiamiento normales y extraordinarias: la recaudación tributaria disminuyó 73%, el crédito interno y externo desaparecieron, las reservas internacionales del Banco Central se agotaron y el impuesto inflación se autodestruyó por la hiperinflación. La magnitud y la rapidez de la caída son, pese a todo, sorprendentes, porque los dos componentes del gasto público más fácilmente postergables, la compra de armamento y la inversión pública, habían experimentado ya cortes dramáticos antes de 1987, cuando cayeron de 11% del PBI en 1982 (su año pico) a 5% en 1987. En su lugar, sin embargo, habían proliferado subsidios masivos –cambiarios, crediticios, a la mayoría de los servicios públicos y algunos alimentos– que en 1987 representaron alrededor del 25% del gasto total. Gran parte de la facilidad con que se recortó el gasto gubernamental entre 1987 y 1990 se explica por estos subsidios: desaparecieron tan fácilmente como vinieron, sin revisión ni aprobación parlamentaria, sin ser registrados en las estadísticas ofi-