

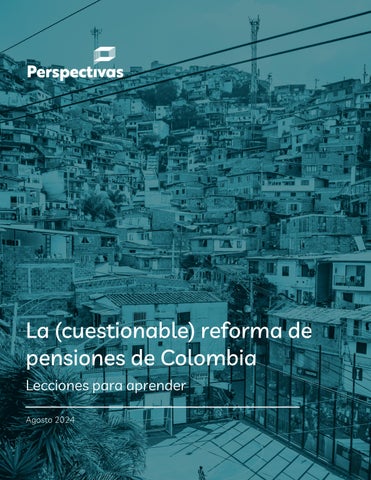


Lecciones para aprender
Agosto 2024
• La reforma al sistema colombiano de pensiones aprobada en mayo fue impulsada por los problemas de sostenibilidad en el componente de reparto (Colpensiones) del sistema, exacerbados por el envejecimiento de la población y una cobertura insuficiente. Sin embargo, en lugar de resolver estos inconvenientes de raíz, la reforma parece agravar las debilidades estructurales existentes.
• En particular, la solución para el abultado déficit de 1,5% del PIB que tiene Colpensiones se resuelve solo temporalmente al trasladar obligatoriamente del régimen de ahorro individual al reparto las cotizaciones de un volumen sustancial de trabajadores, sin tener que pagar todavía esas pensiones.
• Las cotizaciones por hasta 2,3 salarios mínimos (aprox. USD 750 al mes) irán al régimen de reparto administrado por Colpensiones, y solo la fracción que esté sobre este umbral se destinará al ahorro individual. Esto significa que los ahorros del 86,2% de los trabajadores serán absorbidos por el fondo común.
• La reforma no modifica parámetros clave como la edad de jubilación, la tasa de cotización y la densidad de cotización. Estos aspectos son cruciales para la sostenibilidad, pero permanecen inalterados, dejando sin resolver los problemas estructurales con lo que el sistema limita su viabilidad a largo plazo.
• La dependencia creciente del sistema de reparto sobrecargará a la población activa, con una tasa de dependencia proyectada que aumentará significativamente de 24% en 2025 a 67% en 2070, generando un desequilibrio fiscal inminente.
• En Chile la situación es muy diferente y no justifica una reforma similar. El sistema previsional chileno se encuentra en una posición sostenible y goza de una tasa de cobertura, superior al 87%, comparado con el 35% de Colombia.
• El verdadero desafío para Chile radica en mejorar las pensiones de la clase media y mediaalta, particularmente para las mujeres, quienes actualmente enfrentan tasas de reemplazo insuficientes. Este grupo acotado debería financiarse con impuestos generales, y no con un impuesto al empleo formal.
• Duplicar la garantía por años cotizados para mujeres a 0,2 UF o diferenciar la exigencia mínima de años, permitiendo a mujeres acceder al beneficio desde los 10 años y a hombres desde los 20, sería un modo de atender estos desafíos.

En Colombia, la reforma previsional aprobada en mayo se originó en respuesta a una serie de desafíos económicos y demográficos que ponían en riesgo la sostenibilidad del sistema. Uno de los problemas más graves era un persistente déficit presupuestario, agravado por el envejecimiento de la población. Actualmente, el gobierno debe cubrir anualmente una brecha del 1,5% del PIB entre los ingresos y los gastos. A esto se suma una baja cobertura, lo que ha resultado en que solo una pequeña parte de la población activa esté ahorrando de manera efectiva para su jubilación.
Actualmente, coexisten dos modelos de pensiones: el régimen público, administrado por Colpensiones, y un régimen privado de fondos de pensiones. Sin embargo, ambos enfrentan problemas significativos. El sistema público está desfinanciado y el sistema privado no logra proporcionar una cobertura adecuada porque muchos trabajadores solo contribuyen esporádicamente o no lo hacen en absoluto, debido a la alta tasa de informalidad
La reforma que comenzará a implementarse a partir de julio de 2025 crea un sistema que incluye pilares de solidaridad y semicontributivos para aumentar la cobertura. Este enfoque tiene como objetivo asegurar que un mayor número de colombianos pueda acceder a una pensión al llegar a la edad de jubilación. Sin embargo, este cambio también aumentará la presión fiscal a largo plazo y debilitará la relevancia del ahorro en la construcción de la jubilación.
Además, la necesidad de reforma también estuvo impulsada por la existencia de subsidios implícitos regresivos, donde las personas con mayores ingresos son las que más se benefician del sistema actual, en detrimento de las de menores ingresos.
En lo que sigue ofreceremos una mirada general a la historia y la situación actual del sistema previsional en Colombia, para luego estimar los impactos que tendrá la reforma Esto con el fin de alimentar el debate previsional que se realiza en Chile y destacar potenciales lecciones.
El sistema de pensiones colombiano nace formalmente el año 1945, con la Caja de Previsión Social de los Empleados y los Obreros Nacionales. Inmediatamente, en 1946, se establece el Seguro Social Obligatorio y se crea el Instituto de Seguros Sociales de Colombia (ISS) bajo una estructura de reparto. Tras una nueva ley, en 1993 se modificó sustancialmente para incorporar la capitalización individual Asimismo, hubo nuevos cambios legales en los años 2003, 2004, 2005 y 2009.
El actual Sistema General de Pensiones tiene una estructura de dos regímenes de distinta naturaleza: el Régimen de Prima Media (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). A estos se suma el pilar complementario no contributivo Colombia Mayor y un pilar de ahorro voluntario. También hay sistemas especiales para profesiones específicas1
El RPM es un régimen de beneficios definidos, mientras que el RAIS es de contribución definida análogo al pilar de capitalización individual chileno. Los trabajadores colombianos tienen la libertad de elegir a qué régimen afiliarse, sin la posibilidad de estar en los dos al mismo tiempo, pero sí pudiendo cambiarse cada cierto tiempo hasta una edad límite próxima a la edad de jubilación. Sin importar el régimen, la tasa de cotización es de 16% del salario imponible. Así, Colombia se encuentra levemente por debajo del promedio de la OCDE en este parámetro.
La tasa de cotización en Colombia es de 16% del salario imponible, levemente por debajo del promedio de la OCDE y mayor que la de Chile.
Figura 1: Tasa de cotización como porcentaje del salario imponible en países de la OCDE Fuente: Observatorio Perspectivas con datos OECD Pensions at a Glance 2023
1 Vinculadas a Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Ecopetrol y maestros públicos.
“Es muy recomendable que los países que están cotizando poco aumenten la tasa de aportes para poder hacer frente al envejecimiento de la población”.
-Gabriel Cestau, director ejecutivo del Observatorio Perspectivas
En Colombia, la edad legal de retiro es de 57 años para las mujeres y de 62 años para los hombres. En el régimen público, se promete una pensión entre el 65% y el 80% del promedio salarial de los últimos 10 años, independientemente del monto contribuido. Sin embargo, en el caso colombiano se requiere un mínimo de 1 300 semanas cotizadas 25 años─ para obtener una jubilación equivalente al 65% y 1.800 semanas casi 35 años─ para llegar al 80% Asimismo, estas tasas de reemplazo son decrecientes respecto del salario imponible2
El beneficio es creciente según las semanas cotizadas hasta llegar al 80%.
Figura 2: Tasa de reemplazo según semanas cotizadas ofrecidas por el Régimen de Prima Media (Colpensiones)
Fuente: Observatorio Perspectivas con información de Colpensiones
En tanto, en el régimen privado no existe un beneficio definido, sino una contribución definida y la pensión depende de lo ahorrado en la cuenta de capitalización individual. Actualmente, se han acumulado fondos por un 25% del PIB aproximadamente.
Las estadísticas de la OCDE muestran que, a pesar de tener una tasa de cotización inferior al promedio, la tasa de reemplazo del sistema de pensiones en Colombia es del 73%. Esto la
2 La tasa de reemplazo se reduce a razón de 0,5 puntos porcentuales por el número de salarios mínimos o fracción. Por ejemplo, una persona que tiene un promedio salarial en los últimos 10 años de cinco salarios mínimos y 1.300 semanas cotizadas tendrá una tasa de reemplazo de 63%. La fórmula de cálculo es: Tasa de Reemplazo = 65,5% - (número de salarios mínimos) *0 ,5%, de acuerdo con el Artículo 10 de la Ley 797 de 2003 Disponible en: oig.cepal.org
sitúa 30 puntos porcentuales por encima de la de Chile, 12 puntos por encima del promedio de la OCDE, y superior a la de países como Suecia, Finlandia, Noruega, Reino Unido e Israel.
La alta tasa de reemplazo de Colombia es compensada por el bajo número de personas que acceden a una pensión.
Grecia Países Bajos Turquía Portugal
Figura 3: Tasa de reemplazo en países de la OCDE
Fuente: Observatorio Perspectivas con datos OECD Pensions at a Glance 2023
Sin embargo, estas elevadas tasas de reemplazo ocultan un desafío significativo: de los 7,8 millones de personas en edad de jubilación, cinco millones no acceden a una pensión ni por el Régimen de Prima Media (RPM) ni por el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Esto se traduce en una tasa de cobertura de solo el 35%. La baja cobertura se debe en gran parte a la alta informalidad laboral, que alcanza el 55,9%, lo que impide que muchas personas cumplan con los requisitos mínimos de cotización.
“En un país con una informalidad laboral del 55,9% 3 , es inexplicable que se fortalezca un sistema de reparto que exige un mínimo de 25 años cotizados para acceder a una pensión”.
-Gabriel Cestau, director ejecutivo del Observatorio Perspectivas
3 Para el trimestre móvil marzo – mayo 2024 de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
La tasa de personas mayores que reciben pensión es baja en Colombia
Figura 4: Tasa de cobertura en Sudamérica (2022 para Colombia, 2016 para resto)
Fuente: Observatorio Perspectivas con datos Banco de Colombia4
Además, en el ranking global de Mercer, el sistema de pensiones de Colombia ocupó el puesto 24 de 67 en 2023. Su categoría peor evaluada fue la sostenibilidad, principalmente debido al déficit del sistema de reparto. En efecto, Colpensiones recauda casi un tercio menos de lo que gasta, lo que obliga al gobierno a cubrir esta brecha con recursos públicos equivalentes al 1,5% del PIB5. Esta situación se agravará con el envejecimiento de la población, lo que aumentará la presión sobre la estabilidad financiera del sistema.
Dado que el sistema de pensiones en Colombia presenta problemas de cobertura y protección adecuada para la vejez, además de un persistente déficit que debe ser financiado con fondos públicos, el país ha aprobado una reforma previsional significativa. Esta reforma introduce un esquema de cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario, que comenzará a operar en julio de 2025.
4 OSPINA, RAMOS, LÓPEZ, HERNÁNDEZ, HERRERA (2024), El sistema de pensiones en Colombia: perspectivas y riesgos fiscales con base en las normas vigentes, Borradores de Economía, N. 1271, Banco de la República de Colombia. Disponible en: banrep.gov.co
5 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (2024), Respuesta al Honorable Congresista David Calle con el número radicado 2-2024-030385. Disponible en: camara.gov.co
A partir de esta fecha, las cotizaciones de todos los colombianos que ganen hasta 2,3 salarios mínimos (aproximadamente USD 750 al mes) irán obligatoriamente al sistema de reparto administrado por Colpensiones. Los ingresos que superen este límite se destinarán a cuentas de ahorro individual en fondos privados (AFP). Por ejemplo, si una persona gana cinco salarios mínimos, los primeros 2,3 salarios se destinarán a Colpensiones, mientras que los restantes 2,7 se dirigirán a fondos de capitalización individual. Esto convertirá al sistema previsional colombiano en uno predominantemente de reparto, ya que el 86,2% de la población gana menos de este umbral, implicando que la mayoría de los trabajadores solo cotizarán a Colpensiones. Asimismo, mientras hasta la reforma cado uno podía escoger qué sistema le convenía, ahora se eliminó esa posibilidad.
“ Colombia ha decidido de m odo fáctico volver a un sistema de reparto pese al envejecimiento poblacional y la alta informalidad laboral. Además, para financiar el déficit de Colpensiones, ha tomado posesión ( quita n do la propiedad) de los ahorros de quienes ganan menos de 2,3 salarios mínimos”.
-Gabriel Cestau, director ejecutivo del Observatorio Perspectivas
El sistema público continuará operando bajo los mismos parámetros de reparto actuales, lo que perpetuará un significativo déficit, y aunque se creará un nuevo fondo de ahorro común administrado por el Banco Central en lugar de Colpensiones con el objetivo de garantizar una gestión más independiente de presiones políticas esta institución tampoco es experta en inversiones. Además, se prevé una reducción del 67% anual en las contribuciones al componente de ahorro individual, lo que impactará negativamente las tasas de ahorro e inversión en el país.
La reforma también tiene como objetivo ampliar los auxilios no contributivos, proporcionando un beneficio mensual equivalente al 17% del salario mínimo a hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 en situación vulnerable, sin considerar su contribución al sistema. Esto beneficiará a 2,3 millones de personas.
El pilar semicontributivo es particularmente complejo, ya que está diseñado para aquellos afiliados que han cotizado durante su vida laboral, pero no alcanzan las semanas necesarias para recibir una pensión completa. Este pilar incluirá cuatro subgrupos, beneficiando a los trabajadores según las semanas cotizadas y el nivel de pensión que podrían obtener. Por ejemplo, los trabajadores que han cotizado entre 300 y 1 000 semanas, y que no califican para el pilar solidario debido a sus ingresos, recibirán una pensión basada en su ahorro acumulado6, complementada con un subsidio del gobierno del 20% para hombres y 30% para mujeres.
6 La pensión se calculará en forma de renta vitalicia.
Aunque esta reforma busca reducir la regresividad del sistema actual, donde en 2014 el 86% de los subsidios fueron otorgados al 20% de la población con mayores ingresos, no logra alcanzar este objetivo de manera efectiva7. A pesar de que los subsidios para los ingresos más altos se reducen, el sistema sigue siendo inequitativo al obligar a todos los ingresos por debajo de 2,3 salarios mínimos a dirigirse al sistema de reparto. Esto les quita la libertad de acceder al mercado de capitales, dejando únicamente a las personas con altos ingresos la posibilidad de beneficiarse de estos instrumentos financieros.
Lo más preocupante de esta reforma es que Colpensiones recibirá los ahorros de quienes ganen menos de 2,3 salarios mínimos. Estos fondos dejarán de ser de su propiedad y se convertirán en parte de un fondo común administrado por Colpensiones, lo que podría limitar la autonomía financiera de los trabajadores y aumentar la dependencia del Estado.
Con el sistema colombiano de pensiones transformado en un esquema de reparto en la práctica, resulta esencial analizar la evolución de la tasa de dependencia. Este indicador muestra la proporción de jubilados que deben ser sostenidos por cada 100 trabajadores activos. Para 2025, se proyecta que habrá 100 trabajadores por cada 24 jubilados. Para 2050, la proporción será de 100 trabajadores por 43 jubilados, y para 2070, de 100 trabajadores por 67 jubilados. Estos datos evidencian una creciente carga sobre la población activa.
Además, el déficit de Colpensiones se subsanará solo temporalmente debido a que recibirá fondos frescos de los cotizantes que anteriormente aportaban al régimen de ahorro individual y que ahora deben contribuir al sistema de reparto. En esta fase inicial, Colpensiones contará con una entrada significativa de recursos y enfrentará pocos pagos de nuevas pensiones, dado que los nuevos cotizantes son mayoritariamente jóvenes. Sin embargo, cuando estos cotizantes transferidos del régimen de ahorro individual comiencen a jubilarse en número significativo, el déficit de Colpensiones se agravará, aumentando la presión sobre el sistema.
“El sistema de reparto presionará a las generaciones jóvenes que deberán hacerse cargo de un creciente número de jubilados . Con la tasa de dependencia en aumento, el sistema colombiano pronto se volverá insostenible nuevamente”.
-Gabriel Cestau, director ejecutivo del Observatorio Perspectivas
7 AZUERO, F. (2020), El sistema de pensiones en Colombia: institucionalidad, gasto público y sostenibilidad financiera. CEPAL.
El aumento de la tasa de dependencia de 24% a 67% significa que serán cada vez más los jubilados que deberán ser financiados por la fuerza de trabajo.
Población Activa Población Jubilados Tasa Dependencia
Figura 5: Proyecciones de la población activa (15-62 años hombres y 15-57 mujeres), jubilados (63+ hombres y 58+ mujeres) y la tasa de dependencia (jubilados/activos) Fuente: Observatorio Perspectivas con datos de DANE
La población activa comenzará a reducirse tan pronto como en 2040 y habrá cada vez más obligaciones con los pensionados, generando así desequilibrios que presionarán las finanzas públicas. En efecto, estimaciones de distintas instituciones muestran que el costo total de la reforma hasta 2100 supone un incremento de entre 46% y 62% del PIB.
Por otra parte, en el escenario actual, el fondo de ahorro común (FAPC) administrado por el Banco Central alcanzaría su punto máximo en 2047, representando un ahorro previsional del 15,4% del PIB. Sumado al 21,2% administrado entonces por las AFP, el ahorro previsional total sería del 36,6% del PIB. Sin embargo, se proyecta que los recursos administrados por el FAPC se reduzcan a 0% del PIB para 2064, con lo que el déficit fiscal tendría un salto abrupto y sería creciente de ahí en más8.
8 AMV COLOMBIA (2024), Reforma pensional: Desafíos e impactos para el ahorro y el crecimiento económico Disponible en: amvcolombia.org.co
Costo acumulado del sistema previsional de las próximas 8 décadas podría aumentar hasta en 62% del PIB.
Costo de l sistema previsional (% PIB)
Institución que realiza la estimación
Figura 6: Estimaciones del Valor Presente Neto del costo del sistema previsional de Colombia (% del PIB)
Fuente: Observatorio Perspectivas en base a CARF9 , ANIF10, Fedesarrollo11 y el Ministerio de Hacienda de Colombia12
Aunque la reforma tenía intenciones valiosas, como reducir las brechas de género y mejorar las condiciones de vida de las mujeres, los mecanismos elegidos son contraproducentes. Por ejemplo, a partir de 2025, se reducirá el número de semanas de cotización necesarias para que una mujer acceda a la pensión contributiva, bajando de 1.300 a 1.000 semanas para 2036, con una disminución adicional de 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres. Esto permitirá que las mujeres accedan a su pensión con solo 850 semanas, o 16 años de cotización. Sin embargo, estas medidas, aunque bien intencionadas, podrían resultar demasiado costosas y, paradójicamente, fomentar la informalidad en lugar de fortalecer el empleo formal, al requerir financiar cerca de 30 años de pensión con solo 16 años de aportes. Finalmente, se enfrentó un problema central del sistema previsional colombiano: la inequidad provocada por la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Antes, personas con sueldos elevados en los últimos años de su vida tenían el incentivo de cambiarse a Colpensiones en el último momento, asegurándose una elevada tasa de reemplazo, lo que generaba una desigualdad significativa en comparación con quienes permanecían en los fondos privados. Aunque la reforma buscó nivelar esta inequidad, lo hizo trasladando al 86% de la población obligatoriamente a Colpensiones, lo que resuelve la disparidad, pero también plantea nuevos desafíos sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema.
9 COMITÉ AUTÓNOMO DE LA REGLA FISCAL (2024), Análisis Técnico sobre la Reforma Pensional, carf.gov.co
10 Agradecemos la colaboración de María Camila Oliveros de ANIF
11 FEDESARROLLO (2024), Informe Mensual de Fedesarrollo 249, Tendencia Económica, repository.fedesarrollo.org.co
12 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (2024), Respuesta al Honorable Congresista David Calle con el número radicado 2-2024-030385, camara.gov.co
Implementar en Chile una reforma similar a la colombiana, que busca aliviar el déficit del régimen de reparto y aumentar la cobertura, no se justifica. Primero, porque nuestro diseño previsional es sostenible y no enfrenta los desafíos financieros que aquejan a Colpensiones. Segundo, porque la tasa de cobertura en Chile, del 87%, es alta en comparación internacional, superando con creces el 35% de Colombia. Además, la continuidad de ingresos para los quintiles más bajos ya es adecuada gracias a la combinación de pilares contributivos y no contributivos. A diferencia de Colombia, en Chile el foco debe dirigirse hacia la clase media y media-alta, especialmente mujeres, que no están alcanzando tasas de reemplazo adecuadas.
El desafío de la continuidad de ingresos se concentra en la clase media y media-alta.
Quintil 1
Quintil 2
Quintil 3
Quintil 4
Quintil 5
7: Tasas de reemplazo (%) por quintil de última remuneración (promedio últimos 12 meses). Fuente: Observatorio Perspectivas con base en el Estudio de Tasas de Reemplazo de la Superintendencia de Pensiones
“ Colombia ha reformado su sistema previsional con el objetivo de cubrir su déficit actual y aumentar la cobertura. En contraste, los desafíos en Chile son distintos, ya que nuestro sistema es sostenible y ofrece una alta cobertura. Nuestra atención debe enfocarse en la clase media y media - alta, especialmente en las mujeres , y se debe financiar a través de ingresos generales ”.
-Gabriel Cestau, director ejecutivo del Observatorio Perspectivas
Un estudio de la Superintendencia de Pensiones13 muestra una correlación entre quintiles de ingreso y años cotizados, evidenciando que quienes cotizan menos años obtienen tasas de reemplazo más altas. Por ejemplo, aquellos con menos de 20 años cotizados tienen una tasa mediana superior al 60%, mientras que quienes cotizan más años tienen una tasa inferior. Sin embargo, cargar el costo financiero de mejorar las pensiones sobre los trabajadores formales, como hizo Colombia, sería inadecuado, considerando la alta informalidad laboral en Chile y el envejecimiento acelerado de la población. Esto podría precarizar aún más el empleo.
Con la demografía chilena, incursionar en un régimen de reparto no tiene otro destino que la insolvencia, ya que este depende de la relación entre jubilados y trabajadores formales. En Chile, esta relación se proyecta en un 80% en 2070, lo que es más desafiante que en Colombia.
Comparado con Colombia, la tasa de dependencia empeorará mucho más en Chile, alcanzando el 80% al 2070.
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000
Población Activa Población Jubilados Tasa Dependencia
Figura 8: Proyecciones de la población activa (15-65 años hombres y 15-60 mujeres), jubilados (65+ hombres y 60+ mujeres) y la tasa de dependencia (jubilados/activos) Fuente: Observatorio Perspectivas con datos de la ONU
Más allá de lo anterior, entregar una garantía para mejorar las pensiones actuales exigiendo solo cinco años cotizados extiende el beneficio más allá de lo que sugiere el diagnóstico. Además, esta medida pasa por alto la necesidad de enfocar los esfuerzos en las pensiones de las mujeres de clase media, que requieren una atención especial.
Proponemos dos alternativas: duplicar la garantía por años cotizados para mujeres a 0,2 UF, con un costo del 0,28% del PIB, o diferenciar la exigencia mínima de años, permitiendo a mujeres acceder al beneficio desde los 10 años y a hombres desde los 20, con costos de 0,14% y 0,17% del PIB, respectivamente. A su vez, recomendamos no establecer un tope al beneficio, ya que su costo es marginal y podría incentivar la formalidad a lo largo de la vida laboral.
13 HUNEEUS ET AL. (2024), Estudio sobre tasas de reemplazo en el sistema de pensiones chileno y sus proyecciones bajo distintos escenarios. Disponible en: Superintendencia de Pensiones
Finalmente, y en la misma línea de fomentar el empleo formal, estos beneficios destinados a grupos más acotados pueden y debiesen ser financiados con impuestos generales, o bien impuesto al capital, en lugar de hacerlo con puntos de cotización de los trabajadores, lo que no representa otra cosa que un impuesto al trabajo. Ante la urgencia de mejorar las pensiones actuales con un presupuesto ajustado, se debe iniciar con quienes más lo necesitan.
La reforma al sistema de pensiones en Colombia, aunque pretende abordar problemas cruciales como la cobertura y las brechas de género, plantea serios riesgos a largo plazo. Al transformar el sistema en uno predominantemente de reparto, se prevé una carga creciente sobre la población activa, con una tasa de dependencia que aumentará significativamente en las próximas décadas.
A pesar de las intenciones positivas de la reforma, como la mejora en la cobertura para las mujeres y la eliminación de la competencia entre Colpensiones y los fondos de pensiones, la implementación podría agravar la sostenibilidad financiera del sistema. Si bien inicialmente Colpensiones recibirá fondos adicionales de los cotizantes transferidos desde el régimen de ahorro individual y enfrentará pocos pagos de nuevas pensiones, este equilibrio se invertirá en un futuro no muy lejano (15 años aproximadamente)
Cuando estos cotizantes empiecen a jubilarse en mayor número, el déficit de Colpensiones se agravará, intensificando el desequilibrio fiscal y el déficit estructural en el sistema de reparto. Además, la redistribución obligatoria de los ahorros individuales hacia un fondo común gestionado por Colpensiones podría restringir la autonomía financiera de los trabajadores y aumentar su dependencia del Estado. Asimismo, la reforma no aborda el problema de la alta informalidad laboral, que sigue siendo un factor crucial en la baja cobertura actual.
En conclusión, aunque Colombia ha reformado su sistema previsional con el propósito de aliviar su déficit y ampliar la cobertura, en Chile la situación es muy diferente y no justifica una reforma similar. El sistema previsional chileno se encuentra en una posición sostenible y goza de una tasa de cobertura, superior al 87%, comparado con el 35% de Colombia.
El verdadero desafío para Chile radica en mejorar las pensiones de la clase media y mediaalta, particularmente para las mujeres, quienes actualmente enfrentan tasas de reemplazo insuficientes. La propuesta de replicar un régimen de reparto en Chile sería imprudente, dado el envejecimiento acelerado de la población y la alta informalidad laboral, lo que podría agravar aún más la precariedad en el empleo y llevar a una insolvencia crónica.
En lugar de implementar reformas drásticas, se deben considerar alternativas que se enfoquen en las necesidades específicas de estos segmentos de la población, como ajustar los requisitos de años cotizados para mujeres y fomentar la formalidad en el empleo
