Índice
Primera parte: La CuadriellaFortuna .......5
Capítulo I..............Introducción ........................7
Capítulo II ...........Infraestructuras ..................11
Capítulo III ..........La vía .................................37
Capítulo IV ..........El material rodante ............41
Capítulo V ...........La circulación ....................81
Capítulo VI ..........El día a día .........................87
Capítulo VII .........El cierre .............................93
Capítulo VIII .......Galería fotográfica .............97
Segunda parte: FortunaLa Molinera ...131
Capítulo IX...........Introducción .................. 133
Capítulo X ...........Infraestructuras .............. 139
Capítulo XI ..........La vía ........................... 147
Capítulo XII .........El material rodante ......... 151
Capítulo XIII .......El día a día .................... 155
Capítulo XIV .......El cierre ........................ 161
Capítulo XV ........El viaje imaginado ......... 163
Capítulo XVI .......Galería fotográfica ......... 167
Capítulo XVII ......Los fotógrafos ............... 175
Capítulo XVIII ....Documentación ............. 179
Capítulo XIX .......Agradecimientos ............ 203
Registro de la propiedad intelectual del texto: B186114. (362014)
Primera parte
La CuadriellaFortuna
Capítulo I
Introducción
La Sociedad Hulleras del Turón necesitó desde el principio de su actividad, transportar el carbón de los grupos dispersos por el valle hasta los lavaderos de la Cuadriella y para ello puso en marcha un ferrocarril de ancho de vía de 600mm, que a lo largo de su existencia demostró ser una solución eficaz, integrada en el paisaje y asumida como familiar por la población. Fue durante casi todo su funcionamiento, una fuente de trabajo y riqueza, al tiempo que un medio de comunicación, sobre todo en las primeras décadas. Dada la implantación y aceptación social que tuvo, lo citaremos con el nombre propio de La Vía Estrecha de Turón.

Su construcción se completó en las siguientes etapas:

v En 1893 entró en funcionamiento el tramo La CuadriellaSan Víctor.
v En 1917se prolongó desde San Víctor hasta La Rebaldana.
v En 1925 enlazó La Rebaldana con Fortuna.
v En 1943 finalizó con la conexión entre Fortuna y La Molinera.
La presente memoria plantea su estudio en dos partes, la primera abarca el tramo La CuadriellaFortuna y la segunda FortunaLa Molinera
(detalle del plano)
1. Oficina de la Plaza de la madera 2. Báscula

Sierra
Teléfono
Materiales de construcción
Cristalería


Almacen de la grasa
Almacén de la madera
Apartadero para los coches
(detalle del plano)



Capítulo II
Infraestructuras
Santo Tomás
Las tolvas de este grupo (el más cercano y antiguo) se encontraban a 140 m al oeste del lavadero y junto a ellas, las vías de maniobra para descarga de trenes (provenían de la parte alta del valle), vías que continuaban un poco más abajo hasta otras tolvas que recogían el carbón del grupo de Piñeres. La producción de este grupo llegaba en vagones del VascoAsturiano, que eran descargados por una grúa en una fosa a la entrada de la parrilla de Vía Ancha. El carbón era transportado desde allí mediante una cinta transportadora protegida por una estructura de hormigón, que cruzaba las vías hasta las tolvas del grupo Santo Tomás, donde era cargado en vagones de Vía Estrecha para realizar su último –y corto– viaje hasta el cercano lavadero.
Entre las tolvas de Santo Tomás y el lavadero se levantaba una construcción de hormigón, novedosa para su tiempo, que iba permitir devolver limpia al río el agua usada para el lavado del carbón. Este ingenio atribuido al director de la empresa Rafael del Riego, asesinado en 1934, no llegaría a entrar en funcionamiento.
La Cuadriella
Este era el centro neurálgico de toda la empresa, comunicado con Ricastro (Reicastro) por ferrocarril de vía ancha desde el 5 de febrero de 1894 a través de la línea de la Compañía del Norte. Una amplia explanada natural del valle permitió levantar las instalaciones que harían posible la actividad minera. Diseminada por ella se encontraba la parrilla de vías de La Vía Ancha (primero La Compañía del Norte y luego RENFE), a las que se incorporaron posteriormente las de vía mé

trica del VascoAsturiano y de 600 mm de La Vía Estrecha; el lavadero; la plaza la madera; el apartadero de Bárcena; los talleres; la báscula; la casa de máquinas; la fragua; laboratorio; el hospital; el economato; la panadería; el comedor; el almacén general y el de piensos; las sierras; la carpintería; la central eléctrica; el garaje; las oficinas; las viviendas de la dirección y el casino.


El lavadero, a donde llegaban los trenes cargados por una vía doble que llegaba hasta Santo Tomás, por la que se introducían y vaciaban los vagones en una tolva de descarga –una báscula a la entrada permitía conocer el peso del mineral descargado, aunque se usaba ocasionalmente– .


Exteriores del lavadero. A la derecha el 16 tomando agua; en el medio, la langreana 35 ADAROcon un tren de vacío y a la izquierda la salida de las tolvas del lavadero (hacia 197172).




Aquel funcionaba con una alta humedad y un ruido ensordecedor, casi sin parar dada la elevada producción. Al lado y casi en sincronía, se encontraba el secadero: allí se secaban los finos procedentes de la flotación y de los tanques Dorr. El carbón limpio y clasificado por tamaño (fino, menudo, grancilla, granza, galleta y galletón) se almacenaba en tolvas, cada una con su propia vía, desde las que se descargaba en los vagones que lo llevarían a destino. El escombro, igualmente enviado a sus tolvas, terminaría en la escombrera o de nuevo en la mina para relleno.

La plaza de la madera, situada en una explanada al lado del río, servía de depósito para toda la utilizada en las minas. A ella accedían por varías vías vagones cargados de La Vía Ancha, para dejarla clasificada por calidades y tamaños. Desde aquí se enviaba a todos los grupos, por un ramal de La Vía Estrecha que compartía algunas vías con las del ancho superior y accedía a las diversas pilas. El ramal permitía también el acceso al taller, a los almacenes, a las tolvas de carbón y a un pequeño apartadero de coches cerca de Bárcena. Desde este, unos cuatro metros por encima de la plaza, partía un retroceso con una acusada pendiente que los unía. Al lado del cual quedaba la pila de áridos (arena y grava) y los materiales de construcción, junto a unas pequeñas chabolas para cemento y un cristalero; y otra subterránea, como almacén de aceites para engrasar...
En la plaza y al lado del río, uno o dos aserradores, asistidos por unos peones, trabajaban con una sierra en la preparación de bastidores, tablas, rachos, llaves, traviesas (soleras) y mampostas, al lado de una báscula usada para controlar el peso de la arena, la grava, el carbón doméstico y la madera.


El apartadero de Bárcena, situado al lado de la plaza de la madera, varios metros por encima, sirvió como aparcamiento de los coches de los obreros, toma de agua y carbón, y ubicación del almacén de la madera.
A él llegaba un retroceso de la general que, unos cien metros antes de acabar, permitía por un cambio, el desvío para acceder a la plaza desde una altura intermedia –unos cuatro metros–, a través de una acusada pendiente.


Los talleres fueron imprescindibles para la autonomía y buen funcionamiento de la empresa. Sus departamentos de calderería, ajuste, electricidad, mecánica, torno, fresado, fontanería... sobresalían por el buen hacer de técnicos y obreros muy especializados. Los primitivos, que estaban en la plaza de la Madera, entraron en servicio en 1893. Allí se construyeron las locomotoras 110, 120 y 13. Mucho más tarde, cerca de Santa Marina y aprovechando un solar existente a la derecha de la vía general y el encauzamiento previo del río, se levantaron otros nuevos y mejor preparados, en los que se fabricó la 19. Entraron en servicio en 1952 y más tarde se demolieron los antiguos.






Talleres de Santa Marina (1966) La caldera que se ve en primer plano es de una Krauss, El 1 o El 2.

1. El 10; detrás uno de los primeros tractores Deutz de interior y, al fondo, El 3. 2. Víctor Chávarri Anduiza, marqués de Chávarri y presidente de HT 3. Francisco de la Brena y Casas, director de HT durante 25 años.


La báscula, situada en un lado de la parrilla de vías, controlaba el peso de todo el mineral expedido en una doble pesada, primero al vagón vacío y luego, cargado.
La casa de máquinas: una nave con linterna en el techo, sin puerta por la entrada y con ella, por el otro extremo; con un cuarto para los encendedores, un banco de trabajo y una sola vía con fosa. En el exterior tenía adosado un secadero de arena.
La fragua: contigua a la casa de máquinas, atendida en los últimos tiempos por un trabajador, muy centrado en servicios del lavadero, revisión y engrase de vagones, cambio de muelles, elaboración de pequeñas piezas...
El laboratorio de carbones: “la química” donde se evaluaban las calidades, las grasas, las cenizas, con muestras procedentes de cada grupo.
El hospital: al lado del río y cerca de La Felguera, disponía de servicio médico permanente y unas 24 camas para estancia de enfermos y accidentados. En La Cuadriella, cerca de la iglesia, había un botiquín de primeros auxilios, atendido por un practicante, como en todos los grupos instalados a partir de los años sesenta.
Hospitalillo de La Cuadriella
El economato: al lado de la carretera y de la Cuestaniana, era junto al de San Francisco, La Rebaldana, el de La Vegona (luego de Urbiés), el de Figaredo y el de Ujo, el centro de aprovisionamiento para todos los obreros. Desde el de La Cuadriella, al lado de una vía que permitía la recepción cómoda de las mercancías y donde el jefe principal tenía su despacho, se suministraba al resto. Junto a él, una tienda de tejidos propiedad de César Gómez Morán.

La panadería: próxima al economato, con vía y muelle de mercancías, atendida por varios panaderos. En ella se horneaba el pan para todos los trabajadores de Turón, Figaredo, Ujo, Santullano... Dada la elevada producción, el reparto se hacía en los economatos en días alternos.


El comedor: situado en una esquina de las instalaciones y al lado de la carretera de Urbiés, se trasladó luego entre la casa de máquinas y el laboratorio de muestras; con cocina, cocinera y ayudantes, servía comidas –se descontaban de la mensualidad– a quienes la pedían previamente para llevar o comer allí.
El almacén general: con vía y muelle de mercancías, al lado del economato y de la carretera, también llamado “de efectos” era el depósito de todo tipo de piezas y recambios de la empresa. Se complementaba con otros dos más pequeños, situados cerca de Bárcena, y el apartadero de los coches.
Uno, para la madera, con ese material medio elaborado (tablones, tablas machihembradas, listones y tablas de cabretón) y otro, el de los aceites de engrasar y las grasas
El almacén de piensos, con acceso por vía, recibía todo el grano y paja que consumían las mulas de los grupos, además del que los trabajadores compraban para sus propios animales. Su actividad comenzó a disminuir a partir de los años cincuenta, cuando los tractores fueron sustituyendo a los animales.
La sierra: próxima a la central eléctrica era atendida por uno o dos aserradores, ayudados por algún peón, que cortaban la madera consumida luego por la carpintería cercana.
La carpintería: con grandes instalaciones y unos ocho carpinteros, resolvía todo tipo de necesidades de la empresa: marcos, ventanas, tejados, muebles; tanto de los centros de trabajo como de las viviendas de los directivos.
La central eléctrica: ubicada en un sólido y bello edificio, dedicada en los primeros años de la empresa a generar electricidad por medio de la combustión de carbón, posteriormente convertida en receptora y distribuidora de la corriente suministrada por la compañía eléctrica. La chimenea de salida de humos aún se conserva a cierta distancia, en la ladera del monte y comunicada con el edificio mediante una canalización subterránea para la salida de humos.
El garaje: lugar donde se guardaban los coches de los directivos, próximo al botiquín y a la vivienda del chófer.
Las oficinas: ocupaban un edificio de corte anodino, próximo al lavadero. Albergaban los despachos de uno o dos ingenieros (el resto estaba por los grupos), dirección, topografía, departamento de contabilidad y archivo general.

Las viviendas de los directivos: formadas por pequeños chalés, construidos al lado de la plaza de la madera. Había otro pequeño grupo para capataces y técnicos, al lado de las oficinas o dispersas por los alrededores. En todos los casos, situadas en lugares polvorientos y ruidosos.
El casino: cerca de las oficinas y de un grupo de viviendas, era el centro de reunión de empleados, sobre todo administrativos.
La casa de máquinas de La Vía Estrecha
A la altura de La Veguina, a 500 m del lavadero, en el margen izquierdo del río y al lado de la vía general, destacaba como casa de máquinas un robusto edificio de ladrillo de 1925. De planta rectangular, con tres portones o vanos de medio punto, orientadas hacia el oeste (La Cuadriella), cada una con su vía. En la pared opuesta, la orientada al este (Fortuna), también con puertas, pero
Tren de vacío delante de la casa de máquinas (29 de marzo de 1972).

El 3 en el ramal de la plaza la madera (7 de abril de 1971).


con una sola vía de salida para apartar las máquinas que no prestaban servicio, por falta de espacio en el interior. Una generosa linterna en el vértice del tejado a dos aguas, aseguraba la salida de humos. Cada vía con su fosa, casi tan larga como el edificio. En uno de los lados, un largo banco de trabajo con tornos y cajas con recambios de cada máquina.
En uno de sus laterales, por la parte del río, un espacio adosado con el mismo estilo arquitectónico, servía como casa de baños de los encendedores, del retén que mantenía una máquina permanentemente encendida y del peón dedicado a hacer astillas para encender las máquinas. Contiguo y en el exterior junto a la entrada, un tendejón permitía almacenar la madera de restos de la mina que usaban los encendedores.
Cercana a la casa de máquinas había una chabola, “la lampistería”, atendida por un peón que hacía aceiteras de zinc; allí se almacenaban las existencias de aceite, carburo, Sidol, ácido oxálico y cotón.
Fuera del edificio, varias vías facilitaban las maniobras, pero solo una conectaba con la general.
El cable de San Francisco
Cuando los trenes dejaban La Cuadriella en dirección a la cabecera del valle, a 850 m se encontraban con las tolvas del grupo San Francisco, conocido como “el cable” debido a que su producción, en los primeros tiempos, llegaba en cangilones desde los pisos altos de la ladera, que con el tiempo bajarían también la del grupo San José. Todos conocían como “el cambiu” la zona compartida por la chabola del telefonista y las agujas, delante de las tolvas.
Un poco antes, destacaba por su porte y singularidad un estrelladero del plano –sustituto o complemento de los cangilones–, construido en piedra, como protección de la vía y los cuarteles de San Francisco.

Pozo San José

A 930 m del lavadero, la vía que pasaba junto a las tolvas de San Francisco, describía una pronunciada curva para bordear las instalaciones de San José, el primer pozo del recorrido. A la altura de este y una vez rebasadas las tolvas, una aguja permitía el desvío hacia la plaza de la madera.

Grupo San José y viviendas de San Francisco.
San Benigno

En Lago, después de rebasar el paso con guarda entre Villapedi y La Felguera, y a unos 1.900 m del lavadero, aparecían las tolvas del grupo San Benigno, bastantes incómodas y peligrosas para los cargadores durante la operación de llenado de vagones. Casi enfrente, el taller “El Remache”, destinado a la reparación de estos, que luego, para liberar terreno y construir el campo de fútbol, se edificaría de nuevo unos metros más arriba.

Lago
Dejando atrás el cargadero de San Benigno y tras el puente de La Bárcena, en la parte izquierda de la vía y a 2.000 m del lavadero, destacaban los edificios de gerencia y jefatura, uno para los jefes y otro para el vigilante, el telefonista y el pinche, desde los cuales se regulaba la mayor parte del tráfico. A su altura, un cambio permitía el acceso a la plaza de la madera de San Víctor y unos metros más arriba, el taller de reparación de vagones.

Entre Lago y San Víctor había un plano por el que se subían los materiales y la madera a los pisos altos. Era de contrapeso y, como tal, servían vagones cargados de carbón, que se almacenaba en una pequeña tolva.
San Víctor
Rebasado el taller de vagones, a la vuelta de la primera curva y a 2.300 m del lavadero, el grupo San Víctor daba salida a su producción, aprovechando un ensanchamiento del terreno entre la plaza la madera y el río. Cuatro vías paralelas con sus agujas permitían los cruces, las esperas y el cargue en la tolva.
Este era el único cargadero que tenía la tolva en el interior, dentro de un túnel por el que podía entrar la máquina. Por su estrechez –en curva al final– y por la acumulación del humo expulsado por la máquina, era también otro lugar difícil e incómodo para los dos peones del cargue, así como para el maquinista y el fogonero. A la entrada, una chabola acogía al telefonista encargado de regular el tráfico mientras se cargaba, operación que solía hacerse siempre por la mañana.
Al final del grupo y ya en Carabatán, en lugar bastante incómodo, un arenero servía de punto de suministro para las máquinas. Por su incomodidad terminó traspa sado al lado de la casa de máquinas.


El 17 en San Víctor. A la derecha la caseta del telefonista. Al fondo, encima del muro, la carretera de San Andrés (marzo de 1972).

La Rebaldana
Dejando atrás el repecho del puente y la curva de La Lloca, la vía cruzaba las instalaciones del grupo Santa Bárbara, también conocido como La Rebaldana, el segundo pozo del valle, que por un pozo vertical explotaba el mineral de los niveles inferiores.

El 2 a la izquierda y a la derecha El 3 o El 4 con un tren de mesillas. Al fondo y entre ambas, una jardinera. En la parte superior junto al primer castillete, un grupo de personas, posiblemente de visita en las instalaciones (Hacia 19151916).





El pozo contaba con otro auxiliar para suministros y una plaza de la madera unida con un retroceso de la vía general. A su lado, a 3.100 m del lavadero, un edificio rectangular y sencillo, de sótano, planta y piso, desempeñaba las funciones de economato en la planta; el piso se destinaba a viviendas.
En un tramo recto de vía, junto a la tolva, una toma de agua permitía el abastecimiento de las máquinas en su viaje de subida.
Espinos
En este grupo, a 3.650 m del lavadero, destacaba el cuarto pozo del valle. Su reducida profundidad y escasos puntos de arranque, parecían una anomalía dentro del concepto de pozos verticales. Anomalía acrecentada por un castillete de reducidas dimensiones, construido en hierro y madera, que lo convirtieron desde un principio en una pieza única.

Después de cruzar un puente sobre el río la producción se volcaba en unas tolvas que estaban al lado de la vía que daba a la plaza de la madera. Para acceder allí con materiales, las máquinas tenían que retroceder por un ramal que se iniciaba ya casi en San Andrés. Su producción no fue nunca muy significativa y terminaría sacándose por La Rebaldana.
Corrales
Quizás uno de los grupos con menos producción, situado al lado de San Andrés y a 4.000 m del lavadero. Contaba con una pequeña tolva, en la que a partir de los años cincuenta se retiraban unos cinco o seis vagones diarios, para ir disminuyendo poco a poco hasta su desaparición hacia mediados de los sesenta.
Desde el grupo, situado en un lado de San Andrés, aún se aprecian enfrente y cerca de La Vera`l Camín los restos de lo que en su día había sido a principios del siglo XX, una tolva que recogía el carbón sacado en Podrizos y Fortuna.
Podrizos

Cerca del puente de Villandio, a 4.700 m del lavadero, el valle se estrecha y las dos laderas llegan casi a tocarse. En una zona muy reducida, la vía general se bifurcaba y por un puente que cruza el río continuaba hasta las tolvas de Fortuna. Cruzando otro puente cercano, un retroceso con fuerte inclinación permitía cargar en las tolvas de Podrizos, situadas en un punto de difícil

acceso. El retroceso se prolongaba hasta una aguja del final, enlazado con un tramo que discurría por la carretera hasta adentrarse en la plaza de Fortuna, donde los trenes podían depositar o retirar mercancías y mineral.
Fortuna
Después del estrechón del puente de Villandio, a 5.304 m del lavadero, la línea acababa en las instalaciones receptoras del carbón del Grupo Urbiés, según la denominación oficial.
Aquí una gran explanada a base de relleno, permitió la ubicación de las tolvas (tres para La Güeria y una para Fortuna).

Repartidas a los lados de la parrilla de vías, se encontraban las instalaciones del primer grupo: plaza de la madera, fragua, pajera, polvorín, compresores, almacén... y la sierra de Fortuna, instalada en un singular edificio de ladrillo reforzado con hierro. Las tolvas, situadas al borde de un terraplén, permitían el cargue por un nivel inferior, en el que también cabía un apartadero para los coches de los obreros.
En una parte muy céntrica de esta plaza, el pozo vertical El Rincón llevaba unos treinta metros profundizados cuando empezó la Guerra Civil. No llegó a terminarse y su historia está cargada de muerte y represión.
Una vía, con un fuerte desnivel por la otra parte del río, accedía a las instalaciones del pozoplano Fortuna y a la base del plano que comunicaba con la trinchera de La Molinera. Apretujadas contra la montaña y en una zona sombría en invierno, compartían el terreno, las siguientes dependencias: botiquín, casa de baños, ventiladora, oficinas, lampistería, cuadras, almacén, transformador, fragua...


Vías de Fortuna, entre las tolvas de El Rincón y el plano de La Molinera (hacia 1969)






Fortuna. Instalaciones del grupo ArtusuSan Justo.
Fortuna. Instalaciones del grupo ArtusuSan Justo.


Otros
Si bien de existencia más efímera, en su momento funcionaron tolvas de carga en San Pedro, situado enfrente mismo de San Víctor y al que los vagones accedían por un puente que cruzaba el río. Su producción terminaría saliendo por San Benigno. En Villandio, otro cargadero daba salida el mineral del grupo con el mismo nombre.
Las tolvas
En algunos grupos las tolvas tenían características parecidas, variaba el tamaño en función de la cantidad de mineral que producía cada uno. Se construyeron a lo largo del tiempo con distintos materiales. Lo tradicional era una estructura metálica, en algunos casos con la tolva hecha de madera, forrada de chapa por dentro y, en otros, totalmente metálicas, como en el caso de La Rebaldana. De piedra, como en el cable de San Francisco; de hormigón, en época ya tardía; todas con una trampilla para cargar. En el caso de San Benigno, el más incómodo y peligroso para los cargadores, disponían de unos nichos como refugio para resguardarse mientras accionaban unas palancas de tijera.
A la intemperie, es decir, expuestas al agua, la nieve y el hielo, empastaban el carbón por lo que se producían frecuentes encolamientos, con el consabido riesgo para quienes tenían que liberarlo.
En todas, la altura impedía el paso de la máquina, que tocaba con la chimenea.
Capítulo III
La Vía
La Vía Estrecha creció y cambió según las necesidades del momento. Desde su implantación en 1893 hasta los años de la Primera Guerra Mundial funcionó de un modo precario –los vagones eran los mismos que entraban en la mina y el parque de locomotoras reducido–, pero suficiente para las necesidades del momento. A partir de la contienda, la necesidad de mineral se dispara y la empresa, al tiempo que se integra en Altos Hornos de Vizcaya, hace una renovación integral del ferrocarril. Se extenderá el recorrido para abrir nuevas explotaciones, al tiempo que se cambia a vagones mayores y máquinas más potentes, que requerían una vía mejor.


El nuevo trazado con final en Fortuna se completó en 1925. Se utilizó carril tipo Vignole de 2528 kg y traviesas de roble que proporcionaban una alta estabilidad a la vía. La sujeción de los carriles a las traviesas se realizaba inicialmente mediante escarpias, si bien en los últimos tiempos se utilizaron también tirafondos. Una cuadrilla de unos 8 camineros, un vigilante y un capataz se responsabilizaba de mantenerlo en buen estado –construcción, reparación y mantenimiento–. Disponían de casetas con material en La Cuadriella, San Francisco, San Víctor y La Rebaldana, que desplazaban en unos arcones colocados sobre mesillas, apartadas junto a la vía mientras trabajaban. A lo largo del tiempo este equipo resultó muy eficiente.
Escarpia utilizada en la Vía Estrecha para fijar los carriles a las traviesas; un sistema muy primitivo utilizado en muchas líneas industriales. Se empleó también, en distinto calibre, en La Vía Ancha.
Plano de una marmita para cambio de vía, fabricada por Cifuentes Stoltz de Gijón. Este modelo básico se utilizó tanto en La Vía Estrecha como en La Vía Ancha.


Un documento de la empresa del 28 de marzo de 1932 ofrece los siguientes datos referidos a la vía:
Longitud total desde la Cuadriella hasta El Rincón ........................5.298,00 metros
Desnivel entre La Cuadriella y El Rincón ............................................86,16 metros
Pendiente media ..............................................................................................1,62%
Pendiente máxima ..........................................................................................3,10 %
Radio mínimo de las curvas .................................................................40,00 metros
Radio máximo de las curvas ...............................................................75,000 metros
Longitud en recta .............................................................................2.888,00 metros
Longitud en curva ............................................................................2.410,00 metros
Longitud total de las vías, incluidos los cruces y enlaces .............10.693,00 metros
Puentes .....................................................................................................................6 Pontones ..................................................................................................................2
Puestos telefónicos .................................................................................................7*
* Terminaron siendo diez.
Nota: Fuera de la línea principal existen tres puentes y un pontón.
Los puentes en la general eran los siguientes: Cuestaniana, Banciella, Bárcena (entre las tolvas de San Benigno y Lago), Puente de La Lloca y 2 en Podrizos.
Los dos pontones: la carretera de Tablao y la reguera de Corrales.
Además, fuera de la principal, aumentaban la lista los siguientes puentes: San Benigno (plaza de la madera), La Rebaldana (plaza de la madera), Podrizos (retroceso) y Fortuna (al lado del polvorín)
La vía era única, llamada línea general, pero para facilitar la circulación en los grupos había líneas auxiliares que permitían cruces, retenciones y maniobras. Las más significativas fueron las de los tramos del lavadero al puente de La Banciella (la escombrera) y de San Víctor.
En general, salvo en el tramo del puente de La Lloca, Podrizos y Fortuna, que presentaba desniveles y curvas pronunciadas, el recorrido era cómodo y estaba exento de sobresaltos.
En el lavadero, la escombrera, San Francisco, San Benigno, La Rebaldana y Corrales la sucesión continuada de curvas y contracurvas dificultaba que desde la máquina se pudiera ver la cola del tren.
Dos tomas de agua principales garantizaban el abastecimiento de las calderas: una, a la entrada del lavadero; otra, en el ramal de Bárcena, donde se aparcaban los coches; otra, en La Rebaldana; y la cuarta, en Fortuna, al lado del compresor.
Un par de depósitos de carbón para las carboneras, situados en el lavadero y en Bárcena, resultaron suficientes para el normal abastecimiento, si bien en algunos casos, por un consumo inesperado o porque la maniobra se alargaba, quedaba el recurso fácil de reponer un poco en un grupo o de alguno de los vagones. Si se preveía una necesidad extra, en el suelo de la cabina se acumulaba lo necesario.
Había un paso a nivel, regulado con cadenas y servido por una guardesa, en la carretera de Villapendi La Felguera.
Capítulo IV
El material rodante
Autor: Guillermo Bas OrdóñezEl vapor en la Vía Estrecha de Turón estuvo en funcionamiento durante casi ochenta años. Sin embargo, la gran mayoría de la documentación gráfica sobre las locomotoras pertenece a la última década, y son especialmente escasos los testimonios anteriores a 1920, por lo que resulta complicado reconstruir el aspecto original de muchas de ellas.
De las pocas imágenes conservadas se deduce que originalmente eran oscuras, probablemente la caldera negra y los tanques y cabina verdes, sin ningún tipo de decoración. El rodaje podría haber sido rojo, aunque la sensibilidad del material fotográfico de la época impide comprobar este extremo.
En los años 60 –y seguramente ya en el decenio anterior– las locomotoras tenían de color rojo las toperas, el bastidor y las ruedas; el bielaje era de metal pulido, con los vaciados también en rojo. Llantas, cilindros y caldera estaban pintados de negro, y las piezas de latón o cobre, pulidas. Por último, tanques y cabina lucían un color verde oscuro, con un fileteado a base de una delgada línea amarilla con las esquinas convexas. El esquema era, en esencia, una copia del color de las locomotoras del VascoAsturiano de la época.
Las locomotoras 14, 15, 16 y 17 llegaron ya pintadas con ese fileteado –aunque con las esquinas de los paneles cóncavas– y fueron probablemente las primeras en lucir este tipo de decoración. Hubo alguna variante; así, en los años 50 el 14 tenía pintada la zona exterior de los paneles en negro y solo el interior en verde. En esa época, el 1 y el 3 tuvieron un delicado acabado: dos líneas amarillas enmarcadas con una negra más gruesa, con grecas en las esquinas de los paneles. El 11, en fin, estuvo pintada con un fileteado doble, con una línea amarilla más gruesa en el interior y la usual, más delgada, en el exterior.
Tras la integración en HUNOSA, todas las locomotoras supervivientes recibieron el logotipo de la empresa en sus tanques, un proceso que se llevó a cabo con bastante celeridad.
Hulleras del Turón (HT) no se prodigó mucho en el marcaje de sus máquinas, lo que también dificulta su identificación. Las de dos ejes llevaban el número en caracteres de latón recortados en el frontal de la chimenea, sin ningún tipo de indicativo de su propietaria. Las 3, 4, 8 y 12 llevaban placas de bronce con la inscripción TURON y el número en el lateral de los tanques. La serie del 13 al 19 llevaba placas de construcción con el número, sin ninguna otra rotulación.
El grado de automatización era mínimo: las máquinas tenían únicamente freno manual y solo de manera puntual se instaló el alumbrado eléctrico, alimentado por una dinamo movida por el vapor de la caldera. Al igual que ocurría con las de la vía ancha, y dada la ausencia de placas giratorias, todas las máquinas tenían la chimenea mirando al este, de modo que los viajes con material cargado se realizaban siempre con la cabina en primer lugar. Para proteger a la tripulación, todas las máquinas, tanto las de La Vía Estrecha como las de La Vía Ancha estaban equipadas con una toldilla en la parte trasera de la cabina, especialmente útil cuando se bajaba con el carbón en invierno.
Había una de retén, permanentemente encendida en la casa de máquinas, y en el taller casi siempre había dos, para reparación general.
Cada máquina pasaba una revisión general al año, aproximadamente. Para ello entraba en taller donde podía permanecer cinco meses si se trataba de una reparación general completa. En ese
tiempo solían cambiarle bronces, ajustar o reponer bielas, revisar los aros de las ruedas, reponer tubos de las calderas, revisar engrasadores e inyectores, y todo un control general de cada una de las partes, sin descuidar la pintura. Dada la naturaleza simple de su mecánica, a la salida quedaba como nueva.
Cuando la máquina entraba en reparación, el maquinista –algunas veces también el fogonero–permanecían junto a ella, e indicaban a los mecánicos los fallos y averías y sugerían soluciones.
El 1 y El 2
Para la apertura del ferrocarril entre La Cuadriella y San Víctor, Hulleras del Turón adquirió en 1892 una locomotora a Krauss & Co., de Múnich que llevó el n.º 1. Era de tipo 020WT y pertenecía al modelo XXVII gg (n.º de fábrica 2594). Víctor Chávarri, impulsor de Hulleras del Turón, había adquirido varios ejemplares a este constructor, especializado en diseños de locomotoras industriales, para sus explotaciones de hierro vizcaínas, por lo que resultaba una elección obvia.
Dos años más tarde se recibió una segunda básicamente idéntica, El 2, modelo XXVII ss (n.º de fábrica 3074). Como curiosidad, esta máquina se compró a través de los intermediarios Urquijo y Compañía, y fue construida a la vez que otras dos unidades destinadas a la cuenca del Caudal, una para Minas del Peñón y otra para Fábrica de Mieres.
Su cometido inicial fue remolcar los trenes de carbón en la línea principal, ayudadas más adelante por la llegada de más locomotoras. A partir de 1942, con la llegada de las máquinas AHV y la apertura de la línea de FortunaLa Molinera, una de ellas fue destinada a este trazado, alternándose El 1 y El 2. Su hermana estaría bien en reparación o bien desempeñando tareas auxiliares en la línea de La CuadriellaFortuna (maniobras, trenes de obreros, de madera).

El 1 en la trinchera de La Güeria. De izquierda a derecha: el fogonero Camilo Rodríguez Palacios y el maquinista Evaristo (hacia 1945).
El 2 en el puente del Caburnu. De izquierda a derecha: Gerardo Tomarrero y Benjamín Noval Jamín, con 17 años (7 de julio de 1946).


Tenían dos ejes motores, con cilindros exteriores y distribución Stephenson. Siguiendo la costumbre del fabricante, las ruedas eran macizas, aligeradas con tres agujeros circulares. El depósito de agua se situaba entre los largueros del bastidor (well tank), acompañado con dos cortos tanques junto a la cabina, de los cuales el izquierdo era la carbonera. Sobre el lomo de la caldera llevaban un arenero y el domo, con las válvulas de seguridad y el regulador exterior, igual que los tubos de admisión, y era accionada por un mando central. Desarrollaba una potencia de 57 CV.
Había alguna diferencia de detalle entre las dos máquinas: la más notable, la presencia de anteojeras circulares en El 1 y ovaladas en El 2. Ambas sufrieron una importante reforma llevada a cabo en Turón: recibieron tanques laterales de agua soldados y se convirtieron en 020T. Además, las válvulas de seguridad originales fueron sustituidas por otras de resorte y se colocó un segundo arenero sobre la caldera. No tenemos constancia de en qué momento se realizó la modificación, aunque bien puede estar en relación con la apertura de la línea de FortunaLa Molinera. Por fotografías, sabemos también que en su última etapa El 2 recibió anteojeras redondas idénticas a la de su hermana. En los años 60, El 1, que prestaba servicio en la línea de Urbiés, fue equipada con alumbrado eléctrico.
Las dos estaban en funcionamiento en abril de 1966, pero El 2 fue desguazada poco después. Su hermana sobrevivió un poco más, hasta la clausura de la línea de FortunaLa Molinera, cuando desapareció, probablemente por las fechas en que HT se incorporó a HUNOSA. A modo de anécdota, podemos mencionar que una locomotora de este modelo se conserva actualmente en Brasil.
El 3 y El 4 Para suplir a las locomotoras Krauss, se encargó una pareja de máquinas a la empresa alemana Arnold Jung a través de sus intermediarios para España, Gortázar y Goyarrola, de Bilbao. Llevaban los números 3 y 4 (de fábrica 2191 y 2192) y fueron expedidas el 20 de mayo de 1914; la Primera Guerra Mundial las sorprendió en el puerto de Amberes, donde quedaron inmovilizadas hasta la primavera de 1915, casi un año después de su fabricación. Arnold Jung era otro fabricante alemán con amplia experiencia en máquinas industriales, que había suministrado ya varias a España; las de Turón correspondían a uno de sus modelos normalizados.


Su adquisición puede relacionarse con la perforación del pozo Santa Bárbara, si bien la entrada en servicio de este se demoró varios años y cuando comenzó su producción ya habían llegado las Porter.
Eran de tipo 020T, con tanques laterales para el agua –por cierto, los primeros de estructura soldada vistos en Turón–. Los cilindros, exteriores, poseían distribuidores planos accionados por un mecanismo Walschaerts. Tenían arenero de vapor y válvulas de seguridad de resorte sobre el domo, con el regulador situado en la parte delantera, accionado por un mando lateral. Su potencia era de 50 CV (según la lista de fábrica), aunque en el inventario de 1965 aparecen como de 61 CV –ligeramente superior a las Krauss–. No sufrieron alteraciones reseñables a lo largo de su vida activa.
Su destino inicial fue la línea principal de La Cuadriella a San Víctor, aunque con la llegada de las máquinas grandes fueron desplazadas paulatinamente a cometidos auxiliares. Con la entrada en servicio de la línea de FortunaLa Molinera, una de ellas fue destinada allí y alternaba sus estancias, como ocurría con las Krauss. El 4 estaba a finales de los 60 en la línea de La CuadriellaFortuna, mientras su hermana hacía lo propio en la de FortunaLa Molinera. Con la clausura de esta, El 3 fue trasladada a la línea principal en sustitución de su hermana, que fue desguazada. Allí quedó como la última máquina para los coches y la madera hasta el fin de La Vía Estrecha.
En 1973 fue restaurada cosméticamente y colocada, junto con el vagóntolva n.º 21, como monumento –con una placa de bronce en homenaje a los ferroviarios– en la plaza de la madera de La Cuadriella. Allí permaneció durante dos décadas –cada vez en peor estado– hasta que en diciembre de 1993 fue trasladada –en una decisión cuando menos dudosa– al Museo de la Minería de El Entrego. Con motivo del traslado fue restaurada y repintada en un tono de verde impropio. Después de años allí, en mayo de 2004 retornó a su lugar de origen y se colocó como monumento, junto con el vagón, en La Cuestaniana, próxima al antiguo trazado. Su estado actual es bueno, aunque los colores que luce no se corresponden con los que tuvo cuando funcionaba.
Las locomotoras del tranvía del Coto Paz
La historia de estas dos máquinas se remonta a los orígenes mismos del ferrocarril en Turón. Inocencio Fernández, fundador de Minas de Figaredo y promotor del tranvía que comunicaba sus explotaciones con la estación de Santullano, encargó el 9 de marzo de 1882 una locomotora de vapor a la casa inglesa Black, Hawthorn & Co., de GatesheadonTyne. Tenía el número de fábrica 686 y un plazo de entrega de tres meses, por lo que podemos imaginar que se encontraría operativa en verano de ese año.
Era una pequeña 020ST, con el tanque de agua de albarda, sobre la caldera (saddle tank) y ruedas motoras de 508 milímetros de diámetro. Los cilindros, exteriores, estaban ligeramente inclinados y tenían unas dimensiones de 127 mm de diámetro y 254 de carrera, con distribución interior Stephenson; probablemente, el bastidor era exterior. Tenía las mismas dimensiones que las locomotoras suministradas anteriormente a la empresa siderúrgica británica Bolckow, Vaughan & Co.
La relevancia de este ejemplar es múltiple: fue una de las primeras locomotoras industriales asturianas, también la primera en circular por el valle de Turón y, quizás, la pionera con tanque de albarda en la provincia. El fabricante se dedicaba sobre todo a máquinas de maniobras, industriales y de vía estrecha, y ya había suministrado algún ejemplar a España.
Los resultados no fueron malos, pues Inocencio Fernández encargó un segundo ejemplar El 4 de febrero de 1889, con un plazo de entrega de diez semanas, con el número de construcción 968. Las dimensiones generales eran idénticas a las de su predecesora, si bien en la lista de fábrica figura como 020T, es decir, con tanques laterales. De ser correcto el dato, es posible que tuviese
un aspecto semejante al de la locomotora que funcionó en Utrillas (Teruel) fabricada por Black, Hawthorn & Co. en 1884 y que actualmente se encuentra en Gran Bretaña.
En un momento que no podemos precisar, cuando el tranvía fue clausurado, ambas locomotoras pasaron a manos de Hulleras del Turón (HT). Hay que señalar que en el libro Adelantos de la siderurgia y los transportes mineros (1900) se afirma que en la vía estrecha había cinco locomotoras: contando las tres Krauss (El 1, El 2 y El 7), cabe la posibilidad de que las otras dos fuesen las Black, Hawthorn& Co., que quizá se encontrasen en régimen de alquiler o cesión. Martín Ramos da precisamente el año 1900 como el de llegada a Turón de estas máquinas.

Sea como fuere, no tuvieron número hasta 1915, cuando se numeraron 5 y 6 a continuación de las Jung, aunque en orden incierto. Por su pequeño tamaño, es de suponer que se dedicaron a tareas auxiliares como maniobras o arrastre de trenes de madera. Se desconoce su final; ambas prestaban servicio todavía a comienzos de los años 30 y El 6 existía en 1936, fecha en la que se seguían realizando planos para sus repuestos. Quizá una de ellas llegase a circular en los primeros tiempos de la línea de FortunaLa Molinera, pero fue desguazada a consecuencia de un accidente en un plano inclinado.
El 7. La Chocolatera
El número de una locomotora puede a veces ser engañoso respecto a su cronología. Es lo que ocurre con la primera máquina adquirida por Hulleras del Turón, que no fue El 1 como cabría esperar, sino el futuro 7. Esta locomotora, construida por Krauss en Múnich con el número de fábrica 2482, era una diminuta 020WT que pertenecía al modelo LXXII d, con una potencia de solo 10 CV, lo que le valió el apodo de La Chocolatera.
En líneas generales, su aspecto era semejante al de El 1 y El 2, aunque con unas dimensiones aún más reducidas. Como ellas, tenía distribución exterior Stephenson y ruedas macizas. Sobre la caldera se situaban el arenero, de accionamiento manual; el domo, con válvulas de seguridad de
balanza y el regulador exterior, situado en su parte delantera. El tanque estaba situado en el bastidor, complementado con otros dos diminutos en la parte delantera de la cabina.
Los primeros cometidos de esta máquina, que no llevó número, debieron de ser los de participar en la construcción del ferrocarril arrastrando convoyes de trabajo y, posteriormente, trabajos auxiliares de maniobras, madera, etc., ya que por su potencia no era apta para otros servicios. Finalmente, hacia 1915 se matriculó como El 7, a continuación de las máquinas adquiridas a Inocencio Fernández.
Su vida no fue precisamente tranquila. Estuvo en algún momento alquilada a las minas de La Cobertoria (Lena), propiedad de Fábrica de Mieres. A comienzos de los años 30 estuvo arrendada para la construcción del tramo UjoCollanzo del VascoAsturiano, que fue inaugurado en 19341935. Fue la primera locomotora que circuló por la línea de FortunaLa Molinera; remolcaba trenes de trabajo antes de su apertura oficial. A continuación, estuvo prestando servicio en el plano de La Zorera, en los pisos altos del grupo Urbiés. No tenemos certeza del momento de su desaparición, que parece que tuvo lugar a comienzos de la década de 1950, quizá coincidiendo con la llegada de nuevos tractores de interior.
Aunque sus ecos se apagaron hace ya muchas décadas, merece la pena señalar que en el otro extremo del globo, en Brasil, se conserva una que mantiene el mismo aspecto delicioso de La Chocolatera turonesa.
El 8
Otra locomotora con una historia interesante es El 8. Fue construida en Berlín por Borsig con el número de fábrica 5642 y fue entregada el 12 de junio de 1906 a Carlos Hinderer y Compañía, empresa madrileña dedicada a la venta de maquinaria industrial. Nada sabemos de su trayectoria in

En este plano de caldera, de 1932, la locomotora tenía todavía el nº 12

mediatamente posterior, hasta que el 20 de febrero de 1912 aparece como propiedad de la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, en Gijón. Varios años después, hacia 1917, reaparece en manos de la familia Aza, propietarios de Mina Fortuna, que la utilizan para el tranvía que tendieron por la carretera entre esa explotación y La Rebaldana, donde enlazaba con la vía estrecha de HT.
En 1925 Hulleras del Turón extiende su línea general hasta Fortuna, con lo que el tranvía de los Aza queda obsoleto y desaparece, salvo un tramo que pervivió como retroceso de la madera entre aquel punto y Podrizos. Con ello, la máquina pasa a manos de HT, que la numera como El 12, a continuación de la última Porter. Ya en 1933, intercambió su número con El 8 (Porter 030T), de manera que todas las máquinas grandes quedasen numeradas consecutivamente. Adquirió así su identidad definitiva.
Era de tipo 020T, con tanques laterales para el agua de estructura soldada. Tenía un arenero de vapor y el domo sobre la caldera, con válvulas de seguridad de resorte y regulador exterior. La distribución, exterior, era de tipo Walschaerts y en sus últimos años lucía una desproporcionada chimenea cilíndrica fruto de alguna modificación. Su aspecto general recordaba al de El 3 y El 4, aunque con un tamaño algo menor y una potencia de solo 40 CV.
No resultó nada operativa: la caldera de escasa capacidad limitó su servicio a maniobras en Fortuna. Posteriormente fue trasladada a Piñeres donde se encontraba todavía en en 1961, cuando apareció en las secuencias iniciales de la película Pachín. En 1965 estaba ya de vuelta en Turón. En mayo de 1967 se encontraba apartada en el depósito de La Veguina y fue desguazada poco tiempo después.

El 9 y El 10 Junto con las dos locomotoras grandes compradas a la firma americana H. K. Porter, que se describen a continuación, Hulleras del Turón adquirió una pareja de máquinas pequeñas, de tipo 020T. La primera, El 9, fue construida en diciembre de 1915 (n.º de fábrica 5744) y su hermana, El 10, en abril de 1917 (n.º de fábrica 5984). Igual que sus hermanas mayores, el intermediario en la transacción fue Gortázar y Goyarrola, que ya había hecho lo propio con El 3 y El 4.

En esencia se trataba de una versión reducida del modelo de tres ejes, con tanques laterales de agua, cilindros exteriores con distribuidores planos accionados por un mecanismo Walschaerts y bastidor de fundición. Sobre la caldera llevaban el domo, con las válvulas de seguridad –probablemente tuvo reborde en sus primeros tiempos, aunque no se conocen fotografías que permitan asegurarlo– y un arenero circular accionado por vapor. Otros detalles como la chimenea y la cabina eran idénticos a los de El 11 y El 12, aunque adaptados a la escala de estas máquinas, que solo rendían 30 CV (37 según el inventario de 1966). Su apariencia recordaba la de un importante pedido construido por Porter en esos mismos años para el ejército italiano.
Estuvieron siempre destinadas a realizar maniobras en los distintos cargaderos de la línea y al trasiego de la madera y los coches de trabajadores. Con la entrada en servicio del grupo FortunaLa Molinera, una de ellas fue trasladada allí y alternó estancias en ese recorrido, mientras la otra se encontraba en reparación o en la línea de La CuadriellaFortuna.
El 9 fue objeto de una modificación, que tuvo lugar antes de 1950 y que afectó sensiblemente a su aspecto. Mantuvo la caldera original, equipada con un nuevo domo con regulador y tubos de admisión exteriores, similares a los de El 1 y El 2. Además se la dotó de un arenero cuadrado y de anteojeras alargadas en lugar de las circulares de origen. La reforma no dio el resultado espe
rado, pues el rendimiento era inferior al de El 10. Ambas eran, según parece, muy propensas a producir chispas en su escape.
Su hermana, por el contrario, mantuvo siempre un aspecto similar al original e incluso conservaba, en sus últimos días, una de las placas de construcción con la característica forma de escudo del fabricante americano. A mediados de los 60, se encontraba en la línea de Fortuna y todavía estaba en servicio en abril de 1966, pero quedó apartada en La Cuadriella junto con El 12 y ambas fueron desguazadas antes de mayo de 1967. En cuanto a El 10, sobrevivió hasta la clausura del ferrocarril de La Güeria y fue desguazada en 1968.
La serie 11 a 19

En los años de la Primera Guerra Mundial, la producción de carbón en España se disparó ante la imposibilidad de importar hulla procedente de Gran Bretaña debido al bloqueo naval alemán. El negocio minero vivió un momento de esplendor, que necesariamente vino acompañado de una mejora de las instalaciones para hacer frente a ese incremento de producción. En el caso de Hulleras del Turón, el ferrocarril de vía estrecha que comunicaba las distintas explotaciones con el lavadero de La Cuadriella sufrió una profunda renovación, que lo transformó de línea minera de carácter menor a ferrocarril de línea principal. Así, se adquirieron nuevos vagonestolva de gran capacidad; para remolcarlos, era preciso disponer de un modelo de locomotora más potente que los ya existentes.
Las dificultades de adquirir material motor en el extranjero en ese momento –Alemania era el principal proveedor de locomotoras de vía estrecha e industriales– hizo que muchas empresas volvieran sus ojos hacia los fabricantes estadounidenses. Las americanas, aunque más caras y constructivamente distintas a las europeas, eran entregadas en un breve plazo –en ocasiones solo tres meses–, por lo que eran indicadas para hacer frente a una coyuntura como la de la Gran Guerra (19141918). Por ello, no es de extrañar que en ese periodo todas las grandes compañías mineras
asturianas –Fábrica de Mieres, Duro Felguera, la Sociedad Industrial Asturiana, la Sociedad Hullera Española, etc.– realizasen sus adquisiciones de material motor en EE.UU.
En el caso de Hulleras del Turón, el proveedor elegido fue H. K. Porter, de Pittsburgh –Pensilvania–, especializado en la manufactura de locomotoras industriales. En la decisión pudo influir que sus agentes en España, Gortázar y Goyarrola, fuesen los mismos que importaban las máquinas alemanas fabricadas por Jung. HT acababa de adquirir a ese constructor las locomotoras 3 y 4, por lo que tenía unos vínculos recientes con la empresa vasca.
Así, en noviembre y diciembre de 1915, Porter entregó dos locomotoras para Turón, El 9 (n.º de fábrica 5744), de dos ejes acoplados, y El 8 (n.º de fábrica 5745), de tres. Los resultados obtenidos tuvieron que ser buenos, porque en abril de 1917 se fabricaron otras dos máquinas idénticas, una 020T (El 10, n.º 5984) y otra 030T (El 11, n.º 5985).
Las locomotoras grandes tenían cilindros de 9 pulgadas de diámetro (229 mm) y 14 de carrera (356 mm); la distancia entre ejes era de 5 pies y dos pulgadas (1.575 mm) y su caldera estaba timbrada a 12 atmósferas, con potencia de 80 CV.
Se trataba de una versión de los modelos estándar que Porter ofrecía en sus catálogos, pero adaptadas a las necesidades de Turón, cuya infraestructura era demasiado ligera como para admitir las locomotoras americanas. Así, los tanques laterales de agua eran más pequeños de lo normal y en lugar de dos ejes motores –lo habitual para una locomotora de ese tamaño– se dispusieron tres, de los cuales el central carecía de pestaña –era “ciego”–, para facilitar su inscripción en curvas cerradas. El bastidor era de fundición –siguiendo la costumbre europea– y no de barras, como en la mayoría de las máquinas de aquel país.
Tenían calderas de vapor saturado, con un domo situado en el centro del lomo, en el que se alojaban las válvulas de seguridad de resorte. La cubierta presentaba el típico reborde en su parte inferior, usual entre diversos constructores americanos del momento. El motor de vapor estaba formado por dos cilindros, con distribuidores planos accionados por un mecanismo Walschaerts; la tracción se transmitía al último eje. El freno era manual y disponían de dos areneros cuadrados con accionamiento de vapor, que actuaban sobre los dos extremos de la máquina, apropiados para circular en ambos sentidos. Otra característica yanqui era la presencia de un disco con el número de la locomotora en la tapa de la caja de humos; allí y en la trasera de la cabina, había grandes faroles de aceite. El carbón, como era habitual en las locomotoras de Turón, se almacenaba en una carbonera situada en el tanque izquierdo. El puesto de conducción, por el contrario, se situaba a la derecha.
En 1933, en un momento de crisis para el sector carbonero, la empresa, satisfecha con el resultado obtenido, construye en Turón un tercer ejemplar, que entra en servicio en septiembre. Llevó el n.º13 y era la tercera máquina montada en los talleres de La Cuadriella, después de las 110 y 120 de vía ancha. Simultáneamente, El 8 intercambió su número con El 12 (una 020T fabricada por Borsig), de manera que las tres máquinas recibieron consecutivamente las matrículas 11 a 13.
El 13 tenía idénticas dimensiones que sus predecesoras, pero incluía algunos cambios en su apariencia exterior. Así, la caldera tenía el domo situado en la primera virola, justo detrás de la chimenea, y carecía del reborde americano. Tras él se situaba un solo arenero circular, con tubos que actuaban sobre el primer y el tercer eje. Además se prescindió del disco de la tapa de la caja de humos, reemplazado por los tradicionales volante y manilla de apertura.
La Posguerra y el posterior periodo de autarquía supusieron un nuevo momento de crecimiento de la producción carbonera y, por tanto, de necesidades de tracción. Para paliar la situación, en 1942 se construyeron otras cuatro máquinas, esta vez a cargo de la empresa matriz, Altos Hornos de Vizcaya. Esta compañía había construido en sus talleres gran cantidad de sus propias locomotoras y tenía experiencia en la copia de modelos extranjeros. Los nuevos ejemplares llevaron los números 14, 15, 16 y 17 y llegaron a Asturias por ferrocarril, montadas sobre vagonesplataforma. Reproducían fielmente el aspecto de El 13, con solo algunas diferencias de detalle, como los fa
roles o la presencia de unas placas cuadradas con el número sobre el borde de la chimenea, pero al llegar a Asturias se trasladaron a la puerta de la caja de humos, quizá por problemas de gálibo. Originalmente estas máquinas venían decoradas con un fileteado doble, que perderían con el paso del tiempo, sustituido por el sencillo habitual en HT.

En 1948 llegó de Vizcaya una quinta máquina, El 18. Por último, en 1959 los talleres de La Cuadriella montaron el último ejemplar de la serie, que recibió el n.º 19 y que probablemente fue realizada con piezas de recambio disponibles en Turón. Fue la última locomotora fabricada por HT y también la última máquina de vía estrecha construida en España.
Desde sus primeros tiempos, estas locomotoras monopolizaron la tracción de la línea entre La Cuadriella y Fortuna y absorbieron a través de los sucesivos añadidos el progresivo aumento de tráfico del trazado. Ni siquiera la llegada de locomotoras diésel o la incorporación de otras de vapor procedentes del valle del Nalón logró quitarles protagonismo hasta el día del cierre de la línea. Hay que señalar además que, con nueve ejemplares, fue una de las series más numerosas dentro de las redes industriales asturianas, solo superadas por las Henschel del Servicio Militar de Ferrocarriles (10 máquinas distribuidas entre varias empresas) y por las Borsig de Duro Felguera que, con modificaciones, llegaron a sumar quince ejemplares.
En algún momento antes de los años 60, esta máquina vio su caldera sustituida por una del tipo de las que equipaban a las locomotoras 14 a 19, con el domo en la primera virola, lo que alteró sensiblemente su silueta. No obstante, se conservó la cubierta del domo con reborde e incluso se le añadió un arenero circular, igualmente con reborde, accesorio que perdió en sus últimos años. También fue equipada con una cabina algo diferente a sus hermanas, con las anteojeras situadas a una altura superior y una pequeña placa de número en el lateral de la cabina. Prestó servicio hasta 1970 aproximadamente y quedó apartada en las inmediaciones del taller de vagones de La Cuadriella hasta su desguace en 1974.

El 12
Era la primera de la serie y llevó el número 8 hasta 1933. Mantuvo la caldera original durante toda su vida, aunque los domos fueron modificados; se eliminó la cubierta con reborde y se reemplazaron los areneros cuadrados por uno solo circular parecido al de sus hermanas. Además, su chimenea original, de fundición, fue sustituida por otra de chapa. Llevaba en el tanque placas de número con la inscripción TURON 12. Prestaba servicio en abril de 1966, pero en algún momento entre esa fecha y mayo de 1967 quedó apartada en los talleres de La Cuadriella junto con El 10. Ambas fueron desguazadas. Fue la primera de la clase en desaparecer y también la única que no llegó a manos de HUNOSA.


El 13
Fue el prototipo de todas las locomotoras posteriores del grupo. Su aspecto no varió excesivamente a lo largo de su carrera, aunque difería de las demás por poseer una chimenea de chapa idéntica a

El 13, el día del cierre de la línea. En la cabina, el maquinista Camilo Rodríguez Palacios y en tierra por la izquierda, el fogonero Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda (7 de julio de 1972). Alzado y secciones de la caldera de El 13

la de El 12. El 7 de julio de 1972 remolcó el último tren que circularía por la vía estrecha con uno procedente de La Rebaldana y con destino al lavadero; se cerró así la carrera de 79 años de esta red. Tras el desmantelamiento del ferrocarril pasó a manos del chatarrero Celestino González, que la conservó en los terrenos de las naves que posee en el polígono industrial de Vega de Arriba (Mieres). En 2004 fue restaurada cosméticamente por su propietario, quien actualmente la mantiene en el interior de sus instalaciones.
y detalles de El 13

Placa de El 13



 El 14 en Sovilla (30 de marzo de 1972)
Autor:
© Josep Ferrater
El 14 en Dos Amigos (Aller)
El 14 en Sovilla (30 de marzo de 1972)
Autor:
© Josep Ferrater
El 14 en Dos Amigos (Aller)


 El 14 expuesto en Sovilla
Autor:
El 14 en Dos Amigos (Aller)
El 14 expuesto en Sovilla
Autor:
El 14 en Dos Amigos (Aller)
No tuvo modificaciones reseñables durante su etapa en Turón, aunque parece que en 1964 sufrió un accidente y fue reconstruida en los talleres de La Cuadriella sin alterar su aspecto. Sin embargo, en los primeros tiempos de HUNOSA fue trasladada a Sovilla en 1970. Con motivo del traslado se reformó y se instaló el regulador exterior –similar a los que llevaban algunas locomotoras de la antigua Hullera Española–, delante del domo, con tubos de admisión exteriores y la palanca de accionamiento en el lado derecho de la caldera. Su carrera allí no fue muy larga, pues tras el cierre de la vía estrecha y la mudanza de sus tractores Deutz, la línea allerana fue dieselizada a comienzos de los 70.
El 14 fue colocado como monumento en el aparcamiento del lavadero de Sovilla, donde permaneció hasta 2010 cuando, tras una polémica sobre su propiedad entre HUNOSA y los ayuntamientos de Mieres y San Martín del Rey Aurelio, fue trasladada al pozo Monsacro para su restauración. Continúa allí en la actualidad.
El 15

Tampoco recibió modificaciones importantes, aunque parece que no era una buena máquina y pasó sus últimos años maniobrando en las tolvas de descarga de La Cuadriella –al tope–. Tras el cierre de la línea fue adquirida por el chatarrero Bernardino Sánchez Riesgo, que la revendió a un bar de carretera en las inmediaciones de La Bañeza (León). Allí permaneció durante dos décadas hasta que fue trasladada a la localidad de Astorga para su restauración por parte de una escuela taller –nunca se llevó a cabo y, tras años abandonada en un solar, fue colocada, en un estado deplorable, como monumento cerca de la estación astorgana–.
El 15 a la entrada de la casa de máquinas (hacia 1971).
El 15 en Astorga

El 16 en la plaza de la madera de La Cuadriella. En la maquina, el fogonero Aquilino Furacos y en tierra, el maquinista Benjamin Moreno (22 de mayo de 1963).

tapa de la caja de humos quemada. Estuvo en servicio hasta el cierre de la vía estrecha y fue apartada en la zona del taller de vagones de La Cuadriella, donde fue desguazada en 1974.
El 17
El 17 en la toma de agua de los lavaderos de La Cuadriella.
A mediados de los años 60 fue una de las pocas locomotoras equipadas con alumbrado eléctrico, alimentado por una dinamo situada sobre el tanque derecho. Tras su retirada del servicio en 1972, pasó a manos del chatarrero Bernardino Sánchez Riesgo, que la mantuvo como monumento en sus instalaciones de Barros (Langreo). En 2005 fue trasladada a sus naves de Riaño y en enero de 2011, vendida a la chatarrería Marino Berro de Torrelavega (Cantabria), donde se encuentra hoy, en un estado aceptable, aunque le faltan multitud de piezas.

El 18
Se distinguía originalmente de sus hermanas porque la placa con el número en la tapa de la caja de humos era redonda, mientras que en sus predecesoras tenía forma cuadrada. Permaneció en estado de origen hasta mediados de los 60 cuando, tras el desguace de El 12, recibió su caldera Porter, aunque mantuvo el silbato original. Esta modificación alteró sensiblemente su aspecto, pero no fue duradera, pues al cabo de poco tiempo recibió una caldera como la original. Se mantuvo en servicio hasta el cierre de la línea y quedó apartada en los talleres de La Cuadriella, donde fue víctima del soplete en 1974.

 El 19 El 19. De Izquierda a derecha: el maquinista Fidel, Santos Gorín y Manuel Martín Mateo (19591960).
El 18 delante de la casa de máquinas de La Veguina.
El 19 El 19. De Izquierda a derecha: el maquinista Fidel, Santos Gorín y Manuel Martín Mateo (19591960).
El 18 delante de la casa de máquinas de La Veguina.
Hulleras del Turón estaba tan satisfecha con las locomotoras 030T que se embarcó en la construcción de un último ejemplar, la novena de su clase. Los trabajos se desarrollaron en los propios talleres de La Caudriella y comenzaron en enero de 1958. Durante ese año, la empresa gastó 129.257,54 pesetas en la construcción de la máquina y 72.187,24, en jornales del personal adscrito a la tarea. Parece que simultáneamente se intentó montar una décima locomotora, El 20, pero los trabajos se suspendieron al poco de comenzar, para centrar los esfuerzos en esta. La caldera se probó el 16 de enero de 1959 y la locomotora fue puesta en servicio de inmediato.

El 19 difería en algún detalle menor de sus predecesoras –la forma de los pasamanos y los tubos de admisión o el volante de apertura de la caja de humos, que tenía seis radios en lugar de cuatro, como el resto de la clase–. Existen pocos documentos gráficos de esta locomotora, que no debió sufrir modificaciones relevantes en su corta carrera, de poco más de una década. Fue apartada en compañía de El 11 y El 16 junto al taller de vagones de La Cuadriella; allí le llegó su fin en 1974.
La Parrala
Uno de los capítulos más interesantes de la tracción en la Vía Estrecha turonesa lo constituye esta máquina, de la que se tienen más dudas que certezas. Según Martín Ramos, estuvo alquilada a HT entre 1942 y 1950, procedía de Tres Amigos (Mieres) y su destino fue la línea de Fortuna. Poco más se sabía sobre ella hasta la reciente publicación de una fotografía, tomada en La Cuadriella hacia 1947, en la que se aprecia con claridad su aspecto: se trata de una 020T construida por Henschel y procedente del Servicio Militar de Ferrocarriles.
En realidad, las fechas y el origen de esta máquina son diferentes. La Parrala llegó a Turón en febreo de 1946 y procedía de Hulleras de Riosa, que cobraba 500 pesetas mensuales por su alquiler.
Su carrera en el valle fue relativamente larga, pues no fue devuelta a su propietario hasta abril de 1952.
Parece que esta máquina llevaba el n.º 20. Se desconoce si fue puesto en Turón o si ya venía con él. En ambos casos, esta matrícula no encaja con la numeración de ninguna de las empresas propietarias, ni HT ni Hulleras de Riosa, por lo que quizá fuese el número adjudicado por un propietario anterior.
La historia de estas máquinas es compleja: en el año 1918, la casa Henschel fabricó 58 ejemplares con destino al paso de los montes Tauro (Turquía), parte del ferrocarril de Bagdad. Esta línea, de gran importancia estratégica, estaba destinada a unir la capital iraquí con Estambul. No se había acabado durante la Primera Guerra Mundial, por lo que parte de su trazado fue tendido provisionalmente con ancho de 600 milímetros.
El final de la guerra sorprendió a buena parte del lote en Fráncfort, donde fueron adquiridas por el ejército español, que compró unas 34 locomotoras con destino a las líneas militares del protectorado de Marruecos y a las propias instalaciones del Servicio Militar de Ferrocarriles en Cuatro Vientos (Madrid). Terminada la campaña africana, la mayoría de estas máquinas fueron repatriadas a la Península, aunque solo se han identificado 21 de ellas, las restantes o bien desaparecieron en Marruecos o no han sido todavía localizadas.
A partir de la Guerra Civil, la mayor parte de ellas fue enajenada, pasando a diversos ferrocarriles industriales desperdigados por la geografía española. En Asturias se quedaron al menos 10, 6 de ellas en manos de Duro Felguera (transformadas a 650 milímetros de ancho), 2 en Riosa (convertidas a 750 milímetros) y otras tantas en la Sociedad Industrial Asturiana, en Moreda de Gijón (una de ellas transformada a vía métrica).
La identificación exacta de La Parrala es complicada. Como decíamos, Hulleras de Riosa tuvo dos Henschel, n.º 6 y 7 –funcionaron en su línea de 750 mm de ancho, entre La Pereda y La Foz–desde mediados de los años 50. Sin embargo, los detalles constructivos de estas máquinas son diferentes a los de La Parrala y el autor de estas líneas se inclina a pensar que la turonesa no es ninguna de ellas, sino una tercera de la que no teníamos noticia.
La alusión de Ramos a Tres Amigos es interesante: no se conocen los detalles de la presencia de una Henschel allí, si bien existen testimonios orales que lo confirman, como el de Severino Rodríguez Garabito, recogido por Javier Fernández López y Fernando Fernández Menéndez (“El tren del Peñón y el tranvía de Mieres a la estación”, Revista de Historia Ferroviaria, n.º 12). Según parece, esta máquina era conocida como la grande y se encontraba en la línea en los años 50, aunque ya no figura en el inventario de maquinaria de 1966. Cabe la posibilidad de que esa máquina estuviese anteriormente en Riosa y fuese la alquilada a Turón.
Sea cual fuere su origen, era una locomotora de tipo 020T, con cilindros exteriores y distribución Walschaerts. Sobre la caldera, un gran domo con las válvulas de seguridad en el costado izquierdo y un arenero cuadrado de accionamiento manual. Los tanques laterales eran achaflanados y se extendían hasta la caja de humos; el combustible se depositaba en unas carboneras situadas delante de la cabina y suplementadas por unas barras metálicas. Aquella era de tipo colonial, con ventanas laterales de rejilla. A pesar de su tamaño, aparentemente pequeño, eran máquinas de cierto empaque, con cilindros de 254 por 356 milímetros y ruedas acopladas de 730; dimensiones algo mayores que las de la serie 1119. Su potencia era de 120 CV, lo que convierte a La Parrala en la más poderosa de la Vía Estrecha hasta la llegada de las diésel.
Actualmente se conservan varias, aunque en Asturias solo permanece la n.º 20 de Duro Felguera, en el Museo del Ferrocarril de Gijón. En Gran Bretaña permanece una en funcionamiento, procedente de Minas y Ferrocarril de Utrillas
Las langreanas
Poco después de la integración en HUNOSA en 1968, la compañía estatal realizó un sorprendente refuerzo del parque motor turonés. Para ello trasladó a la cuenca del Caudal tres máquinas heredadas de Duro Felguera, concretamente los números 31 R. MORENO (construida en 1945),

 La langreana 35 ADARO, con el maquinista Juanito Barreiro.
El 31 R. MORENO en San Víctor (hacia 196869).
La langreana 35 ADARO, con el maquinista Juanito Barreiro.
El 31 R. MORENO en San Víctor (hacia 196869).
La langreana 38, en la casa de máquinas de la Veguina. Aparenta estar apagada y remolcada fuera del depósito, por la que esta detrás.


El 35 ADARO (1950) y El 38, sin nombre (1954); primeras y únicas con nombre en la Vía Estrecha. Fue preciso modificar sus ejes, adaptarlos del ancho de 650 del valle del Nalón al de 600 mm local y alterar su enganche, y equiparlos con gancho y cadena inferiores. Dado su origen, recibieron el apelativo de las langreanas

De tipo 020WT, sin embargo, sus prestaciones eran semejantes a las de la serie 11 a 19. Correspondían al tipo unificado de Duro Felguera, diseñado por Borsig en 1904 y construidas siete, del 22 al 28. En los años de Posguerra, DF copió el modelo y montó en sus propios talleres otras ocho más (del 31 al 38) entre 1945 y 1954. Las que trabajaron en Turón correspondían a este último grupo.
Su aspecto difería bastante de lo visto hasta entonces en La Vía Estrecha. Tenían el bastidor exterior, cilindros exteriores con distribución Walschaerts y válvulas de seguridad y regulador en el domo. El agua era almacenada en los tanques situados en el bastidor, uno entre los ejes y otro mayor, bajo la caja de humos; aumentados con dos cortos depósitos delante de la cabina. Estaban pintadas de verde claro sin filetear, con bastidor en rojo y cilindros y caldera en negro. En la trasera de la cabina llevaban el número pintado en grandes caracteres de color blanco, además de unas pequeñas placas en el lateral.
La silueta de estas máquinas no era totalmente homogénea. Así, El 31 era una copia exacta del modelo alemán, con cabina recta rematada en un techo con perfil de arco rebajado. Sus hermanas, por el contrario, tenían una cabina de diseño doméstico muy característica, de líneas redondeadas y con grandes anteojeras rectangulares protegidas con viseras.
Como era de esperar, no fueron muy bien recibidas en Turón y su manejo resultaba incómodo. El 31 estuvo muy poco tiempo y fue rápidamente devuelto a Santa Ana, donde sería desguazada en 1984, tras permanecer bastantes años apartada del servicio. El 38 siguió sus pasos poco después, aunque su historia es más feliz, ya que terminó como monumento en el pozo Entrego y, tras la
clausura de esta explotación, fue trasladada al María Luisa, donde se encuentra en la actualidad. El 35, por su parte, permaneció en Turón hasta el final de la vía estrecha y, tras ser devuelta al Nalón, acabó como adorno en el pozo Sotón, donde puede verse todavía hoy.
Los tractores Deutz
A mediados de los años 60, Hulleras del Turón proyectó un ambicioso plan de modernización para La Vía Estrecha. Sin embargo, la difícil situación de la empresa y la perspectiva de su integración en HUNOSA frustró esa iniciativa: solo se adquirieron dos locomotoras diésel para la línea de Fortuna. Otros aspectos del plan, como la instalación de nuevas señales y cambios de vía automáticos o la incorporación de nuevos vagones, se quedaron en el papel.
Así, en 1965 se realizó la compra a la empresa alemana Deutz, proveedora habitual de los tractores de interior, en un pedido conjunto con la Hullera Española. Se adjudicó a cada empresa dos locomotoras. Todas pertenecían al modelo KG125 BS y las turonesas eran los números de fábrica 57845 (expedida de fábrica el 21 de junio de 1965) y 57893 (entregada el 28 de agosto siguiente). En Turón llevaron los números 5 y 6, que habían portado muchos años antes las máquinas del Coto Paz.
Eran locomotoras de dos ejes, con un capó alargado para albergar los órganos principales de la máquina y una cabina de mando en un extremo. Su peso en servicio era de 16 toneladas y ejercían un esfuerzo de tracción de 4.972 kilos. Disponían de un motor diésel Deutz A6L 714 de 125 CV de cuatro tiempos y una transmisión hidromecánica Deutz A7 GS por ejes cardán. Tenían freno manual y de aire comprimido Westinghouse, con depósitos situados en la parte trasera de la cabina; aunque vinieron equipadas con mangas de transmisión, nunca se utilizaron puesto que no se llegaron a equipar los vagones con frenado automático. Otras innovaciones hacían mucho más confortable el trabajo del maquinista, que disponía de una cabina cerrada con asiento, calefacción y alumbrado eléctrico.
Estaban pintadas en verde oscuro, con una banda ancha de color amarillo en el costado que se ensanchaba dibujando un pico en el frente del capó. Llevaban los números en caracteres rojos con sombreado negro tanto en el frontal como en los lados de la cabina.
Fueron conocidas como la Yenka y su rendimiento no fue todo lo bueno que cabría esperar: tenían frecuentes averías en la transmisión. De hecho, nunca llegaron a sustituir a las máquinas de vapor, que continuaron soportando el grueso del servicio en vía estrecha. Tras la clausura del ferrocarril fueron trasladadas a Sovilla, donde recibieron los números 4 y 5, y se unieron a las dos que ya existían allí, El 1 y El 2. Más tarde se les uniría algún ejemplar de un modelo mayor, el KG 230, provenientes de la línea de Polio. Tras la clausura del ferrocarril en 1993 fueron desguazadas, si bien sus dos hermanas originarias de la SHE se conservan en estado de funcionamiento en el Museo del Ferrocarril de Asturias.
Material Motor de La Vía Estrecha de Hulleras de Turón Locomotoras de Vapor
NºNombreTipoPotenciaFabricante
OBSERVACIONES nº de fábrica
año y
1 0-2-0T57,4 CVKrauss 1892 nº 2594Adquiridas nuevas, en los primeros tiempos de La Vía Estrecha y destinadas (en alternancia) al nuevo tramo Fortuna-La Molinera, inau2 0-2-0T57,4 CVKrauss 1894 nº 3072gurado en 1943.
3TURON 30-2-0T61 CVJung 1914 nº 2191Adquiridas nuevas, las sorprendió el inicio de la guerra mundial en el puerto de Amberes, por lo que no llegaron a Turón hasta 1915. Desti4TURON 40-2-0T61 CVJung 1914 nº 2192nadas alternativamente, a la nueva línea Fortuna.La Molinera
5TURON 50-2-0ST Black Hawtorn & co. 1882/89 Procedentes del ferrocarril de Inocencio Fernández (Minas de Figaredo) nº 686 o 969entre la Arquera (Coto Paz) y Santullano. Las dos eran con tanque en forma de albarda (según algunas informaciones es posible que alguna 6TURON 60-2-0ST Black Hawtorn & co.1882/89de ellas fuera transformada sustituyéndose los tanques en forma de nº 686 o 969albarda por tanques laterales). La comprada en 1882 era de albarda, la otra no se sabe con seguridad. Quizá fuese de tanques laterales en origen, no modificada en Turón.
7TURON 70-2-0T12 CVKrauss 1892 nº 2482Apodada La Chocolatera, fue la primera locomotora en llegar a Turón, luego cedida al Vasco-Asturiano para las obras del ferrocarril Ujo-Moreda, mas tarde alquilada a Minas de La Cobertoria y por último, al servicio de Fortuna a la Molinera
8*TURON 80-2-0T40 CVBorsig 1912 nº 5642Fabricada nueva para Carlos Hinderer en 1912 parala “Sociedad Española de Construcciones Metalicas” de Gijón, Posteriormente pasó al Ferrocarril que la Familia Aza explotaba en Fortuna, para acabar incorporada a La Vía Estrecha.
9 0-2-0T37,2 CVPorter 1915 nº 5744Recibidas nuevas de fábrica a través del intermediario Gortázar y Go10 0-2-0T37,2 CVPorter 1917 nº 5984yarrola. La 9 de 30 CV 11 0-3-0T80 CVPorter 1917 nº 5985Nueva de fábrica a través del intermediario “Gortazar y Goyarrola” 80 CV
12*TURON 120-3-0T80 CVPorter 1915 nº 5745Nueva de fábrica a través del intermediario “Gortazar y Goyarrola”
130-3-0T80 CVTurón 1933Construida en los talleres de la Cuadriella 140-3-0T80 CVAHV 1942 150-3-0T80 CVAHV 1942 160-3-0T80 CVAHV 1942 170-3-0T80 CVAHV 1942 180-3-0T80 CVAHV 1948 190-3-0T80 CVTurón 1959Construida en los talleres de la Cuadriella
Formaron la columna vertebral del ferrocarril, asignadas a la línea principal desde La Cuadriella a Fortuna, pues por su tamaño no podían subir al la de Fortuna-La Molinera. Aunque todas fueron construidas tomando como modelo la Nº 11, ésta es la única que tiene la cúpula del vapor en forma de campana, el resto tomaron una forma cilíndrica mas simplificada.(Lo lógico es que todas las americanas originales tuvieran la misma forma en la cúpula en origen.)
31RAMÓN0-2-0WTS.M.D.F 1951Incorporadas a La Vía Estrecha después de 1967, ya constituida MORENOHUNOSA.
35ADARO 0-2-0WTS.M.D.F 1950 380-2-0WT S.M.D.F 1954
NºNombreTipoPotenciaFabricante año y OBSERVACIONES nº de fábrica
LA PARRALA0-2-0T HenschelPermaneció en Turón en régimen de alquiler entre 1942 y 1950 aproximadamente (según Martín Ramos).
Material Diésel
5 KG 125125 CVDEUTZ 1965Adquiridas a la “Compañía Española de Motores Deutz Otto Legítimo nº 57845S.A.” 6 KG 125125 CVDEUTZ 1965 nº 57845 55341A2M51730 CVDEUTZ 1953Además de las locomotoras de línea, La Vía Estrecha tuvo asignados algunos tractores de interior, que fueron utilizados especialmente en la trinchera de La Zorera y en el tramo “El Abeduriu-La Molinera; el último del que se tiene constancia es el 55341, que según la lista del fabricante se vendió a las minas de Moreda y Santa Ana, propiedad de la S.I.A., de las que probablemente pasaría a la S.H.T.
*En un principio, la Borsig nº 8 fué numerada como 12, y la Porter nº 12 como 8, hacia 1933 intercambiaron el número lo que resultaría más lógico, al agrupar las locomotoras de 3 ejes, del 11 a 19.
Autor del cuadro: Javier Fernández López

Una nota sobre los tractores de interior
Para terminar este repaso tenemos que mencionar, aunque sea brevemente, el medio de tracción mecánico más abundante en las empresas mineras, que no eran las nobles locomotoras de vapor, sino los pequeños tractores de interior. Su aparición permitió reemplazar a las veteranas mulas, tanto en minas de montaña como en pozos verticales o pequeñas trincheras en los pisos intermedios de las explotaciones. Por su lugar de trabajo, raramente eran vistos por los aficionados y mucho menos fotografiados, por lo que su comentario es necesariamente escueto por la falta de información.
El más antiguo que conocemos fue comprado en 1922 a la casa Deutz y era de modelo C XIV F, con motor de gasolina y transmisión por bielas. En 19281929 llegó una pareja del mismo fabricante, en esta ocasión del tipo MLH232 Gr, también de bielas, pero en esta ocasión con motor diésel y volante de inercia. Parece que todas ellas fueron destinadas inicialmente al pozo Santa Bárbara.
Hubo después un largo paréntesis, hasta que en 19501952 se compraron trece a la firma francesa LLD. Poseían también transmisión por bielas y pertenecían a tres modelos distintos: M 230 BE (5 toneladas), M 230.52 BE (4,5 t) y un solo ejemplar M 3115 BE (solo 2,8 t). Hoy puede verse un ejemplar del primero de estos en el Museo del Ferrocarril de Gijón, procedente de Hulleras de Riosa.
Inmediatamente después, entre 1952 y 1960, se recurrió de nuevo a Deutz para la compra de gran cantidad de tractores A2M517 G, de los que HT llegó a poseer casi una treintena. Por esos años se compraron también algunos de acumuladores a la firma Bartz, modelo GA 03 w. La llegada de esta gran cantidad de maquinaria puede ponerse en relación con la profundización del pozo San José y la mayor mecanización en Santa Bárbara, aunque parece que funcionaron también en otros puntos.
La mayoría de estos tractores llegaron a manos de HUNOSA, incluso algunos sobrevivieron hasta la clausura de los últimos pozos en Turón y convivieron con otros modelos más modernos aportados por la empresa estatal.
Los vagones
En los primeros veinte años de funcionamiento, aproximadamente, los vagones de unos 900 litros que llegaban al lavadero, eran los mismos que entraban en las minas, y ya durante la Primera Guerra Mundial fueron sustituidos por otros mayores, que acabarían siendo los definitivos, aunque en los planes originales de la empresa para una etapa posterior, figuraba la electrificación de la línea y la incorporación de otros con mayor capacidad.
De los primeros nos dejaron referencia los ingenieros Perfecto M.ª Clemencín y Jesús Buitrago en su libro Adelantos de la siderurgia y los transportes mineros en el norte de España, publicado en Madrid en 1900.
Las cajas de los vagones de las minas de Turón son de chapa de 0,004 m que descansan en largos manguitos, dentro de los cuales giran los ejes que se fijan á las ruedas; estos manguitos están provistos de un agujero por donde se echa la grasa y se tapa con un tornillo, pesan 330 kg, y llevan una carga de 600; están construidos en Gijón, costando las cajas a 120 pesetas y los ejes y las ruedas a 90 los 100 kg.
Los vagones que se usan para escombros pueden bascular; tienen 910 litros de capacidad y están provistos de cajas de grasa, que se llenan con una mezcla de aceite de nafta y sebo, variando las proporciones según la estación; en verano se aumenta la cantidad de sebo y se dis
minuye la de nafta. Ésta cuesta en Gijón a 100 pesetas los 100 kg y los vagones puestos en las minas á 500 pesetas.
En 1917 se pusieron en servicio los nuevos vagonestolva, adquiridos a la vez que las locomotoras americanas. Eran 120 unidades, numeradas del 1 en adelante y fabricadas por Talleres de Miravalles, empresa vizcaína fundada en su día por Víctor Chávarri y, por tanto, muy vinculada a HT. Era un modelo de catálogo ofrecido por el fabricante, que se utilizó en otras líneas mineras como las de Hulleras de Sabero y Antracitas de Gaiztarro (ambas en León) o Minas y Ferrocarril de Utrillas (Teruel). En 1942 se adquirieron otros 30 vagones más, en esta ocasión fabricados por AHV. De todos ellos, 130 figuran en el inventario de abril de 1966.



Se trataba de vehículos de construcción enteramente metálica, con un bastidor formado por perfiles roblonados y dos ejes, con ruedas macizas y montados con cajas de grasa. La suspensión se realizaba mediante ballestas. Los aparatos de choque y tracción tenían un tope central, con un gancho y una cadena situados por debajo de él. La caja estaba formada por un tronco de pirámide invertido de chapa remachada, reforzada con perfiles en las esquinas. Estaban pintados en gris oscuro, con caracteres en blanco en la parte superior de la caja.
La carga útil de estos vehículos era de 4 toneladas y su longitud era de 2.580 mm (sin balconcillo) o 3.030 (con freno). En todos los casos, el empate era de 1.100 mm. El mismo tipo de bastidor fue utilizado tanto en las mesillas para madera como en los coches de viajeros, un uso interesante de elementos estandarizados. Uno de cada seis vagonestolva (un total aproximado de 25 unidades) estaba equipado con un freno de husillo situado en un balconcillo abierto con piso de tabla a bordo: en él viajaba el frenista. El resto disponía de freno de galga para casos de emergencia.
La descarga era manual, mediante dos trampillas con un eje central paralelo a la vía, liberadas por piezas en forma de garra, que quedaban cerradas mediante un pasador asegurado a los largueros del bastidor. Esa operación, bastante engorrosa, requería dos operarios: uno, encargado de abrir las trampillas; y otro, encargado de ayudar a cerrarlas, mediante un largo gancho agarrado a una argolla para su cierre, situada en la cara interna de la trampilla; mientras su compañero fijaba el pasador. Con el carbón apelmazado por la humedad y el sonido de los martillos neumáticos que hacían vibrar la caja para desprender su carga, el trabajo era realmente duro.
Solo ha sobrevivido uno, el n.º 21, equipado con freno y colocado como monumento junto con la locomotora n.º 3. Ha sufrido los mismos avatares que ella y actualmente se encuentran en la Cuestaniana.
Martín Ramos, ingeniero técnico de minas y último jefe de la Vía Estrecha, en un artículo publicado en Ecos del Valle en 1991 decía de ellos lo siguiente:
En la 2.ª etapa, es decir, a partir de 1917 todo cambió: se construyeron los cargaderos o tolvas para almacenar el carbón en los grupos y en septiembre se recibió el nuevo material ferroviario –se acabaron las fatigas y penalidades–.
Llegaron cuatro locomotoras: la n.º 8 (más tarde la 12); las n.º 9, 10 y 11, de procedencia norteamericana; y lo más destacable: 120 vagones de 4 200 kg de capacidad, 36 mesillas para la madera y 2 furgones para materiales diversos, construidos en los talleres de Beasáin (Guipúzcoa)
Dejamos al lector que valore la enorme mejora del servicio, que así fue totalmente independiente.
Cada uno de los grupos de La Güeria disponían de un vagón de mina –con tapa de hierro en la parte superior y candado–, dedicado exclusivamente a los suministros del almacén de La Cuadriella (puntas, martillos, mangas, aceite, gasolina, grasa...). Para evitar sustracciones, una llave permanecía en el almacén y otra, en el grupo; procuraban que el vagón llegase durante el día a destino.
Las mesillas
Aunque el fin principal del ferrocarril de Vía Estrecha era el arrastre de carbón desde los diferentes grupos mineros al lavadero, la línea cumplía varios cometidos auxiliares muy importantes para la marcha de la empresa. Entre ellos estaba el movimiento de suministros para las explotaciones: el más habitual, madera para las mampostas. Para su transporte, HT disponía de una serie
de mesillas, que había construido Talleres de Miravalles al mismo tiempo que los vagonestolva. Tenían un bastidor análogo a estos, formado por largueros metálicos, con una longitud total de 2.530 milímetros (3.150, los que tenían freno) y una batalla de 1.100. La única diferencia era la presencia de un refuerzo transversal en el centro del chasis, del que carecían las tolvas, ya que allí se encontraba la trampilla de descarga.
El suelo del bastidor era de tablas y en cada lateral disponían de un par de estadoños metálicos, unidos por una cadena para asegurar las piezas. La suspensión se realizaba mediante ballestas y los rodámenes tenían ruedas macizas montadas en cajas de grasa. La mayoría carecía de freno, aunque un pequeño grupo disponía de balconcillo abierto con freno de husillo. Disponían de su propia serie, numerada del 1 en adelante; en el inventario de 1965 quedaban 44 unidades, ocho de ellas con freno. Originalmente tuvo que haber más, ya que, como señalamos, alguna fue empleada para la construcción de coches de viajeros.


Por lo general, circulaban en trenes puros, formados por seis u ocho unidades con un freno al final, y eran remolcados por alguna de las locomotoras pequeñas. Las composiciones arrancaban de la plaza de la madera de La Cuadriella con destino a los distintos grupos, donde eran maniobradas hasta las vías dispuestas al efecto, que comunicaban con los planos de subida a los pisos altos. Algunas estaban adscritas al servicio de almacén para transporte de suministros y un par de ellas eran utilizadas por el de obras.

Había un segundo tipo de mesilla para servicio en la línea de Urbiés. Su aspecto era similar al tipo anterior, aunque su caja era bastante más estrecha (1.000 milímetros en lugar de 1.500). Es posible que estuviesen construidas sobre bastidores similares a los de las básculas pequeñas. En el inventario de 1965 figuran 36 ejemplares de esta clase

En el Inventario General del Servicio de Vía Estrecha, fechado el 25 de abril de 1965, como paso a la integración en HUNOSA, se detallan los siguientes modelos de mesillas, con sus medidas y número de unidades:
Servicio de maderas(2,65 x 1,50 m) ..............................33 u
Servicio de maderas(3,15 x 1,50 m) ................................3 u
Servicio de almacén(2,65 x 1,50 m) ...............................7 u

Servicio de almacén(3,15 x 1,50 m) ................................1 u
Servicio de obras .........................................................2 u
Servicio de Urbiés(2,70 x 1,00 m) .............................32 u
Servicio de Urbiés(2, 90 x 1,00 m)...............................4 u
Las básculas
El resto de unidades del parque móvil de la Vía Estrecha estaba integrado por básculas, es decir, vagonesvolquete. Eran de construcción enteramente metálica, constituida por un chasis, dos ejes con suspensión mediante ballestas (sólo en el caso de las grandes) y una caja en forma de V, que pivotaba sobre unas piezas metálicas situadas en los extremos del bastidor, conocidas localmente como trampillones. Los obreros descargaban de manera manual, algo especialmente peligroso, sobre todo si se utilizaban barras metálicas, a modo de palancas, para voltear la caja. Los largueros del bastidor tenían unos tacos de madera que actuaban como frenos en esa operación.
Algunas empresas como Fábrica de Mieres o la Sociedad Hullera Española utilizaron este tipo de vagón como principal elemento para el transporte de carbón, pero en Turón se vieron relegados a cometidos secundarios. Las había de dos tipos, de tamaño pequeño y grande. Las primeras databan de los inicios de la Vía Estrecha, pues habían sido entregadas en 1893 por la Sociedad FrancoBelga, propietaria original de los Talleres de Miravalles, empresa que como hemos visto estaba muy vinculada con HT a través de la familia Chávarri.
Tenían una batalla de 800 milímetros y su longitud total era de 2.330. La caja medía 1.400 mm de longitud por 1.300 de anchura y 910 de altura, con una capacidad de una tonelada. Eran utilizadas para el acarreo de materiales de construcción, como piedra o áridos, estando adscritas al servicio de almacén. En 1965 prestaban servicio ocho de ellas. Aunque no ha sobrevivido ninguna, el Museo del Ferrocarril de Asturias tiene algún ejemplar, proveniente de otras empresas, ya que fue un tipo muy habitual en el Principado.
El segundo tipo era de mayor tamaño, con una carga de unas 3 toneladas. Poseían un bastidor similar al de los vagonestolva y su caja tenía unas dimensiones de 2.400 mm de longitud, 1.500 de anchura y 1.600 de altura. Contaban además con balconcillo y freno de husillo y su aspecto era semejante al que empleaban algunas compañías como la Sociedad Industrial Asturiana. Estaban numeradas en su propia serie a partir del n.º 1 y eran utilizadas, sobre todo, para el carbón de las locomotoras.
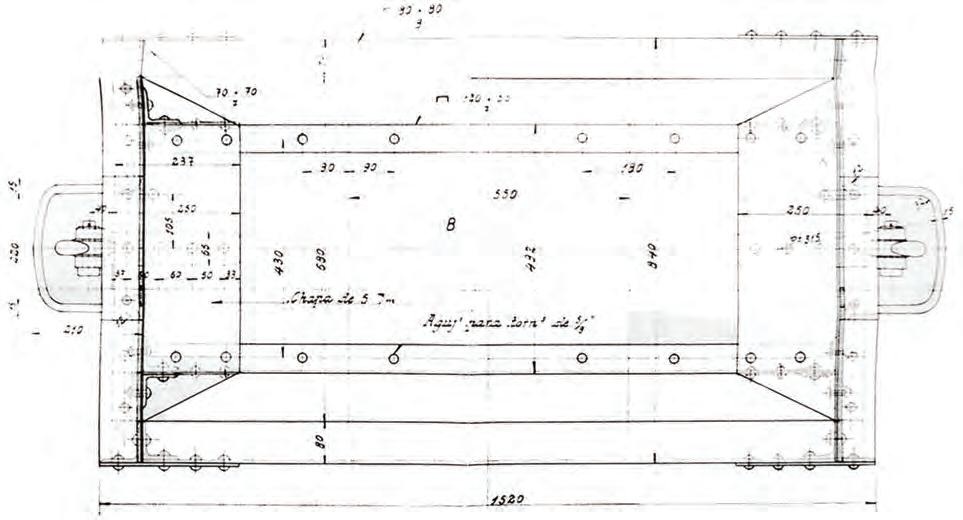
Con ellas se realizaba una singular práctica ferroviaria: el muelle del lavadero de La Cuadriella tenía una vía estrecha que descendía al nivel de la caja de los vagones de Vía Ancha. La empresa disponía de un vagón plataforma equipado con unos ángulos metálicos que actuaban como carriles; las básculas eran empujadas por esa vía hasta ellos y, posteriormente, una locomotora de Vía Ancha llevaba el vagón a las tolvas, donde se cargaban las básculas. A continuación, se realizaba la operación inversa, una máquina de Vía Estrecha retiraba los cargados. En el inventario de 1965 figuraban ocho ejemplares en servicio.
Este tipo de báscula fue también empleado para el transporte de carbón en el grupo Piñeres (Aller).
Planos de básculas de interior, similares a las utilizadas en La Vía Estrecha
Ninguno de estos dos tipos cabía por el plano de Arnizu, por lo que los suministros con destino a la línea de Urbiés se trasbordaban a mano a vagones de mina.
En el Inventario General del Servicio de Vía Estrecha, fechado el 25 de abril de 1965, como paso a la integración en HUNOSA, se detallan los siguientes modelos de básculas, con sus medidas y número de unidades: Servicio de carbones (2,95 x 1,00 m bastidores; 2,40 x 1,50 x 1,60 de altura de caja) ..................8 u Servicio de almacén de efectos (pequeñas) ....................................................8 u
Los furgones de mercancías
El pedido de material remolcado cursado a Talleres de Miravalles en 1917 se completaba con una pareja de furgones –realmente, vagones cerrados–. Compartían el mismo bastidor que las mesillas y disponían de una caja de tabla con estructura metálica, con una altura total de 2.265 milímetros. En cada lateral tenían una puerta corredera de doble hoja. Se empleaban para transportar




material de almacén y, probablemente, también suministros para los economatos desde el de La Cuadriella, donde eran trasvasados desde los de Vía Ancha.

La presencia de este tipo de vehículos en los ferrocarriles mineros asturianos fue muy habitual para esas tareas. Resulta por ello llamativo la poca información que disponemos de los de Turón, que probablemente desaparecieron pronto, ya que no hemos localizado ninguna fotografía de ellos. Quizás sus bastidores fuesen reutilizados como mesillas, pero esto no deja de ser una mera especulación.


Los coches
Hulleras del Turón dispuso, en todas sus líneas, de distintos tipos de coches de viajeros. Aunque pensados en principio para el transporte de sus trabajadores, finalmente serían utilizados también
Coche de de un balconcilloCoche de los empleados


por vecinos de la zona en sus desplazamientos particulares –de forma gratuita y sin billete, por supuesto–.
Los datos más antiguos de los que disponemos, por fotografías, señalan la existencia de alguna jardinera abierta en la década de 1910, con dos bancos corridos y acceso por los frentes, sin ningún tipo de protección.

Los coches propiamente dichos pueden dividirse en dos categorías, con algunas diferencias entre ellos. Los primeros estaban ya en servicio en 1925, cuando se utilizaron en la visita del príncipe de Asturias. Estaban construidos sobre los bastidores de mesillas de madera, cuyas dimensiones y características eran análogas a las de los vagonestolva. Disponían de una caja de madera forradas con tablillas verticales, con tres ventanas practicables en el lateral y una en el frente opuesto al balconcillo de entrada, que más tarde sería cegada. Contaban con freno de husillo y dos bancos corridos en el interior, formados por listones de madera y con una capacidad de 16 viajeros sentados, más los que cupiesen de pie, que disponían de una barra central de hierro para sujetarse.
Todos los coches estaban pintados de verde oscuro, con el rodaje en negro. El interior era de madera barnizada con el techo de un color claro y, al menos, el salón tenía el logotipo de la empresa pintado en amarillo en el lateral de la caja.

Uno de estos coches era un salón de primera clase (el break) para la dirección. Sus características eran idénticas a las de sus hermanos, aunque disponía de ventanillas de mayor tamaño y los asientos eran acolchados.
El segundo tipo lo conocemos a través de un plano fechado en 1939 para la construcción de dos coches, aunque finalmente se añadiría algún ejemplar más. La diferencia más sobresaliente respecto a sus predecesores es que se proyectaron con dos balconcillos, de manera que su longitud total era de 3.830 mm. Otros detalles, como las lamas de ventilación sobre las ventanillas o la forja de los balconcillos, eran sensiblemente diferentes a los de los coches originales. Finalmente, estos vehículos terminaron con un solo balconcillo, pero no podemos decir con exactitud si se trató de un cambio de proyecto o una reforma posterior. Sus ventanillas eran asimétricas respecto
a la longitud total de la caja, mientras que en los de preguerra estaban situadas en el eje. En su interior había dos bancos, adosados cada uno a los laterales: podían viajar sentadas unas dieciséis personas; los que viajaban de pie tenían una barra de hierro en el techo que les facilitaba la estabilidad. Las ventanas podían subir y bajar.
En el inventario de 1965 figuran 13 coches ordinarios más el break, de los que aproximadamente la mitad corresponden al modelo original. En esta época, casi todos habían perdido el freno de husillo. Al menos una media docena, incluyendo el salón, existía todavía al cierre de la Vía Estrecha, pero todos terminaron desguazados a excepción de uno del segundo tipo, que se instaló como caseta de para los descargadores en San José hasta su rescate y traslado al Museo del Ferrocarril de Asturias. Allí, magníficamente restaurado, presta servicio en las jornadas del vapor.
Capítulo V
La circulación
El movimiento de trenes, que resultó incesante durante la vida del ferrocarril, fluyó siempre sin sobresaltos, basado en una rutina, en una tecnología sencilla y en unas lentas velocidades de marcha que permitían adelantarse o corregir los posibles errores. Nunca hubo accidentes graves y los casos acontecidos tenían que ver con imprudencias de las personas, especialmente al tomar los trenes en marcha. Fueron contados los choques por errores y no produjeron víctimas. Los descarrilamientos, en cambio, sí que estaban a la orden del día.
La regulación del tráfico dependía básicamente de los telefonistas, que recibían las órdenes de Lago y, en contacto con los compañeros contiguos, organizaban el flujo de trenes de modo que estos no se detuviesen.
Los teléfonos, simples tecnológicamente y funcionales, estaban adosados a la pared. Eran un mueble de madera de unos 30 cm de alto, unos 20 de ancho y unos 15 de fondo; en la parte derecha sobresalía la manivela, que accionaba el magneto de corriente activadora; en la izquierda, había un gancho donde se colgaba el auricular.
No solían averiarse y tenían muy buena acústica. Cada uno tenía su señal de identificación, consistente en una serie de puntos y rayas, que marcaba quien llamaba girando más o menos veces el rabil del magneto. Todos los aparatos la recibían, pero solo descolgaba el telefonista que reconocía su señal.
Las comunicaciones eran solo internas, entre los teléfonos relacionados con la circulación; en Lago estaba la centralita a la que había que recurrir para que conectase con algún departamento externo a la vía (almacén, hospital, otro grupo, etc.).
v Lavadero..................raya larga
v Escombrera..............raya punto punto
v Plaza de la madera...raya raya
v San Francisco..........raya raya punto
v Lago .......................punto raya punto
v San Víctor ...............varios puntos (4 ó 5)
v Rebaldana ...............raya punto
v Espinos ...................raya (un poco larga)
v Fortuna....................punto punto raya
Señal
en San Víctor (enero de 2014)
Las señales indicadoras, pocas en general, complementaban las usadas por los telefonistas. En conjunto, unas y otras se reducían a las siguientes:
1.Unos discos accionados por palancas, también con señal luminosa nocturna, en lo alto de una torre metálica, situados en San Francisco, Lago (en la curva de entrada a San Víctor), La Rebaldana y Espinos. Finalmente, estos discos fueron sustituidos por señales eléctricas Adaro de dos colores (rojo y verde), como las que se utilizaban en La Vía Ancha. La de San Víctor aún se conserva en su sitio original.
2.Un banderín rojo colocado en la chabola del telefonista, que indicaba alto.

3.Unos faroles de aceite (por una parte emitían luz roja y por otra, blanca), colocados junto a la chabola del teléfono regulaban el tráfico nocturno.

4.Los pitidos de las máquinas pedían vía libre.
5.De viva voz para mayor seguridad, el telefonista le comunicaba el destino al fogonero –le quedaba de su lado– y el pinche al maquinista desde el otro lado de la máquina.
Cada día –salvo los domingos de reparación– la circulación se iniciaba de idéntica manera: A las seis y media, dos maquinistas, dos fogoneros y dos frenistas se hacían cargo de las dos máquinas preparadas para subir los coches con obreros a Fortuna. A esta hora ya habían llegado de Ricastro los coches de La Vía Ancha con los trabajadores provenientes de Ujo y Figaredo, que se acomodaban con mucha rapidez. Primero salía una con unos seis coches que iba directa a Fortuna. En ella viajaban los que tenían que ir a los grupos más alejados para comenzar a las ocho. Unos cinco minutos después lo hacía la segunda con unos cuatro coches: iba a recoger o dejar personal en El Cable, La Felguera, Lago, La Rebaldana, Espinos y Corrales (en las cuadras). Una vez en Fortuna, aparcados los coches, la primera bajaba aislada o con un tren de carbón. La segunda lo hacía con los coches que había subido y con mujeres que iban al economato o vecinos que se desplazaban; en Bárcena tomaba agua y retornaba con un segundo turno de obreros –entraban a las ocho–. Acabado el recorrido, juntaba los coches con el resto en el apartadero y se incorporaba al destino que le marcasen.
Disco de entrada por arriba, en el apartadero de Lago
Por la tarde, a las cinco, con todos los coches enganchados, la máquina salía de Fortuna y paraba en los grupos para dejar gente. Llegada a Bárcena, los dejaba en el apartadero y se incorporaba allí donde tocase. Hacia las seis y media, la misma u otra máquina, enganchaba unos cuatro vagones y regresaba a Fortuna. A las siete recogía a los trabajadores del segundo relevo. Ningún viaje más: los coches se quedaban en Bárcena hasta la mañana siguiente.
A lo largo de la jornada y hasta el momento de la retirada al depósito, las máquinas no descansaban: las grandes, al carbón y las pequeñas, a la madera; los coches, carbón doméstico, materiales.
En el lavadero, durante un tiempo, cada máquina metía en el basculador los vagones que traía consigo, para posteriormente dejar a una fija (El 15) ese trabajo; el resto, que llegaba con un tren, tomaba agua y carbón, enganchaba uno vacío e iniciaba un nuevo viaje. Este cambio se introdujo pocos años antes del cierre de la línea, en una etapa de racionalización del trabajo desarrollada por “la gamma”.
La del lavadero metía los vagones de dos en dos y obedecía las señales acústicas que le daban.
El cargue en las tolvas de los grupos se había resuelto en la mayoría de los casos de la misma manera: en unas, un apartadero de la general con dos agujas –en el que cabían los dieciocho o diecinueve vagones del tren– permitía el paso de los vagones por debajo, pero no de la máquina, que chocaba con la chimenea. La máquina, que subía de vacío para el cargue, rebasaba la segunda aguja y retrocedía por ella, metía los vagones en la tolva, para luego volver a la general. Entraba por el primer cambio, enganchaba los vagones por la otra punta y cargaba vagón a vagón.
Cabía todo el tren en Santo Tomás, San Francisco, San José, San Víctor, La Rebaldana y Espinos.
En San Benigno no cabía entero, por ello tres vías permitían el cargue fraccionado sin interrumpir el paso por la general. En Corrales, Podrizos y Fortuna, la vía que entraba a la tolva tenía poco recorrido pasada ésta, y no conectaba con la general, por lo que la operación de carga, si eran bastantes vagones, tenía que hacerse en dos tandas. La máquina metía todo el tren y sólo podía cargar unos pocos vagones. Volvía a la general y dejaba en ésta los cargados. En una segunda maniobra metía los vacíos restantes y una vez cargados los unía con los de la primera tanda, para luego llevarlos al lavadero.
En los años que permanecieron en activo todos los grupos, la circulación no daba respiro. En los cuadros siguientes se puede apreciar la actividad en un día normal, con las salidas desde La Cuadriella y las llegadas de carbón desde los grupos.
Esquema de la maniobra en los cargaderos con una sola entrada (p. ej. Corrales)
1) Llega el tren por la vía general, con los vagones vacíos para cargar en cabeza.
2) Se corta el tren y quedan estacionados los vagones. La locomotora remolca los vacíos hasta librar el cambio de entrada.
3) La locomotora empuja los vacíos por la vía de carga hasta las tolvas.

4) Una vez cargados, los remolca de nuevo hasta rebasar el cambio.
5) La locomotora empuja el corte hasta engancharlo con los cargados anteriormente. El convoy reanuda la marcha hacia La Cuadriella. 1 234

Esquema de la maniobra en los cargaderos de dos entradas
1) Llega el tren por la vía general, avanzando hasta rebasar el cambio de entrada.
2) El convoy invierte el sentido de su marcha y la locomotora empuja los vagones por la vía de carga hasta las tolvas.
3) La locomotora regresa aislada a la vía general y retrocede por ella hasta el cambio de salida. Entretanto se procede al cargue de los vagones.
4) La máquina engancha los vagones y emprende su camino hacia La Cuadriella. Idea y boceto originales: Antonio Corral. Dibujo: Guillermo Bas (marzo de 2014)
Los maquinistas, fogoneros y frenistas, periódicamente realizaban trabajos no relacionados con su quehacer diario.
Una vez al año, el 27 de septiembre, fiesta del municipio y de los Mártires de Valdecuna, la empresa ponía un único tren por la mañana para todas las personas que quisiesen acudir a la fiesta. Salía de La Molinera hasta Fortuna, allí enlazaba con el de Fortuna a La Cuadriella y continuaba en los coches de La Vía Ancha hasta Ricastro. Por la tarde, para el regreso, se organizaba otro tren en sentido contrario.
La empresa también ponía un tren para otra actividad periódica (cada quince días): los partidos de fútbol que el Club Deportivo de Turón jugaba en el campo de Bárcena. Circulaba desde La Cuadriella a Fortuna recogiendo a cuantos quisiesen asistir, garantizándoles el regreso.
Capítulo VI
El día a día
Si bien los días no eran todos iguales, la rutina los hacía parecidos. Podemos pues imaginar el quehacer diario que sería más o menos el siguiente:
Entrada de los seis encendedores a las doce de la madrugada para preparar todas las máquinas. Esta operación comenzaba con el escoriado (picado y limpieza de la parrilla), seguía con la retirada de la gandinga –ceniza arrastrada del hogar por el tiro de la chimenea– de la caja de humos, el encendido, la limpieza, el engrase, la toma de agua y arena. Dos de ellas tenían que estar a las seis y media, enganchadas con los coches, en el apartadero de Bárcena. El resto comenzaría su jornada media hora o una hora más tarde, después de haber engrasado los maquinistas las cajas y revisado los bajos en la fosa.
El fuego se iniciaba con un cotón empapado en petróleo y un poco de madera, a la que se le añadía luego madera más gruesa y, poco a poco, carbón. Cuando la presión alcanzaba unos 3 kilos, ya se podía encender el ventilador, que avivaba la combustión. El encendido no solía requerir mucha madera pues las máquinas no se habían enfriado del todo, salvo los lunes, ya que habían pasado muchas horas apagadas –todo el domingo–. Su trabajo resultaba penoso, con las ropas permanentemente llenas de grasa, obligados a permanecer agachados, limpiando los movimientos (bielas y ruedas) y los bastidores, tal como exigía la dirección, obsesionada en que las máquinas saliesen relucientes. Usaban un aceite de limpieza que debían calentar para poder aplicarlo cuando hacía frío. No era una labor cómoda, pero a pesar de tener cada uno dos o tres máquinas a su cargo, solían arreglárselas para echar una corta cabezada sobre cualquier banco, mullido con un poco de cotón.
Hacia las nueve de la mañana todo el mundo dependiente de La Vía Estrecha o vinculado con ella, estaba ya rindiendo en su puesto y cabe imaginar situaciones como estas:

Los maquinistas estaban siempre atentos al regulador, con el que controlaban la marcha, y evitaban sobresaltos o descarrilamientos. Luego, durante las pausas de la jornada, aprovechaban para observar, repasar y engrasar. Los domingos acudían junto con los fogoneros a una limpieza completa, que incluía la caldera.
Por lo general, sentían cariño por las máquinas e incluso ya retirados continuaban recordándolas y hablando apasionadamente de ellas.
Los fogoneros, auxiliares de los maquinistas, atizaban el fuego del hogar y se fijaban en la presión; repostaban agua y arena en las tomas y la mantenían limpia. La limpieza impuesta les obligaba a dedicar todo el tiempo disponible, tanto el de las pausas del trabajo como durante la marcha, subidos en las partes exteriores. Al retirarse dejaban la carbonera y el depósito llenos.
A la hora de la comida, si el maquinista comía en tierra, él lo sustituía; también cuando faltaba de manera imprevista o enfermaba, en cuyo caso un frenista o un peón hacía de fogonero.
Como los maquinistas, sentían gran pasión por las máquinas y su mundo.
Los dos frenistas, en el caso de trenes de carbón, al descubierto, uno en su plataforma de cola y otro hacia el medio, atentos a las características del recorrido y a los pitidos de la máquina para contener la marcha. De ellos dependía también cargar en las tolvas, enganchar y desenganchar la máquina, reponer carbón en la carbonera y ayudar al fogonero en la toma de arena.
Las plataformas descubiertas les exponían a las inclemencias del tiempo, fuera el que fuese. En caso de inclemencia, uno podía subir en la máquina y otro, obligatoriamente, en su plataforma, en previsión de un corte en el tren.
En el caso de mesillas o de los coches, acompañaba uno a cada tren.
Los cuatro peones del basculador del lavadero se encargaban de la descarga de dos vagones cada vez, envueltos en una omnipresente nube de polvo. Dos en la fosa, abrían la trampilla del vagón que les correspondía y los otros dos, en una pasarela superior, pinchaban la carga con unas varillas y colaboraban con los de abajo. Con buen tiempo, el vaciado de los vagones era sencillo, pero los días de lluvia y nieve el mineral mojado se adhería a las paredes y requería un gran esfuerzo desatascarlos. Para ello, los peones de la fosa usaban unos martillos neumáticos con los que golpeaban las paredes de la caja. Debían soportar un ruido ensordecedor.
Aquí, una máquina dedicada solo a esta tarea, hacía pasar (con una frecuencia de veinte minutos) un tren de dieciocho o diecinueve vagones, que tras una jornada de 16 horas (dos relevos) representaba 3.456 toneladas.
Esta cantidad era rebasada casi diariamente, pues el lavadero se atenía a la consigna de no parar hasta que no se hubiese lavado la producción del día y lo normal es que se hiciesen horas extraordinarias para acabar con todo el carbón acumulado.
Había trabajos especialmente alienantes, en los que no había ni pausa ni posibilidad de hacer algo diferente y este era uno de ellos.
A la salida de la tolva de descarga y frente a la caseta del teléfono, un peón revisaba y engrasaba cada vagón; marcaba con tiza los ya controlados. Los detectados con averías o fallos eran retirados en un apartadero cercano para su reparación.
Los operarios del lavadero (lavadores, bomberos, peones y vigilantes), ensordecidos por el estruendo y calados de una humedad que lo invadía todo, controlaban las balsas de decantación, el
Fiesta de ferroviarios de La Vía Estrecha desfilando por La Veguina. El coche negro era el taxi de la pista María Luisa La Cubana; el niño de la izquierda, José Antonio Fernández Álvarez; el hombre de pelo blanco, Ceneque, peón arenero en Carabatán. En la pancarta se lee "Ferroviarios HT (Hulleras de Turón) saludan a los de HE (Hullera Española)".
 © Foto Muñiz
© Foto Muñiz
Recibimiento a Vitos en el puente de Cuestaniana, con El 11 al fondo (1958). funcionamiento de las bombas, los filtros, las cintas, la eliminación del escombro, la separación del carbón por tamaños y el envío a las tolvas correspondientes. Trabajaban en dos relevos y


hacían las horas que fuesen necesarias para garantizar el lavado de la producción del día o para compensar una avería en las propias instalaciones.
En alguna dependencia del lavadero y al lado de una cinta con carbón y escombro, las mujeres descartaban las piedras grandes de escombro, “pizarras”, y por una especie de tobogán caían a un vagón situado en la vía.
Los telefonistas transmitían a los maquinistas las órdenes recibidas de Lago o de otros compañeros, cambiaban agujas, ponían bandera roja cuando tenían que detener la circulación, vigilaban los faroles de señales utilizados por la noche y estaban atentos a todo lo relacionado con la vía y circulación.
Los guardagujas facilitaban los cambios, siempre atentos a las instrucciones de los telefonistas.
Los aproximadamente veinte peones de carga de la plaza de la madera trasegaban piezas sin parar, abotargados por un trabajo duro y monótono; vaciaban los grandes vagones de La Vía Ancha; formaban pilas al lado, medio protegidos por un grueso peto –les cubría el hombro encallecido–, bajo el cual ponían algún trapo enrollado para suavizar el contacto; iban y volvían como hormigas incansables, del vagón a la pila y de la pila al vagón.
Las grandes mampostas destinadas a la entibación de las galerías requerían para su traslado, un derroche de fuerza y energía. Por si esto fuera poco, descargaban también los pesados sacos de grano que llegaban al almacén de piensos. Lo suyo era cargar y descargar continuamente, a la intemperie.
Otros peones, también en la plaza, cargaban mesillas de madera que luego se repartían por los grupos. Cuatro operarios cargaban cada tren –unas siete unidades, la última con plataforma y freno– y viajaban en él, encima de la carga o en la plataforma del frenista. Llegados al destino, descargaban y volvían a repetir la operación con otro pedido. El frenista además cargaba, enganchaba y movía los cambios. Durante el trayecto, especialmente de subida, se protegían de las chispas, subiéndose los cuellos y tapándose con las manos.
Los carpinteros de la sierra de la plaza la madera serraban piezas para todo lo que la mina requería.
Los caldereros, ajustadores, fundidores, torneros, herreros, mecánicos estaban ocupados en todo tipo de tareas en el taller: cambiaban aros de las ruedas, tuberías de calderas, bulones, bielas, rodamientos; o fabricaban piezas de recambio. Los domingos, cuando era necesario, acudían a los lavaderos o a los grupos, para la reparación y el mantenimiento de cintas, motores, bombas...
Los electricistas de la central eléctrica rebobinaban motores, instalaban líneas y acudían a cualquier punto donde fuese requerida una intervención eléctrica.
Los camineros, con sus pesadas herramientas, batallaban con traviesas y grava, con carriles y cambios, con cunetas y baches, con muros, con descarrilamientos y con todo lo necesario para que la circulación no se detuviese. Con ropa poco apropiada, actuaban siempre a la intemperie y sin guantes, soportaban el sol inclemente de verano, los aguaceros, las nevadas, las heladas o lo que cayese. Mitigaban el frío con hogueras improvisadas cerca del punto de trabajo y con unas mantas marrones de lana burda –protegían del agua, pero cuando se empapaban, multiplicaban su peso–.
El peón que hacía astillas seleccionaba la madera desechada de la mina y a golpe de hacha apilaba las que iban a necesitar los encendedores de madrugada.
El peón del arenero volteaba arena con una pala sobre una chapa, bajo la cual tenía encendido un fuego, pues para su uso en la máquina resultaba imprescindible que estuviese seca.
La guardesa del paso a nivel entre Villapendi y La Felguera estaba atenta a los pitidos de la máquina para echar las cadenas y cortar el tráfico. Si bien el paso de vehículos de motor era muy limitado, no ocurría lo mismo con el de personas y animales, ya que la zona era muy transitada.
Hacia las once, las mujeres de los trabajadores de exterior de los grupos altos dejaban las cestas con la comida cerca de la caseta del telefonista en San Francisco, para que entre el fogonero y
algún peón las colocasen en el exterior, junto a los tanques. A ellas se uniría alguna más en Lago y todas llegarían a Fortuna, donde el ayudante de la fragua o los pinches las traspasarían a un vagón con un palo distintivo, para subir por el plano y en Arnizu pasarlas al furgón del frenista. Este se encargaría de entregarlas a los destinatarios a lo largo del recorrido. Éste era el tipo de cesta más común para la mayoría de los trabajadores del exterior en las cuencas mineras. Cada una tenía su placa con el nombre correspondiente y en su interior, por lo general, una pequeña tartera con el inevitable cocido y compango, el pan, la bebida y algún postre, que solía ser fruta. Si se había enfriado, el fuego de una estufa cercana les devolvía el punto adecuado para su ingestión. Lo común era comer directamente de la olla.
Tres herreros de la fragua de Fortuna reparaban ejes, ruedas y ganchos de los vagones de todos los grupos de La Güeria y además los mantenían engrasados. Simultáneamente, otros compañeros del taller de Lago, recomponían todas las averías de chapa; compaginaban el mantenimiento y la reparación de vagones, coches, masillas y básculas del tramo de La Cuadriella.
Los pinches de vigilante y capataces –cada uno tenía el suyo– estaban atareados con los recados de todo tipo: traer barriles de agua, encender la cocina, reponer carbón, mover las agujas, transmitir indicaciones a los maquinistas e ir a por la comida del jefe...
Los enganchadores del plano de Fortuna quitaban y ponían ganchos a los vagones, sincronizados con el frenista para no perder un minuto. Por sus manos pasaban una media de seiscientos vagones diarios de carbón con destino a La Cuadriella.
Los cuatro peones del basculador de Fortuna, dos por vagón, giraban y vaciaban vagones sin parar en dos de las cuatro tolvas.
Los cuatro caballistas del exterior de Fortuna, con sus mulas y trenes de ocho vagones, en una procesión incesante desde el plano a las tolvas y de estas al plano, quitaban y ponían balancines y ajustaban collarones. Con el tiempo se reconvertirían en tractoristas.
Los peones de la plaza cargaban mesillas de madera, vagones de materiales o carbón doméstico, volcado anteriormente de las básculas.
Los jurados recorrían el terreno y, sobre todo, vigilaban que nadie subiese en los trenes de carbón, ya que por su peligrosidad la empresa lo tenía expresamente prohibido. Controlaban la entrega del carbón doméstico que cada mes, como un ritual, se hacía en los mismos puntos de entrega.
El guarnicionero usaba su lezna y rodeado de cuchillas, prensas, cera, bramante y hebillas se ocupaba de fabricar y remendar cinturones, bridas, collarones, albardas, cabezadas y aparejos en general; cortaba la piel que le suministraban en rollos.
Los cuadreros limpiaban las patas de las mulas o las lavaban mediante mangueras, les daban pienso y reponían herraduras.
Para completar esta visión imaginada de trabajadores vinculados a La Vía Estrecha en un día normal, no podía faltar una referencia a aquellas personas que con su trabajo contribuían al fluir de la vida:
Los médicos y practicantes atendían a los accidentados y rehabilitaban a los convalecientes.
Los panaderos amasaban sacos de harina, después de una primera fermentación de una parte de la masa (el furmientu), para luego hornear las grandes barras que retirarían las mujeres de los economatos.
Los carboneros y trabajadores, sus mujeres o hijos recogían mensualmente el carbón doméstico con el “vale del carbón” en los sitios asignados. Carbón que llevarían a sus casas en sacos y a lomos de caballerías o en carros.
Las mujeres empleadas estaban ocupadas en su papel de limpiadoras, bien en las oficinas, el hospital o las casas de los ingenieros o capataces. En ese tiempo el trabajo de la minería era básicamente cosa de hombres.
Las mujeres de los trabajadores hacían la compra en el economato y esperaban que no se retrasase la entrega del pan, pues algunos días tardaba horas en llegar. Algunas, las de La Güeria,
volverían a tomar el tren para volver a casa. Luego, todas se hacían cargo de la intendencia doméstica, incluida una de las tareas más penosas: lavar a mano en los lavaderos públicos o en el río. Los bombachos o ropa de trabajo de engrasadores y encendedores debía hervirse antes, porque estaba llena de grasa.
Las mujeres que vivían cerca del puesto de trabajo, con su cesta en la mano, recorrían cada día el mismo camino para llegar puntuales a la hora de la comida Los maestros de las escuelas batallaban con los niños en aulas donde juntaban los recién incorporados con los que llevaban tiempo, a quienes pedían colaboración para enseñar a los primeros.
Los jubilados, con sus magras pensiones, mataban el tiempo al cuidado de alguna huerta, paseando o en el chigre.
Una vez al año, los ferroviarios de La Vía Estrecha de Turón y los del grupo de La Hullera Española de Sovilla celebraban una comida de hermandad, alternando el lugar, una vez en Turón y otra en la zona de Aller.
Capítulo VII
El cierre
El 7 de julio de 1972, hacia las seis y media de la tarde, El 13, manejada por el maquinista Camilo Rodríguez Palacio y el fogonero Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda, con los frenistas Manolo El del recorrido y Chema Villalba, realizaron el que iba a ser el último viaje del veterano ferrocarril, con un tren cargado desde Fortuna. La máquina, engalanada con un ramillete de helechos y un RIP en mayúsculas pintado con tiza en el exterior de la cabina, bajó tocando el pito, como un lamento de despedida. Y fueron muchas personas, que aquella tarde de sol, sabedoras de lo que significaba, se acercaron a la vía para rendirle el adiós definitivo. Lágrimas para muchos de los presentes y tristeza para la mayoría.
Poco después la misma locomotora volvería a Fortuna con un tren de vacío para desguazar; regresó sola para recogerse con el resto en el depósito. Ya no volverían a encenderse más y a la mayoría les esperaba el indigno final del desguace. Al día siguiente comenzarían a levantar la vía.

Dio la casualidad que el mismo equipo de maquinista y fogonero, en aquella ocasión con el frenista José Ramón Zapico, había hecho el último viaje de La Molinera Fortuna, una tarde de miércoles de la Semana Santa de 1968, por la tarde y a una hora similar.
El ocaso de los grupos de montaña, que tuvo lugar en los últimos años de Hulleras del Turón y en los primeros de HUNOSA, hizo que el tráfico del ferrocarril se centrase progresivamente en los pozos verticales. La clausura del pozo Fortuna en 1971 probablemente precipitó el final de la Vía Estrecha. A partir de entonces, el lavadero de La Cuadriella solo recibiría carbón de Urbiés –con poca producción y un cierre próximo, llegaba a Fortuna en camiones desde el cierre de la línea de La Molinera–, San Víctor y los pozos San José y Santa Bárbara. Resultaba por tanto muy costoso mantener toda la infraestructura únicamente para el tráfico de Urbiés: la opción más económica era su supresión completa. El tramo entre La Rebaldana y La Cuadriella se transformó en una carretera de servicio interior para el tránsito de camiones.
Insignia de los trabajadores
Tras el cierre del ferrocarril, en julio de 1972, y la instalación de tolvas adaptadas al cargue de camiones –excepto en San Víctor, que se transformó en grupo a cielo abierto y su producción se extrajo por Polio–, la caja de la vía fue ensanchada y los tramos metálicos de los puentes sustituidos por otros de hormigón de la anchura conveniente. Esta nueva infraestructura estuvo lista a principios de 1973. En un principio se utilizaron las tolvas de descarga de la Vía Estrecha, hasta que estuvieron listas las nuevas instalaciones ubicadas en la plaza de la madera y equipadas con silos de almacenamiento y una cinta transportadora hasta el lavadero.
La Vía Estrecha fue el primer ferrocarril principal de HUNOSA en desaparecer en la zona del Caudal. La locomotora n.º 3 y el vagóntolva n.º 21 fueron instalados como monumento en la plaza de la madera de La Cuadriella. El de Polio se clausuraría en 1984 y el de Sovilla sobrevivió hasta 1993.
El 13. Arriba a la izquierda el fogonero Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda y a la derecha el maquinista Camilo Rodríguez Palacios . En tierra por la izquierda: el capataz Martín Ramos; Manolo El del Recorrido; Chema El Frenista y el telefonista Bruno Tocino (7 de julio de 1972).
El 13 en el lavadero. Este sería el último viaje y cierre de la línea. En la cabina, el maquinista Camilo Rodríguez Palacios; en tierra y de izquierda a derecha: el fogonero Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda; Manolo El del retroceso y el frenista Villalba (7 de julio de 1972).


Diplomas de los trabajadores Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda y Camilo Rodríguez Palacios, fogonero y maquinista respectivamente, que hicieron el último viaje en el ramal Fortuna La Molinera (1968) y en el de La CuadriellaFortuna (1972).


Poesía de Juanito Barreiro (maquinista)

Capítulo VIII
Galería Fotográfica
Zona del Lavadero
El 11 entrando en el lavadero. Al fondo, las tolvas de descarga y las naves de flotación (1966).


El 11 delante de la caseta del vigilante en el lavadero. En la máquina, el segundo de izquierda a derecha, el fogonero Ángel Pérez Vicente. En tierra y vestido de negro, el vigilante Santiago Cienfuegos Coti (mayo de 1960).

El 14 en el tome de agua del lavadero (marzo de 1970)

El 13 tomando agua cerca del lavadero. Al fondo el 11 con un tren de vacío. Detrás la

 © Ferran Llauradó
escalera de la pasarela de Repipe.
El 14 debajo de la pasarela de Repipe. En la cabina el maquinista Luis Trampa (marzo de 1970).
© Ferran Llauradó
escalera de la pasarela de Repipe.
El 14 debajo de la pasarela de Repipe. En la cabina el maquinista Luis Trampa (marzo de 1970).
El 11 en el lavadero (26 de mayo de 1967)

El
 © Lawrence G. Marshall
© Lawrence G. Marshall
© Lawrence G. Marshall
© Lawrence G. Marshall
Junto al lavadero: primero por la izquierda, el vigilante del lavadero, Pepe El Tuertu; último por la derecha, el maquinista Uría.

El 38 en el lavadero (marzo de 1972)


 © Santiago González Estrada
© Santiago González Estrada El 14 en el lavadero (1966)
El 11 en el lavadero (1966)
© Jordi Valero Vilaginés
© Santiago González Estrada
© Santiago González Estrada El 14 en el lavadero (1966)
El 11 en el lavadero (1966)
© Jordi Valero Vilaginés
© Santiago González Estrada

El 13 fotografiada desde la pasarela de Repipe, cerca del lavadero.

Entrando y saliendo del lavadero
El 14 entrando en el lavadero de La Cuadriella, poco antes del tome de agua. De izquierda a derecha: el fogonero El Ferreru y el maquinista Luis Trampa (6 de marzo de 1970).


El 16 entrando en el lavadero, pasando debajo de la pasarelade Repipe (2 de agosto de 1969).
© Josep Ferraté i Salvadó
El diésel 5 entrando en el lavadero, con el maquinista Camilo Rodríguez Palacios (29 de marzo de 1972).


El 14 saliendo con los coches de cerca del lavadero, pasada la pasarela de Repipe (19681969).



Cruce
Cruce
© Santiago González Estrada © Santiago González Estrada de trenes vacíos y cargados, a la entrada del lavadero (1966)
 © Jaume Fernández
El 16 saliendo del lavadero, al fondo la casa Villasoñada de los ingenieros (6 de marzo de 1970).
© Jeremy J. Wiseman
© Jaume Fernández
El 16 saliendo del lavadero, al fondo la casa Villasoñada de los ingenieros (6 de marzo de 1970).
© Jeremy J. Wiseman
Zona de La Banciella

 El 17 delante de la casa de El Gallo, después de pasar el puente de La Banciella. A la izquierda, el fogonero Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda (6 de marzo de 1970).
© Jeremy J. Wiseman
© Jeremy J. Wiseman
El 17 delante de la casa de El Gallo, después de pasar el puente de La Banciella. A la izquierda, el fogonero Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda (6 de marzo de 1970).
© Jeremy J. Wiseman
© Jeremy J. Wiseman
El diésel 5 con vacío, subiendo por el puente de La Banciella (agosto de 1971). Al contrario que las

de vapor, las diesel tenían la cabina orientada al este.
 El 35 ADARO con un tren de vacío, entrando en el puente de La Banciella. Al fondo las casas de El Gallo (1972).
© Jordi Valero Vilaginés
© Jordi Valero Vilaginés
El 35 ADARO con un tren de vacío, entrando en el puente de La Banciella. Al fondo las casas de El Gallo (1972).
© Jordi Valero Vilaginés
© Jordi Valero Vilaginés
Descarrilamiento en el puente de La Banciella
Choque de Trenes en el puente La Banciella, en 1954


El 35 ADARO pasando por el puente de La Banciella. Al fondo, Los Barracones y el transformador de un antiguo plano (agosto de 1971).

El 16 con vacío cruzando el puente de La Banciella (29 de marzo de 1972).

Zona de la plaza de la madera
El 10 con un tren de básculas pequeñas, en la plaza de la madera de La Cuadriella (mayo de 1960).

El 3 en la plaza de la madera de La Cuadriella. Subido en la mesilla, el peón Faelito y en la máquina, el maquinista Benjamín Noval Jamín. Al fondo a la derecha, las casa de los ingenieros y a la izquierda, la del almacén de tejidos (22 de junio de 1971).
 © Herbert Schambach
© Herbert Schambach
El 3 en la plaza de la madera subiendo el retroceso. En la máquina, el maquinista

junio de 1971).
El 3 en la plaza de la madera de La Cuadriella. De izquierda a derecha: El Guardés; en el centro Camilo Rodríguez Palacios y a la derecha un frenista desconocido.

 © Herbert Schambach
Benjamín Noval Jamín (22 de
© Foto Vega
© Jordi Valero Vilaginés
© Herbert Schambach
Benjamín Noval Jamín (22 de
© Foto Vega
© Jordi Valero Vilaginés
El 16 con el coche break delante del lavadero. Esta fotografía se tomó probablemente en conexión con la visita del conde de Chávarri a los nuevos talleres hacia 1952 (véase página 18). Un detalle interesante de esta imagen es que ambos vehículos están orientados al oeste, debido a la disposición de las vías en la plaza de la madera.

Zona de la casa de máquinas
© Santiago González Estrada Casa de máquinas (1966)
Tren de vacío subiendo, con la casa de máquinas al fondo. A la izquierda la vía del ramal hacia la plaza de la madera (1966).

El 3 pasando junto a la casa de máquinas. El cambio para entrar a en ella, al fondo de la vía de la derecha. En el edificio del final, la cuadra de las mulas del grupo de montaña San José (hacia 1969).
 © Santiago González Estrada
© Santiago González Estrada

 © Frank Jones
Espera delante de la casa de máquinas (hacia 1965). De izquierda a derecha, las locomotoras 13, 14, 15 y 3.
El 15 a la entrada de la casa de máquinas (hacia agosto 1971marzo 1972).
© Frank Jones
Espera delante de la casa de máquinas (hacia 1965). De izquierda a derecha, las locomotoras 13, 14, 15 y 3.
El 15 a la entrada de la casa de máquinas (hacia agosto 1971marzo 1972).

 El 3 en la casa de máquinas. De izquierda a derecha: el fogonero Benjamín Noval Álvarez Jamín y el maquinista Alfredo Cienfuegos Rodríguez Bertier (hacia agosto 1971marzo 1972).
El 3 en la casa de máquinas. De izquierda a derecha: el fogonero Benjamín Noval Álvarez Jamín y el maquinista Alfredo Cienfuegos Rodríguez Bertier (hacia agosto 1971marzo 1972).
El 16 con un tren de vacío saliendo del puente de La Banciella, poco antes de
marzo 1972).
© Jaume Fernández
El 15, entre La Banciella y la Cuestaniana. Al fondo la colonia de Los Barracones y a la derecha la vía de salida del vacío del lavadero (hacia 1969).

 © Jordi Valero Vilaginés
© Jordi Valero Vilaginés

 © Jaume Fernández
© Jaume Fernández
Zona de San Francisco


© Jordi Valero Vilaginés
mesillas
El 3 con de madera, circulando por la general, antes de llegar a las tolvas de San Francisco. De frenista Manolo El Cuervu y en la cabina el fogonero Benjamín Noval Álvarez Jamín (agosto de 1971). © Jordi Valero VilaginésZona de San José

 © Jaume Fernández
© Jaume Fernández

 © Jaume Fernández
© Jaume Fernández
Zona de Lago
El 14 con un tren de vacío, al lado del campo de fútbol de La Bárcena; a la izquierda el camino de Villapendi (marzo de 1970).
Zona de San Víctor
El 15 con un tren vacío en San Víctor (7 de abril de 1971).

 © Ferran Llauradó
© Ferran Llauradó

 © Jordi Valero Vilaginés El 6 pasando por Carabatán. A la izquierda el desvío para San Víctor (marzo de 1972).
© Jordi Valero Vilaginés El 6 pasando por Carabatán. A la izquierda el desvío para San Víctor (marzo de 1972).
Zona de La Rebaldana
Crónica de la visita del príncipe en 1925



Zona de Podrizos


El 14 en el puente de Villandio, procedente de Fortuna. Apoyado en la cabina, el fogonero El Ferreru (6 de marzo de 1970).
El 14 en el puente de Villandio, procedente de Fortuna. Apoyado en la cabina, el fogonero El Ferreru (6 de marzo de 1970).

 © Jeremy J. Wiseman
© Jeremy J. Wiseman
Zona de Fortuna
Coche de viajeros

tipo;


 Coche de los empleados. Fue uno de los pocos coches que conservó hasta el final el freno de husillo (hacia 1969).
© Jaume Fernández
Coches de los empleados y de los obreros, en Fortuna(hacia 1969)
Coche de los empleados. Fue uno de los pocos coches que conservó hasta el final el freno de husillo (hacia 1969).
© Jaume Fernández
Coches de los empleados y de los obreros, en Fortuna(hacia 1969)
Recorrido indeterminado
El
El
Una 030T.


 18. De izquierda a derecha: el fogonero Adolfo Castañón Fernández y el maquinista Soriano (1958).
De izquierda a derecha, el maquinista Juanito Barreiro El Oso.
14 un día con nieve. De izquierda a derecha: el fogonero Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda y el maquinista Camilo Rodríguez Palacios.
© Foto Arranz. Villabazal
18. De izquierda a derecha: el fogonero Adolfo Castañón Fernández y el maquinista Soriano (1958).
De izquierda a derecha, el maquinista Juanito Barreiro El Oso.
14 un día con nieve. De izquierda a derecha: el fogonero Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda y el maquinista Camilo Rodríguez Palacios.
© Foto Arranz. Villabazal


 El 18. De izquierda a derecha; el maquinista Soriano, el frenista Luis Caba y el fogonero Adolfo Castañón Fernández.
El 16. Arriba por la izquierda, el maquinista Sabino, procedente de Clavelina.
El 18. De izquierda a derecha; el maquinista Soriano, el frenista Luis Caba y el fogonero Adolfo Castañón Fernández.
El 16. Arriba por la izquierda, el maquinista Sabino, procedente de Clavelina.

 El 14 y 15, probablemente en Sestao, preparadas para su traslado a Turón (1942).
El 14 y 15, probablemente en Sestao, preparadas para su traslado a Turón (1942).

Segunda parte
Fortuna - La Molinera
Capítulo IX
Introducción
En el caso del tramo Fortuna-La Molinera es necesario conocer previamente la zona de El Mosquil, donde se genera una parte muy importante de producción de mineral, que justifica su transporte y razón de ser de este tramo de La Vía Estrecha.
En 1939, recién acabada la Guerra Civil, la Sociedad Hulleras del Turón, empresa de capital y origen vasco, que ya llevaba décadas explotando grupos de montaña y pozos, decidió acometer la explotación de los yacimientos de la parte superior del valle, situados en la zona de la Güeria de Urbiés, que hasta ese momento habían permanecido intactos.
En esa época de represión y escasez extrema, concedió subcontratas para realizar por tramos, lo que sería el ferrocarril entre Fortuna y La Molinera, en el que mujeres, niños y trabajadores hacían horas extras –una actividad que añadía una ayuda a su precaria economía–. Estas personas serían las que abrirían la trinchera para el nuevo trazado, desbrozando caminos, formando taludes, perforando túneles, construyendo muros, levantando puentes; subiendo desde la carretera la arena, el cemento, las traviesas, los carriles y todos los materiales necesarios. Todo a un ritmo excepcional, pues en 1943 ya estaban acabadas las obras iniciadas un año antes, y algunos niveles en explotación.
El proyecto del ferrocarril de La Molinera se completaba con una interesante propuesta, nunca materializada, que consistía en enlazar directamente ese trazado con el de Fortuna a La Cuadriella a través de un tramo de cremallera. Para ello, era preciso realizar una prolongación de 795 metros de longitud a partir de la cabecera del plano de Fortuna; de ellos, una parte en horizontal y el resto (430 metros), en una rampa de 150 milésimas, salvando un desnivel de aproximadamente 64,5 metros. El lugar de empalme con el trazado inferior se situaría, aproximadamente, a la altura del puente de Podrizos.
Con ello desaparecía el plano inclinado inicial y la necesidad de trasbordar el carbón en las tolvas de Fortuna: los vagones de 4 toneladas accederían directamente a La Molinera. Para la tracción en este tramo, estaba previsto el uso de dos locomotoras especiales de cremallera, de 10 toneladas de peso y 4.000 kilos de esfuerzo de tracción. Su uso estaría limitado al tramo en la nueva rampa, por lo que el resto del viaje se realizaría con máquinas convencionales. Faltaba por detallar el tipo de cremallera.
La obra tuvo que postergarse por la imposibilidad de adquirir las locomotoras.
Casi tres cuartos de siglo después, el proyecto se consideró interesante y atractivo, viable desde el punto de vista técnico, pero de una rentabilidad dudosa. Las previsiones de tráfico cifraban el movimiento diario de carbón en 800 toneladas, lo que suponía el tránsito de 200 vagones grandes por la rampa, aunque probablemente los trenes tendrían que ser seccionados para realizar el descenso. Así, a pesar de que se ahorraba el engorro de las tolvas, las maniobras para cortar las composiciones y cambiar la tracción ralentizarían igualmente el tráfico. Debía invertirse para tender la vía, modificar el freno de los vagones y, sobre todo, comprar las locomotoras.
En ese momento, el diseño y construcción de máquinas de cremallera era prácticamente un monopolio en manos de la casa helvética SLM (Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik), de Winthertur, con el coste que ello acarreaba en plena posguerra. Además, hubiese sido necesario adaptar un diseño ya existente, ya que la mayoría de los ferrocarriles de cremallera empleaban anchos de vía mayores (por lo general, de 800 milímetros en adelante). Por ejemplo, una locomotora de la línea Brienz-Rothorn (Suiza) pesaba 16 toneladas, muy por encima del peso previsto aquí. De haberse llevado a cabo, el de Turón hubiese sido uno de los cremalleras más pequeños del mundo.
Grupo Urbiés. Plano del 2º piso de El Mosquil. 15 de enero de 1949


Grupo Urbiés. Plano del 2º piso de El Mosquil. Agosto de 1958

Finalmente, HT optó por la solución más económica y técnicamente consolidada. Los planos inclinados eran baratos, se adaptaban al terreno y su construcción y explotación eran bien conocidas desde hacía mucho tiempo. Asimismo, la concentración de tolvas en Fortuna permitía simplificar el tráfico y las maniobras. Así, aunque el cremallera de Villandio no llegó a construirse, queda como un episodio interesante y desconocido dentro de la historia del ferrocarril de La Vía Estrecha (Proyecto original en el capítulo Documentación).
El proyecto consistió en hacer de El Mosquil un centro operativo, donde además de una bocamina que daba producción, confluía el carbón procedente de los grupos más altos: Los Canceos (1.020 m); La Barrera (1.007 m) y Les Llanes (842 m), por el que también se sacaba el carbón del grupo Piñeres, para desde allí transportarlo a Fortuna. Todos los planos de estos grupos eran automotores y funcionaban por contrapeso. Tenían capacidad para cinco vagones de subida y otros tantos de bajada.
En ese centro neurálgico enfrente de La Güeria, pero en un nivel inferior, en una bien aprovechada explanada, ampliada con relleno, prestaban su servicio las oficinas, la fragua, los talleres, los compresores, los planos, los aseos, las cuadras, la plaza de la madera y una playa de varias vías, en las que se formaban los trenes cargados y vacíos que daban salida al mineral. Las citadas construcciones se fueron completando a partir de 1943 y la casa de baños no dispuso de agua caliente hasta varios años después.
Pero la diferencia de cota y distancia entre El Mosquil (618 m) y La Molinera (515 m) requirió la construcción de dos trincheras unidas por planos, para poder conectar los dos lugares. Por ellas circularía toda la producción que acabaría en los lavaderos de La Cuadriella.
v La primera, a 618 m de altura, y con una longitud de 537 m, unía El Mosquil con L’Abeduriu, en recorrido llano y una sola vía por la que en un principio una mula arrastraba los vagones, sustituida al cabo de muy poco tiempo de haber comenzado a funcionar, por un tractor de benzol con mayor capacidad de trabajo, pues desplazaba trenes de 36 vagones. Al final del recorrido, un plano de 131 m y doble vía, que funcionaba por contrapesos y movía seis vagones de subida y seis de bajada en cada viaje.
En este trayecto las instalaciones, equipamientos y maniobras, eran de lo más simple. En la explanada de El Mosquil, el tractor enganchaba los vagones cargados para llevarlos al final de la trinchera, donde unos peones los preparaban para que bajasen por el plano, al tiempo que subían los vacíos. El tractor no paraba de hacer este recorrido de ida y vuelta durante toda la jornada, pues la media de producción era de seiscientos vagones diarios; entendiendo que bajaban tantos vagones cargados como vacíos subían de nuevo, además de las mesillas con madera y otros materiales.
v La segunda, La Zorera, a 566 m de altura, y con una longitud de 638 m, unía El Abeduriu con La Molinera, también de vía única, pero con un apartadero en medio donde se cruzaban los trenes. Al final de la misma, un plano de 130 m, también de doble vía y que movía seis vagones, como el anterior, llegaba hasta la plaza de la madera de La Molinera, un poco por encima de las tolvas y las diversas vías para maniobras de las máquinas.
La tracción quedó resuelta con un tractor de gasoil y una pequeña máquina de vapor, la número 7 o Chocolatera. Los dos ingenios arrastraban los vagones desde la base del plano de El Abeduriu, hasta el plano que comunicaba con La Molinera; la máquina además, tiraba por los que se cargaban en el ramplón. Éste permitía la bajada del carbón desde la parte superior cuando la producción era muy abundante y el plano no daba abasto o cuando éste paraba por avería o accidente.
Tractor y máquina se guardaban en una casa de máquinas situada al lado del plano que comunicaba con La Molinera, donde se hacían todas las reparaciones. El 7 nunca bajó a los talleres de La Cuadriella para ser reparada.









El




en un grupo de La Güeria
En las dos trincheras, dado el intenso tránsito, la estrechez del carril y el duro trato al que se sometían los vagones en la mina, se producían frecuentes descarrilamientos, especialmente en los planos, originados por el desenganche de vagones, el mal estado de ruedas y ejes, y por el aflojamiento de las juntas en las vías. La delgadez del carril en estos dos tramos (de 12 kg, igual que en el interior de la mina) producía surcos en las llantas del tractor y de la máquina, que obligaban a un torneado de las ruedas cada 6 meses.
Los vagones de mina de 1.000 litros recibían un duro trato, y en su tránsito provocaban frecuentes descarrilamientos, por ello no pasaban de las tolvas de La Molinera, para evitar percances desde ésta hasta Fortuna, cuya vía estaba mejor construida y mantenida. Las reparaciones de estos se hacían en un taller de El Mosquil y si por alguna razón era necesario su uso para el recorrido La Molinera-Fortuna, el vigilante los seleccionaba.
Durante algún tiempo estos vagones se usaban también para trasladar a los mineros que subían a los pisos altos, que iban siempre con prisas por la lejanía de su destino. Se puso fin a esta práctica después del accidente mortal de un trabajador al volcar un vagón.
El personal encargado del transporte y maniobras, era siempre gente joven que imprimía un fuerte ritmo de trabajo; en cambio, los planos, que requerían un poco más de rigor y temple, los manejaban normalmente personas mayores. Con todo, eran frecuentes los descarrilamientos y el desenganche de vagones, con el peligro mortal que representaba. Un percance en un plano implicaba un trastorno en el funcionamiento diario.

El 7, La Chocolatera, en el trayecto El Abeduriu -La Molinera. De izquierda a derecha: el enganchador y frenista Dorito; el fogonero Laurentino Suárez Revólver y el maquinista Arturo (hacia 1950)

Capítulo X
Infraestructuras
El tramo desde las tolvas de Fortuna hasta La Molinera, de 4,25 km y pendiente del 2%, resultó el más complejo de construcción y mantenimiento.
Para una mejor comprensión, esta memoria detallará la infraestructura y equipamientos, comenzando por el final y destacando las siguientes partes más relevantes

v Una plaza de la madera en La Molinera: Lugar un poco elevado al que las máquinas arrastraban las mesillas con madera y materiales, después de efectuar un retroceso y subir una corta y pronunciada pendiente para enlazar con el plano. Durante los primeros años de funcionamiento no existía conexión y la madera y materiales eran trasvasados, penosa y manualmente por peones.
v Las tolvas en La Molinera: Cuatro silos de hormigón que almacenaban el mineral bajado por el plano de la trinchera de La Zorera, con capacidad para 320 tm.
v Una playa de vías para aparcamientos y maniobras de máquinas, coches de los obreros, vagones y mesillas. Cerca del principio de la misma, una barrera formada por una barra de hierro de quitar y poner, servía de elemento de seguridad en caso de que algún vagón se descolgase y comenzase la rodadura por gravedad. A pesar de su utilidad era corriente que no se activase.
v Una chabola con dos cuartos. Uno para el vigilante, equipado con cocina, mesa y silla y el otro con estufa, mesa y teléfono, para el pinche. En ésta solían dormir los componentes de "la brigadilla".
v Un cuarto con arca y mesa, cerrado con puerta y cerradura, donde se se almacenaba el aceite para el engrase, el cotón, el sidol y el ácido oxálico. De aquí se sacaba lo necesario para la actividad en la casa de máquinas.
v Una caseta para herramientas de los camineros, situada en la curva de Los Serrones, antes de llegar al puente del Caburnu.
v El primer puente metálico, el Caburnu (60 m), salvaba una vaguada por la que discurría el reguero Caburnu. Su peculiar construcción de planta poligonal, formada por tres tramos, sobre los que discurría la vía en curva, impedía que pasase desapercibido.

v A la salida del puente, en una zona conocida como La Corrá por las abundantes corras de castañas, un apartadero (tramo de vía doble con una aguja en cada extremo) permitía la espera y cruce de trenes. Al final del mismo, una chabola con teléfono para el peón, permitía a éste atender los cambios y regular el tráfico. En este tramo de la vía, estaban conectados entre si los teléfonos de La Molinera, El Caburnu y Arnizu, y a su vez todos con la centralita de Podrizos, desde donde conectaban con cualquier otro, dentro o fuera de la empresa. Este teléfono (como en el resto del recorrido) consistía en un pequeño mueble de madera con un micrófono incorporado y un auricular en forma de embudo. Por su deficiente aislamiento, en días de tormenta con aparato eléctrico, todos temían los frecuentes calambres producidos por las descargas. Por una de ellas, en una ocasión un peón salió despedido de la chabola.
v Un apeadero cerca de la curva de La Vegona.
v Un segundo apartadero en la zona de Pomar, de unas dimensiones y características semejantes a las del primero, con una chabola sin teléfono para el guardagujas.
v El túnel de Pisones (30 m) construido con una ligera curva y perforado en roca.
v Un retroceso donde se lavaban las máquinas y que accedía al depósito de piedra de La Xamonda.
v Un cargadero de piedra de una cantera situada por encima del mismo retroceso, utilizada para los muros y obras, no solamente del ferrocarril, sino para otras construcciones de la



empresa. La cantera disponía de un pequeño tramo de vía para una vagoneta que transportaba la piedra hasta el terraplén por el que bajaba al retroceso.


Caseta de guardagujas de Pisones, con Urbiés al fondo ( mayo de 1992).
v Un tome de agua situado entre la vía principal y el retroceso, abastecido desde un depósito de hormigón cercano y algo elevado, que recibía el agua de un manantial de la zona.
Puente de Pomar, con el túnel de Viesca al fondo.


v El segundo puente metálico, el de Pomar (40 m), de dos secciones y de igual hechura que el anterior, salvaba la vaguada del arroyo Pomar.
v Unas tolvas pequeñas para una mina, concesión de Mina Fortuna, que duró poco tiempo; y una chabola para herramientas de camineros, situadas a izquierda y derecha, respectivamente, de la entrada al túnel de Viesca.


v El túnel de Viesca (55 m), más largo que el de Pisones, también perforado en roca y con una curva algo más pronunciada que el primero.
v El tercer puente metálico, el de Arnizu (44 m), de dos secciones e iguales características que los anteriores, sobre el de reguero Arnizu.
v Un leñero, al poco de salir del túnel anterior y adosado a la casa de máquinas, donde un peón hacía astillas –utilizadas por los encendedores para los hogares de las máquinas– con madera de deshecho que salía de la mina, separada en La Molinera. Una vía paralela a la casa de máquinas, permitía el descargue de esta madera.
v La casa de máquinas estaba situada en un pequeño anchurón del terreno, contigua al leñero y en paralelo a la vía general, en un sencillo y sólido edificio con linterna en el techo. Las máquinas podían acceder a ella por dos puertas, con sus vías y fosas correspondientes y allí se retiraban acabada la jornada.
Almacenaba las herramientas y equipamientos necesarios para que los mecánicos y electricistas pudieran llevar a cabo las reparaciones y el mantenimiento: bancos de trabajo, tornos de banco, terrajas, diferencial de techo para la elevación de piezas, cotón, aceites, un vagón con arena seca para las máquinas...
v Un cuarto para los encendedores, en el exterior de la casa de máquinas.
Casa de máquinas de Arnizu sin la linterna, suprimida en una restauración (15 de marzo de 2013).

v Un tramo de vía que permitía el aparcamiento de los coches que transportaban a los obreros, situado entre la vía general y la casa de máquinas.
Al final del recorrido, en el paraje de Arnizu, la carbonera, las vías de maniobra y un plano de contrapeso para cuatro vagones simultáneos, que permitía la comunicación con Fortuna.


Capítulo XI
La vía
La intrincada situación de La Molinera no dejaba más opción que una vía de ferrocarril, excavada en el talud del bosque y de las praderías. El trazado al principio discurría paralelo al río Turón y a una altura de una treintena de metros, para ir separándose paulatinamente. El primer tramo resultó el más abrupto y sombrío.
La caja, por donde se preveía una circulación intensa, bien diseñada para ofrecer seguridad, se protegió y reforzó con sólidos y bellos muros de verruga (mampostería de piedra con la cara vista irregular), tanto para sostener el propio trazado, allí donde había desniveles y pendientes pronunciadas, como para protegerla de derrabes y desprendimientos. Podría decirse lo mismo de los túneles, que sorprenden por su amplitud y acabado. El carril utilizado era de 20 Kg.

Las cunetas, siempre bien atendidas, cumplían su labor de evitar encharcamientos, evacuando gran cantidad de agua que procedía de los montes circundantes, de la fusión del hielo y de la nieve.
El trazado, de vía única, salvo en los apartaderos, lo recorrían trenes de forma continuada. Se pusieron medios humanos y materiales para que no hubiese problemas de circulación. Un equipo de 6 a 8 camineros, con su vigilante y un pinche, lo mantenía en buen estado –en general, no se presentaban problemas–. Disponían de dos chabolas con herramientas: una cerca del túnel de Viesca y otra, en la peña Los Serrones, cerca de La Molinera. Solamente cuando ya estaba próximo el cierre, la empresa redujo esta plantilla: se resintió la conservación y, por ende, la circulación.
El recorrido lo constituían una sucesión de curvas, más o menos cerradas, que impedían ver el final del tren. Las de Los carapanales y El Caburnu, por lo cerradas y las contracurvas, requerían por parte del maquinista, atención especial para evitar descarrilamientos.
En los tres puentes citados unos gruesos tablones sujetos en el centro y los laterales de la vía permitían que en caso de descarrilamiento los vagones siguieran circulando.
Tramo del ferrocarril Fortuna La Molinera

La zona, muy umbría en invierno, especialmente en la parte próxima a La Molinera, con heladas que duraban meses y que se acumulaban una tras otra, hacía más penoso el trabajo. Las intensas nevadas –que podían llegar a un metro– obligaban a que una máquina, con maquinista, fogonero y un peón circulasen arriba y abajo toda la noche para mantener la vía despejada.
Capítulo XII Material rodante
Los vagones de mina que circulaban desde La Molinera hasta Fortuna estaban muy bien mantenidos y rara vez presentaban problemas. En la fragua de la plaza de Fortuna se llevaba a cabo su mantenimiento y reparación.
El 1 en La Molinera con el vagón del freno enganchado. En el vagón, el frenista Pepín Colmillo. Subidos en la máquina de izquierda a derecha: el fogonero Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda y el maquinista Benito Neira. Al fondo la tolva y a la derecha "la chabola del aceite”, donde se guardaban los aceites de cilindro y de engrase, el sidol, el cotón y el ácido oxálico (hacia 1958).

Cada tren tenía un número fijo de vagones que transportar y si era necesario subir madera o suministros, se añadía sin quitar ningún vagón de mina.
Las mesillas, abiertas y con estadoños, se usaban para el transporte de todo tipo de suministros: madera, paja, herramientas, tubos, carriles, sacos... y podían subir por todos los planos. Las básculas con arena o grava tenían que volcarse en Fortuna y de allí pasaban a vagones, ya que no cruzaban el plano por debajo de la carretera de Urbiés.
Para el transporte de paja nunca se usaba la máquina 9, porque producía muchas chispas.
“El freno” era el nombre con el que se conocía el coche cerrado donde iba el frenista. Cada tren de mineral que circulaba llevaba uno en cola. En este furgón estaban autorizados a viajar los vecinos para sus desplazamientos habituales; lo utilizaban especialmente las mujeres cuando se desplazaban al economato. Los departamentos donde antes se guardaban las herramientas para posibles descarrilamientos (gatos, palas, palancas, mazas, picachones...) estaban llenos ahora de grava para que tuviese más peso sobre la vía y frenase mejor. La sustitución se hizo ante los continuos robos del material citado.

Los coches para obreros de este tramo eran unas simples jardineras, al principio, totalmente descubiertas y, poco a poco, algo más protegidas, pero nunca cerradas del todo. Cada una tenía forma rectangular, con un banco corrido a cada lado, en el que se podían sentar seis o siete personas y de pie, las que cupiesen. Las heladas, la nieve, la lluvia y el frío en general eran los elementos habituales a los que se tenían que enfrentar cada vez que se subía en ellas. Estos coches los utilizaban con frecuencia los habitantes de la zona, pues en ausencia de carretera, eran el único medio de transporte. Por las fiestas de Los Mártires en Valdecuna el 27 de septiembre, la empresa hacía viajes especiales para los vecinos, que enlazaban con los del tramo FortunaLa Cuadriella y aquí con los de la Vía Ancha que los dejaba en Reicastro, y por la tarde en sentido inverso.
En el tramo La MolineraFortuna funcionaron siempre tres máquinas medianas, que podían ser El 1, El 2, El 3 y El 4, combinadas de forma que El 1 y El 2 no coincidiesen, ni El 3 con El 4; y una pequeña, El 9 o El 10. Excepcionalmente, durante poco tiempo, llegaron a trabajar cuatro.
El 1 en El Caburnu. En la cabina, de izquierda a derecha: el fogonero Ángel
las oficinas
Güeria,
El mantenimiento y reparaciones menores se hacían en la casa de máquinas de Arnizu, pero una vez al año se bajaban para una reparación general a los talleres de La Cuadriella –de donde salían totalmente recompuestas–. Mientras duraban estos trabajos, otra ocupaba su lugar. Para esta operación, desmontaban la cabina y chimenea, ya que por su altura no podían pasar por el tramo de debajo de la carretera de Urbiés.
© Lawrence G. Marshall
El 1 y El 9 a la entrada de la casa de máquinas de Arnizu (26051967).

© Lawrence G. Marshall
El 1 a la entrada de la casa de máquinas de Arnizu (26051967).

El 1 a la entrada de la casa de máquinas de Arnizu (26051967).

 El 9 en el exterior de la casa de máquinas de Arnizu (26051967).
© Lawrence G. Marshall
El 9 en el exterior de la casa de máquinas de Arnizu (26051967).
© Lawrence G. Marshall
Capítulo XIII
El día a día
La rutina de trabajo diaria comenzaba a las dos de la madrugada con la incorporación de los dos encendedores. Durante un tiempo Jamín Noval y Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda fueron la pareja responsable de poner en marcha las tres máquinas que habitualmente prestaban servicio. Su orden de trabajo era el siguiente:
1.Escoriar la caja de fuegos.
2.Sacar la gandinga de la caja de humos.
3.Encender el hogar con cotón y astillas, y esperar a que produjera vapor –tardaba unas dos horas si había trabajado el día anterior, si no, tardaba más–.
4.Llenar el arenero.
5.Limpiar a fondo, por abajo, todo el movimiento (bielas y ruedas) y bastidor.
6.Engrasar todo el movimiento.
7.Salir a tomar agua y carbón.
A las 7:00 las máquinas estaban con presión y enganchadas a los coches de los obreros, formando dos trenes, uno con seis coches y el otro con cuatro.
La zona comenzaba a bullir de actividad. Los trabajadores habían llegado y ocupado los coches ya preparados, mientras los maquinistas y los fogoneros con las máquinas a punto iniciaban su jornada, que en la mayoría de los casos, se desarrollaba así:
1.Una máquina salía con el primer tren de seis coches, la mayoría llenos de picadores que iban a los puestos más distantes; lo hacían directamente y sin paradas. Una vez en La Molinera, metían los coches en una vía muerta, dedicada a ese fin.
2.La segunda máquina llegaba con cuatro coches unos cinco minutos más tarde, después de haber hecho una parada en Pomar y otra en el Caburnu para recoger personal, y juntaba sus coches con los seis anteriores.
3.La primera máquina enganchaba un furgón con freno y bajaba al Caburnu a recoger un tren vacío, que había quedado allí estacionado el día anterior tras acabar la jornada, y esperaba a que bajase la otra máquina.
4.La segunda máquina bajaba con tres coches para hacer el relevo de obreros de las 8:00 h y una vez cruzadas en el apartadero, la primera subía el tren vacío a La Molinera, donde remolcaba otro furgón con freno y bajaba a Pomar para enganchar un tren cargado, que estaba allí desde el día anterior.
5.La primera ya enganchada en Pomar, esperaba a que la segunda máquina subiese con los tres coches del relevo de las 8:00 h, para bajar a Fortuna. A esa hora también comenzaba la tercera máquina, que subía un tren vacío desde Fortuna a La Molinera.
6.En La Molinera los coches de los obreros permanecían aparcados en una vía muerta y en el resto de vías se organizaba todo el tráfico: cargue en la tolva, formación de trenes cargados, circulación por la vía de retroceso para subir madera y suministros a la base del plano que los llevaría a El Mosquil.
De esta forma se iniciaba una cadena diaria, en la que sin cesar se sucedían los cruces en los apartaderos, el arrastre continuo de vagones cargados y vacíos, mesillas con madera, materiales, vecinos en los furgones del frenista, paradas en el apartadero de La Vegona, tomas de agua, cargue de carbón en la carbonera...
La composición de los trenes era siempre la misma, las dos máquinas mayores (las 1, 2, 3 o 4) arrastraban 36 vagones cada una, y 28 la más pequeña (las 9 o 10). En total las tres, en cada viaje completo bajaban 100 vagones, con un promedio de 6 viajes diarios cada una. Cada tren esperaba en el apartadero hasta el paso del siguiente para tener la vía libre. El peón del cambio del Caburnu, que tenía teléfono, podía variar la frecuencia según la orden que recibiese desde La Molinera o desde Arnizu.
Cada tren llevaba la máquina en cabeza y en cola, un furgón para el frenista. Las máquinas no daban la vuelta, pues no había placas giratorias, así que la chimenea abría la marcha al subir, pero al bajar era la cabina la que quedaba por delante.
En el viaje de descenso a algunos vagones les ponían trancas en las ruedas (con el consiguiente aplanamiento o deformación de la llanta, que luego generaba un clok clok al rodar) para controlar la marcha en las correderas, además de la intervención del frenista. Los maquinistas preferían el tren un poco frenado: les gustaba una cierta tensión entre los vagones, ya que de esta forma lo controlaban mejor. Al entrar en el apartadero del Caburnu, el cargado entraba por la vía de la izquierda, es decir, por la parte del talud; la otra vía quedaba para el vacío que subía. En cambio, en el apartadero de Pisones, el cargado ocupaba la vía del lado del río. Esta convención se mantenía siempre.
La circulación era continuada y sin señales, salvo el teléfono instalado en la caseta del apartadero del Caburnu (que producía descargas eléctricas en caso de tormentas). Sin embargo, no había problemas de tránsito, pues todos tenían interiorizado el funcionamiento y sabían e intuían lo que pasaba en cada momento. Una máquina no podía pasar un apartadero sin esperar a que llegase la que venía en sentido contrario... Solamente en el caso de bajar la máquina con coches de obreros (siempre con ganas de llegar) o con accidentados, en Pomar tocaba varios pitidos, indicando que pedía vía. Si desde Arnizu le contestaban con un pitido, significaba que tenía vía libre, si no, tenía que esperar pues ya estaba otra subiendo.
Normalmente la jornada era muy intensa, no había momentos de descanso e incluso tenían que comer algunas veces sobre la marcha.
En caso de accidentes en la mina, se disponían mesillas en La Molinera para transportar las camillas con los accidentados al hospital, y una máquina, atendida por su maquinista y fogonero, permanecía encendida toda la noche (y las que hiciesen falta) hasta que se completase el rescate. Si éste se producía durante el día, una máquina en servicio hacía ese trabajo.
En alguna ocasión, en momentos de mucha producción, para no tener que hacer un nuevo viaje, en el último acoplaban los coches de los obreros a los vagones de carbón. Esta maniobra era peligrosa, pero con tal de no alargar la jornada haciendo un recorrido más, transigían con actuaciones de este tipo.
Ante cualquier descarrilamiento era preciso llamar a La Molinera y desde allí una cuadrilla de camineros y peones se desplazaba en un coche con freno hasta el lugar del percance. Los camineros tenían un arca con herramientas que desplazaban en una mesilla cuando se desplazaban al lugar del siniestro. Para dejar la vía libre la tumbaban a un lado y, posteriormente, la recuperaban incorporándola a algún tren que pasase. Los vagones descarrilados se volcaban al lado de la vía y los domingos en horas extras se recogían de nuevo. Si el descarrilamiento se producía en alguno de los puentes, los vagones caídos se retiraban el domingo con un cable enganchado a la máquina y el carbón caído al lado de la vía, era cargado de nuevo. Todo estaba previsto y para todo tenían soluciones.
Tomas de agua había dos: una en La Molinera de no muy buena calidad, de un reguero casi siempre seco, y otra en el retroceso de Pisones. En cada viaje se hacía una toma en éste, casi siem
pre de bajada. La máquina cortaba el tren en el apartadero de Pisones y llenaba, porque la de vacío aún tardaría en subir.
La carbonera de la máquina la llenaba el guardafrenos en cada viaje, en el depósito de Arnizu, situado al lado de la aguja de la maniobra, cerca del plano.
En el plano de Arnizu la actividad era incesante y toda la maniobra estaba perfectamente orquestada. La máquina era desenganchada cuando circulaba a poca velocidad y desviada a una vía lateral del vacío, mientras que con mucha rapidez, los vagones cargados entraban en una vía para que luego un caballista, después de cortar cuatro, los acercara a la cabecera del plano, donde un frenista que controlaba la maniobra los hacía bajar, al tiempo que subían cuatro vacíos, que luego otro caballista recogería para formar un tren en la vía del vacío.
En todas partes solía haber bastantes peones. La actividad era frenética. En una jornada se tenían que bajar seiscientos vagones de cuatro en cuatro, al tiempo que se subía el mismo número de vacíos, más las mesillas y materiales que se presentasen. El frenista, los caballistas, los peones y las mulas trabajaban, hiciese el tiempo que hiciese, a la intemperie, en una zona umbría y sin ropa apropiada contra el frío y el agua.
Entre los tres tramos, para todo el funcionamiento y maniobras estaban asignados los siguientes responsables:
1.Un vigilante en La Molinera y otro para los camineros.
2.Otro vigilante de La Molinera a El Mosquil.
3.Varios encargados (maniobras, tractores...) en El Mosquil.
Cada día el vigilante responsable hacía una asignación de máquinas y tareas, supervisaba el trabajo, las maniobras y el estrado de la vía, planificaba las tareas de los domingos, controlaba los vales para los materiales, los vagones que salían de carbón, los que llegaban con madera, las horas extras... Cada uno tenía un pinche, encargado de hacer recados, limpiar la chabola, encender la estufa y la cocina, ir a por la comida a Fortuna, suplir a otros....
Poco antes de finalizar la jornada se organizaban trenes con coches para el transporte de los obreros, siempre desde La Molinera y a estas horas:
1.A las 16:40 con los picadores que habían entrado en el relevo de las 7:00 h.
2.A las 17:30 h, en este caso con poca gente.
3.A las 18:40 h con mucha gente, la mayoría de la maniobra.
4.A las 24:00 h bajaba un furgón freno (sin máquina) con un vigilante de primera y otros 20 obreros, entre artilleros y barrenistas. Para evitar tentaciones de un uso indiscriminado de este coche, se tomó la decisión de ponerle un candado en una rueda y que la llave se la quedase el vigilante de primera.
5.Cuando algún trabajador, solo o acompañado, salía tarde y perdía el tren, contraviniendo toda normativa, solía tomar un vagón y gracias a la gravedad bajaba hasta Fortuna, frenando con una tabla en la rueda. Luego lo dejaban incorporado al vacío.
Para acabar el día, como ni en La Molinera ni en Arnizu había suficiente espacio, se aprovechaban los apartaderos y el último viaje solía desarrollarse así:
1.Se dejaba un tren cargado en Arnizu.
2.Se dejaba un tren cargado en Pomar.
3.Se dejaba un tren vacío en el Caburnu.
4.La primera y segunda máquinas solían retirarse a las 18:00.
5.La tercera quedaba para los coches hasta las 6:40.
6.Cada máquina quedaba en la casa de máquinas y se llenaban sus calderas.
7.Se picaba el fuego de la caja de fuegos para dejarla vacía.
En las décadas de los años cuarenta y cincuenta todos los días eran laborables, por lo menos para los maquinistas, fogoneros y mecánicos de reparaciones y mantenimiento. Para ellos la jornada del domingo (cobrada como horas extras) iba de 7:00 a 13:00, si no surgían complicaciones, y se desarrollaba casi siempre así:
1.Con la máquina encendida, que se utilizaba para subir a los mecánicos que prestaban reparaciones al resto del grupo, se remolcaban las otras dos (apagadas) a la toma de agua de Pisones, para su lavado y limpieza de caldera; en esta operación era preciso quitar los tapones (unos 12) y meter la manguera a presión para eliminar la arena, con la ayuda de una varilla de cobre. En total, necesitaban poco más de una hora por máquina. La máquina que había llevado los mecánicos a La Molinera, regresaba para la limpieza y para remolcar las otras dos a la casa de máquinas.
2.De nuevo, en la casa de máquinas, el maquinista revisaba las cajas y los suplementos de movimientos, las holguras en general, las bielas, los engrasadores y toda la tracción, y aplicaba un engrasado general. El aceite utilizado, de movimiento y de cilindro, lo habían bajado previamente de La Molinera, donde tenían el depósito.
3.El fogonero la limpiaba de arriba abajo, al tiempo que aplicaba Sidol en los dorados; previamente la había llenado de agua y carbón. Además ayudaba en lo que fuese necesario al maquinista y mecánicos.
4.Los mecánicos intervenían, si era necesario, para rebajar los bronces, cambiar los tubos de la caldera o cualquier otra intervención propia de su trabajo.
El ambiente en la casa de máquinas estaba dominado por una gran nube de humo y una espesa penumbra, pues la iluminación para las reparaciones y demás trabajos la proporcionaban las lámparas de carburo –las luces portátiles eléctricas vinieron mucho después–. No había agua corriente en la sala. En resumen, muy incómodo.
Los peones eran polivalentes y hacían de todo, el que estaba asignado para las astillas de los encendedores, hacía de frenista, de guardagujas, de recadero...
En La Molinera funcionaban dos bares, El Tropezón –en funcionamiento desde la construcción de la vía y propiedad de Quilino El manco– y La Faucosa – abierto hacia 1955 y propiedad de Pepe Faucosa– por los que pasaba casi todo el mundo. Por la mañana, antes de empezar a trabajar hacían la primera visita para recoger la bota con vino que dejaban encargada el día anterior. A la salida siempre buscaban un poco de tiempo antes de subir a los coches para darse un pequeño respiro y se tomaban un vaso de vino, que era lo que sus economías les permitían. Teniendo en cuenta que por allí pasaban cientos de trabajadores cada día, es fácil suponer la animación que reinaba a esas horas
El carbón doméstico se daba una vez al mes en lugares ya establecidos, en unas explanadas al lado de la vía: en Fortuna, en el Caburnu (también conocida como Entrerríos), en La Molinera y en El Cantiquín. Se asignaba un día para cada uno. Los trabajadores o familiares lo retiraban en carros, caballos... bajo la supervisión de guardas jurados.
La empresa practicaba una política social condescendiente y beneficiosa para las dos partes, como facilitar el transporte gratuito a todo el vecindario o la venta de materiales de construcción a precios de coste, puestos a pie de vía donde se desease.
Capítulo XIV
El cierre
A finales de los años 60 la empresa decidió por una cuestión de costes, que el transporte del mineral desde La Molinera se hiciese en camiones, por una pista que discurriría por parte del anterior trazado de la vía, suprimiendo así la infraestructura ferroviaria. La nueva ruta comenzaba en La Molinera y poco antes del puente del Caburnu se separaba para bajar una fuerte pendiente y salir a la carretera de Urbiés por Entrerríos; desde allí, a las tolvas de Fortuna.
Los dos tramos superiores, L’Abeduriu y La Zorera, continuarían como siempre, hasta el cierre de los grupos de montaña de la zona de El Mosquil.
La transformación se hizo la Semana Santa de 1968; durante el día de Jueves Santo se circuló con normalidad y hacia las cinco de la tarde, El 1, manejada por el maquinista Camilo Rodríguez Palacios, el fogonero Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda y el frenista José Ramón Zapico, hizo el último viaje para bascular y dejar máquina y vagones en Arnizu, con destino a reutilización o desguace.
Todo estaba preparado para que maquinistas, fogoneros, frenistas, camineros y otros empleados del taller empezaran a desmontar la vía, cortando eclipses, retirando carriles y traviesas –que se dejaban momentáneamente retiradas en un lateral–, mientras las excavadoras aplanaban y ponían grava. Esta operación permitió a los camiones circular el lunes siguiente con normalidad.
Por la brevedad de su existencia y por discurrir a lo largo de un paisaje solitario, su desaparición pasó desapercibida y sin la carga de tristeza que iba a acompañar al cierre del tramo La CuadriellaFortuna, el siete de julio de 1972, en el que por cosas del destino, también lo hicieron el mismo maquinista y el mismo fogonero.
De todo el patrimonio industrial utilizado: edificios dedicados a oficinas, talleres, compresores, hospital, sierras, aseos, lampisterías, cuadras, almacenes, fraguas... no quedó nada como testimonio de aquella actividad; ruinas en el mejor de los casos, si exceptuamos la casa de máquinas de Arnizu. Del resto de infraestructuras se puede decir lo mismo, salvo de dos de los tres puentes, el de Pisones y el de Arnizu, pues el del Caburnu que era el más grande y espectacular, acabó desguazado para chatarra.
Capítulo XV
El viaje imaginado
La difícil orografía obligó a buscar unas soluciones que además de prácticas resultaron espectaculares. Los vagones salían de unas bocaminas situadas a 1.000 m de altura y eran conducidos a través de una maraña de trincheras y planos hasta la base del valle.
La operación se desarrollaba en unos parajes excepcionalmente bellos, de una naturaleza exuberante, cruzando viaductos y túneles, entre bosques y ríos, jalonados de caseríos. Intervinieron docenas de personas, mulas, tractores, máquinas de vapor. De los muchos fotógrafos y aficionados foráneos que se interesaron por el ferrocarril de La Vía Estrecha, solo alguno visitó este tramo de FortunaLa Molinera y todas las fotografías que nos llegan son de fotógrafos locales, que desgraciadamente, hacen sus tomas (algunas muy buenas y verdaderos y entrañables testimonios históricos) desde los mismos lugares, casi siempre el puente de El Caburnu, ignorando el resto del recorrido y lugares.
Rememoraremos aquí algunas de aquellas esforzadas y duras tareas:
v Los obreros destinados en los planos, en la mayoría de los casos tenían que trabajar sin parar. La maniobra se desarrollaba de esta manera:
El caballista cortaba los vagones, les ponía el balancín y, una vez llegados a un punto, los desenganchaba sin detener su marcha, al tiempo que la mula se apartaba para no ser arrollada. Esta operación realizaba miles de veces, había generado entre caballista y mula, una sincronización perfecta.
Un peón se hacía cargo de los vagones y tras inmovilizarlos, les ponía unos ramalillos o ganchos de seguridad, entre el cable del plano y entre el primer y segundo vagón. Además, rodeaba los vagones con otro cable, a modo de cinturón, para evitar posibles desenganches. Al tiempo que el de arriba hacía esta operación, el de abajo hacía lo mismo. Cuando todo estaba listo, al oír una señal acústica, se quitaba la barrera o tacos de seguridad y comenzaba el descenso, que controlaba con habilidad el frenista. Como el funcionamiento era por contrapeso, al llegar los cargados abajo, se presentaban los vacíos arriba, que otro caballista llevaba con la mula a la vía del vacío y así toda la jornada sin pausa. Los vagones podían desengancharse y terminar en el estrelladero o muro, construido para este fin. El estrépito en estos casos era acongojante y al oírlo todo el mundo buscaba donde protegerse. Las mulas, con un instinto natural muy desarrollado, eran las primeras en buscar refugio o huir.
Abundaban los descarrilamientos y los choques entre los que subían y bajaban, con el consiguiente retraso en el transporte de la producción y la necesidad de hacer más horas para cumplir con la tarea.
v En la parrilla de vías de La Molinera, los maquinistas, fogoneros y frenistas movían trenes, organizaban la maniobra y subían por el retroceso hasta la plaza superior que enlazaba con el plano, las mesillas cargadas de madera que devoraba la mina y los vagones con materiales o suministros. Cuatro peones que rotaban en su trabajo, hacían circular los vagones (por gravedad) bajo las tolvas para ir cargándolos uno a uno, al tiempo que los taqueteaban. Tenían a su cargo desatascar las tolvas cuando no bajaba el carbón y aunque las directrices eran muy precisas para evitar accidentes, no siempre se cumplían, con el consiguiente peligro.
Todo ocurría en una atmósfera de humo, vapor de máquinas, olor a carbón quemado, aceite de los engrasadores, polvo, topetazos, ruidos de tolvas que se abren y carbón que cae...
v La conducción del tren era una acción compartida.
El maquinista estaba pendiente del regulador y la marcha, de la tensión entre vagones, y de la entrada y salida de las curvas para que no se produjeran tirones que podrían acabar en descarrilamientos.
El fogonero ponía atención a la presión, el vapor, el hogar y la caldera para que la máquina respondiera en todo momento.
El frenista, conocedor del trayecto, se fijaba en los pitidos del maquinista que requería ayuda con el freno.
El viaje de bajada solía ser plácido, pues las necesidades de vapor eran pocas. Las velocidades eran siempre lentas.
Tras el paso sobre el majestuoso puente del Caburnu, que permitía ver por encima las copas de los árboles, se llegaba al apartadero, donde se esperaba a un tren que subiera con el vacío y dejase libre la vía hasta el siguiente apartadero de Pisones. Allí el fogonero llenaba el tanque de agua en la toma del retroceso.
Quedaba por pasar el túnel de Los Pisones, el puente de Pomar, el túnel de Viesca y la curva de Arnizu, para adentrarse en el cómodo tramo del puente de Arnizu y la zona final del plano.
Después del intercambio de vagones cargados por vacíos y de que el frenista llenase la carbonera de la máquina, todo estaba listo para regresar a La Molinera. La máquina en la subida necesitaría más vapor y el fogonero más trabajo para atender el hogar. Y de nuevo puentes, túneles, curvas y apartaderos. Y así toda la jornada.
La hora de la comida se combinaba de forma que el ritmo no disminuyera y, con suerte, en algún momento de la maniobra, se bajaba por turnos a comer rápidamente; si no, se hacía de pie y en marcha dentro de la cabina.
En otoño, aprovechando la abundancia de castañas en la zona, solían llevar de manera permanente, una buena provisión al lado del hogar, siempre recién asadas.
v Muchos de los trabajadores del exterior recibían la comida a mediodía. Sus mujeres llevaban las cestas en el horario correspondiente para que a las 12:00 estuviese en Fortuna. Allí un pinche de la fragua las ponía en un vagón que hacía subir por el plano. El citado vagón llevaba un palo que lo identificaba como portador. Arriba el frenista las colocaba en el vagón del freno y durante el recorrido hacia La Molinera las iba entregando a sus dueños. Cada una tenía una chapa identificativa que les habían hecho en el taller. Tener la comida no significaba que se pudiese parar para comer, pues algunos, como los maquinistas, estaban sujetos al ritmo de los viajes: si no podían parar, comían sobre la marcha. Al acabar la jornada, cada uno llevaba su cesta a casa.
v Sin duda los trabajos más penosos eran los de los camineros y de los peones de los planos que ya hemos comentado. Los camineros pasaban su jornada a la intemperie, estuviese como estuviese el tiempo y con frecuencia sin chaqueta, por el esfuerzo continuado que les hacia sudar. Estas prendas permanecían colgadas en cualquier rama o bardial cercana y de ahí la tan merecida fama de “más vagu que la chaqueta un camineru”. En este punto cabe un recuerdo para Fabio, un esforzado caminero de Villabazal, que había fijado un clavo en una castañar para este fin, clavo que aún permanece como testimonio de su memoria, en un tramo intermedio entre la caseta de El Caburnu y la curva de La Boza. Revisaban la vía permanentemente, cambiando traviesas, reponiendo balasto, ajustando eclipses, limpiando cunetas, cambiando carriles y todo lo necesario para una circulación sin problemas. Además, acudían a descarrilamientos y demás percances. Tenían sus herra
mientas en unas casetas y las desplazaban en un arca en una mesilla. Aguantaban los aguaceros, nieve y heladas, sin impermeables ni ropa apropiada, únicamente envueltos en una gruesa manta, que tras mojarse multiplicaba su peso. Trataban de compensar esas situaciones con hogueras hechas al lado mismo del lugar donde trabajaban.
Como la mayoría de compañeros de trabajo, manejaban herramientas duras y pesadas: picos, palas, palancas de hierro, mazas, gatos para curvar carriles... siendo muy esforzada cada una de sus intervenciones.
v Pero La Vía Estrecha quedaría incompleta si no se hablase de los vecinos del valle. En la zona de El Mosquil durante las décadas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta trabajaban unas setecientas personas; en La Güeria vivían cerca de 2.000. Esta comunidad, aislada, sin carretera y sin medios de locomoción, tenía que usar el ferrocarril para sus escasas salidas.
Todos vivían del trabajo de la mina y la empresa colaboraba para paliar sus necesidades. Un economato en La Vegona proporcionaba los comestibles necesarios, amén de piensos, tejidos y herramientas, que se descontaban de la paga a final del mes. De las compras se encargaban las mujeres, que solían subir en grupos en el furgón de cola del frenista, que era cerrado, o en la cabina de la máquina; bajaban en marcha en una especie de apeadero cerca de La Vegona. El maquinista reducía la velocidad al mínimo y ellas saltaban. Para subir, la máquina paraba y el frenista les ayudaba a colocar las maniegas, que transportaban encima de la cabeza, apoyadas sobre una tela enrollada. En ellas acarreaban toda la compra, que solía ser bastante pesada. Era costumbre entre muchas mujeres llevar un pequeño botellín con anís corriente y durante las largas esperas en el economato, que algunas veces se originaban hasta la llegada del pan, le daban unos tragos acompañados de alguna galleta o trozo de pan. En esos años, de sueldos míseros, de familias numerosas y carencia de comodidades, ellas administraban los escasos recursos familiares y los complementaban con el cuidado de un pequeño huerto, y la cría de algún animal,.
v Los trabajadores que no vivían en los pueblos de los alrededores tenían un esfuerzo suplementario que añadir a su trabajo, entre cuatro y cinco horas de desplazamiento. Andaban por caminos embarrados, con nieve o helados, con una ropa inadecuada y con madreñas, con frecuencia de noche.
Muchos venían cada día de Ujo o Santullano y tenían que tomar los coches de las 6:00 en Ricastro o Figaredo, para después de un trasbordo en La Cuadriella, estar a las 7:00 en Arnizu. Allí tomaban otros coches que los llevaban a La Molinera, donde bajaban y, a la carrera, subían planos y trincheras para entrar a las 8:00 en Los Canceos, La Barrera, Les Llanes o El Mosquil. Cuando entraban, ya hacía más de dos horas que habían salido de casa; a la vuelta, con todo el cansancio de la jornada, otra excursión similar.
v Es necesario recordar el gran número de huidos o “fugaos” que hasta mediados de los años cincuenta se movieron por aquellos montes. Los facciosos de la zona los persiguieron encarnizadamente, apoyados por guardias civiles o por tropas africanas, “los moros”, hasta acabar con todos. Todavía en los años cincuenta operaba en la zona la tristemente célebre “brigadilla”: un grupo de unos seis guardias civiles vestidos de paisano que por las noches peinaban el terreno. Estos “fugaos” habían intentado robar en una ocasión la paga de los obreros –en ese tiempo la paga se entregaba en un sobre al salir del trabajo el día de paga–, pero gracias a un aviso, la empresa pudo evitar la operación. A partir de ese momento, la persona que llevaba el dinero de los obreros viajaba acompañada de dos guardias civiles, que manifestaron en algunos casos, su miedo a un posible asalto.
Fruto de ese temor, la dinamita que se usaba en los grupos ya no quedaba en los mismos, sino que se transportaba diariamente la necesaria. Viajaba con vigilancia hasta el polvorín de Fortuna, pero luego aflojaba el control y de haberlo intentado, hubiesen podido hacerse con ella.
Capítulo XVI Galería fotográfica
© Foto GutiérrezEl 1 en las tolvas de La Molinera. De izquierda a derecha: el frenista Pepín Colmillo; el fogonero Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda y el maquinista Ramón el de Oliva, El Alcalde (20 de septiembre de 1958).

El 1 en la trinchera de La Güeria. De izquierda a derecha: el fogonero Camilo Rodríguez Palacios y el maquinista Evaristo (hacia 1945).

El 1 en la trinchera de La Güeria. De izquierda a derecha: el maquinista Evaristo y el fogonero Camilo Rodríguez Palacios (hacia 1945).

El
Probablemente El 10 en el puente de El Pomar. Al fondo el túnel de La Viesca. Por la izquierda, el maquinista Agustín Puerto (1949).


El 3 en la toma de agua de Pomar, en el retroceso de Pisones. De izquierda a derecha: sentado, el maquinista Agustín López Castañón Puerto y a la derecha, el fogonero Laurentino Suárez Revólver (hacia 1950).

El 2 en la trinchera de ArnizuLa Molinera. Por la izquierda, Gerardo El

El 2 en el puente del Caburnu. De izquierda a derecha: el fogonero Benjamín Noval Álvarez y el maquinista Agustín López Castañón (julio de 1961).
© Foto Gutiérrez
El 2 en el puente del Caburnu (10 de junio de 1961).

 © Foto Gutiérrez
© Foto Gutiérrez


El 9 en el puente de El Caburnu.


El 9 en el puente de El Caburnu. En el tope, el telefonista Bruno y a la derecha, el maquinista Camilo Rodríguez Palacios.
El 9 en la toma de agua de Pomar. De izquierda a derecha: el fogonero

El 3 en Arnizu subiendo de vacío hacia La Molinera. El maquinista, Benjamín Moreno (26 de mayo de 1967).


El 1 entrando en el puente de Arnizu, con el maquinista Cora en la cabina. Al fondo y tapada por ella, la casa de máquinas 26 de mayo de 1967).
 © Lawrence S. Marshall
© Lawrence S. Marshall
© Lawrence S. Marshall
© Lawrence S. Marshall
El 10 bajando con un tren cargado, cruzando en el cambio de El Caburnu con un tren ascendente remolcado por una locomotora Krauss (El 1 o El 2).
El 1 en La Molinera. De izquierda a derecha: el fogonero Jamín Noval y el maquinista Ramón El de Oliva, El Alcalde (hacia 1952).
El 2 en el puente de El Caburnu (7 de julio de 1946). El 1 pasando por el puente del Caburnu. De izquierda a derecha: el fogonero Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda; el frenista Pepín, y el maquinista Benito Neira (hacia 1958).



 © Foto Gutiérrez
© Foto Gutiérrez
© Foto Gutiérrez
© Foto Gutiérrez





 El Mosquil
El Mosquil
El Mosquil
La Güeria de Urbiés
© Foto Gutiérrez
© Foto Gutiérrez
© Foto Gutiérrez
El Mosquil
El Mosquil
El Mosquil
La Güeria de Urbiés
© Foto Gutiérrez
© Foto Gutiérrez
© Foto Gutiérrez

Capítulo XVII
Los fotógrafos
Las grandes cuencas carboníferas europeas ocupaban, por lo general, zonas de llanura, como en Polonia, Checoslovaquia, Alemania, Bélgica, Francia o Inglaterra. En Asturias, en cambio, las capas llegaban hasta lo alto de las montañas, lo cual obligaba a un tipo de explotación singular. Las explotaciones de Hulleras del Turón, concentradas en la mitad y el fondo del valle, ocupaban las dos laderas y el cordal de Urbiés, con una sucesión de minas colindantes entre sí. El transporte del mineral desde las cumbres y zonas medias hasta el fondo del valle suponía vencer una orografía adversa. Para que el carbón llegara al ferrocarril se construyeron un sinfín de ramplones, planos, trincheras y cangilones; de allí, pasaba al lavadero, donde después de separado del escombro y ya clasificado, se enviaría a los diferentes destinos.
El ferrocarril, como no podía ser de otra manera, también se adaptó a esta difícil geografía y en el caso de Turón, las tres líneas (Fortuna La Molinera, La Cuadriella Fortuna y Ricastro La Cuadriella), si bien tenían la misma finalidad –transportar mineral–, adoptaron medios y soluciones diferentes. Por ello, durante su existencia se convirtió en una zona de interés para todos los amantes de este medio de transporte.
La red ferroviaria de Hulleras del Turón fue retratada por muchos apasionados de la tracción de vapor, quienes provistos de cámaras fotográficas, y con básicos conocimientos técnicos y estéticos, dejaron testimonio gráfico de tales máquinas. La mayoría de fotografías de esta zona están fechadas a partir de la década de 1950.
Hay una diferencia notable entre el fondo fotográfico que se conserva de las cuenca del Nalón y Aller, con el resto ( Caudal, Gijón, Riosa, Quirós y Teverga). De las dos primeras abundan imágenes tomadas en las décadas de 1920 y 1930, con cámaras de gran formato, que utilizaban emulsiones sobre placas de vidrio –la composición y el dominio técnico denotan que están hechas por verdaderos artistas o artesanos conocedores del oficio–.
Las copias (seguramente contactos) de unos 130 x 180 mm muestran una calidad de copiado que emociona, aún después de los años transcurridos y del trato poco adecuado que recibieron. Están montadas de modo exquisito, sobre soporte rígido en forma de paspartú. En ellas, el motivo es siempre el mismo: grupos de trabajadores perfectamente organizados, conscientes de estar participando en un acto histórico y trascendente, dirigidos por un profesional que saca lo mejor de cada uno. ¡Pareciera que un equipo de directores de escena estuviese detrás de todo para conseguir una toma tan perfecta!
Extraña todo, pues con modelos no profesionales y seguramente sin hacer tomas repetidas, el resultado en la mayoría de los casos es excepcional. Cabe pensar que la toma se anunciase días antes y que el fotógrafo pidiese unos bancos donde colocar a los retratados, pues en el caso de grupos numerosos, estos se organizan en filas a diferentes alturas, con gran regularidad y precisión. Dentro del estatismo de las fotografías, hay una solemnidad y naturalidad poco comunes. La mirada a cámara y la dignidad de la pose revelan la singularidad de cada retratado. El empresario realizaba los encargos teniendo como motivo, sus empleaos o las instalaciones; en copias grandes, de ejecución perfecta y presentación exquisita. en aquel tiempo, algo así estaba fuera del alcance de los trabajadores. De Hulleras del Turón hay muy poco material con esas características. En el Museo del Ferrocarril de Asturias se conserva una imagen de la SESTAOen placa de vidrio; al cierre de la empresa, esta conservaba en una caja una extensa colección de similares características, dedicada a temas industriales y actos sociales, que desgraciadamente desapareció.
En el caso de los fotógrafos que documentaron el ferrocarril de Turón, se pueden señalar tres grupos: los locales, los procedentes de otras partes de España y los extranjeros.
Los fotógrafos locales solían ser vecinos y trabajadores a un tiempo, que hacían fotografías como un medio complementario de ganarse la vida. El precursor, Alfredo Rodríguez Bello, hijo de guardia civil desplazado a la zona, se establece en Turón a partir de 1915. Usaba una cámara de gran formato –el único del valle en hacerlo– y trabajaba en la mina, al tiempo que hacía fotografías. Se conservan algunas de sus placas de vidrio de 13 x 18 cm –alguna, fechada en 1915–, en las que figura la razón comercial “Foto turista: A. Rodríguez. Turón”. Con ellas hacía contactos que presentaba sobre un soporte rígido como paspartú, o una versión menor, en formato carta postal, resultante de suprimir aire al encuadre. Como sujetos, siempre personas —con abundancia de guardias civiles— y siempre de cuerpo entero, en tomas individuales o en grupo, tanto en exterior como en interior y siempre con luz natural. El resto comenzaron su labor en 1950 y 1960, época de penuria y aislamiento cultural en la zona. Por los resultados y por el momento histórico, cabe pensar que eran autodidactas, aconsejados por algún profesional, quizá de Mieres o de Oviedo.
Las cámaras con un único objetivo de distancia focal fija, visor directo y sin fotómetro, siempre protegida por su funda rígida de cuero y colgada al cuello. La película blanco y negro de 35 mm, casi con seguridad ortocromática, que les permitía controlar el revelado con una tenue luz. Exponían sin fotómetro, usando unas combinaciones de velocidad y diafragmas adaptadas a poca, media o mucha luz, y sacaban conclusiones de la experiencia. El copiado debían de hacerlo con una modesta ampliadora, con la que no sobrepasaban medidas de 10 x 15 cm –eran habituales las medidas pequeñas de 7 x 10 cm–. El papel podía ser fino y brillante o un poco texturado y con mayor espesor. Las copias de este tipo solían tener los márgenes blancos, de pocos milímetros de ancho y recortados con unas tijeras o cizallas especiales, que les conferían bordes dentados irregulares. Algunas veces ponían al dorso el sello comercial y la fecha. Como laboratorio, quizá un pequeño rincón de un cuarto oscuro, con unas diminutas cubetas; como químicos, productos en polvo que ellos mismos preparaban. Los baños de fijado y lavado eran correctos, pues las fotografías que vendieron se conservan en buen estado. El fotógrafo Cabiche, de la zona de Langreo, manifestaba en una conversación que trabajaba según se indica anteriormente, sin saber qué es un diafragma o una velocidad, ni qué consecuencias comporta su uso, pues se limitaba a usar la combinación adecuada. Los sujetos a fotografiar eran siempre los mismos: trabajadores solos o en grupo, de cuerpo entero y en la mayoría de los casos al lado de la máquina. El paisaje, las instalaciones, los detalles y las herramientas quedaban fuera de sus intereses. Las fotografías se hacían para tener un recuerdo de aquel momento sin ninguna pretensión documental o histórica, aunque luego acabaran teniendo ese valor. La dificultad de la vida de la época no facilitaba dispendios en ese arte. Solo el puente del Caburnu, por su singularidad, era motivo fotográfico. En este paraje, el fotógrafo solía pedir que el tren se detuviese para las consabidas tomas. Pasados unos días, entregaba y cobraba las copias realizadas.
En Turón, en la década de 1950, vivían y trabajaban con regularidad los siguientes fotógrafos:
v Gutiérrez Lolo, residente en La Güeria, minero, fotógrafo social, autor de muchas de las fotografías del tramo Fortuna La Molinera. El sello que ponía en el dorso de sus fotos decía:
Foto Gutiérrez La Hueria de Urbiés
v Trapiello, residente en La Güeria, minero, fotógrafo social, autor menos prolífico que su vecino Gutiérrez.
v Foto Muñiz, con tienda en San Francisco, minero y fotógrafo social, autor de muchas fotografías de la época. El sello de sus fotos decía:
Foto Muñiz
Reportajes gráficos. Ampliaciones y reproducciones San Francisco 36. Turón
v Foto Arranz
Villabazal Turón
Queda constancia en alguna fotografía sellada, de la actividad de cinco fotógrafos más:
v Foto Viejo, cuya información rezaba “Foto Viejo. Turón”.
v Foto Jiménez
v Foto Vega
v Foto Amoedo. Santa Marina Figaredo (Asturias)
Los fotógrafos de otras partes de España solían proceder de Cataluña y Madrid, la mayoría jóvenes de 18 y 20 años, amigos, entusiastas del ferrocarril, con limitados recursos económicos, que viajaban individualmente o en grupo. Estos apasionados del vapor comenzaron sus viajes a Turón hacia 1969 y los continuaron hasta 1972. Disponían de mejores cámaras que los fotógrafos locales y solían utilizar dos, por lo general de paso universal, aunque alguna de formato medio. Una para blanco y negro y otra para color, casi siempre diapositiva. Generalmente esta era Kodachrome, de poca sensibilidad, que presentaba limitaciones en situaciones de luz escasa, ya que la corta latitud de la emulsión suponía un riesgo a la hora de efectuar exposiciones correctas. Su elevado coste obligaba a ser cautelosos con el número de disparos. Sus conocimientos técnicos seguían siendo básicos, pero acumularon resultados notables. Para ellos solo tenía interés fotografiar las máquinas y, una vez más, queda sin documentar el paisaje y el entorno minero. Eran vistos como personas un poco exóticas, pues resultaba extraño que alguien hiciese desplazamientos tan largos para fotografiar viejas máquinas de vapor. Una vez en el destino, trataban de congraciarse con los guardas jurados para poder moverse y hacer su cometido. Casi siempre lo obtenían y también la colaboración de los trabajadores.
De todos los que por allí pasaron destacan los siguientes:
v Ferran Llauradó, vecino de Salou, uno de los más asiduos. Viajó solo o acompañado de amigos, también fotógrafos y amantes del ferrocarril, como Jeremy J. Wiseman y Gustavo Reder.
v Jaume Fernández fue el pionero entre los de Barcelona y quien hizo una corta grabación en super8. Viajó varias veces allí y convenció a amigos para que le acompañasen o visitasen la zona por su cuenta. Entre estos figuran: Jordi Valero y Josep Ferrater.
v Gustavo Reder, residente en Madrid, ingeniero, representante de diversas marcas de locomotoras, gran conocedor del mundo ferroviario y siderúrgico, catalogador del material ferroviario de España y Portugal, autor de numerosos artículos en revistas especializadas y de varios libros publicados en alemán, el más completo sin duda, El mundo de las locomotoras de vapor.
Los fotógrafos extranjeros, en su mayoría ingleses. Su motivación, como en el caso de los anteriores, eran las máquinas. Disponían de pocos días –lo mismo que los fotógrafos del país– y se
desplazaban por las empresas para capturar el mayor número posible de locomotoras. Turón fue uno de los lugares que más tardíamente recibió la visita de los aficionados extranjeros. La primera documentada es la de John Blyth en 1960. El resto de los fotógrafos estuvieron allí a partir de 1965 y durante los años 70. Salvo Lawrence G. Marshall que dejó testimonio de una visita hasta la casa de máquinas de Arnizu en la línea Fortuna La Molinera, del resto, desgraciadamente ninguno visitó ese tramo, por lo que se perdió así un posible archivo más rico y en color. De entre ellos destacan:
Herbert Schambach, Alemania
Paul de Backer, Bélgica
Charles S. Small, Estados Unidos de América
Colin Garratt, Inglaterra
Frank Jones, Inglaterra
Jeremy J. Wiseman, Inglaterra
John Beechey, Inglaterra
John D. Blyth, Inglaterra
John Morley, Inglaterra
J.E. Bell, Inglaterra
Lawrence G. Marsahll, Inglaterra
Maurice H. Billington, Inglaterra
Mike Bent, Inglaterra
Paul Bennett, Inglaterra
Peter Christopher Allen, Inglaterra
Robert Alfred Wheeler, Inglaterra
R.S. Fraser, Inglaterra
Trevor Rowe, Inglaterra
Ernie, Irlanda
Documentación
Todos los testimonios, fotografías y planos de esta memoria fueron aportaciones de las personas y entidades siguientes:
Adolfo Castañón Fernández (Rebustiello, Figaredo, Mieres, 14/5/1934 – 29/9/2012), fogonero de Mina Clavelina y de La Vía Estrecha
Ángel Fernández Alonso (La Xamonda, Urbiés, Mieres, 1/1/1933), fogonero de la Vía Estrecha
Ángel Rodríguez Ponce (Santerbás de Campos, Valladolid, 11/11/1927), peón en un plano de La Güeria
Bruno Tocino Velasco (Ujo, Mieres, 1/4/1937), telefonista de La Vía Estrecha
Camilo Rodríguez Palacios (Santullano, Mieres, 8/5/1925 – 1/8/2011), maquinista de La Vía Estrecha
Clementina Álvarez Díaz, directora del Archivo Histórico de HUNOSA (Pozu Fondón)
Guillermo Bas Ordóñez (Mieres, 22/10/1983), doctor en historia del arte, investigador de temas ferroviarios
Javier Fernández López (Mieres, 5/6/1961), documentalista y director del Museo del Ferrocarril de Asturias
Joé Luis Soto García (San Justo, Turón, 6/10/1956), vigilante de mina
Rubén Fidalgo Álvarez (PumarínFigaredo, Mieres, 22/2/1957), ferroviario de FEVE
Santiago González Estrada (Oviedo, 25/7/1947), investigador de temas ferroviarios
Fotógrafos locales:
Alfredo Rodríguez Bello (+)
Foto Amoedo (+)
Foto Vega (+)
Foto Jiménez (+)
Foto Viejo (+)
Foto Arranz (+)
Foto Muñiz (+)
Trapiello (+)
Gutiérrez Lolo
Fotógrafos de otras partes de España:
Ferran Llauradó, Salou
Jaume Fernández, Barcelona
Jordi Valero, Barcelona
Josep Ferrater, Barcelona
Gustavo Reder, Madrid (+)
Fotógrafos de otros países: Herbert Schambach, Alemania
Paul de Backer, Bélgica
Charles S. Small, Estados Unidos de América
Colin Garratt, Inglaterra
Frank Jones, Inglaterra (+)
Jeremy J. Wiseman, Inglaterra
John Beechey, Inglaterra
John D. Blyth, Inglaterra(+)
John Morley, Inglaterra(+)
J.E. Bell, Inglaterra
Lawrence G. Marshall, Inglaterra
Maurice H. Billington, Inglaterra
Mike Bent, Inglaterra
Paul Bennett, Inglaterra
R.S. Fraser, Inglaterra
Trevor Rowe, Inglaterra
Ernie Brak, Irlanda
Museo del Ferrocarril de Asturias
Archivo Histórico de HUNOSA, Pozu Fondón
Archivo Histórico Provincial de Asturias
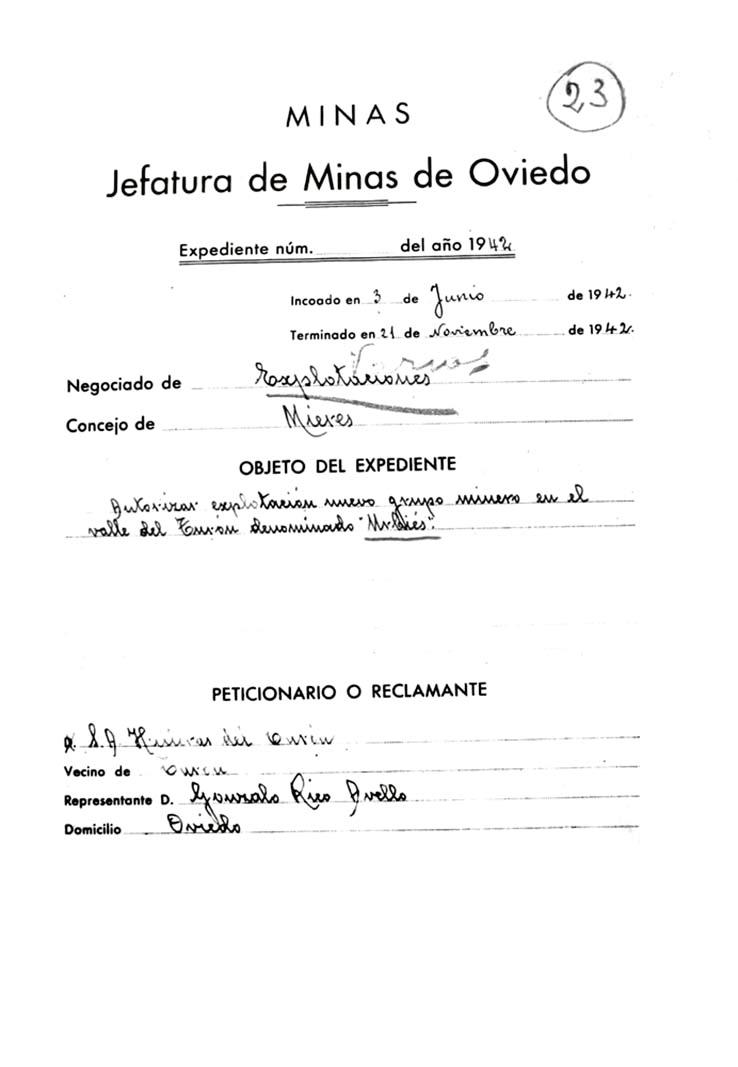





















Capítulo XIX
Agradecimientos
A Antonio Fernández Blanco, mi abuelo, maquinista y vigilante durante muchos años, que con sus dibujos con tizas de colores y viviendo intensamente su profesión, me inoculó la pasión por el ferrocarril en general y por este en particular.
A Camilo Rodríguez Palacios, vecino y colaborador infatigable
A Adolfo Castañón Fernández por su colaboración entusiasta y por compartir sus vivencias como ferroviario.
A Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda por su pasión y generosidad, por su amor a la vida y por su aportación sin límites a la redacción de esta memoria
A Bruno Tocino Velasco, por su sentida y rigurosa aportación
A Guillermo Bas, a José Luis Soto y a Rubén Fidalgo, por el entusiasmo con el que viven la minería y el ferrocarril, por la infinita ayuda prestada y por el regalo de horas compartidas.
A Javier Fernández López, por sus valiosas aportaciones
A Santiago González Estrada, por sus aportaciones, sabiduría y consejos
A José María Soto González por el empeño y compromiso para salvar y recuperar testimonios.
A Clementina Álvarez Díaz, por su inestimable colaboración
A Jorge Pereira, por todo el esfuerzo, entusiasmo y buen hacer que puso en este trabajo.
A Manuel Álvarez, por la aportación de imágenes de su fondo
Al museo del ferrocarril de Asturias por sus aportaciones
A todos los fotógrafos que aportaron su testimonio gráfico:
Arranz, Gutiérrez, Muñiz, Trapiello y Vega
Vecinos del valle de Turón
Foto Alonso, de Mieres
Ferran Llauradó, de Salou
Jaume Fernández, de Barcelona
Jordi Valero, de Barcelona
Herbert Schambach, Alemania
Charles S. Small, Estados Unidos de América
Colin Garratt, Inglaterra
Frank Jones, Inglaterra
Jeremy J. Wiseman, Inglaterra
John Beechey, Inglaterra
John D. Blyth, Inglaterra
John Morley, Inglaterra
J.E. Bell, Inglaterra
Lawrence G. Marshall, Inglaterra
Maurice H. Billington, Inglaterra
Mike Bent, Inglaterra
Paul Bennett, Inglaterra
R.S. Fraser, Inglaterra
Trevor Rowe, Inglaterra
Ernie Brak, Irlanda
Y a todos aquellos que con sus testimonios y aportaciones, hicieron posible este trabajo.

