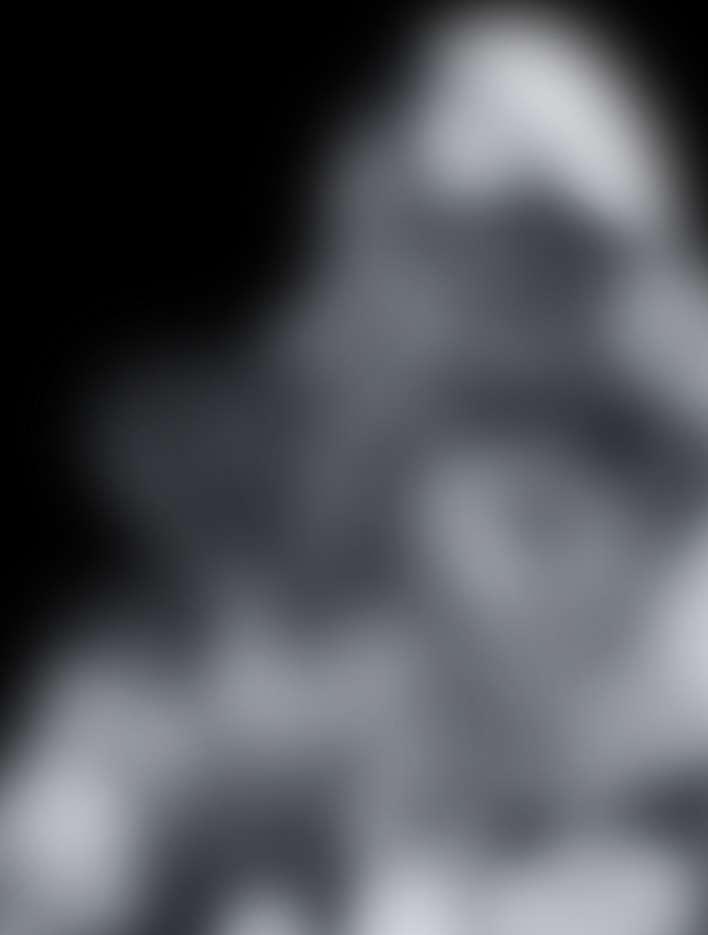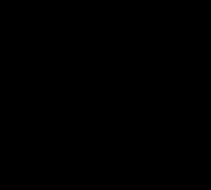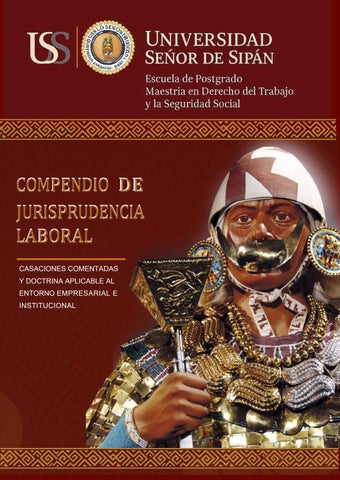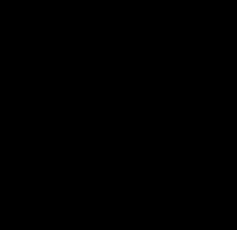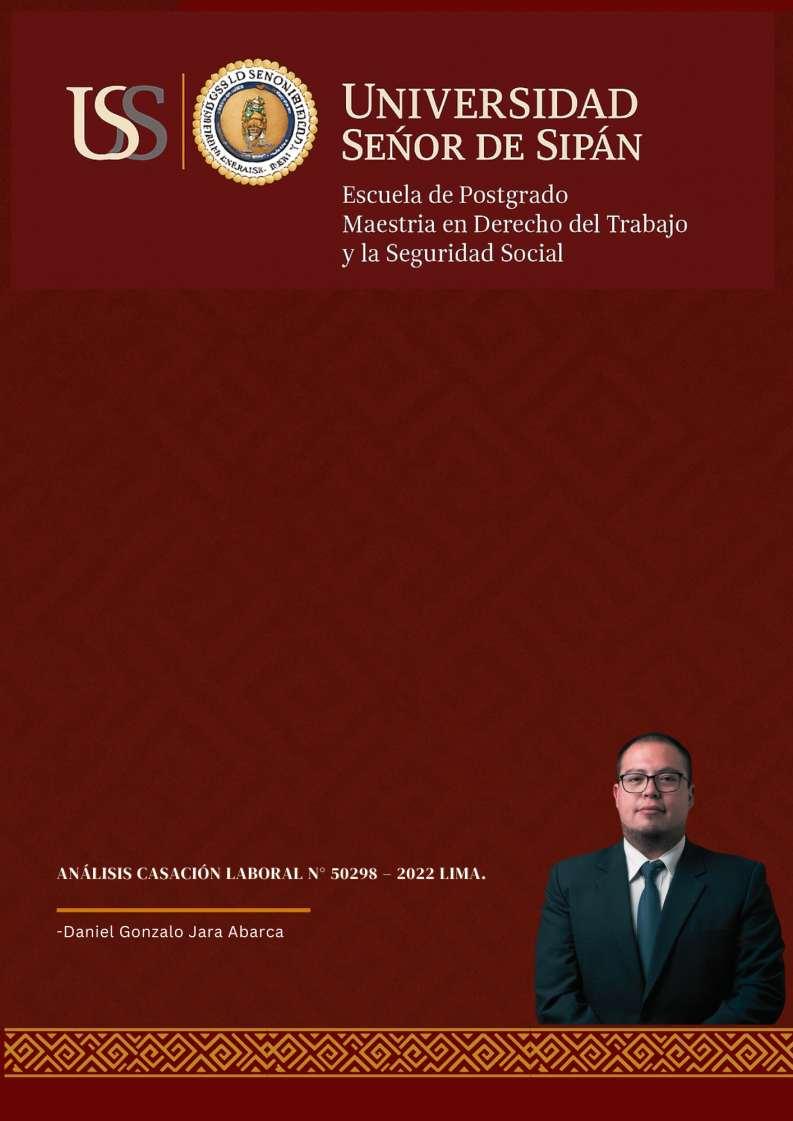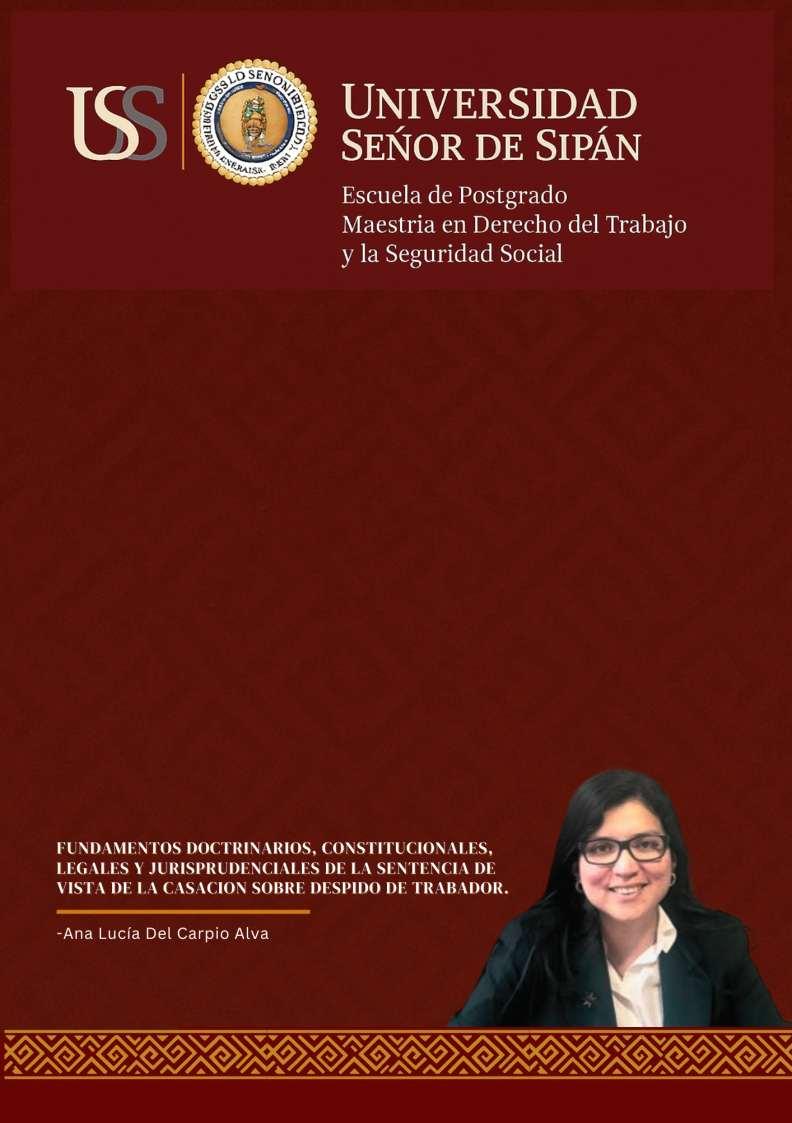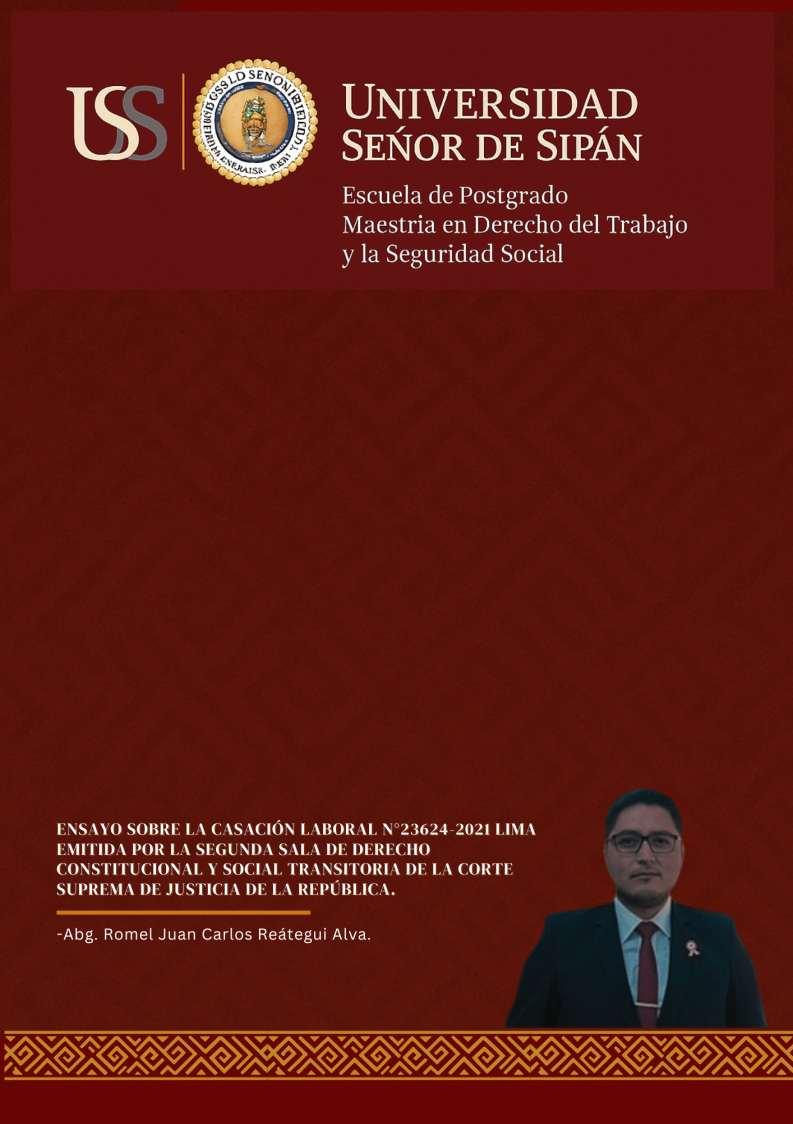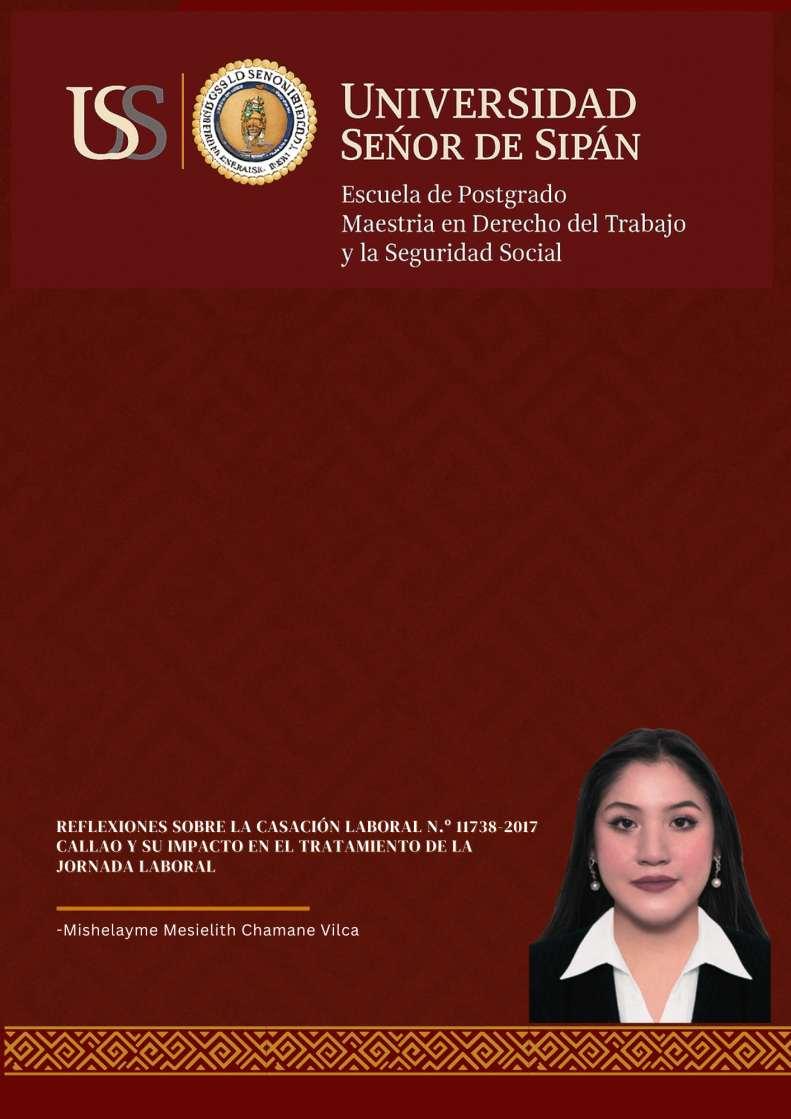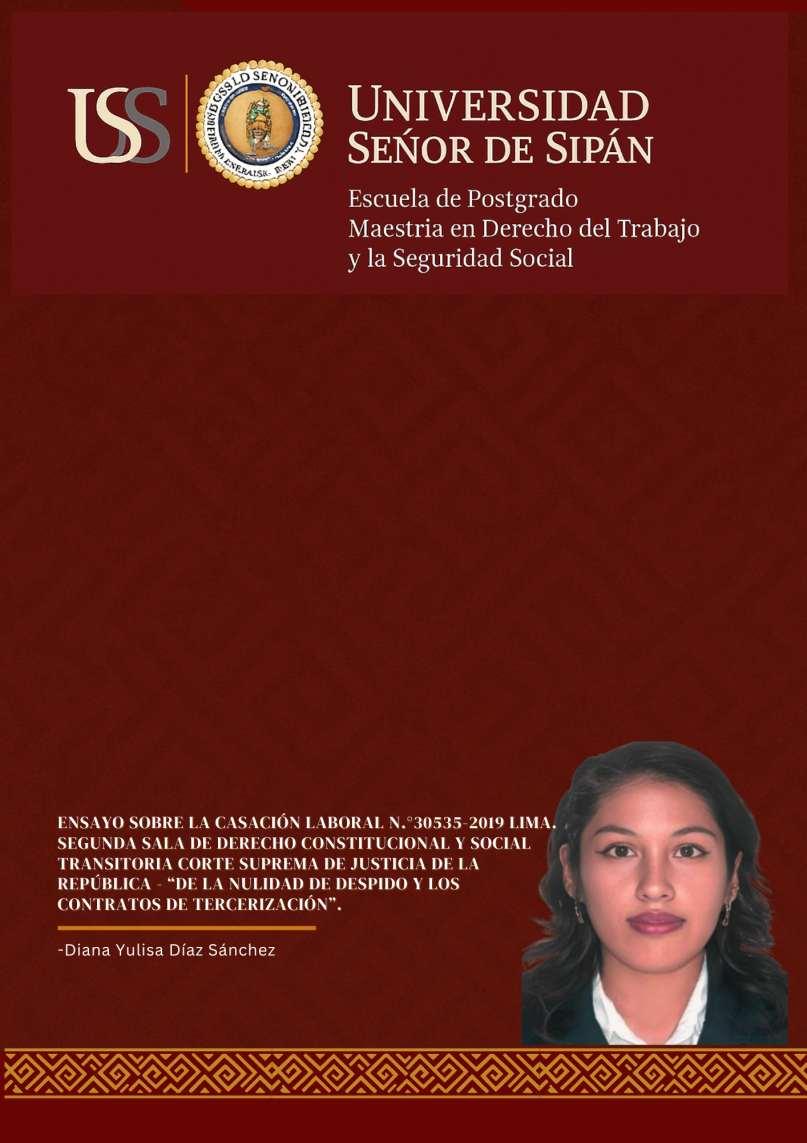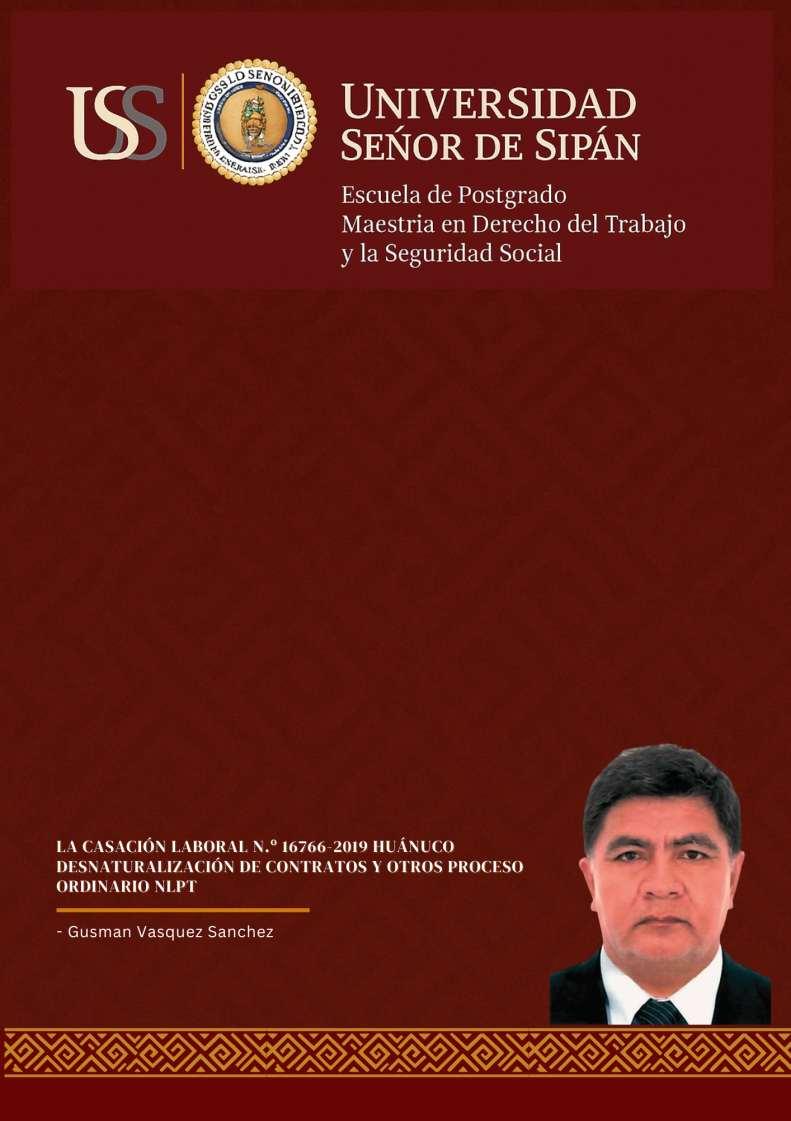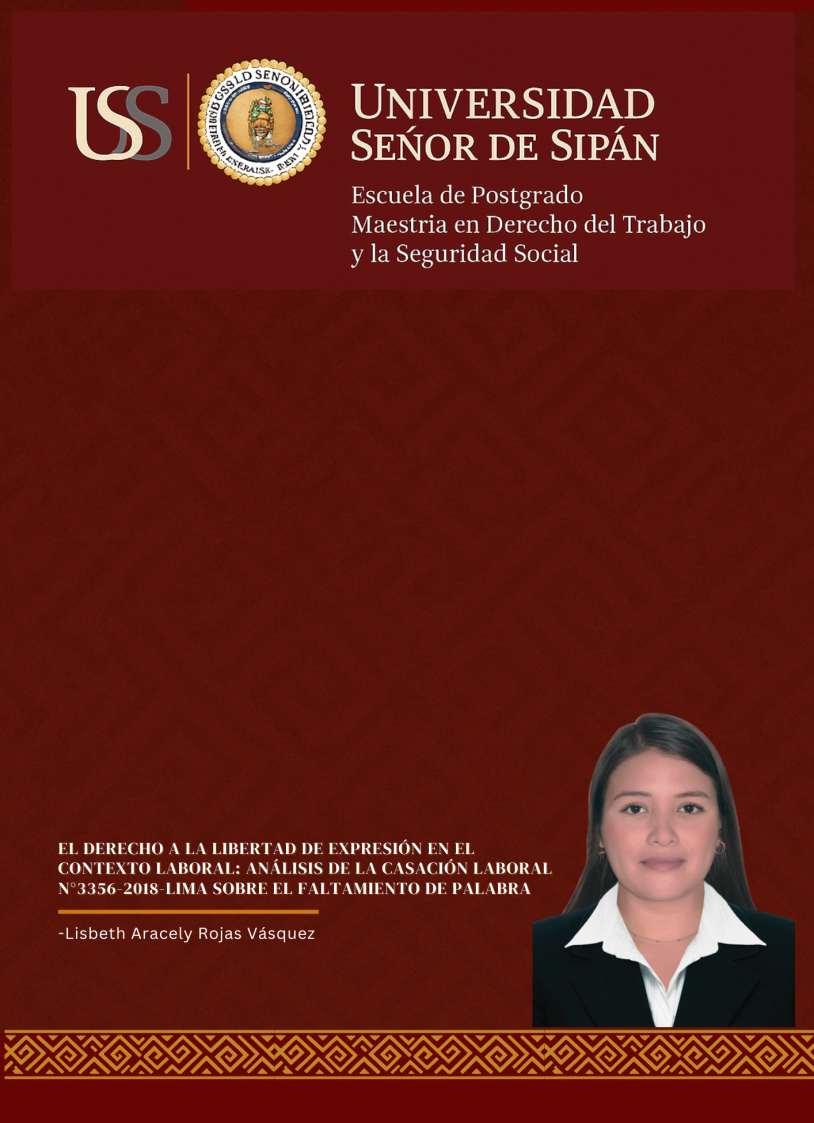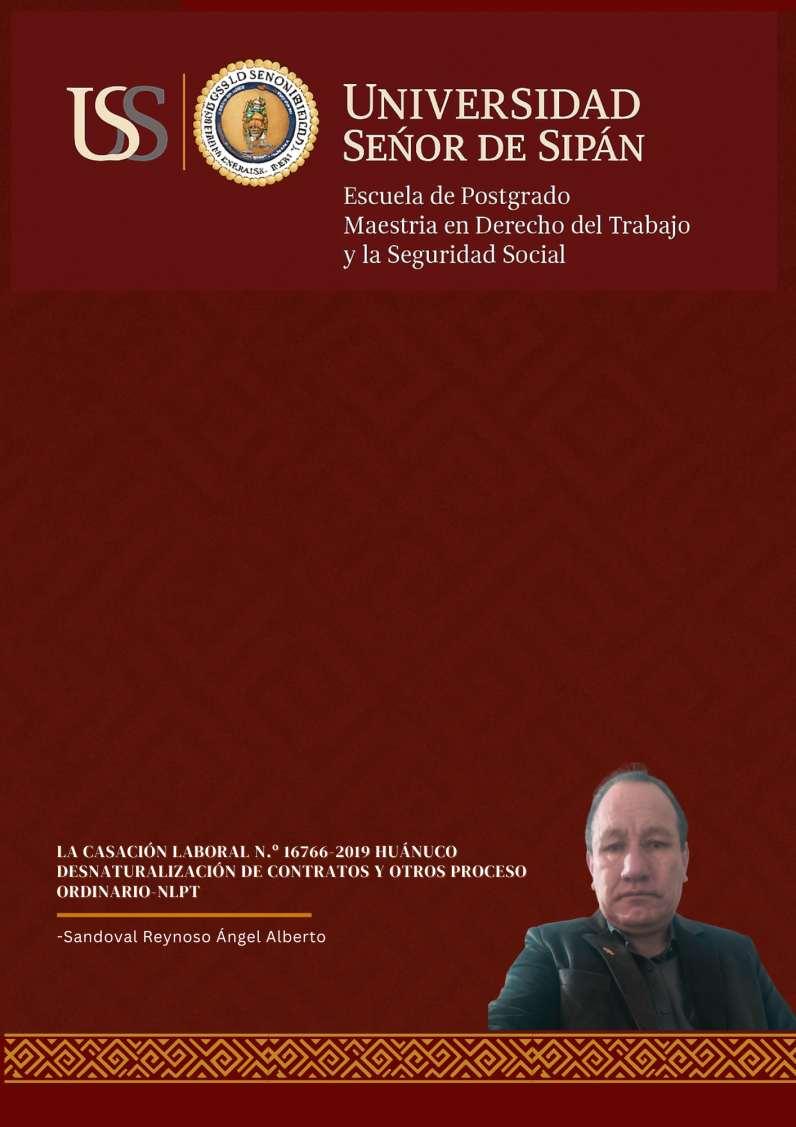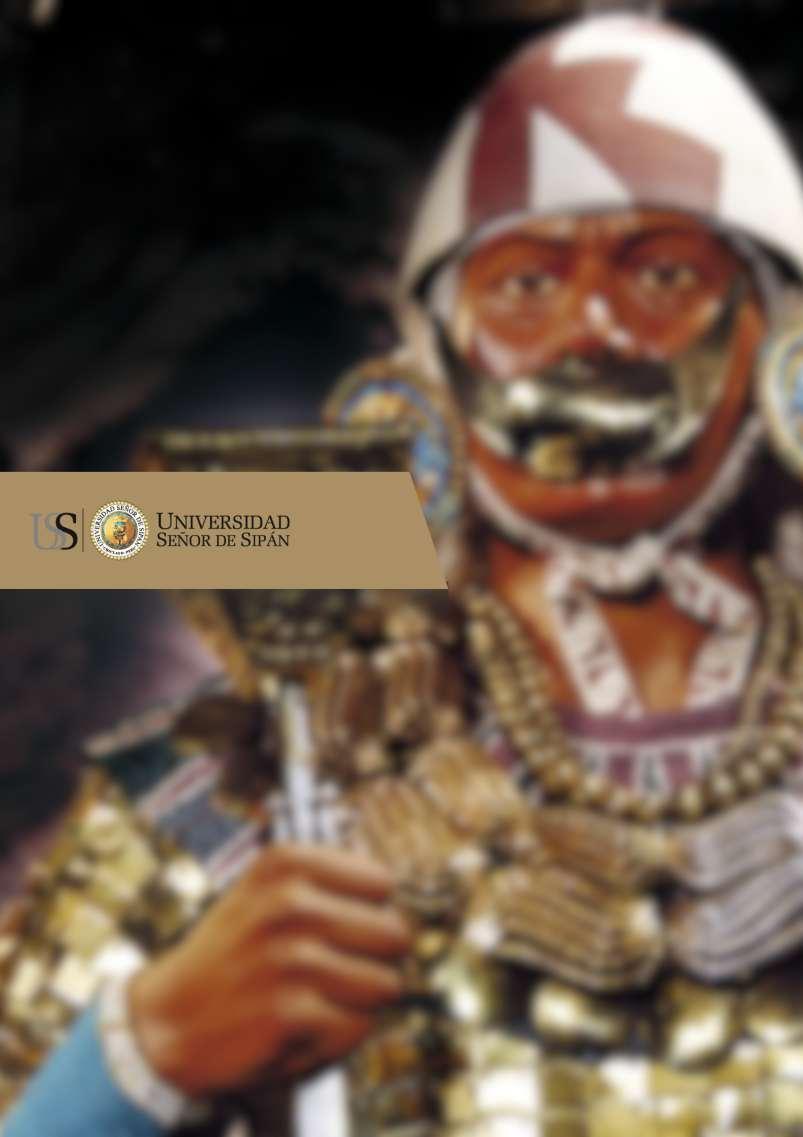PREÁMBULO
Una de las actividades del curso Jurisprudencia Laboral, en la Maestría de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Escuela de Post Grado de la Universidad Señor de Sipán, fue presentar una Casación laboral comentada, y la importancia de los contenidos de los trabajos presentados, han motivado su edición virtual. Lo que facilitará su consulta y aplicación a un caso concreto.
Como se sabe, la Jurisprudencia es fuente de derecho, y de su uniformidad es guardián en sede de casación la Corte Suprema, como vértice de cierre del Poder Judicial, y que ahora adquiere un conjunto de componentes que debemos tener en cuenta, como son:
1. Las ejecutorias que mantienen un mismo sentido resolutivo en casos análogos.
2. El pleno casatorio laboral, según el artículo 40 de la Ley N° 29497, cuya sentencia constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otro precedente
3. Los Acuerdos Plenarios, que se conocían como los Plenos Jurisdiccionales Supremos Laborales, que gracias a la modificatoria realizada por la Ley Nº31591 al artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ahora por mayoría absoluta, los jueces supremos de la especialidad adoptarán reglas interpretativas que serán de obligatorio cumplimiento e invocadas por los magistrados de todas las instancias judiciales. En caso de que los magistrados decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar su resolución, dejando constancia de las reglas interpretativas que desestiman y de los fundamentos que invocan.
4. Sentencias con motivación en serie que emitan las salas de derechos constitucional y social que conocen de los procesos contenciosos administrativos en materia laboral pública y pensionaria del Estado, al amparo del artículo 9.2 del TUO de la Ley 27584, que regula el proceso contencioso administrativo, según lo establecido en la Sentencia Fuente N°1, recaída en la Casación N°55355-2022 HUAURA.
5. Sentencias casatorias que fijan principios jurisprudenciales en materia laboral pública y pensionaria del Estado, constituyen precedente vinculante, de acuerdo al artículo 36 del Texto Único Ordenado De La Ley Nº 27584 - Ley Que Regula El Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el DSNº 011-2019-JUS.
6. Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, según los artículos VI y VI, párrafo final, del nuevo Código Procesal Constitucional.
7. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como puede apreciarse, ahora la doctrina jurisprudencial se ha enriquecido a partir de todas ellas. De ahí, la importancia del curso que tenemos el honor de impartir.
Lima, 4 de Julio de 2025.
Dr. Ricardo Corrales Melgarejo
Profesor del curso Jurisprudencia Laboral
COORDINADOR
Ricardo Corrales Melgarejo
Docente Contratado del Curso Jurisprudencia Laboral
EQUIPO TÉCNICO DE APOYO
Jaquelin Jasury Inga Lizano
Maritza Doris Vitte Quispe
Ivan Yonathan Sedano Palomino
Karina Melissa Brañez Meza
Andrea Yuliana Torpoco Rivera
Frank Max Augusto Durand Avila
Paúl Yance Zamudio
ANÁLISIS DE LA CASACIÓN LABORAL N° 19330-2019 LA LIBERTAD.
ARIAS CHAMBI, LIU
I. INTRODUCCIÓN.
La Casación Laboral N° 19330-2019 LA LIBERTAD, se refiere a la causal de infracción normativa por inaplicación del artículo 10-A Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 0072002-TR.
El Tercer Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, mediante sentencia de veintidós de setiembre de dos mil dieciséis, declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, ordena que las codemandadas Total Security Sociedad Anónima, Danper Trujillo Sociedad Anónima Cerrada y Empresa Agroindustrial Laredo Sociedad Anónima Abierta. cumplan con cancelar al demandante la suma de setenta y seis mil cincuenta y nueve con 84/100 soles (S/ 76,059.84).
Por otro lado, la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, por sentencia de vista de doce de abril de dos mil diecinueve, confirma la sentencia de primera instancia modificando el monto en setenta y dos mil trescientos treinta con 39/100 soles (S/ 72,330.39).
A través de la Casación Laboral N° 19330-2019 LA LIBERTAD, la Corte Suprema señaló que ante la falta de registro de horas extras en el control de asistencia, el trabajador deberá acreditarlas con otros medios probatorios para el reconocimiento de su pago.
El demandante solicitó el pago del reintegro de la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones simples y truncas, pago de vacaciones e indemnización vacacional, pago de domingos y feriados, horas extras, utilidades, reintegro de bonificación por trabajo nocturno, movilidad y refrigerio indicando que no se ha tenido en cuenta estos conceptos remunerativos en la base del cálculo de sus beneficios sociales.
La Corte Suprema, en su análisis, señala que el demandante solicita el pago de reintegro de horas extras, domingos y feriados laborados entre otros conceptos; al
mismo tiempo, el pago de los beneficios sociales considerando el concepto de horas extras. Empero, en primera y segunda instancia no han considerado que si bien existe la obligación del empleador de registrar el trabajo en sobretiempo, y que la deficiencia en el sistema de registro no impide el pago del trabajo en sobretiempo siempre y cuando el trabajador lo acredite mediante pruebas idóneas.
Por lo que, al no existir medio probatorio idóneo que acredite que el demandante haya efectuado una labor en sobretiempo no corresponde reconocimiento de pago. Siendo así, ordena que se realice un nuevo cálculo de beneficios sociales. En ese sentido, debe entenderse que la carga de la prueba le corresponde al trabajador, en este caso el demandante.
En lo concerniente a la carga de la prueba, por regla general, ésta recae sobre la parte que la afirma. Esto significa que el trabajador que demanda el pago de horas extras debe probar la existencia de labores en sobretiempo; por otro lado, todo empleador tendrá la carga de probar el cumplimiento de sus obligaciones socio laborales.
II.
CONCLUSIONES
1. Es obligación de todo empleador el registrar el trabajo de horas extras, de sus trabajadores, mediante el control de asistencia; de esta forma podrá probar la existencia o no de un trabajo en sobretiempo.
2. El trabajador que solicite el pago de horas extras, mediante un proceso laboral, debe presentar las pruebas idóneas para que proceda el pago en sobre tiempo, no sólo procede el control de asistencia, sino cualquier otro medio probatorio. Esto se refiere a la carga de la prueba.
ANÁLISIS CASACIÓN LABORAL N°50298 – 2022 LIMA.
DANIEL GONZALO JARA ABARCA*
I. INTRODUCCIÓN.
En la Casación Laboral N° 50298-2022 – Lima; se analizó la infracción normativa por inaplicación del Art. 42 del T.U.O de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2003-TR, referente al alcance de los beneficios colectivos en favor de los trabajadores no sindicalizados, dentro del marco de una organización sindical minoritaria.
La Casación materia de análisis estableció que el criterio del considerando cuarto constituye doctrina jurisprudencial, al mismo tiempo precisó que la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema se apartará de los criterios anteriores respecto la correcta interpretación del Art. 42 del Decreto Supremo N° 010-2003-TR.
La Casación analiza principalmente i) la fuerza vinculante o alcance del convenio colectivo de una organización sindical minoritaria y mayoritaria, ii) el supuesto que un trabajador se encontrara imposibilitado de afiliarse a una organización sindical por no haber mantenido vínculo laboral el que posteriormente fue reconocido en la vía judicial, iii) la retroactividad del alcance del convenio colectivo.
Al respecto la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de nuestra República, consideró que el órgano jurisdiccional Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, al momento de emitir la Sentencia de Vista materia de casación, sí incurrió en la infracción normativa acusada; por lo que, estableció criterios para analizar futuros casos similares.
* Abogado en el área de Derecho del Trabajo del Estudio Muñiz sede Cusco, especializado en Derecho del Trabajo con más de 9 años de experiencia, Diplomado Especializado en Derecho Laboral, Procesal Laboral, Salud y Seguridad en el Trabajo y Fiscalización de SUNAFILenAmachaq Escuela Jurídica y con estudios deActualización en Derecho Laboral y Procesal Laboral en Free – ESAN, con maestría en curso en Derecho Laboral por la Universidad Señor de Sipán, con dominio de Inglés a nivel básico y conocimiento en Informática a nivel intermedio.
Es así como, después de analizar la infracción normativa, optaron por declarar fundada la casación (confirmaron la sentencia de vista) interpuesta por la parte demandante y como consecuencia de ello, establecieron doctrina jurisprudencial de obligatoria observancia para el análisis de futuros casos y confirmaron la sentencia de vista.
II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL – FUNDAMENTO CUARTO DE LA CASACIÓN LABORAL N°50298-2022 – LIMA.
Ahora bien, para realizar un análisis estructurado de este considerando, desarrollaremos cada uno de los supuestos estipulados en el Cuarto considerando de la Casación Laboral N° 50298 - 2022 – Lima que estableció lo siguiente:
1. La fuerza vinculante de la convención colectiva implica que las partes automáticamente establezcan sus alcances, ya sea comprendiendo o excluyendo trabajadores, pero, esta facultad no permite incluir en el convenio colectivo a aquellos que se encuentran expresamente excluidos por la ley, ni extender los alcances del convenio colectivo a quienes no son integrantes de la organización sindical.
2. En el caso de convenios colectivos celebrados por sindicatos que agrupan a la mayoría absoluta de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito, sus efectos sí alcanzan a la totalidad de los mismos, aunque no estén afiliados o pertenezcan a sindicatos minoritarios. En este caso no es posible establecer exclusiones vía convenio colectivo, salvo el caso de trabajadores de dirección o de confianza.
3. Tratándose de sindicatos minoritarios, los efectos de los convenios que celebren solo podrán extenderse a sus afiliados y no pueden hacerse extensivos a quienes no los integran.
4. En los casos en los que el trabajador se haya encontrado imposibilitado de afiliarse a un sindicato, debido a que formalmente no mantenía un vínculo de naturaleza laboral con el empleador, pero, posteriormente, en vía judicial, se le reconoce la existencia de una relación laboral, será acreedor de los
beneficios pactados en los convenios colectivos y/o laudos arbitrales económicos, de acuerdo a los siguientes parámetros:
4.1. En los casos que el trabajador mantenga vínculo laboral vigente con el empleador, deberá decidir a qué organización sindical se afiliará, a fin de que se determine los convenios colectivos y/o laudos arbitrales que le puedan corresponder.
4.2. En aquellos casos donde el trabajador no cuente con vínculo laboral vigente con el empleador al momento de la celebración del convenio colectivo o expedición del laudo arbitral, se le deberá reconocer todos los beneficios laborales pactados en los convenios colectivos y/o laudos arbitrales suscritos por la organización sindical de su elección.
5. Los trabajadores que ingresen a laborar con posterioridad a la celebración del convenio colectivo les corresponden los beneficios derivados de dicho acuerdo a partir de su fecha de ingreso en adelante, sin efecto retroactivo al período en que no existió vínculo laboral.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, lo establecido precedentemente también resulta aplicable a los laudos arbitrales económicos
Respecto los numeral 1 y 3 antes citados, podemos advertir que se analiza el alcance y extensión de los beneficios de fuente colectiva, determinando sin dejar margen de dudas que, este solo es vinculante a los miembros del sindicato y no puede beneficiar a los trabajadores excluidos por imperio de la Ley (trabajadores de confianza y dirección) así como tampoco a los trabajadores que no están agremiados.
Considero importante tener en cuenta el análisis que la misma Sala Suprema realizó en la Casación Laboral N° 01283-2020 – Sullana; en la cual, determinó que los empleadores sí pueden otorgar a los trabajadores no afiliados al sindicato similares beneficios económicos a los obtenidos por fuente colectiva, ello en observancia del Principio de no discriminación e igualdad.
No debemos perder de vista que el Tribunal Constitucional precisó que, el empleador en aplicación del principio de no discriminación remunerativa e igualdad sí podría otorgar vía liberalidad similares beneficios económicos (habitualmente en montos reducidos) a los trabajadores no agremiados, procurando una equidad remunerativa, acto que debe encontrarse respaldado con una adecuada política salarial.
Continuando con el análisis que venimos desarrollando, debemos definir la figura legal llamada “acto unilateral de liberalidad”. Al respecto el Tribunal Fiscal en la RTF 092891-2019 concluyó que: la liberalidad es definida como el desprendimiento, la generosidad, la virtud moral que consiste en distribuir generosamente sus bienes sin esperar recompensa alguna y, por tanto, son aquellas cantidades satisfechas sin contraprestación alguna por parte del trabajador.
En ese sentido, el actuar del empleador que otorga beneficios similares a los pactados por convenio colectivo, está destinado a equiparar los beneficios económicos que no perciben el grupo no afiliado al sindicato e incluso si analizamos más a fondo esa conducta, podría entenderse como una subliminal invitación de afiliarse, ya que, demuestra que aquellos que están afiliados tienen mayores y mejores beneficios económicos, lo que generaría que el grupo no afiliado busque alcanzar los mismos.
Respecto el numeral 2 del considerando cuarto, considero que no hay que realizar mayor análisis, ya que, en el caso de los sindicatos mayoritarios, el alcance de los beneficios de fuente colectiva vincula a todos los trabajadores de la organización empresarial, sean afiliados o no al sindicato, consecuentemente no merece mayor análisis.
Respecto el cuarto numeral del considerando materia de análisis, en este se desarrolla el supuesto referido a la imposibilidad de un trabajador de afiliarse a un sindicato debido al ilegal vínculo laboral que mantenía con su empleador, el cual, posteriormente fue reconocido en la vía judicial, estableciendo que en ese caso el trabajador será acreedor de los beneficios colectivos que le correspondan.
En el referido numeral se establecieron parámetros que se deben observar, tales como que, sí el trabajador mantiene vínculo laboral deberá decidir a qué organización sindical se afiliará; en el caso que no mantenga vínculo laboral al momento de la suscripción del convenio colectivo, se le deberán reconocer todos los beneficios económicos suscritos por la organización sindical al momento del reconocimiento judicial del vínculo laboral.
Finalmente, establece el parámetro respecto el supuesto referido a que, si el trabajador ingresó a laborar con posterioridad a la celebración del convenio colectivo, le corresponden los beneficios de fuente colectiva a partir de la fecha de su ingreso en adelante, no pudiendo aplicarse de forma retroactiva por el periodo en el que no existió vínculo laboral, además, precisa que estos parámetros también aplican para los laudos arbitrales.
Adicionalmente es importante precisar que, se debió desarrollar la libertad sindical tanto positiva como negativa para dejar plasmados sólidos criterios sobre los cuales, futuros casos deban ser analizados y resueltos en búsqueda de justicia para las partes y predictibilidad, hecho que no ha ocurrido en la Casación materia de análisis.
También debió ampliarse el desarrollo de la “liberalidad” del empleador y cuando esa conducta busca ocultar acciones antisindicales limitando la afiliación a la agremiación de trabajadores, ya que, de las 10 páginas que conforman la casación no se advierte mayor análisis de esta institución, dejándola abierta a futuras interpretaciones de las partes y los justiciables.
En este extremo es preciso resaltar que los parámetros estipulados en el cuarto considerando que fue declarado como doctrina jurisprudencial, son altamente relevantes, ya que, nos va a permitir encuadrar la defensa tanto del empleador como la de los trabajadores con una mejor óptica y un adecuado análisis de los derechos que se buscarán discutir en la vía judicial.
También es importante concluir que, la casación analizada debería permitir a la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, generar predictibilidad a los justiciables respecto a futuros pronunciamientos en nuevos procesos judiciales o en aquellos que a la fecha se encuentran aún vigentes, siendo necesario que, se mantenga
el criterio establecido (aunque no estemos de acuerdo) para no caer en pronunciamientos contradictorios y procurando que las demás Salas Supremas sigan este ejemplo.
ANÁLISIS SOBRECASACIÓN LABORALNº 05278-2021 LIMA
ANA LUCÍA DEL CARPIO ALVA
I.
ANTECEDENTES DEL CASO:
El trabajador demandó la reposición a su puesto alegando haber sido despedido de forma fraudulenta, ya que se le imputaron hechos falsos y no probados como causales de despido. El empleador alegó que el trabajador participó en manifestaciones con expresiones ofensivas contra autoridades municipales. Sin embargo, no aportó pruebas suficientes de estos hechos.
II. FUNDAMENTOS DEL DESPIDO FRAUDULENTO:
La Corte establece tres elementos para configurar un despido fraudulento:
• Hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios.
• Inexistencia de una falta tipificada legalmente (principio de tipicidad).
• Ánimo perverso del empleador, auspiciado por el engaño.
1. Pronunciamiento de las instancias inferiores:
Tanto el Juzgado como la Sala Superior declararon fundada la demanda y ordenaron la reposición, al considerar que:
• No se acreditó la participación del trabajador en los hechos imputados.
• El despido careció de sustento probatorio.
• Se vulneró el derecho al trabajo y al debido proceso.
2. Causal del recurso de casación:
La Municipalidad demandada interpuso recurso de casación alegando:
• Infracción de normas procesales (debido proceso y motivación de resoluciones).
• Infracción del artículo 23 de la Ley N.º 29497 (carga de la prueba).
• Apartamiento del precedente vinculante del Tribunal Constitucional (Exp. N.º 0206-2005-PA/TC).
3. Análisis de la Corte Suprema:
La Corte Suprema concluye que:
• No hubo vulneración al debido proceso ni a la motivación judicial.
• Se respetó la carga de la prueba: correspondía al empleador probar la falta grave, lo que no hizo.
• El despido fue fundado en hechos falsos, no acreditados, con ánimo de engaño, configurándose así un despido fraudulento.
4.Decisión final:
Se declara infundado el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad de Miraflores y se confirma la sentencia de vista que ordenó la reposición del trabajador.
5.Análisis
La Casación Laboral N.º 05278-2021-Lima constituye un referente significativo en la evolución jurisprudencial del despido fraudulento en el derecho laboral peruano. El fallo aborda con especial rigurosidad la tutela de los derechos fundamentales del trabajador frente a decisiones unilaterales del empleador que, sin sustento probatorio suficiente ni amparo en una causal legalmente tipificada, vulneran principios esenciales como la seguridad jurídica, el debido proceso y la buena fe. En este contexto, el análisis de la sentencia permite reflexionar sobre el alcance constitucional y convencional de la estabilidad laboral, así como sobre los estándares probatorios exigibles para justificar un despido disciplinario conforme al marco normativo vigente y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional. En ese sentido, se puede afirmar que, la Casación Laboral N.º 05278-2021-Lima constituye un pronunciamiento relevante que reafirma las garantías del debido proceso y el estándar probatorio que debe observarse en los despidos disciplinarios, en particular cuando se alega la existencia de un despido fraudulento. La Corte Suprema analiza en este caso si se vulneraron los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, vinculados al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales. También evalúa si la imputación de una falta grave al trabajador demandante estuvo basada en hechos acreditados y legalmente tipificados.
Desde una perspectiva constitucional, el artículo 27 de la Constitución reconoce la protección del trabajador frente al despido arbitrario. En concordancia, el Tribunal
Constitucional ha desarrollado en sus precedentes –como en los expedientes N.º 9762001-AA/TC y N.º 0206-2005-PA/TC– la figura del despido fraudulento, definido como aquel producido con “ánimo perverso y auspiciado por el engaño”, esto es, fundado en hechos falsos o no acreditados, o que no constituyen falta grave legalmente tipificada.
Doctrinariamente, se ha sostenido que el despido disciplinario es un acto unilateral que debe fundarse en una causa justa. Autores como Elmer Arce y Carlos Blancas subrayan la necesidad de que dicho despido cumpla un procedimiento previo y que la falta sea real, actual y grave. La ausencia de pruebas que acrediten los hechos imputados al trabajador evidencia una transgresión del principio de tipicidad y de la carga probatoria que recae sobre el empleador.
La Corte Suprema, al declarar infundado el recurso de casación de la Municipalidad de Miraflores, sostiene que los hechos que dieron lugar al despido no fueron acreditados, lo que configura el primer elemento del despido fraudulento: hechos notoriamente falsos. Además, se verifica el elemento subjetivo, pues el empleador procedió a despedir pese a la carencia de prueba, lo cual evidencia dolo.
Desde el punto de vista procesal, la sentencia reitera la importancia de la motivación judicial como componente esencial del debido proceso. El razonamiento del juzgado superior no fue arbitrario ni insuficiente, sino que detalló por qué se acreditó el despido fraudulento. Así, se respetaron los artículos 122 del Código Procesal Civil y 31 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
Convencionalmente, el análisis se relaciona con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como “Lagos del Campo vs. Perú”, donde se reafirma que el derecho al trabajo está vinculado a la dignidad humana y que el despido debe cumplir con estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Por tanto, esta casación reafirma principios esenciales: la protección frente al despido fraudulento, la importancia de la carga probatoria en el procedimiento disciplinario, el respeto a la motivación de las resoluciones y la garantía del derecho al trabajo digno.
Constituye, así, un hito para la defensa de los derechos fundamentales en el ámbito laboral peruano.
En suma, esta sentencia no solo restituye derechos en un caso concreto, sino que también envía un mensaje claro sobre los límites del poder disciplinario del empleador
y la importancia de sustentar adecuadamente cualquier decisión que afecte la continuidad del vínculo laboral. La exigencia de veracidad y legalidad en los procesos de despido disciplinario no debe entenderse como una mera formalidad, sino como una garantía esencial para preservar relaciones laborales justas y equilibradas. Pronunciamientos como este, además de reparar la afectación individual, marcan una ruta para que la jurisprudencia continúe desarrollando estándares más claros y coherentes que fortalezcan la tutela efectiva del derecho al trabajo y promuevan una cultura de legalidad en el ámbito laboral peruano.
ENSAYO SOBRE LA CASACIÓN LABORAL N°23624-2021 LIMA DESPIDO POR CONDUCTA SOCIAL INACEPTABLE.
¿PUEDE UN TRABAJADOR DEL REGIMEN DE LA ACTIVIDAD PRIVADA SER DESPEDIDO POR INCURRIR EN UNA CONDUCTA SOCIALMENTE INACEPTABLE? (AGRESIÓN DOMÉSTICA)
ABG. ROMEL JUAN CARLOS REÁTEGUI ALVA*
I. INTRODUCCIÓN.
Mediante la CASACIÓN LABORAL N°23624-2021 LIMA emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República somete a análisis la procedencia del despido de un trabajador que fue denunciado en su momento por su cónyuge por violencia doméstica, y desarrolla los alcances de lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo del empleador y la aplicación del Principio de Buena Fe Laboral en las relaciones de trabajo; así pues, siendo lo más resaltante de este caso que el hecho de violencia domestica sucedido fue un incidente producido en la esfera de la vida privada del trabajador y no durante la ejecución de sus actividades dentro de la jornada laboral y en cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el contrato de trabajo.
II. DESARROLLO O CUERPO ARGUMENTATIVO
De los hechos analizados:
En el presente caso el demandante Sr. Luis Guillermo Espinoza Gil interpone recurso de casación aduciendo la existencia de una infracción normativa por Aplicación Indebida del literal a) del artículo 25° del Decreto Supremo N° 003-97-TR; ello dentro de un proceso iniciado en contra de su empleador la Compañía Peruana de Radiodifusión Sociedad Anónima.
Las pretensiones de la parte demandante eran el reconocimiento del vínculo laboral correspondiente al periodo abril del 2006 a julio del 2008, reposición por despido fraudulento por la atribución de una falta no prevista legalmente y solicitó el pago de remuneraciones devengadas, y el pago de una indemnización por daños y perjuicios daño moral y daño emergente.
Él Décimo Tercer Juzgado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima declaro fundada en parte la demanda afirmando la desnaturalización del contrato de trabajo por el periodo laborado entre abril del 2006 a julio del 2008, ordenando a la
* Abogado ROMEL JUAN CARLOS REÁTEGUI ALVA identificado con DNI N°46580111, con Registro del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque N°10564, con experiencia en el campo del derecho laboral en materia de inspección del trabajo y asesoría legal a empresas y trabajadores, natural de la provincia de Chachapoyas en el departamento deAmazonas, y fundador del Estudio Jurídico REACE Asesoría Integral “Defensa legal a tu servicio”, E- mail asesoriaintegralreace@gmail.com
demandada que cumpla con reconocer la existencia de un contrato a plazo indeterminado y declaró infundada la demanda en el extremo referido al despido fraudulento, reposición, pago de remuneraciones devengadas y de la indemnización por daños y perjuicios.
En segunda Instancia la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia apelada considerando que el demandante fue despedido ante la comisión de una falta prevista legalmente; siendo ello así, al elevarse en vía de Casación a la Corte Suprema de la República se sometió a debate si en el presente caso habría o no operado lo dispuesto en el literal a) del artículo 25° del Decreto Supremo N° 003-97TR el cual señala: “Art 25.- Falta Grave (…) a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las ordenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o expedidos, según corresponda, por la autoridad competente que revistan gravedad”.
Cuando la Corte Suprema resuelve el caso materia de controversia, entre sus pronunciamientos se aprecia el desarrollo jurisprudencial referente a la existencia de una Falta Grave como causal legal de despido, para ello, se indica que esta acción atribuible al trabajador se constituye en una infracción que se ve materializada en el hecho de “faltar” a los deberes que nacen del contrato de trabajo, de tal manera que, la relación laboral se quiebre transformándose la relación laboral en insatisfactoria e irrazonable imposibilitando la continuidad de la misma.
En la legislación laboral Peruana se considera al despido como una decisión unilateral atribuida al empleador ante dos condicionantes recaídas en el trabajador como son su capacidad o su conducta, sin embargo, no podemos dejar de lado que es el empleador quien se encuentra obligado a acreditar probatoriamente dichas condicionantes, y así garantizar que en el proceso de desvinculación laboral no existan arbitrariedades en sus decisiones; por otro lado, existe el límite legal relacionado a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores ante un despido, otorgándoles un plazo razonable fijado en la Ley para que ejerzan su derecho a la defensa y de tal manera se evidencie la protección de su dignidad IPSO IURE.
Siendo así, tenemos que el demandante expone como argumento de defensa que fue despedido fraudulentamente sin que se haya regulado previamente la falta grave que se le imputó, ante ello se puso bajo análisis los hechos acontecidos el día 29 de julio del 2017, fecha en la cual el demandante se encontraba en goce de su día de descanso es entonces que se vio inmerso en un hecho de violencia doméstica que repercutió a nivel policial siendo además de ello identificado como un trabajador de la demandada, aclarándose en este punto que el trabajador ejercía labores de presentación periodística de noticias policiales en señal abierta.
En ese contexto aparecen dos factores relevantes:
1. La vulneración al principio de buena fe laboral y;
2. La contravención a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo.
Sobre la Buena Fe Laboral:
Por este principio se entiende que las partes que integran la relación laboral llámese empleador y trabajador se someten a actuar dentro de un marco de lealtad entre ambas partes, garantizando una relación reciproca basada en la honradez, confidencialidad, diligencia, lealtad, prudencia y probidad que permitirán que perdure entre ellos la confianza laboral basada en criterios valorativos que se van a anteponer a las necesidades individuales de las partes, garantizando así para el empleador el desarrollo de actividades que se verán reflejadas en su producción empresarial y con respecto al trabajador la satisfacción de sus necesidades por intermedio de su trabajo el cual se desarrolla en un ambiente donde prima la confianza y el buen trato.
Sobre el Reglamento Interno de Trabajo (RIT):
Es conocido como un documento de gestión interna que va regular las conductas y las condiciones laborales en el centro de trabajo y es elaborado por el empleador, en nuestro país su implementación y exigencia legal se encuentra establecida en el Decreto Supremo N° 039-91-TR, y mediante su puesta en práctica los empleadores dentro del marco de su potestad disciplinaria y fiscalizadora pueden tipificar todas aquellas conductas que se pueden considerar faltas leves, faltas graves y faltas muy graves; así también, como establecer reglas de conducta, y el procedimiento para la aplicación de sanciones.
Sobre la naturaleza de la falta grave imputada como causal de despido:
Comenzaremos por indicar que, del estudio del caso se entiende que el demandante fungía labores como investigador de noticias policiales para la parte demandada, que su trabajo implicaba que su imagen sea relacionada con el canal y con el contenido que investigaba y reportaba en las noticias, es decir, el demandante representaba la imagen de su empleador ante la sociedad.
Como resultado de los hechos el demandante fue identificado en un informe policial como un trabajador del empleador, cabe recalcar que los actos de violencia doméstica denunciados acontecieron fuera del horario laboral y fuera de la esfera de control del empleador; sin embargo, tales circunstancias fueron tomadas por el empleador como una acreditación de la mala conducta expuesta del demandante, lo que a su entender quebrantó la buena fe laboral; además de ello, se dedujo un incumplimiento consistente en la inobservancia de dos conductas descritas en el Reglamento Interno de Trabajo que se entiende eran de su pleno conocimiento, por el tiempo laborado.
En el procedimiento de desvinculación laboral se le imputaron al trabajador tales conductas mediante carta notarial, sin embargo, el demandante desconoce la acusación aduciendo que se trató de un hecho aislado y fuera de su centro de trabajo y jornada
laboral, siendo así, el empleador afirma que los hechos consistentes en la agresión física incurrida de parte del trabajador hacia su cónyuge colisionan con el Reglamento Interno de Trabajo porque constituyen una infracción ética y moral que ha ocasionado daño a la imagen de la empresa y a la convivencia laboral.
Para la Corte Suprema existe razón en lo dicho por el demandante sobre que los hechos sucedieron fuera del horario y lugar de trabajo; sin embargo, señalan que no se pueden negar que dichos comportamientos logran encajar en la conducta infractora y se califican como falta grave.
Además, la Corte Suprema señala que la actitud incurrida por el demandante afecta los intereses y la imagen del empleador, y consecuentemente también la relación de confianza entre ambas partes; y con esta postura la Corte Suprema da espacio para una amplia interpretación jurídica, que se basa en el hecho de que se puede afirmar que las acciones de un trabajador fuera de la influencia física del centro de trabajo sí trascienden e inciden en el ámbito de las relaciones laborales, lo que genera debate además de la idea de una evidente intromisión por parte del empleador en la vida privada de los trabajadores.
Con respecto de ello, puedo indicar que fundamentalmente la Corte Suprema valora el hecho circunstancial de que el demandante era quien presentaba la cobertura de información policial en un noticiero de propiedad del empleador; esto le permite hacer un juicio de valor a la labor del demandante analizándose su formación ética y moral como profesional dentro y fuera del centro de trabajo, entendiéndose que al salir en vivió por señal abierta durante su trabajo subsecuentemente representaba la imagen del empleador ante la sociedad; aunado a ello, el Reglamento Interno de Trabajo en su artículo 1 señala que: “La eficiencia, eficacia, colaboración, integridad, respeto mutuo, probidad, transparencia y disciplina, constituyen valores comunes de la Compañía y sus Colaboradores para el logro del desarrollo Institucional”; así mismo, el artículo 5 del citado reglamento indica: “Las infracciones a normas morales y éticas y de derecho en que incurriese el colaborador y que no se encuentran contempladas en el presente reglamento serán resueltas en cada caso atendiendo a las circunstancias, antecedentes, y aplicando los principios que indique la Ley”.
Como se ve, el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa contiene en los dos artículos citados el contenido ético y moral que permitió al empleador la posibilidad de iniciar un procedimiento de desvinculación legal sujetándose a lo dispuesto en el artículo 25° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, en tanto que, las acciones incurridas por el demandante con su pareja son catalogadas como agresión doméstica y se relacionan con acciones que habrían afectado el respeto mutuo y la probidad con la que debió conducirse en sociedad el demandante, claramente su comportamiento violento se aparta de los parámetros morales y éticos que son parte de la convivencia social y más aún si los hechos tuvieron relevancia penal, por ende, lo dicho por el demandante sobre la inexistencia de una norma previa que ampare su despido no cuenta con sustento legal debiendo el mismo trabajador alegar en su defensa la falta de una condena penal por

delito doloso conforme lo previsto en el literal b) del artículo 24° del citado cuerpo normativo.
La trascendencia social de dicha conducta nos hace preguntarnos lo siguiente:
¿La violencia familiar es una conducta socialmente inaceptable?
La respuesta cae por su propio peso, claro que SÍ no existe argumento válido para señalar lo contrario.
La violencia familiar ocurre cuando existe maltrato dentro de la esfera del hogar que se comparte en común, esta puede ser violencia física, psicológica, económica, sexual entre otras; y es ejercida por un miembro de la familia en contra de otro causando sufrimiento en la víctima.
En ese sentido, toda conducta de violencia es rechazada y sancionada por parte de la Ley Peruana, los hechos de violencia familiar no son una página aparte en la vida cotidiana de nuestra sociedad, por lo tanto, todos los actos de violencia son conductas socialmente inaceptables, en consecuencia, por ser una realidad palpable nuestro país mantiene una lucha constante para erradicar esta problemática en nuestra sociedad.
¿El pronunciamiento de la Corte Suprema consolida en el Perú el despido por conducta socialmente inaceptable?
Claro que sí, con este pronunciamiento la Corta Suprema afianza una postura concerniente al hecho de que los trabajadores deben conducirse en sociedad empleando una conducta que no afecte o colisione directamente con la reputación de su empleador, sin embargo, genera la amplía posibilidad de que se utilice dicha causal para encubrir despidos contrarios a la ley invadiendo la vida privada de los trabajadores.
Con este pronunciamiento, los empleadores tienen la plena facultad de tipificar conductas orientadas a sancionar aquellas acciones que afecten la ética, la moral y que no se encuentren acordes con ellas, al igual que, sancionar disciplinariamente los comportamientos que afecten severamente la imagen del empleador en sociedad, inclusive realizando una indeterminada interpretación de lo que sería ético y moral para justificar sus despidos.
III. OPINIÓN RESPECTO A LO RESUELTO
Si bien es cierto, el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa contenía las conductas que finalmente sirvieron para sancionar al demandante mediante su despido, lo resuelto por la Corte Suprema genera dudas sobre los alcances de la facultad sancionadora de los empleadores, porque como bien se mencionó se puede promover a mansalva despidos camuflados de legalidad amparados en valoraciones éticas y morales técnicamente ejercidas y analizadas unilateralmente por los empleadores.
Cabe señalar, que tal como se analizó en los párrafos que anteceden, al demandante lo

despidieron de la empresa por haber cometido un acto de violencia familiar consistente en un maltrato físico en contra de su cónyuge, ante ello, debo indicar que tal y como corresponde esta conducta puede resultar reprochable dentro de la sociedad, porque valga la redundancia violenta el orden social y la integridad familiar, no obstante, se debe recordar que para la determinación de responsabilidad ante este tipo de hechos existe la justicia penal, mediante la cual luego de una investigación y posterior acusación se puede llegar a una conclusión que bien puede ser condenatoria o absolutoria según sea el caso; con esto quiero decir que, amparándonos en el principio de presunción de inocencia dentro del procedimiento penal se logrará determinar si el trabajador fue o no culpable de los hechos imputados, y luego de esto se puede inclusive hablar de una condena por un delito doloso, ante lo cual, conviene inferir que en el Decreto Supremo N° 003-97-TR este suceso desarrollado en el ámbito penal representa una causal válida de despido en conformidad con el literal b) del artículo 24° el cual indica: “ Son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador: (…) b) La condena penal por delito doloso”.
El hecho de que existan conductas de connotación ética y moral reguladas en un Reglamento Interno de Trabajo, representa la posibilidad de que los empleadores puedan despedir a sus trabajadores sin aplicar un real juicio de valor ante cualquier situación acontecida fuera de su ámbito de control, solo porque a su criterio tales circunstancias son causa justa para un despido.
Lo dicho anteriormente, puede ser usado como carta bajo la manga para extinguir contratos de trabajo de forma indiscriminada pues se debilita la esfera de la vida privada del trabajador, es decir, los empleadores pueden hacer uso de un hecho privado del cual el trabajador es parte y usarlo como una causal de despido, bajo la premisa de una afectación al principio de buena fe laboral, camuflando de tal manera los verdaderos motivos del despido los cuales pueden ser distintos, utilizando para tal fin una formula en extremo genérica que evidentemente afecta el derecho a la defensa de los trabajadores.
A mi criterio, la aplicación del quebrantamiento de la buena fe laboral debe estar orientado al desarrollo pleno de la relación laboral dentro de un marcado respeto de las obligaciones contractuales y debe ser aplicado de igual forma para ambas partes, y opino de tal manera, porque existen diversos casos en los cuales los trabajadores denuncian una afectación de este principio por parte de su empleador, sin embargo, no son atendidos en respeto a sus derechos fundamentales, porque los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales únicamente se limitan a establecer criterios de razonabilidad en las decisiones de los empleadores exponiendo los alcances del ius variandi en favor del empleador, entonces, me pregunto lo siguiente: ¿Por qué la buena fe laboral no puede extenderse de igual manera hacia los trabajadores?
Siendo así, a mi parecer concluyo que lo correcto es desarrollar doctrinalmente el contenido del principio de la buena fe laboral orientando su aplicación únicamente al ámbito laboral y la relación existente entre trabajador y empleador, evitando de tal
manera una suerte de interpretación indeterminada respecto de este principio en favor del empleador, teniendo en cuenta que los reglamentos internos de trabajo son reglas entre las partes que muchas veces no son sometidas a consulta por parte de los trabajadores y tampoco son materia de pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa de trabajo, en consecuencia no me encuentro conforme a lo resuelto en el presente caso en particular.
IV. CONCLUSIONES
• La Casación deja abierto el debate respecto de los límites del ámbito laboral y el ámbito privado del trabajador.
• El principio de buena fe laboral y su contenido se debe aplicar de forma equitativa entre las partes que integran la relación laboral, evitando interpretaciones indeterminadas.
• La violencia familiar sí representa un hecho socialmente inaceptable.
• En el presente caso, se pudo de igual forma esperar la condena penal del trabajador y aplicar lo dispuesto en el literal b) del artículo 24 del Decreto Supremo N° 003-97TR.
• Permitir la intromisión del empleador en el ámbito privado del trabajador puede generar despidos camuflados de un aparente debido procedimiento.
REFLEXIONES SOBRE LA CASACIÓN LABORAL N.º 11738-2017 CALLAO Y SU IMPACTO EN EL TRATAMIENTO DE LA JORNADA LABORAL
CHAMANE VILCA MISHELAYME*
I. INTRODUCCIÓN
Como abogada laboralista, constantemente me encuentro revisando jurisprudencia que nos ayuda a entender cómo los jueces peruanos vienen interpretando y aplicando las normas laborales en situaciones concretas, un caso que me llamó mucho la atención fue la Casación Laboral N.º 11738-2017 CALLAO, donde se discute si el tiempo destinado al refrigerio puede o no considerarse parte de la jornada de trabajo, este fallo me pareció relevante no solo por lo técnico del análisis que hace la Corte Suprema, sino también porque toca directamente un aspecto cotidiano en la vida de cualquier trabajador: su tiempo de descanso dentro de la jornada, este proceso, seguido por la trabajadora Luz Angélica Berru de Castro contra CORPAC S.A., se centró en el pedido de reconocimiento de la ampliación de su jornada laboral en dos horas diarias durante casi 20 años de servicio, me llamó bastante la atención que la controversia girara en torno al tiempo de refrigerio debía ser considerado parte de la jornada efectiva de trabajo, como sabemos, el artículo 7° del Decreto Legislativo 854 dice claramente que este periodo no forma parte de la jornada laboral, salvo pacto expreso, y esto fue justamente lo que discutió la Corte: si CORPAC había incluido, tácitamente o no, esos 30 minutos dentro de la jornada al modificar el horario de trabajo de la trabajadora.
Lo interesante del caso es que no se trata solo de un tema de cálculo de horas extras, sino de entender el rol exacto que tiene la Corte Suprema en un proceso de casación, este caso me parece relevante porque toca temas esenciales del derecho del trabajo como el valor del descanso dentro de la jornada, la facultad del empleador para fijar horarios, sobre todo, el principio de legalidad que rige en los procesos judiciales. Como dice Toyama, "la jornada no se reduce a una cantidad de horas, sino al tiempo efectivo en que el trabajador está a disposición del empleador", esta visión me ayuda a mirar el problema no solo desde la ley escrita, sino también desde la lógica
* Asistenta judicial en el Módulo Laboral de la Corte Superior de Justicia de Junín, ubicada en el Valle del Mantaro. Profesional Técnico en Administración de Empresas y bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, con especial interés en Derecho Laboral y Derecho Contencioso Administrativo Laboral.
práctica de lo que ocurre en la realidad laboral peruana, donde muchas veces el trabajador no sabe si su horario de almuerzo se incluye o no en su jornada laboral.
Desde mi perspectiva, estudiar esta casación no solo me sirvió para comprender el alcance del artículo 7 del Decreto Legislativo 854, sino también para reafirmar el papel que cumple la Corte Suprema al corregir errores de interpretación en instancias inferiores y proteger así la coherencia del orden jurídico laboral.
II. DESARROLLO
Primero, algo que rescato bastante de esta sentencia es cómo la Corte deja en claro qué es lo que se revisa en una casación, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, la Corte no actúa como una tercera instancia que revisa hechos, sino que más bien cumple un rol especial de velar por la correcta aplicación del derecho, en términos técnicos la casación tiene una función nomofiláctica, es decir, busca mantener una línea uniforme en la interpretación de las normas jurídicas, lo que se evalúa no es si el trabajador tiene o no razón en cuanto al tiempo trabajado, sino si el juez anterior aplicó correctamente las normas legales y procesales.
Ahora bien, entrando al fondo del caso, lo que se discute es si los 30 minutos de refrigerio que tuvo el trabajador durante su jornada ampliada, deben ser considerados como parte del tiempo efectivamente laborado, para poder entender este tema, es clave tener claro qué se entiende por jornada y horario de trabajo; según Toyama y Vinatea, la jornada es el tiempo en el cual el trabajador está a disposición del empleador para cumplir con sus funciones; esto me lleva a una primera reflexión:
Si la jornada se basa en el tiempo efectivo de disposición, es lógico pensar que los momentos en los que el trabajador no está laborando, como el refrigerio, no deberían computarse como jornada a menos que haya una norma o convenio que diga lo contrario, en el caso en análisis, CORPAC modificó unilateralmente el horario de trabajo de seis a ocho horas, y recién después de un tiempo fijó media hora para refrigerio, la Sala Superior consideró las dos horas como parte de la jornada, pero la Corte Suprema corrigió esto, señalando que solo una hora y media debe ser computada como jornada, ya que media hora corresponde al refrigerio, me parece importante mencionar que este tipo de casos también nos obliga a pensar en el valor del derecho al descanso como parte del trabajo digno, la Constitución, en su artículo 25, y también el Convenio N.º 1

de la OIT ratificado por el Perú, reconocen la jornada máxima de ocho horas y los descansos remunerados, es decir, el derecho al descanso no es un lujo, es una garantía mínima.
Como abogada laboralista, muchas veces me encuentro con casos donde los trabajadores no tienen claro cuánto deben trabajar o si su refrigerio es parte de la jornada, esta sentencia ayuda a aclarar eso, y también nos muestra que el rol de la Corte Suprema es velar por una aplicación coherente del derecho laboral, sin permitir excesos, pero tampoco sin crear derechos que no están en la ley, al analizar con detenimiento el contenido de la Casación Laboral N.º 11738-2017 CALLAO, encuentro que el núcleo del problema gira en torno a algo que muchas veces se da por sentado en el mundo laboral: la definición y los límites reales de la jornada de trabajo, la trabajadora solicitaba que se le reconozca un tiempo adicional como parte de su jornada, incluyendo el periodo del refrigerio, lo cual implicaba un ajuste remunerativo importante, este tipo de demandas, en apariencia simples, nos enfrentan a discusiones técnicas sobre el tiempo efectivo de trabajo y a la vez a preguntas sobre el valor del tiempo personal del trabajador, la Corte Suprema recuerda que, según el artículo 7° del Decreto Legislativo N.º 854, el tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada laboral salvo pacto en contrario, es decir, si no está pactado que ese descanso sea remunerado, en principio no debe considerarse como trabajo efectivo; sin embargo, la trabajadora logró probar que, en la práctica, se le exigía estar disponible durante ese periodo, lo que puede interpretarse como una forma tácita de subordinación, aquí es donde cobra fuerza la jurisprudencia: aunque la ley sea clara, la Corte debe revisar si en los hechos el derecho se aplicó de manera justa.
Me parece importante destacar que este tipo de conflictos no solo ocurren en oficinas tradicionales o lugares físicos de trabajo, hoy en día, con la expansión del trabajo remoto, la conectividad constante y las plataformas digitales, el control del tiempo laboral se ha vuelto más difuso, muchos trabajadores responden correos fuera de su jornada, atienden llamadas fuera del horario, o simplemente permanecen conectados “por si acaso”; esto ha dado lugar a una nueva forma de invisibilizar el tiempo personal del trabajador, disfrazándolo de disponibilidad o compromiso, por eso considero que este caso no es solo sobre una hora más o menos, sino sobre el derecho a desconectarse y el respeto al tiempo libre, desde mi punto de vista, la Corte hizo bien en corregir la interpretación del tribunal superior, porque no basta con aplicar la ley

literalmente, se debe mirar el contexto, las prácticas habituales, y sobre todo, si existe una subordinación real durante ese tiempo de descanso, la clave está en reconocer si el trabajador realmente puede disponer libremente de ese momento o si, por exigencia del empleador, sigue cumpliendo funciones, aunque no esté frente a una máquina o atendiendo al público; en palabras simples: si el trabajador sigue “al servicio” del empleador, entonces ese tiempo sí debe ser considerado parte de la jornada.
También, me parece importante reflexionar sobre el rol que cumple el proceso de casación, en este caso, la empresa CORPAC alegó que hubo infracción normativa, lo que en términos legales se refiere a una interpretación incorrecta de una norma por parte del juzgado superior, la Corte al analizar este punto, revalora la función del recurso de casación no como una tercera instancia que revisa hechos, sino como una garantía de legalidad, como dice la misma resolución, el recurso busca corregir errores en la aplicación del derecho, lo que finalmente ayuda a que el sistema laboral sea más justo y coherente, además, es importante recordar que las jornadas laborales están pensadas no solo para ordenar el tiempo de trabajo, sino también para proteger la salud, el descanso y la vida personal del trabajador, esta idea, que puede parecer obvia, se ve cada vez más amenazada en una época donde todo es inmediato, donde las personas tienen sus correos sincronizados en el celular, y donde el “estar disponible” ha dejado de ser algo excepcional para convertirse en parte del día a día, en ese sentido, esta sentencia también nos llama a pensar en nuevas formas de regulación laboral, donde se reconozca que el tiempo de descanso es tan valioso como el tiempo de producción.
III. CONCLUSIÓN
En resumen, esta casación me parece un buen ejemplo de cómo la Corte Suprema cumple con su rol normativo y de control legal sin ir más allá de sus competencias, al reafirmar que el trabajo efectivo no incluye el tiempo de refrigerio, salvo acuerdo distinto, también nos deja una enseñanza clara: como abogados debemos conocer bien los conceptos básicos como jornada, horario de trabajo, descanso, y también estar atentos a cómo se aplican en la práctica, no basta con saber la teoría, hay que estar al día con la jurisprudencia, porque es ahí donde muchas veces se definen los límites concretos de los derechos laborales, en definitiva, este caso me reafirma en mi vocación por el derecho, porque nos recuerda que detrás de cada norma hay personas
que merecen ser tratadas con justicia y claridad normativa.
En este caso, la Corte Suprema corrigió una interpretación que no consideraba el verdadero uso del tiempo del trabajador, y dejó claro que el descanso como el refrigerio, solo puede excluirse del horario laboral, siempre que no esté pactado en sentido contrario. Considero que estas decisiones son esenciales porque establecen límites claros frente a prácticas laborales que, aunque normalizadas, muchas veces vulneran derechos; y más aún en este contexto del 2025, donde la tecnología ya no es solo una herramienta de apoyo, sino que se ha convertido en una especie de “presencia constante” en la vida del trabajador, hoy en día no basta con salir de la oficina para desconectarse: muchos trabajadores siguen conectados a través del celular, del correo, de plataformas internas, incluso durante sus horarios de descanso o después de su jornada.
Por eso, esta sentencia tiene un valor especial, nos recuerda que la jornada laboral no puede definirse solo desde un punto de vista formal (es decir, lo que dice el contrato o la ley), sino también desde un punto de vista real y práctico, si el trabajador está obligado a permanecer disponible o responder tareas, entonces ese tiempo debe ser reconocido, valorizado y protegido.
Finalmente, quiero reflexionar sobre algo más general: estamos en una época donde las líneas entre el trabajo y la vida personal son cada vez más difusas, las tecnologías digitales han traído muchas ventajas, pero también nuevos riesgos, como el de extender las jornadas de forma informal o invisibilizar el tiempo de descanso, es fundamental que los jueces, abogados, y trabajadores entendamos que el tiempo libre también es un derecho, no se trata solo de salarios o compensaciones, sino del respeto a la persona y a su calidad de vida, en ese sentido, decisiones como esta no solo corrigen errores jurídicos, sino que también envían un mensaje fuerte a los empleadores: el tiempo del trabajador importa, incluso cuando no está frente a una computadora o una máquina.
ENSAYO SOBRE LA CASACIÓN LABORAL N.°30535-2019 LIMA.
SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA - “De la Nulidad de despido y los contratos de tercerización”.
Diana Yulisa Díaz Sánchez*
I. ANTECEDENTES
Se analiza el caso de una trabajadora gestante cuyo contrato de trabajo no fue renovado pese a que el empleador tenía conocimiento de su estado de gravidez. La controversia se centra en determinar si esta no renovación configura un despido nulo en los términos del marco normativo laboral peruano, además si corresponde tener en cuenta que la protección contra el despido nulo que ostentan las mujeres embarazadas ante casos de intermediación laboral, la cual es una práctica muy común en el Perú.
II. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL
1. Normativa nacional aplicable respecto a la protección que recibe la mujer en estado de gestación.
• Artículo 29° del D.S. N.º 003-97-TR, modificado por la Ley N.º 30367:
Establece la nulidad del despido por motivos de embarazo, parto, lactancia o sus consecuencias si ocurre durante el embarazo o dentro de los 90 días posteriores al parto, siempre que el empleador haya sido notificado del estado de gestación y no exista causa justa debidamente acreditada.
• Ley N.° 30709 (artículo 6):
Prohíbe expresamente el despido o no renovación de contrato de trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, salvo que exista una causa objetiva conforme al artículo 16 del D.S. N.º 003-97-TR.
• Artículo 16 del D.S. N.º 003-97-TR:
* Abogada con experiencia en el área laboral, ostentando cargo de asistente (2018) y secretaria Judicial (20222025) en la corte del poder Judicial de Lima. Actualmente Asesora Legal de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Breña-Lima.
Regula las causales de extinción del vínculo laboral, entre ellas, el término de la necesidad del servicio por parte de la empresa tercerizadora o intermediación en los contratos sujetos a modalidad, del personal que destaca a la empresa usuaria.
2. Constitución Política del Perú
• Artículo 2, inciso 2:
Establece el derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación por motivo de sexo.
• Artículo 23:
Impone al Estado la obligación de brindar especial protección a la madre trabajadora, he implícitamente proscribe el despido por razón de embarazo.
3. Convenios internacionales
• Convenio 158 de la OIT, artículo 5, literal d):
El embarazo no puede constituir una causa justificada para la terminación del vínculo laboral.
• Convenio 183 de la OIT:
Reafirma la protección de la maternidad, incluyendo la prohibición de despido por embarazo o lactancia.
4. Jurisprudencia relevante
• Casación Laboral N.º 15690-2015 LIMA NORTE:
Despedir a una mujer por su embarazo constituye discriminación directa por razón de sexo.
• Sentencia del Tribunal Constitucional – Exp. N.º 00677-2016-PA/TC: Reconoce la vulnerabilidad de la mujer gestante y la necesidad de una protección reforzada frente al despido.
• Casación Laboral N.º 30535 - 2019 LIMA (06/09/2022): Fija doctrina jurisprudencial según la cual:
o Se presume que el despido se basa en el embarazo si se produce durante la gestación o dentro de los 90 días posteriores al parto.
o No es obligatorio que la trabajadora comunique por escrito su embarazo.
o Corresponde al empleador acreditar la existencia de causa justa.
o Incluso durante el periodo de prueba, el despido sin causa justa se presume motivado por el embarazo.
III. CONSIDERACIONES SOBRE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL
• Ley N.º 27626 y su reglamento (D.S. N.º 003-2002-TR):
La intermediación laboral implica una relación triangular entre empresa intermediaria, empresa usuaria y trabajador. Aunque existe libertad contractual, esta no puede implicar vulneración de derechos fundamentales.
• Extinción del vínculo laboral:
En contratos por servicio específico, la finalización del requerimiento de la empresa usuaria, puede constituir una causa válida de extinción del contrato (artículo 16, inciso c, D.S. N.º 003-97-TR). No obstante, cuando la trabajadora se encuentra en estado de embarazo, dicha causal debe ser evaluada con mayor rigurosidad para descartar la existencia de un acto discriminatorio encubierto.
IV. ANÁLISIS
En el caso analizado, se advierte que:
• El empleador tenía conocimiento del embarazo de la trabajadora.
• No se acreditó una causa justa para la no renovación del contrato.
• El despido se produjo durante el periodo de protección legal del “fuero de maternidad”.
El derecho a la estabilidad en el empleo. - se fundamenta en el principio de continuidad laboral, lo que implica que la relación entre empleador y trabajador debe
proyectarse en el tiempo de forma indefinida.
En consecuencia, el empleador de manera unilateral y arbitraria, no puede dar por concluida la relación laboral del trabajador, que superó el periodo de prueba y goza de la estabilidad laboral absoluta. Este principio garantiza que una relación laboral solo pueda finalizar bajo causas previamente determinadas por la ley y cumpliendo con el debido procedimiento legal. De no ser así, el despido podría ser considerado ilegítimo y, por tanto, susceptible de ser impugnado judicialmente por vulnerar derechos fundamentales.
La estabilidad laboral cumple un papel esencial en el tratamiento de las diversas formas de despido. Por esta razón, la actual Constitución Política del Perú establece en su artículo 27 que: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. Esto refleja la intención del legislador de ofrecer una salvaguarda eficaz para evitar despidos injustificados, imponiendo así límites a las decisiones del empleador. En el Perú, el despido nulo por motivo de embarazo se encuentra regulado por un sólido marco jurídico, tanto a nivel nacional* como internacional†. Este conjunto normativo brinda una protección especial a las trabajadoras gestantes y madres, en reconocimiento del proceso biológico de la maternidad. Dicha protección está contemplada específicamente en el inciso e) del artículo 29 del TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR (en adelante, LPCL), norma que ha sido modificada en diversas ocasiones con el objetivo de ampliar progresivamente su alcance protector. Inicialmente, en su versión de 1997, la protección se limitaba a considerar nulo el despido ocurrido dentro de los 90 días previos o posteriores al parto. No obstante, con la reforma más reciente del año 2021, la cobertura se ha ampliado para incluir todo el periodo de gestación, el momento del parto y la etapa del año de lactancia. Actualmente, el artículo 29 inciso e) de la LPCL reconoce tres situaciones que configuran la nulidad del despido: el embarazo, el nacimiento y sus efectos, así como la lactancia. Por tanto, si el empleador decide terminar unilateralmente la relación laboral durante el embarazo o dentro de los 90 días siguientes al parto, se activa una presunción legal relativa (juris tantum) de despido nulo. Esta presunción se mantiene mientras no se demuestre una causa justificada para la terminación del contrato y
* Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25); Protocolo de San Salvador (art. 15); CEDAW (art. 11); Convenio 183 (art. 8).
† Constitución Política del Perú (art. 4, 23), Ley de Productividad y Competitividad Laboral (artículo 29, literal e), Ley 28048 (artículo 1).
siempre que la trabajadora haya comunicado oportunamente su estado* .
En consecuencia, se configura la presunción de despido nulo, conforme al artículo 29° del D.S. N.º 003-97-TR. La normativa vigente exige al empleador la carga de la prueba para demostrar que la terminación del contrato obedeció a una causa objetiva y no al estado de embarazo de la trabajadora. La falta de justificación activa la presunción de nulidad por discriminación, en línea con el marco constitucional y convencional vigente.
* Artículo 29, literal e), del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31152, publicada el 01 abril de 2021.
ENSAYO DE LA CASACIÓN LABORAL N.º 14236-2021 PIURA
SADITH COLIN ESPINOZA PEREZ*
I. INTRODUCCIÓN:
El caso a analizar, versa sobre la disputa a pagar diversos beneficios sociales que le corresponden al demandante y el reconocimiento de los mismos, entre estos destaca un derecho fundamental que será materia de análisis en el presente ensayo, me refiero al descanso vacacional que, entre otros, peticiona el Sr. Martin quien emplazó a la Municipalidad Provincial de Piura.
El Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Piura falló a favor del demandante, declarando fundada en parte la demanda para el pago, reintegro y reconocimiento de los beneficios laborales que ostenta el demandante en calidad de trabajador municipal indeterminado, destacando también que se le otorgó dentro de la liquidación las vacaciones no gozadas por el servidor.
Posteriormente, la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Piura confirmó en parte la sentencia, únicamente la reformó en el monto que reconoció el A quo
Por último, la entidad demandada interpuso recurso de casación y la Corte Suprema, tras revisar el caso, declaró improcedente el recurso, pero añadió aspectos importantes sobre la correcta aplicación del pago de beneficios laborales, como las vacaciones no gozadas, según las normas del Decreto Legislativo N° 713, cuestión principal de desarrollo en el ensayo.
II. DESARROLLO:
Ahora bien, primero me gustaría definir las vacaciones y el derecho de recibirlas en el momento oportuno como derecho individual. En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce dicho beneficio en el artículo 25 de la Constitución Política del Perú, empero,
* Bachiller en Derecho con experiencia en el ámbito judicial y práctica privada. Durante 2021 y 2022, asumí casos particulares como parte de mi formación profesional. En 2023, realicé el SECIGRA en la Corte Superior de Justicia de Junín, fortaleciendo mis conocimientos judiciales. Desde inicios de 2024, me desempeño en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Comprometida con la eficiencia, la ética y el servicio público en el sector de justicia.
en materia de regulación y aplicación es variada, así lo indica Toyama (2004)* , pese a ello, agrego que es importante la protección que el Estado brinda al trabajador a manera de reconocimiento por el esfuerzo físico e intelectual en el servicio contractual, y que los empleadores deben garantizar el otorgamiento o reconocimiento oportuno de ello.
Bajo esa línea de análisis, la doctrina bien señala que el derecho a vacaciones se obtiene tras un año de trabajo. Si el trabajador no puede disfrutar de ellas por su cese, recibe una remuneración simple en proporción a sus vacaciones truncas. Si sigue trabajando, pese a que transcurrió más de un año del mes en que le correspondía gozar el descanso, entonces, recibirá una triple vacacional como se conoce en la práctica, que incluye el pago por trabajo realizado, vacaciones no gozadas e indemnización.
Es importante definir que el juez de primera instancia resolvió que el trabajador tenía derecho a recibir un pago por sus vacaciones en tres periodos distintos que detallo a continuación:
TIPO
Vacaciones dobles
Vacaciones simples:
Vacaciones truncas:
PERIODO
Comprendidos en el periodo de julio de 2009 a julio de 2015.
En el periodo de julio de 2015 a julio de 2016.
En el periodo entre julio de 2016 y abril de 2017.
Sobre el cuadro, es importante explicar que el primer punto de otorgar las vacaciones dobles se debe a que el trabajador adquirió el derecho a las vacaciones, pero no las disfrutó dentro del periodo establecido; luego, para el segundo punto de vacaciones simples se considera que el trabajador no disfrutó de las vacaciones dentro del año que le correspondía, esto quiere decir, solo el pago correspondiente por las vacaciones no gozadas, sin el extra indemnizatorio que se da en el caso de las vacaciones dobles; y por último, el tercer punto de vacaciones truncas por las circunstancias del cese laboral.
* TOYAMAMIYAGUSUKU, Jorge, Instituciones del Derecho Laboral, l' ed., Gaceta Jurídica, Junio 2004, p. 404.
Ante ello, en la segunda instancia la Municipalidad presentó medios probatorios en la apelación, los cuales el tribunal superior valoró y recalculó los pagos debido a las pruebas adicionales presentadas, pero cambió la base de cálculo de las vacaciones, utilizando la remuneración simple. Esta remuneración se aplica cuando un trabajador no ha podido gozar de sus vacaciones por cese de la relación laboral, pero según este caso, no parece que esa situación se haya dado.
Bajo esa línea de análisis, el error que cometió la sentencia del Colegiado Superior de segunda instancia indica que a pesar de que se había determinado que el trabajador ya había disfrutado de sus vacaciones, se le otorgó el pago como si no hubiera gozado de ellas, aplicando la remuneración simple.
Dicho ello, la remuneración simple solo se paga cuando un trabajador no puede gozar del descanso vacacional en el año siguiente debido a su cese, sin embargo, en este caso, el trabajador no cesó antes de adquirir el derecho a sus vacaciones y, según la sentencia de segunda instancia, ya había disfrutado del descanso vacacional. Por lo tanto, no correspondía pagarle bajo el concepto de remuneración simple, ya que esa fórmula está destinada a situaciones donde el trabajador no goza de sus vacaciones dentro del año siguiente de haber adquirido el derecho por cese de la relación laboral, lo que no ocurrió en este caso.
Además, también se cuestiona el hecho de que se consideraran vacaciones truncas para el periodo entre julio de 2016 y abril de 2017. Para que las vacaciones sean truncas, debe existir un cese del contrato antes de que el trabajador haya adquirido el derecho al descanso vacacional. Sin embargo, no hay evidencia en el caso de que el trabajador haya cesado antes de haber adquirido el derecho a las vacaciones, por lo que no se justifica que se le reconozcan como vacaciones truncas y tampoco tenemos la certeza de si el demandante, después de adquirir ese derecho, lo disfrutó o no, porque no se analizaron ni introdujeron más medios probatorios.
Finalmente, en etapa casatoria se observa que el Colegiado Superior cometió un error al ordenar el pago de una remuneración simple y de vacaciones truncas, ya que, según las leyes aplicables (en particular lo contenido en el Decreto Legislativo N° 713), estos pagos deben hacerse únicamente cuando el trabajador no haya disfrutado efectivamente del descanso vacacional. Como el trabajador había gozado de sus vacaciones, no correspondía el pago de remuneración simple ni de vacaciones truncas.
Pero, ¿Cuál fue el motivo que el Tribunal Superior valoró que si se le habían otorgado las vacaciones?, la explicación es simple, la Municipalidad entregó los medios de prueba denominados “Uso del Periodo Vacacional” pero el artículo 20 del Decreto Legislativo 713 indica que es válido el otorgamiento de las vacaciones únicamente comprobado mediante el documento denominado “Libro de Planillas”, pero, en el caso, si se otorgaron en la práctica.
III. CONCLUSIÓN:
La decisión del tribunal de segunda instancia infringe los artículos 22 y 23 del Decreto Legislativo 713, que regulan el descanso vacacional. Estos artículos solo permiten el pago de vacaciones no gozadas cuando realmente no se hayan disfrutado, lo que no es el caso aquí, ya que el trabajador sí gozó de su descanso vacacional, aunque el medio probatorio de ello, haya sido introducidos en el proceso bajo el documento denominado “Uso del Periodo Vacacional”, y no como lo indica el artículo 20 del mismo Decreto Legislativo según: […] siendo el libro de planillas el documento idóneo para acreditar que un trabajador ha gozado efectivamente de su descanso vacacional y de la remuneración correspondiente. En el caso, no se hizo uso del documento idóneo para ser acreditado.
Y por ello, aunque en la casación señala que en segunda instancia se cometió un error al otorgar el pago de vacaciones simples y vacaciones truncas cuando ya se había establecido que el trabajador gozó de sus vacaciones, también se cuestiona la aplicación incorrecta de estas figuras, ya que según la normativa, estos pagos se realizan solo en caso de que el trabajador no haya gozado efectivamente del derecho al descanso vacacional, lo cual no ocurrió en este caso porque si hubo medio probatorio que defendiera dicho punto, aunque no según la prueba idónea dentro de lo estipulado en la antes citada norma.
ANÁLISIS DE LA CASACIÓN LABORAL N°22093-2021 LAMBAYEQUE
LUIS
CELIS EDQUEN SANTOYO*
I. INTRODUCCIÒN
En el derecho laboral peruano, uno de los debates más complejos y sensibles gira en torno a la posibilidad de reposición de trabajadores del régimen público tras un despido nulo, especialmente cuando se dieron mediante contrataciones desnaturalizadas (por ejemplo, intermediación laboral encubierta) sin ingreso por concurso. Este conflicto surge entre la protección de derechos esenciales y la exigencia de legalidad y mérito en el empleo público.
Un referente esencial es el precedente Huatuco (Exp. 05057-2013-PA/TC) del Tribunal Constitucional, que sostuvo que, salvo que se trate de acceso por concurso a una plaza presupuestada y libre, no procede la restitución en el sector público. Esto protege la carrera administrativa fundada en mérito. Sin embargo, la aplicación estricta de esta doctrina ha sido matizada en casos posteriores, cuando se acreditan despidos nulos o contrataciones simuladas, como lo reconoció también en decisiones del PJ que moduló su alcance en relación con el principio de protección al trabajador
Adicionalmente, la jurisprudencia más reciente en particular, el caso Meléndez Vega (Exp. 02748-2021-PA/TC) ha establecido que en situaciones en que se evidencia un acto administrativo simulado y se configuren vulneraciones graves a derechos fundamentales, es posible ordenar reposición temporal incluso en entes públicos bajo el régimen del Decreto Legislativo 728.
En ese contexto, este ensayo analiza el caso de Maite Patricia Ríos Chávez vs. ESSALUD, un litigio que recorre varias instancias judiciales, primera, segunda, casación, nueva segunda, casación con discordia y voto dirimente, y que ejemplifica la evolución jurisprudencial sobre la protección efectiva del trabajo y los límites del acceso irregular al empleo público.
* Abogado por la Universidad Señor de Sipan, Maestrante de Gestión de Talento Humano, por la Universidad Católica de Trujillo (UCT). Egresado del Curso de Especialización de Derecho Laboral por la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC)
II. DESARROLLO
A. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA REPOSICIÓN EN EL RÉGIMEN PÚBLICO POR DESPIDO NULO
El Derecho laboral peruano distingue claramente entre despido arbitrario e injustificado y despido nulo, siendo este último calificado cuando se vulneran derechos fundamentales como la igualdad, la protección por maternidad o la libertad sindical. Como explica Cadillo (2018), en casos de despido nulo corresponde una reparación restitutoria, es decir, la restitución en el puesto, mientras que en despidos arbitrarios puede optarse por una indemnización.
En el ámbito público, aunque los trabajadores estén bajo el régimen laboral privado del D. L. N.º 728, aplicaba inicialmente el precedente Huat. (Exp. 05057-2013PA/TC). Allí el TC sostuvo que la restitución por despido nulo solo procedería si el trabajador accedió mediante concurso público a una plaza vacante y presupuestada, a fin de proteger el principio constitucional de legalidad y el ingreso meritorio al empleo público.
No obstante, esta postura ha sido objeto de críticas. En la Gaceta Constitucional, Ciriaco (2019) advierte que aplicar Huatuco de manera rígida puede dejar sin protección a trabajadores despedidos bajo prácticas simuladas, como la desnaturalización contractual, lo que constituye una interpretación demasiado formalista que perjudica la justicia sustantiva.
En esta misma línea se ubica la jurisprudencia más reciente. El caso Meléndez Vega (Exp. 02748-2021-PA/TC) del Tribunal Constitucional estableció que, aún en el sector público, la restitución puede ordenarse si el despido es nulo y se demuestra una contratación irregular. Así lo indica el fallo, delimitando sin derogar el precedente Huatuco: se reconoce la necesidad de una reposición temporal cuando se afecta derechos fundamentales.
Del mismo modo, la Corte Suprema ha avalado esta línea jurisprudencial en fallos recientes, como en Casación N.º 7148-2016-Del Santa, en el que se ordenó la reposición de un trabajador público al acreditarse la nulidad del despido, sin requerir ingreso por concurso público. Esto confirma la tendencia a una protección reforzada
del trabajador frente al fraude laboral.
B. ANÁLISIS PROCESAL DEL CASO: MAITE PATRICIA RÍOS CHAVEZ VS. ESSALUD
El caso de Maite Patricia Ríos Chávez constituye un ejemplo paradigmático del modo en que la jurisprudencia laboral peruana ha venido modulando el acceso a la restitución en el sector público frente a despidos nulos. Esta controversia judicial permite observar cómo el principio de primacía de la realidad se impone cuando existen prácticas de intermediación laboral fraudulenta, aun en entidades públicas.
En primera instancia, el A QUO declaró fundada la demanda, considerando probado que la relación de la demandante con PYM Operaciones S.R.L. era solo formal, ya que era ESSALUD quien ejercía de manera directa el poder de dirección sobre ella. En línea con lo señalado por Carrillo (2020), cuando una empresa usuaria se comporta como verdadero empleador, controlando funciones, horarios y sanciones, estamos ante una desnaturalización de la intermediación laboral que vulnera derechos fundamentales del trabajador.
Sin embargo, en segunda instancia, el tribunal superior revocó la sentencia y declaró improcedente la demanda. Aplicando de forma rígida el precedente vinculante Huatuco Huatuco, se sostuvo que, al no haberse acreditado ingreso por concurso público a una plaza presupuestada, no era posible ordenar la reposición, aún cuando existiera una relación laboral de hecho. Esta interpretación fue criticada por autores como Gamboa Tapia (2019), quien considera que aplicar el precedente sin evaluar la existencia de despido nulo vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y convierte el mérito formal en una barrera de acceso a la justicia.
Ante ello, la defensa técnica de la demandante interpuso recurso de Casación N.º 2952-2017, que fue declarado fundado parcialmente. La Corte Suprema anuló la sentencia de segunda instancia por motivación insuficiente, al no haberse valorado adecuadamente la subordinación efectiva ni la simulación contractual. En consecuencia, se ordenó emitir un nuevo fallo.
En la nueva sentencia de segunda instancia, se declaró fundada la demanda, reconociéndose la existencia de un despido nulo y ordenándose la reposición de la trabajadora. ESSALUD impugnó esta decisión vía la casación N.º 22093-2021, lo que
dio lugar a una discordia jurisdiccional en la Corte Suprema. El empate fue resuelto por un juez dirimente, quien confirmó la reposición en favor de la trabajadora, acogiéndose a la doctrina constitucional establecida en el caso Meléndez Vega (Exp. 02748-2021-PA/TC).
Este último fallo fue clave. Como sostiene Obando-Peralta (2021), la sentencia Meléndez Vega permite la reposición temporal en el empleo público cuando se ha producido un despido nulo, aun sin concurso público, si se demuestra la existencia de un fraude en la contratación y afectación de derechos fundamentales. No se trata de invalidar el precedente Huatuco, sino de delimitar su aplicación en casos de simulación o vulneración de principios constitucionales, lo cual fue precisamente lo que reconoció la Corte Suprema en este caso.
En conclusión, el proceso seguido por Maite Patricia Ríos Chávez culmina con una decisión que confirma la posibilidad de aplicar la reposición como tutela restitutoria en el sector público, siempre que se acredite una relación laboral real y un despido que vulnera derechos fundamentales. El caso ilustra cómo la jurisprudencia nacional ha transitado hacia un enfoque más equilibrado entre el principio de mérito y la protección efectiva del trabajo.
C. REFLEXIONES CONSTITUCIONALES Y DOCTRINALES SOBRE LA REPOSICIÓN EN EL RÉGIMEN PÚBLICO
El caso de Maite Patricia Ríos Chávez vs. ESSALUD evidencia un desafío de gran relevancia constitucional: conciliar el principio de mérito y legalidad en el sector público con la tutela efectiva contra despidos nulos, especialmente cuando hay evidencia de intermediación encubierta.
La jurisprudencia más reciente ha tenido que enfrentarse a esta tensión: como señala el Tribunal Constitucional en Meléndez Vega (Exp. 02748-2021-PA/TC), si se demuestra que el despido fue por motivos discriminatorios (en ese caso, embarazo) y antecedido por una contratación simulada, corresponde ordenar la reposición temporal hasta que se convoque concurso público para restablecer el derecho vulnerado.
Este mecanismo, lejos de cuestionar la carrera administrativa, cumple una función correctiva y protectora del trabajador: permite reponerlo sin invalidar el sistema de
acceso por concurso, al condicionarla a un proceso posterior de mérito.
Asimismo, la Corte Suprema ha integrado este enfoque en su doctrina. Las Casaciones 8347-2014-DEL SANTA y 4336-2015-ICA reconocen que, frente a un despido nulo con contrato desnaturalizado, la reposición procede incluso si el trabajador no ingresó por concurso, dado que se trata de una acción de tutela de derechos fundamentales.
Estos precedentes comparten un hilo conductor: el derecho al trabajo y la protección frente a la discriminación o prácticas ilícitas prevalecen cuando la realidad de los hechos demuestra un daño constitucional, y la exigencia de concurso no puede servir como escudo frente a actitudes abusivas de las autoridades empleadoras.
En último término, el caso Ríos Chávez es una reafirmación de esta evolución. Al confirmar la reposición temporal, la Corte Suprema ha consolidado una doctrina que resguarda el derecho fundamental al trabajo por encima de formalismos que podrían legitimar simulaciones contractuales en el estado. Esto genera un criterio nuevo: el principio de primacía de la realidad y la tutela efectiva prevalecen sobre la forma, siempre que exista una vulneración de derechos fundamentales.
III. CONCLUSIONES
1. El precedente Huatuco no impide la reposición laboral en todos los casos del régimen público, pues su aplicación debe ser matizada cuando se acreditan situaciones de despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, como la simulación contractual o discriminación. El caso Ríos Chávez vs. ESSALUD demuestra que una interpretación estricta puede resultar incompatible con la tutela efectiva de derechos.
2. La sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Meléndez Vega y su recepción por la Corte Suprema han consolidado el criterio de que procede la reposición temporal en el sector público, siempre que se acredite una relación laboral real y un despido nulo, incluso si no medió concurso público. Esta doctrina equilibra la protección del mérito con el respeto a los derechos fundamentales.
3. La reposición temporal en estos casos no viola el principio de legalidad ni desnaturaliza la carrera administrativa, ya que no convierte al trabajador en nombrado ni evita la realización del concurso. Es una medida correctiva que protege al trabajador de un despido inconstitucional, sin comprometer la estructura del empleo público.
IV. BIBLIOGRAFÍA
Cadillo León, J. (2018). La reposición y la indemnización por despido como alternativas de protección frente al despido. LP Derecho. Recuperado de https://lpderecho.pe/reposicion-indemnizacion-despido-proteccion-jose-cadillo/
Carrillo, E. (2020). La intermediación laboral fraudulenta en el Perú y su tratamiento jurisprudencial. Revista Ius et Praxis, 26(2), 143–160. Disponible en bases académicas de revistas universitarias peruanas.
Ciriaco, C. (2019). Inconvenientes prácticos en la aplicación automática del precedente Huatuco. Gaceta Constitucional, (145), 205–211.
Gamboa Tapia, A. (2019). Precedente Huatuco y acceso al empleo público: análisis crítico. Gaceta Constitucional, (147), 198–215.
Obando-Peralta, E. C. (2021). Teoría del precedente constitucional y su aplicación en el caso Huatuco. Revista Dominio de las Ciencias, 7(4), 192–219. Recuperado de https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2380
Tribunal Constitucional del Perú. (2015). Sentencia del expediente N.º 05057-2013PA/TC (caso Huatuco Huatuco). Recuperado de https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/05057-2013-AA.html
Tribunal Constitucional del Perú. (2022). Sentencia del expediente N.º 02748-2021PA/TC (caso Meléndez Vega). Recuperado de https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2022/02748-2021-AA.html
Corte Suprema de Justicia del Perú. (2016). Casación Laboral N.º 7148-2016-Del Santa
Corte Suprema de Justicia del Perú. (2015). Casación N.º 4336-2015-ICA.
Corte Suprema de Justicia del Perú. (2014). Casación N.º 8347-2014-Del Santa.
FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS, CONSTITUCIONALES, LEGALES Y JURISPRUDENCIALES DE LA SENTENCIA DE VISTA DE LA CASACIÓN SOBRE DESPIDO DE TRABAJADOR.
GUSMAN VASQUEZ SANCHEZ*
I. INTRODUCCION
Dada su vocación de amparo y defensa del derecho al trabajo, el derecho laboral exige una lectura legal precisa y en sintonía con los pilares constitucionales, teóricos y jurisprudenciales del ramo. En este estudio, nos centraremos en las resoluciones de segunda instancia y casación dictadas en un caso real de cese laboral sin causa justificada por una Micro y Pequeña Empresa (MYPE), dentro del contexto del proceso abreviado laboral en Perú.
La meta principal es examinar cómo ambos tribunales interpretaron, a la luz del marco legal y constitucional, la ley que atañe a las MYPE, sobre todo en lo que respecta al alcance de la protección laboral y las compensaciones debidas ante ceses de contrato tenidos por improcedentes. También se analizarán los cimientos teóricos, convencionales (normas internacionales ratificadas), constitucionales, legales y jurisprudenciales que apoyan o contradicen las resoluciones judiciales, para determinar si estas aseguran de verdad los derechos del trabajador y la lógica del sistema jurídico laboral peruano.
Este análisis reafirma que las decisiones judiciales en materia laboral deben estar fundamentadas no solo en la letra de la ley, sino también en principios constitucionales y doctrinales que aseguran el amparo real de las prerrogativas laborales. La sentencia de vista y la casación en el presente caso evidencian la necesidad de una interpretación armónica que asegure la justicia social, la protección efectiva del derecho al trabajo y la coherencia jurisprudencial, en línea con los estándares internacionales y constitucionales que rigen nuestra Constitución.
II. FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS, CONSTITUCIONALES, LEGALES Y
* Docente de historia y geografía docente de filosofía y ciencias sociales magister en ciencias de la Educación con mención en investigación y docencia especialista en psicopedagogía asesoría y tutoría egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque Abogado egresado de la Universidad Señor de Sipan.
JURISPRUDENCIALES.
2.1. Fundamentos Doctrinarios
Dentro del ámbito del derecho social, el derecho laboral se apoya en pilares clave como la defensa del empleado, la imposibilidad de renunciar a los derechos y la honestidad en los contratos. La salvaguarda del lazo laboral ante la influencia del empleador es un principio fundamental que justifica la presencia de medios para asegurar una compensación justa cuando se descubre un cese sin motivo o injusto. En esta situación, las normativas internacionales, reflejadas en el convenio de la OIT, refuerzan el amparo del empleado ante despidos improcedentes, indicando que las leyes deben buscar soluciones que reparen el perjuicio de manera equitativa y acorde.
Por otro lado, en lo que respecta a las MYPE, se insiste en que estas compañías deberían disfrutar de un sistema laboral adaptable que impulse su crecimiento, siempre y cuando se mantenga la protección social de los trabajadores. Las decisiones judiciales y la doctrina laboral establecida en Perú han determinado que, aunque la peculiaridad del sistema especial justifica ciertas ventajas o restricciones, este no debe servir como una vara doble que infrinja derechos básicos, sobre todo, el acceso a una compensación completa ante un despido sin justificación.
2.2. Fundamentos Constitucionales
La Constitución Política del Perú consagra el amparo al trabajo como un derecho clave, tal como se observa en su artículo 24, junto con las defensas del empleado ante ceses sin causa justa en el artículo 28. Dicha protección constitucional se evidencia al priorizar la compensación real al trabajador, en sintonía con los fundamentos de equidad social y la valoración de la integridad de todos los individuos.
Es crucial que tanto la sentencia de vista como la casación aseguren que los fallos judiciales honren estos derechos, impidiendo que el estatus de micro o pequeña empresa sirva como pretexto para atenuar las responsabilidades del empleador frente a un cese laboral que no tiene justificación. La jurisprudencia constitucional ha remarcado una y otra vez que los derechos laborales poseen rango constitucional y su tutela debe ser primordial, sin importar las peculiaridades que puedan presentar las empresas MYPE
2.3. Fundamentos legales y jurisprudenciales
Según la ley, el marco que aplica aquí está en el TUO de la Ley MYPE - D. S. Nº 013-2013-PRODUCE, que se encarga de las reglas de trabajo para las empresas micro y pequeñas. El artículo 56 dice que, si despiden a alguien sin razón en estas empresas, solo le toca la compensación que ahí se indica, sin chance de que lo vuelvan a contratar.
Pero ojo, tanto en la sentencia de vista como en la casación, el juzgado debió revisar si la forma en que se está entendiendo la ley, va de la mano con la protección del trabajo que dice la Constitución y si está en línea con lo que ya ha dicho antes el Tribunal Supremo. Los jueces han dicho varias veces que los despidos sin motivo, va contra la Constitución.
El Tribunal Constitucional, en cuanto al régimen MYPE, opina que debe entenderse de forma que no dañen los derechos que reconoce la Constitución, y que el crecimiento de la empresa, no debe dejar de lado la protección del empleado.
Regulación específica de las MYPE: La Ley N° 28015 y su TUO aprobado por el D.S. 013-2013-PRODUCE, establecen un régimen laboral y de protección diferenciada para las pequeñas y microempresas, buscando impulsar que se formalicen y prosperen.
Artículo 56 del D.S. 013-2013-PRODUCE: Define las indemnizaciones por despido injustificado en función del tamaño de la empresa, limitando la reposición en ciertos casos y favoreciendo la indemnización como reparación.
III. EVALUACIÓN CRÍTICA.
Al revisar las sentencias tanto de primera instancia como de casación, es evidente que la Corte Suprema ha debido desentrañar el significado de las normas del régimen MYPE en lo que respecta a la defensa del empleado, frente a un despido sin causa justificada. La primera sentencia, siguiendo la línea de los tribunales nacionales, aparentemente ha considerado que, dentro del marco especial de las MYPE, la ley estipula que el empleado únicamente tiene derecho a una compensación, mas no a ser
reincorporado a su puesto, siempre y cuando el despido no tenga justificación.
Por otro lado, la casación ha reafirmado la lectura del tribunal inferior, argumentando que la legislación del régimen en cuestión excluye la reincorporación como forma de reparación en estas situaciones, en concordancia con la supremacía de la ley y la consideración de las regulaciones que rige a las MYPE.
No obstante, a mi parecer, aunque la interpretación legal se apoya en las leyes vigentes, podría implicar una traba para la protección real del empleado, dado que la normativa, en algunas circunstancias, podría ir en contra de principios constitucionales y doctrinales que aseguran la estabilidad y una defensa completa frente a despidos injustificados.
Desde una óptica tanto académica como constitucional, es crucial adoptar interpretaciones que pongan por delante protección del bienestar de los trabajadores y la justicia social., incluso dentro del ámbito de regímenes especiales. La jurisprudencia constitucional ha dejado claro que cualquier limitación al derecho del trabajador, debe contar con un fundamento constitucional sólido y no puede limitarse a una aplicación literal de las leyes que pueda resultar en vulneraciones de derechos fundamentales.
Las sentencias examinadas cumplen con la normativa específica del régimen MYPE, existe una discusión legítima sobre si se cumple con la obligación de asegurar una reparación total y efectiva al empleado, sobre todo en casos de despidos que contravienen derechos constitucionales. La armonización de la normativa laboral especial con los principios constitucionales y doctrinales exige que las instancias judiciales efectúen interpretaciones que prioricen la defensa efectiva del empleado, sin renunciar a la flexibilidad necesaria para el progreso empresarial.
La sentencia fue revocada, porque la Corte Suprema identificó que la decisión de la instancia anterior fue fundamentada en una interpretación incorrecta de la normativa aplicable, en particular del artículo 56 del D.S. N° 013-2013-PRODUCE, que regula el sistema de trabajo de las MYPE. La instancia anterior había declarado fundado el reclamo de reposición por despido incausado, lo que la Corte Suprema consideró incorrecto dado que, según la interpretación legal correcta, en las empresas bajo régimen MYPE solo corresponde al trabajador la indemnización (compensación) por
despido, pero no la reposición laboral.
Por ello, la Corte Suprema en sede de instancia, revocó la sentencia que favorecía la reposición, en virtud del entendimiento de que la norma no contempla la reposición como una protección para los trabajadores de MYPE en casos de despido injustificado, sino que solo establece la indemnización. Esta interpretación fue sustentada en que la normativa específica del régimen MYPE limita los derechos a la protección en caso de despido y que la aplicación correcta del marco legal conduce a que la demanda en tal contexto sea infundada respecto a la reposición, solo procediendo la compensación.
Los principios jurídicos en ambas sentencias
Claro, en las sentencias analizadas se evidencian varios principios jurídicos que se practicaron y se interpretaron en el contexto del proceso y la resolución del caso. Algunos de los principales son:
1. Principio de Legalidad: La resolución se fundamenta en la adecuada comprensión y uso de la legislación actual, específicamente del D.S. N° 013-2013PRODUCE, asegurando que las decisiones se ajusten al marco legal establecido.
2. Principio de Consistencia Normativa: La corte busca aplicar las normativas propias del régimen MYPE de manera uniforme, estableciendo una clara distinción frente al sistema de empleo general, asegurando que no existan contradicciones en su interpretación y aplicación.
3. Principio de Protección de Derechos Laborales: La jurisprudencia respeta los derechos de los trabajadores, pero también reconoce las particularidades del régimen de MYPE, estableciendo límites en la protección del empleo en función de la normativa especial que regula esas empresas.
4. El principio de seguridad jurídica: La sentencia busca brindar certeza y uniformidad en la interpretación de la ley, asegurando que las decisiones judiciales se fundamenten en criterios claros y sistemáticos para evitar arbitrariedades, e impartir justicia con igualdad.
5. Principio de validez del acto administrativo: La decisión de considerar o no la condición de MYPE de una empresa, como en el registro del REMYPE, se sustenta en la validez de los registros oficiales y documentos presentados en el proceso,
6. Principio de Proporcionalidad: La interpretación de las acciones y beneficios (como la indemnización o la reposición) está sometida a criterios de proporcionalidad, en el sentido de que la protección laboral se adapta a las reglas específicas del régimen MYPE, evitando que se concedan beneficios que la normativa no contempla en este contexto.
7. El principio de la buena Fe: En el contexto de estas sentencias, la buena fe se refleja en la interpretación que hace la Corte de las acciones de la demandada, respecto a la acreditación de su condición de MYPE y en la valoración de si existió o no una conducta dilatoria o fraudulentamente activa, que pudiera afectar los derechos del trabajador. La Corte, al revocar la sentencia que favorecía la reposición, también realiza una interpretación que busca evitar que se otorguen beneficios que la ley no contempla, asegurando que las partes actúen en conformidad con la normativa y principios del ordenamiento jurídico.
En resumen, la buena fe se práctica en la valoración de la conducta procesal y en la interpretación integradora de la normativa, garantizando que la administración de justicia sea justa, honesta y en consonancia con los principios de lealtad y honestidad procesal.
IV. CONCLUSIONES
4.1. Reconocimiento del régimen especial de las MYPE: La Corte Suprema ha subrayado que las MYPE son consideradas un régimen laboral especial permanente, que puede ser aplicado a las empresas que cumplen con las condiciones establecidas en la normativa, y que dichas empresas pueden pasar a regímenes con mayores derechos laborales en la medida que crezcan.
4.2. Limitación de la reparación en despidos inmotivados en MYPE: En empresas acogidas al régimen de la MYPE, solo procede la compensación establecida en el Art. 56 del TUO de la Ley MYPE, descartándose la reposición como una forma de reparación en casos de despido injustificado.
4.3. Reconocimiento del carácter permanente de las funciones del demandante: La sentencia confirma que las funciones del trabajador, como tutor de campo virtual en una institución educativa, tienen carácter permanente y no
coyuntural, lo que justifica la continuidad laboral y la protección frente a un despido arbitrario.
4.4. Criterio sobre cumplimiento de requisitos para la condición de MYPE: La Corte ha considerado que la certificación de satisfacción de las condiciones de las MYPE, como estar registrado en el REMYPE o cumplir con los límites de ventas, debe ser acreditada en forma oportuna y no solo alegada en el proceso.
4.5. Revocación de la resolución judicial que falló a favor del demandante: La Sala declaró infundada la demanda de reposición laboral tras ser despedido sin justificación alguna, revocando la sentencia de instancia que la había declarado fundada, basándose en que la normativa y la jurisprudencia no admiten la reposición en el régimen MYPE, solo la indemnización
PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR FRENTE A LA DESNATURALIZACIÓN
CONTRACTUAL EN LA SENTENCIA DE VISTA N°1113-2021
CASTAÑEDA URUPEQUE, JOSÉ MIGUEL
I. INTRODUCCIÓN
La Sentencia de Vista N° 1113-2021, expedida por la Primera Sala Laboral Permanente de Huancayo, constituye un precedente relevante en materia de protección de derechos laborales en el Perú, particularmente frente a la desnaturalización de contratos civiles y el despido incausado. El caso de Richard contra el Instituto de Educación Superior
Pedagógico Privado José Antonio Encinas aborda cuestiones fundamentales sobre la aplicación de los principios de primacía de la realidad, la inversión de la carga de la prueba y la protección frente al despido arbitrario, en el marco de la normativa nacional e internacional. A continuación, se desarrolla un análisis detallado y argumentativo de la sentencia, sustentado en fundamentos doctrinarios, convencionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales, así como una valoración crítica y propuestas de mejora.
II. HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES
El proceso se inicia con la demanda de Richard, quien solicita la desnaturalización de sus contratos de locación de servicios a un contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen laboral del D. Leg. 728, y la reposición en el cargo de tutor del campus virtual por despido incausado. La sentencia de primera instancia declara fundada la demanda, decisión impugnada por la parte demandada bajo los siguientes agravios principales:
• La entidad demandada es una MYPE y, según el artículo 56 del D.S. N° 0132013-PRODUCE, no corresponde reposición sino indemnización.
• Se cuestiona la existencia del consejo estudiantil y la autenticidad de documentos presentados.
• Se alega que el actor ejercía funciones de docente, no de tutor.
• Se argumenta la imposibilidad de prestación de servicios durante la pandemia por cierre del local.
• Se sostiene que no existen órdenes formales ni documentos que acrediten subordinación.
La Sala revisora, aplicando el principio "quantum devolutum tantum apellatum", se limita a resolver los agravios planteados, valorando la prueba actuada en primera instancia y desestimando los medios probatorios extemporáneos ofrecidos en apelación.
III. FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS
El derecho laboral se caracteriza por su función tuitiva, orientada a Armonizar la relación entre empresa y trabajador. El principio de primacía de la realidad es central en la doctrina laboral: la verdadera naturaleza de la relación laboral se determina por los hechos y no por la denominación contractual. Como señala Américo Plá Rodríguez:
“La relación de trabajo existe cuando concurren los elementos esenciales de la subordinación, la ajenidad y la continuidad, independientemente de la forma o denominación que las partes hayan dado al contrato.”
La sentencia bajo análisis aplica este principio al analizar la naturaleza real de la prestación de servicios, concluyendo que existió una relación laboral encubierta bajo contratos civiles. Así lo expresa la Sala:
“El contrato de locación de servicios del 01 de abril al 31 julio de 2020 se desnaturalizó hacia la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado entre las partes sujeta al régimen laboral de la actividad privada – D. Leg. 728, y que por lo tanto se encontraría protegido frente al despido arbitrario...” (Sentencia de Vista, fundamento 7).
Asimismo, la doctrina destaca la importancia de la inversión de la carga de la prueba en materia laboral, reconocida en el artículo 23.4 de la NLPT, que obliga al empleador a acreditar el cumplimiento de sus obligaciones y la naturaleza no laboral de la relación. La sentencia lo recoge expresamente:
“El empleador asume la carga de la prueba respecto al cumplimiento de sus obligaciones legales... pues el trabajador está en menos posibilidades de contar con los medios probatorios generados durante su relación laboral, debido al principio de ajenidad.” (fundamento 5).
III. Fundamentos Convencionales
El Perú es parte de tratados internacionales que reconocen el derecho al trabajo y a la protección frente al despido arbitrario, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 7 y 8) y el Protocolo de San Salvador. Aunque el Convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo no ha sido ratificado, su contenido es orientador y ha sido citado por el Tribunal Constitucional peruano como estándar mínimo de protección.
La sentencia se alinea con estos instrumentos, garantizando la protección efectiva de los derechos laborales y el acceso a la justicia, en consonancia con el control de convencionalidad que obliga a los jueces a interpretar las normas internas conforme a los tratados internacionales ratificados por el Perú.
IV. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
La Constitución Política del Perú, en sus artículos 22° y 27°, reconoce el trabajo como un derecho fundamental y garantiza la protección contra el despido arbitrario. El Tribunal Constitucional ha sostenido que la estabilidad laboral es un componente esencial del derecho al trabajo, disponiendo la reposición como medida idónea frente al despido incausado:
“La protección contra el despido arbitrario constituye una garantía constitucional... la reposición es la medida adecuada para restituir el derecho fundamental vulnerado.” (Exp. N° 1124-2001-AA/TC).
La sentencia de vista reafirma estos principios, priorizando la realidad de la relación laboral sobre las formas contractuales y disponiendo la reposición del trabajador como mecanismo de restitución de derechos fundamentales vulnerados.
V. FUNDAMENTOS LEGALES
El TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por el D.S. N° 003-97-TR regulan la protección frente al despido arbitrario y consagran el principio de primacía de la realidad (art. 9°). El artículo 23.4 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), establece la inversión de la carga de la prueba en materia laboral, obligando al empleador a acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones y la naturaleza no laboral de la relación. La sentencia lo aplica correctamente:
“La demandada no acredita bajo forma alguna que se haya encontrado imposibilitado de conocerlo y obtenerlo en la fecha oportuna para su presentación válida al presente proceso, pues de acuerdo con el principio de eventualidad o preclusión en materia probatoria, los medios probatorios deben ser ofrecidos en la etapa postulatoria...” (fundamento 9).
Respecto al régimen MYPE, la Sala precisa:
“En tal artículo [56 del D.S. N° 013-2013-PRODUCE] solo se proscribe la indemnización por despido injustificado, mas no la restricción de la reposición de un ex trabajador... Por tanto, se debe desestimar lo expuesto del apelante referido a este extremo.” (fundamento 10-11).
VI. FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES
El Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han consolidado precedentes que sancionan la simulación de contratos civiles para encubrir relaciones laborales. El precedente vinculante del TC (Exp. N° 03567-2011-PA/TC) y la Casación Laboral N° 10829-2017-LIMA establecen que, ante la desnaturalización contractual, debe aplicarse la legislación laboral ordinaria, incluyendo La protección frente al despido injustificado.La sentencia de vista fortalece esta línea jurisprudencial, reiterando que la valoración de la prueba y la aplicación del principio de primacía de la realidad son esenciales para la tutela efectiva de los derechos laborales. Así, la Sala señala:
“Las declaraciones juradas o simples aclaraciones documentales no son medios de prueba viables en estricto sentido, más aún si, estas no están referidas a la prueba valorada por la judicatura... corresponde rechazar los agravios de la demandada en este aspecto.” (fundamento 15).
VII. ANÁLISIS PROBATORIO Y VALORACIÓN DE LOS AGRAVIOS
La sentencia realiza un análisis minucioso de las pruebas presentadas por la parte demandada, desestimando aquellos presentados extemporáneamente y valorando la
prueba actuada en primera instancia. En relación a la existencia del consejo estudiantil, la Sala concluye:
“El memorial al cual hace referencia la juez de primer grado es aquella con fecha de 8 de agosto de 2020, pp. 71 y ss., y no al memorial de fecha 17 de agosto de 2020, documento que no obra en autos.” (fundamento 14).
Respecto al cargo ostentado por el actor, la Sala determina:
“Los documentos [silabo y horario] carecen de relevancia probatoria al no figurar el sello o certificación de la misma entidad demandada... podemos concluir válidamente que, lo determinado por la juez de la causa es la correcta, al afirmar que el actor laboraba para la emplazada como Tutor del campus virtual.” (fundamento 16).
Sobre la imposibilidad física de ser tutor durante la cuarentena, la Sala señala:
“Debemos reiterar que el medio probatorio lícito para las declaraciones juradas es la declaración testimonial del respectivo órgano de prueba para así superar el estándar probatorio requerido.” (fundamento 17).
VIII. CRÍTICA Y PROPUESTAS DE MEJORA
La sentencia representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales, pero persisten desafíos:
• Uniformidad jurisprudencial: Es necesario que el Poder Judicial consolide criterios unificados sobre la desnaturalización contractual y la protección en el régimen MYPE, para evitar decisiones contradictorias y garantizar seguridad jurídica.
• Fortalecimiento de la inspección laboral: El Estado debe reforzar los mecanismos de fiscalización y sanción a empleadores que simulan relaciones civiles para evadir obligaciones laborales.
• Capacitación judicial: Se recomienda la capacitación continua de jueces y operadores jurídicos en materia de derechos fundamentales y control de convencionalidad, para asegurar una interpretación garantista y uniforme.
• Promoción de la formalización: Políticas públicas orientadas a la formalización y a la prevención de la simulación contractual son esenciales para garantizar la vigencia real de los derechos laborales.
IX. CONCLUSIÓN
La Sentencia de Vista N° 1113-2021 constituye un precedente relevante en la defensa de los derechos laborales en el Perú. Al confirmar la desnaturalización contractual y ordenar la reposición del trabajador despedido injustificadamente, la Sala aplica de manera ejemplar los principios doctrinarios, convencionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales. Para consolidar estos avances, resulta imprescindible fortalecer la uniformidad jurisprudencial, la fiscalización estatal y la capacitación judicial, Garantizando de este modo el acceso real al empleo decente y la seguridad en el puesto para todos los empleados de la nación.
“El principio de primacía de la realidad es la herramienta jurídica clave para contrarrestar las prácticas de simulación en las relaciones laborales, garantizando la protección efectiva de los derechos fundamentales del trabajador.”
Referencias:
• Sentencia de Vista N° 1113-2021, Expediente N° 01015-2020-0-1501-JR-LA-03, Primera Sala Laboral Permanente de Huancayo.
• Plá Rodríguez, Américo. “Los principios del Derecho del Trabajo.” Editorial Depalma.
• Tribunal Constitucional del Perú, Exp. N° 1124-2001-AA/TC y Exp. N° 035672011-PA/TC.
• Casación Laboral N° 10829-2017-LIMA.
• D. Leg. 728, D.S. N° 003-97-TR, NLPT, D.S. N° 013-2013-PRODUCE.
ANÁLISIS A LA CASACIÓN LABORAL N° 50298-2022-LIMA
ABIGAIL PRISCILA PALZA VALENZUELA
I.
INTRODUCCIÓN:
En el caso materia de análisis, la parte recurrente busca que el órgano supremo, revise su caso y determine si la instancia inferior aplicó correctamente la normativa laboral vigente.
En el caso materia de análisis, la parte recurrente (trabajador) demanda contra su empleador ante las instancias judiciales, la indemnización de daños y perjuicios por daño moral, el incremento remunerativo de los convenios colectivos 2009 y 2012, laudo arbitral del 2011, y pago por los conceptos de cierre de pliego, refrigerio, movilidad; dicha demanda fue declarada fundada en parte por la primera instancia, siendo revocada por la Sala Superior, que reformándola la declararon infundada la demanda en todos los extremos.
Por lo que, la parte recurrente interpone recurso de casación contra la sentencia de vista, arguyendo entre otros fundamentos, la infracción normativa del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que establece que los convenios colectivos tienen fuerza vinculante para quienes lo adoptaron y, lo dispuesto en ello obliga a las personas en cuyo nombre se celebró y a los que se incorporen a las empresas con posterioridad a la celebración; siendo así señala la parte recurrente que le asiste el derecho del pago de los beneficios colectivo.
II. DESARROLLO:
Cabe precisar, que en las instancias superiores existe contrariedad de criterios respecto a la fuerza vinculante de los convenios colectivos respecto de los trabajadores que fueron contratos por empresas bajo una modalidad distinta a la de un contrato laboral, pues parte de los juristas consideran que, si el trabajador no laboraba para la empresa durante el año de celebración de un determinado convenio
colectivo y no estuvo sindicalizado en ese tiempo, no le corresponde los beneficios que se deriven del mismo; toda vez, que consideran que la fuerza vinculante de los convenios colectivos, aplican durante el tiempo de vigencia del convenio colectivo y a las partes que intervinieron en el mismo.
Es importante resaltar que, por medio de las casaciones laborales, los jueces supremos garantizan la correcta interpretación y aplicación del derecho laboral, protegiendo el derecho de las partes procesales.
La Sala Suprema en el uso de su facultad conferido por el artículo 22 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableció en dicha casación laboral, la doctrina jurisprudencial de la interpretación del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Si bien la doctrina jurisprudencial no tiene la misma fuerza de obligatoriedad que la ley, sin embargo, las conclusiones e interpretaciones a raíces de casos similares, llevará a los jueces a tener un criterio uniforme respecto de la aplicación de la norma cuestionada.
Al respecto, el órgano supremo establece como un criterio jurisprudencial, que lo regulado en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, referente carácter vinculante de los convenios colectivos, es una fórmula abierta y no limitativa, máxime si el trabajador recurrente se encontraba imposibilitado de afiliarse a una organización sindical, toda vez, que estuvo contratado por su empleadora de forma ilegal. Asimismo, señala que, en el caso bajo análisis, el trabajador fue contratado de forma ilegal por su empleadora, lo que llevo al trabajador acudir a las instancias judiciales para el reconocimiento de su vínculo laboral mediante proceso judicial, lo que impidió al trabajador ejercer su derecho de sindicalización. Adicionalmente, la norma establece que los convenios colectivos resultan aplicables a aquellos trabajadores que se incorporen con posterioridad a la empresa con excepción de los trabajadores que ocupan los cargos de dirección o de confianza. Por lo que, la norma bajo análisis resulta ser aplicable al recurrente.
En ese sentido, la corte suprema estableció como doctrina jurisprudencial que los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas, mediante reconocimiento de vínculo laboral vía judicial, no le es exigible el requisito de estar
afiliado a un sindicato; pues no pude ejercer su derecho de libertad sindical por causal atribuible a su empleadora.
III. CONCLUSIÓN:
Finalmente, considero que se necesitaba establecer un criterio respecto de la fuerza vinculante de los convenios colectivos, para los trabajadores incorporados por reconocimiento del vínculo laboral vía proceso judicial, toda vez, que el impedimento del trabajador de ejercer su derecho de libertad sindical es atribuible a su empleadora, que, en quebrantamiento del principio de la buena fe laboral, lo contrató bajo una modalidad irregular e ilegal, para obtener beneficios del trabajo realizado. Por lo que, dicha conducta del empleador no necesita ser reforzada, por lo contrario, debe ser castigada, y debe ser restituido y amparados los derechos de los trabajadores, que acuden a las instancias jurisdiccionales por coacción de su empleador; en este contexto, considero que la doctrina jurisprudencial establecida por los jueces supremos es correcta y justa, debiendo ser acogida por los órganos inferiores.
EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN
EL CONTEXTO LABORAL: ANÁLISIS DE LA CASACIÓN LABORAL N°3356-2018-LIMA SOBRE EL FALTAMIENTO DE
PALABRA
LISBETH ARACELY ROJAS VÁSQUEZ*
I. INTRODUCCIÓN
En el marco de las relaciones laborales modernas, el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador se ha convertido en un eje crucial para evaluar la validez de las decisiones adoptadas por el empleador. Entre ellos, la libertad de expresión adquiere una especial relevancia cuando se manifiesta en contextos de protesta, huelga o reclamos colectivos. El presente ensayo tiene como finalidad analizar la Casación Laboral N°33562018-LIMA, en la cual la Corte Suprema del Perú evalúa un caso de despido por presunto "faltamiento de palabra" en el contexto de una huelga laboral.
El trabajador demandante,Moisés Víctor Guardia Laguna,fue despedido por su empleadora, Compañía Minera Antamina S.A., debido a declaraciones efectuadas en un contexto de protesta, las cuales, según la empresa, configuraban una falta grave de injuria y faltamiento de palabra en agravio del empleador. La discusión giró en torno a si estas declaraciones debían considerarse una manifestación legítima de la libertad de expresión o si, por el contrario, constituían un acto sancionable que justificaba la extinción del vínculo laboral.
A través de este análisis se examinarán los argumentos de las distintas instancias judiciales, la interpretación del inciso f) del artículo 25º del TUO del Decreto Legislativo N°728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N°003-97-TR (LPCL); así como, el criterio jurisprudencial adoptado por la Corte Suprema para determinar la improcedencia del despido. Se discutirá, además, la relevancia del contexto y la proporcionalidad de la medida sancionadora.
El presente ensayo, se orienta no solo a examinar el caso concreto, sino también a
*Abogada titulada y colegiada, con experiencia en el sector público y privado. Se ha desempeñado en áreas de derecho laboral, administrativo y gestión pública, destacando por su compromiso, liderazgo y formación continua. Ha colaborado con instituciones como el Hospital Belén de Lambayeque, el Gobierno Regional y empresas del sector privado.
reflexionar sobre el equilibrio entre el poder disciplinario del empleador y los derechos fundamentales del trabajador, destacando el papel que desempeña el Poder Judicial en la protección de estos últimos en un estado constitucional de derecho.
II.MARCO TEÓRICO
2.1. El despido como manifestación del poder sancionador del empleador
El despido, es una de las formas de extinción del contrato de trabajo más drásticas, por ello, debe estardebidamente justificado en una causa objetiva defaltagraveprevista por la ley. En el ordenamiento peruano, el artículo 22º del TUO de la LPCL establece que la relación laboral está fundada en la prestación de servicios personales bajo subordinación, y que el empleador tiene el poder de dirección y fiscalización de las labores.
El artículo 25º del mismo cuerpo normativo, establece las denominadas "faltas graves" como causas justas de despido vinculadas a la conducta del trabajador. Dentro de estas se encuentra el literal f), que tipifica como falta grave los "actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita". Esta redacción exige una valoración contextual y proporcional para evitar el uso arbitrario de esta causal.
2.2. La libertad de expresión del trabajador
La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en el artículo 2º, inciso 4, de la Constitución Política del Perú y en diversos instrumentos internacionales como el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Este derecho también se ha reconocido como parte del contenido protegido del derecho laboral colectivo, en la medida que permite a los trabajadores expresar su disconformidad, reivindicaciones o críticas frente al empleador, especialmente en contextos de huelga.
El Tribunal Constitucional, ha señalado que el ejercicio de la libertad de expresión debe estar protegido incluso en entornos laborales, siempre que se ejerza de manera
razonable, sin configurarse como difamación, calumnia o injuria (Exp. N°1124-2001AA/TC). Por tanto, cualquier restricción a este derecho debe superar un test de proporcionalidad.
2.3. Principio de proporcionalidad en las sanciones laborales
En virtud del principio de proporcionalidad, toda medida restrictiva de derechos debe responder a una finalidad legítima, ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. Este principio se aplica también al poder sancionador del empleador, que no puede adoptar medidas excesivas frente a infracciones que no lesionan de manera significativa el orden laboral.
Como señala Neves Mujica (2016), "la graduación de la sanción debe considerar la gravedad del hecho, la conducta previa del trabajador y el contexto en que se produce la conducta reprochable". Por tanto, la calificación de una expresión como injuriosa o vejatoria exige una valoración cuidadosa del contexto, del lenguaje empleado y del ánimo del trabajador al expresarse.
III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
3.1. Antecedentes fácticos y procesales
El trabajador Moisés Guardia fue despedido por la Compañía Minera Antamina
S.A. el 23 de diciembre de 2014. La causal invocada fue la supuesta injuria y faltamiento de palabra hacia la empresa, en el marco de una huelga indefinida. Específicamente, se le imputó haber usado un megáfono en una plaza pública para denunciar presuntos actos de colusión entre la empresa y autoridades estatales.
La demanda laboral presentada solicitó la nulidad del despido por haberse realizado en represalia al ejercicio de derechos fundamentales. En primera instancia, elJuzgado de Trabajo declaró fundada la demanda, al considerar que no se configuró una falta grave y que el despido fue desproporcionado. La Sala Laboral confirmó la decisión, argumentando que el trabajador actuó en ejercicio de su libertad de expresión en un
contexto de conflicto laboral. Finalmente, la Corte Suprema, mediante la Casación N°3356-2018-LIMA, declaró infundado el recurso interpuesto por la empresa.
3.2. Fundamentos de la Corte Suprema
El Supremo Tribunal precisó que no toda expresión crítica constituye injuria, especialmente si se realiza en el marco de un conflicto colectivo. En este caso, las declaraciones del trabajador formaban parte de una protesta y no existía un ánimo injurioso demostrable. Asimismo, no se acreditó un daño concreto al honor reputación de la empresa. Por ello, se concluyó que el despido resultó injustificado.
3.3. Valoración del contexto de huelga
La Corte valoró adecuadamente que las declaraciones fueron emitidas durante una huelga y en un entorno público. En situaciones de protesta, el lenguaje suele ser más vehemente y directo, sin que ello signifique necesariamente un acto de deslealtad laboral. El reconocimiento de este contexto fue clave para descartar la existencia de una falta grave.
IV. DISCUSIÓN CRÍTICA
El caso analizado evidencia la complejidad de aplicar el inciso f) del artículo 25º del TUO de la LPCL en situaciones donde está en juego un derecho fundamental como la libertad de expresión. Si bien el empleador tiene la facultad de sancionar conductas que vulneren el orden laboral, dicha potestad no es absoluta y debe evaluarse a la luz de los principios constitucionales.
La Corte Suprema adoptó un enfoque garantista al establecer que las manifestaciones del trabajador no configuraban un acto injurioso, sino un ejercicio de su derecho a expresarse en defensa de sus intereses colectivos. Esta interpretación es coherente con la doctrina internacional de la OIT, que ha reconocido el derecho de los trabajadores a la crítica y a la protesta como parte del ejercicio de la libertad sindical.
Desde una perspectiva jurídica, la sentencia reafirma la necesidad de analizar cada
caso en función del contexto y no de forma aislada. Aplicar de manera automática una causal de despido sin ponderar el entorno en que se emiten las expresiones puede traducirse en un acto inconstitucional. En este sentido, se reafirma el rol del juez laboral como garante de los derechos fundamentales dentro de la relación de trabajo.
Además, el fallo contribuye a delimitar el alcance del "faltamiento de palabra" como causal de despido. No basta con que el lenguaje sea crítico o duro; se requiere una intención manifiesta de agraviar, acompañada de una afectac concreta. Esta doctrina resulta especialmente relevante para trabajadores sindicalizados y en contexto de huelga.
V. CONCLUSIONES
La Casación Laboral N°3356-2018-LIMA constituye un precedente importante en la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores frente al poder disciplinario del empleador. El fallo de la Corte Suprema destaca la importancia de proteger la libertad de expresión incluso en entornos laborales, particularmente cuando se ejercen derechos colectivos como la huelga.
La decisión judicial reafirma que el uso de causales de despido como el "faltamiento de palabra" debe analizarse con rigurosidad, considerando las circunstancias específicas del caso, el contexto en que se produjeron los hechos y el ánimo del trabajador. Así, se evita el abuso del poder sancionador y se garantiza un equilibrio justo en las relaciones laborales.
Finalmente, el caso comentado fortalece el principio de proporcionalidad en la aplicación de sanciones laborales, reafirma el papel del juez laboral como garante de derechos fundamentales y promueve una interpretación más humanista (pro homine) del derecho del trabajo.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Corte Suprema de Justicia de la República. (2021). Casación Laboral N.º 3356- 2018LIMA. Lima: Poder Judicial del Perú.
De Trazegnies, F. (2018). Derecho del trabajo y derechos fundamentales. Fondo Editorial PUCP.
Neves Mujica, M. (2016). Derecho del trabajo. Parte general. Gaceta Jurídica.
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (1996). La libertad sindical: recopilación de principios del Comité de Libertad Sindical. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
Perú. Decreto Supremo N.º 003-97-TR. Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El Peruano.
Tribunal Constitucional del Perú. (2005). Expediente N.º 1124-2001-AA/TC. Sentencia del 21 de abril de 2005.
LA CASACIÓN LABORAL N.º 16766-2019 HUÁNUCO
DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS PROCESO ORDINARIO-NLPT
SANDOVAL REYNOSO, ÁNGEL ALBERTO*
I.
PRESENTACIÓN DEL CASO:
La Casación Laboral N.º 16766-2019 HUÁNUCO es una ejecutoria dictada por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema del Perú, que trata asuntos claves en el campo del derecho laboral, tales como la desnaturalización de contratos modales y la normativa de los gastos procesales
II.
ANTECEDENTES DEL CASO
La demandante Flor, solicito en su demanda las siguientes pretensiones:
• La desnaturalización de los contratos modales suscritos entre el periodo del primero de marzo de 1997 al treinta y uno de marzo de 2004.
• El reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado con la entidad demandada.
• El pago y reintegro de bono por función jurisdiccional correspondiente al periodo del primero de marzo de 1997 a noviembre del 2011, incluido los intereses legales, costas y honorarios profesionales
III. DECISIONES JUDICIALES
• Primera instancia: En esta primera instancia el juez de Huánuco declaró parcialmente fundada la demanda, admitiendo la relación de trabajo desde el 1 de marzo de 1997 hasta el 31 de marzo del 2004 y estipuló el abono de S/ 66,766.50 como bonificación por función j jurisdiccional incluido los intereses legales.
• Segunda instancia: La Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Huánuco ratificó el fallo de primera instancia, ajustando el monto a pagar a S/ 50,944.67.
* Abogado, y técnico en enfermería DNI 32304811, CAA N 3884, trabajo en la dirección de la red de Salud Conchucos Sur con el cargo de secretario técnico, correo: sandovalreynosoangel@gmail.com.
• Corte Suprema: La Corte Suprema declaró infundados los recursos de casación interpuestos por ambas partes, corroborando el fallo de vista emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Huánuco
IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DESTACADOS
1. Desnaturalización de contratos modales: La Corte Suprema confirmó que la entidad demandada no acreditó debidamente la causal objetiva que justificara la contratación bajo modalidad, lo que llevó a la desnaturalización de los contratos y al reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado.
2. Regulación de costos procesales: La Corte Suprema enfatizó que la regulación de los costos del proceso debe considerar factores como la cuantía del asunto, la complejidad del caso, el grado de éxito obtenido, la participación del abogado patrocinante, la duración del proceso y las pretensiones amparadas.
V. FACTORES JURÍDICOS MÁS RELEVANTES
1.Desnaturalización de contratos modales
• Hecho esencial: La demandante fue empleada por varios años.
• Problema: La institución empleadora no justificó de manera adecuada la razón objetiva de temporalidad para contratar bajo la modalidad empleada.
• Conclusión de la Corte Suprema: si no se puede demostrar la causa objetiva, los contratos se desnaturalizan y la relación de trabajo se transforma en indefinida.
2.Reconocimiento de vínculo laboral a plazo indeterminado
• Se admite que la relación de trabajo no fue de duración limitada, sino constante y subordinada, lo que condujo a la identificación de un vínculo laboral de duración indefinida
• Este reconocimiento es esencial para la consecución de beneficios de trabajo y de los derechos obtenidos
3.Pago del bono por función jurisdiccional
• La demandante solicitó el bono por función jurisdiccional, el cual fue otorgado parcialmente por las instancias inferiores
• Se ordenó el pago de dicho bono del periodo trabajado, incluido los intereses legales.
4.Criterios para la regulación de costos procesales.
• La Corte Suprema elaboró normas para determinar los honorarios y costas procesales, teniendo en cuenta:
o Cuantía del litigio.
o Complejidad del proceso.
o Duración del proceso.
o Éxito obtenido.
o Participación del abogado patrocinante.
5.Rechazo de los recursos de casación
o Ambos sujetos procesales demandante y demandado presentaron recursos de casación.
o Se declararon infundados ambos recursos y se corroboró el veredicto de la vista.
VI. CAUSAL MATERIAL DECLARADA PROCEDENTE: INFRACCIÓN NORMATIVA
Se basó en la correcta interpretación del Artículo 56.a) del TUO del Decreto Legislativo N.° 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral: Son contratos de obra o servicio: a) El contrato específico;
¿Qué establecía la demandante?
La demandante sostuvo que su contrato de trabajo modal había sido desnaturalizado, dado que la entidad pública le había empleado durante años con contratos sucesivos que no se basaban en una causa objetiva de temporal valida, violando lo estipulado por la legislación laboral.
➢ La causal invocada fue infracción normativa, pues:
• Se determino que los contratos modales firmados por la demandante no satisfacían la causal objetiva por el artículo 53° del TUO del Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
• Se pidió la validación de una relación de trabajo a plazo indefinido desde el inicio del vínculo contractual del año 1997.
➢ Análisis de la Corte Suprema
La Corte Suprema declaró procedente la causal material de infracción normativa, e indico lo siguiente:
1. Necesidad de causal objetiva para contratos modales
• La legislación requiere que los contratos bajo modalidad se ajusten a una necesidad excepcional o temporal del empleador.
• En este escenario, la organización no evidenció una razón objetiva ni documentos de prueba que respalden la necesidad temporal.
2. Configuración de la desnaturalización
• La renovación de contrato por más de 07 años sin razón objetiva, y la realización de trabajo de carácter permanente y cotidiano, resultó en una desnaturalización de contrato.
• Esto significó que la relación de trabajo debía ser considerada como a plazo indeterminado, con todos los derechos pertinentes.
3. Fundamento jurídico
• Se recurrió y se aplicó lo establecido en el artículo 77°del TUO del Decreto Legislativo 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que dicta que, si un contrato modal se desnaturaliza, la relación laboral se considera a plazo indefinido.
4. Conclusión del análisis
La causal material de infracción normativa fue declarada procedente porque:
• La empleadora no respetó las regulaciones que rigen los contratos bajo modalidad.
• No se reconoció la temporalidad ni excepcionalidad del vínculo.
• Se observó una relación de trabajo constante, subordinada y de naturaleza indeterminada o duradera.
VII. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS CASATORIO:
➢ La Casación Laboral N.º 16766-2019-Huánuco reafirma la importancia de que las entidades empleadoras justifiquen adecuadamente las causales objetivas al contratar bajo modalidades, para evitar la desnaturalización de los contratos. Asimismo, establece criterios claros para la regulación de los costos procesales en el ámbito laboral, promoviendo una mayor equidad y transparencia en la administración de justicia.
➢ Esta casación es relevante porque reafirma dos principios clave del derecho laboral peruano: Protección al trabajador frente a contratos fraudulentos o injustificados. Rigor en la justificación del uso de contratos temporales por parte del empleador.
➢ También, subraya la importancia de un criterio razonable y proporcional en la fijación de los costos del proceso, lo que repercute en la justicia accesible y equitativa.
En síntesis, la Corte Suprema reafirmó el principio de primacía de la realidad sobre la forma contractual, protegiendo los derechos laborales de la demandante frente al uso indebido de contratos modales.