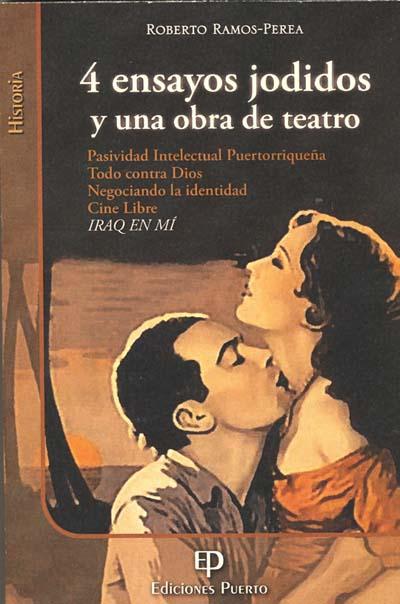
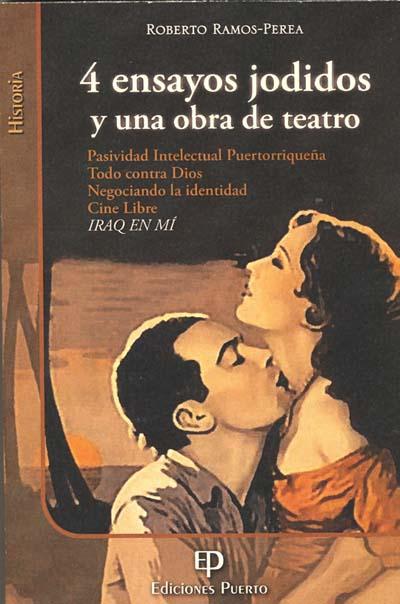
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
roberto ramos Perea
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro

Esta publicación es propiedad de Ediciones Puerto, la cual tiene todos los derechos de diseño y textos. Ninguna parte podrá ser reproducida de forma alguna sin el permiso de Ediciones Puerto Inc.
Primera edición: 2012
© Roberto Ramos-Perea 2009
Derechos Reservados según la Ley
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro de Roberto Ramos-Perea, está completamente protegida bajo la Ley de Derechos de Autor, en Puerto Rico, Estados Unidos y países con relaciones recíprocas. Queda totalmente prohibida su reproducción por medios mecánicos, electrónicos y/ o fotográficos. Los derechos de reproducción, representación profesional o aficionada, cine, radio, televisión, video privado, lectura pública, citas más allá de extensión razonable, así como traducción a idiomas foráneos, son de absoluta propiedad de su autor y/o su sucesor directo o depositarios autorizados y están sujetos a regalías. Para información o petición de derechos debe dirigir correspondencia a Ediciones Gallo Galante, por conducto del Ateneo Puertorriqueño, Apartado 9021180, San Juan, Puerto Rico, 00902-1180. Tel: 787-977-2307, 787-722-4839, Fax: 787-725-3873. Correo electrónico: ateneopr@caribe.net o ramosperea@gmail.com
© Ediciones Puerto Inc.
P.O. Box 9090
San Juan, Puerto Rico, 00908
Teléfono: 787-721-0844
Fax: 787-725-0861
e-mail: edicionespuerto@gmail.com www.edicionespuerto.com
Editor: José Carvajal
Diagramación y diseño: Taller de Ediciones Puerto
Impreso en Puerto Rico / Printed in Puerto Rico

ISBN: 978-1-61790-072-3
Pasividad intelectual
Puertorriqueña: los intelectuales puertorriqueños en encrucijada ................ 9
todo contra dios
Reflexiones sobre el Fundamentalismo
Cristiano en Puerto Rico y su agresión al Teatro. .............. 43
negociando la identidad: expediente a la dramaturgia colonial ................................ 85
cineliBre.
Historia desconocida y Manifiesto por un cine puertorriqueño independiente y libre ...................... 125
iraq en Mi
Drama puertorriqueño en dos actos ................................. 261
4
ensayos
jodidos
y una oBra de teatro
Escribí estos cuatro ensayos en circunstancias muy jodidas. La obra de teatro que lo acompaña, más jodida no puede ser.
y me refiero a lo que está tan jodido, que ante su magna ”jodidez” lo único que pude hacer como intelectual y dramaturgo fue sentarme a reflexionar por qué se jodieron de esta forma cosas que en un principio parecían estar tan bien hechas, bien pensadas o generosamente evolucionadas. Tal vez, en la angustia y el miedo a la inacción y la infección del descompromiso político, solo nos queda, como siempre, el pataleo intelectual.
Algunos de estos ensayos tienen pocos años y se publicaron en folletos de tiradas muy pequeñas, de 100 o 200 ejemplares. Y las cosas han cambiado muy de prisa gracias a la entronizada corrupción moral y social que comenzó con el gobierno de Pedro Roselló y que se calsificó en nuestra sociedad de maneras crueles y despiadas hasta su ya consu-
roberto ramos Perea
mada catatonia en el gobierno de Luis Fortuño y Marcos Rodríguez Emma.
Pasividad Intelectual Puertorriqueña, los intelectuales puertorriqueños en encrucijada, es el primer ensayo que recoge este libro y tuvo como incitación la espantosa pasividad desplegada por los intelectuales puertorriqueños ante la discusión de los temas recurrentes del status que se suscitaron en 1996 y la llegada estrepitosa del descomprometido y fanatizado posmodernismo a las aulas de la Universidad de Puerto Rico; sumado a ello la consecuente beatificación de Luis Rafael Sánchez como el autor modelo por excelencia, declarado así por el mass media. Ambas cosas redujeron la pobrísima autoestima de la literatura nacional a algo menos que un vulgar escrito kistch ultracolonizado y ‘queer’. Muchas cosas erradas y torpes produjo esta coyuntura. Sobretodo el pensar sobre el destino de una literatura que huía cobardemente de la política, y si podía contribuir o no al entendimiento de un tremebundo estado de cosas eminentemente político. Si todo está perdido para Puerto Rico como profetizó el dramaturgo argelino Roblés en una carta a Camus de 1957, pensé: ¿por qué no nos hemos dado cuenta de ello los que estamos aquí? Acaso Camus y Roblés no habían vivido en Argelia lo mismo que nosotros, dramaturgos y escritores puertorriqueños, estábamos viviendo aquí? Pero para los argelinos no hubo nada perdido sino una gloriosa revolución. Y en ella los intelectuales, escritores y artistas tomaron parte fundamental en su estallido, así como en la
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
revolución cubana, y en todas aquellas que han respetado su pasado histórico, su dinámico presente de afirmación identataria, y la definición de Nación en suma.
¡Qué jodidos estamos nosotros los puertorriqueños, que no tenemos ya nada que respetar, porque es más “chic” y más gringo el burlarse, ser extraño y “ queer ”, descomprometido y displiscente, “ posmo ” , “perfo” y falso!
Negociando la identidad: expediente a la dramaturgia colonial se inspira en mis análisis del teatro del que fuera un Maestro para mí, Don Manuel Méndez Ballester, y partiendo de su negociación con la tragedia en Tiempo Muerto (1940), reflexiono sobre lo que su dramaturgia muñocista lega a las nuevas generaciones de dramaturgos antimuñocistas que le siguieron.
La dramaturgia puertorriqueña es la única fuente donde ha bebido mi angustia en mi vejez, como una fuente gordiana de la que mientras más agua tomo, más sediento me deja. Y muchas veces la dramaturgia nacional, arte de suprema expresión y búsqueda, ha vendido su identidad al precio más barato y sucio con el único propósito de sostener los subsidios que recibe para representarla. ¡Qué jodienda!
Cinelibre: Historia desconocida y Manifiesto por un cine puertorriqueño independiente y libre, (San Juan, PR: Editions Le Provincial, 2008) ha sido uno de mis ensayos más polémicos. A nadie le ha gustado que le digan en la cara que su Cine Nacional carece de identidad, pro-
roberto ramos Perea
pósito, pertinencia y sentido, porque su única aspiración ha sido imitar lo peor y más bajo del cine gringo. Y he recibido insultos, contestaciones, farragosos análisis de gente que saben tan poco de cine y mucho de negocios, que he llegado a pensar que estamos discutiendo sobre cosas diferentes. El cine puertorriqueño … y el negocio del cine.
Aunque los necios se empeñan en confundirlas y defienden su error con tal intensidad, que cualquiera diría que para ellos, el hecho de que el cine sea un foro de ideas, es una molestia. Eso es una jodienda muy grande, porque en Puerto Rico el Cine Nacional, -lamentablemente para mi y para algunos pocos- se discute entre brutos, tarados y malos negociantes.
Todo contra Dios: Reflexiones sobre el Fundamentalismo Cristiano en Puerto Rico y su agresión al teatro (San Juan, PR: Editions Le Provincial, 2004) jodió a mucha gente. Porque estamos ante uno de los hechos más violentos de nuestra historia cultural que se ha consumado en los últimos 20 años. La censura y persecución en nombre de Dios, ahora en manos no ya de un catolicismo rancio y antiguo, sino de un evangelismo mafioso y trapero, que ha encontrado en el teatro su foro de “fronteo”, su pasarela de presentación para sus músculos, y sobretodo, le ha condenado, perseguido e insultado con la ayuda incondicional de los medios de comunicación masiva y la política del estado, a quien ha comprado en el latrocinio de los votos. La peste del cadáver de Cristo ha terminado por matarnos de asco.
Quise coronar esta selección que considero pertinente de mis ensayos, con la publicación de mi pieza teatral Iraq en mi. “Iraq” escrito en inglés, (no con K, como sería lo correcto) sino el Iraq gringo, metido en nuestra conciencia, haciéndonos estallar en rabia preguntona, ¿qué carajo tenemos nosotros los puertorriqueños que ver con esa sucia guerra de exterminio contra un pueblo que para colmo, se parece tanto al nuestro? Un estreno exitoso en el Teatro del Ateneo y una película más exitosa todavía (se pasa con frecuencia por la televisión de algunos canales de Latinoamérica), y lo mejor de todo, un cine que condena las formas y contenidos de la mancha del cine gringo de la que aún no nos limpiamos.
Así se publican 4 ensayos jodidos en homenaje a la pasión de la pregunta, de la razón que ilumina, de la angustia que ennoblece, de la rabia que identifica. Ah, que sí, que hay que tirar rayas… ya basta de esa globalización apendejada que quiere destruir el lugar que la puertorriqueñidad ha ganado en la suprema definición de la humanidad. Ya basta de que intelectuales y escritores nos digan con desfachatez que “la identidad es ‘un fokin’ problema colonial” del que hay que deslastrarse para ocupar un descomprometido lugar en la cultura universal. ¡Pendejos! Si existe cultura universal, ha sido precisamente por la formación, defensa y evolución de las identidades nacionales individuales y no de su disolución.
Nuestro aburrido y desapasionado sentir colonizado, nuestra autoestima tan baja, la total ausencia de legitimidad
por lo que somos y la hambruna y bellaquera porque sea el gringo quien nos valide, han hecho del pensar puertorriqueño una hazaña muy jodida.
Roberto Ramos-Perea San Juan, 2012
roberto ramos Perea
Pasividad intelectual Puertorriqueña
los inteleCtuales Puertorriqueños en enCruCijada (1996)
1. introduCCion:
“Ya todo está perdido para Puerto Rico” Emanuel Roblés, dramaturgo argelino a Albert Camus, en una carta de 1957.
sobre la utilidad de esta reflexión
los tiemPos que vivimos hacen obligatorio y pertinente la participación del escritor-modelo y del intelectual en la actual y candente cuestión nacional. Pero esta activa participación, que en justicia podría reclamarse para un Puerto Rico en grave emergencia social y política, no es ni por asomo, la realidad actual.
roberto ramos Perea
Para acercarnos algo a este postulado, hemos realizado estas anotaciones –debatibles y que no pretenden agotar el tema–sobre las actitudes del intelectual y del escritor en el Puerto Rico actual. Son observaciones que realizo, como testigo y partícipe del proceso intelectual del país –a través de la literatura y sobre todo del teatro– que pretenden, más que explicar, arrojar preguntas, provocar la reflexión y expresar mi visión del problema.
Adjudicar la responsabilidad de mucha de nuestra inacción intelectual sobre escritores, intelectuales y filósofos, no me parece gratuito ni fácil, y si así lo fuera, nadie se preocuparía por ello.
No es menos cierto que el respaldo, que se ha dado a este reclamo de participación intelectual, ha tenido eco en ensayistas como Juan Manuel García Passalacqua, Jaime Carrero, Juan Duchesne Winter, Carlos Gil, el grupo de análisis de Posdata, entre otros, y sus fundamentos provienen de polémicas periodísticas de hace tres o cuatro años atrás, desde las conferencias y columnas del Ateneo en El Mundo, así como columnas en Claridad, El Nuevo Día y otros foros menos “académicos” donde se discute ampliamente el tema.
Esta inactividad, este descompromiso del intelectual de los procesos políticos de su entorno, hay que asociarlo a las tendencias culturales del posmodernismo, con su aplastante deconstrucción de los relatos, de los esquemas y tradiciones, y de los valores “absolutos”, el final de la ideología como icono, la comodidad tecnológica y el no menos asfixiante esquema de desidia, que permea todo nuevo avance ideo-
lógico que se levanta sobre las cenizas de uno anterior. Contribuyen a ello la parcial comprensión o incomprensión del nihilismo, la angustia existencial transformada en indolencia, la aceptación de que todo imperialismo es finito (la Guerra de Vietnam) y de que una ideología económica no debe anquilosarse en nombre del “bien común”, (la caída del comunismo).
Lyotard, Derrida, Bell, Habermas, Baudrillard, Trías y otros teóricos del posmodernismo explican con acuciante precisión muchos de estos fenómenos de la cultura contemporánea. En Puerto Rico, la explicación de fenómenos similares requiere necesariamente tomar en cuenta nuestra condición colonial. ¿Cómo elaborar un sistema de argumentación que nos permita analizar estos síntomas de pasividad y no-participación en el ambiente psico-social de la colonia? ¿Una sintomatología del colonizado posmoderno derivada de Memmi, que explique nuestra natural abulia ante el conquistador? ¿Cómo adjudicar una actitud determinante –como la indolencia y displicencia– a un hecho de significación trascendental como el desbocado y atropellado desarrollo de nuestro actual proceso político?
Sobre todo, ¿cuál es la participación del intelectual en el debate sobre el status? ¿Su compromiso ideológico en relación a su trabajo creativo? ¿Su punto de vista sobre los mecanismos de producción que masifican y aumentan el capital a costa de una falsa imagen “patriótica” de su trabajo creativo? ¿Cómo explicar la enorme y evidente contradicción de la acción personal y la acción intelectual? ¿Cómo su trabajo
roberto ramos Perea
creativo facilita u obstruye un proceso de afirmación cultural en donde el idioma es pilar fundamental, la perseverancia en dar sentido de nación a la herencia cultural, o en última instancia, cómo se adapta su trabajo literario al avance inusitado e indetenible de las más descomprometidas y eclécticas tendencias culturales del posmodernismo?
Imposible en un breve ensayo dar respuesta ordenada a todas estas inquietudes, que prometen llevarnos muy lejos, pero cuyas posibles contestaciones nos harían viajar en círculos durante horas. Me limitaré a esbozar estos apuntes como fundamento a un trabajo ensayístico más extenso, que está en preparación, titulado Memorias del flaco: el puertorriqueño conquistado y del cual derivan estos apuntes:
2. el autor (esCritor)-modelo:
notas Para la interPretaCión de un ProCeso.
El tema del autor-modelo, como primer punto de partida de estas reflexiones, incita a comenzar diciendo que nuestro mercado del libro ha convertido al lector en un esclavo. Difícil es la tarea de ponerse al día con todo lo nuevo o lo que los medios masivos de comunicación aprueban o desaprueban. Constantemente nos enfrentamos a una lucha desigual ante el libro que vale la pena leer o el que todo el mundo lee, aunque no valga la pena.
Para el editor, interesante alquimista, que convierte la literatura en dinero, la supervivencia de su producto, en el
escaso y competitivo mercado, es un asunto de vida o muerte, aunque en él se juegue la vida, la muerte o la transformación de la literatura. No perdamos de vista que los cambios en las formas y gustos literarios, sobre todo en este aciago siglo XX, se impulsan a través de formidables técnicas de mercadeo y de amplias redes de distribución e informática, que no toman en cuenta el valor del libro como hecho literario, sino como objeto de consumo.
Tanto la vida como la muerte –en lo que al mundo literario se refiere– han de ser conceptos que suponen una particular conducta en el ejercicio del criterio de lo que vende o no vende.
Creemos que el editor que publique con el fin de transformar la literatura, estará destinado a ser un fracasado comerciante. El editor tradicional –que conste que no condeno la literatura que vende– propone la preocupante disyuntiva entre la justa valoración de un manuscrito y el valor fiducidario que de él puede obtenerse.
Este espécimen de editor ha de buscar aquellos autores que están de moda, porque estar de moda es un valor rentable en sí mismo.
La moda se establece con facilidad a través del poder de representatividad y presencia, o bien la amplitud de la difusión de los medios masivos. Hay casos, interesantes, en que los editores buscan la manera de levantar alguna controversia sobre el libro para que éste llame la atención. Un ilustrador caso en San Juan recuerda a un editor que dijo a un reseñista literario de prensa “por favor, habla mal del libro, si hablas bien de él, no lo venderé nunca”.
roberto ramos Perea
Un autor, que ha ganado notoriedad porque perpetúe pautas que han probado ser exitosas en Iberoamérica, es una garantía incuestionable de éxito. Los autores del fenecido “Boom” pueden pavonear aún su herencia como un atributo de rentabilidad. El autor, que se adscriba a un “ismo” famoso, lo pregone y lo defiende con la honestidad de un abogado de pueblo chico, tiene como aliado a todos los que simpaticen con ese ismo. En ese acto de autoreconocimiento y de afiliación se concibe la premeditada creación de un modelo.
El autor-modelo es el punto de partida para una compleja red de mutuas valoraciones, que se cimentan en el prestigio derivado de todas las relaciones entre autor-críticos-editores y consumidores.
Comenzando desde abajo, desde el consumidor, existe la creencia de que quien no lee lo "último de fulano", puede ser acusado de anacronismo o lleverse un agravio por "inculto".
Si bien para muchos, leer y comentar un autor desconocido es entre los intelectuales un acto de valentía, puede parecer también un acto de esnobismo. "Dime a quién lees y te diré lo que vales", parece ser un dicho importante en esta interesante dialéctica. Porque el autor de moda, ante la pasividad exclusivista de cierto tipo de lector, solidifica su posición como "innovador", "máxima expresión ", "cumbre del arte tal" etc., aunque no lo sea. El consumidor se hace víctima de la propaganda y de su exclusivismo solapado; convierte al autor en un icono, incluso a veces, desde la primera impresión que causa el texto de la contraportada o de la foto de su rostro.
Inmediatamente, surge un grupo de críticos que disecta al autor modelo, le compara con los establecidos y lo hace efervescente. Algunos de la academia, por otro lado, lo utilizan como lectura de currículo, asignando sus libros a miles de estudiantes que son los compradores obligados que benefician directamente al editor. Con ello, el editor legitimiza su presumida –y muchas veces falsa– obligación cultural o académica.
Este grupo de la crítica, por otro lado, se legitimiza, evaluando al autor modelo. De él surgen especialistas en tal o cual obra, al punto de convertir al crítico en una especie de “alter ego” del autor-modelo.
Aunque la crítica tiene el legítimo derecho de elegir a sus criticados, nos parece que ella es muy selectiva al colocar estratégicamente los valores de mérito de una producción literaria, dentro de los probados límites de sus modelos críticos, cuidándose de satisfacer plenamente el interés del consumidor primario, que también busca afiliar su gusto a una determinada tendencia. Es decir, que una vez impulsado el “ismo” por el autor y su editor, la crítica se afilia, simultáneamente a este binomio. Y lo hace a través de la prensa. Luego, el lector poco exigente completa el círculo que se repite ad infinitum. Esta crítica coloca al autor en un pedestal, en una mira de interés que, a su vez, sirve a la crítica para legitimar sus criterios y sus teorías. Algunos nuevos críticos, o los que buscan ser reconocidos como tales, se cohiben de criticar autores desconocidos (no importa lo valioso de su aportación) y tienen necesariamente que trabajar en el autor-modelo para
roberto ramos Perea
lograr el reconocimiento o el respeto de sus colegas; es decir, que validan su trabajo colocándose a la sombra de los críticos establecidos, alineándose a sus intereses y a la certidumbre sus modelos. De esta manera pueden lograr respetabilidad en la academia y un pedazo de la fama que puede ayudarles en sus aspiraciones a altos nombramientos. La academia está repleta de críticos que, en su mayoría son especialistas en un mismo autor, se sirven en sus ascensos académicos de los artículos que la misma academia les publica en periódicos universitarios, revistas y ediciones especiales.
Por otro lado, las páginas literarias de algunos periódicos le dedican al autor-modelo fotos de descomunal tamaño y páginas enteras de crítica literaria incomprensibles para la masa. Esa "autoridad" propuesta convierte las páginas literarias de la prensa diaria en engorrosas disgregaciones de teoría (semiótica, estructuralismo, etc.), que empancinan al lector de cultura media que sólo busca guías y alternativas.
La distinción entre la reseña, la crítica y la erudición, no halla suelo en las páginas literarias de la prensa. Es por esta falta de matices o definiciones, que el lector promedio no puede aspirar a un amplio trasfondo del verdadero acontecer literario. Mientras, la imagen del autor modelo se masifica como un cantante de rock. El autor-modelo solidifica su poder y hace de su estilo una pauta. Alguien un día dice que el autor-modelo es un "clásico". Y los nuevos seguidores lo creen con un repentino despliege de internacionalismo literario impresionante.
Todo este fenómeno del autor modelo, que es el mismo aquí y en otros países latinoamericanos, trae consigo dos consecuencias peligrosas. Primero, el violento rechazo de los autores disidentes, de aquellos que no se alinean al modelo. Esta violencia se provoca cuando a este grupo se le imponen los criterios valorativos del modelo. La crítica termina por culparlos y condenarlos por no estar a la altura de aquél. Por ende, los editores rechazan, la crítica no toma en cuenta y los periódicos ni se molestan en mencionarlo en su lista de novedades más vendidas, (cuyas listas, curiosamente son preparadas por los mismos editores). Incluso cuando se habla de la literatura del país, sólo se habla del autor modelo como si nadara en un desierto donde él es el único oasis. Incluso se alcanza a decir que el género cultivado por el autor modelo, era un género “muerto” antes de él aparecer. Ante esto, los autores disidentes truenan humillados.
El modelo se impone contra los disidentes con tal fuerza, que algunos historiadores literarios los pasan por alto, si éstos afectan –como excepciones– la nomenclatura de "ismo" de sus cronologías.
Es esta crítica la que separa y divide las generaciones, y en casos muy conocidos confronta a los escritores hasta lo personal.
La segunda consecuencia peligrosa surge cuando algunos de los contemporáneos o nuevos autores, que rodean al autor-modelo, buscan validar su trabajo creando obras que perpetúan el modelo o simplemente imitándolo. El autor mo-
delo valida a sus seguidores, dedicándo exégesis y cumplidos a los nuevos autores que le han imitado, los reúne en la academia o en el café, les da una palmada en el hombro y se retrata con ellos, le transfiere sus intereses y sus influencias.
Algunos jóvenes justifican su “intertextualidad” señalando que los atributos sociales de moda "están en el aire", o que sus estructuras lingüísticas son "la respuesta de una generación" o, en última instancia, se colocan de frente una crítica disidente para legitimar su decisión con una “polémica” intelectual. Pero la realidad es que, en muchos casos, el conjunto de obras que se crean en torno al modelo, son "variaciones del mismo tema" que buscan rentabilidad, que buscan legitimizarse con el modelo como auténticos ejemplos de "buena o nueva literatura" y, en última instancia, sólo desean ser editadas –con un prólogo del autor modelo–.
El autor modelo y sus atláteres se nutren de sí mismos, forman sus jerarquías, se estimulan entre sí porque el mercado editorial los promueve de conjunto, no ya por el valor de su obra, sino por un criterio de cantidad y unidad.
Así el autor-modelo y sus atláteres, para asegurar la hegemonía de su "establishment" literario, se mantienen publicando, no importa qué. Siguen siendo criticados y leídos para estar al día. El lector, entonces, se convierte en esclavo del mercado del autor-modelo, porque los editores no quieren arriesgarse a publicar disidentes. Por eso son escasos los “modelos” nuevos. Y toda la manifestación literaria “autorizada” es la constante repetición, obra tras obra, de las mismas fór-
mulas, en ocasiones escasas de contenido o de referencia social. El autor-modelo se estanca en su propio estilo por miedo a no ser aceptado y perder su hegemonía, si invierte o cambia su ya aceptada y celebrada formulación estilística.
El autor-modelo se fascina con su propia subjetividad y nos la convierte en pauta, porque vive su monarquía como si todo el mundo estuviera de acuerdo con ella. Y aquí cerramos la puerta para no entrar a discutir la actitud personalista que conlleva esta postura.
Todo esto es desafortunado para una literatura que debe, disipando estos elitismos exclusivistas, reforzar el proceso integrador de todas sus influencias y puntos de vista.
La visión integradora de nuestra literatura nos enfrentará a un proceso de interacción de valores muy heterogéneo, a una dispersión amplia de estilos y estéticas tan variadas que hace la literatura rica en estructura y contenido. Esto nos lleva a concluir por oposición, que la aversión de la crítica y los editores por la poca rentabilidad de la pluralidad, es síntoma definitivo del anquilosamiento literario.
Esta armoniosa integración deseable a la que nos referimos, desmonopolizaría esa hegemonía del autor modelo propiciando las condiciones para "armar la historia" de nuestra literatura en todos sus contextos. Podríamos convertir la historia de la literatura en el multicolor espectro de una sociedad de opciones que, sólidas y motivadas, expongan sin represión alguna y en respeto al derecho ajeno, todas sus preguntas si las hay y sus soluciones si las hallan.
ramos Perea
3. utilidad del inteleCtual
La pregunta a la que esto concluye es clara: si estos autores-modelos consolidan su poder sobre una infraestructura económico-cultural, unidireccional y monolítica, y (hegemónicamente represora tratándose de nuestro país) y luego se autodenominan “intelectuales del momento”, ¿hacia dónde nos dirigen y para qué nos sirven?
Si al ellos escoger, están escogiendo por los demás, ¿es que hemos escogido –con ellos– el dejar de buscar alternativas para una amplitud cultural? Hemos de escoger –para vivir– mantener el indivualismo protagónico del autor modelo, sobre la obligación del intelectual de ser un activo participante de los procesos de su entorno? Tal disolución posmodernista, en el caso de Puerto Rico, adquiere dimensiones de alarma, sobre todo en los aspectos relevantes al nacionalismo. Así se ventiló en la polémica Gil-Duchesne (Claridad, Dic.1990, Ene.-feb. 1991) donde los moldes de la prédica de la verdad se enfrentan a una convocatoria de un nacionalismo “lite”, conveniente y seductor?
Los escritores son –aún cuando no lo admitan– testigos y fiscales de su tiempo.
Esa acción de transcribir la vida de la época en el acto creador –incluso aquellas circunstancias sociales, políticas y anímicas del escritor ante su contorno–, se dan, en una variedad de grados y objetivos.
roberto
La circunstancia política y social de Puerto Rico, a las puertas del año 2000, señalan al intelectual y al escritor con el intrínseco deber de intervenir en ella. Sobre todo cuando es en esta década que el asunto de la definición política está sobre el tapete, presentando alternativas nada halagadores, dirigidas a la disolución de la nación. Una disolución de la que, en gran parte, es responsable nuestra negativa a la resistencia.
4. el inteleCtual sordo
En medio de esta agria, violenta y, por demás, deprimente lucha por una afirmación cultural, estamos presenciando el latir furioso de unos modelos literarios e intelectuales que no se integran a la vivencia de la condición social ni al inmenso y preclaro mundo de infamia y destrucción que cae sobre Puerto Rico.
Estamos confrontados a un grupo establecido de escritores que usan su capacidad intelectual y su talento creador para el solo disfrute y diversión de la palabra por la palabra misma. Y ante ellos me declaro disidente.
Y no digo esto por la maniquea visión de que toda literatura tiene que estar comprometida con alguna revolución.
Harold Conti muy bien señaló que "ser revolucionario es una forma de vida, no una manera de escribir" y añado yo, que no por ser la literatura un arma, hay que estarla disparando contra todo el mundo.
Digo que estos escritores no interesan confrontarse con el entorno político y social y que el único choque que proponen es la trivialización de sus más serias contradicciones. Hay en ellos la tendencia más popular, populista, de glorificación del lumpen, de ensalzar la reprimida sexualidad, de coronar la escoria con la escatología, antes de utilizar esos recursos como los efectos de unas causas que apremia dilucidar. Se busca elaborar definiciones de lo que somos, amparados en esa truculenta sexualidad y en la pobreza de carácter que ha tratado de ser desmitificada y de la que todo el mundo se queja, pero que la propia literatura nacional reafirma obra tras obra. Muchos escritores se quejan de la docilidad marquesiana, incluso acusan a Marqués de haber sido “dócil”. Pero, si algún autor demostró compromiso con la situación social y política de su momento lo fue René Marqués. Y lo hizo creando a su vez una sólida formulación estética, tanto en su teatro como en su ensayística. A través de una compenetración decidida con los problemas de su entorno, Marqués mostró su profunda preocupación por las contradicciones de su momento, ante los cuales fue profeta y crítico. Aquellas conyunturas históricas de los sesentas y los setentas, siguen increíblemente vigentes hoy. La docilidad, que ha tratado de ser invalidada transformándola en un mito vencible, no ha encontrado un solo argumento en su contra que no se apoye en la pasión por la independencia, o en las acciones militares de los grupos de resistencia. Pero ¿quién ha argumentado que esos hechos de resistencia contra el imperio (español o norteamericano) han de ser la regla y no la excepción en la reformulación de una
y una obra
actitud nacional? ¿Cuánta más docilidad hace falta demostrar luego del referéndum del 8 de diciembre de 1991, en el que el pueblo de Puerto Rico votó en contra de su propia nacionalidad? O unos años antes, cuando a la voz de un cuestionamiento de los procesos de la ciudadanía norteamericana, las filas para sacar los pasaportes norteamericanos doblaban tres veces la cuadra del Departamento de Estado? Marqués había previsto esto y con ello construyó su fatídica profecía.
Los disidentes de la docilidad, muchos de ellos protegidos por la comodidad de la academia, aún no han encontrado argumentos que se sobrepongan a la maravillosa contradicción de aceptar que también padecen de aquello que acusan. Marqués apuntó desde El puertorriqueño dócil una sentencia dramática de nuestro futuro, ante la cual la intelectualidad puertorriqueña ha perdido más tiempo y energía negándola, que actuando contra ella.
Marqués, elaboró con acucioso análisis una radiografía del puertorriqueño ante el problema de la indefinición política y levantó una polémica que aún no se ha resuelto ni se resolverá por lo pronto, y lo que es peor, la solución no estará en nuestras manos. Los paralelos de aquella docilidad acusada, con la pasividad acusada hoy, son sorprendentes, porque posiblemente provienen de la misma fuente: la falta de carácter, o mejor decir, la misma indecisión, el mismo miedo y una nueva indolencia al compromiso.
Este miedo se refleja necesariamente en el acto creador sin trascendencia. Mataríamos por proteger la libertad del artista de escoger aquellos temas y formas que mejor de-
roberto ramos Perea
see para expresar su sensibilidad, pero con esa misma pasión reprochamos la falta de utilidad y perspectiva de su acto creador, y nos amparamos en simples argumentos de justicia o de moral camusiana, si se quiere. Rechazamos además por falso, el panfletarismo ridículo y la consigna absoluta; el de esas piezas teatrales en las que siempre entra el “Tío Sam” vistiendo levita y con pistola en mano.
Hay que rechazar esta enajenación ideólogica, sobre todo ahora, que nos enfrentamos a la coyuntura política más dramática de nuestra historia: la descolonización.
¿Puede el disfrute y la distracción del juego lingüístico arrojar alguna luz sobre este vital asunto? Luego de que la mayoría de los intelectuales de la academia se entretienen en juegos semióticos, en análisis de material instrascendente, o en la búsqueda de explicaciones de actos de ayer sin ninguna relevancia o referencia a los de hoy... luego de que los escritores-modelos sólo buscan reafirmar su hegemonía mediante la creación de un lenguaje alienante y alienado, vigorizado por la jerga lumpen... (lenguaje literario para el que habrá que usar un diccionario de aquí a veinte años), luego de todo esto y sacado el grano de la paja ¿qué nos queda?
5. un deber de ConCienCia
Luego de la revolución cubana de l959, los intelectuales cubanos tomaron dos caminos que a su juicio eran deter-
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
minantes a sus claros intereses. Unos decidieron ser críticos del proceso, ser como diría Vargas LLosa, "rebelde vitalicio", de aquí es que surgen posturas intelectuales muy válidas que defienden esta primera opción, como la carta de los 62 en el sonado Caso Padilla. Otros como Marinello y Raul Roa, en legítima opción exigieron del intelectual su intervención directa en beneficio del proceso revolucionario. Urgían a dar una utilidad práctica al acto creador e incluso dejar a un lado la pluma y tomar el machete o la metralla si fuera necesario.
Mientras, una tercera opción de Octavio Paz remataba diciendo que el "único compromiso del escritor es con la lengua que escribe y con su propia conciencia".
Si bien, como dice Paz en un asunto de la lengua y de conciencia, este ejemplo cubano nos traslada necesariamente a la realidad puertorriqueña, sobre todo ahora en que el debate de la lengua adquiere su polarización nación versus colonia. Aún cuando no estamos –todavía– en medio de una lucha armada total, la cuestión de lengua y conciencia, la rebeldía vitalicia y el compromiso humano están al filo de la navaja contra la permanencia de una cultura, de un idioma y de una identidad.
La condición prima de un intelectual debe ser su sensibilidad. Me preocupa que para muchos escritores e intelectuales puertorriqueños, "asimilismo", "imperialismo" y "coloniaje" sean ya ecos de una propaganda manoseada y hueca y que el nuevo discurso del independentismo se adapte a su apática y descomprometida racionalización de la orfandad económica, actitud esta propia de un posmodernismo acomodaticio y mal entendido.
roberto ramos Perea
Duchesne habla de lo justo, de ser independentista en un Puerto Rico “hoy”, mientras Gil truena con esa elasticidad casi programada de una seducción que propone en su fondo la eliminación de los iconos.
Pero no se rechazan estas palabras como “lastres” de un pesado pasado ideológico, como quieren hacer creer en su polémica. Pienso que tras el rechazo de ellas hay un desgaste, una lucha por la independencia que ha sido panfletarizada hasta el cansancio y un discurso socialista que es ya objeto de nostalgia; es decir, no al rechazo por lo pesado, sino por lo cansado. El cansancio de la lucha sin fruto, que como mentira imprescindible, hay que repetirla hasta el hastío para poder creerla.
6. la mentira imPresCindible
Y este cansancio no se agota, puesto que sí sabemos que hay mentiras imprescindibles. Sabemos que, desde tiempo inmemorial, el hombre ha creado mitos para explicar lo que su razón no entiende. Según corren los siglos el hombre formó una concepción de un Dios todopoderoso culpable directo de lo que su ciencia rechazaba. Pero hoy, dentro de estos mitos, hay algunos que no justifican nada, sino que su utilidad es necesaria para mantener la paz, o la masiva tranquilidad que es necesaria para que puedan ejercer su poder los grupos de la hegemonía.
Estos iconos, a sabiendas falsos, se perpetúan en la tradición y en la historia. Un ejemplo podría ser la reputación
y una obra de teatro
intachable de un presidente o de un prócer que se descubre luego corrupto e inescrupuloso. Estas mentiras, que se dispersan como rezos, se mantienen por años, siglos, si en ellas está en juego un caro valor humano o patriótico. El mito del comunismo incólume guió la crueldad de los soldados chinos en su masacre de Tiananmen, mientras el mito de la democracia hizo ponerse de pie a toda una legión de estudiantes, que enfrentó los tanques de guerra con todo el amor a la libertad de que eran capaces en un despliegue de inefable pasión redentora; puesto que la libertad sería entonces el mito más justificable. Ante miles de balas y tanquetas, la mentira imprescindible de la libertad se yergue sola y se transforma en consigna. Es el mismo valor del guerillero saharaui ante el invasor marroquí, o el del alemán que cruzó media Europa para pisar suelo democrático y, más tarde, guardó en silencio un pedazo del muro caído. El mismo mito que hace al torturado aguantarse ante “la democracia de la picana” chilena, el mito de libertad que guía a los negros surafricanos en su lucha contra el aparthied. Estos mitos se destruyen luego en los actos mismos de su negación. La negación o la ambiguedad de los signos, el punto de vista, la opción o el gusto particular de quien lo confronta o lo promueve, nos lleva a preguntarnos la utilidad de la mentira imprescindible. Abrir ante esta mentira necesaria, el espacio para la razón de la justicia sin matices. Porque habrá males que duren cien años y cuerpos que no resistan.
Habrá, como hay, pueblos que olvidan estos mitos y venden sus glorias por comida. Y para muchos, aquellas
mentiras se convierten en decepciones. No puedo más que interpretar una profunda decepción del artículo de Duchesne (Op.cit. Claridad.) a la que ya adjudiqué el cansancio. El viejo cansancio que nace de ver cómo año tras año, en los días de la recordación los “luchadores” –con sus puños en alto y con el viejo coraje ya mueca de hastío– piden perdón ante las tumbas de los héroes por no haber logrado mucho (“nada” no sería justo). Aceptar en cambio, que muchos de estos “luchadores” se han acomodado con facilidad al nuevo reino, puesto que habrá quienes olviden a los héroes, porque si alguna vez pensamos que alguien saldría a salvarnos (un nuevo Don Pedro Albizu Campos, un renegado hijo de Betances, un omnipresente y juvenil Filiberto Ojeda), de pronto nos damos cuenta de que ese alguien dijo que venía y se tardó, o no llegó, o no estuvo aquí cuando más falta hizo. ¿Reproche gratuito después de 500 años de colonia? Es posible que desde esta máquina de escribir así suene, pero al menos aquí está la pregunta. Y entonces terminamos en un carrousel que va desde la fe en Dios al nihilismo, y de la rebeldía a la claudicación.
Interesantísimo ver a esta altura de nuestra historia, como aquellos que vociferaban contra el imperio en las revueltas estudiantiles de los setentas, hoy se han asimilado al régimen, trabajan para él, y viven la pasión de su nostalgia en las noches de bohemia del Viejo San Juan. Porque en efecto lo mejor que puede hacer un hombre, es admitir su contradicción. Sobre todo ante las revelaciones de la Tercera Fase de
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
las Vistas sobre los asesinatos en el Cerro Maravilla (Eneroabril, 1992), cuando la lucha armada clandestina por la independencia de Puerto Rico ha sido objeto de los más crueles chistes y mofas, al punto de quedar comprobado que un 75% de las acciones “guerrilleras” eran provocadas por agentes encubiertos pagados por el gobierno de Puerto Rico. La real ambición del puertorriqueño por su libertad queda en un embarazoso entredicho. La fabricación de un terrorismo de estado, de una paranoia contra un enemigo inexistente y la infiltración de agentes encubiertos en las pocas células de clandestinaje demuestran que la lucha por la independencia –luego de la revolución de 1950– siempre ha sido poco más que una buena intención adjudicada sólo a los dignos actos militares de nuestros Macheteros.
Ante este desenmascaramiento de nuestra incapacidad solo resta rendir al nihilismo, como un fin en sí mismo. ¿Dónde la justa medida de la justicia rebelde de Camus? ¿Seguiremos impulsando la mentira imprescindible de la emancipación a pesar de todo este cuadro de debilidad?
8. la amenaza Presente.
Sin embargo, la amenaza de disolución de la nación, que ésta implica, sigue ahí, latente, ahora más peligrosa que nunca, porque es legitimada por más de un 46% de la población votante. ¿Hemos de buscar nuevos significantes para entender lo
pavoroso de esos significados? ¿Cuáles, si algunos, han de ser los iconos de la independencia ante intelectuales individualistas, subjetivados y cansados por su propio descompromiso? La respuesta de muchos intelectuales puertorriqueños a la “cuestión nacional” ha sido el celo, en ocasiones violento celo, por su espacio solitario, su libertad creadora... pero esto que en justicia cabe y por derecho propio no hace al escritor inmune a su entorno. Esta pasividad es un grito silencioso que filtra todo aquello que el intelectual quiere que le toque y aleja lo que puede representar una amenaza a su hegemonía.
Hay intelectuales que se comprometen selectivamente con la realidad y aún en ese parcial compromiso buscan rescatar la prédica de la verdad liberadora, se convierten, en cierta manera, en iconos de puertoriqueñidad, de identidad nacional, de “lo puertorriqueño”... pero selectivamente, para algunas cosas y con algunas condiciones. Viven su mentira imprescindible creando el aura de “intelectuales comprometidos”, pero se sabe a todas luces que es falso, un simulcro de ello, porque en la acción diaria, no-literaria, se ha hecho rutina su incesante oposición y su terrible pavor a un compromiso personal.
Bástenos, como ejemplo, la piña literaria, teatral, crítica y artística que constantemente toma cartel en las páginas de El Nuevo Día. Piña ésta que se hace llamar a sí misma de creadores “puertorriqueños”, pero que no pierde tiempo en coquetear, fotografiarse y pavonearse junto a aquellos (la burguesía hegemónica del Partido Nuevo Progresista y la in-
telectualidad militante y reaccionaria del exilio cubano) que siempre han representado la negación, violencia y la opresión contra la esencia de la puertorriqueñidad.
9. la haCienda inteleCtual
Otra desafortunada circunstancia, que define a estos intelectuales pasivos, es aquella que los coloca como hacendados o terratenientes del poder cultural. Al conquistar su lugar predominante en juntas asesoras, logran imponer su opinión, pero muy pocas veces se integran al trabajo activo y con sin igual desparpajo se niegan a aceptar las consecuencias de sus decisiones.
Opinan sobre lo que hacen los demás, pero no hacen.
Las instituciones culturales han reflejado un inusitado grado de lentitud en sus logros, porque la participación del intelectual es pasiva y el que logra activar programas o actividades termina por hacerlas solo. Aún así, juntas y asociaciones continuan nombrando miembros de grandes nombres, pero de dinamismo muy chiquito. Se constituyen paneles de los intelectuales “obvios”, los mismos nombres, la misma gente año tras año, prolongadas hasta la inercia de la senectud, hasta quedarse dormidos en las reuniones de comités o exigiendo para ellos lo que deberían exigir para los demás.
Hay entre los intelectuales un protagonismo furibundo que no es capaz de por un momento colgar el individualismo
para beneficio del conjunto. Materia de conciencia, creo. La cómoda postura de algunos intelectuales nos parece que también se ha convertido en un modelo de rentable deseabilidad. El artista joven trata de desarrollar una conciencia ideológica que –bien que mal– le funciona a nivel emocional y le lleva a tomar posiciones con respecto a las cosas. Se compromete emotivamente y se expresa con desenfado. Luego, el modelo le impone la diplomacia, le enseña a usar corbata, a no ensuciarse las manos ni la boca, a controlar su derecho a la indignación, a no caer en el “ridículo” de la “soberbia” contra “los establecidos”. El modelo, en vez de dirigir esa pasión por la verdad y la justicia hacia el trabajo productivo, lo convierte en pedante crítico, en un servil “maduro”, en un protegido aprendiz, en un “reconocido nuevo”, en acólito pasivo y silencioso. La conciencia del deber se convierte en un objeto de lujo que sólo luce en el café bohemio. El "no tengo tiempo" se convierte en la perfecta excusa del que no quiere involucrarse y el "no tiene tiempo" en la contención del que no quiere involucrar. Creo, como dice Benedetti, que "se acabó la diversión intelectual". Creo que es hora de terminar estas posturas pasivas. Los tiempos no exigen otras actitudes. Creo que el deber y el compromiso del intelectual puertorriqueño son una cuestión de conciencia individual, pero sería una traición a sí mismo y a la humanidad, si descarta voluntariamente el compromiso con el entorno en que vive por el simple placer de mantenerse como soldado de número en la hegemonía in-
telectual. La cabeza de Ratón y el rabo de León es una dialéctica que se concreta en el conflicto de “inteligencia” contra “poder”. (Esto podría comprobar una vez más que el ser inteligente –en esta época– no es signo de progreso social, por lo que se prefiere, a como dé lugar, ser lo mismo la garrapata del León, que el tifus de la rata). Porque quedará comprobado, que poseer la razón sobre algo, será un acto de subversión; usar la inteligencia, un acto de soberbia; discutir o dirimir un argumento, un pecado de arrogancia.
Los intelectuales de Puerto Rico padecen tantas contradicciones que podría escribirse un libro sobre ellas. Pero para ver el sol hay que olvidar sus manchas, se ha dicho. Se olvidan sí, si son pequeñas y excusables; si obstruyen la brillantez, hay que volver a mirar.
Volver a mirar sobre esa extrema subordinación del interés social al interés personal, volver sobre ese claro desfase de prioridades, a la constante compra venta de influencia y principios y la insaciable búsqueda de cartel que los periódicos fomentan con el desfachatado interés de validar su creído prestigio.
En otra parte he señalado:
“La hegemonía intelectual en Puerto Rico, de finales de este siglo, se ha dividido entre los mediocres críticos de la prensa diaria, los viejos y mohosos eslabones de la academia y el círculo de “comunistas y socialistas” burgueses que lo siguen
siendo –más por nostalgia que por convicción–después de la caída del muro. Estos padecen de todos los defectos y males de la aristocracia del pasado siglo. Peculiaridades como la afanosa vida en el brilloteo artístico, “parnasos” (hoy fastuosas piñas acogidas en modernas librerías) fabricados a la luz de corrientes teatrales y literarias apolíticas y descomprometidas, el homosexualismo glamoroso como factor determinante de aceptación y solidaridad, el clasismo exclusivista de las columnas culturales de la prensa poderosa, o el mal entendido posmodernismo señalado por su supuesta comodidad ante la hecatombe, y la soberbia del creador viejo que sin permiso y sin derecho castiga la innovación del joven, entre otros muchos atributos y particularidades que no vale la pena ya citar pues el lector avezado las conocerá.” (V. Ramos-Perea Roberto, “Prefacio a Melodía Salvaje”, Melodía Salvaje, ICPR, San Juan, PR, 1992, 167 p., p.11)
Y podría continuar aquella divagación que sirvió de prólogo a una pieza teatral mía, diciendo que hay que volver a mirar para ver si es verdad que los que acusan la existencia de un “canibalismo cultural” lo hacen porque realmente existe o porque están tratando de proteger su hacienda intelectual.
roberto ramos Perea
Estamos ante un baquiné a destiempo de nuestra cultura. Celebramos la muerte del niñito, pero no estamos seguros de que haya muerto del todo. No queremos aventurarnos a saber si es verdad que ya no queda nada por hacer.
Luis Rafael Sánchez dijo recientemente que "no es tiempo para lamentaciones", yo creo que no lo es. Pero tampoco es tiempo para mentiras que consuelen.
Estamos ante un dolor que no conocemos, que no podemos explicar sino con nuestro miedo de perderlo todo. Es un pavoroso miedo de ser cómplices ingenuos de una gran maquinaria que pasa delante de nosotros y no nos atrevemos a señalar. Preferimos seguir bailando y cantando, divirtiéndonos como si estuviéramos colados en la fiesta. El baquiné suena y resuena por encima de los montes, y se queda su lenta y agria verdad en las lágrimas de los padres que miran a todos reír y cantar mientras ellos lloran.
Nos enfrentamos a la terrible realidad –como he dicho en otra ocasión– de ser los criados del amo y de ser felices con eso.
¿Cómo aplacar este pavor? ¿Con la farsa? ¿Con la risa?, si la masa gira loca con los ojos cerrados, ante la élite intelectual esquiva, muda y tantas veces cobarde...
¿Dónde están estan aquellos intelectuales que nos retaban a la disidencia? ¿Dónde están aquellos que con su genial valentía abrían caminos de beneficiosa confrontación?
¿Dónde están? La subjetividad no colma esta carencia ni consuela esta decepción, siquiera aplaca el desamparo de ver íconos disolverse ante la impavidez de los llamados a le-
vantar la única voz que nos queda. ¿Será que este pesimismo de ahora es la reafirmación del fracaso de antes?
Y ahora, hoy, ¿por dónde andan nuestros intelectuales diestros en descifrar el mandato de los tiempos? ¿Qué libros escriben? ¿Qué hablan, qué discuten? ¿Cuál es su desesperanza, su horror, su vergüenza?
¿De dónde sostienen esa supuesta puertorriqueñidad de sus intereses? Para qué nos sirve ser intelectuales si andamos sirviéndonos a nosotros mismos en una lucha fraticida por alcanzar el trono del nuevo modelo?
Y todo este mar de impotencia y dolor me urge con su gran contradicción. Me urge a la piedad por nosotros mismos, piedad de la que nadie puede librarse y menos aquí y menos ahora. Y esta piedad nos tiene que obligar a mirar esas grandes manchas del sol y trabajar por hacerlas pequeñas.
El mundo entero está cambiando y recapitulando las formas y teorías que gobernaron la libertad por tantos años. En estos procesos, escritores e intelectuales dejaron a un lado la pluma para emprender la acción. Vaclav Havel, dramaturgo checo, está a la cabeza de las más importantes reformas de su país en lo que va de siglo, novelistas, ensayistas poetas... como Benjamín Moloise, poeta surafricano que murió ahorcado en las cárceles de Pretoria por su lucha contra el apartheid...
Insto a que respondamos al deber que, por una sencilla cuestión de conciencia, tenemos con un Puerto Rico que nos necesita. Sea en la resistencia pasiva, en la tribuna, en el escenario, en la clandestinidad, en el foro, en la Universidad, en el Ateneo, en donde sea.
Pero, ¿estamos respondiendo? ¿Qué alternativas o soluciones buscan los escritores e intelectuales de Puerto Rico? Porque yo sí estoy seguro de que saben las preguntas. Interesante debate sostuvimos sobre esto con el colega dramaturgo mayagüezano Jaime Carrero. (V. Ramos-Perea, Roberto, “Teatro y discurso”, El Mundo, 28 de abril de 1990; Carrero, Jaime, “La realidad tras bastidores”, El Mundo, 10 de mayo de 1990; Ramos-Perea, Roberto, “El discurso ausente”, El Mundo, 2 de junio de 1990.) Lo conminé a que me dijera ¿qué haríamos los artistas, los novelistas o los dramaturgos en la eventualidad de que Puerto Rico se convirtiera en el Estado 51? La respuesta no es fácil. Ninguno propondría irse armados a las montañas. “Seguir escribiendo”, dirían unos, “salvar el idioma”, dirían los más. Carrero me instó a estimular la imaginación creadora. Pero esto presenta, ante los hechos, una contradicción insalvable.
¿Qué hacer, escritores y artistas? ¿Volver al pesimismo literario? ¿Volver inevitablemente al realismo poéticosuicida de las generaciones anteriores? ¿Volver a la propaganda, al insensible panfleto? ¿Perpetuar el juego lingüístico hueco, el populismo, el melodrama? ¿Tal vez –en términos artísticos– encontrar en la agotada luz del eclecticismo posmodernista, esas nuevas revisiones del romanticismo racionalista? ¿Un nuevo romanticismo? ¿Nuevas metáforas de lo social? Esto último me parece sensato, pues será darle utilidad a toda esta deconstrucción. Instar a construir la metáfora de la ilogicidad o a la
roberto ramos Perea
utilización del horror como carnada. En el teatro latinoamericano parece funcionar, incluso hay una nueva vertiente con este fin en el teatro europeo.
Pero en términos políticos, continuamos ante la ausencia de resultados concretos. Seguimos impávidos ante el cansancio de ver el compromiso como un divertimiento liviano, ante ese eterno chocar contra la misma piedra... ¿de qué nos servirá la subjetividad? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos espera? ¿Sentarnos a esperar el final de la asimilación? ¿Y qué haremos cuando llegue? ¿Qué haremos escritores e intelectuales, cuando nos impongan a mansalva el inglés con la fuerza poderosa de un idioma oficial?¿ Qué diremos cuando el recuerdo de nuestra cultura sólo nos brote ante un "souvenir" de Puerto Rico hecho en Taiwan?
No creo que veamos eso, pero me asusta mi propia exageración. Y no podemos dejar que esto sea responsabilidad de los hijos de nuestros hijos.
10. ConClusión. el neo-naCionalismo Como alternativa
Pienso que el constante debate sociopolítico sobre la cultura ha estado, está y al parecer estará condenado a luchar, inevitablemente, por su puertorriqueñización. El ambiente cultural nacional de hace 30 años, especialmente gran parte de la literatura, decodificado su discurso, se dirigió a representar nuestro gran dilema, sencillo pero tormentoso, que enarbolara Albizu Campos en 1936: "O yanquis o puertorriqueños".
Acepto que nuestra literatura, por igual, está obligada a ser la prisionera de un constante acto de afirmación, la condenada a existir para repetirse en su esencia. Es nuestra sempiterna maldición. Es la única que os da una certidumbre de ser.
Queda como actual contribución de la cultura actual, la deslegitimación de ciertos símbolos que tradicionalmente se asociaban a esta lucha por la afirmación. Quedó atrás el campesino como personaje, hoy vencido por el hombre de la calle o el funcionario gubernamental. Ya no se habla de la miseria del arroz o del pan, sino de la miseria moral, se habla de la impotencia y, a veces, se habla de la rebelión imposible. Quedó atrás de la desposesión de la tierra, puesto que hemos "admitido" a soto voce que no es nuestra y vivimos y escribimos como si esto no fuera una gran verdad. Cuando el mundo entero anda reafirmando sus nacionalismos –en el sentido matizado que conlleva– los escritores puertorriqueños debemos hacer nuestra parte.
Con la nueva escritura que nos caracteriza, nos mantenemos en pugna con una Norteamérica hostigante que, por comercial y aparentemente exitosa, no pierde sus atractivos en el consumidor promedio. Por otra parte, algunos tratan de huir de las formas experimentales, o de la búsqueda de estructuras alternas, que no se descartan por ilegítimas sino por poco prácticas puesto que no satisfacen la urgencia de la masa por una nueva denuncia. El público también ha cambiado y exige de la literatura y el teatro, no nuevas formas, sino nuevos discursos.
roberto ramos Perea
Hay rechazo también –sin menospreciarla– a la "latinoamericanización" de los textos literarios, en primera instancia porque los contextos no son iguales. Nuestras realidades económicas y políticas tampoco lo son, y apreciando los paralelos que nos ofrece el mismo origen, el mismo idioma y todas las conveniencias políticas que trae, no se puede encontrar en ellos más que el consuelo de una crítica situación con otra igual.
Puerto Rico ha sido víctima siempre de esta actitud: el que haya que insuflarlo en un contexto ajeno, sin respetar el suyo propio. Constantemente se le exige a los escritores que enmarquen su obra en contextos "latinoamericanistas" y se les condena y desvaloriza si no lo hacen. En esto, resulta curioso afirmar que es el puertorriqueño su propio enemigo. Y permítaseme ejemplificarlo con la constante comparación que siempre se pretende hacer del teatro y el ensayo nacional, con las formas más aguerridas de revolución social y política de la cultura cubana. Para la izquierda puertorriqueña, el arte cubano es un modelo que debe ser constantemente imitado; de la misma forma que para la derecha cubana, la única forma posible de cultura es aquella que prolonga la asociación con el imperialismo norteamericano y su consecuente asimilación económica. Y como a toda derecha poco importa la identidad y la cultura, afirmamos que tal deseo de contextualización es la avanzada de una nueva guerra fría. Y más aún, cuando los intentos de "norteamericanizar", “caribeñizar” o "latinoamericanizar" nuestra cultura, tratan de privarnos de lo único honesto que podemos producir los nacionales.
Tampoco creemos que haya que insuflarnos a mansalva en un contexto ajeno y rechazarnos luego por la "hibridez" de nuestra nacionalidad. Es como invitarnos a la fiesta y luego no dejarnos entrar. Muchos críticos se lamentan de que los escritores nacionales no seamos "más latinoamericanos". Yo no creo que sea cuestión de más o menos. La nueva expresión cultural que nace de los escritores y dramaturgos puertorriqueños los separa claramente del "boom" glamoroso y enajenante de la cultura niuyorquina (con sus gratuitas excepciones) y de la hambruna social e intolerancia política de Latinoamérica. Tampoco somos el colorido folklore de un Caribe demasiado diverso en idiomas y signos, aunque nos una un grave pasado de explotación y servidumbre. Nuestro contexto está hecho de cosas más inmediatas a nuestra supervivencia moral. Y esto me parece fundamental porque hemos legitimado nuestra nacionalidad con el trabajo cultural con el que se juzga, se comparte, se celebra y se cuestiona nuestra propia idiosincracia. Esto es la esencia viva e inevitable de nuestro discurso.
No quiere decir esto que vivamos ajenos y alienados. El tráfico de conceptos, ideas y motivos, no sólo enriquece, sino que vivifica nuestras pocas opciones, pero éstas no pueden realizarse a costa de la supervivencia de las nuestras.
¿Por qué esa manía de integrarnos a algo, en vez de puntualizar las cosas que nos unen destacando de ellas su particular manifestación? Es querer poner los bueyes detrás de la carreta.
Hace unos años, un teatrista español, director de una organización latinoamericana dedicada a mercadear los grupos y festivales teatrales latinoamericanos en diversos países, me dijo que el teatro puertorriqueño "no tenía la altura para estrenarse en ninguna parte del mundo", que ellos nos traerían el verdadero teatro, ganándose con esta manifestación todo mi desprecio y despertando un nacionalismo que –dormido por el deseo de apertura– no ha provocado otra cosa que la afirmación de mi identidad en cada pequeña manifestación. Esta actitud de este español es validada por muchos puertorriqueños, quienes víctimas de su docilidad, se vuelven serviles del extranjero que nos empequeñece.
A esta altura de nuestra emergencia nacional, se hace imperioso convocar a un nuevo nacionalismo. Convocar a la capacidad de seguir sorprendiéndonos con nuestras propias opciones, con un insobornable punto de partida que no sea otro que nuestra lucha por la supervivencia de nuestra nación amenazada. Tal vez, cuando dejemos de ser colonia, otra será la historia.
Por lo pronto, creo que mi deber como intelectual y como escritor, en la medida de mis fuerzas, es continuar haciendo de mi literatura, sin rebajar o someter sus aspiraciones estéticas, la conciencia de lo que sobre mí pesa esta gran infamia. Yo también digo que se acabó la diversión.
roberto ramos Perea
todo contra dios reflexiones sobre el fundamentalismo Cristiano en Puerto riCo y su agresión al teatro.
iel hedor de un Pútrido Cadáver comienza a apestar la libertad. Es el podrido cadáver de Cristo.
El Cristo que creíamos “resucitado”, tras dos milenios de su muerte, hiede aún... hoy más que nunca. Hay que proteger la libertad de esa peste que es Cristo.
En medio de la Tercera Guerra Mundial y ante el estupor de los miles de muertos de Nueva York, Kabul, Bagdad y Faluya, nos hemos dado cuenta de que ha sido la imposición de la religión cristiana el más poderoso motivo para que millo-
nes de muertos se justifiquen ante la Historia y para que sean legitimadas las viles agresiones de una nación a otra nación.
Tal es, que en Occidente, el cristianismo se ha convertido en el más lucrativo negocio. Un negocio que entretiene al incauto, seduce al ignorante y da falsa esperanza al vencido. Millones de vencidos han cedido el derecho de su razón religiosa a quienes puedan pensar por ellos. ¡Cuán perezosa es la ignorancia!
Pero distingamos el cristianismo humilde y honesto, generoso y humanista, comunista e igualitario que es practicado por millones en el mundo (y que aún se respira al pronunciar magnánimos nombres como el del Cardenal Romero, la Madre Teresa, Desmund Tutu, entre tantos otros como ellos), de un desviado sector que se ha consolidado como una fuerza de agresión, convirtiendo al cristianismo en una religión violenta, demente, fundamentalista y asesina.
De la religión a la sectas, el mercado de las formas fundamentalistas del cristianismo se nutre de vanos rituales, de discursos de odio y de vagos contenidos. Este cristianismo agresivo asume preponderante papel en la sólida estructura natural del mundo y la pervierte en vez de complementarla. Como una planta parásita, el fundamentalismo de esta religión se adhiere al árbol de la razón de los pueblos y vive de ella, intoxicando con su bacteria lo poco que queda de honesto en la limpia conciencia de las nuevas generaciones. Los jóvenes nacen con la cruz de la culpa cristiana grabada por sus padres en la frente. “Hay que vivir y morir como
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
Cristo” y en nombre de esa culpa y por no poder sobrellevarla, arruinan sus vidas y se ubican, sin cuestionarlo en el límite reduccionista de una oposición maldita: Dios, Cristo y fe igual al bien; libertad, humanismo y razón igual al mal.
Porque ya es sabido que desde el origen de los tiempos, toda libertad y toda razón es enemiga de la fe religiosa.
Porque la fe religiosa es, por su propia definición, la total claudicación de la razón y de la libertad.
Nos conviene recordar los atributos que definen al fundamentalismo, según nos lo proveen las más autorizadas voces de este tema.1
Todo fundamentalismo es una oposición a lo que es “liberal”, pues se reafirma en los fundamentos de una fe; en el caso del cristianismo, la interpretación literal de los textos de la Biblia constituye la esencia del fundamentalismo cristiano. La doctrina cristiana es la esencialidad de su fe.
1 Ver los trabajos de la académica de la Universidad de Londres, Karen Amstrong, La Batalla por Dios. Los orígenes del fundamentalismo en el judaísmo, el cristianismo y el Islam, Barcelona, España, Tusquets Editores, 2004. quien cita los trabajos editoriales de Martin E. Marty y R. Scott Appleby en el Fundamentalist Project
roberto ramos Perea
El fundamentalismo ha creado nuevas maneras de expresión de su militancia, innovando sobre la ortodoxia de la misma religión que profesa.
El fundamentalismo es la forma defensiva de una espiritualidad amenazada o de una espiritualidad o religión en crisis.
Los fundamentalistas no hacen distinción entre luchas o argumentaciones políticas, sociales, filosóficas o culturales. Para ellos toda lucha es una batalla del bien, representado por ellos, y el mal, representado por el resto de la sociedad.
Rechazan las tendencias culturales de la sociedad –entre ellas el progreso– creando una contracultura que los protege y que les sirve de guía y modelo a los que los siguen.
Los fundamentalistas sacralizan todos sus signos, acciones y propósitos, promoviendo una agresiva defensa contra lo que pretenda desvalorizar aquello que han sacralizado.
Estas entre muchas características, definen lo que es fundamentalismo y cómo se manifiesta en una sociedad democrática.
Este fundamentalismo, como ya dijimos, crece a la par de las prácticas honestas, tolerantes y nada pretenciosas de miles de cristianos que viven su fe y honran a su Dios sin que ello represente motivo de confrontación y pugna con ninguna otra creencia.
El cristianismo –por impuesta herencia hispánica– es la religión mayoritaria de la población de nuestro país, y se manifiesta diariamente en todos los medios de comunicación en diversas denominaciones y sectas que se mueven indiscriminadamente entre la tolerancia y el respeto por la diferencia y la agresión fundamentalista. Sectas como la católica, evangélica, bautista, episcopal, protestante, luterana, adventista, algunas formas sofisticadas del New Age, la santería, el pentecostalismo y el satanismo y sus cientos de sectas afiliadas, son formas de espiritualidad derivadas o escindidas de la religión cristiana. Aunque no todas, algunas de ellas manifiestan hoy preocupantes niveles de intolerancia y militancia fundamentalista, sea armada, clandestina, pública o política.
El cristianismo se ha entronizado por igual en algunos sectores de la masonería puertorriqueña, donde algunos hermanos de la cofradía asisten por igual a la tenida masónica que a la misa católica, sin que ello les presente contradicción alguna. Muchos de estos masones “católicos” utilizan las estructuras de la Logia para impulsar sus proyectos fundamentalistas cristianos aún a sabiendas de que en innumerables maneras y procederes, la Iglesia Católica Puertorriqueña ha manifestado su abierto repudio a la filiación masónica e impone castigos a los católicos que se unan a ella. La relación de la Iglesia Católica con la masonería anexionista, por ejemplo, es una de difícil comprensión; no así la
roberto ramos Perea
obediencia masónica independentista, quien a pesar de su generosa tolerancia ha entendido que en la Iglesia Católica pervive un natural enemigo ideológico.
Los brazos semiclandestinos de la Iglesia Católica como Los Caballeros de Colón y el Opus Dei crecen y engrosan sus filas sinuosamente ante la mirada indiferente de la masonería independentista y agnóstica.
El espiritismo kardeciano, por su parte, es eminentemente cristiano y en este momento se encuentra en velada oposición al espiritismo científico; pero al menos, es el espiritismo en cualquier acepción que se le conozca, la única doctrina que se salva, por su natural marginalidad, de la infección fundamentalista.
El cristianismo fundamental en Puerto Rico se arraiga en la educación pública y privada, en la superior y la elemental, en todos los medios de comunicación, en los sistemas de servicios gubernamentales y en el discurso político.
Este extremo cristianismo se acomoda en el lenguaje coloquial, en la expresión literaria y musical. En esta última, estilos de expresión musical que antes han sido abiertamente atacados por el cristianismo fundamentalista, son ahora usados como formas de propagar “el evangelio”. Ahora la propaganda cristiana enunciada a través de ritmos como el rock, el merengue, la salsa, el reagge y el rap, son eufemísticamente llamados “música sacra”. Esta “sacralización” –en tan breve tiempo– de lo que antes era terreno “demoníaco”, es altamente preocupante, pero muy beneficiosa y conve-
niente para un creciente mercado de cristianos que consume esta música y con ella crea una vital industria de gran rentabilidad. Incluso se asoman los visos de una “farándula cristiana” que se fomenta y se promociona como la “pagana”.
Destacados miembros de la farándula televisiva, teatral y del mundo de la canción popular hacen estrepitosas entradas en sectas cristianas “entregándose al señor” como un acto público conveniente, vociferando con evidente insinceridad su necesidad de obtener el respaldo económico de este multitudinario sector de la población.
Los políticos se retratan en carnavalescos actos de bautizos y unciones. El ex gobernador de Puerto Rico, el Dr. Pedro Roselló, se proclamó “católico protestante” para recibir todo el apoyo de este último sector sin tener que pasar el trabajo de negar sus raíces católicas. Mientras el Alcalde de San Juan, Jorge Santini, conocido por su continuo estilo de abierta confrontación política, se refiere siempre, en cada manifestación pública, a su “papito Dios” con una hipócrita mueca de sumisión cristiana. Iglesia y Estado pierden sus fronteras en Puerto Rico en un quid pro quo altamente conveniente para ambos.
Hace apenas 20 años, fundamentalistas cristianos hacían espectáculo de su ira estallando pantallas de televisores con pesados marrones, y ahora, aquellos mismos, son destacados televangelistas cuyo emporio abarca más de siete canales de televisión, el doble de estaciones radiales, sin contar las revistas, periódicos, libros de propaganda y páginas
cibernéticas. Y en este carnaval de contradicciones, la Iglesia Católica por su parte, pretende lavar su historia criminal emitiendo desasonadas disculpas papales.
En Puerto Rico, en los últimos años, las iglesias cristianas han caminado hombro con hombro en la reivindicación política de nuestra nación y el caso de la liberación de Vieques es más que patente. No se esperaría menos de la esencia de la verdadera religión que no es otra que unir lo que el odio separa.
De la misma forma, la inteligente Carta Pastoral que sobre la Nación Puertorriqueña emitió el católico Monseñor Roberto González, establece una nueva y admirable postura de los dirigentes de esta secta ante la realidad de su país.
Pero con la misma entrega, entereza y entusiasmo que han hecho este compromiso, queda la duda de que estas posturas busquen afianzar el control de estas sectas en los territorios donde la religión no une, sino divide. Queda por ver si no ha sido una forma de acomodarse en espacios de lucha política que no son de su competencia, con el deseo de que sean tomados en cuenta en nuevas luchas y cuando menos lo esperemos, pasen la factura de sus apoyos con la exigencia de que sus éticas y sus posiciones no estén en el rabo del león y que toda lucha política de nuestro pueblo sea siempre dada “con Cristo por delante”.
Sonará mezquino, pero ante el continuo rechazo de la religiosidad como partícipe de los procesos políticos, por razón de
roberto ramos Perea
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
su mismo divisionismo, es lógico pensar que el fin último de este compromiso, es el de afianzar un espacio decisional. Ha sido más que evidente que en los últimos años de agitación política de nuestra nación, el cristianismo se ha vulgarizado; ha dejado de ser aquella religión que representaba a los pobres y desarraigados para convertirse en la hipócrita religión de una aristocracia decadente y de una clase media podrida de consumerismo.
El cristianismo, machaconamente llamada “la religión del Pueblo de Puerto Rico”– ahora se vende y se consume, se instala en la definición o la indefinición de lo que somos como un atributo celebrable. Ser “cristiano” es algo así como estar al acecho por ganarse la aceptación de todos, ser un privilegiado, o un paladín, un escogido, o un elegido defensor de la verdad.2
Ser “cristiano” es lo opuesto a la disensión, a la razón, a la tolerancia. Cristo es una droga, una alienación, una forma legítima de lucha contra el otro, un arma contra “el humanismo”. Cristo es sinónimo de “la moral”, de “la autoridad”, de la tradición, del status quo. Cristo es un estandarte de la 2 Al salir de presenciar una de mis obras, una jovencita como de 15 años, me preguntó si creía en Dios, a lo que contesté, “¿En cuál?”, y ella incrédula exclamó: “¡En el único Dios que hay! Dios que es Cristo”. “¿Me estás queriendo decir que más de la mitad del mundo está equivocada porque no creen en tu ‘Dios que es Cristo’?” Y ella, sin un ápice de duda contestó. “¡Claro que están equivocados! Sólo hay un Dios, que es Cristo”.
rancia modernidad. Tal vez por esa razón, todos los políticos se denominan cristianos, como si ello fuera indispensable para que la sociedad los aceptase y asegurarse sus votos. Nunca hemos visto a un político puertorriqueño reclamándose budista o espiritista, mucho menos masón. La intolerancia a formas de espiritualidad contrarias al cristianismo, se ha convertido en una forma cotidiana de militancia.
El Presidente de los Estados Unidos, George Bush hijo, ha llevado el cristianismo a la máxima oposición de odio: Occidente es cristiano, por lo tanto es el lado bueno; Oriente es musulmán, por lo tanto es “evil”, malo.
Y esta atrocidad ya corre veloz por las venas de nuestra sociedad puertorriqueña haciendo ver al cristianismo y a sus formas de militancia fundamentalista, como la única permisible espiritualidad y la única vara para juzgar y medir la calidad de cualquier otra. Y junto con este barbárico pensar, la paranoia y el temor contra todo lo que es musulmán ya se infiltra por igual en el discurso fundamentalista.
Por ello, se han instalado en Europa y en América nuevas formas de inquisición, nuevas hogueras, nuevas fatwas, 3 con las que perseguir a quienes disienten de esta espiritualidad única que ellos defienden e impulsan aún a costa de su vidas.
3 Decreto de condena a muerte que imponen los estados totalitarios religiosos a los disidentes de la fe. El caso del escritor Salman Rushdie, quien escribió el libro Los Versos Satánicos, en 1988, donde hizo alusiones contra el profeta Mahoma, provocó la imposición de una fatwa que fue levantada 1998. Durante todo ese tiempo, Rushdie vivió en la clandestinidad.
Yo digo que hoy estamos viviendo el peor de los fundamentalismos cristianos en Puerto Rico.
Fundamentalismo que lleva hasta la sinrazón preceptos vagos y acomodaticios sobre la moral, la libertad creativa, la vida de Jesús, el derecho a la vida… Fundamentalismo que atenta contra el más caro de los derechos humanos que es la libertad de expresión garantizada por la democracia, por el poder del pueblo, no por el poder de las religiones.
Este fundamentalismo cristiano es el mismo que condena a muerte a los homosexuales y lesbianas con su grito de odio en las hondas radiales y que invita a la violencia física en las puertas de los teatros. Que persigue señas de inmoralidad en los lugares que pueden usar luego en beneficio de la exposición de sus doctrinas.
Fundamentalismo cristiano que pretende llevar el manipulado mensaje de ese Cristo al nivel de la confrontación y del caos. Pues al ser los únicos reclamantes de la verdad de Cristo, legitiman el derecho de ejercer la violencia sobre aquel que no lo comparta.
No olvidemos que fue ese mismo cristianismo organizado y político el que urgió al olvido y rechazo de la figura histórica de Jesús de Nazaret por considerarla "inconveniente". El mismo severo cristianismo que incitó a las cruzadas, a la inquisición y a la sangrienta y criminal evangelización de América. Es el mismo agrio cristianismo que
esconde los crímenes y la corrupción en el Vaticano, que provoca masacres como la de Jim Jones en Guyana, la de Waco, Texas y las masacres diarias que aprovechan la ignorancia del pobre y del angustiado obligándolo a someter su fe y su voluntad a una rígida y explotadora tiranía "permitida por el cielo".
La intolerancia fundamentalista cristiana es grave en Puerto Rico y sus propulsores tienen nombres y apellidos. Gentes que en nombre de Cristo están dispuestos a cualquier cosa, incluso a negar a su Cristo si éste no justifica su sed de violencia y de control.
Estructuras de poder y control que quieren mantenerse en nuestra sociedad a toda costa por medio del miedo y de la culpa, amenazando la estabilidad de una sociedad culta y violentando descaradamente nuestra democracia y nuestra libertad social al punto de llegar hasta la amenaza contra la vida de líderes culturales, políticos, dirigentes de la comunidad homosexual, artistas y escritores.
Esta “mano negra” del cristianismo mantiene negocios multimillonarios, prebendas y fortunas amasadas desde el mismo patíbulo de ese Cristo que dicen venerar.
Ya no les basta el derecho a protestar públicamente que les asiste. No. La democracia no les sirve. Se sacia en la exigencia de sillas en las juntas de censura de los teatros del gobierno, en las asesorías de los proyectos de Ley, en las tribunas de los políticos y en los medios de comunicación más escuchados y leídos por el país.
roberto ramos Perea
Su sed de violencia se sacia en el chantaje a los políticos que intercambian poder por los votos de los feligreses. No les basta el diálogo culto y franco sobre la moral y la fe, les satisface la imposición de su moral, el marronazo de su fe.
Ellos son los dueños de Cristo.
Los únicos dueños de algo de lo que nadie puede hablar ni cuestionar. Cristo les pertenece, Cristo es su arma contra un enemigo que ellos mismos han fabricado para alimentar su sed de gloria. Ellos determinan quién es Cristo, quién está capacitado para hablar con y de él y cómo hay que dispensar la ley que ellos dicen que Cristo ha impuesto.
¿Quién les dio ese derecho?
¿No fue acaso la ignorancia de sus seguidores?
Cargan en adornadas carrozas, las negruzcas carnes pútridas de Cristo esparciendo su peste en los dominios de la razón.
Los recientes hechos relacionados al desarrollo del teatro nacional como una de las formas más autorizadas de representación del pensamiento y la creatividad puertorriqueña y su consecuente censura y persecución por grupos de fundamentalistas cristianos activos y militantes, hace obligatorio traer a la memoria las formas y sistemas de esta cobarde agresión.
roberto ramos Perea
Tal historia, dicha y comprobada, provocara que esas voces integristas y llenas de odio salgan a la luz y combatan desde la razón de su espiritualidad y no desde sus apocalípticos discursos de aniquilación.
El fundamentalismo cristiano llegó a Puerto Rico en la calaveras de Cristóbal Colón. No bien los taínos cuestionaron cómo era posible que aquel hombre torturado y sangrante clavado en un madero fuera más poderoso que su Yukiyú o su Juracán, el cristianismo de los conquistadores se permitió la explotación, el ultraje, la tortura y el exterminio de aquella “tribu de salvajes” que fueron los primeros puertorriqueños. No sólo les aniquilaron en orgías de explotación y violencia sexual, sino que a lo pocos que quedaron, se les fue prohibiendo la manifestación privada de su espiritualidad, atosigándoles el catecismo hasta en los linderos de su misma muerte.
La llegada al país del Santo Oficio de la Inquisición, de la “generosa” mano del Obispo Alonso Manso, hizo que las hogueras del Charco de las Brujas enviarán al cielo la tétrica señal de lo que nos esperaría muchos años después en esta noble Isla.
Afianzada la fe católica en los siglos XVII y XVIII, Puerto Rico no puede permitirse ninguna distracción, ninguna manifestación cultural que no estuviese regida por “el cielo”. Mientras España gozaba de un Siglo de Oro lustroso en razón, en preparación para un iluminismo que fuera ejemplo de la civilización, en Puerto Rico aún nos movíamos en los terrenos de la barbarie medievalista cristiana.
En el Siglo XVII, en 1645 para ser exactos, la Iglesia
Católica realiza su famoso Sínodo de San Juan en el que se promueven prohibiciones sobre las comedias, prohibiciones que revelaban que en nuestro país, el teatro como expresión cultural liberadora, se practicaba de manera oculta en intensos niveles de “paganismo”.
La persecución religiosa contra las obras literarias y el teatro “pagano” que se representaba en corrales y casas privadas, concentraría sus ataques en las zonas de la moral, sobretodo contra las actrices, para quienes la Iglesia Católica siempre guardó sus más aderezados epítetos.
En 1809, el Obispo puertorriqueño Juan Alejo de Arizmendi redactó una Carta Pastoral donde llamó a la dramaturgia "oficina de la perversión" y “serrallao de la pública honestidad”, ocultando bajo estas y otras violentas frases, todo su odio por el tirano español de aquel entonces, Salvador Meléndez Bruna, quien fuera uno de los más importantes impulsores del teatro nacional a principios del siglo XIX.
Pero ya en 1815, la Iglesia Católica se rendía al inevitable empuje de una creatividad teatral dinámica, desistiendo a partir de esa fecha, de imponer la censura religiosa.
Sin embargo, para el Teatro ya era muy tarde, la intención controladora de la censura estaba infectando la sangre de los políticos y funcionarios, quienes comenzaron poco después de esa fecha, a constituir Juntas de Censura en las que se vigilara que el teatro siempre fuera no un “reflejo de la vida”, sino “una escuela de buenas costumbres”.
Las “buenas costumbres”, la corrección política, el respeto y lealtad incondicional a la monarquía y la estricta moral cristiana se instalaron en las Juntas de Censura de la Diputación Provincial. Las leyes de censura teatral, explícitas en las varias leyes de imprenta que nos cobijaron durante un siglo, eran claras y evidentes sobre el contenido de lo que el teatro debía decir con respecto a la sociedad. Para ello, el Estado siempre contaba con la “buena y justa mano” de la Iglesia Católica que certificaba su conformidad con todo lo publicado. El famoso “lápiz rojo” tiño manuscritos y libros del escarlata criminal cardenalicio.
Alejandro Tapia y Rivera, padre de nuestras letras patrias, fue de las primeras víctimas públicas de aquel famoso lápiz rojo que lo llevó al destierro, tras escribir el drama Roberto D’evreux, en 1856, por el atrevimiento de “humanizar a los reyes”.
En el interior de la Isla, los párrocos católicos se convirtieron en delatores con iniciativa, en adulones del poder y en perseguidores de cualquier forma de arte que atentara contra la estabilidad de “la moral cristiana”. Así, en 1893, un sacerdote de la Parroquia de Guayama instigó a la Guardia Civil española, para que entrara, espada en mano, con todo y caballos, al teatro donde se representaba una pasión de Jesús auspiciada por masones.
La llegada en la década del 1880 del teatro anarquista, del teatro artesano y obrero, –severo cuestionador de la falsa moral católica–, tuvo en el socialismo libertario una fuerza de cobijo potente, bajo la cual creció sano y fuerte un
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
renovado y revolucionario pensamiento ateo por una parte y espiritista por otra.
Los intelectuales masones dejaron establecido el derecho a la disensión espiritual, que aunque silenciosa, se manifestaba en un creciente y militante positivismo.
Sin embargo, con los cañones de la invasión estadounidense llegaba a Puerto Rico una nueva religión y con ella nuevas formas de intolerancia, de persecución y de censura.
El siglo XX se convierte en campo de batalla entre la rancia moralidad de la Iglesia Católica entronizada en las clases privilegiadas y la alienación y sumisión de una nueva feligresía protestante salida de la marginalidad y la pobreza.
Los radicalismos se suscitaron al albor de los años de 1960. Con las nuevas formas musicales, artísticas y políticas, la Iglesia toma partido con la moralidad extrema como finalidad, y los valores “familiares” como norma, pero ambos valores sólo ocultaban la necesidad de mantener un desgastado poder de representatividad social.
La polémica de los Obispos con el Gobernador Luis Muñoz Marín a finales de los 60 es el mejor ejemplo de la radicalización de estas formas de imposición de valores. La Iglesia Católica logra un segundo aire. Proliferan las escuelas de educación privada donde el catolicismo se enseña con más ahínco que las matemáticas.
Dos, o quizá tres generaciones se forman al amparo de una severa, intolerante y hasta absurda educación católica cuyo norte es la represión de toda forma o pensamien-
roberto ramos Perea
to sobre la sexualidad, el castigo de toda forma de expresión no tradicional, la censura de toda expresión humanística como “pecado”, la supervisión y corrección de toda expresión social, política o artística bajo el eufemismo de “disciplina cristiana”, y la creación de un magno complejo de culpa colectivo, temeroso de todo cambio. Esa elite católica mantiene hoy poderosos lugares en la política y la sociedad civil, y a su vez crían a otra generación que vive en continuo resentimiento de que se trate de hacer lo mismo con ella.
En los años 70, el dramaturgo Francisco Arriví fue perseguido y condenado por la Iglesia Católica por el desnudo de su obra María Soledad. Era esta la primera vez, que en pleno siglo XX se censura abiertamente una obra teatral por motivos morales. Se amenazó al dramaturgo con la excomunión, pues Arriví era católico.
Esto enervó los ánimos de las jóvenes generaciones de dramaturgos y teatreros, quienes usaron el desnudo como un acto de provocación. Este uso y abuso hizo que la Iglesia Católica terminara por declararse indiferente.
Así, su silencio daba paso a que otras sectas del cristianismo comenzaran su abierto ataque contra el teatro que violentaba “la moral cristiana del país” y atentaba contra “la salud mental de nuestros hijos”.
En estos años, finales de los 70, la pornografía, tanto la teatral como la cinematográfica adquiere un papel preponderante como forma de expresión comercial, principalmente en San Juan. El Teatro Lorraine en la Parada 15 fue el cenáculo
de estas muestras en las que se mezclaban las más explícitas (en ese entonces) muestras de cine pornográfico realizadas en Estados Unidos, junto a espectáculos sexuales, en vivo, en el sucio escenario de aquel ya desaparecido teatro.
Una nueva subdivisión de la División contra el Vicio de la Policía se crea para que la obscenidad sea perseguida sin tregua. Entre los directores de la nueva división se encontraba el agente encubierto de la Policía de Puerto Rico, Milton Picón, quien años después asumiría uno de los más importantes roles dentro del fundamentalismo cristiano en Puerto Rico.
Durante la década de los ochenta se legisla varias veces contra la pornografía y si bien dichas legislaciones lograron significativos avances que evitaran la diseminación indiscriminada de esa lacra social, se perdió de perspectiva la esencia del problema, se tornaron borrosas y porosas las definiciones de lo que era “obscenidad y pornografía” y la persecución contra ellas empezó a violentar límites de sentido común. Así, en plena década del ochenta, todo espectáculo en el que se sugiriera desnudez, o cuyo título sonara sospechosamente sexual, era calificado de “pornográfico, obsceno y pernicioso a la moral” sin siquiera haber sido visto, y en el caso de algunas obras teatrales, ya eran enjuiciadas semanas antes de su estreno.
En este proceso, la organización Morality in Media jugó un preponderante papel en convertirse en juez de la programación televisiva y teatral, enviando constantemente manifiestos y comunicados a la prensa del país con la intención
roberto ramos Perea
explícita de alertar contra lo que esta organización consideraba obsceno y pernicioso a la moralidad pública. Este grupo realizó piquetes y marchas contra la obscenidad en los medios y propuso boicots a los productos que se anunciaban en esos espacios televisivos o auspiciaban obras teatrales. En los comunicados de esta organización se utilizaban indiscriminadamente los términos “pornográfico”, “obsceno”, “chabacano”, “vulgar” e “inmoral” sin hacer ninguna distinción entre ellos. La organización era conducida y manejada por un solo hombre, Milton Picón, como ya dijimos, ex agente de la División contra el Vicio de la Policía de Puerto Rico, afiliado desde muy joven a un secta fundamentalista cristiana conocida como los “catacumbas”.
Más o menos en esta misma década, comienzan a perseguirse –de diversas violentas maneras– a los que abiertamente se declaraban homosexuales, o a los actores que realizaran actos de transformismo o travestismo en los cafés teatros de San Juan. La historia de persecuciones y atropellos vividos por el actor Antonio Pantojas en esta década es el mejor ejemplo de que la intolerancia religiosa había encontrado un motivo fértil de batalla: combatir la expresión pública de homosexualismo.
La expresión pública de las primeras organizaciones de defensa de los derechos homosexuales eran consideradas como “agresiones” al sector fundamentalista cristiano del país. Para muchos reverendos y dirigentes de estas sectas, esas agresiones “debían ser contestadas”.
A finales de los ochenta, con la irrupción del SIDA como enfermedad de contagio venéreo, los fundamentalistas cristianos enervaron su campaña contra la comunidad homosexual, pues para ellos era obvio que éstos y “sus vidas licenciosas” eran los causantes de la epidemia. La muerte de algunos actores motivó comentarios verdaderamente agresivos, que evidenciaban un odio profundo y una intolerancia sin límite de parte de estos “hijos de Cristo”.
En las taquillas de los teatros se recibían amenazas de todo talante tras la representación de obras en las que hubiese desnudos o situaciones de moralidad “dudosa”. Los desnudos de obras como Equus de Peter Schaffer o Bent de Martin Sherman, o el tema del lesbianismo en la magna obra de Juan González Bonilla Doce Paredes Negras, fueron comentados con reprobación, sin que ninguna Iglesia se atreviese a combatirlos abiertamente. La calumnia desatada contra la vida privada, la acusación violenta en la prensa, la amenaza telefónica, eran las armas favoritas de estos sectores que poco a poco pero sin tregua, lograron su trabajo de demonizar el teatro, al igual que lo había hecho el Obispo Alejo de Arizmendi en 1809.
Dos nuevas organizaciones se unen a la lucha de Morality in Media. Pro Vida, dirigida por un carnicero de profesión llamado Carlos Sánchez, la arremete contra los centros de terminación de embarazo. Sus actividades violentas en contra del aborto son llevadas a los tribunales y sobre él comienzan a pesar sanciones legales. Sánchez comienza en-
roberto ramos Perea
tonces una campaña de agitación en los medios de abierto lenguaje provocador. Al día de hoy, mantiene un programa radial en una de las emisoras privadas de más audiencia del país donde comparte micrófonos con el reverendo Jorge Rashcke, ministro y dirigente del movimiento Clamor a Dios, movimiento fundamentalista cristiano, que expresa abiertamente un discurso escatológico, abiertamente homofóbico e intolerante. Los ataques de Pro Vida y de Clamor a Dios al teatro puertorriqueño son continuos y agresivos.
Clamor a Dios realiza año tras año una masiva concentración de fieles en las escalinatas del Capitolio de Puerto Rico y a esta concentración asisten políticos de todas las denominaciones en busca del apoyo del reverendo, quien en más de una ocasión a dicho que Dios ha hablado por su boca y le ha indicado por quién deberán votar los suyos. Su destemplado discurso contra el teatro puertorriqueño, al que en muchas ocasiones ha llamado “casa de prostitución”, es el que se inserta como azimuto de las agresiones del fundamentalismo cristiano contra el teatro en Puerto Rico. VI
La continua vigilancia, persecución y agresión contra la desnudez y la sexualidad en el teatro se ha convertido en una obsesión para estos grupos, quienes no cesan en su manifestaciones públicas y sus incitaciones al ataque y la vio-
Cuatro
lencia contra un arte del que trabajan y viven más de 6,000 personas en Puerto Rico.
Desde 1973 hasta el 2004, (31 años de teatro nacional), se lleva cuenta de mucho más de un centenar de obras teatrales puertorriqueñas en las que se realizaron desnudos totales o parciales.
Muchas de estas obras fueron excelentes exposiciones de lo que es el buen arte teatral nacional, otras simplemente pura basura para excitar al público, pero ninguna de ellas provocó tanta agresión fundamentalista cristiana como las que vamos a reseñar a continuación:
Un aluvión de críticas y censuras, marchas y protestas se suscitaron tras el anuncio del estreno de la obra Sexo, Pudor y Lágrimas del dramaturgo mexicano Antonio Serrano, en un teatro de un provinciano pueblo del interior de la Isla llamado Aguada.
El Alcalde rescindió el contrato de arrendamiento del teatro tan pronto la comunidad católica del pueblo condenó que una obra como esa no era “cultura sana” y que podría afectar la mente de los “niños del pueblo”. (¡Como si los niños estuviesen convocados a verla!). El asunto terminó en las Cortes, como es de suponer, y el Alcalde, después de recibir unos cuántos golpes a la cara con la Constitución, no le quedó más remedio que aceptar la obra en su sala, con la continua y agresiva protesta del cenáculo católico del pueblo.
roberto ramos Perea
Pero esto no nos sorprendería tanto como el hecho de que en la Junta que decide las fechas de otorgación del teatro de dicho pueblo, fue nombrado como asesor y miembro el cura Párroco de la Iglesia Católica. Uno de los promotores de las protestas, era el Maestro de Teatro de la Escuela Superior de ese pueblo, quien dijo sin reparo que antes que artista del teatro el era “un ferviente católico”.
Otras representaciones en el Teatro de ese pueblo, que es el único teatro que hasta la fecha sirve de escenario para el teatro comercial en el oeste de Puerto Rico, han sido amenazadas de protestas y piquetes. Amenazas que buscan afectar la venta de boletos y crear un clima de inquietud e inestabilidad tanto en la comunidad como en los productores de espectáculos, porque demás no está decir que el discurso y las palabras usadas por estos grupos son en muchos sentidos, incitaciones sin ambages a la violencia física.
En febrero de 1999, el reverendo Jorge Raschke y sus seguidores impidieron físicamente la entrada del público a la representación de la obra La última tentación de Cristo, versión del dramaturgo puertorriqueño Gilberto Batiz de la obra del novelista griego Nikos Kazantazakis, mientras colocaban escandalosas bocinas que molestaban a los actores en su desempeño.
Las declaraciones de la agrupación fundamentalista se centraban en el hecho de que la obra mostraba la represen-
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
tación de una relación sexual entre el personaje de Jesús y María Magdalena. La hoja suelta de promoción de la obra mostraba un cuerpo de mujer desnudo, sólo visible parcialmente y con delicadeza, y sobreimpuesto, el rostro del actor que representaba a Jesús.
Los piquetes se prolongaron por todo el primer fin de semana. Al segundo día, la Policía delimitó el área de expresión de los protestantes, pero los comentarios en prensa entre el Reverendo y el productor teatral Rafael Rojas subieron de tono y agresividad y la obra concluyó su temporada a duras penas.
En el mismo fin de semana de la obra La última tentación, se estrenaba en el Teatro del Ateneo Puertorriqueño, la obra Avatar: los años perdidos de Yeshua de Nazaret, escrita por Roberto Ramos-Perea. En dicha obra, basada en escritos no tradicionales de la vida de Jesús, se presentaba al histórico personaje en relación con una prostituta hindú, se mostraban sus creencias en la reencarnación y su matrimonio con Miriam de Magdala (con una escena de desnudo parcial), así como el hecho de que Yeshua no murió en la cruz como profesa la religión cristiana.
El autor recibió tres amenazas telefónicas, una de ellas en medio de un programa radial. En dos de las ocasiones una voz de mujer, quien se identificó sólo como “cristiana”4
4 Es dado en Puerto Rico, que los que se llaman a sí mismos “cristianos”, se excluyen de sectas como la católica, la episcopal o la bautista.
roberto ramos Perea
, le advirtió al autor "cuídese, que ya sabemos quién es usted". En otra de las llamadas se urgió al autor a cancelar la obra por que si no lo hacía, “le vendría una desgracia” por ser, como era conocido, “un atrevido” y “un inmoral”. La obra no fue piqueteada, pero todos los días llegaban al teatro amenazas de que lo sería.
Otras obras de Ramos-Perea o dirigidas por él, han sido consecuentemente visitadas por sacerdotes, reverendos y ministros, quienes abandonan la sala en actitud agresiva, como fue el caso de tres sacerdotes católicos que abandonaron intempestivamente la obra Jesús: el hijo del Hombre , donde el personaje de Jesús rompe en pedazos “la cruz de Cristo”.
Es la obra Chicos desnudos y cantando del norteamericano Robert Schrock, la que ha sido el paradigma de la censura previa en el país y el caso judicial sentó jurisprudencia en las cortes isleñas. El asunto se resume así: después de haber otorgado las fechas del principal y más antiguo teatro del país, el Teatro Tapia, la Junta Asesora de dicho teatro, –firmado ya el contrato de arrendamiento–, asiste al ensayo general de la obra y sin terminar de verlo sale furibunda de la sala y decide unilateralmente no honrar el contrato y notifica a los productores y actores que tienen que abandonar el teatro de inmediato pues la obra queda cancelada.
De inmediato también llegaron las mociones al Juzgado de Primera Instancia por parte de los productores
quienes se defendieron de las acusaciones con una excelente batería de abogados constitucionalistas. El Tribunal de Primera Instancia falló en favor de los productores y el Municipio de San Juan, dueño del teatro, acudió en cosa de horas al Tribunal de Apelaciones, que les falló a su favor sin oír a la parte afectada. La orden fue diligenciada por policías armados, una hora antes de subir el telón del estreno y con público en sala. Los actores y empresarios fueron sacados del teatro y la Fuerza de Choque de la Policía tomó el teatro. Así las cosas, la obra no se estrenó hasta pasada una semana, donde el Tribunal de Apelaciones se revocó a sí mismo, apoyándose en las garantías de la libre expresión. La policía nunca pudo probar que la obra era pornográfica, pues el propio comandante de la Policía Municipal no pudo proveer al juez de una sencilla definición de lo que él entendía era “exposición deshonesta”, argumentando que a un hombre que baila desnudo su pene le salta de arriba hacia abajo y ese efecto de gravedad podía ser considerado obsceno.
El fondo de este asunto lo resumió muy bien el propio Delegado de Cultura del Municipio quien declaró en sala que los trámites de la censura previa y la consecuente cancelación de la obra fueron motivados por la preocupación del Alcalde de San Juan ante las presiones telefónicas y amenazas escritas de grupos fundamentalistas cristia nos.
La censura, el ataque y los crímenes de odio contra la expresión artística son hechos cotidianos, que nada tienen de divertidos en una sociedad que muchas veces toma estos hechos por locura o por fanatismo al que no se le debe hacer mucho caso.
Recuerdo cómo nos asombra que se persiga a Salman Rushdie por su obra Los versos satánicos; nos deja con la boca abierta el fusilamiento de dos dramaturgos en Irán por haber escrito una obra de teatro acusada de herética. Nos escandaliza que se haya atentado contra la vida de Mafouz, Premio Nóbel de Literatura de Egipto, y nos atemoriza que en el Medio Oriente y en Europa se asesinen a directores de cine –como Theo van Gogh, degollado por un musulmán en Amsterdam–, que se masacre a maestros y a escritores porque sus oficios ofenden a Alá. Entonces cándidamente pensamos "esos bárbaros fundamentalistas Islámicos". ¿No han hecho igual parte los fundamentalistas cristianos en este pandemónium?
Así, para apoyar el pensamiento, recuerdo que en 1908, en una plaza de Beirut, Obispos Católicos ordenaron la quema del libro Espíritus Rebeldes, escrito por el orgullo del Líbano, el poeta Khalil Gibrán y luego se atentó contra su vida. Bertrand Rusell, autor de Por qué no soy cristiano fue separado de su cátedra por la presión de grupos cristianos. Nikos Kazantzakis, existencialista cristiano, es aún censurado tras la exhibición de la película de su novela La última tentación de Cristo.
En Nueva York, en 1998, la obra Corpus Christy del norteamericano Terence Macnally fue sacada de escena por los obispos católicos de Nueva York porque el autor, un dramaturgo homosexual, figuraba a Cristo como un rabino homosexual. Macnally se hallanó a la decisión, pero su obra ha sido estrenada con éxito en muchos otros países y aún en otros estados de Estados Unidos.
Los recientes sucesos relacionados a la obra Me cago en Dios, del dramaturgo español Iñigo Ramírez de Haro; –en donde el actor fue golpeado por miembros del Opus Dei infiltrados en la platea, así como las 3,000 denuncias que se le impusieron, caídas luego todas ante la libertad que garantiza la Constitución Española– vuelven a la memoria americana algunos incidentes parecidos, así como la sospecha de que los ataques contra la libertad de expresión en el teatro, no está sencillamente motivado por mentes “hechas” o estrechas, en términos religiosos. El trasfondo, o el fondo, está doblemente motivado por circunstancias que hemos pasado por alto y que en América, como en Europa, se asoman como punta de iceberg.
Es más que evidente que los fundamentalistas cristianos han escogido al arte teatral como blanco seguro y público de sus ataques. Se han dedicado a fisgonear entre nuestros telones del teatro por la posibilidad de un desnudo, que sin más justificación es tildado de inmoral, porque para ellos es inmoral y sucio el cuerpo (que "a imagen de Dios") a todos nos cobija, al igual que el sexo que nos procrea, como si fuera asqueante. Ese es el discurso que se quiere imponer desde los nuevos espacios de poder que le son adquiridos.
Hay momentos en la vida de los pueblos donde hace crisis la insensatez. Momentos de absoluta confusión y pérdida de sentido. Son los momentos antes de las grandes revoluciones sociales donde los ideales se dividen, donde las perspectivas se bifurcan, y se polarizan de manera determinante las visiones del mundo y las opciones de vida. Lo negro, negro, lo blanco, blanco, sin grises, porque la insensatez no permite los grises.
Cuando se escuchó en la radio al ex Superintendente de la Policía, el Juez Víctor Rivera, decir sin ningún pudor, que él no conoce la obra Chicos desnudos y cantando, que no cree en la censura previa, pero que “hará lo que tenga que hacer” para garantizar que la moral se salvaguarde en el Teatro Tapia, porque él “se asegurará de que la obra no sea una chabacanería”, me di cuenta de que estamos en uno de esos momentos a los que me referí.
Ya no nos basta luchar contra la hipocresía religiosa, ni la ya aburrida gazmoñería de los moralistas organizados. No, ahora el estado, en voz de su Jefe policiaco, nos dice que nuestro país no es lo suficiente maduro para juzgar lo que es arte. Ahora esa misión le toca a él, a la Policía nada menos, en respuesta inmediata al reclamo de “diversos grupos” que le han pedido su intervención. Pero él no ha visto la obra, ni cree en la censura previa, sin embargo, según dijo, la opinión de esos grupos “es muy importante”. Obviamente la de
roberto ramos Perea
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
los artistas que se desnudan no y por eso habría agentes encubiertos dentro del teatro, según declaró.
La crisis política, la desbancada credibilidad del pueblo en sus instituciones, la ausencia total de una definición de lo que la palabra democracia significa, nos han llevado a extremos de crisis que no tenemos el espacio y la distancia para vislumbrar.
El que una obra de teatro tenga desnudos se ha convertido en un asunto de interés nacional, sobretodo más importante que la crisis de corrupción, que la crisis de libertad política, que la crisis social de este pueblo que pide a gritos el cese de tanta estupidez vomitada con odio en los medios de comunicación.
Cuando un país llega al extremo de debatir hasta las cortes la presumible obscenidad del seno de una madre lactando en público en un centro comercial, cuando una sociedad llega al sin sentido de cuestionarse si las expresiones musicales de la juventud son o no formas de arte, si con tanta severidad se juzga que una obra que tiene desnudos puede afectar “la moral social”, es porque quienes esto hacen, juzgan que el pueblo puertorriqueño es poco menos que un pueblo imbécil. En suma, eso es lo que nos dicen estos nuevos inquisidores: que somos imbéciles susceptibles a la “suciedad” que llaman arte, que los artistas son todos un grupete de vulgares y pornógrafos y que por su “libertinaje” no tienen derecho a la santa democracia que ellos sí utilizan, pero que los artistas no pueden reclamar. Sobretodo porque según ellos, el ar-
roberto ramos Perea
te tiene que “educar”, ser “fino”, “sensible” y “de buen gusto”. Es decir que ellos van a decirnos ahora lo que es arte y cómo tiene que ser el arte para que ellos se sientan complacidos. Sepan que las más grandes obras del arte han llegado a serlo, porque precisamente no han sido ninguna de esas cosas. Y de eso podríamos hablar páginas y páginas.
La primera razón de la moral es la tolerancia.
El respeto sin condición a lo que es diferente y el sagrado deber de morir por la libertad que tienen los demás de expresar lo que deseen. Ese es el precio de la democracia y para poder disfrutarla, hay que pagar ese precio.
Yo, en posesión absoluta de ese deber, podría –si quiero– piquetear las iglesias, perseguir a los reverendos sacando a la luz sus vidas y finanzas privadas o metiéndome en los sagrarios de la Iglesias a espiar la conducta íntima de los sacerdotes. Pero yo nunca he visto a un artista puertorriqueño hacer eso. Ni he visto a un artista piquetear un templo, o una Iglesia. Sin embargo, los protectores de nuestra moral pública que protestan por los desnudos, no protestan por la pederastia religiosa o por la violencia antiabortista. Es un doble vara muy cómoda para quienes –en última instancia– sólo requieren de un foro para ventilar sus resentimientos. Y lo más peligroso surge cuando el estado se hace eco de esto, por voz nada menos, que de su Jefe de Policía.
Que podamos decir, hablar y enjuiciarnos los unos a otros en el espacio de libertad de expresión que nos cobija, sea, porque así entendemos –o nos forzamos a entender– que la tolerancia es un calle de dos direcciones. Pero del habla
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
a la agresión hay un paso que no debe ser dado por ninguna de las partes. Y ha habido agresión de parte del fundamentalismo, porque ellos interpretan la libertad de expresión como una agresión.
Estamos hablando de un momento social confuso, interesante, pero confuso y crítico. Cuando estamos a merced de la indefinición política, de la inestabilidad emocional de un estado y una religión sin visión de futuro, de un estado y una religión que no respeta ni la libertad ni los derechos de sus ciudadanos, es cuando se empiezan a escuchar los latidos de una gran revolución. Y esa revolución está a punto de comenzar. IX
Tenemos que aventuranos a un par de conclusiones sobre los avances del fundamentalismo cristiano en Puerto Rico:
El fundamentalismo cristiano en Puerto Rico y en Estados Unidos está en aumento. Es violento, homofóbico, racista, derechista y trapero. Crece rápidamente, en primer lugar, para ser auxilio a la propaganda que Estados Unidos promueve contra el mundo árabe; en segundo lugar, contrarrestar el evidente crecimiento de nuevas creencias cuestionadoras de la fe cristiana (New Age, budismo, y otras), y en tercer lugar es una reacción a su propia incapacidad para convocar nuevos acólitos.
roberto ramos Perea
La frustración de no sentirse ya como una religión mayoritaria en América provoca la violencia y el crimen de odio y se impone por todos los medios posibles, para legitimizarse como una fuerza decisora. Estas organizaciones mencionadas tienen fundamentos tan peligrosos como el dicho de “sobre Dios y Cristo, nada”, es decir, ni siquiera la Constitución –de los Estados Unidos y la de Puerto Rico– que garantiza la libertad de expresión.
La esencialidad del fundamentalismo cristiano es su inescapable conciencia del fracaso como religión. Y del fracaso a la violencia, es sólo un empujón.
La presión ejercida por estos grupos llega al mismo seno de la política y la administración pública. Los políticos que no ceden a las exigencias de estos grupos fundamentalistas son expuestos como “réprobos”, “desviados” e “inmorales”; algunos de ellos son expuestos en su vida íntima por estos grupos que mantienen detectives y espías de la intimidad.
Incluso los jueces que han decidido casos de este tipo de censura, son asociados a la “suciedad” que permea el arte teatral. Varios programas radiales cristianos han convocado a la persecución y hostigamiento de toda obra de teatro en la que se toquen asuntos sobre homosexualidad, o se enjuicie la figura de Cristo y se pide a sus feligreses que no voten por los senadores o legisladores que apoyan el arte dramático, porque los teatros están llenos de “desviados sexuales”.
Se hace forzoso que los artistas del país y de todo el mundo, hagan muy claro a la sociedad –a las Juntas de los
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
teatros, a la prensa– de aquellos artículos constitucionales que los asisten en sus derechos de expresión. En Puerto Rico, la libertad de expresión está garantizada por la Constitución siempre y cuando ésta libertad no constituya delito. En este caso los únicos delitos aplicables a la libertad de expresión abusada serían el libelo y la difamación.
No creemos que la figura de Jesús –que no es propiedad de secta o persona alguna– o que la desnudez y la conducta sexual humana contemporánea sea un peligro para gente madura y civilizada. Pero ya hemos visto como el fundamentalismo cristiano vive en el terreno de la barbarie. Nuestras obras son hijas del tiempo en que vivimos y ese no pueden condicionarlo las presiones religiosas, y en nuestro caso, la Justicia Puertorriqueña ha dado buena cuenta de ello y lo avala con la seriedad de sus decisiones. Dios –sea de la religión que sea– no está por encima de la verdad o de la justicia o de la libertad o de la Ley. Dios no es una condición en un país que piensa.
En tanto Dios como construcción subjetiva, y en tanto el arte teatral, de igual naturaleza, la contienda, si alguna, no tiene ganador, por lo tanto, es mejor no darla ni buscarla.5
5 Ver Ramos-Perea, Roberto, “Arrestar al desnudo: censura, pornografía y teatro erótico”, en Teatro Puertorriqueño Contemporáneo, (1982-2003), San Juan Puerto Rico, Publicaciones Gaviota, 2003, 413p.
Pero si Dios, Cristo o cualquier otra mitología cristiana han de ser condicionantes obligados para que el hombre y la mujer puertorriqueña puedan expresarse sobre lo que piensan del mundo, entonces TODO CONTRA DIOS. X
Cuando digo TODO CONTRA DIOS hablo claramente de un acto de tolerancia agresiva. A riesgo de sonar paradójico, hablo también de un acto de agresividad tolerante. De un acto de resistencia.
No se puede permitir que la juventud creadora del teatro acepte como normal su ya notable indiferencia. La indiferencia y el silencio abaten la juventud que no ve la luz al final del túnel. Mucha juventud que no vota, que no marcha, que no grita porque está cansada de que todo termine en lo mismo que han combatido siempre. Por eso, a veces, se dedica más a las formas del teatro que a sus contenidos. Entonces no resisten. El joven creador sufre excesiva discusión sin sustancia, demasiada garata sin argumento, demasiado “posmodernismo” que no entiende y termina por enajenarse, por no leer, por no participar. Y a veces hasta desaparece y se pierde en las filas de una empleomanía de masas, diluido en un matrimonio pueril, en un trabajo inane y en un futuro devastado por la abulia. O en el peor de los casos, como feligrés de una congregación cristiana.
roberto ramos Perea
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
Pero los que se quedan en el teatro, por ejemplo, como actores, como dramaturgos, como directores, aceptan con el tiempo que las fuerzas creadoras del teatro son siempre cuestionadoras y por ende agresivas.
Pero a estos tampoco puede pedírseles una agresión salvaje contra el derecho de personas para quienes Dios y Cristo son una razón de vida. Eso no es resistir, es atacar y de eso no se trata.
Muchos de estos jóvenes entienden que al perderse la fe en Dios, se toma conciencia de la necesidad de lo humano. Así la tolerancia gana terreno, pues dado que Dios no es parte de la tolerancia sino de la militancia, el artista del teatro comprende que su militancia –la suya debida– deberá oponerse a la fe servil. Comprende que su lucha está en las zonas de la incertidumbre, que es hermana de la paciencia, hermana de la tolerancia, hermana de lo humano.
Es lo que llamo, la agresiva tolerancia de luchar y resistir en los territorios de la razón, del derecho, de la justicia y de la libertad. Pues quien sale a la lucha por la libertad, es porque ha ejercido ya, la mayor de las tolerancias. XI
No debemos perder de perspectiva el poder manipulador y destructivo del fundamentalismo cristiano. Vivimos
roberto ramos Perea
una guerra de signos y metáforas y no hay guerras más sangrientas que esas.
La Tercera Guerra Mundial que se combate hoy en el Oriente Medio entre una potencia militar asesina y terrorista como lo es el Gobierno de Estados Unidos y sus serviles gobiernos aliados, contra países militarmente inferiores –pero ricos en petróleo que puede ser usurpado– como Afganistán e Irak, es, en última instancia una Guerra Religiosa.
La violencia generada por el fundamentalismo cristiano en Puerto Rico es parte de esa guerra y es por ende altamente singular. Es metafórica, es única y por eso no puede ser desdeñada ni tomada a menos. Para ellos Cristo, Dios y demás signos de la cristiandad, se han convertido en una sólida justificación para una nueva forma de terrorismo cultural. Como ha dicho Baudrilliard: “la única amenaza real para el sistema es la violencia simbólica, la que carece de sentido y no aporta alternativa ideológica alguna”.
Para el fundamentalista cristiano Dios justifica que el mundo se domine en su nombre y harán lo que sea para que Dios esté sobre la razón. Para ellos, el motivo de las Cruzadas no parece descabellado, por ello estamos presenciando las nuevas Cruzadas, esta vez no a caballos ni lanzas, sino a cohetes y a tanques.
Sabemos que la crisis de poder y la desestabilización política que Estados Unidos provoca en el mundo bajo el sanbenito de la “globalización”, es el grave motor de una
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
agria crisis de desigualdades. Es más que evidente que todo los fundamentalismos nacen en graves momentos de crisis. De la ceguera sólo nace más ceguera, y esa se la debemos a la lucha del ojo por ojo.
¿Tenemos la conciencia para ver de lejos esa crisis que sufre el pueblo puertorriqueño como microcosmos de la crisis mundial? ¿Tenemos la madurez para enfrentarla?
No lo creo. Cuando nos peleamos en las calles por votos mixtos de una elección llena de contradicciones, absurdos y claudicaciones, es muy poco probable que pueda nacer el clima para una reconvención de propósitos civilizadores. Nuestra condición de ser la más vieja colonia de América nos ha aniquilado el sentido de la mesura y el sentido común.
A muchos puertorriqueños les agrada el sabor de su barbarie, disfrutan su crisis, la viven con humor y cinismo, la bailan, la cantan, celebran su humillación con más entusiasmo que su estima.
Tal vez la religión, cuyo fin era el de “religare”, –ligar y unir–, sea hoy su propia paradoja. Para lo único que ha servido la religión es para segregar al hombre por sus métodos de aspirar a la paz interior. Siendo la paz una sola, los fundamentalismos se han encargado de compartamentalizarla, de obligarla a justificaciones pueriles y peligrosas, como por ejemplo, que para alcanzar la paz, sólo puede hacerse a través de la fe en Dios.
El cristianismo está moribundo, por ello el fundamentalismo cristianismo ha surgido a destiempo para intentar salvarle de su agonía. Ante el estrepitoso fracaso de una ra-
roberto ramos Perea
zonable búsqueda de la “felicidad con Dios”, al fundamentalista cristiano sólo le queda la imposición. En tanto no hay felicidad sin Dios, Dios debe consumirse, comprarse como un nuevo equipo de música, un DVD o una nevera de dos puertas. Cuando el hombre concibe a Dios, sólo delega a esa imagen, la imagen poderosa de sí mismo. Y Occidente está podrido de ese poder imaginado.
En tanto la religión no puede ser autocrítica; quienes cuestionan los fundamentos de ella desde los linderos de la fe o desde sus más abiertos afueras, cometen un acto de herejía condenable y castigable. Este escrito podrá ser una herejía o una afrenta, sobretodo viniendo de alguien que nunca fue cristiano y que se declara abiertamente masón, ateo, anarquista y espiritista científico. Pero ante todo y sobretodo, dramaturgo puertorriqueño. Tal es así, que muchos sostenemos el teatro como el espacio más generoso de la razón y como el cobijo amable de una singular espiritualidad criada al maternal calor de la libertad.
Es probable que sobre este autor pesen severas disensiones que está dispuesto a afrontar si se dan en el terreno abierto del valor y la entereza, y no en el zaguán oscuro de la cobardía. Ha sido su propósito provocar que aquellos que disienten lo hagan a la luz, en los valles iluminados por el sol de las ideas sobre las que se ha erigido la civilización. Allí los espero, donde sus formas de combate nos darán la razón sobre si son o no agresores fundamentalistas o hombres de fe firmes, íntegros y capaces de dirigir con pureza de espíritu a su grey.
Será su reacción a mi reacción la que evidencie la madurez de su tolerancia.
Pero recuérdese que si aún esto fuese llamado “herejía”, la herejía mayor es haber convertido todo lo dicho por un hombre de la inmensa altura moral y revolucionaria de Jeshua de Nazaret, en el podrido cadáver apestoso de un Cristo, cuyo hedor nos hace vomitar iracundos.
El haber convertido la sutil idea, la honesta sensación de una fuerza metafísica... en un Dios miserable, racista, sexista, violento y asesino, es algo que las nuevas generaciones no perdonarán fácilmente. No quisiéramos soñar con los millones de muertos que ese Dios estaría presto a provocar si no empezamos a vivir en tolerancia.
Si hoy decimos con firmeza TODO CONTRA DIOS, es porque ese DIOS salvaje y asesino es quien nos ataca. Es ese DIOS el que censura, el que persigue lo que decimos en los teatros, el que ensucia los espacios sagrados del arte donde expresamos el vivo sentir de nuestro humano corazón.
Seremos tolerantes pero agresivos. Seremos agresivos pero tolerantes en paradójica batalla contra un fundamentalismo cristiano que se empeña en destruirnos.
Así lo hemos hecho saber en todos los rincones del mundo donde late oculto este peligro. Convenciones y congresos entre dramaturgos de todas partes del planeta, ya se han reunido a discutir el problema y de persistir esta insensata confrontación entre el arte teatral y el fundamentalismo cristiano, aquí en Puerto Rico, o donde sea, el apoyo no se
hará esperar de países como España, Francia, Portugal, y todo América Central, Sur y el Caribe. Escritores teatrales de los Estados Unidos y Canadá ofrecen también las versiones de sus luchas y engrosarán las filas de esta vigilancia.
Ante esto, y por mucho más que ahora no puedo decir, aquí estaremos, dándolo TODO CONTRA DIOS.
1 de diciembre de 2004. Palomar, San Juan
Puerto Rico
Fragmentos de este ensayo fueron publicados en el periódico El Nuevo Día de San Juan de Puerto Rico y en la revista Las Puertas del Drama de la Asociación de Autores de Teatro de España.
roberto ramos Perea
negociando la identidad:
exPediente a la dramaturgia Colonial
franCisCo arriví, uno de los más importantes analistas del tema de la identidad en el teatro puertorriqueño, a dicho en innumerables ocasiones, que la identidad es tan consustancial al teatro nacional como lo era el destino al antiguo teatro griego. Sin entrar en las complejidades filosóficas a las que nos llevaría esta analogía, es importante destacar de ella que en efecto, para los dramaturgos de los años 50 y 60 de este siglo, la identidad fue la búsqueda constante de una respuesta a lo que ellos consideraron la interrogante sobre la verdadera “identidad puertorriqueña”.
El propósito de estas reflexiones será tratar de encontrar una certeza a este acerto y analizar la retórica en la que
roberto ramos Perea
esta identidad se ha cuestionado, tomando en consideración los serios cambios que ha habido en la producción y manifestación del teatro puertorriqueño, sin olvidar su doble finalidad de texto y puesta en escena.
¿Es cierto que nuestro teatro ha buscado siempre definir la identidad?
Es la pregunta que nos hacemos cuando vienen a nuestra mente dramas como Vejigantes, La Carreta, Los Soles Truncos y Tiempo Muerto, por mencionar los cuatro pilares del canon dramatúrgico puertorriqueño. Tanto está el tema vinculado a estos dramas, que por generaciones se ha pensado que este es el único “teatro puertorriqueño” que existe o al menos es el único que puede ostentar tal definición.
Mucho se ha estudiado el contexto social y político de Puerto Rico durante el gobierno de Luis Muñoz Marín, y de cómo las luchas de Muñoz contra el emergente movimiento nacionalista, liderado por el Maestro Pedro Albizu Campos, desembocaron en la exigencia de una respuesta a la suprema pregunta: o yanquis o puertorriqueños. La pregunta no exigía medias tintas o arreglos. Eran tiempos de definir, de deslindar, de tirar la raya y las obras teatrales mencionadas –consideradas hoy clásicos– se abocaron a la expresión de esta búsqueda, e incluso algunas buscaron un consenso sobre la identidad en esas circunstancias ¿Cuáles fueron los signos de esta búsqueda?
Uno de los primeros dramas que identificamos con la Identidad puertorriqueña lo es Tiempo Muerto de Méndez Ballester, estrenado en 1940, ocho años después de haberse es-
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
crito otro drama, de tema similar, hoy desconocido para muchos, llamado La razón ciega, de Gustavo Jiménez Sicardó. En Tiempo Muerto el puertorriqueño es definido como el jíbaro explotado por las grandes corporaciones azucareras norteamericanas, que como grandes imperios impartían su miserable justicia entre los desposeídos. Ni tan siquiera de esa miserable justicia caía algo que pudiese llamarse digno, porque la familia de Ignacio, el patriarca de esta obra, no hace más que sufrir mal tras mal por culpa del hambre y la explotación. Así, tras la retahíla de sagrados muertos que deja esta batalla entre el puertorriqueño y el invasor (o bien aquellos puertorriqueños que sirven al invasor), el discurso de Méndez Ballester sobre la identidad lanzaba sus deslindes. La identidad se asomaba como una lucha en donde el puertorriqueño –obligado contrincante– siempre tiene las de perder. Igual que en La razón ciega mencionada, igual a la propia El clamor de los surcos del propio Ballester, donde la tierra, único ente que da significación a la miserable existencia del jíbaro, es el tesoro que los desposeídos protegen con su honra, cosas ambas que busca usurpar el invasor. En tanto esto, tierra y honra –(recordando así el título de otro drama de este periodo) legitimizan un sólido sentido de identidad.
Pero el invasor estadounidense tiene maña y labia, tiene medios y estructuras y una ley hecha a su medida por una justicia que él solo reparte. Así, nada logra Ignacio ni con su honra, ni con su tierra excepto elucubrar sobre el “dignificante” suicidio. Tiempo Muerto es un obra bellísima en tér-
minos de su escritura y su imaginería social, pero espantosa pieza en términos de su discurso fatalista y decepcionante, por que nos legó el discurso representacional de nuestra miseria, discurso que resume que la lucha por la identidad es lo mismo que una lucha contra la muerte.1
Pero ciertamente Méndez Ballester no habría heredado este “sentimiento trágico” si no hubiese sido testigo y heredero de un teatro obrero –narrador de extremas circunstancias sociales– donde el problema de la identidad era consustancial al hecho mismo de la escritura teatral.
A los dramaturgos obreros de principios de siglo como Enrique Plaza, Magdaleno González, Franca de Armiño y Luisa Capetillo no los orada la pesadumbre ante el poder del invasor. Por el contrario, veían en la lucha obrera el movimiento más afirmativo de una identidad: “Somos obreros puertorriqueños”.
En esta frase hay tres palabras poderosas: “somos” determinando unidad, es decir que no era un “soy” privado y suceptible a las debilidades de su naturaleza. “Somos” como colectividad, como resultante de la solidaridad. “Obreros” categoriza una tarea, un oficio, una acción, el “obrar”, el hacer, el construir. En tanto se categoriza la nacionalidad “puertorriqueños”, quedaba expuesta la mejor arma de lucha contra el enemigo. Aquí no había dudas de ser o no ser. Aquí se era.
En tanto, lo opuesto a lo puertorriqueño es y será –por lo pronto “lo americano”, como lo fue antes del 98, “lo espa-
ñol”. Y en tanto lo americano intervenía mediante sus intereses económicos, la esencia de lo que debía ser bueno para los puertorriqueños, es decir en tanto lo americano: “la Sugar Cane Co.”: por ejemplo, no entendiera esta necesidad de afirmación y aún así impone la explotación... el jacho estaba ahí para impedirlo y encima quedaba justificado. Por eso varias obras del teatro obrero abogan por la quema de cañaverales, Luisa Capetillo aboga por la instrucción de la mujer y el obrero. Magdaleno González aboga por una sindicalización activa y la erradicación de los vicios sociales mientras Romero Rosa y muchos otros intelectuales obreros ponen en la palma de su mano armas concretas, armas de igual peso, no para buscar una identidad en disputa, sino para defender una que ya han definido por su tierra, su honra y su trabajo, que existe y que les sostiene y que se define en tres sencillas palabras: “somos obreros puertorriqueños”.
Méndez Ballester no está tan lejos de estas nobles gentes, incluso él fue partícipe de formas de teatro obrero apoyadas por empresas norteamericanas, pero en la palma de la mano de los personajes de Ballester no hay nada, sino desencanto, furia contenida, ira de humillación que no se atreve a manifestarse de forma colectiva, sino que asume la confrontación de manera personal y privada, padeciendo por ello de trágica erraticidad.
Ignacio va a reclamar el honor de su hija ultrajada por el mayordomo de la central. Pero en ningún momento se plantea enfrentarse al sistema que sostiene a ese mayor-
roberto ramos Perea
domo: porque “esa gente siempre gana”.2 Su pelea es tan íntima y privada que el sistema propio se convierte en un enemigo lejano, de segunda, y su identidad –en este caso la honra de su hija y la suya– queda negociada por un miserable trabajo de peón en la Central.
Una situación dramática parecida, desarrollada por otros dramaturgos anteriores a Méndez Ballester, hubiese creado un desenlace diferente. No es nuestro propósito juzgar en este momento los avances estéticos y estructurales de Tiempo Muerto –que consideramos nuestra pieza más perfecta en su estructura y elaboración– contra otras piezas que ni por asomo, logran alcanzar tal belleza. Estamos hablando del manejo del tema de la defensa de la identidad en contextos históricos similares. (ie: Redención de José Limón de Arce)
¿Por qué este cambio de foco? ¿Dónde ocurrió?
Veamos algunos detalles interesantes de este proceso que hemos tomado como ejemplo. No es dato desconocido que tras la invasión estadounidense las sedientas agrupaciones de obreros y sus primitivas uniones asombrilladas por el Partido Socialista que dirigía el gallego Santiago Iglesias, encontraron en las modernas federaciones laborales estadounidenses un lago donde beber. Ajenos a este proceso vale mencionar al anarquismo quien miraba con sospecha cualquier concubinato que diera poder al poder.
Así unidos a procesos y a estructuras que les permitían una mayor movilidad en la lucha por sus reivindicacio-
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
nes, las organizaciones obreras puertorriqueñas se sintieron seguras ante el aluvión de empresas norteamericanas que comenzaron a asentarse en la Isla. Así, el obrero americano le enseñó al obrero puertorriqueño a defenderse del explotador americano. Esto trajo innumerables diferencias entre el seno mismo de las organizaciones obreras locales, así como entre los partidos y sociedades. Estas diferencias tanto en contenido filosófico como de principios sindicales, provocan inevitablemente una introspección, un análisis conceptual de lo que la lucha obrera significaba. Así, piezas como Nuestros días, de Méndez Ballester, El desmonte y Bohemia Sangrienta de Gonzalo Arocho del Toro, comienzan a enfatizar, no en el optimismo de la lucha obrera colectiva, sino en la decadencia del obrero, en sus vicios, en sus débiles moralidades y en la flaqueza de sus caracteres.
La misma naturaleza humana reducida a la ambición, al interés personal, a la búsqueda personal –no colectiva– de la felicidad, es decir a la disolución de un “somos” en el “soy”, inició un proceso de cuestionamiento hondo y vital que encuentra en el Ignacio de Tiempo Muerto su mejor expresión:
IGNACIO: En otro tiempo, cuando yo trabajaba y estaba en salud, un caso así lo hubiera arreglao a puñalá limpia, aunque me hubiese acribillao a tiros. Pero hoy... no sé... no sé lo que me pasa. Tó lo he ido perdiendo, como tú dices. Yo mismo no me conozco. A veces no sé ni lo que hago.
roberto ramos Perea
Recordemos la urgente necesidad que tiene Méndez Ballester como intelectual comprometido con su tiempo, de utilizar este proceso como denunciatorio de una condición opresiva, que curiosamente nunca era catalogada de “colonial”. Será Luis Muñoz Marín y su revolución industrial la utopía a que muchos de los dramaturgos de su tiempo apoyaron con sus obras y sus discursos dramáticos. Así surgirá un grupo de escritores “muñocistas” que trabajarán en la elaboración de un concepto nuevo, fundamentado en los principios de esta revolución. El propio Gustavo Jiménez Sicardó, que publica La Razón Ciega en 1943, la dedica con cerrados elogios a la esperanza que significaba Muñoz para Puerto Rico. Muñoz por su parte, como genial estratega y buen bohemio, se coloca en los círculos literarios de El Chévere y El Nilo, como un buen “panfletista de Dios”, e invita y estimula a la creación literaria que respaldara esta naciente revolución política que tomaba por nombre: Partido Popular Democrático. El signo de este partido: la cara de un jíbaro y su pava. Así quedaba sellado un nuevo signo de identidad, un nuevo “somos” con el que habría que escribir, pensar e identificarse. Es decir, ser jibaro es ser puertorriqueño, es decir, jíbaro es Puerto Rico.
Hasta este entonces tenemos una imagen que nos identifica en el escenario: ¡pero ojo, el jíbaro nos identifica desde el mismo siglo XIX! Esta resemantización del “Jíbaro” nos era legada de aquella frase que se decía por muchos: “Jíbaro como yo”. Y en el teatro, “jibaro como yo” dijo en 1882 el incondicional español, asesino y prófugo Ramón Méndez
Quiñones, supuesto y denominado padre del “costumbrismo” teatral puertorriqueño.
Este nuevo jíbaro que el Mesías Muñoz venía a salvar de sus conflictos existenciales ¿cómo era? ¿Cómo se enfrentaba al enemigo –que no había cambiado–? Curiosamente, si algo no le cambia nunca al puertorriqueñ o son sus enemigos.
No perdamos de vista que nos fue más fácil definir el “enemigo americano” que definir nuestra propia identidad. Fue muy fácil por ejemplo para Jiménez Sicardó presentarnos en La razón ciega, a los latifundistas puertorriqueños, cómplices de la canibalización de tierras que incitaban y proponían los intereses norteamericanos. Así el enemigo será un arquetipo: si bien americano, bruto, devorador, implacable, impío, embustero, violador... nuestro jíbaro era dócil, sumiso, nacionalizador hasta la negación y finalmente impotente e indeciso hasta el suicidio moral o físico. ¡Qué buena pareja de contrincantes para nuestro inacabable melodrama colonial!
Me pregunto si Méndez Ballester, Jiménez Sicardó, Eusebio Pratts y todos estos dramaturgos, que nos presentaron al jíbaro escindido entre la redención muñocista y la miseria real, nos estaban expresando también un verdadero consenso de identidad.
Pues si éramos “eso”... algo éramos. El resultado de una confrontación perdida. Éramos simple y llanamente “víctimas” necesitadas de rescate. Un rescate que Muñoz Marín estaba presto a realizar.
roberto ramos Perea
Así con la promesa de Pan-Tierra-Libertad, con los llamados a la honradez del jíbaro y su voto, se afirmó su identidad sobre promesas. Hubo pan, –escaso y no gratis–, hubo zapatos –signo indiscutible de “prosperidad”– hubo PRERA, hubo educación, ya no hubo hijos ilegítimos, hubo solares y parcelas a un peso, hubo un Dios en el cielo y en la Tierra Muñoz..... pero también hubo victorias atronadoras del Partido Popular que promulgaron triunfos económicos a una serie de estructuras que favorecieron intereses únicamente americanos. Hubo una devastadora emigración que obligó a nuestro país a dividirse por un mar. Hubo una revolución industrial que provocó tanta hambre y miseria como la llegada de las empresas norteamericanas a principios de siglo. Se creó la suerte de imperio muñocista que nos gobernó por 28 años. Y más que todo no hubo libertad para que esa identidad se manifestase, pues en 1954 Muñoz la negoció.
Lamentablemente el nacionalismo no tuvo dramas que lo defendieran. No hubo alternativas dramáticas al nacionalismo de los años treinta pues la verdadera acción dramática de este momento histórico trascendental estaba en las calles de Puerto Rico donde fueron masacrados y perseguidos, –primero por la policía norteamericana y luego por la polícia muñocista–, miles de puertorriqueños que estaban muy claros en la definición. Estaban claros en un consenso vital. No éramos Yanquis. La respuesta sobre nuestra identidad había llegado antes de la pregunta. ¿Entonces para qué la pregunta?
No será hasta Francisco Arriví y René Marqués que la intelectualidad adormecida por el “progreso” muñocista se enfrenta a la necesidad de mirar a los que eran asesinados en la calles. De buscar la respuesta en los cadáveres de las insurrecciones nacionalistas.
Para Arriví, mayor en edad que Marqués, no fue fácil desasirse de su militancia muñocista, pero con gran valentía elaboró serias preguntas sobre esta confrontación, aliándose siempre a un sentido de “puertorriqueñidad” que semantizó en ceibas, vegigantes y sobretodo en la raza negra.
Pero sin que suene a reproche estéril y a destiempo, la respuesta dramática tuvo más suerte de “efecto”, que de dinámica reflexión. La identidad simbólica no podía crear un consenso de identidad –en lo que al drama se refiere– sobretodo en un mundo social donde la clandestinidad política y la lucha armada cobraba amplios espacios y las acciones bélicas de nacionalistas, independentistas y socialistas no estaban en las de “buscar” un definición a la suprema pregunta, sino en las de imponer la respuesta.
Sin embargo los dramas de Arriví son dramas de resistencia. No podemos dejar de lado la impactante figura del Bill de Vegigantes o la de los que a través de la afirmación de su nacionalidad, abren los surcos a una raíz única y legítima. Marqués por su parte, resultó una figura muchísimo más compleja a la hora de una definición dramatúrgica de la identidad. Tras más de una docena de obras teatrales la búsqueda de la “objetivación” de la identidad resultó una empresa difícil y harto contradictoria.
roberto ramos Perea
Debemos abrir su expediente con la polémica sobre la docilidad como rasgo definitorio de la identidad y ver cómo se manifiesta en su obra dramática, alejándonos un poco del ensayo (que produce la teoría) que no es este nuestro tema ahora
Esta pregonada “docilidad” se manifiesta a través de la inacción, del mucho cavilar, de la duda, de la actitud del “eñagotamiento”, y finalmente el dejarse hacer sin resistencia y con la aceptación del dolor y el paso del tiempo. “Dejarse hacer” como los silencios de Los Soles Truncos, silencios que son inacción, desidia, rencor, ensoñación, abulia, ilusión y falsedad. ¿Era eso lo que Marqués quería decir que éramos con esta pieza? Porque ciertamente, y en esto estriba uno de los mejores méritos de la pieza, las viejas estructuras de poder y dominación ya no sirven, caducaron, se transformaron por culpa de una modernidad que no somos capaces de aceptar; pasamos de los sudorosos brazos de los negros que cargan el cadáver de papá Buckhart, al ataúd feo y común que reparte el servicio social. Caducaron ante el implacable paso del tiempo y el progreso. Es decir que no estamos preparados para el tiempo, ni para el progreso y que nuestro sentido de identidad es tan endeble, que el tiempo y el progreso pueden deshacerse de él. Esta trágica caída que nos causa el tiempo y el progreso se presenta con gran dignidad y pompa, como si hubiese dignidad en la sumisión. Como si hubiese dignidad en morir viejo y acabado, sin luchar, como si fuese legítimo quemar todo, olvidar, dejarse ir. Lamentablemente el discurso de las escenas finales de esta pieza, puede también leerse así.
Porque aquí traemos a colación un asunto de dignidad que me parece consustancial al de la identidad.
Tendríamos que preguntarnos –en el caso de muchas obras de Marqués– si la inmolación por el fuego, el suicidio, la aniquilación por el progreso y el complejísimo signo de la castración, ofrecen algún valor a la identidad.
Él mismo le llamaría “el pesimismo literario” como consecuencia de un desfase entre la velocidad del movimiento político y la comprensión de este por parte de los escritores. Uno era la consecuencia del otro, pero no podemos pensar que Marqués pasara por alto que ese pesimismo literario era el emisario de unos signos de identidad. Si el suicidio de sus personajes, signo indiscutible de la lucha perdida ante el enemigo, así como de las incontables muestras de incapacidad para la lucha que aparecen constantemente en su piezas; podían dar legitimidad a la identidad nacional si no fuese en el contexto del puertorriqueño que se sabe indigno de esa identidad.
En tanto exista un suicida en sus obras, Marqués definirá la puertorriqueñidad como PREGUNTA y no como respuesta, como contradicción y no como afirmación. Y como él concibe que existe ese desfase entre el acontecimiento político y el trabajo intelectual, quedará por consecuencia desvalorizado cualquier intento de afirmación, porque la pregunta nunca estará a la altura de la obvia respuesta. Y por ende terminará teniendo más carga dramática, más intensidad, más conflicto –que son elementales fundamentos del drama– que una respuesta que convierta al drama en vocero, más que en emisor.
roberto ramos Perea
Mientras los personajes se mantengan en la búsqueda, mientras crean que la identidad es algo que está en alguna parte y que hay que ir tras él, o que la identidad está siendo robada por un perverso antagonista que tiene el poder de disolvernos, todo pesimismo literario quedará justificado.
¿Es que es más importante buscar la identidad que encontrarla? ¿Es más importante preguntarse “cuál es” que decir “esta es”? Esta oposición podría resultar sencilla si no viviésemos en un país que es laboratorio de cuanto experimento genocida se le ocurre a la enfermiza mente de los colonizadores. Quizá por eso es comprensible el que Marqués se allane a la docilidad como elemento definitorio en la ausencia de una respuesta.
Colocar como llano y cerrado al idealismo romántico de las luchas nacionalistas de los años cincuenta, hablar de purificación por el fuego o retomar la fertilidad o esterilidad de los árboles como metáforas de una definición, nos reafirma que hasta ese momento los dramaturgos puertorriqueños no habían llegado a un consenso siquiera sobre los signos de una identidad. La identidad en términos dramáticos se había convertido en un mar de signos –incluyendo aquellos folclóricos– que en los que cada pescador-dramaturgo lanzaba su particular red buscando su particular pez.
A mí me cuesta mucho trabajo realizar una elemental anatomía del cuerpo de nuestra identidad tras leer y releer el conjunto de piezas de esta generación.
Primero, porque el cuerpo se resiste a caminar. Es decir que la definición de esa identidad ha dependido total y
absolutamente del cuerpo político, como en el cuento del ciego que carga al cojo. Por esto se crea una codependencia –que unos llaman “reflejo”– entre la indefinición política y la indefinición de la identidad. Las consecuencias de la politización de la identidad, se verán en la cacareada ausencia de un proyecto cultural no partidista y la imposibilidad de proyectar la imagen de nuestro país, fuera de un contexto territorial colonial. Estamos pues obligados a mantener estos dos opuestos –política e identidad– unidos en la significación de lo que “puede ser” Puerto Rico.
Tercero, el cuerpo de identidad se convierte por obra y gracia de la militancia artística, en el cuerpo político. Entonces somos “el partido” y el teatro se convierte en el vocero incondicional de los signos de identidad de un partido sea este independentista, estadista o autonomista. Esto es totalmente opuesto a la esencia de la libertad creadora.
Cuarto, el cuerpo carece de dignidad porque de miles de maneras es capaz de negociar su existencia. El cuerpo de la identidad acepta, vende, y compra los elementos necesarios para su subsistencia porque está dispuesto a “ser” cualquier cosa pero no ha dejar de ser. Por ello resultan interesantes las apropiaciones que hacen de la identidad las mil y una ideologías del pensamiento puertorriqueño.
A este proceso, al que volveremos más adelante, le llamamos “la negociación de la identidad”. Lo que nosotros queremos que sea la identidad, contra lo que la identidad propone. Esto plantea serios problemas de significación, porque aún debatimos si la identidad es o no un cuerpo objetiva-
roberto ramos Perea
ble. Pero como en el ejemplo del teatro obrero, ¿cómo podemos hablar de un “somos” cuando estamos abocados a no ver más allá del “soy”? Esta disyuntiva sartreana adquiere en el teatro nacional visos de tragedia.
Como dijimos, en los sesentas y los setentas se privilegió un teatro hegemónico eminentemente ideológico, supeditado a la búsqueda de identidad mediante la búsqueda de un estado político que complaciera los intereses particulares de cada facción. Así tendremos un teatro universitario que se tendrá como propósito claro y sin subterfugios, el trabajar por un “Puerto Rico libre y socialista”. Tal libertad y socialismo eran en ese momento las definiciones de lo puertorriqueño para esta generación. Así se escribieron y estrenaron obras teatrales como A Puño Cerrado, Bahía Sucia-Bahía Negra, Línea Viva y todos los trabajos de El Tajo del Alacrán.
Pero sin menoscabo a lo anterior tenemos también que afirmar que en este teatro se objetivó con bastante dinamismo a un “puertorriqueño en lucha”. No empece los motivos y razones de la lucha, había un puertorriqueño en resistencia. Un puertorriqueño que demandaba cambios, acciones inmediatas, bien para resolver un problema tan amplio como la definición política, como un puertorriqueño en lucha contra el alto precio de las habichuelas.
Los setentas nos legan un puertorriqueño resistente en constante movimiento. Este teatro privilegió una objetivación del pueblo como protagonista de esa búsqueda, bajo el estribillo de “Somos un pueblo en lucha”.
No sabemos si ganábamos esa lucha. Muchas de los textos se perdieron en el fragor de la teatralidad espontánea de ese momento, pero los que se conservan aseveran el triunfo de la comunidad sobre las grandes empresas o sobre lo implacable del sistema. Ante este derroche de afirmación política y social, muy distintas quedan las luchas de los jíbaros oprimidos contra los “colmillús” de los años treinta y cuarenta. Este teatro de los setentas, nos presentan a un “somos” envalentonado, dispuesto al ataque clandestino, feroz y sin miedo a reclamar lo que le pertenece, digno hijo del teatro obrero y socialista de los años 20.
Es decir esta subjetivación de un puertorriqueño guerrillero y militante– dependía fundamentalmente de un contexto socialista. Es curioso notar como en ambos procesos, el socialismo como estructura económica se presenta como incitadora de una definición de identidad común.
Este somos –en los 20 y los setentas, era un “somos socialistas”– es el talón de Aquiles que este teatro no pudo explicarnos o mostrarnos la identidad de aquellos que no lo eran, como no fuese en la llana oposición: “si no estás conmigo, estás en contra mía”. Todos los que no fueran socialistas eran colmillús, o reaccionarios, podían incluso ser “agentes de la CIA”. Pero en algún momento la identidad comenzaría a dejar de ser un asunto de blanco o negro, de esto o aquello o de aquel y este.
¿Se podía en este momento concebir la identidad nacional fuera de un contexto de urgencia política? ¿Estaba la indefinición de nuestro status político ligada indefectible-
roberto ramos Perea
mente a la esencia de lo que somos? O bien alguna generación de dramaturgos, algún grupo de escritores se planteó que una era posible sin la otra?
Un momento de transición importante se da en el año 1981 con la Primera Muestra de Joven Dramaturgia Universitaria en la UPR. Entonces se estrenaron dos piezas: Nocturno en el sexo de los unicornios de Abniel Marat y Revolución en el Infierno de Roberto Ramos-Perea.
La primera resultaba ser una formulación interesantísima de una nueva metáfora, atrevida y problemática: la homosexualidad como metáfora de la indefinición política. Si bien resultaba ser la homosexualidad una condición en constante afirmación –de por sí valiente, digna y dispuesta a la continua lucha, no así lo era la autodeterminación, sujeta a los vaivenes de la naturaleza humana, sujeta al trágico sentido de la sujeción y la explotación y al sadomasoquismo del “pesimismo político”. Esta disyuntiva será constante en el magnífico teatro que Marat escribirá posterior a esta pieza, creando diversas formulaciones entre la identidad sexual, personal, íntima e intransferible, a la metáfora de un país sumiso, condicionado y en abierta crisis de identidad.
Mi pieza Revolución en el Infierno traía, a través de la Historia política, un proceso de cuestionamiento sobre el verdadero valor de la lucha armada. No se hicieron esperar las críticas apasionadas sobre la defensa a ultranza de lo que consideramos nuestro e insobornable, así como el de la sangre vertida en las luchas emancipadoras. Pero a mi se me
ocurrió sugerir que aún por encima de nuestros aprendidos deberes revolucionarios, la naturaleza humana era más poderosa. La naturaleza humana podía afectar seria y dramáticamente la ejecución de un acto revolucionario, no necesariamente por cobardía, sino por un acto de afirmación, personal, único e íntimo del “soy” y en esto se unían ambas piezas, creo yo que significativamente.
Que la inmolación romántica de dramas como Al final de la Calle de Gerard Paul Marín, El niño Azul... de Marqués y muchos otros dramas donde el nacionalismo se presenta con su enorme carga de romanticismo sujeta al rigor de un líder o un dogma libertario o un partido, podía y debía ser cuestionado en aras de algo, aún más importante y trascendental: la aceptación de nuestras capacidades o incapacidades individuales para la respuesta armada o en suma, la capacidad de elegir o de ejercer –a título únicamente personal– la famosa “decisión” y que esta era tan legítima y válida como la que se delega a un líder, a un partido o un dogma.
En mi pieza Camándula, de 1985, mi personaje de Mario Rivero Castaín dice antes de ejecutar un acto armado: “no voy por el Frente Universtario Revolucionario, ni por la lucha armada, ni por el héroe de la patria Jaime Rivero Castaín, voy porque quiero ir”.
Supuse que nuestra humanidad, nuestra esencia de puertorriqueños tenía la enorme voluntad de cambiar estructuras, de proponer transformaciones pero que la lucha armada no era necesariamente intrínseca a ese cambio, y que de hecho, si la lucha armada no había tenido éxito en nuestro
roberto ramos Perea
país, era precisamente a consecuencia de no haber tomado en cuenta la naturaleza humana de los que la promueven.
Obtuve gratuitos conflictos con aquellos que piensan que los cambios sólo se logran con la renunciación, la sangre y el martirio. Era obvio que negar la fundamental razón de vida o muerte de cientos de bravos nacionalistas o guerrilleros, no era algo que pudiésemos llamar “patriótico”.
Pero nunca negué el fin sino los medios. Y es obvio que llovieron las etiquetas de esto y de aquello. Aún más, cuando luego de esta muestra, yo seguí trabajando dramáticamente sobre estos procesos del “héroe revolucionario puertorriqueño”.
Muchos dramaturgos con quienes he compartido vocación durante los últimos quince años, compartimos igual cuestionamiento sobre el proceso político.
Esta nueva generación de dramaturgos a la que yo pertenezco, y la que le sigue los pasos con avidez, se enfrentó, y se enfrenta a la interrogante poderosa y trascendental de nuestro teatro: ¿es necesario para expresar nuestra identidad asociarla directamente a la política?
Para entender esta complejidad tenemos que volver a expresarla como un cuerpo.
En primer lugar, si para las generaciones anteriores la existencia de un opuesto era fundamental en la definición de nuestra identidad, es decir: somos puertorriqueños porque existe Estados Unidos; la generación siguiente cuestionó los fundamentos de esta dependencia con dos argumentos principales:
El primero: porque que le importó más el ser nacional en su contexto privado, es decir que particularizó la lucha y dio representación a personajes –que si bien provenían de grupos o clases– se enfrentaban particular y privadamente ante al poder invasor. Así no era ya “el puertorriqueño” enfrentándose al imperio sino “ese puertorriqueño” llamado fulano, mengano, en esta determinada circunstancia dramática que no necesariamente era la misma circunstancia unívoca del país o de un grupo o de una clase. Esto generó toda una dramaturgia, que ha sido calificada recientemente de “posmoderna”, por su carácter individualista. Pero en tanto, se particulariza este amplio concepto de nacionalidad e identidad, el sentido de afirmación personal crece y se multiplica. “Soy puertorriqueño”, extendiéndose por toda nuestra geografía, antes que un “somos” susceptible a la manipulación.
El segundo argumento; porque las nueva generaciones de dramaturgos desafiliaron a su “puertorriqueño” de cualquier proyecto ideológico. Esto se demuestra al ver cómo los autores más representativos de esta generación, aquellos de los autores del ochenta en adelante– intuyeron la caída del bloque socialista– intuyeron el descalabro del capitalismo, recordaron los resultados de nuestra intervención en Corea, Vietnam, el Golfo Pérsico, pero más significativo aún, vieron las luchas independentistas, de las que no heredamos frutos inmediatos, ni adelantaron la causa actual de manera alguna. No quiere decir esto que no se valoricen las gestas heroicas del pasado, que se respeten o se honren en su inmenso
roberto ramos Perea
valor aleccionador, pero ciertamente, el presente exige más, y a las acciones del presente no les basta la memoria del pasado para su completa manifestación. Esta generación a mi parecer no quiso celebrar que el Partido Independista Puertorriqueño ganase por casi seis elecciones consecutivas el mismo 3% del electorado o que tuviese que tragarse a la figura ya patética de Rubén Berríos, como anquilosada maldición a la hora de nombrar la bendita palabra independencia, palabra santa que desvalorizan día tras día las mezquinas componendas partidistas. Tampoco quiso participar del nuevo romanticismo nacionalista, no porque no celebrarse el valor de los que escogieron la lucha armada sino porque ya no basta que los actos violentos sean solo actos simbólicos realizados por unos pocos valerosos como el comandante Filiberto Ojeda Ríos, que se juegan la vida en ello, para que nada suceda después de su inmolación.
Porque se cayó el sueño de “la muerte por la patria” y de los proyectos que la sostenían. Llámesele posmodernidad o desencanto o como quiera llamársele, pero lo cierto es que a la generación de escritores de teatro que actualmente se manifiesta, el proyecto independentista impulsado tanto por la facción electorera del PIP, como la lucha armada de Los Macheteros, o bien cualquier otro modo de resistencia al invasor, le parece hoy insuficiente, estéril y agotado. Hay muchas obras de teatro a partir de esta década de los ochenta que sostienen esto que digo.
Continuando con nuestro acercamiento a la identidad como cuerpo y como segundo aserto: la nueva generación de autores dramáticos comenzó a plantearse la identidad no co-
mo un cuerpo cerrado e inmune. Es decir que la identidad no era una meta, sino un proceso de cambio, una transformación. En tanto, susceptible a influencias, a interacciones positivas y detrimentales, a esa “objetivación” de la identidad. ¿Hay para estas nuevas generaciones de dramaturgos una objetivación de la identidad puertorriqueña? ¿Podían definir o aislar un conjunto de condiciones necesarias para nombrar “lo puertorriqueño”, para denominar o categorizar el “somos”?
Incluso, y en esto cito una polémica reciente que surgió entre escritores de teatro nacidos en este país, con los escritores puertorriqueños radicados en, o nacidos en Nueva York, donde se debatió con irracionalidad la identidad de su teatro. Unos lo acusaron de bastardía, otro se afanaron por su legitimidad “boricua”, pero... ¿Es que alguien tiene autoridad para definir lo que es el “teatro puertorriqueño”?
Yo creo que no, en tanto existe ese denominado puertorriqueño, elusivo, tránsfuga, mutante y caminante, si esta en constantemente movimiento, será difícil detenerlo para definirlo. En tanto, había que definirlo en su movimiento, en su devenir, en función de otras influencias dinámicas y no necesariamente en oposición. Es decir que para definir ese puertorriqueño de la dramaturgia, había que verlo en su contexto antillano, en su participación espacio temporal en un Caribe estadounidense, francés, ingles y latinoamericano.
Era obvio que esta visión traería inmediatamente serios conflictos ante innumerables rasgos de oposición como el idio-
roberto ramos Perea
ma, por ejemplo, ¿cómo entender que nuestra dinámica como nación podía enriquecerse con elementos de identidad tan foráneos a ésta como aquellos venidos de Jamaica o Guadalupe?
¿Pero no es acaso la filosofía rasta y los ritmos de regaee tan comunes en las expresiones cotidianas de identidad de nuestra juventud?
Y la aceptación de un pasado común, la historia del caribe negro, del caribe colonial, ¿no es la misma nuestra?
¿Fue nuestra esclavitud diferente, todo el macrocosmos colonialista, toda la indignación?
Entonces el entorno geográfico de nuestra identidad se expande porque también podemos ser o tener parte de aquel “somos caribeños”. ¿Empezamos a dejar de ser unas cosas para ser otras? ¿O simplemente añadimos, sumamos, a la objetivación del ser tras estos descubrimientos que muchos nos negamos a asumir?
¿Y qué decir de la propia cultura del invasor que ya hemos asumido como nuestra? ¿Cómo explicarle a las generaciones anteriores que vieron en el reclamo de la identidad ante el invasor su única subsistencia, que ahora el invasor se suma de alguna manera a esa definición? ¿O es que no “somos” también los millones de puertorriqueños que están en Nueva York o regados por todo ese vasto imperio? No podemos caer en la simpleza de que los puertorriqueños que viven en Estados Unidos viven en las entrañas del monstruo sin tomar en cuenta las incontables influencias que esto ha tenido en sus vidas o en sus concepciones de lo que es identidad.
Yo entiendo que el sentido de identidad de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos es también uno dinámico, receptivo y abierto a lo que le parece de bueno de los Estados Unidos. Si no fuera así, cómo explicamos que un gran por ciento de los dramaturgos puertorriqueños en Nueva York interesa entrar con sus obras en el mainstream estadounidense, en el Broadway estadounidense, o en el Hollywood estadounidense?
¿Es simplemente un asunto de ambición, de conformidad económica, o debemos comprender que los contextos también imponen conductas y deseos que no son cónsonos con una “objetivación” de la identidad puertorriqueña? ¿No es esto también parte de un proceso de negociación donde la identidad podría llegar a ser la moneda de cambio? ¿No hacen lo mismo muchos dramaturgos de la Isla en sus aspiraciones de ser reconocidos por el teatro de los Estados Unidos?
En esta negociación hay muchas opciones, pero sin duda la más dolorosa es la de tener que negociar el pasado, el acento, la raíz, la circunstancia misma de nuestra vida para que seamos aceptados. O bien aceptar esa “puertorriqueñidad” de nuestra esencia, y vivir con ella enfrentando día a día las oposiciones del sistema. Lo que es también otra negociación. Bástenos recordar como sostén de este cuestionamiento, que ahora mismo que les hablo, varios dramaturgos que antes se consideraban defensores de la identidad puertorriqueña, que antes militaban con ansia y coraje del lado de las reivindicaciones sociales y políticas en favor de un
roberto ramos Perea
Puerto Rico soberano, han negociado aquellas aspiraciones por jugosos contratos con la administración política del Partido Nuevo Progresista, partido anexionista enemigo y genocida de la puertorriqueñidad.
Permítasenos una breve línea para recordar cuánto ha colaborado la tecnología en la presencia de una identidad dinámica, receptora y abierta. Todo el “insumo” de culturas ajenas a la nuestra que nos llega por el cable TV, por la Internet, por la cinematografía y el video, así como por otro sinnúmero de fuentes alternas que el cuerpo de nuestra identidad acepta o rechaza utilizándola en su propia manifestación.
¿Y qué decir de la economía como otro elemento decisorio de la definición de la identidad? Del dramático efecto que tiene nuestra condición económica dependiente en la manifestación y expresión de una identidad puertorriqueña?
¿Consideraremos signos de identidad, la dependencia de los planes WIC, WAC, PAN, FEMA, etc..
Son muchas las variantes que se expresan en el teatro que de manera evidente abonan a un concepto de identidad. En tanto esto, será imposible percibir la identidad como algo que podamos objetivar, proteger y aislar para su propia supervivencia.
Por ende no resulta fácil definir la identidad, no es fácil ubicarla en el contexto social de una clase, de un grupo de nacionales de un país o describirla por sus tradiciones, su historia o su idiosincrasia sin caer en tremebundos prejuicios o en trágicas simplificaciones.
¿Cómo seguir hablando de algo que no es lo mismo a cada minuto que pasa? ¿Asirnos a la idea de que la identidad
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
“fue” y que en algún momento comenzó a dejar de ser? Que la identidad nacional, definida como un conjunto de rasgos particulares de un grupo de gentes, fue “pura” hasta un momento y después del 98 comenzó a dejar de serlo porque llegaron los hamburgers y Madonna? No creo que nuestro simplismo sea capaz de tanto, aunque así de simple se manifiesta en algunos defensores de la cultura y en muchos políticos.
Por ello el cuerpo de la identidad no se ha enfermado, sino que ha crecido como crece la cultura –y no olvidemos aquí las diferencias y semejanzas que el cuerpo cultural posee con el cuerpo de identidad–. ¿Qué hicieron las nuevas generaciones de dramaturgos para resolver toda esta cuestión que las generaciones anteriores les tomó tanto tiempo siquiera elucidarlas o formularlas?
Para Arriví, Marqués, Luis Rechani Agrait, Méndez Ballester, la identidad era un “algo” en disolución, algo a lo que había que llegar, algo que buscar, un viaje de preguntas y cuestionamientos de difícil respuesta que buscaba satisfacer la angustia que ocasionaba la opresión cultural e ideológica del invasor.
En tanto, como hemos dicho ya, sus personajes sienten que se determinan en esa búsqueda (recordemos como el mejor ejemplo las frases finales de Doña Gabriela en La Carreta), la pregunta es eterna, incontestable, fija para ellos como la determinaciones del destino.
Sin embargo las nuevas generaciones se dijeron así mismas que esa angustia no debía ser herencia forzosa. ¿Pa-
roberto ramos Perea
ra qué buscar algo que debió estar en nosotros siempre? Si por algo las pasadas generaciones gastaron tanto papel y pensamiento en su búsqueda era porque algo debía existir, era porque esa puertorriqueñidad indefinible estaba en algún lugar, estaba ya dada en el extremo de la gran oposición de este siglo: o yanquis o puertorriqueños.
¿Entonces qué mejor proyecto de identidad que aceptar que siempre estuvo ahí? Que éramos puertorriqueños, que nada podía cambiar esa “objetivación” que en el fondo estaba cimentada en un simple asunto de nacionalidad. Que la identidad la ofrecía y la definía el simple hecho de haber nacido en una tierra que sí poseía una identidad y una cultura que ya existía mucho antes de plantearse la pregunta y la misma literatura dramática anterior era su mejor testigo. Somos puertorriqueño porque hemos nacido en un país que se llama Puerto Rico –lleno de circunstancias cambiantes, complejas dinámicas, dudosas, angustiosas– pero era en su fondo simple y llanamente una Nación: Puerto Rico. Y que esta definición no podía detenerse para mirarla a ver como era, porque cambiaba todos los días. Es decir que esta definición de identidad no podía ser “representada” sino como un ente en movimiento y en tanto en movimiento, atravesaba los linderos de la abstracción.
Si la identidad necesitaba ser “representacional” para los testarudos, si era urgente poner en escena signos que nos fueran comunes en una zona espacio-temporal –digamos el Condado de los años sesenta de Vegigantes, o la Casa de Los Soles Truncos en el Viejo San Juan– estos signos representaron
única y exclusivamente la identidad paradigmática de ese momento, pero signos al fin, no significaban lo mismo para todos.
Los dramaturgos contemporáneos nos reafirmamos en que la búsqueda cesó porque lo había que buscar estuvo con nosotros siempre. Y eso podía definirse como un sentido de honda autenticidad, de profundo apego a una nación única, cambiante, viajera, intervenida, pero Nación al fin. Alguien debía darse cuenta de que el ombligo siempre estuvo ahí.
Y en tanto esta identidad estuvo siempre donde debió estar, es decir inmersa en nuestra certeza como hijos de un patria real y tangible, cualquier otra duda debía considerarse como una estrictamente representacional. Son “otros veinte pesos” el cómo “yo” represento, como “yo” defino, o como “yo” ejecuto esa identidad. Pero la identidad no es menos, porque se particularice, en tanto identidad.
Las nuevas generaciones, sin embargo, asumieron aún otra búsqueda más trascendental que la búsqueda de la identidad. Si existe, lo importante ahora es comprenderla, defenderla, sentirla en cada extraña o compleja manifestación. Verla prolongarse por la historia con signos diferentes: antes era una carretita tallada perdida en el universo opresivo de un apartamiento en Nueva York, hoy es quizá la simple bandera mancillada y usurpada por los enemigos de ella misma, pero auténtica en el fondo.
Porque lo más puro de un signo de unidad es la capacidad que tiene de resistir la manipulación. Hoy la bandera de Puerto Rico y palabras como Patria y Nación son usadas por los más recalcitrantes anexionistas de nuestra nación,
roberto ramos Perea
pues su descaro siempre es mayor que su sentido común. Si caen en su propia trampa es porque no importa cuántos significados den a nuestra bandera nacional, ella sigue siendo, la única bandera de todos los puertorriqueños, incluyendo a los puertorriqueños que la niegan.
Y yo extiendo esta aseveración tan sencilla y clara a que estas montañas y estos valles y estos signos de historia, cultura y tradición son los que conforman la identidad de nuestro pueblo, aunque estén sometidos a la peor de las manipulaciones o a la más desfachatada de las propagandas. Así, por ello, ¿qué sentido tiene escribir cientos de obras de teatro preguntando con ellas si son nuestras o no, si nos definen o no, si son puertorriqueñas o son estadounidenses?
Y este reclamo que para las nuevas generaciones es tan claro, pasa por alto cualquier otra consideración política, económica o social.
Pero podría alegarse que este sentido de apropiación es falso o no es del todo nuestro, puesto que la tierra que pisamos pertenece a los Estados Unidos por virtud de una infame invasión centenaria y que las montañas y los valles son hoy de las grandes empresas estadounidenses que las explotan y las contaminan; que la cultura está intervenida por años de asimilación, que el idioma está ya corrompido con tantos anglicismos... así que esa seguridad que sienten los nuevos autores teatrales es falsa y espúrea porque no tiene proyecto ideológico que la difunda o no tiene militancia o partido o definiciones concretas que la sostengan. Es más,
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
es hasta objeto de cambio en circunstancias vergonzosamente mercantiles.
Volvemos otra vez al círculo vicioso: todo es un asunto de representación. Porque la Nueva Dramaturgia –y esto debo decirlo a su favor– no ha representado la identidad. La ha abstraído como un ente colectivo, amplio, en desarrollo. La única representación que hace la nueva dramaturgia de la identidad puertorriqueña es pues, necesariamente, su constante cambio, su constante movimiento, su constante intercambio de signos y su dinámico tránsito entre personajes y situaciones en donde ella, ni es protagonista, ni es causa, ni es tema.
Ya la tierra no es patria irredenta sedienta de sangre de mártires, es patria y punto. Ya el jíbaro no es signo de pobreza y opresión, simplemente porque ya esta noble figura hace años que dejó de existir en la conciencia colectiva de las nuevas generaciones. Nuestra música folclórica ya se une a lo vertiginosos ritmos del jazz y la nueva trova. Ya por fin tenemos un cine que no habla de Correa Cotto o de Toño Bicicleta –signos cuestionables de nuestra identidad cultural–, sino un cine que habla el idioma de la movilidad y la influencia y por ende tenemos un teatro que va a la par de los tiempos, que se nutre de la sed espiritual del New Age y del fin del siglo, un teatro post romántico que en vez de pregonar nacionalismos agotados, los pone a moverse en el incesante devenir de la historia individual, en el devenir de la desintegración moral, en el devenir de la afirmación personal, sexual, social, espiritual y racial. Entendemos
roberto ramos Perea
que los dramaturgos puertorriqueños, los que viven aquí y los que viven allá, han cesado de preguntarse qué somos. La pregunta ha cesado porque abrimos los ojos a la respuesta. ¡Somos tantas cosas! Entre ellas la más importante: “somos puertorriqueños” y punto.
Cito el maravilloso e iluminador parlamento final del excelente drama Ariano, del desaparecido dramaturgo puertorriqueño Richard Irrizary:
Dolores! No! You’re not black. And you’re not white! You’re not red or yellow or any one color! You are all of these! That is the beauty of what a Puertorrican is, and don’t you let anybody ever tell you any diferent. You tell them: yo soy el nuevo puertorriqueño! I’m the new breed! And I love myself! I respect myself! And if you belive it, then they’ll believe it! Y el que no pueda apreciar eso, whoever doesn’t like it, que se vaya pa’ la mierda!
Una vez definido esto y cerrado el círculo vicioso, pasemos a otra cosa.
¿Qué escribimos los dramaturgos para defender esta identidad?
¿Es esta identidad “negociable” dada la realidad de la producción teatral en Puerto Rico?
¿Cómo sobrevive esta sencilla afirmación de nacionalidad en estructuras de producción y en un sistema de mercadeo teatral que privilegia la negación de toda puertorriqueñidad en aras de una rápida americanización?
Alguien dirá... pero bueno, si tanto estás seguro de que eres puertorriqueño, de que somos puertorriqueños, ¿por qué hay que defenderse tanto de los que lo niegan?
Pero nadie ha dicho aquí que mi definición de identidad, que mi claridad personal ante esta definición es compartida por un sistema o una estructura o mucho menos por el imperio que nos domina. Marqués y Arriví tampoco pensaron entrar en componendas con el sistema estadounidense para que fuese aceptada –a través de sus dramas– la identidad única e indivisible.
Creo que todos estamos claros que la búsqueda de la identidad y la afirmación de ella se dan en un contexto íntimo, privado, que es expresado a través de la literatura. Y que es precisamente esta subjetivación de la identidad la que la hace suceptible a las más abyectas negociaciones.
Primero definamos “negociación de la identidad” como el proceso en que declinamos nuestros reclamos de identidad puertorriqueña a cambio de prebendas que satisfacen nuestras inmediatas carencias o deseos.
Es por todo conocido el hecho de que el 80 por ciento de la producción teatral de Puerto Rico se realiza con subsisidios del estado. Y que el estado determina, mediante juntas asesoras o funcionarios de escritorio afiliados a su ideología– qué obras o qué compañías son merecedoras de esos subsidios.
Una vez escogidas, ellos establecen con su selección el discurso de lo que “es” el teatro puertorriqueño. El estado se abroga el derecho de llamar “representativa” a esta muestra. Como nota al calce, es válido aclarar que en los últimos años, entre las personajes que realizan tales selecciones “re-
roberto ramos Perea
presentativas” de lo que es dramaturgia puertorriqueña se encuentran telereporteras de farándula, ex vedettes de cine, actores de teatro y televisión, publicistas y uno que otro profesor universitario. En sus tiempos memorables, hubo dramaturgos y algún crítico.
Es decir que, desde el año 1959, año en que se funda y se presenta el primer Festival de Teatro Puertorriqueño, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus dos gobiernos de turno, el del PNP y el del PPD, han decidido para la historia de nuestro teatro, las obras, que representan el “teatro puertorriqueño” y han legitimado esa representatividad con el sello del Instituto de Cultura Puertorriqueña y el dinero del pueblo de Puerto Rico. Todo esto siempre me ha parecido espantoso y en el peor de los casos abominable.
Y para refrescar un poco nuestra mohosa memoria histórica comenzaré por recordar que fue nuestro primer dramaturgo Don Alejandro Tapia y Rivera quien recibió la primera subvención teatral del Ayuntamiento de San Juan para el estreno de su obra La Parte de León, mientras que años antes, en 1846, fue censurado y forzado al exilio por haber escrito Roberto D’vreux drama en el que daba características humanas a personajes reales.
¿Podemos inferir aquí que el maestro Tapia ajustara su personal poética al gusto del censor español? No lo sabemos, pero ciertamente muchos dramas de esas dos tumultuosas décadas del teatro nacional fueron tachados y censurados por aquel que fuera el Milton Picón autorizado del teatro puertorriqueño Francisco Becker. Y que hoy le recordamos
por las innumerables tachaduras de su lápiz rojo en los manuscritos de Brau, Gabriel Ferrer y del propio Tapia. Y qué de las intervenciones de la Policía Insular en los dramas obreros de los años 20, mientras en oposición, el aval del estado en los dramas inofensivos del español radicado en San Juan, José Pérez Losada. Apuntemos también que en el año 1959, René Marqués presenta a consideración de la Junta Asesora de Teatro el Instituto de Cultura Puertorriqueña su drama Una capa negra y un grito, más tarde conocida como La Muerte no entrará en Palacio . Tras ese acto que muchos juzgaron de temeridad, retiró su obra a ruego de sus compañeros que le dijeron que Muñoz había leído la obra y que había señalado que si esta obra se aceptaba por la Junta, se suprimirá toda la ayuda económica al Festival Puertorriqueño3
En su lugar, pocos días después, Marqués somete Los Soles Truncos, obra que fue medular en el despunte de estos festivales. ¿No fue negociado este arreglo por los amigos de Marqués? Ese arreglo de entonces ha impedido que esta obra se estrene en nuestro país simplemente porque confronta las dos figuras más importantes de nuestro acontecer político de este siglo: Muñoz Marín y Albizu Campos. Sin embargo creo que era esta confrontación entre estos dos personajes, una verdaderamente provocadora de un análisis de la identidad mucho más directo y abierto que el que proponía Los Soles Truncos. 3
roberto ramos Perea
¿Qué podríamos decir de la censura que recibió la obra El retablo y Guiñol de Juan Canelo de Gerard Paul Marín, porque en ella se enseñoreaba un personaje llamado Ricardito ICP? Pudo Paul Marín seguir montando sus piezas en los Festivales del ICP tras esta censura y si así lo hizo ¿cuántos años después fue?
Entendamos ahora la participación de la Nueva Dramaturgia en la representación de dramas alusivos a nuestra condición colonial como lo fue Anastasia de Zora Moreno, sobre el desahucio y asesinato por parte de la Policía de Adolfina Villanueva. Puede decir la propia Zora Moreno de los problemas que tuvo para que le fuera prestada la sala del Instituto de Cultura.
Para esa misma época del romerato, Raul Carbonell, director de la Oficina de Teatro del ICPR, le expresó a José Lacomba, entonces director del Teatro Experimental del Ateneo, que el ICPR no podía prestar ninguna ayuda al estreno de la obra Módulo 104, Premio René Marqués del Ateneo en 1983, porque esta “hablaba mal de Carlos Romero Barceló”.
Y así las cosas, las censuras en la universidad de piezas eminentemente políticas por causas morales, arguyendo razones disparatadas que sería prolijo mencionar.
En todas estas ocasiones se les ofreció a los dramaturgos la oportunidad de someter “otra cosa”... otra obra que no comprometa los intereses políticos del estado o la oficina de Teatro el ICPR o la UPR.
Los años recientes han refinado la práctica. La oficina teatral del estado se ha ocupado de allegarse a grupos
teatrales dispuestos a cumplir a cabalidad la expectativa de un teatro no-político, insustancial y vocero de la trivialidad sexual más humillante.
Por ello una suerte de mafia teatral, dirigida por los que hoy ostentan la dirección de la Oficina de Teatro del estado sirve y manipula a productores y obras que nada tienen que ver con nuestra identidad. Pero ¿cómo se llegó hasta esto? Porque alguien puede alegar que ellos subvencionan lo que se somete y si lo que se somete no tiene que ver con eso, ¿ pues qué de malo tendría subvencionarlo?
Pero las preguntas retóricas son índice de poca seriedad y de falta de escrúpulos. Siendo el estado mismo el que rechaza y aprueba, ¿no es suficiente condicionamiento el rechazo de innumerables obras y la “bola negra” contra muchos autores a lo largo de los últimos años, para que lo productores y los dramaturgos se autocensuren?
Así queda demostrado que la identidad teatral en este momento que vivimos depende su expresión de lo que el Estado desea que se muestre. Y como sabemos que nuestro gobierno actual es la antítesis de la puertorriqueñidad, es obvio que buscara esos puntos de negociación donde los dramaturgos y los productores teatrales no sean emisarios de mensajes que tiendan a propagar estos signos.
Esta autocensura se propaga aún a niveles no necesariamente estatales.
Sin embargo los autores que escriben fuera de estos contextos aún tiene espacios como el Ateneo Puertorriqueño
roberto ramos Perea
y el teatro independiente para expresar aquellos signos de identidad que deseen y aún emprender otras búsquedas dramáticas, no necesariamente de temas puertorriqueños.
La autocensura es el peor enemigo de los dramaturgos.
El no escribir sobre o aquello por el miedo a que se pierda una subvención o por el pavor de no ganar el favor de algún periódico anexionista –que dicho sea de paso todos los diarios del país lo son.
En tanto esta campaña de supresión de los signos de identidad hace que el teatro busque otros rumbos o fuerce los pasados en busca de su permanencia.
Como forma de supresión de los signos de identidad se usa el desprestigio de las formas del teatro político o filosófico y se privilegia el teatro donde la sexualidad es el tema central.
Hay dos caminos claros para que el nuevo autor de teatro tome en estos momentos: el dar por sentada su identidad puertorriqueña y aspirar a otros temas nacionales o universales que satisfagan su anhelo o curiosidad intelectual o prestarse a la negociación de los subsidios. Montar por hacer dinero o hacer de su vocación un camino de autodescubrimeinto.
La primera opción lleva al autor al destierro o a la extenuación en la búsqueda de recursos que tanto el estado como la misma estructura cultural le niega. Pero no dejará de hacerlo; la identidad lograda como “dramaturgo puertorriqueño” le conforta durante su viaje a nuevos mundos de expresión. Así tenemos muestras interesantísimas como los Festivales de Vanguardia del Ateneo o las primera muestras de Teatro de Cámara, o bien la producción de trabajos puer-
Cuatro ensayos
y una obra de teatro
torriqueños de autores que se respetan a sí mismos y no someten sus trabajos al escrutinio del estado.
La segunda lo lleva a la degradación. Ejemplos demás hemos tenido desde que en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes, un teatro del estado, se estrenó un vodevil de strippers masculinos llamado Machos, en el que los actores bailaban casi desnudos frente a cientos de mujeres que gritaban delirantes mientras arrojaban sus pantaletas al escenario.
Es avergonzante esta negociación en la que el estado somete al autor comprando su conciencia al dirigirle las propuestas que debe someter, para al menos conseguir algunos dólares para continuar la labor teatral.
Es una gran vergüenza que nuestro país no sea libre. En la distancia entendemos la angustia del Maestro Marqués y del Maestro Arriví. No compartimos sus caminos pero sí su valor. Sabemos, sin baratos optimismos, que la condición colonial no durará mucho más y que ese cambio que será favorecedor de nuestra identidad como pueblo, dará al teatro un azote que lo pondrá de nuevo en el sitial de dignidad que merece.
La dramaturgia puertorriqueña ha sido perseguida porque el teatro dice cosas, el teatro dice lo que somos. Si han podido acallar algunas voces emisoras de este discurso de identidad, es porque esas voces ni han sido fuertes ni han sido consecuentes.
La identidad puertorriqueña la privada y la pública, la singular y la colectiva es consustancial a la raíz del grito. Y
ese grito nos es otro que la perenne presencia de la Nación, con los pies en la tierra que nos pertenece, con la lengua en la voz que nos comunica y con el trueno del ser, en el teatro que la eterniza.
1998
roberto ramos Perea
historia desConoCida y manifiesto Por un
Cine Puertorriqueño indePendiente y libre
el Cine Puertorriqueño tiene un gravísimo problema: quiere parecerse al cine gringo.
Y por ansiar eso, nuestro cine enfrenta el peligro de volverse irrelevante, de carecer de contenido, lenguaje propio y pertinencia; y ya pronto, si no le apuntalamos con la Historia de la nación que le da origen, si no le exigimos su propia identidad, si no lo liberamos... se volverá inútil.
Nuestro Lloréns Torres, –inmenso poeta y hombre brillantísimo–, metaforizó en uno de sus más famosos poemas, esa necesidad de los puertorriqueños de no querer ser lo que son y de querer siempre parecerse a los demás. El poema
“El Patito Feo”, del que la gracia de Lloréns nos salva como galantes cisnes, nos urge a mirarnos en aguas limpias para ver quién realmente somos y aquello de lo que podemos sentirnos plenamente orgullosos.
roberto ramos Perea
Desde la madrugada del 12 de mayo de 1898, nuestra nación comenzó a sentir los golpes de lo que sería más de un siglo de imposición cultural, militar y política. Ya experiencia bastaba los cuatro siglos de opresión de España para haber criado a sangre y fuego una personalidad única, indivisible y hasta con aires de “soberana”. Con el tiempo, esa personalidad se haría Nación, se haría nacionalista. Y ante la suprema definición exigida por el Maestro Don Pedro Albizu Campos, “o yanquis o puertorriqueños”, nuestra cultura, más que en ningún otro momento de la historia, finalmente encontraría su propio rostro y voz.
Los últimos cien años, en que los gringos han intentado destruir con saña cultura y Nación, han servido para consolidar, para definir, para establecer desde dónde y cómo habremos de continuar lo que la misma Nación nos impone: su propia supervivencia.
Desde las ciencias y la política, desde la literatura, desde el arte plástico y la Historia, desde la música culta y popular, desde la espiritualidad nueva y el nuevo Espiritismo, desde el limpio periodismo, pero más que nada y sobretodo desde el cine y la dramaturgia, la Nación se levanta airosa y orgullosa en cada expresión.
A veces, la contradicción que desde muchas de estas expresiones se brota, de querer parecer lo que no somos y de aspirar a contentar al que nos oprime es tan evidente que avergüenza. Tómese de ejemplo cómo el limpio periodismo que debería salvar la Nación en la voz del semanario independentista Claridad, se somete al dictamen de un crítico
teatral gringo que día a día ofende desde esas páginas, lo más sagrado de nuestro teatro sin que nadie le sorprenda en el zaguán, y esto sólo lo decimos por apuntar una de las tantas míseras contradicciones “posmodernas” que a los que dicen ser “nacionalistas y hostosianos”, les brotan como viruelas.
De cine, sí. Allí también y más. Por estos últimos cien años hemos sido los borregos de un cine gringo que nos ha dicho cómo hacer nuestro cine, y de unos cineastas nacionales, que amadores fieles del cine yanqui, han querido con su obra decirnos que sólo ese cine es el cine “bien hecho” y el cine que debe reconocernos y ante el que debemos bajar nuestras cabezas en vergüenza por ser una miserable colonia que sólo sabe hacer películas de sus bandidos y de la baja estima de sus mujeres. Lo “bueno” de muchos de estos cineastas asimilados es que ellos sí saben como “hacer cine bien hecho’’, lo que pasa es que no han podido conseguir $100 millones de dólares para su nueva película y entonces demostrárselo al americano.
Así, sépase que el cine puertorriqueño no ha reclamado su independencia. Que nuestro cine no ha sido libre. Que la libertad de nuestro cine no es sólo reclamar independencia económica, ni mayoría de edad, ni máscara altruista de buena fe, ni mucho menos creerse pichón de industria. Hermanos estrechos en el arte de la cinematografía, al hablar de la industria del cine puertorriqueño se sacan una carcajada. “¿Qué industria? ¿Industria de qué? Aquí no existe ni ha existido nunca una industria del cine.”4 Tan
4 Consenso atronador en las voces de los cineastas más importantes del
cierto como doloroso, se repite en la intimidad y se piensa poco: en Puerto Rico no existe industria cinematográfica, y a todas luces NUNCA existirá.
Y aquí comienza nuestra reflexión, que dará tan larga vida al infortunio o le acabará con un simple estilete como diría Hamlet. Para combatir esa tábula baldía, no nos quedará otro remedio que hablar de la existencia de un cine libre e independiente puertorriqueño, de su ser posible y cierto. De un cinelibre. Tenemos que acomodarnos a esa breve posibilidad como ahogado en alta mar. Y por ello, por ser única y verdadera, hacerle fanatismo.
¿Qué es el cinelibre, el cine independiente? ¿Existe un cine no dependiente de esa ambición de industria que es hasta estos párrafos, sólo un vulgar y sucio fantasma?
definiCiones:
Toda nación sobre la tierra tiene un cine. Verdad de Perogrullo. Y sobre imágenes en movimiento una nación define su carácter, asegura su historia, habla de sí misma, se contradice, se interpreta o se afirma en su gloriosa identidad. Pero esa voz puede ser intervenida por miles de maneras; estado, censura, imperios, globalización... y sobretodo las peores intervenciones son su propia insuficiencia económica y su propia pertinencia para existir o crearse.
país, entrevistados para el libro Dominio de la Imagen, publicado por el Ateneo Puertorriqueño en 2000. (San Juan: Editorial LEA, Ateneo Puertorriqueño, 2000. Raúl Ríos Díaz y Francisco González, editores.)
Pero... cuando un cineasta puertorriqueño toma una cámara y sin pedirle permiso a nadie, sin un centavo en su cartera y con la millonaria riqueza del amor de sus amigos igual de esperanzados que él... nos cuenta una historia en la que importa mucho más su contenido que su forma o su expectativa, entonces creamos cine independiente puertorriqueño: cinelibre.
Digamos que este cineasta ha conseguido algunos pesos aquí y allá para pagar las comidas de su gente, algunos vestuarios y quizá un cuarto de motel donde quedarse cuando la locación es lejana. (vamos, ¡que también hay casetas de campaña!). Sigue haciendo cinelibre.
Y entonces, una computadora, un programa de edición sencillo, barato, que hasta por piratería puede conseguirse. Se meten las imágenes en el procesador, se junta la película con más o menos ingenio y con algo que se consiga, se duplica en 200 o 2,000 DVD’s que se han comprado a muy bajo precio en una supertienda gringa. (¡Que la lucha por la libertad también necesita sus pequeños crímenes!)
También puede ir al Ateneo en San Juan, donde de seguro, si la película goza de un contenido apreciable y de un lenguaje cinematográfico provocador, se le dará el espacio para exponerla en su serie de “Nuevos Directores” o en su muy pertinente y necesario “Cine sin Pantalla”, único foro del cinelibre en estos momentos.
Puede exponerla en un centro cultural, en un cine municipal, en un café “posmoderno” o en un salón de actos de una universidad. Y darla así ante un grupo de acción social o polí-
roberto ramos Perea
tica, ante estudiantes, ante amigos, en una plaza, en una protesta, en una marquesina. Es un cinelibre. Puede hacer y decir lo que quiera; LO QUE QUIERA, sin tener que pedir permiso, ni acomodarse, ni hacer concesiones, ni pedir perdón.
Y si de pronto, un sello de correos hace que ese DVD llegue a un festival extraño, donde alguien de un flechazo se acuerde que existe una isla que se llama Puerto Rico –¡que no es gringa!– y la ponen en el calendario de un festival y allí treinta o cuarenta la celebran. Lo hizo porque es cinelibre.
un PoCo de historia:
Temprano en nuestra historia del cine, o la prehistoria si se quiere, nuestras primeras muestras Un drama en Puerto Rico (1912), Por mi hembra y por mi gallo (1915), El milagro de la virgen (1916), Paloma del Monte (1917, dirigida por el propio Lloréns, fueron películas realizadas con el propósito de saber que se podía.
Impulsados por la continua repetición de los mismos cortos gringos y por la creciente demanda de este entretenimiento masivo en la zona metropolitana5, el Maestro Rafael Colorado se dio a la ingente tarea de filmarlos él mismo. Le costaron mucho dinero, no generaban ni la mitad de su in-
5 En 1909 ya existían tres cine en San Juan (El “Puerto Rico”, el “Cine Cubano” y el “Cine Pathé” y uno Bayamón (El “Variedades”). Más tarde el “Puerto Rico” se convertiría en el famoso “Tres Banderas”.
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
versión, eran esclavos de una economía miserable, de una tecnología cromañónica; experimentaciones quijotescas del Maestro Colorado, cuya visión esquizofrénica era la de crear un cine puertorriqueño que ganara la misma popularidad que las películas de Mary Pickford y sus lustrosos galanes. ¿Pero cómo? ¡Si acabábamos de ser invadidos! Las bengalas de la “iluminada civilización” yanqui que cegaron al propio José de Diego, fulgían dementes quemando cualquier vestigio de nacionalidad. Buenas cosas hizo Colorado, sin embargo. Pionero. Y como todo pionero, rompe el hielo de la inexistencia. Y como buen español, odiador de lo yanqui (fue militar durante la Invasión) probó que se podía dar la pelea contra el gringo en ese foro y aquí. Si conserváramos su cine más allá de las fotos6, sabríamos que había un ambiente, un movimiento, una luz nuestra. Y sobretodo un deseo.... nadie subestime la fuerza del deseo de hacer cine puertorriqueño. Porque con el deseo viene la locura, y la locura siempre cumple lo que se promete. Sin embargo, no había revista popular, periódico o gacetilla que no nos bombardeara diariamente con noticias del Ur-Hollywood. La foto de Mary Pickford (como una agobiante Angelina Jolly de hoy), o de cualquiera de las “starlets” de turno, eran páginas enteras y hasta portadas de Gráfico, de Carnaval, de Puerto Rico Ilustrado... los chismes de sus vidas eran la comidilla del naciente El Mundo y de la ya de-
6 El Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo digitalizó y animó un segundo y medio de Un drama en Puerto Rico (1912).
roberto ramos Perea
cadente La Correspondencia de Puerto Rico o las faranduleras La Democracia y La mujer del Siglo XX.
La fundación de La Sociedad Industrial de Cine de Puerto Rico por el Maestro Colorado en 1916 viene a hacer el primer intento de formalizar de manera “industrial” la creación de un cine nacional de producción y exportación. Si bien produjo algunas películas –como Por la hembra y por el gallo–cuyo destino era el Cine Tres Banderas (donde está hoy el Ateneo y la Carnegie), ese esfuerzo industrial no pasó –como tantos otros posteriores– de ser un deseo. Nada de industria, nada de distribución internacional y mucho menos ganar dinero. El Maestro Colorado no cejaría en su empeño y se une a poetas y escritores idealistas como lo serán Lloréns Torres, Antonio Pérez Pierret y Nemesio Canales, para crear la Tropical Film Company en 1917, con la que se filmará Paloma del Monte y el serial de Cofresí, entre otras. Pero será el dinero y el interés por ganar más con menos, el principal impedimento para un futuro desarrollo de este primer intento de cine “nacionalista”, mientras… la Isla comenzaba a servir de escenario para la filmación de películas gringas como Gold Dust (1916).
La historia de la Porto Rico Photoplays, sociedad fílmica de capital combinado entre Estados Unidos y Puerto Rico creada en 1919 es digna de un par de renglones. Tan temprano como en ese momento, la industria peliculera de los Estados Unidos se encontraba en una suerte de esplendor falso. Entiéndase que en medio de la Primera Guerra Mundial, la necesidad de actividades enajenantes que en-
y una obra de teatro
tretuvieran a los soldados, obligaba a la producción de películas de bajo costo y trivial tema. El amor y el exotismo (que contrastase la aridez de los llanos de Europa), como tema de amplio consumo, marcó a su vez la necesidad industrial.
Los esfuerzos de la Porto Rico Photoplays, productora de Tropical Love en 1921 fueron antes que nada, intentos infructuosos de convertir a la Isla en una plaza de filmación y en un centro de inversión fílmica. El exotismo de Isla y la disposición de los cineastas locales de agradar a la industria gringa se dieron de boca en el suelo con la distancia a la que quedábamos del Imperio, con la pobreza económica (ya desde entonces sabemos que el gringo no entiende el valor del entusiasmo) y con el bloqueo naval de la guerra en el Atlántico que impedía la llegada de material técnico y película virgen desde Estados Unidos.
Desde ese primer intento de coproducción con Estados Unidos, víctimas de las histerias de Reginald Denny y de Ralph Ince, así como de las pleitesías rendidas a la pseudodiva Ruth Clifford (triunvirato buscón de mucho nombre y poco éxito), sumado a las pugnas entre los productores locales, probamos que el gringo era quien establecía cómo hacer el cine que había que hacer aquí. Ciertamente, los técnicos puertorriqueños aprendieron mucho de los técnicos gringos, pero esos conocimientos a la larga costaron mucho más de lo que podría parecer justo.
En primer lugar, la Isla se marcó como un lugar de filmación “exótico” que representaba muy bien los mares del sur. Pero nada de puertorriqueños o Puerto Rico. De hecho,
roberto ramos Perea
no hay en ninguna película producida aquí en la década del 20 ningún actor puertorriqueño. Así que estábamos trabajando, literalmente “pa’l inglés”.
La Porto Rico Photoplays tras el fracaso de Tropical Love, deja en sus estudios las puertas abiertas para la producción gringa. Así llegan productores con películas como, The woman who fooled herself (1922), producida por el Magnate Macmanus, The tent’s of Allah (1923), producida por Encore films y Aloma of the south seas (1926) protagonizada por Gilda Grey y protestada por ciudadanos puertorriqueños durante su filmación en Piñones, por que se utilizó a Puerto Rico para representar a un país extranjero.
Todas ellas aprovecharon tanto la planta técnica puertorriqueña, los recursos naturales, el expertise de Maestros como Juan Viguié Cajas, pero no forjaron industria, ni hablaron de un cine nacional, ni utilizaron nuestros actores o nuestra idiosincrasia nada más que para ser el reflejo de su vulgar noción del exotismo del Pacífico. Era, de hecho, más barato y sencillo filmar aquí que en Hawai o en Tahití.
Inútil reclamar esto ahora, pero lo expresado queda como muestra de que desde los mismos inicios de nuestro cine, el deseo de agradar al gringo, de imitarle en sus formas y estructuras industriales ha sido nuestro sello de fracaso. Con la sabia excepción de la mentalidad antiyanqui (por española) del Maestro Colorado, nuestro cine no hubiera sobrevivido por sí mismo. ¿Cuáles habrían de ser las causas? ¿Causas meramente económicas? ¿Era realmente tan caro?
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
¡Colorado ya lo había hecho! ¿Habría de ser la falta de dinero y recursos lo que hizo fracasar todos estos proyectos “industriales” que el Maestro Colorado formó y que a su vez heredó como misión a los que le siguieron? ¿Habría ya la noción de una “industria” cinematográfica abonada por la ambición de aquellos primeros cineastas que vieron potencial económico donde no lo había? Parece que sí, a juzgar por la intención de Colorado, como parte de su proyecto industrial, de generar dinero con la distribución y fabricación de películas puertorriqueñas. De hecho, parece que intentó la distribución internacional de sus cortos. Pero todo esto... ¿fracasó por el mal colonialista de la comparación? ¿En qué momento fue que empezamos a pensar que el gringo era el único que sabía hacer las cosas “bien”? ¿Fue aquí, durante la filmación de estos cortometrajes silentes, cuando nos dimos cuenta de que estos gringos eran imitables, porque ellos hablaban el lenguaje de los dólares, de la fama, de la propaganda cebada en nuestra prensa? ¿A quién queríamos agradar? Si con un corto de Colorado no se podían hacer más de 700 dólares, y con los gringos, algo parecido o quizá más... ¿para qué entonces seguir haciéndolos aquí? ¿Nos creímos acaso merecedores de esa propaganda desplegada con tal descaro en nuestra prensa, de que Ur-Hollywood era la última finalidad de cualquier cine que busque respetarse a sí mismo? ¿Qué venció los esfuerzos creadores que nacieron tras de Paloma del Monte? ¿Personalismos, avaricias, actitud colonizada, miedo al gringo y a su prepotencia? ¿Esa era
la conciencia colonialista desde la Porto Rico Photoplays de 1919? Tengo que decir un rotundo sí.
El silencio atronador de la producción cinematográfica luego del cierre de la Porto Rico Photoplays es más que elocuente. Pero como la locura es insistente, Juan Vigué Cajas anduvo los pasos de su Maestro Colorado. En 1933 rueda Romance Tropical, primera película hablada en Puerto Rico y nuestro primer largometraje de ficción, escrito por el Poeta Nacional Luis Palés Matos. No hay espacio aquí para contar esta ordalía. Pero créase que en ese entonces, se pretendió comparar esa avalancha de agobiante propaganda actricera de la Mae West, de la Marion Davis y sus acólitas, con la patética chispita de luz de Ernestina y Raquel Canino, hijas de la rica sociedad de entonces y las aspirantes a estrellas puertorriqueñas de Romance Tropical. Honor que ellas vivieron como cualquier diva, no sólo porque era la primera película hablada del país, sino porque los chismes de las dificultades financieras de la película –y hasta el mal trato que dicen recibieron, pues no se les pagó tras “el éxito” de la exhibición–se ventilaron en la prensa más que el contenido de la misma. Fracaso anunciado por el mal de la comparación, otra vez. La ausencia de una perspectiva nacional de cine, y sí una continua ambición y desvelo por ser “tan buenos como ellos”.
Rafael Ramos Cobián, empresario de cines, verá en la producción una excelente oportunidad de hacer buen negocio para su cadena de teatros. No era para menos, la época de gloria del cine mexicano comenzaba con pie derecho. Claro que a los mexicanos no les costó tanto como a noso-
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
tros afirmar su identidad en la prehistoria de su cine. Eso fue dado de entrada en sus primeras muestras. Y aprovechando esa coyuntura, Ramos Cobián invierte en coproducciones con México en sus dos películas Mis dos amores (1938) y Los hijos mandan (1939) en la que jugó su dinero a Blanca de Castejón, joven actriz puertorriqueña, colocándola al lado de estrellas del naciente cine mexicano. Que sus películas deben haberse exhibido en sus cines, por supuesto. Pero nada de industria ni de nación tampoco aquí. Sólo dinero, inversión, negocio que buscaba contrarrestar el caudal de dinero que los empresarios de cine locales entregaban a Estados Unidos tras la exhibición de sus “joyas de la cinematografía”.
Y así, en esa laguna seca de ambiciones económicas mal sembradas, nace la División de Educación a la Comunidad, DIVEDCO, gestora indiscutible de un cine de hondas raíces nacionales, de un cinema nuestro, único, con miles de influencias, sí. Pero nuestro en toda su esencia.
Describir la inmensa labor de esta empresa excede los límites de este manifiesto, pero excelentemente documentada está por el Archivo de Imágenes en Movimiento del Archivo General de Puerto Rico, para nunca pasarla por alto.
Sólo un breve apunte habría que señalar del proceso que dio obras maestras como El resplandor, Los peloteros, Una voz en la montaña, Intolerancia y La guardarraya. Sirvió a un propósito político. Muñoz Marín no era tonto. De la misma forma que se valió de los dramaturgos muñocistas de los 40 (Gustavo Jiménez Sicardó, Raúl Gándara, et al), se valió de los mejores escritores y cineastas de los 50 (René Marqués,
Jack Delano, Pedro Juan Soto, Emilio Díaz Valcárcel, Amílcar Tirado, entre muchísimos otros estadounidenses y puertorriqueños) para impulsar su particular forma de revolución social. No quiere decir esto que estos escritores hayan vendido sus convicciones a los Populares, no pudo ser así nunca en el caso de Marqués, Soto y Díaz Valcárcel por ejemplo, pero ciertamente el Partido Popular Democrático sacó amplia ventaja de esta iniciativa. La División de Educación a la Comunidad fue un proyecto altamente político desmembrado en los años 70, por la misma política. Pero estemos claros en algo: la DIVEDCO no fue un proyecto de industria. No podía serlo si estaba pagado en un 100% por el Gobierno de Puerto Rico, así que nada que surja de esta gestión puede ser considerado como parte de un desarrollo industrial cinematográfico puertorriqueño como ha pretendido serlo para algunos. No nos llamemos a engaño. Si queremos hablar de la fracasada historia del desarrollo industrial cinematográfico puertorriqueño, la DIVEDCO queda fuera de la discusión por ser una herramienta del Estado.
Así que dejando a un lado esta parte, gloriosa por demás, de la historia de nuestro cine, nuestras ansias de crear un cine nacional no pueden encontrar enseñanza alguna en la DIVEDCO como no sea en la pasión de sus creadores y en la estética innovadora de su trabajo.
roberto ramos Perea
la Columbia PiCtures:
Así, luego de este salto, pero hondamente entusiasmados por él, llegamos al lustro más crucial para el desarrollo de una “industria cinematográfica puertorriqueña”. Desde el año 1958 al 1963 cuando Maruja está en estreno, comienza filmarse Ayer Amargo, se anuncia Entre Dios y el Hombre de Rolando Barrera y otra docena de películas no gubernamentales comienzan su producción, una nueva acepción del cine puertorriqueño estalla las pantallas de manera sonora y audaz. 7
¿Cómo se fomentó este conato de industria y qué sostuvo esta breve pero significativa explosión? La intervención gringa.
A finales de los cincuenta se crea la División Hispana de la Columbia Pictures. La misión de esta División era el fomento, mediante incentivo económico, de un alto por ciento del costo de una película propuestada por un productor. Este por ciento en ocasiones ascendía al 75%.
7 1958-1963: Maruja (1958), Ayer amargo (1959), Entre Dios y el hombre (1960), Love After Death (1960), El otro camino (1960), Así baila Puerto Rico (1960), Con los pies descalzos (1961), Obsesión (1961), Palmer ha muerto (1961), Puerto Rico en carnaval (1961), Los que no se rinden (1961), Romance en Puerto Rico (1961),Tres puertorriqueñas y un deseo (1961), Lamento Borincano (1962), La canción del caribe (1963) y Mas allá del capitolio (1963), fracasado intento cooperativo.
roberto ramos Perea
¿Pero acaso la Columbia Pictures era una monjita de la caridad que regalara entre $100,000 y $300,000 por película, sin esperar nada a cambio?
Ciertamente las obligadas retribuciones de los ingresos por taquilla enardecieron la avaricia del gringo. Nos cuentan los cineastas de este momento, que películas como Correa Cotto: así me llaman, recaudó más de un millón de dólares en su estreno en Puerto Rico y en la comunidad puertorriqueña de Nueva York en el año 1968. Ellos aseguran que esta es la película más taquillera de todos los tiempos en Puerto Rico. Su mismo productor, Anthony Felton se cuestionaba en un foro del Ateneo, “¿Y ese dinero, qué se hizo? Lo usaron para dárselo a otras películas”. Algunos de estos cineastas testimonian la existencia de formas de “kick-back” que al parecer se practicaron con los ejecutivos de la Columbia Pictures entonces. Hacedores relatan que era común que Egon Kline, un judío con el poder de otorgar los mencionados subsidios a las películas mexicanas y puertorriqueñas que accedían a la Columbia, otorgara $150,000 con tal de que le fueran devueltos $50,000 por debajo de la mesa, así la película presupuestada en $150,000 se hacía con $100,000, si se hacía y si no se hacía, pues al parecer no importaba mucho.8
8 De este proceso hay al menos una media docena de películas propuestas, financiadas por la Columbia y no terminadas, pero anunciadas en la prensa de esos años.
Ante esta escandalosa y nada organizada estructura de financiación, lo que hizo fue crearse un cine parásito, que dependía en su totalidad de este incentivo económico. Actores mal pagos, guiones extravagantes y ridículos, deudas impagables, escándalos financieros y faranduleros, mala publicidad y estigma histórico para nuestro cine, fueron el saldo de esta “ayuda” de la Columbia. Así lo que pudo ser el buen impulso inicial de una “industria” se convirtió en una mancha llagosa que aún nos afecta. A partir de esta etapa de la Columbia Pictures como mecenas de nuestro cine, ¿qué fue el “cine puertorriqueño”? A juzgar por sus películas de prófugos y de drogas, podemos decir que es un cine sin calidad, un cine que no hay que tomar en serio, puros churros estilo Juan Orol, un cine de bellaquería para exacerbar el morbo de los jíbaros brutos, un “cine de mierda” como dijo alguno recientemente.
Si este “cine de mierda” a la larga ayudó a la definición de una identidad nacional y de la formación de un cine puertorriqueño como una etapa difícil pero importante del proceso, –asunto que afirmamos vehementemente– es algo que hemos descubierto 30 años después, pero eso es otra historia que no entra en la secuencia histórica de este párrafo. Descontemos que Maruja y Ayer Amargo, son hoy las más altas expresiones de nuestro cine clásico y que sus realizadores poco o nada tuvieron que ver con esta intriga, aunque hayan recibido dinero de la Columbia. Entonces Probo Films, productores de Maruja, se consolidaba como la casa filmadora puertorriqueña de más prestigio, y Jerónimo Mitchell Meléndez, produc-
roberto ramos Perea
tor-autor de Ayer Amargo, como un empresario serio y emprendedor. Pero ni Maruja ni Ayer Amargo produjeron lo que produjo Correa Cotto: así me llaman. Para Kline, los bandidos y prófugos eran negocio redondo y había que fomentarlos.
Kline tomó una decisión que afectó el desarrollo de un cine nacional de muchas maneras, aunque le haya vivificado de otras. Financiar sólo lo que dará retribución. Típica mentalidad gringa que heredaron los hacedores puertorriqueños de entonces. Es decir que desde ese momento el cine puertorriqueño se hizo y se concibió sólo con el propósito de hacer dinero. No arte, dinero: “Dejémonos de patriotería y de historias folclóricas con alma de separatismo, hay que hacer “chavos”. Y punto”.
¿Pero cómo saber qué daba retribución, qué películas dejaban dinero? ¿Cómo entender cuáles serían los gustos de un público que pagaría lo que fuese por ver la película del momento? Como a los empresarios les duele padecer a los adivinos, había entonces que mirar bien algunos fracasos anteriores, por aquello de no caminar sobre movedizos, como El otro camino (1960) de la misma Probo Films. Un drama denso sobre el incesto, de grandes y excelsas actuaciones, pero que no apeló a “la gran masa”. El Cine A Go-Go propuesto por Arturo Correa, que en coproducción con el cine mexicano sólo apelaba a la juventud por su ingenua liberalidad, pero no a sectores más amplios del público; sobretodo porque era ridículo que ante una generación que andaba haciendo la revolución socialista a tiros en las calles de Río Piedras, o en el
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
otro extremo, metiéndose LSD y marihuana… salieran entonces el Club del Clan, Chucho Avellanet y Lissette cantándole al amor puro. Las películas del dominicano Rolando Barrera, ni pensarlo, demasiado teatrales y escabrosas. Las primeras películas de Damián Rosa, demasiado ingenuas, lloronas, nostálgicas y sobonas, películas para viejitos o cine de Barrio, apéndice de la TV. Incluso Lamento Borincano era políticamente un “pequeño problema” con el tema de la emigración y la identidad, al rojo vivo en ese momento. La coproducción con España de Palmer ha muerto, aburrida y predecible como telenovela. Juan Orol y sus gángsters boricuas.... ¡por Dios! Nada que ver. Las “Machuchaladas”9 de Paquito Cordero, demasiado puertorriqueñas –es decir incomprensibles– para el gusto gringo para quien Machuchal era una imitación barata de Cantinflas, no, aunque subvencionaron una que otra, era mejor no seguir con ellas. No, ciertamente la nación y su pensar no tenían espacio en las miras de Kline. La Nación no hace dinero, el sexo y la sangre sí. Sobretodo para la “masa inculta” de jíbaros de aquí y de NY que llegaron a caerse a puños en las taquillas de los teatros para ver el
9 Las películas de Adalberto Rodríguez, “Machuchal”, son excelentes muestras primitivas de un cine claramente puertorriqueño, que aunque extensión de la TV, se arraigó fuertemente al gusto nacionalista de sus espectadores, al igual que lo hizo La criada Malcriada (1965) con Velda González.
roberto ramos Perea
voluptuoso cuerpo desnudo de Betty Ortega, violado salvajemente por Arturo Correa en Correa Cotto...10
Esta decisión “industrial” de sólo subvencionar lo que “ganaría” dinero, provocó toda una avalancha de un cine que se ha catalogado como el “Cine con Metralla”, en el que películas como La Venganza de Correa Cotto (1969), Lebrón y Correa Cotto (1970), Enrique Blanco (1969), Arocho y Clemente (1970), Luisa (1970), La Palomilla (1970), El rebelde solitario (1972), Mataron a Elena (1973), El fugitivo de Puerto Rico (1974), Toño Bicicleta (1975) y La tormenta (1975), entre otras, marcaron una forma de hacer cine rentable y económicamente atractivo.
¿Qué le importaba a los creadores repetir las fórmulas gastadas de los bandidos fugados, que no se doblegan sino a tiros a la Policía debilucha y cobarde? Los guiones eran variaciones sobre el mismo tema. La exaltación del morbo rural –el fugitivo sudoroso y procaz, violando como bestia salvaje a la inocente y núbil campesina–; o la explotación del sentimentalismo más patético de la madre del protagonista a lágrima viva pidiendo a su hijo que se entregue11 y hasta
10 Aún la pornografía estaba en su etapa “nudie” en Estados Unidos y Deep Throat (1972) y The Devil in miss Jones (1973), iniciadoras de la etapa “hardcore” eran sólo quimeras.
11 Inexcusable dejar pasar aquí el hecho de que en una de las películas sobre el prófugo Toño Bicicleta, la madre real del prófugo hace de la madre del actor en la película. An-thony Felton dejó inconclusa su versión de la vida de Toño Bicicleta tan tarde como 1975. Luego
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
la pretensión de historicidad de Arocho y Clemente y de Luisa, basadas en las crónicas periodísticas de Jacobo Córdova Chirino… todo coincidió con un momento histórico de ansiedad política, el advenimiento al poder del Partido Nuevo Progresista, de desmesura económica progresista (la fundación de Plaza Las Américas y el Expreso Las Américas que conectaba las ciudades más importantes de la Isla), el despertar de una conciencia nacional estudiantil (el 4 y el 11 de marzo de 1971) y el paso violento de la cultura enajenante del “flower-power” a la lucha revolucionaria y al recrudecimiento del hostigamiento del FBI y el COINTELPRO. Un momento histórico de profunda americanización resistida por una atronadora violencia política. En el mundo del entretenimiento, tal tensión necesitaba una salida. Por lo que la presumible “industria cinematográfica” puertorriqueña seguiría agarrada del ombligo por la Columbia Pictures dándole seguridad a su precaria, –si menos que precaria, nula– existencia. Intentos locales de mantener un ritmo de producción consistente (elemento fundamental de una industria) fueron apoyados sobriamente por la Oficina de Fomento Industrial del ELA. Nada de dinero, sino incentivos en especies, permisos, logística, locaciones de gobierno y otras cosas poco costosas. De esta timidez gubernamental se beneficiaron creadores de importantes películas puertorriqueñas dignas de esto, Felton desaparecería de la cinematografía puertorriqueña por más de veinte años.
roberto ramos Perea
de encomio como lo fueron Lamento Borincano, Bello Amanecer, Mientras Puerto Rico Duerme (1964) y El Jibarito Rafael (1967) de Damián Rosa y Vendedora de amor (1964), La criada malcriada (1965), Heroína (1967) y Amor perdóname (1967) de Jerónimo Mitchell. Los contenidos, para ser rentables debían llevarse al extremo, era la exigencia de Kline. Más crímenes,12 mujeres desnudas, sexo, canciones de moda, actores de la televisión, exotismo del barato. Tanta fue la exigencia que terminó por agotarse. Ninguna de estas búsquedas creaba una sólida identidad, sino una caricatura construida a la presión avariciosa del dinero y sobre premisas de gustos de público falsas. Sobreviviente de este mandamus fue la película The Machos (1975), excelente muestra de cine puertorriqueño escrita y dirigida por Tony Rigus.
Kline desaparece, sustituido por Jimmy Gillete, un funcionario mucho más consciente de la naturaleza e idiosincracia del cine puertorriqueño y que apoyó como pudo las bre12 Dentro de la ola de películas de crímenes, Anthony Felton tuvo la peregrina idea de filmar –¡con dinero de la Columbia!- su versión de La Masacre de Ponce de 1937 (1974), uno de los hechos políticos más dolorosos de nuestra historia, con guión de Tony Betancourt y con Lucy Boscana en la pantalla. Esta película no duró dos días en cartelera. Fue incautada al parecer por la Policía y nadie supo más de ella. El mismo Felton no recuerda el tratamiento del guión. Y de ella sólo quedan algunas fotos y el elocuente cartel donde Betty Ortega, con su escultural cuerpo cubierto por un ensangrentado traje de enfermera de la República, ondea una metralleta. Un truculento intento-como el de Badge 373 (1973)- de convertir la historia política puertorriqueña en una trama gangsteril.
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
ves muestras de esta última etapa de la Columbia Pictures, sin embargo Gillete no duraría mucho en su puesto. Los actores puertorriqueños contratados por la Columbia se disuelven en el cine mexicano donde lograban más fama y mejores reconocimientos, entiéndase Arturo Correa, Miguel Angel Álvarez, y Marta Romero. Así como la intensa vida cinematográfica del primer actor puertorriqueño Braulio Castillo dan a Puerto Rico un espacio –desde el actor– en el cine mundial. Los años ochenta será el período de mayor austeridad y esterilidad del cine de ficción a nivel nacional. Esta década sólo la salva la invaluable producción del que será el pionero del cine independiente y el padre de nuestro cine nacional contemporáneo, el Maestro Jacobo Morales.
el Primer Cine indePendiente:
La más grande aportación del Maestro Morales será la de insertar al cine puertorriqueño de ficción13 en el ámbito de la producción cinematográfica latino-americana e internacional con la obra maestra que es Dios los cría (1980). Los reco-
13 Recuérdese que ya habíamos ganado excelsos galardones con los documentales de Tirabuzón Rojo, y de las películas Denuncia de un embeleco (1970), Culebra: The Beginning, (1971), Preludio de una revolución (1971), El superpuerto (1973), Los nacionalistas (1973), La lucha (1974), La Patria es valor y sacrificio (1974), Chile: un reportaje (1975), Destino manifiesto (1978), El Salvador, el pueblo vencerá, (1980), A cuchillo de palo (1976) y Puerto Rico: Paraíso invadido (1976) en los que destacaron Diego de la Texera, José García, Mario Vissepó y Alfonso Borrel.
nocimientos de esta película en los países latinoamericanos y europeos, así como el respaldo al nuevo arte que el público concedió a nuestro cine, hicieron de esta película un nuevo comienzo, un antes y después que sin embargo sólo sería continuado por el mismo Maestro Morales. Nicolás y los demás (1985), su segunda producción, si bien obtuvo reconocimientos, al igual que Dios los Cría no generó ganancias. Ninguna de las dos pasó de un presupuesto de $200,000 sin ninguna ayuda del Gobierno de Puerto Rico y luchando con estructuras de producción que si en un principio fueron cooperadoras luego le fueron adversas. Para sus próximas películas, Lo que le pasó a Santiago (1989) y Linda Sara (1994), se impuso la necesidad de préstamos al Banco Gubernamental de Fomento, y por la nominación al Oscar de Lo que le pasó a Santiago, ésta pudo obtener una breve ganancia.
Sin embargo, las palabras del Maestro Morales son lapidarias: “la autenticidad es lo que le brinda el mayor potencial de universalidad a una película”. No nos es dado aquí juzgar qué es más importante para el Maestro, si su contenido o su proyección económica. Se entiende que para él, ambas van de la mano porque un cine sin espectadores no cumple su función patriótica. Ciertamente el Maestro se sacudió del lastre de un cine que tiene por obligación que formarse la meta de los millones, pues ni siquiera su nominación al Oscar le consiguió distribución de sus películas en Estados Unidos. La pasión de hacer cine del Maestro Morales abrió el camino para comenzar a llamar libre e independiente a un cine de hondas raíces naciona-
les, liberado de los terribles esquemas de producción hollywoodenses, así como de la esclavitud de sus empréstitos y obligaciones financieras. Dijo bien al decir que Dios los cría era “una película hecha entre amigos”. Tal vez en ese pequeñísimo detalle hay una gran verdad, insobornable, insustituible. El cine es una pasión, ante todo compartida. Luego, si es algo, deberá ser arte, y si queda, deberá ser negocio. Pero no al revés.
un “vhs” liberado:
Los noventa trajeron consigo el advenimiento de una tecnología liberadora: El vídeo.
Tan liberadora fue, que cualquiera con una pequeña cámara VHS o súper VHS entre 1994 y el 2000 pudo haber hecho la película que le diera la gana por menos de $20,000 dólares. Fue el caso de una de las primeras películas en vídeo análogo de Puerto Rico y ciertamente la primera en tomar una obra de teatro como fuente de su guión: Callando Amores, dirigida por José “Pepe” Orraca en 1996, basado en el guión de una obra teatral mía, en una producción financiada totalmente por el Ateneo Puertorriqueño a un costo de $10,000 dólares, descontando la inversión en equipo de edición.
Recuerdo como ante nuestro atrevido y pionero acto, la gente se cuestionaba si el cine filmado en VHS era un cine legítimo, y hasta varias polémicas salieron a relucir por ejemplo, con el cineasta Luis Molina, quien calificaba todo
roberto ramos Perea
intento de crear un cine en vídeo análogo como una aberración. ¿Seguirá pensando igual?
En toda la década del 90 se produjeron 33 películas de largometraje, siendo el 50% de ellas destinada a la Televisión y filmadas en análogo. Callando Amores nunca estuvo destinada ni a la TV ni al cine comercial aunque fue filmada como cine y tuvo una nutrida premier en el mismo Ateneo. Tal vez fue nuestra primera muestra en vídeo de lo que sería cinelibre. Al cine destinada tampoco lo estuvo la producción de Vicente Castro La noche que se apareció Toño Bicicleta, estrenada en la TV como “una película puertorriqueña” en 1997. Sin embargo, la primera como muestra de una posibilidad (hoy distribuida en DVD con un volumen de venta pobre) y la segunda (distribuida en vídeo VHS), como un aldabonazo que convirtió los unitarios en cine, haciendo arder la discusión de cómo se filmaba qué cosa para que fuera o no fuera cine puertorriqueño. Y esta discusión se chocó de bruces con la terquedad de muchos que aseguraban que la televisión se filma de una manera y el cine de otra, discusión que a la altura de lo que esto escribimos, sigue siendo cruda y complicada de seguir, sobretodo porque algunos largometrajes puertorriqueños de ficción filmados para la televisión son técnicamente excelentes muestras de cine; y la experimentación con el cine ha roto todos los límites de lo que puede ser un formato como la TV o el documental. Ciertamente los límites de los formatos, como en el teatro y la literatura, en el cine también se van borrando, o mejor dicho “expandiendo”.
El proyecto de Castro degeneró en un cine para televisión en masa (casi diez películas en un año), con poca con-
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
ciencia de cine o demasiada conciencia de televisión, que no pudo sobreponerse a su propia limitación y terminó agotando las pocas posibilidades con que se destacaba. El “cine puertorriqueño” de Castro encontró en la vida de los puntos de droga, el crimen callejero, el escándalo sexual y la sexualidad íntima, su fórmula de éxito. Al igual que el “cine con metralla” Castro añadió a la historia de nuestro cine un elemento identatario muy importante de considerar.14
Callando Amores de Orraca dejó para la historia la posibilidad de que el teatro fuese semilla de buenos guiones, que había una literatura puertorriqueña fresca, útil, que podía utilizarse para expresar una complejidad identataria pertinente que nutriera el desgastado cine nacional que parecía no renacer bajo la gigantesca sombra del Maestro Morales, para quien Orraca había trabajado. Probablemente Callando Amores fue una película “teatral”, como la calificó el crítico del The San Juan Star en ese entonces, pero como Orraca mismo expresara, “fue un experimento en tres personajes y una historia que tiene que ver con nosotros y que puede importar a muchos. Es obvio que era teatral –de allí venía–, pero no por ello deja de ser un cine muy posible”. Algo de ello se había discutido con la película “teatral” del Maestro Morales Nicolás y los demás (1985) por lo que ciertamente, ese condenado aire de “teatro” no abandonaría nuestro cine, por el contrario, le alimentaría de energía.
14 Estos temas hallarán su mejor y más madura expresión en la película digital Punto 45 de José Orraca.
roberto ramos Perea
el Cine y el gobierno de Puerto riCo - 1974 d.C.
Mientras, en Palacio, bullía una extraña conspiración de la que nos enteramos pocos y cuando se vino a hablar de ella, simplemente desapareció.
Desde la Fundación del Instituto de Cine en el año 1974, la participación del Gobierno en la forja de una “industria” de cine en Puerto Rico comenzó a dar sospechas de deslealtad y de doble intención.
Deslealtad, porque al parecer al Gobierno no le interesaba el fomento del cine nacional más que el fomento de cualquier otra industria que no conllevase demasiada exposición incontrolable. El cine habla, el cine dice cosas y hay que ver qué dice si vamos a retratarnos CON él. Sobretodo si vamos a quedar retratados EN él.
Así que para empezar, desde allá tan lejos como 1974 “vamos a reconocer –pensaría el Gobierno a través de sus Oficinas en Fomento Industrial– que existe algo, una cosa indefinible y extraña, que se llama “CINE EN PUERTO RICO”, que PODRÍA SER una industria con la posibilidad de réditos importantes con baja inversión y poco riesgo”. Lenguaje interesante que callaba la boca a Fernando Cortés, a Damián Rosa, a Jerónimo Mitchel, ¡a la boca escandalosa! de Arturo Correa, a Efraín López Neris, a Paquito Cordero, a Tony Rigus, a Miguel Angel Álvarez y a Tony Felton que se pasaban diciendo en toda la prensa farandulera que en Puerto Rico no había apoyo gubernamental para el cine como “industria”.
Pero no seamos ingenuos, el Gobierno de Puerto Rico sabe de eufemismos –creemos que los inventó– por lo que vamos a dejar claro, que reconocer que exista la posibilidad de una industria de cine en Puerto Rico no quiere decir que exista un “Cine Puertorriqueño”. Son dos cosas que comprometen diferente. Y vamos, ¿quién es el gobernador en 1974?
Un jovencito llamado Rafael Hernández Colón, cuyo compromiso con la cultura entonces era más que circunstancial. Así, el famoso Instituto de Cine de Fomento Económico tendría el mismo compromiso de su gobernador, uno meramente circunstancial cuya ayuda se reducía a trámites de permiso de filmación, alguna logística, pero ni un penique para el cine nacional. Esto no empece a las buenas intenciones y al reclamo de algunos de sus asesores en publicidad y relaciones públicas que ya hablaban –urgían– a la creación de una oficina de gobierno que se ocupara del cine puertorriqueño.
El Romerato (1976-1984) como Hernández Colón, evadirá lidiar con la presión política de cineastas –algunos de ellos seguidores suyos, empleados de sus departamentos de relaciones públicas– que demandaban más ayuda y más recursos para promover el cine como industria. Tras varios tumbos y golpes, el famoso Instituto de Cine se convierte en 1979, en el Instituto para el Desarrollo de las Artes y Ciencias Cinematográficas y de Televisión con la misma sequedad de propósitos que su antecesor.
No será hasta el 1992, el último año de la segunda vuelta de Hernández Colón, que se funda la Corporación de
Cine. A partir de entonces, y bajo la gobernación de Pedro Roselló González, se pasan varias leyes de incentivos industriales para las corporaciones extranjeras que filmarían en Puerto Rico. ¡Ah! He ahí la clave de todo. Veinte años tuvieron que pasar, 20 años de absoluta sequedad del cine de ficción como intento de industria, 20 años de desarrollo de un documentalismo voraz que sostuvo con fiereza nuestra pasión de cine, 20 años de intentos en otros formatos y géneros para finalmente enterarnos que el Gobierno ¡en esos 20 años! lo único que le interesaba era vendernos a los intereses del cine extranjero para que fuéramos explotados y utilizados y que encima tuviésemos que pagar por ello.
No era siquiera que pagáramos por complacerles, sino que ahora, los incentivos, las inversiones, los créditos bancarios, los inversionistas y fondos de inversión, tendrían que estar al servicio de filmadoras estadounidenses que vendrían a filmar aquí, utilizando nuestras locaciones, nuestros técnicos y actores a más bajo precio o gratis, nuestros incentivos contributivos legislados y todo el gran pastel… ¿a cambio de qué?
¿Cuánto costó toda esa dádiva para que solamente generara $1.5 millones a la economía en el año 1993? Desde que se reveló esta explotación con Captain Ron en 1992, hasta las más recientes películas filmadas aquí por Lifetime o Disney, ¿cuándo la inversión en atracción a la industria extranjera ha sido menor que la ganancia que nos dejan?
Y entonces, toda esa inversión en legislación, empréstitos, exenciones, sólo se aplicó a compañías extranjeras porque los requisitos eran tan onerosos para el cine na-
cional –como el famoso “completion bond”– que de entrada quedábamos descartados de toda posibilidad de ayuda si sus esquemas de producción, su permisología y fianzas nos eran exigidos como si fuéramos casas filmadoras de Holywood. Equidad como tortura, porque era imposible que los requisitos de capital de producción de una película puertorriqueña pudieran igualar los capitales de las inversiones y capital de producción que las películas de Hollywood tenían al llegar aquí.
Entonces entendimos algo muy claramente, casi como un bofetón, la misión de la Corporación de Cine, NO ERA
LA DE FOMENTAR EL CINE PUERTORRIQUEÑO,
sino
EL CINE GRINGO EN PUERTO RICO. Ahora el eufemismo quedaba descubierto. Era la de atraer productores extranjeros, entiéndase de Estados Unidos como país “extranjero” favorito para filmar aquí sus películas y luego si te vi ni me acuerdo. D.R.E.A.M. Team does ring a bell?
Eso a todas luces era una misión harto política anexionista de tratar de complacer al americano para que dijera que éramos buenas personas y que se podía confiar en nosotros. Tal misión, que en la década del noventa, con el advenimiento de la crisis moral y económica que en este país causó el gobierno corrupto de Pedro Roselló González –reformas catastróficas y corrupción a todos los niveles–, este entreguismo de nuestro Gobierno a la industria de cine norteamericano logró minar el nacionalismo emergente de nuestro cine y dejarnos otra década, sino nula, yerma, en cuento a nación y cinematografía se refiere, simplemente por no estar a la altura de
roberto ramos Perea
lo que el mismo gobierno puertorriqueño exigía. Para ellos, si no íbamos a estar a la altura del cine gringo, pues era mejor que no existiera ningún cine. Después de todo, era hora ya de considerar al cine gringo como “nuestro cine”. ¿No era clara esta intención desde el mero principio?
Le entregamos, por medio de leyes de exenciones, fondos de capital de inversión de alto riesgo, y empréstitos, PRTICEFF y otras muchas sofisticadas maneras de entrega más, la esperanza de una “industria” nacional a películas como Manhattan Merengue (1995), Undercurrent (1998), Paradise Lost (1998) y Survivor ( 1998), tal vez las películas más asqueantes en términos de contenido que hayan visto nuestras pantallas, bajo el pretexto de que Puerto Rico debería convertirse en la meca del cine gringo, en el lugar ideal de filmación, en el sitio perfecto para que una producción saliera barata y su inversión no fuese de alto riesgo, claro, ¡si Puerto Rico es el único país que paga para que lo exploten!
¿Qué hicieron por la economía estas películas? Manuel Beascochea, director de la Corporación de Cine entre 1994 y 1998 aseguró que cada una de las siete películas “auxiliada” por la Corporación de Cine en 1994 generó un millón de dólares. Pero no dice cuántos millones nos costó cada millón.
Las expresiones de Luis Ramos, director del Instituto de Cine entre 1985 y 1990 provocan náuseas por lo explícito con que señala que el único futuro de Puerto Rico en cuanto al cine, es simplemente ser sede de producciones extranjeras.
Que las películas hay que hacerlas en inglés porque sino, no hay mercado para ellas, que el cine puertorriqueño es un cine sin ninguna posibilidad de lograr acceso a mercados internacionales. Puerto Rico sólo sirve como generador de inversiones, nada más. No puede haber coloniaje más bochornoso.
Al día de hoy (junio del 2008), las circunstancias parecen haber cambiado, pero sólo un poco. Las nuevas leyes de cine y la apertura a propuestas de préstamos y subvenciones se ha dividido como lengua de culebra. Ahora es importante tomar en cuenta el cine nacional y solventarlo de alguna manera, pero la Corporación de Cine no ha cejado en su propósito de servir de imán para la producción extranjera, sin que sepamos todavía a ciencia cierta si recibimos más de lo que damos.
La revolución digital a raíz de Complot (1999) obligó a repensar todo el asunto de lo que es y sería el cine puertorriqueño, sus medios de producción y distribución, porque ahora, cualquiera podía hacer una película y aspirar a una ayuda del gobierno.
Pero las cosas no serán tan fáciles como parecen. Los últimos ocho años de producción con más de 120 películas digitales entre 1999 y el 2008 imponen una nueva definición de lo que llamaremos cine puertorriqueño –en especial, los largometrajes de ficción–, suponen nuevos parámetros de definición sobre lo que serán “estructuras de producción” y sobre todo nuevas y hábiles definiciones de lo que será distribución y mercadeo y el rol del Gobierno y su Corporación de Cine en esta urgente propuesta.
roberto ramos Perea
el ataque del mainstream y nuestro “major studio”:
Para que exista un cine independiente, un cinelibre como el que queremos manifestar, es imperioso que se señale el “mainstream” ante el cuál este cine independiente va a declarar su libertad y hacer su revolución.
En los orígenes del cine independiente norteamericano la agencia de Thomas Alva Edison controlaba tiránicamente y hasta pretendió otorgar licencias para la producción cinematográfica. Esto provocó que estudios que luego se llamarían los Fox, Paramount y Warner, entre otros, se declararan “independientes”. Y luego, a su vez, estos estudios “fuera de ley”, se convirtieron en grandes imperios con políticas específicas de trabajo que no agradaban a algunos de los cineastas más avanzados de entonces.
Con el tiempo, muchos de ellos declararon su independencia para crear lo que hoy conocemos como un “cine independiente” en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, representados hoy por la estética del Sundance Film Festival, Dogma95, Fotograma35, CINEO, Cine Libre de Venezuela y muchos otros.
Así, la misma lucha libertaria definió el proceso. El cine debía liberarse de la atadura de un gran sujetador y controlador, que en este caso era un Estudio Mayoritario o Major Studio, representante del “Mainstream” (o estética hegemónica) con sus exigencias económicas, sus trabas a la creatividad, sus exigencias de recuperación y de menor inversión
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
para mayor ganancia y sobretodo la intromisión en el contenido que garantizara todo lo anterior.
Ya hemos dicho que el primer forjador de un cine independiente, un cinelibre, en Puerto Rico lo fue el Maestro Jacobo Morales, quien fiel a su estética, no contó con la ayuda del Gobierno en sus primeras dos películas y sólo en su última Ángel (2008), es que vino a contar con la ayuda de la Corporación de Cine.15
Así, con el trabajo al margen del Gobierno del primer cine del Maestro Morales, quedó claro el deslinde de lo que sería el cine independiente y luego el rol del siniestro personaje del “Major Studio” con sus exigencias de “mainstream”. Ese villano bigotudo que amarra a la damiselita gritona en las rieles del tren, no sería otro que la Corporación de Cine.16
¿Cómo se convierte la Corporación de Cine en el “Major Studio” de Puerto Rico? Veamos: un major studio financia, esa es su primera obligación. Da dinero a cambio de un producto que casi siempre termina siendo suyo. Por lo tanto, los hacedores de cine, podrían considerarse meros co-dueños de su película.
El major studio hará lo que tenga que hacer para garantizar su noción de “éxito”. El arriesgar la inversión de empresarios que han sido trabajosamente convencidos de invertir su dinero, de mentir sobre las posibilidades de éxito –totalmente
15 Dios los cría II recibió ayuda del fondo Lucy Boscana de la WIPR-TV. 16 ¿Quién es la damiselita gritona?
roberto ramos Perea
desconocidas antes del estreno– y finalmente ostentar la autoridad para intervenir el producto en cualesquiera de sus fases, hacen del major studio un imperio al que hay que someterse si se quiere tener el dinero que una película podría costar.
El major studio es el Mefistófeles al que se le vende el alma, y que a cada desliz recuerda los años que le quedan por vivir.
La Corporación de Cine hace eso con el cine puertorriqueño que se somete a él. La Corporación de Cine, como veremos, se ha convertido en el major studio del cine puertorriqueño. Representa además el “mainstream” o corriente mayoritaria y hegemonía de los temas, condiciones, y estéticas que serán las “rentables” del “verdadero cine puertorriqueño”. Entre estas condiciones, será la más urgente y obligada de todas, que nuestro cine tenga posibilidades de distribución a nivel internacional. Y este propósito, esta finalidad, estará por encima de cualquier otra, incluso de la de construir un cine nacional. Lo importante será exportar...17
¿De dónde y cómo obtiene tanto poder?
17 Perfecto momento para aplicar la historieta de quién vino primero, si el huevo o la gallina. Esta hambruna de exportación tiene un origen eminentemente político dentro de lo que ha sido la filosofía de los dos partidos tradicionales que nos han gobernado, de obtener por nuestros productos los más amplios reconocimientos en el extranjero aún por encima de desarrollar su calidad exportable. Y esto, por un simple asunto de visibilidad política, de la obligación de que los informes gubernamentales digan cosas grandes. Y para estos partidos, las cosas grandes no las decimos nosotros de nosotros mismos, las dicen los de afuera.
En primer lugar, la Corporación de Cine es un organismo de gobierno creado por Ley, con la capacidad de solventar, mediante préstamos, subsidios y ayudas, el cine producido en Puerto Rico y el cine norteamericano que busca invertir aquí. Suena hermoso pero, como Gobierno al fin, es ridículamente tortuoso lograrlo.
Para ello la Corporación de Cine exprime a la compañía filmadora que interese sus dineros, hasta donde no se puede más, en la exigencia de todo tipo de documentos que puedan probar que los cineastas puertorriqueños no son unos ladrones corruptos.18
Los cineastas y todos los demás artistas puertorriqueños, han pagado con este vía crucis todo el dinero que Roselló y su gente se robaron en todos sus años de gobierno. Los artistas son esclavos de exigencias tan absurdas para evitar la corrupción, que emprender el calvario de ir a buscar certificaciones, permisos, good standings, ASUME, y otros documentos ridículos que prueben su legitimidad, tira por el suelo el más apasionado entusiasmo.
Es lógico que exista una requisición de documentos para un préstamo, pero al punto al que se ha llegado, da la impresión de que toda solicitud está denegada de antemano por la complejidad con la que se exige. De hecho, esta permisolo-
18 Esta aberración de la permisología nacional fue creada por el Gobierno de Sila María Calderón. Y en su continua degeneración ha terminado por incluir además documentos de no deuda con Hacienda estatal y recientemente de no deuda con el IRS. ¿Quién no tiene deudas con esa gente?
roberto ramos Perea
gía es tan limitante, que ella misma se encarga de discriminar entre los aspirantes. Termina siendo un trámite que determina su concesión por quién le sobrevive, y no por su proyecto. En segundo lugar, el tipo de ayuda que se solicita. Es la Corporación misma la que determina a qué se puede aspirar, cuándo y cuánto y en calidad de qué. Si se aspira a un préstamo, se sabe de antemano que como préstamo al fin, hay que pagarlo. Determina cuándo, es decir que hay que someter las propuestas cuando ellos dictan en las temporadas de sus propuestas y no cuando el proyecto se concibe listo para solicitar financiación. Y el cuánto, pues hasta eso se cualifica luego de la evaluación del presupuesto, donde el major studio termina diciéndote con cuánto se puede o no hacer la película.
Tercero, el contenido. La Corporación de Cine interviene en el contenido de miles de formas. La exigencia de que el producto sea rentable obliga a la Corporación de Cine a asegurarse de que no existan contenido controvertibles, escenas escabrosas o ideologías complejas que puedan afectar la sana mentalidad del gobierno y sus inversionistas que aspiran a la “universalidad” del cine puertorriqueño auxiliado por la Corporación para que pueda tener una “sana” distribución internacional.
Someter los guiones a talleres es una buena manera de decirle a la propuesta que no puede ser auxiliada. Así, la Junta Consultiva y la Junta de Directores de la Corporación de Cine privilegia contenidos que enfatizan en las relaciones humanas, el romance más cursi, las comedias costumbristas
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
o temas “universales”19. La Corporación de Cine nos recuerda la voracidad de Kline, sólo que ahora esa voracidad viene acompañada de un pánico por lo nacional que excede por mucho la razón de ser de un organismo gubernamental. Continuamente escuchamos decir por funcionarios de cine del gobierno, que hay una crasa ausencia de “guiones buenos”. Suponemos que quien dice eso debe haberlos leído todos. O simplemente se refiere a que no hay guiones que le gusten a sus Juntas revisoras.
Así el major studio establece con sus selecciones, qué es lo que considera bueno a solventar. En ello van temas, posiciones políticas y sociales, compromisos o descompromisos. A juzgar por las películas subvencionadas en los últimos diez años, es fácil establecer un perfil de qué es lo que tiene probabilidades de ser auxiliado por la Corporación y sobretodo que es lo que no debe ni intentar acercarse allí.
Cuarto, el major studio exige saber la distribución del proyecto, interviene con ella para garantizarse que recibirá su préstamo de vuelta. Para que esa distribución sea efectiva, se interviene también en el formato en que se realizará la película, es decir, que si la película se distribuye en 35 mm pues mejor, porque eso del cine digital aún no está muy claro para el gobierno. Y si se hace la película en digital se tie-
19 Es gracioso ver como esta palabrita se utiliza para denegar con ello la nacionalidad y sus problemas, o bien la política y sus riesgos y hasta la misma identidad puertorriqueña, porque ninguna de las mencionadas es absolutamente rentable para la estructura de producción que fomenta la Corporación de Cine.
roberto ramos Perea
ne que llevarla en transferencia a 35 mm para que tenga la legitimidad de una “película” de verdad. Las digitales todavía no son películas legítimas, para algunos de ellos.
Tal vez y sólo ahora, el actual director de la Corporación de Cine, (2008) el Sr. Luis Riefkhol, con algo de genuina preocupación, ha ideado un sistema de exhibición digital en red y se han destinado fondos para ello, según la propuesta que sometiera el cineasta Freddy Rodríguez y que fuera “rechazada” por la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales.
Rodríguez es también el arquitecto de una novedosa y efectiva idea de distribución del cine digital a través de la Isla.20 Estos nuevos intentos merecen nuestra consideración y nuestro apoyo si van a facilitar la exhibición del cine puertorriqueño y sacarlo de la opresión del cine fílmico.
Pero mientras lo anterior se cuaja, el major studio mantiene sus formas y maneras de hacer cine. Y la forma y manera de hacer el cine en Puerto Rico, según ellos, es la estructura de cine de los Estados Unidos. Es decir, que de la misma manera que en Estados Unidos se hacen películas con presupuestos de 50 millones de dólares, con todo lo que eso conlleva, la Corporación de Cine establece sus estructuras de producción para las películas locales como si fueran películas de $50 millones y no de $50 mil dólares o menos.
Entonces viene la trampa. Luego de pasar el calvario del papeleo, se logra un préstamo, digamos de $150,000 pa-
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
ra realizar la película X. La película X, según lo propuestado, se hace con $250,000, pero no es responsabilidad de la Corporación ayudar a buscar los otros $100,000, eso es asunto del productor. Así, para completar ese presupuesto tendrá que ir al Departamento del Trabajo a buscar incentivos salariales, tendrá que ir a la sorda empresa privada a buscar especies y coauspicios, etc. Finalmente, para no perder el ímpetu, comienza a rodar, a encontrar problemas miles, hasta que finalmente termina la película y con el producto final en la mano, ir al exhibidor americano, es decir a solicitar salas de exhibición a Caribean Cinemas. (A esto volveremos ya mismo.) La película se exhibe en 8 cines por dos semanas –o cuatro si es exitosa– y gana en total de ingresos unos $100,000 de los cuales Caribean Cinemas se queda con el 40%, así que le quedan $60,000. Entonces Mefistófeles aparece a cobrar su deuda:
–“Me debes los $150,000 que te presté originalmente”.
–Pero es que sólo hice $60,000 y aún tengo deudas de postproducción, publicidad y diferidos.
–“Me debes los $150,000.”
–¡Pero es que no voy a poder pagártelos!
–“Me debes los $150,000.”
–¡Pero es que eres sordo!
–“¡Me debes los $150,000!”
–Okey, pues no te los puedo pagar. Eso quiere decir que esta es mi última película. No puedo volver a intentar esto nunca más.
roberto ramos Perea
–“Okay, no me los pagues, pero tu película (como tu alma) es mía. ¡Al final todas son mías!”, termina diciendo el major studio puertorriqueño que acaba de tenderle una trampa a un productor de cine puertorriqueño que pensaba que su película le haría millonario. Así, la película del cineasta puertorriqueño, como el alma de Fausto, no se redime en su esencia de arte, sino en su espíritu de avaricia.21 Y en el caso de que no sea avaricia, en el permeable y maleable espíritu de contradicción de querer pasar por lo que no se es, compitiendo con lo que no se puede competir.22
Es pues dado pensar que la muerte del proyecto de industria del cine puertorriqueño tuvo su muerte anunciada desde la Puerto Rico Photoplays de 1919.
Y esto, porque los modelos de producción y mercadeo del cine gringo no son reales ni aplicables en Puerto Rico. Nosotros no somos Hollywood ni podemos serlo. (¡Además de que hay una gran cantidad de cineastas puertorriqueños a quienes tampoco les interesa que lo sea!)
21 La pregunta es ¿qué hace la Corporación de Cine con las películas que no pueden pagar el préstamo? ¿Las declara dominio público, estorbo público o las decomisa? ¿Hace un DVD y las vende con reembolso al fondo?
22 El ventilado asunto de la película El claun (2005) que decidió embarcarse en la aventura de hacer transferencias del digital a 35 mm para garantizar su aparición en el Festival de Cine Latino en Los Angeles, llevó a la compañía productora a una deuda de cerca de $200,000. Su ingreso por taquilla en cines locales no pasó de los $20,000. La Corporación de Cine le ofreció los proyectores digitales para exhibirlas en el circuito pero el productor –podemos suponer las razones “humanas” del asunto- se negó.
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
¿POR QUÉ ENTONCES LA CORPORACIóN DE CINE, EL
GOBIERNO DE PUERTO RICO, LOS MEDIOS DE COMUNICACIóN,
Y UN AMPLIO GRUPO DE CINEASTAS Y EMPRESARIOS LOCALES
EMPUJAN Y PRESIONAN A LA PRODUCCIóN CINEMATOGRÁFI-
CA NACIONAL A SEGUIR ESTOS MODELOS?
la distribuCion naCional:
Para demostrar esto, empecemos por hablar de la distribución del cine puertorriqueño subvencionado por la Corporación, a nivel nacional.
En Puerto Rico no hay distribuidoras de cine. No las hay ni nunca las ha habido porque nadie se toma el riesgo de negociar en nombre de tres o cuatro películas ante el gringo dueño de la única cadena de cines del país y encima cobrar un por ciento por ello. Es mejor recibir el azote del prejuicio gringo uno a uno, que todos a la vez.
Así, para ahorrar ese paso, el productor es el propio distribuidor. Es el productor quien tiene que sentarse ante el gringo dueño de Caribbean Cinemas y mendigar las salas que al gringo le parezcan razonables de acuerdo a la película que le es ofrecida. Después de todo son sus salas, así que es su trasero el que hay que lamer.
En Puerto Rico e Islas Vírgenes, la cadena de Caribbean Cinemas es dueña de 276 salas de cine mayormente en centros comerciales de asistencia multitudinaria o “mall’s”.
El gringo, si acepta la película que es ofrecida en 35 mm (con la excepción de Taínos (2005) que tuvo que pagarse
roberto ramos Perea
los proyectores para su exhibición en digital), le ofrece como máximo 16 salas, como fue el caso de Cayo (2006), por dos semanas y luego se redujo a 8 salas. Manuel y Manuela (2008) recibió sólo 8 por un mes.
Simultáneamente con la exhibición de una película puertorriqueña se ofrece también la escoria hollywoodense, de la que un sólo título cualquiera ocupa alrededor de 30 a 35 salas por un mes entero, con un presupuesto nacional de promoción que puede alcanzar los $200,000 dólares, es decir, dos veces lo que cuesta producir una película puertorriqueña “de alto presupuesto”.
Si la película puertorriqueña logra la hazaña de mantenerse cuatro semanas, puede producir alrededor de $100,000 dólares, ¡como mucho!.23 Como ya dijimos, el gringo se queda con el 40%. Veamos casos específicos. Manuel y Manuela, en cuatro semanas, no llegó a los $100,000. Taínos en dos semanas y 16 salas produjo cerca de $120,000. Maldeamores (2008), con un gasto publicitario notable y un despliegue de prensa como no se había visto nunca en nuestro cine, apenas llegó a los $140,000. Cada una de estas producciones recibió préstamos y ayudas mucho mayores de $100,000 dólares.
23 Cayo (2005) logró alcanzar ingresos por casi $320,000, colocándose como la película más taquillera de los últimos diez años. Sin embargo, esta hazaña no logró pagar la inversión de $1.6 millones que costó la producción de la película para desánimo de Pedro Muñiz, quien no habla con entusiasmo de volver a hacer otra.
La matemática es tan sencilla que abruma y más datos como éstos se consiguen gratis en la Corporación de Cine de Fomento.
Esto evidencia varias cosas. La exhibición en el circuito de Caribbean Cinemas es una trampa para el cineasta y una ventajería para el gringo, sobre la cual no se ha legislado –ni se piensa hacerlo– para que el extranjero se quede con lo que es razonable y no con la tajada del mercenario como es ahora. No hace falta el intermediario distribuidor porque esa sería una nueva comisión que el productor tendría que pagar adicional al 40% del gringo.
“Los puertorriqueños no respaLdan su cine”:
Es más fácil no culpar al gringo, para no enojarle, y entonces cogerla con el de la casa. Esto es, adjudicarle al poco interés del público puertorriqueño hacia su cine, la razón prima de este fracaso.
Ciertamente hay un mediano interés del público puertorriqueño por su cine. No es un interés apasionado sino un interés curioso, pero no lo bastante para hacerle decidir, parado en el lobby del cine de Plaza, por ejemplo, entre esa excelente muestra del cine nacional que es Ladrones y mentirosos (2005) y el bodrio hollywodense que es King Kong (2005). Las películas de basura que nos traen de Hollywood gastan sobre $40 millones en publicidad, y en la publi-
roberto ramos Perea
cidad local, realmente casi nada con los acuerdos publicitarios que la distribuidora local paga. Por más maravillosa película que sea Ladrones y mentirosos, su presupuesto publicitario no debe haber pasado de los $40,000, con lo que apenas compra algún espacio en los periódicos, saca fotos, hace algunas camisetas y pone una página web.
El meollo del asunto estriba en el dominio que tiene el mercado de distribución de cine gringo en los medios publicitarios locales. Para cualquier estudio de Estados Unidos, realizar acuerdos de promoción con la prensa local por intervención del Distribuidor local es muy fácil, porque se hace “marinerito sobre cubierta”… y se hace con meses de antemano. Se preparan Press Kits, se va acordando el espacio que cada película merece, se hacen descuentos por volumen de anuncios y se ofrece infinidad de publicidad gratuita, sabiendo que a la más taquillera se le ofrecerá más y mejor. Así veremos páginas enteras con el arte de la película gringa, entrevistas del hilo, críticas lambonas y entreguistas de los reseñistas locales, carteleras semanales con foto, etc., en comparación a un reportaje de mil en ciento, de un cuarto de página, sobre el estreno de una película nacional ¡en la misma red de cines!
Mil en ciento quiere decir que si el productor de la película local no logra acceso en igualdad de condiciones con la película gringa en los medios escritos del país, no hay manera de que su película sobreviva una semana.
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
¿No es esa desigual competencia en la promoción en los medios masivos locales, otra forma de insertar el cine nacional en el modelo gringo? ¿Es que las salas de Caribbean Cinema en los “malls” son las únicas donde se legitima “el cine nacional” y por esta razón, sólo esas películas son las únicas que logran reportajes de los tres medios de prensa escritos más importantes del país?
Compárese la promoción pagada y gratuita de la película Ladrones y mentirosos –comunicados, fotos, entrevistas y demás, con la que se le ofreció a King Kong, exhibidas para las mismas fechas aproximadamente, ¡y hablarán los mudos!
la distribuCión internaCional:
Entonces viene el sueño –pesadilla del inconsciente– de querer que el producto nacional entre “en el mercado americano”.
Todavía andamos tratando de entender QUÉ RAYOS es el mercado americano, ¿quién lo representa?, ¿cuál es su propósito? ¿Qué ofrece y que parte de nuestro cuerpo y nuestra alma cobra para permitir insertarnos en él?
¿Cuál es y de dónde nos viene esa “bellaquera” con “el mercado americano” si no es desde la ambición de la fama y el sueño de los millones?
Con más de un centenar de distribuidoras de cine en Estados Unidos, aún ninguna de ellas a mirado al cine de la colonia para ver si puede ofrecer una posibilidad de distribución.
roberto ramos Perea
Esa posible distribución del cine nacional por empresas gringas sólo se da en el imaginario de los creadores locales. Ese imaginario loco fue el que les dijo, “tienes que hacer tu película en inglés, para que te la acepte el distribuidor. Si la haces en español con subtítulos reduces tu posibilidad de aceptación a un 20%” (palabras de Luis Ramos, ex director de la Corporación de Cine). Gracias al diablillo nacionalista que algunos cineastas llevan por dentro, esto finalmente se ha superado y ahora el cine nacional puertorriqueño se hace en nuestro vivaz español. Victoria callada, pero victoria al fin, que nuestro sentido de Nación recuperó para reafirmar su identidad y como primer paso glorioso a la reafirmación de un cinelibre.
Tal vez el ejemplo más lejano que tenemos de una distribución gringa de una película puertorriqueña es la de Isabel la Negra (1979), filmada en inglés –como pedía Luis Ramos– y distribuida muchos años después, como Life of sin. Una vez exhibida en Puerto Rico como un éxito artístico pero como fracaso económico, la Sony Pictures –compañía que adquiere a la Columbia Pictures– distribuye el VHS mientras la 21st Century Film Distributor asume en 1990 la distribución. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el índice que nos queda para saber si la distribución de una película fue rentable o no? Las palabras del productor. El distinguido cineasta puertorriqueño Efraín López Neris, no sabía, hace seis años atrás, que su película estaba en VHS. Y me confesó francamente que él dejó de saber del paradero de su película hace mucho tiempo. Hoy la película no existe en DVD. Lo intere-
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
sante del caso es que para lograr la distribución de la película, Efraín tuvo que valerse de un reparto cuya fama en el mercado del cine gringo era indiscutible,24 porque si hubiese dependido sólo de su tema, hubiese sido misión imposible.
¿Tuvo éxito esa distribución? ¿Hizo de la película un producto internacionalmente rentable como muestra de nuestro cine? No. Esta es la mejor prueba de que las palabras de Luis Ramos eran un disparate mayúsculo.
¿Cuántas películas se han filmado en inglés en toda la historia de nuestro cine, porque se ha creído que así serían atractivas para el mercado gringo? ¿Cuántas han aspirado a esa distribución internacional que es hoy un fantasma, una quimera, algo que no es real desde ningún ángulo? Muchas.
Casi medio centenar de nuestros largometrajes de ficción y con la excepción mencionada de Life of sin en video, ninguno de ellos, NINGUNO, ni tuvo ni ha tenido distribución y mucho menos éxito, en el “mercado americano”. ¿Y qué pasó con ellas? NADA. Nadie se ha interesado en ellas. ¿Por qué?
Porque el cine puertorriqueño NO LE INTERESA AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.
Primero: porque es un cine de minorías. En cuyo caso le interesaría al mercado latino, pero tampoco hemos vis-
24 José Ferrer, Miriam Colón, Raúl Juliá y Henry Darrow.
roberto ramos Perea
to en los últimos 3 ó 4 años, ninguna película puertorriqueña que haya sido un éxito rentable en ese mercado.25
Segundo: por que es el cine de su COLONIA. ¿Cuándo los imperios han reconocido la diversidad cultural de sus colonias, si la misión principal de un imperio dominador es eliminar todo vestigio de nacionalismo colonial para que la asimilación sea más apacible? Dar legitimidad a la idiosincrasia del cine de una colonia es poner en evidencia la incapacidad del Imperio de asimilar a sus colonizados. Tercero, porque no es un cine de “calidad”, ni está realizado a la altura de sus estándares cinematográficos. Esto es obvio, aún la película más cara del cine puertorriqueño, no cuesta ni una centésima parte de lo que cuesta el cine B de Hollywood. Para el gringo, costo es sinónimo de calidad. Para el americano –y para la mente colonizada de los hacedores de cine en Puerto Rico– cine de bajo presupuesto es sinónimo de cine “malo”. Ellos tendrían que legitimarnos primero para luego considerarnos. Esa legitimación depende en gran
25 No tomemos en cuenta, por razones obvias, las películas producidas recientemente por norteamericanos con tema puertorriqueño (Carlito’s way, Empire, Piñero, Raisin Victor Vargas, Almost a Woman, o Yellow, etc.) o las películas producidas por cineastas de la comunidad puertorriqueña de Nueva York (El cantante, The house of Ramón Iglesias, Chuck an Buck, I belive in America, Machetero, etc.) o Chicago (Boricua’s Bond, Chicago Boricua, etc). La recepción, mercadeo y distribución de esas películas son otro tema, harto complejo sobre el tema de la puertorriqueñidad en el “cinema latino”, que lamentablemente excede los límites de este escrito.
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
medida de nuestra inversión por película. Por ello nuestro cine no es un cine “legítimo” porque es un cine barato. Cuarto, porque lo que decimos puede comprometerlos. Porque lo que decimos con nuestro cinelibre es intensamente social; porque nuestra naturaleza es escandalosa, dinámica, política en esencia. La frialdad emocional del gringo no es compatible con esta visión del mundo, así que seremos comparados con el peor cine mexicano y puesto hombro con hombro con su categoría.
El gringo –el empresario judío gringo sobretodo– no permite que la “peligrosa” relación política de Puerto Rico con EU se extienda a la industria y mucho menos a la cultura. Tómese si se quiere las devastadoras críticas que recibió El Cantante (2006). Todas las adversas, sin excepción, describieron el carácter de nuestro Héctor Lavoe como un “caricatura” de puertorriqueño (¡como si los gringos tuvieran autoridad para decirnos cómo somos!). Ninguna de esas críticas elaboró sobre la naturaleza de nuestro carácter, de nuestra puertorriqueñidad y del proceso cultural que produjo fenómenos como Lavoe y su época, representado en esta película de forma magistral por las actuaciones de Jennifer López y Marc Anthony. Aunque le pese a algunos, El cantante es una excelente película PUERTORRIQUEÑA.
Quinto: porque algunos de los hacedores de cine puertorriqueño son avariciosos y negocian su producto inferior como mercenarios. Con su salivosa labia ofrecen un producto “desventajoso y no competitivo” y lo venden como si fuera
roberto ramos Perea
un collar de perlas. Si lo que se le ofrece son copias baratas de lo que ellos hacen, prefieren quedarse con sus originales. Porque lo que se pretenda hacer a su estilo, nunca satisfará sus exigencias. Aún cuando la imitación es una forma de homenaje, no hay peor cosa que un mal imitador que se quiera vender “mejor que el original”.
Sexto: porque nosotros no estamos sometidos a su mainstream. No hacemos “gender movies”, o “slasher movies”, ni “science fiction”, ni tenemos películas de vaqueros (¡creo que sí, tenemos una!).26 Hacemos “folk cinema”, drug and cop movies y por nuestra carencia de mainstream, nuestro cine puede ser, en efecto cualquier cosa y cualquier cosa puede ser cine puertorriqueño. Eso es ciertamente muy amplio para mantener entendimiento y control. Por lo tanto es mejor estereotipar y resumir: el cine puertorriqueño es un cine “localista” que los jóvenes que pagan por ver películas en un mall en Wyoming no entenderán. ¿Para qué tomarse la molestia de considerar su distribución?
otros Puntos de deConstruCCión.
Ya conversados los temas de financiación, exhibición y distribución, ¿cuáles otras estructuras de producción cinematográfica son incompatibles con las del americano?
26 No la he visto, pero se titula Guerreros del este al oeste (2004).
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
Empecemos por los mismos estilos de “hacer” la película. El guión, por ejemplo, y la manía de muchos cineastas puertorriqueños de convertirse en “autores” al estilo hollywoodense de Spilberg, Coppola, y hasta Jackie Chan.
Los últimos diez años han dado a luz una generación de jóvenes muy duchos en trivia hollywoodense y muy interesados en estar al día con la tecnología cinematográfica. Saben de cámaras, de luces, de equipo técnico, de tiros, de efectos y muchos de ellos son muy buenos camarógrafos. Incluso algunos que conozco tienen “casas filmadoras” que sostienen con filmaciones de videos musicales de reguetón, comerciales de bajo presupuesto, grabaciones de actividades y hasta de bodas. Su lenguaje es asombroso en términos de lo mucho que saben qué tipo de cámara se usó en tal película, los últimos programas de edición, los millones que se gastan en efectos especiales, etc. Son “nerds” del cine gringo. Hablan de él con pasión, lo fomentan, lo memorizan, lo vociferan, y viven como máxima aspiración hacer una película en la mejor tradición de cualquier blockbuster americano. Recuerdo a uno de ellos que me dijo muy cándidamente que él podía hacer en Puerto Rico una película mejor que The Matrix porque eso era “bien fácil de hacer”. Y lo aseguraba con una seriedad que daba miedo. ¡Qué bueno que es así!
Pero estos muchachos quieren hacer un cine que es una pobre imitación del cine gringo porque es el único estándar legítimo, ya aprobado por el público, que ellos cono-
roberto ramos Perea
cen. Es el único cine que vieron de pequeños –¡y lo vieron
TODOS LOS DÍAS de su infancia y adolescencia!– así que cuán intrincada en el inconsciente no estará esa forma de contar... ¡Para ellos Hollywood es la única estructura válida y comprensible de entender y hablar sobre el mundo!
Por esto, estos “cinéfilos nerds” de nuestro país están muy convencidos que el cine que hacen sus colegas puertorriqueños “es una mierda”.
Y se lanzan a la gran decepción de convertirse en cineastas “wanabí”27 en busca de ese éxito que está prometido como paga a su dedicación y amor por el cine americano. Uno de ellos, excelente camarógrafo, fue un día a mi oficina a que yo le diera mi opinión sincera de su película, que él había escrito, producido, grabado y editado. Luego de tratar con todas mis fuerzas de ser compasivo, le dije que su película estaba muy bien retratada, lo que era cierto. Pero su historia parecía escrita por un verdadero iletrado.
Él no me entendió, sobretodo porque pensaba que si yo celebraba su dirección de cámaras era porque estaba ímplicita también mi felicitación por su contenido. “Es un cine de autor”, me dijo. Y le dije yo, “No, es un cine de camarógrafo. Si tu película costó casi $80,000, ¿por qué no buscaste un buen guionista?”
“Yo quiero hacer mi película, no la de otro.”
27 Del inglés “want to be”, palabra muy común entre los jóvenes ahora.
–¡Pero es que tú no eres escritor, ni guionista ni dramaturgo! ¡Eres director!
–Pues la verdad es que no los necesito. La dirección, la cámara es lo que importa.
Aquí empecé a entender algunas cosas y aceptar como irremediable el que cada aspirante a “cinema d’ auteur” fuese un fracaso, porque su interés no era el hacer una película que dijera algo, sino lucirse como director de cámara. Un buen camarógrafo es fácil de conseguir. Pero un buen escritor cuesta, hay que pagarlo o tomarse la molestia de conseguirlo y que su idea, su contenido pertinente y necesario sea el que se privilegie en la aceptación de un cine nacional. El cine puertorriqueño –y el cinelibre– celebrará o condenará a su guionista, no a su camarógrafo.
¿Cuánto vale un buen guión? En Estados Unidos pueden costar $150,000 dólares o quizá mucho menos. Si es cine latino, pues unos $3,000. Si es puertorriqueño... ¿pero por qué buscar un guión puertorriqueño de un escritor que va a cobrar $3,000 pesos por él (digo, si es que tal cosa existe), si el productor-director-autor, etc., en su enorme ego de haceloto, puede sentarse a escribirlo? Después de todo, los productores-directores “saben lo que le gusta a la gente”.
Y miren qué cosa, los guiones que están gustando del cine gringo o el europeo no son tan difíciles de imitar. Sexo, sangre, un maníaco que corta la gente con sierras o los mete en una cámara de torturas o los viola en un monte solitario. ¿Y qué me dicen de los Zombies? Las películas de zom-
roberto ramos Perea
bies siempre dejan dinero. Pero… ¿gustarán las películas de zombies en Puerto Rico? Recientemente la película Barricada (2008) se ha anunciado con fanfarria. Ha sido llamada por sus directores como “la primera película de género” en Puerto Rico. Me supongo que se refieren al genero del horror. Pero, ¿conocerán estos jóvenes, entusiasmados directores de esta película de zombis, que en Puerto Rico el género de horror se practica desde los años 70? Mataron a Elena (1975), por ejemplo, donde un loco asesina a la gente con una cruz. ¿Conocerán a Natás es Satán (1971), ese clásico del cine del horror puertorriqueño protagonizado por Miguel Angel Álvarez? ¿O The face at the window (1997), primera película de horror de Radamés Sánchez y en la que aparece un zombie interpretado por la actriz puertorriqueña Ivonne Petrovich? Y bueno, también están para TV, Los cafrizombis de Sunshine Logroño... ¿Y Vampiros en San Juan (2002)? ¿No es un poco pretensioso llamarse “primera película de horror puertorriqueña”? No pretendo cuestionar la falta de conocimientos históricos del cine puertorriqueño de los entusiastas hacedores de Barricada, pero la pregunta que me hago es… si para ellos estas películas que he mencionado no tienen ningún significado, ¿por qué la pentalogía de George Romero tal vez sí lo tenga? ¿Por qué para ellos George Romero es un hacedor de cine de culto? ¿Existe cine de culto puertorriqueño? Yo creo que Celestino y el vampiro (2003) será con el devenir de los años una película de culto puertorriqueña, un fenómeno “camp”, esos que de tan malos terminan siendo buenos. ¿Qué tiene Radamés Sánchez como
director-autor que no tengan las películas camp de George Romero?
Si alguien ha encarnado la verdadera esencia de lo que es el cinelibre puertorriqueño en estos últimos tiempos, ha sido Radamés Sánchez. Que sus películas no le gusten a algunos “conocedores” es un indicio de cuáles son las expectativas que se tienen. Por nuestra parte, creemos que Celestino y el vampiro es una película genuinamente puertorriqueña, con un crudo y procaz humor, con nuestro morboso sentido de lo que da risa con respecto al sexo, la escatología folclórica y a otros muchos contenidos que tomados como vienen son una visión caótica de nuestro mundo puertorriqueño. En la expresión honesta y sencilla del humor procaz, esta película es cinelibre. Y el humor procaz es una respuesta social agresiva contra la agresividad de nuestro caos. Esta película está abierta a todas las posibilidades, incluso a la de no ser agradable, pero no por eso ser inefectiva.
Si lo primero que hemos de imitar como estructura gringa es un contenido irrelevante, ciertamente los temas del mainstream del cine gringo serán apetecibles. Pero eso está muy lejos de lo que es un cine nacional que se respete a sí mismo. Así, llevamos mucho tiempo imitando la estructura de lo que creemos gustará al público americano sin acercarnos a considerar qué puede gustar al puertorriqueño de su propio cine. Es tragarnos el desfase con la realidad que sufre la obra de estos “jóvenes autores”, no sólo por su incompetencia en la creación y escritura de un guión o de películas genuinamente
roberto ramos Perea
pertinentes o innovadoras de gran contenido, sino en su voracidad por la imitación del modelo norteamericano.
Los golpes que se dan estos jóvenes con la realidad nos enseñan algo muy importante sobre la imposibilidad de seguir los modelos gringos para hacer nuestro cine. Casi todos terminan haciendo lo que se llama “películas cerveza”, mucha espuma y poco líquido. Mucho hablar de que harán pero no hacen. No pueden concretar nada porque no tienen nada, sino una ilusión. Mucho “inversionista americano” que no existe, mucha “coproducción con España”, cuando a lo mejor la tal “coproducción” es un gilipollas allá en Madrid que conoció en un bar de la calle de la Montera y que tiene un primo que tiene una camarita...
Mientras sigamos esos modelos, esas fantasías, estamos desperdiciando dinero, tiempo, juventud y entusiasmo, recursos valiosos y hasta la posibilidad de ser tomados en serio por otras comunidades de cine. Porque seguiremos siendo meros imitadores. Todo lleva a querer hacer con $50 mil, lo que se hace con $50 millones. Y no se puede. Dejemos ya de ser un cine “wanabí”.
Las escalas salariales son dignas de análisis. Un actor en Hollywood cobra o por día o por sueldo ajustado. Aquí hace tiempo que los actores perdieron la noción de que están trabajando en una colonia miserable. Muchos de ellos viven en una disociación cognoscitiva violenta que les obliga a pensar que hacer un “película” es lo mismo que decir que van “camino a la fama”.
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
¿Que los actores están mal pagados aquí? Sí, igual que en todas partes, pero no por ello tienen que cobrar por una película lo que cobraría si hicieran diez. Tal vez por eso sea mejor la fortuna millonaria de la amistad. Esa es la que crea vínculos. Y si esta no funciona, el modelo cooperativo, el contrato diferido siguen siendo buenas opciones.
Muchos productores piensan que contratar actores conocidos de la TV garantiza que su película sea vista. Al igual que sucede en el teatro en Puerto Rico, nadie va al cine o al teatro a ver tal o cual actor. Esa falacia ha costado muchos desastres. Ningún actor o actriz –por más escándalos que tenga– hace que la gente vaya a verlos de manera sustancial. El cinelibre sabe esto, y por ello, será mejor un actor que sea verdadero, a uno que sea famoso. Será mejor un actor, si bien no excelente, entusiasmado, que contribuya más allá de sus capacidades al éxito de la película, que las divas y divos que se creen que la película que se hace, se hace por ellos. Podría nombrar a tantos que conozco que luego de salir en alguna película, la llaman “su película”. El cinelibre acabará con esa peste.
La producción técnica misma, el alquiler de equipos, el problema de encarecimiento de la producción de comerciales –que obligó a sacar del país esa rama de la producción comercial industrial– invadió el cine con el disparo de precios y tarifas técnicas para un película, a los mismos estándares de un comercial. Un verdadero disparate de concepto y de grave entendimiento de lo que es una posible “in-
roberto ramos Perea
dustria de cine” nacional. Ahora mismo las tarifas de producción técnica, lo que cuesta un técnico, un gaffer, un iluminador, es en este momento un misterio, un algarete que pronto habrá que resolver.
El cinelibre buscará llevar esas preocupaciones al mínimo. De hecho, en muchas de las películas del cinelibre los actores son los técnicos, los grippers son las parejas de los actores, el camarógrafo es el director, el asistente hace de todo, se edita en laptops y algunas luces de la filmación son las luces de los carros y la de los postes. Una buena herencia de los visionarios del Dogma95.
la bellaquera del osCar
Recuerdo como ahora cuando cierto productor puertorriqueño estaba por terminar su película, le manifestó a un reportero que una vez la terminara iba “rumbo al Oscar”. Ese productor, con el que he hablado varias veces, habla del Oscar como la última finalidad de hacer cine. La sola palabra “OSCAR” es como una excitación, como una bellaquera que le arropa el sentido... la imagen de la alfombra roja en el teatro, las cámaras, la prensa, el reconocimiento, todo ese montaje publicitario tan estrepitoso se convierte en una aspiración de vida o muerte para algunos cineastas locales.
El hecho, muy valioso y encomiable, de que Pedro Muñiz y Jacobo Morales hayan ganado una nominación para el Oscar a mejor película extranjera, propone muchas preguntas.
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
La seriedad de los cineastas locales queda en abierto entredicho cuando el Oscar se convierte en la finalidad de hacer cine, cuando esa miserable estatuilla se convierte en propósito: “hay que hacer una película para aspirar al Oscar”.
Ya hemos visto como los intentos de siquiera caer en la relación de películas a considerar para las nominaciones se convierte en un espectáculo de entreguismo indeseable.
Si alguna película opta por simplemente ser considerada, sale la jauría de pitiyanquis locales a cuestionar por qué esa y no otra, como si fuese una decisión casi de “identidad”.
Una suerte de Miss Puertorrican Oscar que causa tanto risa como llanto. Se supone que sólo una película represente al país. En Puerto Rico, ¿quién la escoge y cuáles son sus criterios? Parece ser que la Corporación de Cine a juzgar por la selección de Maldeamores. ¿Es ella la llamada a hacer esta selección? ¿El Estado se abroga ese derecho? ¿Y qué hacemos cuando el Estado impone criterios políticos o morales para esta determinación? ¿Representa la Corporación de Cine el consenso de los cineastas en Puerto Rico?28
Cierta periodista me preguntó una vez cuando terminé una película: “¿Esperas competir en el Oscar con tu película?”
Cuando le dije que yo no hacía películas para el Oscar me miró como si la hubiese insultado. La creencia de que podemos aspirar y competir en una premiación que es ante
28 Lo que le pasó a Santiago ganó su proposición local porque era la única película puertorriqueña en competencia ese año.
roberto ramos Perea
todo “imperialista” refleja nuestra ignorancia de lo que es el cine gringo y cómo funcionan sus estructuras.
El que Lo que le pasó a Santiago haya ganado una nominación, no quiere decir que es una regla de medida para el restante cine nacional. Si bien las publicitadas declaraciones de los productores de Cayo y Maldeamores sobre su deseo de que sus películas aspirasen al Oscar por mejor película extranjera son ciertamente legítimos, no pueden por otro lado montarse en la misma carreta que llevó al Maestro Morales a la nominación. Ante todo una nominación como esa debe ser, y así lo estipulan sus reglamentos, producto de un consenso. A aquellos que aspiren a ese controvertible honor se les debe aclarar que de alguna forma es el país el que aspira. La pregunta es... ¿Puerto Rico necesita Oscares para reafirmar su valor como Nación? Es un reclamo de identidad falsa, que le cede a otro el poder para darnos lo que nuestra Nación debe darse a sí misma.
El Cine Nacional –ni mucho menos el cinelibre– no necesita Oscares para certificar su valía. Nosotros no necesitamos que el gringo diga que somos buenos o malos haciendo nuestro cine, ¿para qué entonces ir a doblegarnos ante los requisitos de sus premios? ¿Qué representa un Oscar para una película Puertorriqueña? “Significa distribución garantizada”, puede ser, eso siempre es un misterio. Significa fama y egos explotados para sus realizadores, ciertamente. Pero… ¿significa verdadero reconocimiento de un cine de identidad, de un cine nacional, de un cine de contenido que habla de nuestra idiosincracia, de nuestro pasado, de nuestra esperanza como pue-
blo? No. Ninguno de esos Oscares a mejor película extranjera representará las luchas de un pueblo por su sobrevivencia, ni mucho menos un reconocimiento serio de la industria de cine gringa a la identidad singular de un país. Ya hemos visto lo que sucede cuando es nominada alguna película de un país en conflicto, como lo fue el cine del bravo pueblo Palestino cuya sola posibilidad de nominación levantó marejadas de protestas del Hollywood judío. ¿Es que somos tan ingenuos de pensar que la gente que reparte los Oscares tienen algún respeto por algún otro cine? El cine de conflicto, el cine político, el cine de identidad no es rentable para estos Oscares porque no es la visión que esta “academia” quiere dar a conocer sobre lo que “ES” el cine al resto del mundo. Para ellos el cine es “entertainment”. Y eso no necesariamente es así para el resto del planeta.
Luego de entender esto, de mirar la bellaquera del Oscar que tienen los cineastas puertorriqueños con el lemita “de aquí, pa’ Hollywood”; luego de ver cómo lamen el piso ante la sola posibilidad de ser consideradas como una posibilidad; luego de cederle al cine gringo el poder absoluto de validar y legitimar mediante esta aspiración, lo que podemos llegar a ser como cine, resulta evidente que esta ansia forma parte de nuestro más vulgar, bocabajo y reprochable colonialismo.
¿Por qué a nadie se le ha ocurrido realizar una premiación nacional a los hacedores de cine? En vez de un Oscar, un DON RAFA o un VIGUIÉ. Todo país que se respeta reconoce a los hacedores de su cine. Ese reconocimiento es
roberto ramos Perea
una genuina forma de promoción. Pero... ¿tendría éxito? ¿Para qué les serviría? ¿Prefieren aspirar al inalcanzable reconocimiento gringo, que a la honra posible de sus pares? Creo que sí. Por eso me parece oír a los cineastas locales diciendo, “bueno, lo que pasa es que no es lo mismo que el Oscar”.
disoCiaCión CognosCitiva “for dummies”:
Mi siquiatra es una mujer –además de bella– brillantísima. Una de esas mujeres que en una oración y con una dulce sonrisa en sus labios, te explican con toda claridad cualquier crónico padecimiento psico-social. Discutíamos una enfermedad que padecen muchos artistas que conozco y ante cuyos síntomas, mi paciencia estalla de intolerancia. Ella me explicaba el por qué de mi coraje y la inutilidad de perder mi paciencia con tales enfermos. La enfermedad se llama “disociación cognoscitiva”, enfermedad ante la cual yo estallo en “ataques de cordura”.
Disociación cognoscitiva se define más o menos así: en primer lugar es un padecimiento harto estresante producido por un disociación entre lo que se piensa y lo que se vive. Es decir que algunos seres humanos –artistas en su mayoría– no están conformes con la vida que llevan, no están satisfechos con sus éxitos, su reconocimiento, y padecen mucho por sus fracasos. La vida real del artista puertorriqueño les es repulsiva, con su miseria económica, la hambruna insatisfecha de su ego, la falta de foros para de -
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
cir lo que piensan, la falta de oídos para escuchar sus sandeces, la falta de palmaditas en el hombro y del reconocimiento de sus pares y sobretodo la ausencia de su nombre en los medios de comunicación. El no ser reconocidos en la fila del supermercado, o en los pasillos de un teatro o de un cine, es casi razón de suicidio. Sufren además, –muy seriamente– cuando se enfrentan a su propia ignorancia y a sus patéticas pretensiones de intelectualidad. Padecen en extremo las llagas de su soberbia y ante la perspectiva de un futuro sin aplausos y felicitaciones, prefieren el desmayo. El mundo real no les gusta, lo detestan, les es malsano, enfermizo. La realidad agobiante del fracaso diario los destruye. Prefieren la absoluta enajenación a la cruda conciencia de la realidad.
Así, para no obligarse a la brutal realidad de sus vidas, crean un mundo paralelo. Un mundo donde ellos pueden dominar sus estructuras, controlar sus límites, apoderarse y ser dueños de lo que se necesita para vivir en él. Es un mundo hecho a la medida de su hambruna. Mejor gozar en un mundo de mentira que sufrir con uno de verdad.
Por ejemplo, hay en Puerto Rico una actriz, cuyo nombre me reservo porque todo el mundo la conoce, que habla, se manifiesta, vive, camina y conversa como si viviera en los cafés intelectuales de París, o en las academias alemanas o en los ateneos españoles. Su conversación es verborrea de
roberto ramos Perea
“name dropping29”; la expresión de su gusto oscila entre la fineza de los degustadores de vino y los cultosos seguidores de la opera italiana, su “finesse” intelectual –o al menos la caricatura de ella– causa seria aprehensión y a veces, duro decirlo, sonrisa de pena. Le llamaban “dilettanti” en el siglo XIX. Al acercársele, uno no sabe si está hablando con una cortesana culta del siglo XVIII o una jíbara bruta de Mamoncillo Abajo con delirios de grandeza. Su caminar, su vestir, su expresión facial, sus gestos afectados... son todos los de un personaje poco caritativo con la realidad diaria. Definitivamente no es un ser que habite la cotidianidad, sino que respira en un mundo paralelo de petulancia que ya es para sus colegas harto ridículo, por falso y presuntuoso. Ella no habla de los teatros de San Juan, habla de los de París –a los que quizá nunca ha ido. Ella no habla de nuestro circuito teatral, ella habla una y otra vez de Broadway. Ella no habla de nuestro cine, ella habla de Hollywood, de Sunset Bulevard. Ella no habla del Tapia, del Ateneo, o del Centro de Bellas Artes, ella habla de Met, de la Scala, del Teatro Real. ¿A quién quiere engañar? Sólo a sí misma.
29 Esa manía pedantesca de mencionar nombres de artistas absolutamente desconocidos para personas medianamente cultas, con tal de que se diga que la tal es una experta, una conocedora, o una persona “cultísima”. Este último mote en Puerto Rico se gana muy fácilmente con sólo mencionar algunos apellidos y nombres de moda en los círculos intelectuales académicos. Los jóvenes cineastas hacen uso de esto cuando quieren parecer “importantes”. Curiosamente los únicos nombres que sacan para impresionar, son los nombres del cine gringo.
Me explica mi adorable y bella psiquiatra que hay veces que la enfermedad no es tan evidente, sino que se manifiesta de maneras sutiles, no por ello menos penosas, y que debo controlar mi exabrupto de cordura porque en algunos de estos enfermos, el mal no es mera caricatura, sino uno profundamente complejo, serio e incontrolable, que es a su vez el reflejo de un momento social fracturado, de una generación “abrumada y posiblemente perdida”, podría decirse. Con esas iluminadas palabras, me explicaba mi inteligente y admirada doctora, que hay un momento en esta enfermedad, en que todos sus síntomas pueden incluso constituirse en estructuras de valor, ser para ellos seriamente legítimos, y asumir incluso posturas generacionales. Cierto joven director de cine se me acercó un día a solicitarme un libreto sobre una película que quería hacer de un tema muy específico –que no quiero mencionar porque el prometedor joven director insiste en su idea. Durante la conversación le informo que ya existe una película puertorriqueña sobre ese tema filmada en los años 70, (y dos excelentes documentales además), y le pregunto si la había visto, a lo que me contesta en la negativa puesto que no la conoce. Le informo de lo que trata, los actores y del éxito que tuvo en su estreno como una gran película puertorriqueña. Y él, con una seriedad que asustaba me dijo, “yo quiero hacer algo nuevo sobre ese tema. Los jóvenes quieren ver cosas nuevas”. Yo le contesté que me parecía bueno que los “jóvenes quieren ver cosas nuevas”, pero que por respeto a sí mismos,
roberto ramos Perea
debían ir en busca de aquello que estaba hecho antes de ellos para ver si en realidad sus deseos eran tan “nuevos”. Él insistió en que quería trabajar ese tema porque se prestaba para efectos especiales modernos y escenas de realismo impresionante. “Los efectos técnicos ahora son mejores y gustan más”, y me mencionó que le gustaría hacer la película “al estilo de la película X”, que era una película americana de tema similar muy exitosa, y para la que ya tenía unos posibles “inversionistas americanos” que al parecer “estaban interesados”. Insistí: “ve y mira la película puertorriqueña que ya se hizo sobre eso, si tú puedes hacerlo mejor, adelante”. Ya en este momento, se asomaba a mi paciencia un severo ataque de cordura. Quizá era por la seriedad con la que me hablaba de algo totalmente fantasioso, como “inversionistas americanos” o con la prepotencia que hablaba en nombre de “los jóvenes”, pero lo que verdaderamente me desplomó fue cuando habló de “efectos especiales, realismo, al estilo de la tal película gringa, algo verdaderamente nuevo”. Volví a insistir: “Si no conoces lo viejo, ¿cómo puedes hablar de lo nuevo? Ve y busca esta película, vas a ver que encima de todo lo que tú dices que te interesa de ese tema, hay un contenido puertorriqueño importante, la película es una gran película puertorriqueña”. Y entonces él, con toda su tranquilidad que terminó por hacerme explotar el juicio, me dice: “pero ¿y dónde está esa película?” “En los archivos”, le contesto... Y él contesta, “¿y quién la va a ir a buscar allí? Eso son viejeras, mano. No me interesa. Si no la
puedo conseguir en Blockbuster, es como si no existiera. Los jóvenes no bregamos así. Hay que hacer cosas nuevas”.
Gracias a los consejos de mi amorosa doctora, pude manejar la situación y no fui preso de un ataque peor de una cordura salvaje y no le dije más porque me di cuenta de que estaba enfermo de disociación cognoscitiva grave, crónica, en artículo de muerte. Claro, es un mal generacional del cual él no tiene la culpa, él es un síntoma.
La disociación cognoscitiva sin embargo es muy cruel. Destruye los más genuinos talentos, destroza las más sinceras ansias de los jóvenes artistas. Vivir de sueños de gloria, rechazar la realidad presente, venderse como si se estuviera al nivel de aquello con lo que se quiere compararse, es extremadamente patético.
Cierta directora, en una entrevista sobre su nueva producción dijo por las ondas radiales: “Mi película es tan buena como cualquier película americana. Nosotros podemos competir con el cine americano de igual a igual, no tenemos nada que envidiarle a Hollywood porque podemos hacerlas tan bien como ellos”.
La cordura me sube y me baja en torrentes de furia, porque no puedo concebir cómo alguien puede siquiera imaginar tal cosa en un acto de suprema pedantería, petulancia y entreguismo o quién sabe si de hipocresía y negación. Esa misma directora, cuando vea que su película sólo hizo $60,000 dólares en la cadena de cine gringa, veremos si dirá lo mismo.
¿Cómo podemos hablar de un cine puertorriqueño, de un cine nacional, si un gran por ciento de sus creadores no vi-
roberto ramos Perea
ven ni respiran en San Juan, sino en Hollywood y en Beverly Hills? Si ellos caminan por los estudios de Hollywood, no por las calles puertorriqueñas que son nuestros mejores estudios. Ellos hablan de millones, de “inversionistas interesados”, y de conseguir tal o cual gringo que les abrirá las puertas a no sé dónde, como si no tuviesen nada a qué darse sino a complacer al americano, porque ellos son los que tienen “los billetes”, el capital, ellos son los que tienen la fama, ellos, los únicos capaces de valorar a un artista, porque según ellos, “los gringos son los únicos capaces de valorar a un puertorriqueño”.
Para muchos de ellos, su finalidad como artistas del cine nacional, es ir y plantarse delante del gringo a entregar su patético “wanabí”, su fracasado copiete de sus moldes ¡como si a los gringos les interesara ver malas copias hechas en Puerto Rico de sus malas películas!; desnudan su incultura y su falta de Nación a cambio de la idea de fama, del glamour, de la riqueza que nos ha vendido la fama, la propaganda mediática, la noche de los oscares y los millones de dólares... ¡Qué profundo y amargo dolor ver a toda una generación de cineastas puertorriqueños carecer de un mínimo de respeto por lo que se hizo y lo que puede hacer en este arte el país que les vio nacer! ¡Que angustia y que furia triste causa el ver que tantos jóvenes –y muchos no tan jóvenes– cineastas puertorriqueños se dedican a imitar la basura de una industria gringa sólo para venderse a ella! ¡Vulgares traidores del cine que alguna vez pudimos tener! ¡Y qué dura vergüenza me da a mi, tener que decir que esto es así y te-
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
ner a mi lado a otros cineastas que lo confirman sin más reacción que encogerse de hombros y virar la cara!
¿arte o industria?
Definamos a vuelo de pájaro las condiciones para la creación de una industria de cine en Puerto Rico.
En primer lugar, la continuidad de la producción. La producción por décadas del cine puertorriqueño es confusamente fluctuante. Los números por década de largometrajes de ficción producidos en fílmico, análogo y/o digital, por puertorriqueños con capital puertorriqueño (no gubernamental) en Puerto Rico30 son prueba prístina de su discontinuidad. Veamos:
1930 - 1939 – 3 largometrajes.
1940 - 1949 – 0 largometrajes.
1950 - 1959 – 4 largometrajes.
1960 - 1969 – 34 largometrajes.
1970 - 1979 – 30 largometrajes.
1980 - 1989 – 16 largometrajes.
1990 - 1999 – 32 largometrajes.
30 En el Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo se denotan como CINE PUERTORRIQUEÑO: CAPÍTULO I.
roberto ramos Perea
2000 - 2008 – 116 largometrajes.
(9 en post-producción hasta diciembre de 2008)
Esta evidencia es contundente: 237 películas puertorriqueñas en 78 años no constituye “una industria” de cine, y ya que la comparación con los gringos es imperiosa, pues que les duela comparar esta producción con las cerca de 325 películas al año que se producen en Estados Unidos y más de 400 en Bollywood, India.
La segunda condición que define a una industria cinematográfica exitosa es la existencia de capital financiero para llevar a cabo la transformación de la materia prima y la obtención del producto.
¿Existe capital en Puerto Rico para hacer películas?
Vamos, capital serio, no subvenciones anémicas, subsidios de mentira, leoninos préstamos de la empresa privada, incentivos contributivos que no se aplican a la realidad ni a los parámetros económicos, ni presupuestos de nuestra “industria”… No.
En Puerto Rico no hay capital privado para el cine porque la empresa privada no recibe ningún beneficio de ello. Los famosos “inversionistas” de alto riesgo, no se arriesgan con el cine nacional por la sencilla razón de que en él no hay gringos.
El Banco Popular de Puerto Rico, quien una vez se asomó a la posibilidad de invertir, vio sus buenas intenciones frustradas con los resultados de las películas que trató
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
de financiar. El cine puertorriqueño no es negocio, punto. Si no hay gringos listos envueltos, ningún inversionista tomará en serio al cine nacional.
Fondos de capital privado terminaron exigiendo tantas garantías de réditos, que los cineastas puertorriqueños no podían participar de él porque ninguno podía asegurar que su película fuese una “buena” inversión. El fondo de capital de inversión MUVI Films auxilió a un par de películas puertorriqueñas, como lo fueron 12 horas (2002) y Pagging Emma (1998). La primera fue un verdadero éxito artístico y un punto de partida fresco para el cine puertorriqueño pero se desconocen cuáles fueron las obligaciones adquiridas con el Fondo de Inversión y si sus ganancias equipararon lo invertido. De la segunda, apenas circularon unas copias en VHS.
Si los cineastas puertorriqueños necesitan capital, sépase que no hay fantasmales “inversionistas americanos” ni generosa “empresa privada”. No existen. Si se busca capital, el único posible al que se puede aspirar es el del major studio. Y de ese ya hemos hablado a la saciedad aquí, de la trampa que significa y de que es, como le llaman en yanquilandia, un “one shot deal”. Es como un prestamista de la mafia, lo usas una vez, y si no lo pagas, estás muerto.31
31 Sépase que hay productores a los que la Corporación de Cine les ha prestado o subvencionado más de una vez sin pagar lo primero así que, ¿quién sabe?
roberto ramos Perea
La tercera condición para una industria cinematográfica es la rentabilidad:
Luego del análisis de los réditos obtenidos por las películas puertorriqueñas en los últimos diez años, en NINGUNA de ellas las ganancias obtenidas sobrepasan su inversión.32
Luego de este innegable aserto, ¿hay que explicar más?
La cuarta condición para una industria cinematográfica es mercadeo, distribución local e internacional. Las tres han sido ampliamente discutidas en este manifiesto bajo la conclusión evidente de que tienen que ser “reinventadas” a nuestros estándares y a nuestras realidades.
La quinta condición para una industria cinematográfica es el recurso humano. Estos sí los tenemos y en demasía, pero subutilizados y mal utilizados.
Excelentes directores de cine que sobreviven con el trabajo en la televisión. Técnicos, editores, cinematógrafos y diseñadores que sobreviven en el mundo de los comerciales y de las imágenes “intermedia”. Actores que sobreviven de los culebrones, de la TV masiva, del teatro algunos, de los comerciales los más. Guionistas, dramaturgos, escritores desperdiciados en proyectos sin contenido, en la publicidad, en la TV.
32 Hay excepciones de películas de cine independiente –del cinelibre algunas- en las que no intervienen “inversionistas” ni el “major studio” y sus ganancias se miden por otros estándares.
La sexta condición –que debería ser la primera– para la existencia de una industria cinematográfica es su PROPóSITO.
¿Para qué aspiramos a hacer una industria cinematográfica en Puerto Rico? ¿Para qué la queremos? ¿Simplemente porque “tiene posibilidades” de desarrollo económico? Ya vimos que no tiene ninguna, ni ahora ni nunca mientras sigamos siendo una colonia que vive comparándose con su imperio.
¿Aspiramos a una industria porque promueve empleos?
¿Cuántos empleos promovió durante el pasado año, y si eso resolvió en algo el 22% de desempleo que vive históricamente nuestro pueblo y ahora más con la crisis financiera a la que nos llevó el actual gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que despidió más de 30,000 empleados en el primer año de su Gobierno?
¿Porque es política pública ayudar a los artistas y eso se ve bien en las campañas? En un país sin política cultural alguna, en un país cuyas agencias torturan a su clase artística –con la honrosa excepción del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos– ¿que importancia tienen los artistas sino la de ser un accesorio de campaña? Lo demás no merece ni un comentario procaz.
¿Para qué queremos un cine “industrial”? ¿Para enriquecer a unos pocos? Ni siquiera los productores más afortunados pueden decir que son “ricos” con el cine que hacen.
¿Para qué queremos hacer una industria? ¿Para con ella perseguir el sueño americano? ¿Qué sueño, si ese “sueño” lo único que nos ha dejado son pesadillas?
roberto ramos Perea
Una a una, toda razón para la afirmación de la existencia de una industria cinematográfica o siquiera de la posibilidad de su desarrollo, desaparecen de inmediato al primer viso de argumentación seria y razonable, o la exigencia de datos concretos y no de utopías.
Me parece –si quedó en mi algo de mi clase de ciencias sociales– que las industrias se forman como consecuencia del desarrollo de los métodos de producción, no al revés. No nos sentamos en una mesa de conferencia de una agencia de gobierno para “decidir” crear una industria y luego ver qué pasa con nuestro buen deseo.
Si esto es así, se nos estrella en la cara el propósito descrito como “MISION INDUSTRIAL DE LA CORPORACIóN DE CINE: Fomentar la industria local apoyando el desarrollo, producción y distribución de producciones fílmicas puertorriqueñas de un alto nivel de calidad. Además, brindar los incentivos necesarios para estimular la expansión de estas producciones, dirigidas tanto al mercado local como al internacional.”33
¿Cómo puede ser el propósito de una oficina del Gobierno de Puerto Rico fomentar algo que NO EXISTE? ¿De algo que NO HA SIDO CONSECUENCIA de un proceso desarrollado de producción continua?
33 Tomado del texto de la Ley que crea la Corporación de Cine de Puerto Rico, enmendada al 2001.
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
¿No es hora ya de cambiar este lenguaje equivocado y darle a esa oficina otro propósito, otra realidad? Poner los pies en tierra y empezar a pensar en el cine como un ARTE que apoyado de manera eficiente podría ser un negocio razonable, y no mantener la idea de un crudo negocio? ¿Qué es lo que la Corporación de Cine llama un cine de “alto nivel de calidad”? ¿Hay unas guías escritas para eso?
¿qué es el Cine Como arte?
El cine como arte cede el hablante y su propósito a fines más claros y específicos que la incertidumbre o el interés del dinero. El cine como arte habla del lugar de donde nace. El cine como arte es la expresión de una identidad. Expresa el alma del que lo hace y despierta el alma del que lo ve.
El cine puertorriqueño ha tenido estupendas obras de arte que lo representan, aún cuando algunas de ellas hayan tenido intención comercial. Baste ver Ayer Amargo, El otro camino, Entre Dios y el hombre, Maruja, Linda Sara, La gran fiesta, Cuentos para despertar, la misma 12 horas y Ladrones y Mentirosos.
También las hay que nacieron de ese mismo sentir como un expresión sencilla, dolorosa, iluminada, sin más pretensión que la expresión del sentir de sus creadores. Desde Dios los cría hasta Lo que cuento al viento (2008) del joven director Lorenzo Ortiz, se manifiesta una excelente muestra de cine independiente, cinelibre, buscador y sensible con denso contenido y original lenguaje cinematográfico.
roberto ramos Perea
¿Podemos hacer un cine nacional que se deba al arte, donde el dinero sea una consideración secundaria? Lo hemos hecho muchas veces. Y por no medirse al cine gringo en intenciones y propósitos, le hemos desdeñado. Cine de Arte con habilidosos directores muy bien preparados en contenido y expertise. Valga mencionar además Atrapados (1981), Los días de Doris (2000), Punto 45 (2002), Sudor amargo (2002), Bala Perdida (2003), Desamores (2003), Revolución en el Infierno (2004), Sueños a precio de Descuento (2005).
Hablaba el otro día con un amigo cineasta que es profesor de cine de una universidad de San Juan, que me trataba de explicar lo que sus estudiantes entendían como una película “buena”. A parte de estrellarlo con la violenta subjetividad de esa palabra (¿“buena” de acuerdo a quién?), los argumentos se reducían a que una película buena era una que “tuviera buenos valores de producción. Buena cinematografía, buenas luces, buenas actuaciones...” Y sin darle mucho tiempo a la réplica, mi cordura crónica le contestó... “HERMANO, EL PRIMER VALOR DE PRODUCCIóN DE UNA PELíCULA ES SU CONTENIDO, NI MÁS, NI MENOS”. Acordó conmigo, y también hablamos largo y tendido de lo que se piensa ahora sobre el cine, entre esos estudiantes “cinéfilos nerds” de las universidades. Los niveles de incultura, de desconocimiento de lo que es el cine de una nación, de su historia y de lo que representa en la memoria de un país son apabullantes. Hablamos de que estos jóvenes viven en una disociación cognoscitiva constante, y fue ese mismo día que el Maestro Morales, siempre optimista, me
dijo... “cuando los confrontas con esa insuficiencia, despiertan y son capaces de hacer maravillas”. Ojalá y la boca del Maestro dijera verdad. Pienso de todas formas que las cosas están cambiando para bien. Y sí, hay una nueva conciencia de lo que el cine como arte es en este momento histórico. Pero es una conciencia pobre, obnubilada por el sueño industrial gringo. El contenido nacional es enemigo de ese sueño. La dicotomía arte-industria es una contradicción de sentidos y propósitos de vida para muchos cineastas nacionales. O hacer arte o hacer dinero, pero casi nunca se pueden hacer las dos a la vez. Casi nunca, o nunca.
Es un conflicto histórico que se cuece en el corazón político de sus creadores. Para hacer dinero hay que seguir la ley del imperio, para hacer arte hay que seguir la ley de la patria.
¿Qué hacer? “¡Hay que vivir!” dicen algunos. Bueno, pero si todos estuviéramos claros de que del cine NO SE PUEDE VIVIR, y de que esta verdad no tiene peros, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Echaríamos al lado ese dolor y seríamos LIBRES de hacer la película que queremos hacer. Nuestro cuerpo no vive del arte, pero tal vez nuestra alma sí. Puede ser que nuestros deseos de aliviar nuestra alma no paguen la renta, pero aplacan nuestro atribulado espíritu. ¿Que de alma y espíritu no se vive? Del cine puertorriqueño tampoco. Decida.
No pretendamos vivir de este mal negocio y demos satisfacción a nuestro espíritu haciéndolo como arte sin engañarnos a nosotros mismos pensando que cada película que hagamos nos sacará de la miseria y nos hará millonarios. Es
roberto ramos Perea
un problema de cultura. Es un problema de educación. Es un problema de dignidad. Es un problema político de evidente asimilación al imperio y de negación a la patria y la solución sólo está en la actitud que ante la vida desplegan los hacedores de cine nacionales.
La expectativa que se tiene al hacer cine será la responsable de las negociaciones, las concesiones y de todo lo que se doblega. Apueste al dinero y perderá. Si la expectativa es hacer dinero, se negociará todo, el contenido, el sentimiento, la poesía, el lenguaje verbal y el cinematográfico, el sentido patriótico, la vergüenza, la dignidad, la identidad, la historia y la memoria entera de una Nación.34 Porque sépase que el cine, como el teatro es la memoria de la civilización, en este caso, la nuestra.
Si la expectativa es hacer arte, entonces hay libertad. Libertad que es la palabra más suprema y más limpia que acompaña a todo arte verdadero. Eso es cinelibre, libertad.
“Cuando uno es de su País, es de los Países todos” Miguel de Unamuno.
34 ¿Cuántas veces no hemos sido representados en películas puertorriqueñas y de coproducción carentes de todo esto; como algo más burdo que una república bananera o un arrabal tercermundista? Show of force (1990) y Yellow (2005) ¿no son muestras de esto?
Don Emilio S. Belaval, inmenso dramaturgo nuestro, poeta y narrador, visionario, jurista, ateneísta de pura sangre, escribió para el teatro uno de los más hermosos manifiestos que se haya escrito en nuestro país. Publicado en el año 1938, comenzaba diciendo: “Algún día de estos tendremos que unirnos para crear un teatro puertorriqueño, un teatro nuestro, donde todo nos pertenezca: el tema, el actor, los motivos decorativos, las ideas, la estética. Existe en cada pueblo una insobornable teatralidad que tiene que ser recreada por sus propios artistas".
¿Deberíamos decir lo mismo de nuestro cine? Cuando Don Emilio escribió este manifiesto, estas palabras no eran bautizo sino epitafio, porque desde hacía muchos años antes de 1938, YA HABIA un teatro nacional, pero en peligro de extinción por la influencia del teatro y la cultura gringa; hoy las traigo a colación porque YA EXISTE un cine nacional puertorriqueño “donde todo nos pertenece”, que es ante todo INDEPENDIENTE y LIBRE. Esa insobornable cinematografía HA SIDO recreado por sus artistas en muchas y maravillosas maneras.
Pero este cine independiente y libre es censurado, le es impedido su desarrollo y su exhibición, como ya hemos dicho, por el mismo gobierno y sus agencias, por el mismo sistema colonial que nos asfixia y por los intereses del cine gringo que campea por sus respetos en nuestro país .
roberto ramos Perea
Aparte de lo ya mencionado, existe una nueva forma de censura del cine independiente puertorriqueño muy violenta, que no le deja crecer: la autocensura. Problemas de visión y de propósito contaminan al hacedor de cine independiente. Sus ojos, es inevitable, se voltean hacia los pares. Lo que una vez fue intención serena y genuina, se vuelve pretensiosa cuando los pares hablan de cifras, de préstamos, de empréstitos y de distribución a lo Hollywood. El más gentil sueño de una película nacional se desvanece a la voracidad del mercado libre y del capitalismo rampante. ¿Para qué hacer cine independiente, cine de arte, si mis pares no me tomarán en serio porque mi película puede costar $2,500 dólares y no $1 millón, como vociferan los otros? ¿Qué venden los otros para soñar en ese nivel? ¿Qué tengo que ajustar, qué tengo que vender o a quién tengo que complacer para estar en la misma liga de mis pares?
Son los pares además quienes establecen esos ambiguos y acomodaticios criterios de lo que es una “buena película”. Me parece oírlos cuando se dialoga sobre un cine modesto, de bajo o ningún presupuesto: “¡Ojo, que hay que hacer un cine de calidad!”. En las reuniones de cineastas siempre se escapan con intolerancia las frases, “Nuestro cine es una mierda. Hay que hacer un cine bien hecho”, “se necesitan valores de producción”, “es que no hay guionistas”, “la calidad, hay que vigilar la calidad”, “no ha habido una película puertorriqueña buena en los últimos diez años”... Esta gestapo pedante e imberbe lleva al más débil a la autocensura.
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
Esa censura que va desde la producción misma, hasta la médula que es el contenido. Los contenidos entonces se vuelven modas. Contenidos costumbristas, nada comprometidos, que complazcan un gusto “universal” para poder competir en igualdad de condiciones.
En esta autocensura terrible, el cineasta nacional se concentra en luchar por el espacio que su película merece, se enfoca en venderse como bueno, se pierde en argumentaciones que sólo engordan sus expectativas personales y no las de los otros.
Se pasa por alto que el colectivo del cine nacional también tiene sus dolores. Se excluye de la lucha colectiva.
Se autocensura de expresar el dolor de todos.
El más grande dolor del cine nacional es el gringo dueño de la única cadena de cines de Puerto Rico, llamada Caribbean Cinemas. El cineasta local se olvida de que ese es un gringo prestado en esta tierra de la que se cree amo.
Ese gringo, controla el MONOPOLIO que es Caribbean Cinemas en Puerto Rico. ¡MONOPOLIO! Sí, y es hora ya de que se investigue por qué se le permite ser el que determina qué se le ofrece a las películas puertorriqueñas y si se puede legislar para que este mercenario y asesino del cine nacional siga haciendo la barbaridad que hace, disfrazándola de buena fe y “buenagentería”.35
35 “Ese gringo es buena gente y aprecia el cine puertorriqueño, sólo le cobra el 40% de la taquilla al cine nacional, cuando al gringo le cobra
roberto ramos Perea
El control absoluto de la única red de distribución de cine local propone infinidad de preguntas, incita a que se pida una investigación inmediata de su proyección local y que se legisle sobre sus negocios en favor del cine puertorriqueño.
Obviamente ningún cineasta que alguna vez vaya a necesitarle, va írsele en contra. Probablemente ningún senador o representante lo haga porque esos también tienen mucho que perder. ¿Quién puede hacerlo? Tal vez APCA, tal vez el Ateneo, tal vez un colectivo de cineastas nacionales que no le deban nada ni vayan a necesitarlo para nada y puedan enarbolar algunos sencillos principios patrióticos. Pero muchos cineastas tienen que autocensurar la denuncia de este abuso. Es comprensible por una parte, indigno y deshonroso por la otra. Pues a mi, como el gringo ese me importa tres cominos, por mi que lo pongan en la picota. Pero antes que explique. Y antes de que él explique, que se legisle en favor del cine nacional y contra esa miserable y monopolística cadena de distribución de cine comercial que ha asesinado al cine puertorriqueño que se llama Caribbean Cinemas.
50%”, me dijo un día un productor de una película nacional. A lo que le contesté... ¿Cuántas salas te dio para tu proyecto? “8 por dos semanas”. Sí, ya se ve lo buena gente que es.
Para un Cine libre y guerrillero:
Nuestro nuevo cine debe nacer en libertad.
Porque la libertad es esencial para la expansión, y el desarrollo. La libertad del cine es útil, necesaria, pertinente. La libertad ancha siempre enfrenta complejidades y absurdos que la negarán.
Liberarnos de ideas que no vienen de nuestro entorno, de imágenes prejuiciosas contra nosotros mismos. Liberarnos de los modos “del otro”, incluso de las formas que el otro tiene “de ver” el cine. Sentarse a mirar nuestro cine con la esperanza que se le ve a un adolescente cuando descubre su personalidad, incluso apreciar y estimular esa rebeldía.
Nuestro cine –absurdo ya nuestro– no puede condenarse antes de verlo. Ese prejuicio que todos cargamos en el inconsciente, grabado como un feo tatuaje– “nuestro cine es malo, porque no es como los otros”.
Nuestro cinelibre no será jamás como “los otros”. Nosotros somos como somos y podría invertir miles de páginas tratando de definir cómo somos, pero en ninguna de ellas encontraremos que el simple hecho de no querer ser como los demás sea un defecto.
Nuestro cine es. Es cine puertorriqueño. Y existe desde que se inventó por allá por el inicio del siglo XX como una forma poderosa de expresión nacional.
Parecernos a otro es dejar de ser nosotros. El que sigue a otro deja de seguirse a sí mismo, como aprendimos del inmenso Krishnamurti. Y hace tiempo que empezamos el ca-
mino hacia nuestro cine nacional y ya estamos prestos a vivir plenamente lo que es cinelibre. Yo no quiero manifestar a viva voz algo que ya existe, quiero manifestar a los cuatro vientos, que eso que existe sea ante todo libre. Vocifero una libertad ganada en la sangre y el fuego de los grandes Maestros de nuestro cine, en el Maestro Colorado y en el Maestro Morales... padres de nuestra cinematografía puertorriqueña. Grito para despertarnos, para que miremos cómo la condición colonial de nuestro pueblo se ha metido hasta en nuestra manera de ver el cine. ¡Y hay que sacudírsela de una buena vez y para siempre! La colonia, el colonizado intervenido, en su crecimiento construye una escala de valores que cargará toda su vida... a veces no le despierta y se rige por ella todo el tiempo. Por ejemplo, el cine de Hollywood nos dijo que una “buena” película debía ser “rápida”, “acelerada”, “vertiginosa”, “de mucha acción”, “de grandes efectos especiales y pirotecnia”, “de costosos y trabajados efectos computarizados”, “que tenga una buenas luces”, “que sea ruidosa”, “que los actores sean conocidos”; que debía causar “tensión”, “pavor”, “escándalo”, “asombro”, “susto” o por otro lado “simple, cursi, rosa”; y sobretodo que su contenido debía tener una “anécdota”, “un cuentito”, que “no alarme a los sectores potenciales de compra”, “que hable de lo cotidiano”, “o que te saque a la más absurda fantasía”, “que no sea folklórico”, “que no comprometa mucho el intelecto”, “que no se hable mucho”, “que no hable de política”, “que sea cruda y sexual”, “que no sea muy larga”, “que divierta”, “que enajene”...
Ojo, algunos de estos son valores apreciables del arte, pero el mercado gringo que nos sujeta los convirtió en embutidos de bajo precio. Y nos dijo que ese bajo precio era el único que había que pagar para aceptar a una película en su reino de “excelencia”. Que sólo con estos valores, podíamos ser igual a ellos y tal vez, sólo tal vez... captar la atención de su “público y sus inversionistas”.
Y compramos el embutido. Nos sentamos ante el cine puertorriqueño que vemos con estos valores de chorizo en la cabeza. Y como no los encontramos en esa forma tan barata y burda que tiene el cine gringo de hacer sus cosas, entonces nuestro cine es “una mierda”.
Esta será la más sangrienta batalla para la liberación de nuestro cine. Crear una nueva escala de valores de juicio para él. Crear los criterios –no las malditas y baratas opiniones que nos asfixian de coloniaje– para apreciarle y guiarle el camino a sus nuevas formas liberadas de expresión.
En esa escala de valores para nuestro cinelibre deberán tener lugar primado dos criterios fundamentales: CONTENIDO y LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO. Esos dos serán nuestros primeros valores de producción.
El contenido, como el más importante, nos hablará de cómo vemos nuestro mundo. Retratará nuestro inconsciente y consciente. Nuestra esperanza y prejuicio. Nuestro contenido será riesgoso –tan riesgoso como se le provoque en la afirmación de la identidad invadida en medio de una guerra de ocupación. El cinelibre hablará de la política, no sólo por
roberto ramos Perea
ser parte cotidiana de nuestra vida, sino porque la política es el eje de nuestra dominación. Y la dominación que se ejerce sobre uno, es algo de lo que uno no se puede “enajenar”.
Puerto Rico es un país invadido y ocupado que lleva más de 500 años luchando por su libertad soñada. La lucha por esa libertad, por la afirmación de un ser nacional que no morirá nunca quedará expresada en ese cinelibre de maneras potentes, sonoras, atronadoras. Es un cine que tira la raya: nosotros en un lado. Los gringos en otro.
Es un cinelibre porque su contenido es PERTINENTE, porque importa verlo AHORA. La pertinencia es aquello que nos obliga a verlo. Y esa pertinencia la define el espacio que se visita, cuándo se visita y por qué. Cinelibre visitará continuamente la historia social y política, y sobretodo la guerra cultural. Ya finalmente ganó la batalla del idioma. Finalmente ya el cine puertorriqueño se liberó de la absurda necesidad de filmarse en inglés para complacer al gringo y que el gringo nos “comprase”. Si se quiere añadir subtítulos a la voluntad del DVD, vale, pero es un cine filmado en español porque es un cine en nuestra lengua, no en la del colonizador. Y se lo van a tener que tragar así.
En estos contenidos, el cinelibre hablará de nuestras calles y residenciales jodidos por el crimen y la droga (Punto 45), de nuestras familias destruidas por la ambición y el individualismo (12 horas, Ruido, Desamores, Sueños a precio de descuento), de nuestros despojos de las guerras del imperio (Héroes de otra patria, Iraq en mi), de nuestras instituciones públicas corrompidas hasta el tuétano por el parti-
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
dismo y la hambruna económica (Ladrones y mentirosos), de nuestra sangrienta historia política (Ángel, Revolución en el Infierno, Sudor amargo, I believe in America, Machetero)... hablará también de esperanza, de risa, de sueños, de reconciliación, (Mi día de suerte, El claun, La gringa, Las combatientes) y lo hará con la más destemplada angustia o el más agrio humor.
Estos contenidos nos pertenecen, nos los ganamos. Los fuimos a buscar en la vida misma de nuestra patria. Los sacamos de nuestra histórica piel.
No creo como se dice por ahí, que nos falten ideas para nuestro cine. Nos sobran, nos inundan, nos exceden.
Hace tiempo que se probó la originalidad de nuestros guiones. Desde Ayer amargo a Dios los cría, hay años de intentar y lograr, no de intentar y errar. Y más reciente aún es la mirada que los cineastas le empiezan a dar a la historia como fuente principal de sus guiones (Cimarrón), a la biografía (las varias versiones de la vida de Héctor Lavoe y La Lupe) y a la misma literatura nacional, fuente inagotable y subutilizada, como a la novela (Desamores), al teatro (Callando amores, Revolución en el infierno, Después de la muerte, Iraq en mi, El callejón de los cuernos), a la poesía (La sombra de una huella, Lo que cuento al viento), al ensayo, (La guagua aérea), al cuento (Cuentos para despertar, Cuentos de Abelardo).
En todas estas fuentes hay ondas raíces nacionales. Incluso en aquellas que podrían parecernos detestables como en el “Cine con metralla”; la vida de los prófugos Correa Co-
roberto ramos Perea
tto, La Palomilla y Toño Bicicleta, hablan de Puerto Rico. Su especial originalidad, la capacidad para retratar esos niveles del folclorismo absurdo son profundamente singulares, son únicas expresiones de nuestro ser en una época convulsa que describió mucho de lo que somos. Desdeñarlas hoy por su aparente “pobre contenido” es la manera más fácil de negarse a ver en ellas lo que sí dicen de quiénes somos. ¿Cuánto más puertorriqueño puede ser esa escena en que la policía, llevándose arrestado y a empujones al sucio y sudado prófugo que ha matado a una docena, vemos en close-up a la madre llorosa gritándoles “¡Déjenlo, que es inocente, es inocente!”? Podemos filmar todo lo que somos si somos libres.
Si somos libres podemos trascender hasta la esencia de lo que somos –cosa que no hemos hecho plenamente todavía– y filmarlo... no sólo para el entretenimiento, o para la historia, o para el arte, sino porque el cinelibre es una forma de conocerse. Y para el puertorriqueño es URGENTE conocerse. En tanto, esta ansia de saber quién se es, es pertinente, urgente, imprescindible, vital.
En esas imágenes en movimiento está la memoria de nuestro íntimo y verdadero gesto grabada para siempre –distinto al amado teatro que sólo nos graba la palabra– el cine nos graba la sublime desnudez de la mirada, la mirada hacia nosotros mismos.
Así, con el contenido como el primer valor de producción del cine puertorriqueño libre, pasamos al Lenguaje Cinematográfico como segundo valor, tanto como el primero.
¿Cómo contamos lo que somos? A dónde mira la cámara, en qué se detiene... qué acentúa, qué apunta, no sólo lo que mira, sino qué VE y CóMO lo ve... DESDE DóNDE y cómo lo describe. Luego, cómo esas imágenes se juntan, se aceleran, se yuxtaponen... esa edición de cortes que es una forma de hablar y acentuar cosas...
Pienso que el mayor atributo del cinelibre es su capacidad para la búsqueda. En el lenguaje cinematográfico nacional está implícita y a veces muy evidente, la búsqueda de la maravilla. Nuestro paisaje, ciertamente maravilloso como paisaje latinoamericano... es, además de su explosivo color, aún misterioso y virgen. Tal vez por eso se vendió como “exótico” desde 1919. Pero esa variedad no está sólo para regocijarse en ella, sino para convertirla en la voz de ese lenguaje. La lluvia, el sol, el agua, el verde, las calles de la ciudad vieja, nuestra noche alumbrada, todo ello son los fonemas de un lenguaje que estamos buscando y que hemos rasguñado con éxito a veces.
Lo que se busca siempre es afirmarse, es saber quién se es, celebrar un descubrimiento, una maravilla pequeña, una reconciliación con uno mismo...
El lenguaje cinematográfico a veces existe sin que le hallamos pensado o calculado. A veces es pura invención, improvisación, a veces es espontáneo y sencillo, dócil por un lado, intrincado y salvaje por otro... es muchas cosas, pero sus fonemas son únicos. Podría pesarle a algunos, pero nuestro lenguaje cinematográfico, en muchas ocasiones estará supeditado al contenido. En la películas inteligentes, la forma
roberto ramos Perea
de decir será esclava de lo dicho. El lenguaje por si sólo, sin contenido, es herencia gringa. Es efecto. Es banalidad.
La sumisión de ese lenguaje a un contenido pertinente es lo que nos separa de lo trivial, es lo que da propósito. No dejará de ser vital, pero como el cuerpo... de poco servirá si no vibra su espíritu.
Así, en tanto contenido y lenguaje, por tanto ARTE. Y será el arte el que creará la posibilidad de una industria. No al revés como ahora se pretende. Pero esta industria se hará en otras definiciones y términos, con otras reglas, con otros propósitos. Nosotros estableceremos lo que será NUESTRA INDUSTRIA DE CINE. No será una definición impuesta por un mercado cuya oferta y demanda está condicionada por el interés del más por menos representado por el mainstream gringo. No será una industria donde la hambruna económica y el desespero por la fama y el éxito DICTEN e INTERVENGAN con la naturaleza misma del ARTE. Tal industria, ya vimos, no puede existir, ni existió ni existirá jamás en Puerto Rico.
La INDUSTRIA a la que yo me refiero tiene que ver necesariamente con VALORES HUMANOS, no con créditos económicos.
¿Tenemos los recursos humanos para crear una industria de cine donde la nación, la patria, la humanidad y sensibilidad de nuestra gente, unidos a sus especialidades técnicas, puedan crear la buena voluntad que se requiere para hacer una película puertorriqueña?
Me disculparán el recuerdo personal, (¡qué más da!, es mi manifiesto de todas maneras) pero esto saltó cuando
filmábamos mi Revolución en el Infierno, una producción de la Corporación para la Difusión Pública y su Proyecto Lucy Boscana. Un proyecto en el que todo estaba asegurado –gracias al riesgo y el arrojo de aquella Ejecutiva que fue Linda Hernández– todo estaba bajo control “industrial”;36 y en medio de la filmación, empecé a notar cómo los mismos técnicos, diseñadores, productores y los excelentísimos actores de la película empezaron a involucrarse con su contenido, a ir más allá de su mero deber técnico, y a informarse, educarse sobre la Masacre de Ponce de 1937 y buscar las maneras de dar lo mejor de sí para contar esta historia de la crueldad y el genocidio contra nuestro pueblo. Sorprendí a un técnico de cámara con un libro sobre el tema en su bolsillo, que leía a ratos mientras descansaba de la filmación. Durante todos los días que filmamos, las reuniones informales con actores y técnicos, en las que hablábamos, preguntábamos y contábamos anécdotas del suceso y su época, traían fotos, libros, hacían del trabajo una verdadera misión patriótica. Esa era la clave, pensé. Esta película les importa a los que la hacen porque esta película habla DE ELLOS, de su historia, de su patria invadida, ocupada y masacrada.
¿Cuántas de las películas que estamos haciendo los puertorriqueños hoy realmente nos importan?
El día que filmamos la escena de la matanza en la Calle Marina, luego de los disparos y la histeria, cuando ese
36 A parte de un par de intentos de sabotaje evidentemente político.
talentoso director que es Gilo Rivera gritó su “corten”... todos los rostros quedaron demudados, en lágrimas y congojas y un silencioso tributo de casi un minuto de asombro llenó aquel espacio que era NUESTRO. Habíamos reproducido uno de los más dolorosos procesos, sino el más, de la historia de nuestra Nación. Habíamos resucitado el pasado con tal exactitud y angustia, que desde ese instante La MASACRE DE PONCE no sería más un conocimiento atávico, sino una herida abierta, una imagen en movimiento grabada para la historia del cine, que sería vital para definir nuestro ser.
“¿Así fue esto?” Sí, y peor... le dije a una mujer que observaba la filmación detrás de las vallas. “¡Yo no sabía...!”
Y pude ver sus ojos llenos de lágrimas, un poco borrosas por las mías. Desde la raíz de ese sentimiento sobre el que conté en un guión la historia de mi familia destruida por aquel suceso histórico, hasta la ignorancia despertada de aquella mujer que observaba ingenua la filmación, hay un valor diferente que define lo que es el cine nacional. Esa historia personal se repite en la memoria de muchos creadores de cine puertorriqueño y si la refiero como mía y desde mi, es porque allí, a mi, a todos los que allí estábamos, nos despertó esa extraña pero iluminada sentencia: nuestro cine DEBE SEGUIR hablando de nosotros. Eso es lo que nos importa. Debe continuar ese inmenso e histórico NOSOTROS construido con fogosa pasión desde los primeros cortos del Maestro Colorado. Y como habla de nosotros, nos importa mucho hacerlo desde el fondo del alma. No sólo cobrarlo o venderlo o que
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
nos haga famosos, sino hacerlo porque haciéndolo vibra una razón de ser.
¿Cuánto más tendremos que esperar por una película sobre El Grito de Lares?37 ¿Sobre la Invasión y ocupación gringa del 1898?38 ¿Cuándo podremos filmar los guiones ya listos y excelentes del hermano Pedro Aponte sobre la Revolución Nacionalista del 50?
¿Cuándo podremos filmar las versiones de La Resaca y La Llamarada del Maestro Enrique Laguerre? ¿Cuándo filmamos La Carreta del Maestro René Marqués, Bienvenido Don Goyito o Tiempo Muerto del Maestro Méndez Ballester y Vejigantes del Maestro Arriví, columnas del teatro nacional que serían en cinta, joyas y orgullo de nuestro cine?
¿La Charca de Zeno, en el brillante guión de Amílcar Tirado, que supere en crudeza la filmada por WIPR-TV en los años ochenta?
La misma lucha política y contradictoria de Luis Muñoz Marín frente al Maestro Albizu... ¿no es motivo de una gran película puertorriqueña? ¿Cuándo nos acercaremos seriamente y sin el maldito morbo sexual, a la vida de nuestra Julita de Burgos, paradigma de todas las iluminadas poetas de América?
37 José Donate trató infructuosamente de comenzar la filmación de una, pero según su relato, fue intervenido por la policía. (Ver Boletín del Archivo Nacional de Teatro y Cine, número 4. 2004.)
38 El Ateneo Puertorriqueño ha sometido varias propuestas a la WIPRTV de una película sobre este tema, pero nada ha pasado.
roberto ramos Perea
“Vamos –dirá algún “cinéfilo nerd” disociado– ¡pero tú estás hablando de filmar el pasado, de filmar viejeras que ya no importan!”
Pero ¿cómo vamos a honrar nuestro presente si no podemos siquiera reconocer la maravilla de este pasado? Este presente tiene raíces. Este presente no salió de la nada.
¿Quieren filmar el presente puertorriqueño? Ahí está la historia reciente de la corrupción de nuestro país, que tan excelentemente filmara Ladrones y mentirosos y Ángel .
¿Quieren filmar el caos de la juventud? Ahí está 12 horas . ¿Quieren películas de drogas y puntos? Vean Punto 45. Si tan hambrientos de presente están, traten de hacerlo mejor que estos, si pueden. ¡Y sin imitar las “viejeras” gringas!
Si no, –y no me perdonen la ironía– sigan filmando amoríos baratos, camas, sexo, bellaquería e histeria sexual, eso no les complacerá el espíritu, pero quizá el ego, porque del bolsillo ya conocemos su patética complacencia.
No se trata de viejeras o modernidades. Se trata de NOSOTROS. De la historia pasada, presente y futura de lo que somos. Se trata de la mirada honda que podemos dar a nuestro ser. Esa mirada única que no conoce el tiempo ni pone límites.
Esa mirada interior que será la columna vertebral de cinelibre. Ese es el riesgo que dará contenido, pertinencia y utilidad a nuestro cine.
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
Iraq en mI: historia personaL de una Liberación
Cuando me he referido en innumerables veces al cinelibre he dicho explícita e implícitamente que tiene que ser un cine liberado del major studio que es la Corporación de Cine y liberado del monopolio de distribución de Caribbean Cinemas. Cuando se quiere hacer una película, no puede ser corolario de esa decisión, el ir corriendo a la Corporación de Cine de Fomento a pedir dinero. Ni siquiera ellos mismos quisieran que eso fuera así. Lo primero que habría que hacer es romper con esa dependencia. Y si aún hay la necesidad de entrar en ella, que sea con un propósito claro, de una exigencia específica sobre la cual se tenga derecho, no la súplica. Cuando se quiere hacer cinelibre, simplemente se busca la cámara y se hace.
Iraq en mi, mi reciente película al momento que esto escribo, me dio una estupenda lección de cómo acercarme al trabajo de un cinelibre, que asimilé con gran entusiasmo y fue la experiencia que formó muchas de estas ideas que comparto como manifiesto. Yo no fui a la Corporación de Cine a pedir dinero para esta película, ni siquiera lo pensé. Esa gestión hubiera estado condenada al fracaso desde el mero principio porque yo no soy un negociante del cine, soy un artista puertorriqueño. Soy un dramaturgo que quiere hacer una película para decir que los gringos han invadido y masacrado a Iraq para robarle su petróleo y enriquecer su industria de armamentos y además han obligado a los puer-
torriqueños a participar de ese genocidio. Pero esa pregunta “¿quién soy y para qué quiero hacer cine?” no está en el formulario de la propuesta. Me imagino que está la de “¿cuánto tengo para hacerla?” A lo que hubiera tenido que decir $0. Me imagino que me preguntarían muchas más cosas que no podré contestar. Pero empecemos por el principio: La idea. Su origen comenzó en el teatro. Lugar más sólido y seguro que ese es difícil de encontrar, pero el origen de una película nunca es tan frágil como se presupone. Como en todo arte que importa, todo nace de una pasión de decir algo pertinente, necesario. Todo nace de la necesidad de abrir el alma y eso no es frágil, es ardoroso.
Como Rector del Conservatorio de Arte Dramático del Ateneo tengo a mi cargo los laboratorios de desarrollo de los actores laborantes del Taller Superior del Conservatorio. Es decir, me toca buscar las obras y los proyectos de los actores más aventajados de este centenario centro. Cada trabajo teatral, cada laboratorio constituye una clase entera en sí misma donde el estudiante aprende haciendo. En septiembre del 2007 estaba sentado frente a un grupo de cuatro de esos actores –que son también mis amigos–, mirándonos las caras con la posibilidad de un proyecto vital, que hablara de algo que nos importara y que al mismo tiempo fuera una contribución al momento histórico en que vivimos. En el teatro esto no es tan difícil de asimilar como en el cine. La guerra de Iraq y la participación de los puertorriqueños en ella era motivo de portadas continuas en nuestros periódicos. Sobretodo hablar de cuán importante era para nosotros participar de
una guerra que no tenía nada que ver con nosotros como Nación. Y tomé la encomienda de preguntarme –siempre como dramaturgo– ¿quién es el verdadero enemigo de un soldado puertorriqueño en Iraq, si un gringo o un iraquí, cuyo país está siendo invadido y ocupado al igual que el nuestro? Preguntas; ahí vive el origen de la creación artística.
Soltar el tema y que mis actores lo aceptaran fue muy fácil. Todos ellos, como todos los jóvenes puertorriqueños inteligentes, en están contra de la guerra. El proceso teatral fluyó entusiasmado, vivaz, casi majestuoso, en esa generosidad que pocas veces sucede en una obra donde todos están tan comprometidos, que el ego pasa muerto por toda la creación.
La taquilla de la obra, luego de pagadas unas deudas, dio un total de $3,500. Demás está decir que nadie cobró por hacer la obra como trabajo académico, y que tampoco lo hubieran hecho si no hubiera sido así. Hay actores en Puerto Rico que aún hacen trabajos sin cobrar cuando éstos les importan. Son pocos, pero los hay. Además, como ya dije recordando la frase del Maestro Morales, estos son mis amigos. Hay cineastas que prefieren crear relaciones comerciales en vez de crear amigos de su cine. Por eso no hacen películas, hacen negocios, malos la mayoría de las veces.
Luis Javier López, quizá uno de los actores puertorriqueños más destacados y comprometidos de los que goza nuestra patria, además de casi ser un hijo putativo mío, había acabado de inscribir su compañía teatral y me hablaba de la posibilidad de un primer proyecto. Sentados y comiendo co-
mo padre e hijo, me le quedo mirando y le provoco, “vamos a hacer la película de Iraq en mi”. Él me abre sus ojos interesado. Ya habíamos intentado hacer la película del Don Juan Tenorio que escribí en el 2002 y que fracasó por el ego salvaje de algunos de sus actores (¡uno de los secundarios pidió el 30% de las ganancias de la película!). Luego habíamos terminado la película de mi obra Después de la muerte, no sin graves problemas, casi todos de personalidad disociada en el equipo de trabajo, pero ya sabíamos lo que implicaba y luego de soltar varios lastres en el camino, a duras penas la terminamos como una primera prueba de que podíamos. Los ojos saltones de Luisito sin embargo, esta vez brillaban esperanzados. Tal vez porque él sería el protagonista (lo había sido de la obra de teatro) y yo le estaba proponiendo que sólo él y yo –menos egos, menos pulgas– trabajásemos el asunto. Nos sentamos con los actores y la primera frase que salió de mi boca después de la proposición fue “no hay chavos pa’ nadie.
Si hacemos esto, todo el mundo debe estar claro que esto no se hará para hacer dinero ni para engordar el bolsillo de nadie. Quien no quiera hacerla porque la película es importante, que lo diga ahora y será sustituido inmediatamente y sin rencor”. No hubo ni un segundo de duda de nadie. Pero eso era vital, sacar de en medio la expectativa del dinero. Sacar de en medio todo lo que hace que el arte pierda sentido. Comenzamos buscando las herramientas, prestadas por supuesto. Cámara digital, algunas “totas” de luz e invertimos el dinero en lo más elemental: la comida para los acto-
res. Tres días de filmación en una casa de campo, prestada, en Mayagüez; dos días en el lago de Cidra, prestado, y en las calles del Bayamón expropiado que semejaba como ningún otro lugar, las calles de Fallujah; cuyo permiso sólo nos costó una llamada telefónica.
Ante la ausencia de una grúa especializada para la cámara, una escalera grande. Ante la ausencia de luces para las escenas nocturnas, las luces de los carros. Extensiones anaranjadas de ferretería de pueblo, multiplugs de $5 pesos. ¿El dolly? En carro, en carritos de supermercado... Todo prestado, todo improvisado. Se necesitaban unas luces para la noche... buscamos precios de las profesionales, $200 por día. Y Pepe Orraca que me dice: “Oye, en la tienda tal, venden una que usan los constructores por $80... y son tuyas”. Esas fueron. Cassette DV que cuestan $1.50, que el HDV cuesta $15 cada uno y la diferencia en la edición sólo la nota el que la sabe. Metralletas que disparen salvas para las escenas de guerra: $175 diarios. Bueno pues alquila una, graba los tiros y los repites de otro ángulo con otro actor. Necesitamos extras... el amigo de aquel, la novia del otro...
Ah, pero nada de esto es profesional. Nada de esto tiene “calidad”. “El cine no se hace así”.
Allí me enfrenté a mi segunda liberación. Me había liberado del dinero, ahora me tocaba liberarme del insulto a mi inteligencia que propone esa frase de que el cine “no se hace así, porque el cine hay que hacerlo bien hecho.” ¿Hay una manera de hacer el cine bien hecho? ¿Alguien me la puede
explicar como si yo tuviera 5 años y sin que en ninguna de las explicaciones salieran acepciones de la palabra “yo”?
Y aún si hubiera tal forma de hacer cine, ¿por qué tengo yo que seguirla y no desarrollar mi propia manera de hacerlo bien? La única manera de hacer cine es haciéndolo; sobre la marcha se construye la obra, al igual que en el teatro que había sido mi escuela diaria por 35 años. Hacer el teatro... que es la mejor escuela del cine (no la TV como podría pensarse). Así que al infierno con los puristas que creen tener la verdad agarrada por la cola.
Entonces me liberé de la otra palabrita: “profesional”. Empecé por pensar que “profesional” era pagar $200 por día por una luz que hacía exactamente lo mismo que una de la supertienda gringa que vale $80. “Pero la de $200 es de cine”. Será “de cine”, pero es la misma luz que la de $80, me da el mismo efecto, y encima luego de pagarla es mía; entre una y otra lo único que hay de diferente es “lo profesional”. La iluminación de las luces de los carros de noche resultó ser un verdadero descubrimiento. Las tonalidades, la dirección del haz de luz, todo me daba algo que estoy seguro que una luz de $500 por día no me hubiera dado jamás.
Pero tus actores no son “profesionales”... Estudiantes de Conservatorio, que llevan entre 6 y 9 años de educación continuada y que han decidido, por amor a lo que hacen, no cobrar... aseguro por lo que más quiero, que son mejores que los profesionales de este país, acostumbrados a la pleitesía, a llegar tarde, a interrumpir las grabaciones por tonterías, a
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
exigir ser engreídos, a demandar un salario que no se merecen, a trabajar sin compromiso y a medias. A aprenderse las líneas el mismo día de la grabación, algunos ni conocen la totalidad del libreto y ni les importa... “profesionales”, ¡me río!
Después de 30 años trabajando en el teatro profesional de esta nación nuestra, he podido constatar que no existe tal cosa como un actor “profesional” a la altura del significado ampuloso y orondo que se le quiere imponer a esa palabreja. Total, en lo único que están todos más o menos de acuerdo es que un profesional es el que cobra, punto. Y si cobran por hacer la basura con la que otro actor que no cobra hace una maravilla, habría que ser un tonto para rendirse a ese estúpido criterio.
Y entonces me liberé de la otra palabra maldita: “calidad”. Todavía nadie en su sano juicio puede darme una definición objetiva de qué es “calidad”. Dice la RAE, que no es para nada objetiva, pero ahí vamos... que calidad es: “Conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. Es decir que la “calidad” no es un valor en sí misma, sino un conjunto de cosas que nos permiten juzgar el valor. Tal es, que la calidad NO ES un valor, sino la suma de muchos. La pregunta es, ¿cuáles, cuántos y quienes van a definir esos valores? Ya es dato que en el arte no existe más calidad que el aprecio individual que se hace de la obra. ¿Quién está capacitado para definir calidad en el cine nacional y bajo qué criterios? ¿La medida de la “calidad” de quién, es la que hay que complacer? La opinión individual no es un criterio, pues las opiniones son como las nalgas, todo el mundo tiene un par. Pero criterios... ¿quién los tiene? ¿Quién los impone? hemos visto a través de
roberto ramos Perea
la Historia de cualquier arte, que el primer criterio valorativo es el contenido, el segundo es el riesgo y la capitalización de lo que se cree que es error y el tercero es la singularidad de la expresión. Toda otra “calidad” es porosa, cuestionable y caprichosa por demás. Y aún así, con la incuestionable claridad de estos, aún pueden ser cuestionados por otros, que a su vez serán cuestionados una y otra vez por apariciones nuevas, nuevos contextos, nuevos contenidos, lenguajes y formas... eso es el cuento de nunca acabar, digo, si es que se quiere ser inteligente en esta discusión y no un tarado que exija una “calidad” que no puede ser descrita más que desde el ignorante espacio de la mera opinión. Si lo permitimos, ese tarado nos dirá con voz muy seria, “pero calidad, es calidad”.
Si usar actores de teatro no da “calidad” a una película, probablemente usar actores “de cine” sí la da, sería lo obvio. Por tanto, tendríamos que establecer que la calidad de la actuación en cine sólo la determina el actor capacitado para eso. Pero resulta que en Puerto Rico no hay actores de cine. Todos vienen del teatro. Todos hacen teatro. Todos se formaron ahí. ¿Nos resistimos a usarlos porque son de “de teatro” y “no de cine”?
La “calidad” de las luces; “bueno es que para hacer una “buena película” hay que tener “buenas luces”. “¿Qué son “buenas luces”? Hemos leído el manifiesto de Dogma95 y hemos visto sus películas. Habría que rechazarlas a todas porque ninguna tiene “buenas luces”. Sin embargo Dogma95 es uno de los movimientos revolucionarios artísticos más importantes del siglo XX.
La subjetividad de la palabra “calidad” es una esclavitud a la que el cinelibre no se someterá. Tampoco la dejará en manos de juntas de revisión de la Corporación de Cine cuyos criterios de “calidad” han sido formados en el cine gringo y no aceptarán ni lo novedoso ni la búsqueda, ni la experimentación ni mucho menos la afirmación segura del resultado de ninguno de esos procesos. Porque ellos saben lo que es “calidad”. Según ellos, la “industria” ya definió lo que es calidad. ¿Cuál industria? ¿La gringa? ¿La europea?
El cinelibre puertorriqueño formará sus propios criterios de “calidad”. Y por lo pronto, la única calidad que deberá perseguir una película del cinelibre, es al conjunto de valores que hagan de su contenido uno pertinente, importante, relevante y trascendente a la nación puertorriqueña. Terminamos Iraq en mi con el corazón estallado de esperanza. La edición, en un sencillo programa de computadoras a cargo de Julián Ramos Trabal (mi hijo que se ha educado y practica en este arte), progresó y se expresó con gran emoción y compromiso con las imágenes. En el cinelibre el editor tiene mucho que decir. El respeto a su visión, al pulso que va tomando de las imágenes, a la angustia de tener que resolver cosas que nunca fueron tomadas en cuenta por la prisa misma de la grabación. El editor es un coautor. Así debemos verlo. Y esa deberá ser la relación de equipo más sólida, más estrecha e íntima de todos los que trabajan un cinelibre. Director-editor es como padre y madre. Es allí, ante ese montón de pequeños cadáveres que son los cortes, que el
roberto ramos Perea
cuerpo del cinelibre toma vida y da sentido a lo que el director concibió sólo como fragmentos e impresiones. Si el Director es a su vez editor, pues mejor. En ello queda dignificada toda la expresión de su arte. El Director en el cinelibre no es un mero dictador. En el cinelibre el director toma la cámara, se la hecha al hombro y corre tras la escena. El director es camarógrafo, cinematógrafo, y hasta utilero. Deberá inmiscuirse y si posible dominar todo estos campos. Dominio quiere decir estudio, inteligencia, propósito, contenido y sentido. Si no es bueno en alguna de las ocupaciones del cine, el director del cinelibre sabe delegar y sobretodo sabrá explicar. Un director de cinelibre debe ante todo ser un hombre o una mujer muy cultos y dominar la comunicación humana como nadie.
Tuve una vez un director que me dijo, “no, eso no es lo que yo quiero”... ¿Y qué es lo quieres? “No sé, algo que me complazca, que me llene, que me impacte”. A lo que pensé, una buena compañía complace, una buena cena llena, y un buen puño impacta. ¿Qué demonios es lo que realmente quiere si no sabe explicarlo?
¿El resultado de Iraq en mi? Una experiencia transformadora para todos porque fue el ingenio, la arriesgada improvisación, el enfoque y dominio del contenido y sobretodo la buena voluntad la que nos resolvió todos los problemas que pudieron haber surgido. Además, que los que la hicimos, fuimos mucho más amigos después.
Yo no sé si es “una buena película”, yo no sé si tiene “calidad” o “buenas luces”, yo no sé si tiene “mercado” o si
va a interesar a los “inversionistas americanos”, pero esta película dijo lo que yo quería decir sobre los puertorriqueños en la genocida guerra de Iraq.
El cinelibre que hicimos con Iraq en mi, se había encargado de transformar la actitud de los que la hacen y convertirla, no sólo en una misión vital sino en la vivencia de un honor, en el vivir de un compromiso.
¿La exhibición? El Ateneo. No nos cuesta.
¿La distribución? Universidades, centros culturales, festivales de cine municipales.
Distribución local. DVD, 1,000 copias.
¿Publicidad? Facebook, emails, algunos amigos de la prensa.
Después que la pongamos en donde más se pueda, declararla en el creative commons, que pueda ser utilizada por todos sin restricciones, vista por todos que para eso la hicimos. Queremos que la película se vea, no dejarla a coger polvo en un anaquel.
¿Distribución internacional? Hay festivales de cine digital y hay sellos de correo.
Ya dejé claro que no quería sacarle dinero. Pero si lo hace, hará el que tenga que hacer y lo dividiremos como buenos hermanos. Y si no lo hace, no consideraré mi experiencia como un fracaso, como hacen los que jamás pensaron en arte sino en negocio. Lo bueno del arte es que tiene mucho espacio para el fracaso, porque es del fracaso y del error que nace lo nuevo. Cuando es verdadero, cuando es compa-
roberto ramos Perea
sivo y genuino con el alma, el fracaso siempre da una nueva oportunidad. El fracaso económico rara vez da segundas.
el merCadeo del Cine libre
¿Cómo mercadeamos el cinelibre? Contestar esto no es fácil. Hay que trascender el anzuelo “de la curiosidad” de nuestro público por nuestro cine. Hay que ir un poco más allá de rogarles patéticamente que ver una película puertorriqueña es un deber “patriótico”. Vamos, hay muchos puertorriqueños que no tienen idea de cuáles son sus deberes patrióticos. Por ello deberemos acudir a las técnicas de la guerrilla, a las técnicas de propaganda masiva no pagada, a la publicidad gratuita de los medios y exigirle a esos que el asunto es de sobrevivencia. Incluso el chantaje a los medios es válido. O me apoyas o te boicoteo.
Hay que invadir los espacios no tradicionales donde el cine gringo y su mafia de distribución no monopoliza la propaganda. Para esta discusión tendremos que acudir la acertada propuesta del cineasta Freddy Rodríguez a la Corporación de Cine, sobre la creación de una red nacional de distribución. Aún cuando no conozco los detalles al pelo, sé de buena tinta que lo que aquí propongo y mucho de lo que él sometió andan de la mano en muchos aspectos.
¿Cuáles son esos espacios?
En primer lugar los CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.
Es sencillo de visualizar. En Puerto Rico hay 78 municipios y cada uno posee uno o dos centros culturales, uno auspiciado por el estado a través del Instituto de Cultura Puertorriqueña y el otro podría ser la sociedad cultural del pueblo. Ambos trabajan en conjunto en muchas ocasiones. San Juan, por su parte, tiene más de 40 centro culturales activos, la mayoría privados.
Un gran por ciento de los municipios poseen teatros municipales, digamos 40 de ellos. Los restantes tienen salones de usos múltiples o plazas públicas.
Si por cada película puertorriqueña que cada municipio exhiba, el Municipio paga a su realizador una cantidad determinada de su presupuesto cultural, veremos ganancias. El cuánto se verá después dependiendo de las condiciones. Y la película se exhibiría al público de manera gratuita con honor y gratitud para su Alcaldía. Quien crea que su película merece más dinero de lo que esto provee, que se la venda al gringo.
El caso de la Sociedad General de Teatro es ejemplificante. Cada municipio recibe doce representaciones teatrales gratuitas en un año, y estas con la misma calidad de las hechas en la capital, por las doce compañías de más antigüedad del país; y los actores y la compañía son pagados por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.39
39 www.sociedadgeneraldeteatro.com
roberto ramos Perea
El trabajo estaría garantizado en su paga por una exhibición que debería multiplicarse por cuántos municipios la adquieran logrando una suma respetable para cada realizador y la garantía de un público municipal. Esta oferta se puede agrupar en digamos, un Festival de Cine Puertorriqueño con cuatro o cinco películas por Festival, dividiendo la venta en partes iguales a los realizadores.
El segundo espacio son las Universidades. Tuve personal conocimiento de que una red de recintos de una universidad privada de Puerto Rico pagó por una exhibición de una película puertorriqueña para sus estudiantes, la suma de $2,000. Multiplique; si como me parece sucedió, esta misma película se pagó a este mismo precio en 12 recintos de esa universidad por toda la Isla. Fueron $24,000. Eso es el doble de lo que sacó cierta película puertorriqueña en 8 salas de Caribbean Cinemas en un mes.
Si aún estas alternativas no fueran efectivas, los centros culturales de San Juan podrían albergar un espacio alternativo de exhibición. Espacios como el Ateneo, el Colegio de Abogados, la Casa Aboy, el Teatrito Lucy Boscana del ICPR, el Centro de Estudios Avanzados en el Viejo San Juan, Coribantes, Teatro Diplo, y muchos otros más que no son cines pero funcionan como tales, darían una exposición nueva a nuestro cinelibre. Y no creo que ninguna de estas mencionadas tenga problemas con poner un costo de taquilla que satisfaga al realizador con un razonable por ciento por el alquiler del espacio. Algunos de estos espacios son libres de costo.
En Puerto Rico hay cines de Barrio que no pertenecen al Monopolio de Caribbean Cinemas. Son pocos, pero pueden explorarse sus alternativas en conversaciones directas con sus dueños.
Para lograr que esto sea efectivo, el bombardeo publicitario debe ser extenso y continuo, y apelar precisamente a la lucha alternativa que la promueve.
Probablemente sea conveniente estudiar la posibilidad de la contratación de personal que pueda trabajar esta distribución alternativa por parte de la Corporación de Cine o en cuya negativa, podría recaer en la APCA misma, ayudada por la Corporación.
La posibilidad de una oficina privada que trabaje con las oficinas de Cultura Municipales –¡sin la intervención de la ineptitud histórica del ICPR!– podría dar luz aquí.
Hace tiempo que se habla de una red de proyectores digitales móviles. Este es el momento para amarrar esta posibilidad. Un circuito de exhibición digital municipal se impone.
Que la prensa escrita del país haga bueno su redicho –y hasta ahora a medias– compromiso de auxiliar al Cine Puertorriqueño. La Corporación de Cine y APCA pueden unir esfuerzos en la solicitud de una “cartelera nacional”.
La distribución en DVD como alternativa de promoción y potencial económico es vital para el empeño. La producción local por compañías locales de un DVD –no el asalto al sentido común que es la compañía gringa “Disk-
roberto ramos Perea
makers”– no está costando más de $1,500 dólares por película, en ediciones sencillas, sin demasiado lujo ni fanfarria. Puede ser $2,000 como máximo si quiere ponerse “espléndido”.
De todas las películas que la Corporación tiene en su poder por no haber sido pagado su préstamo se hace una colección que puede venderse en las tiendas de mayoreo. Es cuestión de empeño e imaginación.
La televisión siempre es alternativa si se trata de televisión seria y adulta, no la basura comercial de nuestros canales mayoritarios. Estas cadenas “mayoritarias” censurarán el contenido por múltiples razones que obedecen al capricho de algún ejecutivo ignorante y cobarde. Cortarán la extensión de las películas para ajustarlas a los “breaks” comerciales y encima, si se logran vender, pagarán una bagatela por ellas.
La contradicción de la televisión, que estrena unitarios tan asqueantes como el de Decisiones, y no puede poner una película puertorriqueña por temor a la censura del fundamentalismo religioso cristiano, es sin duda una risible.
La televisión privada puertorriqueña es una basura y lo seguirá siendo. Así, que la búsqueda de canales de Cable, de canales PPV o de canales institucionales, será la vía a seguir.
El cine puertorriqueño sanearía la Televisión Puertorriqueña. Aquel programa de Cine Puertorriqueño de Edgardo Huertas era un verdadero oasis en la televisión pública.
La WIPR-TV deberá obligarse a estrenar en la TV el cinelibre y pagarlo al razonable costo de una pasada o dos.
Ahora los contras de todo este plan. El primer contra es la misma actitud de algunos cineastas.
Muchos prefieren doblegarse en el monopolio del gringo, que explorar estas alternativas. Que no se diga que su película se exhibió, por ejemplo, en el Teatro Sol de San Germán, excelente teatro con una comunidad ávida de ver trabajos inteligentes, un verdadero municipio modelo de cultura y desarrollo. Un pueblo con dos teatros, una universidad, museos y bibliotecas y un atesoradísimo pasado histórico. Sería un honor estrenar allí, por ejemplo. Algunos dirán: “Pero es que no es un cine de San Juan”...
El gringo y su cadena de cines da la ilusión de la alfombra roja, da la ilusión de la fama y el glamour. Pobres y míseros de ellos, que terminan pagando lo que no tienen por esa maldita ilusión que su enfermedad ha legitimado como la única y verdadera.
Prefieren perder miles en las salas de cine vacías de los “Malls” a ganar lo justo en una exhibición universitaria. Y esto no es exageración, los he visto, los he escuchado decirlo.
¿Y los estrenos?
Cuán honrados se han sentido aquellos colegas que hemos estrenado en la Sala del Ateneo, de que la docta casa, su Sección de Cine y su Archivo Nacional de Teatro y Cine, le han estrenado su producción. Primero porque es una casa de cultura nacional de 130 años de existencia. No será un dechado de comodidades, pero asiste allí lo más importante de nuestra intelectualidad. ¿Qué se los impide? Un ego con obesidad mórbida.
roberto ramos Perea
Si esa red de distribución municipal que propone
Freddy Rodríguez, o la implementación de algunas de estas ideas aquí dichas se concreta, el gringo tendrá que recapitular, tendrá que repensar. Primero, porque se le deberá poner la proa para investigar su monopolio. Segundo, porque se le obligará a tomar consideración del cine nacional por LEY. Tercero, tras ver la calidad de los trabajos nacionales, el mismo pueblo le demandará al gringo el espacio en sus cines. Pero esto último ya no importará tanto.
Ya para cuando eso suceda, cosa que es irrelevante si pasa o no, el cine puertorriqueño ya estará liberado y podrá ser presentado en todos los rincones del país que le vio nacer sin que sea objeto de la explotación gringa.
¿Y la distribución internacional?
La frase de Unamuno es clara y contundente. Le interesaremos al resto del mundo si nos interesamos a nosotros mismos. Si somos de nuestro ser, si hacemos nuestro cine, con nuestras emociones, historia, razón de vivir, angustia y humor, ese será el cine que los de afuera querrán ver.
Si dejará dinero o no, eso no lo sabe nadie.
Por ahora los festivales extranjeros seguirán siendo una alternativa. Hay unos más importantes que otros y en algunos será relevante nuestra presencia y en otros no. Por lo pronto, será responsabilidad del gobierno enviar a los cineastas a esos festivales; que se relacionen con otros cineastas, que formalicen relaciones duraderas, que vendan su producto, que se representen a sí mismos en las relaciones que puedan lograr con los demás cineastas del mundo. Me han dicho que
esto último ya es un hecho para el próximo Festival de Cannes gracias a un acto iluminado de su director actual. Felicitaciones por eso. Los directores de la Corporación de Cine se van cada cuatro años, los cineastas pueden hacer relaciones que duren todas sus vidas. ¿Cuál será el resultado de ellas?
Eso es absolutamente impredecible e imposible de planificar porque no depende de nosotros. No podemos adivinar lo que le va a gustar al extranjero y si el inversionista que va a Cannes o a Tribeca o a L.A.F.F. le interesará una película de lo que podría considerar un “quinto mundo”. Pero el puente hay que lanzarlo. No creo que la visita de esos cineastas a Cannes sea una equivocación.
Algo sí sabemos. Sí sabemos lo qué nos gusta a nosotros. Sí sabemos que nos gustamos.
de Cómo se reinventa la CorPoraCión de Cine:
“Reinventar”, palabrita de moda, eufemismo para querer decir que hay que romper algo para hacerlo otra vez.
Pues hay que reinventar a la Corporación de Cine. Hay que darle nuevo formato a esa Ley que la crea y atemperarlo a la realidad del cine nacional que lamentablemente ellos aún no vislumbran.
Si la doble misión de fomentar el cine puertorriqueño y fomentar a su vez la producción de cine gringo aquí, comienza a comerse por los rabos una a la otra, será tiempo de
roberto ramos Perea
que tiremos la raya y pensemos como adultos, qué es lo que realmente conviene a los que hacemos cine aquí, y no a los que vienen de allá.
En tanto no haya una filosofía política clara de a quien ha de servir, ninguna reinvención es posible.
No creo que haya ninguna contradicción en facilitar aquí la producción de películas gringas y dar al cine puertorriqueño lo que merece. Pero estas dos misiones ni están claras, ni se complementan.
El fomentar el cine puertorriqueño será funcional si se sabe cuál es el cine que se ha de fomentar de manera “realista”. No todas las películas se hacen con $UN MILLóN de pesos. Ya vimos que hay películas que se hacen con $3,000. ¿Por qué no abrir espacio para que estas puedan ser ayudadas también con procesos más sencillos de subsidios y no de préstamos?
La Corporación de Cine deberá dejar de pensar de una vez y para siempre que una película cara es una película buena. Ya hemos visto que ha pasado con los préstamos a películas caras. No somos ciegos. Sabemos que la Corporación de Cine sufre también de disociación cognoscitiva. No le gusta la realidad pobrísima del cine nacional y la empuja, la presiona, casi la tortura a que se parezca a la realidad “próspera” y de “gran potencial” de la industria gringa. No. Esta será la primera batalla de esta reinvención: que la Corporación de Cine ponga los pies en la tierra y mire a su entorno a los cineastas quebrados, frustrados, endeudados hasta los huesos, con proyectos sin terminar, sin rumbo
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
ni propósito, con un montón de rollos de cinta en las manos sin saber qué hacer con ellos... que se deje de mirar hacia los cineastas de gringolandia y ayude a los que tiene aquí. Que no los empuje más a parecer lo que no son ni serán jamás. Que no los empuje a endeudamientos y a procesos que no ayudan a hacer la película sino por el contrario, le complican su terminación. Tampoco que le brinde préstamos a los cineastas que no podrán pagar nunca.
Que entienda de una buena vez y que defienda ante la Legislatura que la CULTURA Y EL ARTE SIEMPRE SON
DÉFICIT en una política cultural de un país que respete a sus artistas. Que es obligación del estado solventar sus expresiones artísticas, el cine entre ellas. No llevar al artista a la insólita posición de que sea él quien deba solventar su contribución al arte de un país. Es la posición de un gobierno que obnubilado por su hambruna y su incapacidad, le pide más a los que contribuyen, en vez de exigir a los que nada dan. Esto es un asunto de filosofía, de razón de ser, de lo que justifica que haya informes y por cientos y tablas y estadísticas.
La Corporación de Cine debe tomar en cuenta el cine que ha construido nación, no comercio. El propósito histórico de esta oficina es ambiguo. A veces parece que dará soluciones, otras caprichoso desdén. Pero siempre termina favoreciendo todos los demás intereses, menos el del país.
¿Cuántos problemas no resuelve esta Corporación al cine gringo que podría resolver también a los cineastas locales? ¿Cuánto no podría ella ejercer su poder para que mu-
chos asuntos que impiden el desarrollo del cine, –leyes, reglamentos, condiciones– se facilitaran; sobretodo los que tienen que ver con el gobierno mismo– y no se resuelven por infinidad de razones harto político-partidistas?
La propuesta La Ley, el cine y la realidad que propuso José Orraca hace unos años es un preciado documento que sirve como punto de partida para comenzar a reinventar esa oficina e impedir que sea un major studio, y sí una agencia de gobierno que facilite y no que impida la expresión del cine nacional. Facilitar. Esa palabra que es tan vital para una política pública. Claro, el gobierno sólo ha aprendido su antónimo, “complicar”.
La política partidista ha impedido la comunicación con los cineastas. ¿Se ha reunido en pleno alguna vez con los cineastas y después de oírles su eterno llantén, poner oído a sus buenas ideas?
Los personalismos detienen cualquier acercamiento, el ego mastodóntico de los artistas y cineastas locales enfrentado a la disociación cognoscitiva de los que han dirigido esa oficina, ha impedido un intercambio de ideas eficaz.
Si la Corporación se piensa como un organismo gubernamental con prioridades y no como una oficina de cupones con glamour, tal vez pequeñas cosas podrían ser resueltas como un derecho que ostentan los hacedores de cine y no como la molestosa atención a la súplica de unos gritones. Después de todo es el dinero del pueblo el que esa oficina maneja y sus directores son nuestros empleados.
Por último, será vital que deje de ser el major studio. Es un asunto de prioridades y de concepto. Y ese concepto y esas prioridades las debe definir la gente a quien sirve, no una junta fantasma que nunca ha hecho una película en toda su vida.
El fracaso del Instituto de Cultura Puertorriqueña como institución ha sido precisamente ese. Y como ya sabemos que el Gobierno no aprende de sus errores, podemos colegir que podría pasar lo mismo con la Corporación de Cine. Que el Gobierno, en su absurda prepotencia y en su natural inclinación a la batatería, termine por mantener un oficina que no responda a los intereses de quien sirve sino a otros intereses más cuestionables o más siniestros.
Hemos visto como esa oficina da pasos adelante y pasos atrás. Hemos visto como abre las puertas y conversa con algunos cineastas nacionales, pero también hemos visto como abre las puertas, las ventanas y las paredes al cine gringo y su modelo de mainstream.
Obsesionada por la utopía de la “industria de cine puertorriqueño” ha permitido que las estructuras del cine gringo asesinen, de manera tortuosa al cine local. Nada ha hecho por una distribución nacional efectiva, ni nada hizo –excepto poner a viajar en primera clase a sus directores a los festivales– por que la distribución nacional de nuestro cine pueda arrancar con paso firme. En este sentido la Corporación de Cine ha carecido de rumbo, de propósito y ha funcionado con torpe improvisación y borrosa perspectiva.
roberto ramos Perea
Hemos visto además como no ha hecho énfasis ninguno en el armazón de la historia de cine nacional que la sostiene, hasta ahora… con la reciente formación de la Filmoteca Nacional.
Pero esta conciencia histórica ya existía en otras instituciones.
La creación del Archivo de Imágenes en Movimiento como parte del Archivo General de Puerto Rico suple en parte esa misión con aquellas películas que fueron producción de la DIVEDCO. Su misión importantísima ha sido cumplida a cabalidad por empleados y personal eficiente que mantiene como se puede –con sus inmensas limitaciones presupuestarias producto de la dejadez política– esa parte vital de nuestro patrimonio.
El Ateneo, fiel a su compromiso histórico, reconoció en 1989 el cine como expresión singular de la nación y abrió de inmediato el trabajo de formación, estudio e investigación del cine puertorriqueño. Desarrolló foros, publicó una revista El cineasta y produjo las películas El Curandero (1994) y Callando Amores. Luego recibió bajo su techo al Archivo Nacional de Teatro y Cine (ANTCAPR)40 –fundado en 1985–que vino a ser lo que sería en cualquier país civilizado una Filmoteca Nacional.
El ANTCAPR comenzó con la recopilación de todo el patrimonio cinematográfico, pasado y presente y logró acu40 www.ateneopr.net
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
mular un caudal de 1,400 películas consideradas puertorriqueñas bajo una nueva definición. Se unió el cine a los esfuerzos similares que se habían hecho sobre el teatro puertorriqueño y en el 2004 se publicó el Boletín del Archivo Nacional de Teatro y Cine, una revista académica sobre cine en la que se han publicado artículos históricos, foros de la APCA, filmografías, artículos críticos, ensayos de reflexión y dossiers de nuestro cine.
De la misma forma la Sección de Cine y el ANTCAPR ya llevan seis ediciones del Festival CINE SIN PANTALLA, foro único en el país que da pantalla a las muestras de cine nacional tanto históricas como de reciente creación. Ya ha presentado y exhibido además tres muestras de la Serie NUEVOS
DIRECTORES PUERTORRIQUEÑOS en la que han visto estrenos las películas de Juan Carlos Dávila, Lorenzo Ortiz y Roberto Ramos-Perea. Para coronar este continuo esfuerzo de afirmación de un cine Nacional, la Sección de Cine y el ANTCAPR han desarrollado la página cibernética llamada Central Cinematográfica Puertorriqueña (Puerto Rico Film Exchange) con el propósito de dar presencia de la producción nacional en la internet. Esta página, en tres idiomas, contiene información, recortes de prensa, carteles y clips de los 250 largometrajes de ficción producidos en Puerto Rico. Para este último proyecto, la Corporación de Cine ha colaborado económicamente y colocará nuestra página en un espejo con la suya.
La creación de la Filmoteca Nacional con los remanentes del Fondo de Producción de la Corporación de Cine es un
roberto ramos Perea
paso de avance monumental en la valoración de nuestro cine. La creación de una nueva plaza de exhibición, el acuerdo de “nutrición” con el ANTCAPR que garantiza la presencia de películas puertorriqueñas en la Filmoteca, las actividades académicas y gremiales que fomentará, serán un gran impulso al cine nacional y por ende al cinelibre de Puerto Rico.
Si la Corporación de Cine decide el nuevo rumbo hacia la afirmación de la nacionalidad que le da origen, si sigue en sus intentos de dar al cine nacional más o al menos la misma importancia con que se promociona como centro de filmación para productoras extranjeras, si agiliza sus servicios, si revalúa sus ofrecimientos, si se enmiendan sus leyes, si se “reinventa”… es probable que deje de ser un tiránico major studio al que hay que derrocar y pueda ser vista como un aliado en la liberación de nuestro cine.
Insistimos, no es un asunto de prioridades presupuestarias, ni de ingresos, ni de informes al Contralor, es un asunto de FILOSOFÍA, de RAZóN DE SER.
CInelIbre e identidad:
Si a una nación la define su cultura, ¿cómo el cinelibre define nuestra nación? Se define cuando se piensa y se afirma cuando se hace.
Hay muchos cineastas en Puerto Rico pensando el cine nacional.
Hay reclamos de libertad para el cinelibre en muchas otras latitudes, manifiestos en América Latina y Europa y hasta en el mismo Estados Unidos levantándose contra la tiranía de Hollywood y la globalización caníbal que acabará con la identidad de los pueblos del mundo.
Tal vez conviene volver a traer al seno de nuestra alma el nacionalismo puertorriqueño. Porque la esencia de ese nacionalismo es la libertad de la Nación.
Estas ideas que he expresado aquí no son mías solas. Son el recoger de aquí y allá, de amigos cineastas que temerosos de hacerlas públicas las verbalizan pobremente, otros las balbucean, otros les brotan a torrentes pero no pueden controlar su frustración. Hay una frustración global. Una imposibilidad de movimiento, una inercia sucia que es muda y amodorrada, una infección supurosa que el gringo nos ha pegado. Pero en algunos de ellos hay un deseo insobornable de que algo suceda. De que nuestro cine cambie, de que nuestro cine no sucumba.
Es como el ser de una Nación oprimida. Mientras más la oprimen con más fuerza se resiste.
Hay en algunos cineastas puertorriqueños una suerte de asfixia furiosa. Una súplica por un arte diferente. Cansado de complacer estructuras ajenas, se lanza a la aventura del error. Equivocarse a veces no es errado. Esos son los guerrilleros de cinelibre.
No se equivoca quién se valida en su identidad. No se equivoca quien se afirma en la Nación y sobre la Nación crea.
roberto ramos Perea
José Orraca, uno de los más excelsos cineastas de nuestro país, hermano de muchos años y luchas, abundó en mi idea del contenido como valor primo del cinelibre, cuando mirándome con los ojos entrecerrados me dijo: “pertinencia”, concepto que asumí de inmediato por lo preciso y funcional. Concepto que resumía mi hambruna de contenido en el cine nacional.
La identidad da pertinencia, le dije. En Puerto Rico, el reclamar el ser es urgente. El cinelibre es un reclamo del ser. Hoy cualquiera puede hacer una película en Puerto Rico. La revolución digital liberalizó el cine y lo puso en manos de todos. Cualquiera puede hacer cine, pero no cualquiera puede decir cosas pertinentes e importantes. No cualquiera puede arriesgarse a un contenido de identidad, a un contenido que hable de sí mismo y de su entorno sin comprometerse seriamente con la política, con la denuncia de la colonia y con el caos social y la miseria moral de nuestro pueblo.
El que haga cinelibre se deberá criar en esas circunstancias y su expresión será hija de una necesidad, no de una ambición.
El cinelibre no se preocupará tanto por sus “buenas luces” más que por lo que dice y representa. El cinelibre no será artificio. Será realidad, será verdad.
El cinelibre tiene muchas películas que lo representan, porque representan a la Nación de muchas formas. He hablado de ellas a lo largo de todo este escrito. Con ellas, con su voz y su imagen, con su palabra y su gesto, han construido la visión de la Nación que somos. Ha sido una obra de
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
riesgo y de sacrificio. Ha sido una hazaña tras 500 años de coloniaje y opresión. Sigue siendo una hazaña hablar de lo Puertorriqueño en medio de una nación invadida y ocupada como la nuestra. Y más que hazaña, deber.
El cinelibre cumplirá airoso ese deber. En su victoria podremos mirarnos con los ojos desnudos, con los ojos del alma. Y entonces, sólo entonces sabremos que es Puerto Rico quien lo inspira.
Entonces sabremos que somos puertorriqueños porque el cine, como el espejo de nuestra conciencia y memoria de nuestra civilización, nos lo dirá.
7 de mayo de 2008, desde el Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo en San Juan de Puerto Rico.
aPéndiCe i:
largometrajes Puertorriqueños
CAPÍTULO I: Largometrajes de ficción
Películas Puertorriqueñas clasificadas como Capítulo I por el Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo. Largometrajes de ficción, de una duración mayor de 60 minutos, en fílmico, análogo o digital, producidos por puertorriqueños en Puerto Rico o puertorriqueños de la comunidad de Nueva York y Chicago, cuyo capital es en un 100% nacional puertorriqueño.
1930-1939 - 3 largometrajes.
1934 Romance tropical
1938 Mis dos amores
1939 Los hijos mandan
1940-1949 - 0 largometrajes.
1950-1959 - 4 largometrajes.
1951 Los Peloteros (gubernamental)
1953 Escombros
1957 Tres vidas en el recuerdo
1958 Maruja
roberto ramos Perea
1959 Ayer Amargo
1959 Intolerancia (gubernamental)
1960-1969 - 34 largometrajes.
1960 Entre Dios y el hombre
1960 Así baila Puerto Rico
1960 El otro camino
1961 Con los pies descalzos
1961 Obsesión
1961 Palmer ha muerto
1961 Puerto Rico en carnaval
1961 Los que no se rinden
1961 Romance en Puerto Rico
1961 Tres puertorriqueñas y un deseo
1962 Lamento Borincano
1962 Felicia
1963 La canción del Caribe
1963 Mas allá del Capitolio
1964 El Alcalde de Machuchal
1964 Almas del Infierno
1964 Bello amanecer
1964 Mientras Puerto Rico duerme
1964 Vendedora de amor
1965 Caña brava
1965 El jíbaro millonario
1965 Mi Borínquen querida
1965 Operación Tiburón
1965 La criada malcriada,
1966 En mi Viejo San Juan
1966 Machuchal, Agente 0
1966 Nuestro Regimiento
1967 Amor perdóname
1967 Heroína
1967 El Jibarito Rafael
1967 Luna de miel en Puerto Rico
1968 Correa Cotto: así me llaman
1968 El curandero del pueblo
1968 El derecho de comer
1969 La venganza de Correa Cotto
1969 Enrique Blanco
1970-1979 - 27 largometrajes.
1970 Soñar no cuesta nada
1970
Arocho y Clemente
1970 Fray Dollar
1970 Lebrón y Correa Cotto
1970 Libertad para la juventud
1970 Luisa
1970 La Palomilla
1971 Natás es Satán
1971 Hijos del vicio
1972 El exorcista de Puerto Rico
1972 Sangre en Nueva York
1972 El rebelde solitario
1972 Tú, mi amor
1973 La Tigresa
1974 El fugitivo de Puerto Rico
1974 La Masacre de Ponce
1974 Mataron a Elena
1974 Yo soy El Gallo
1975 The Machos
1975 Operación Alacrán
roberto ramos Perea
1975 Toño Bicicleta: la leyenda de Puerto Rico
1975 La Tormenta
1975 Yeyo
1976 Adiós Nueva York, adiós
1976 El Barrio
1976 Un grito en la ciudad
1977 La Pandilla en apuros
1978 El Milagro de la Virgen de Sabana Grande
1979 Detrás de la valla
1979 Isabel La Negra
1980-1989 - 16 largometrajes.
1982 Obsesión de Amor
1980 Dios los cría
1981 Atrapados
1982 Una aventura llamada Menudo
1982 Los delincuentes
1982 Menudo... La Película
1984 Conexión Caribe: Los Chicos de Puerto Rico
1985 Nicolás y los demás
1985 Reflejo de un deseo
1986 La Gran Fiesta
1987 Tesoro
1988 Tango Bar
1989 Los cuentos de Abelardo
1989 A flor de piel
1989 Lo que le pasó a Santiago
1989 Que viva el merengue
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
1990-1999 - 32 largometrajes.
1993 La guagua aérea
1994 Desvío al paraíso
1994 Linda Sara
1996 Callando amores
1996 La aventura de los Rollers Kids
1996 Destination Unknown
1996 Milagro en Yauco
1996 Una noche en Hollywood
1996 El poder de Shakti
1997 The Face At The Window
1998 Angelito mío
1998 Asesinato en primer grado
1998 El callejón de los cuernos
1998 Cuentos para despertar
1998 Héroes de otra patria
1998 Impacto mortal
1998 Metamorfosis
1998 Mi día de suerte
1998 Miles: La Otra Historia Del 98
1998 La noche que se apareció Toño Bicicleta
1998 Pagging Emma
1999 8 años de dolor
1999 Ciclón
1999 Complot
1999 coralito tiene dos maridos
1999 En El Día Menos Pensado
1999 Hijos De Nadie 1
1999 El ojo del huracán
1999 Oso Blanco
1999 Punto Final
roberto ramos Perea
1999 El ruiseñor y la rosa
1999 Las Tres Marías
2000-2009
2000 El beso que me diste
2000 Chuck and Buck
2000 Culebra Usá
2000 Cundeamor
2000 Los días de Doris
2000 Dueños del destino
2000 Flight of fancy
2000 Leyendas de Puerto Rico
2000 La primera finalista
2000 Pulso acelerado
2000 Qué candela de pueblito
2000 ¿Quién le tiene miedo al Cuco?
2000 El séptimo ángel
2000 ¿Y si Cristóbal despierta?
2001 El Chupacabras
2001 Cuando las mujeres quieren a los hombres
2001 El cuento inolvidable de la abuela
2001 Helen can´t wait
2001 Hijos De Nadie 2
2001 Ilusión
2001 Locos de Amor
2001 Marina
2001 Padre Astro
2001 Plaza vacante
2001 Santa Cristal
2001 El tesoro del Yunque
2001 Vamos a escascararnos
2001 Willy Tuercas
2002 12 Horas
2002 Amores que matan
2002 El Cantante
2002 Cuéntame tu pena
2002 El cuerpo del delito
2002 La fiebre
2002 La fiebre II
2002 Fuego en el alma
2002 La Gringa
2002 La Hacienda
2002 I confess
2002 Kuarentaiseis
2002 Ley del amor
2002 Más allá del límite
2002 La noche que tumbaron al campeón
2002 Patrulla del Caribe
2002 Punto 45
2002 Sudor Amargo
2002 Vampiros en San Juan
2003 Abierto 24 horas
2003 Aquí si ha pasado algo
2003 Bala perdida
2003 Casi casi
2003 Celestino y el vampiro
2003 En cuarentena
2003 De la mano de un ángel
2003 Desandando la vida (Gubernamental)
2003 Dile que la quiero
2003 Dios los cría II
ramos Perea
2003 Doña Ana
2003 Encuentros
2003 Kamaleón
2003 La otra mafia
2003 Pan Nuestro
2003 Sport Kids
2004 Amores extremos
2004 Barrio Obrero, Laura mía
2004 Boricua
2004 La caja de problemas
2004 La casa embrujada
2004 Cayo
2004 Las combatientes
2004 Desamores
2004 Food for the Sun
2004 Géminis
2004 Guerreros del este al oeste
2004 Historia de un trompetista
2004 Una historia en común
2004 Indigo
2004 Mi vida
2004 Misión incomprensible
2004 El perdón de los inocentes
2004 Qué familia más normal
2004 Revolución en el infierno (Gubernamental)
2004 Santa Clós es boricua
2004 Sex, food and guaguancó
2004 Siempre te amaré
2004 El sueño del regreso
2004 Todos tenemos un ángel
2004 Yo creo en Santa Claus
roberto
2004 Zompie
2005 Actores trabajando
2005 El Claun
2005 Con los ojos del alma
2005 Después de la muerte
2005 El desvío: escena del crimen
2005 Ladrones y mentirosos
2005 Pa' eso estamos (Gubernamental)
2005 Pasaporte a la fama
2005 La pipa es lo de menos
2005 Qué buena vida
2005 Qué familia más normal II
2005 Quiéreme mucho
2005 Sucedió en Branderí
2005 sueños a precio de descuento
2005 Taínos
2005 Talento de barrio
2006 Angel
2006 ¡Ay, qué rico Puerto Rico!
2006 Chicago Boricua
2006 Chistes que me cuentan mis amigos
2006 Cimarrón
2006 El mar no perdona
2006 El Reporte
2006 Ruido
2007 Los amantes de José y Luis
2007 Meteoro
2007 I believe in America
2008 Manuel y Manuela
2008 Mi verano con Amanda
2008 Maldeamores
2009 Iraq en mi
2009 Machetero
2009 Héctor Lavoe: A Love Story
2009 Kabo y Platón
2009 Party time
2009 La mala
2009 Miente conmigo
2009 Barricada
2009 Seva vive
2009 Fuera de tinieblas
2009 Caos
2009 Muerte en el paraíso
2009 El lenguaje de la guerra
2009 El canto de los delfines
roberto ramos Perea
iraq en Mí
pieza en dos actos
Original de ROBERTO RAMOS-PEREA
Inspirada por la anécdota de Le temps est un songe de Henri R. Lenormand
San Juan de Puerto Rico
2007 ***
Esta obra es para Hugo, mi hijo pequeño. Perdóname hijo, por lo que no deberías aprender de ella. ***
IRAQ EN MI fue estrenada en el Teatro del Ateneo
Puertorriqueño en una producción del Conservatorio de Arte
Dramático del Ateneo bajo la dirección de su autor la noche del 25 de enero del año 2008.
Contó en su reparto con las actuaciones de Luis Javier López como Leo, Ricardo de Santiago como Mario, Noemí Negrón como Teresa, Gisselle Cortés como Tiki, Ricardo Magriñá como Yasir al Ahmud, Eddie Fuentes como Charlie y Yamila Cruz como la Mujer Iraquí.
El largometraje puertorriqueño del mismo nombre, producido por Editions Le Provincial, LJ Productions y el Conservatorio de Arte Dramático del Ateneo, se filmó y se estrenó en el 2008 y se publicó en DVD por el Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño. La película de Roberto Ramos-Perea y Julián Ramos Trabal, contó con el mismo reparto.
breve nota sobre iraq en mí...
No sé qué es la muerte, pero no puede ser más terrible que esta vida. Henri R.Lenormand
Al tiempo en que esto escribo, la BBC de Londres anuncia que varias familias iraquíes, refugiadas en Siria, hacían su peregrinación de regreso a Bagdad bajo la creencia de que la paz había vuelto a sus calles. Sonreí incrédulo y me dije, “¿paz, cuál paz?”.
Mientras haya soldados gringos patrullando las calles y los barrios iraquíes, ¿de qué paz se puede disfrutar? ¿Cómo es posible que se pueda hablar de paz a la punta de un M-16? ¿Esa es la clase de paz que querían los gringos? Por supuesto, es la paz a la que están acostumbrados desde los tiempos de la esclavitud. Creen que el mundo es estúpido, y lo peor es que muchos lo son de veras y valoran esa “paz” y hasta la agradecen.
He escrito esta obra con gran dolor e inmensa locura. Perdí la cuenta de las veces que tuve que detenerme porque
quería experimentar en mis emociones aquello que narraba, aunque fuese viéndolo en YouTube, o en documentales o en noticiarios de los que me atiborré durante más de seis meses. Hubo momentos en que sentí lo que era la indignación y la impotencia extrema, sobretodo con el asunto de los niños. Las imágenes de los niños quemados en el Hospital de Bagdad, primer blanco del bombardeo gringo, fueron devastadoras para mi, porque de mis dos hijos, uno de ellos tiene 7 años y el otro 21. Y yo me imaginaba cargándolos a los dos, quemados y sangrando entre los disparos y entonces... sentía lo que era la locura. Un poco de respirar, volver al confort de mi computadora y mi escritorio y continuar.
¿De dónde me sale esta obra tan “antiamericana” (“unamerican”)? Porque no puede evitar serlo. La guerra de Iraq es algo que no cabe en la balanza de lo justo, de lo ponderado y equilibrado. Con Iraq no se puede ser “objetivo”. Ante un millón y cuarto de muertos, que son los que más o menos hay ya, entre civiles y soldados, tú no puedes detenerte a pensar si Bush pueda tener alguna justificación. Simplemente no la tiene y punto. El más grande dictador fascista que ha conocido la historia después de Adolf Hitler, pasa por mi generación con su carcajada demencial, llevándose consigo y con su alma al mismo infierno, el recuerdo de los rostros de millones de muertos inocentes.
Es probable que esta obra, que viola toda la pretensión de seguridad nacional del Patriot Act y sus nuevas enmiendas, pueda costarme alguna mirada sospechosa. Pues a
Cuatro
esos les digo que sigan mirando, porque de donde salió esta pieza salen otras.
Esta viene de lejos.
Hace treinta años, ¿1977?, cuando era estudiante de drama en mi universidad en Mayagüez, actué el papel de Nyco Van Ayden en la pieza El tiempo es un sueño de Henrí R. Lenormand (1882-1951). Fue una producción pequeña en la que gocé del gran amor de actuar con mi adorada hermana Griselda –que aunque hoy no está conmigo para confirmarlo, siento que respetó esa obra tanto como yo–, pues hizo el papel de la novia de Nyco. Keka y yo trabajamos aquella obra con amor y entusiasmo. Fue una delicia poder representar aquel pobre hombre que regresa trastornado de las selvas asiáticas, y Keka, la novia que profetiza en un rapto de alienación, la muerte de lo que más ama... era una anécdota que se quedó conmigo muchos años. Siempre quise volver a actuar aquel maravilloso personaje. Y esto era así, bien porque en mi casa mi padre nos tenía acostumbrados a visitar aquellos mundos iluminados de la mal llamada “muerte” con su espiritismo generoso, bien porque en esa época –mis veinte años– ya había comprendido cabalmente –gracias a mi adorado padre– que la muerte no existe, o bien porque sabía que mis caminos como hombre que piensa y que ha hecho del pensar su oficio, estarían destinados
roberto ramos Perea
a explicarme esos misterios, y a falta de explicación razonable, me bastaría simplemente vivirlos en toda su intensidad. Entonces leí todo Lenormand de un golpe, me indigesté con él. Aquel dramaturgo francés de principios del siglo XX había sido el primero en llevar a escena las teorías de Freud y su fantasioso mundo psiquiátrico. Tan fantasioso nada, porque aún esas terribles sombras de lo ignoto de nuestro inconsciente siguen atormentado sin explicación a casi todo el mundo. ¿Qué hizo Lenormand en mi entonces? Recuerdo leer A la sombra del mal, con tal asombro y tal expectación, porque Lenormand nos llevaba a ese lugar del hombre donde toda acción es imposible. Donde el destino ha jugado de tal manera un nefasto papel, que las cosas terminan por ser blancas o negras. Lenormand había eliminado de su obra esos grises de la posmodernidad. Piénsese por ejemplo en Los fracasados, en El hombre y sus fantasmas, en El Cobarde, en Asia, obras que destempladamente enfrentan al hombre al misterio de su propio asombro. Ese asombro ante el que nos quedamos fijos, inmóviles, pensando “aquí no hay nada más que hacer”. El tiempo es un sueño me había influenciado con esta visión de lo desconocido y me había invitado a conocerlo. Y entonces en aquella época, yo, espiritista kardeciano más que imberbe, saturé mi alma de aquella connotación. Y entonces, en sus Confesiones, Lenormand me dijo “el dramaturgo lleva a las tablas, al hombre en quien teme convertirse”. Y en ese momento comprendí cuál habría de ser mi tarea como dramaturgo. Hablar del hombre que no
quiero ser. Hablar de la contradicción de ser lo que no quiero y querer lo que no podría llegar a ser jamás. Este anterior trabalenguas tiene una explicación muy sencilla para mi. Y las mejores explicaciones son las preguntas. Y ésta se reduce a “¿qué quiero ser?”, “¿qué quiero hacer de mi vida como escritor?”, sobretodo, ¿qué cosas hay dentro de mi que me llevan a gritar, a alienarme, a enloquecer por sueños rotos, angustias de amor y regresos de batallas? Como la batalla terrible del amor. Esa que un día te apasiona y otro te harta... esa batalla de Mario en mi obra, por encontrar algo que llene un vacío incomprensible e incierto. Esa sustitución, como en Leo, de un ideal por otro que en el fondo son los mismos. Cuando me propuse escribir una obra sobre Iraq, fue tanto el impacto emocional de este compromiso, que perdí la estructura y el orden al que acostumbro mis ideas creativas. ¿Qué decir que no se haya dicho ya? Primero porque ya nadie le cree a Bush. Ya todos saben del pillaje, por lo tanto no hay ninguna sorpresa en hablar de ello. Sólo un par de obras puertorriqueñas han hablado sobre la guerra y la participación de nosotros, los puertorriqueños, en ella. Tampoco quería contribuir al lamento nacional. Mi alma me llevaba a decir algo más hondo. No hablar sólo de la locura de un PTSD eterno que nos viene desde la Invasión gringa del 1898, sino algo que está más allá de mis sentidos políticos, de mis sentencias lapidarias sobre las cosas sociales y mundiales... entonces el rostro asombrado de Nyco Van Ayden, aún en mi rostro de mis veinte años, se puso a mirar las luciérnagas del lago.
roberto ramos Perea
La anécdota era tan fascinante, que se había mantenido latiendo de a poquito en la esquina última de mi ático creador. Y me dejé llevar. Por eso, le debo a Lenormand ese impulso. Aunque poco o nada tenga que ver mi contenido con el de él, ni mi obra pretenda ser –como podría fácilmente atribuírsele sin haberla leído– una mera adaptación. Nada que ver. Al igual que Shakespeare va a las historias del antiguo rey Hamlet, René Marqués a las historias de la Biblia y tantos otros dramaturgos que amo, escarbé –¡como dice Lenormand!– en las yerbas de las lápidas buscando la historia que estaba dormida en mi inconsciente. Y ese es el pretexto literario de Iraq en mí.
Ahora la someto a mis estudiantes de actuación, con mucho ánimo y lleno de una inaplacable curiosidad. Estaremos tres meses trabajando con estas imágenes. Estoy seguro que lloraré de rabia. Más aún cuando la película sobre la obra empiece a grabarse de aquí a algunos meses más.
Encontraré muchas cosas en el viaje, iluminadoras las más. Y ese viaje que harán los actores conmigo, se quedará con nosotros siempre, como una novia adorada en un puerto lejano. Iraq se quedará en nosotros para todas nuestras existencias como el recuerdo de aquello que no tiene discusión. De aquella verdad que nadie nos puede arrebatar por más que quiera porque cada día que pasa es más nuestra.
¿Por qué no podemos dejar que Medio Oriente resuelva sus problemas como mejor entienda? ¿Por qué los puertorriqueños tienen que ser parte de esta satánica cruzada de Bush en tierras árabes?
¿Alguna vez han hablado con un palestino? Yo sí. Es tan simple y tan iluminador escucharles. Son verdades tan evidentes, tan diáfanas... los mártires se hacen estallar en bombas matando judíos, porque los judíos les robaron las tierras a cañonazos y les matan sus familias. ¿QUÉ MÁS HAY
QUE
ENTENDER
SOBRE
ESTO? Los judíos les quitaron lo que les pertenecía y encima pretenden eliminarlos del planeta. ¿Cómo no entender que se forren de bombas su cuerpo y hagan explotar una discoteca o un supermercado en Israel? Yo lo entiendo. Y he ahí la razón más honda y clara de este asunto. ¿Cómo no entender que una patrulla de niños iraquíes destrocen con bloques el cuerpo moribundo de un contratista norteamericano en medio de una calle de Fallujah, si el Ejército de los Estados Unidos lanzó más bombas sobre Iraq que las que lanzó en toda la guerra de Vietnam? ¿Como no entender que dos aviones secuestrados por mártires árabes, se estrellen en Nueva York matando a 3,000 personas? ¿Cómo llamarle a eso “terrorismo” cuando Estados Unidos –la nación que se cree con el derecho de adjudicar el mote de “terrorista” a media humanidad– desapareció del mapa dos ciudades japonesas enteras en 1945? Y así, consecuentemente, Estados Unidos ha invadido y ocupado militarmente, en un solo siglo, a más naciones que ningún otro imperio en la historia.
roberto ramos Perea
Y entonces uno tiene la obligación de escribir sobre esto. La obligación te viene de adentro, del sentido de indignación y del enfrentamiento con la injusticia que nos da la vejez. Ya tengo 50 años. Poco me importa ya ese llamado al “punto medio” de comprensión que siempre se hace sobre los asuntos políticos cuando los gringos están envueltos. Poco me importa el que hay que “entender” la postura de Estados Unidos, nación que nos ha mantenido bajo su bota por 110 años de tiranía y coloniaje, cuando se trata de llegar a algún acuerdo en una discusión política.
Puerto Rico no es libre, y esto es claro, preciso y diáfano. No somos libres ni más libres que los palestinos o los iraquíes. Vivimos en naciones invadidas y ocupadas. Quizá la nuestra tiene un nivel menos visible de violencia, pero si se tratara sólo de lo visible o no visible, justificaríamos con ese argumento cualquier barbaridad que hicieran. Ya las convocatorias a diálogos de pacificación insultan nuestra inteligencia. Palestina tiene que ser libre y devueltas sus tierras, solo así habrá paz en Medio Oriente. Que los judíos busquen otro lugar donde vivir. Iraq tiene que ser desocupada y dejada a manejar su propio destino. Igual Puerto Rico. Esta es la última instancia de estos asuntos. Esto es el blanco y el negro de la historia donde la palabra “terrorista” pierde todo significado.
Si me quitaran mi Patria, si mataran a mis hijos, a mi mujer o a mis padres en una guerra... ¿cuál sería mi ultima
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
instancia, mi última decisión? ¿Cómo puedo condenar a alguien que haya hecho lo que yo haría?
Roberto Ramos-Perea 7 de diciembre de 2007
Personajes: Karen (“Tiki”), 23 años, novia de Mario.
Mario, 29 años, puertorriqueño, soldado del ejército de los Estados Unidos.
leo, 30 años, su primo; puertorriqueño, soldado del ejército de los Estados Unidos.
teresa, 32 años, psiquiátra, media hermana de Karen. cHarlie, soldado estadounidense. yasir al ajmud, soldado iraquí.
Mujer iraqui
Casa de Campo junto a un lago, en el Interior de Puerto Rico.
Los soldados puertorriqueños comienzan a regresar de la Guerra de Iraq; será el año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009...
aCto Primero
La dulce música que acompaña a Lucy Fabery cantando “Simplemente una Ilusión”, se cuela en la oscuridad del teatro. La luz de la muerta tarde se deja caer sobre Karen, a quien todos llamamos cariñosamente “Tiki”. Tiki está sentada en el muelle de la casa del lago, fuma un pito de marijuana y bebe una cerveza. Tiki tiene 23 años, es pequeña, pero de lindo cuerpo sensual y firme, de pelo negro muy corto, como un hombrecito, del que salen rayitos pintados de color turquesa. La vemos tal cual las “new age” de su época, oscura, niña gitana, triste y sin paz.
La armoniosa y sensual música embriaga a Tiki, quien –en un extraño rapto apacible– está recostada cómodamente de uno de los pilotes del muelle; aprieta los ojos, mueve suave la cabeza, murmura torpemente alguna parte de la letra, lleva el pobre ritmo con sus dedos de uñas pintadas también de turquesa escandaloso. Bebe, termina de fumar, se reclina, disfruta su momento. Tiki sufre la letra con sumo placer enamorado.
Así la vemos un poco hasta que la música se interrumpe por un breve instante y luego da paso a otra, estruendosa
roberto ramos Perea
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
y torva, que estalla en el lago como un relámpago en reflejo turquesa y acuoso... en medio de la neblina, sobre las aguas, Mario, con el pecho desnudo y su pantalón militar, flota, con la cabeza fuera del agua, muerto.
Tiki abre los ojos, ahoga un grito, deja caer la botella, se queda quieta un instante. Luego se levanta lentamente y mira la visión en controlada angustia. Luego de unos segundos musita “¡Mario!” y la visión desaparece de súbito, tal como llegó. Tiki huye de la escena.
Oscuro... mientras la letra de Lucy Fabery cae al tiempo diciendo “...esa dulce voz que es simplemente... simplemente una ilusión”.
IILa música dulce desaparece invadida por una jazz sucio, de olvido y rabia. Una luz tajante y cerrada cae sobre Leo, que oculta su cabeza con los brazos.
LEO: Todo se dijo. Pero nadie quiso oír. Estamos como… como pendejos.
TERESA: (Desde la oscuridad .) Yo quiero oírte.
LEO: (Abre sus brazos poco a poco y nos deja ver su cabeza rapada, en la que se desplega el tatuaje de un inmenso escorpión. Leo no es alto, es de piel oscura, fornido, salvaje, tosco.) La verdad se repite tanto... y de tanto oírla se vuelve mentira. Y la mentira, de tanto repertirla se vuelve verdad.
roberto ramos Perea
(Pausa.) Los gringos no me escucharon. Es culpa de mi acento puertorriqueño, mi inglés goleta; yo no hablo muy correcto, ¿entiendes? Me como algunas letras, hablo muy rápido. Siempre estoy muy nervioso porque siento que... que no puedo tener todas las palabras que necesito para decir… lo que quiero decir. No sé si me entiendes. Los puertorriqueños en el Army son fáciles de reconocer porque tienen un inglés peor que el de los mexicanos. Pero I am puertorrican, you now, Once Marine, always a marine. Semper fucking fai. (Pausa larga. Sonríe.) Con “ellos” sí pude hablar. Ellos ...el “enemigo”... (Pausa.) Y había uno que hablaba perfecto español. (Pausa larga.)
TERESA: Continúa.
LEO: (Se rasca la cabeza.) No sé… no sé si quiero seguir.
TERESA: (Entra a la luz. Es una mujer delgada, de 35 años. Vestida como hombre, sobria y directa. Profesionalismo recién adquirido que busca hacer bien lo que se dispone, sin que le afecte su endeble sensibilidad... pero le afecta.) Si no entrego el informe no te darán la pensión que estás pidiendo.
LEO: ¿Por qué tú? Nos conocemos.
TERESA: Sí.
LEO: En el sentido bíblico.
TERESA: Trabajo con la Administración de Veteranos y te conozco, no puedo controlar la casualidad.
LEO: Hay otros médicos.
TERESA: Pero yo te conozco, Leo.
LEO: Carajo Teresa, estuvimos...
TERESA: Eso sólo lo sabemos tú y yo. Y además pasó hace algún tiempo ya. Yo pedí tu caso porque quiero ayudarte a que te den ese dinero. Si te sientes incómodo...
LEO: Es que... vi tantas cosas. Podría darme vergüenza contártelas.
TERESA: Sabes que hay cosas que viste que no me contarás. Ni se las contarás a otro médico, como tampoco se las contaste a tus superiores cuando investigaron lo que pasó. Por eso, ¿qué más da? Todos piensan que has mentido desde el principio.
LEO: La verdad, de tanto repetirla se vuelve mentira y la mentira de tanto decirla....
TERESA: Se vuelve verdá, ya lo dijiste.
LEO: Es la insistencia, ¿ves? Cuando dices mucho las cosas, se te graban en la cabeza como una canción… Todo en este maldito mundo es así. (Pausa.) ¿Sabes cuánto ha gastado ese fucking terrorista de Bush en esta puñetera guerra? 600 billones de dólares. Y todavía hay gente en Estados Unidos que duerme en las calles, niños sin casa, epidemias, hambre... mientras se van $600 billones en balas, en pólvora, en comida y cerveza para los marines... ¿por qué alguien no le ha metido un tiro en la cabeza a ese hijo de puta todavía?
TERESA: ¿Por qué no lo has hecho tú?
LEO: Porque aunque estuve allí, a mi no me engañaron como a los demás. Yo hice otras cosas.
TERESA: ¿Cuáles?
roberto ramos Perea
LEO: Oye… diagnostícalo ya, mira... “Post Traumatic Stress Disorder”, yo no sé decirlo bien, pero tú sí.
TERESA: Si fuera tan fácil como eso…
LEO: Sí, lo es. Escríbelo en tu informe, dame una sobredosis de Xanax, me dan mi pensión y asunto terminado.
TERESA: (Pausa.) Leo…
LEO: ¿Um?
TERESA: ¿Por qué todos piensan que mientes?
LEO: Bue... Porque soy independentista, por eso.
TERESA: Ah. ¿No te parece una linda contradicición? ¿Por qué si eres independentista, te hiciste Marine?
LEO: ¡Tú sabes por qué! ¡Por el fucking dinero, por eso! Porque cuando el cabrón de mi viejo se murió de borracho en una cuneta, yo fui el único que quedó para cuidar a mi mai, que no se acordaba ni de mi nombre por culpa del fucking alzahimer... y la muy terca sólo quería comer galletas export soda ¡una vez al día! (Pausa.) Gracias a Dios que se fue tranquilita... Lo que si me parece una “linda contradicción” es que haya tenido que aprender a matar para poder darle un poco más de vida a mi viejita. (Se acongoja fuerte, pero se controla.) Tal vez si hubiera vendido drogas, si me hubiera convertido en un bichote del reguetón, si me hubiera metido a senador, qué sé yo... A los puertorriqueños sin sueños, lo único que les queda es el ejército gringo. Pero también los sueños matan, igual que la guerra. (Pausa.) Ahora, eso sí. El hambre no te jode las ideas cuando eres independentista
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
de verdad. Los de verdad, ¿eh? No de esos pendejos verdecitos… No. Buscas una salida. Te guardas un poquito, resuelves. La gente pura no existe. Pero el ideal no se muere, siempre viaja contigo a donde vayas... a la calle, al bar, al trabajo... a Iraq. Yo me llevé mi banderita a Iraq. No me dejaban pegármela en el uniforme y yo lo hice por mis cojones. Esa banderita me salvó la vida.
TERESA: Eres soldado del Imperio que tiene a tu nación oprimida.
LEO: Coño, qué lindo tú hablas. “Oprimida”. Eres muy culta, cabrona. Siempre me gustó eso de ti. (Se miran muy de cerca.) Mira esos ojos, verdes... turquesa... como el agua del lago al atardecer. Qué maravilla. (Ella sonríe.) Ese informe tuyo está jodido desde tu primera sesión conmigo.
TERESA: Quisiera que no fuera así, porque me quedan algunas todavía.
LEO: ¿Y tu marido?
TERESA: Nos divorciamos hace un año.
LEO: (La besa suavemente en los labios.) Te felicito.
TERESA: (Sonríe.) No vuelvas a besarme.
LEO: Tayib. (Teresa no entiende.) Quiere decir “okey” en árabe.
TERESA: ¿Cómo recibirás a tu primo mañana?.
LEO: Extraño mucho a ese cabrón. Espero que no haya llegado muy jodido.
TERESA: Dice Karen que se escuchaba lejano, triste. No quiso que lo recogieran al aeropuerto. Que buscaría cómo llegar hasta aquí. ¿Por qué hace eso?
roberto ramos Perea
LEO: (Se encoge de hombros.) No sé.
TERESA: A ti el asunto te afectó más que a él.
LEO: ¿Tú crees? (Teresa se encoge de hombros. Pausa.) ¿Se acabó la sesión? ¿O me vigilarás cada segundo?
TERESA: No puedo evitar mirarte con ojos de doctora. Pero haré el intento de pasar desapercibida. Por Tiki, para quien soy la media hermana entrometida; por Mario mismo... pero no por tí. Vine a ayudarte y lo voy a hacer.
LEO: Sólo quiero mi dinero. Me lo gané.
TERESA: Y lo tendrás, pero yo también quiero conservar mi nuevo empleo. ¿Me vas a ayudar?
LEO: Sí, cariño, sí... te ayudaré. Ahora dame un break, ¿quieres? Quiero dormir. Dame una pastilla. (Teresa la saca de su cartera y se la da. Leo sale. Teresa se lanza en su asiento con un dejo sonreído.)
Tiki entra asustada.
TERESA: ¿Qué te pasa?
TIKI: ¡Oh, fuck! No me lo vas a… Estaba en el muellecito... escuchando música... yo creía que... ¡fuck! ¿Por qué me pasa esto a mi? ¿Por qué? ¡Yo no quiero esto en mi vida!
TERESA: Karen… Karen… mírame, ¿qué pasó?
TIKI: Lo ví...
TERESA: ¿A quien?
TIKI: A Mario... flotando en el agua...
TERESA: Tiki, negrita... si te sigues metiendo esa yerba, ¡vas a ver muchas cosas!
TIKI: ¡Yo fumo desde que tengo 18!
TERESA: Por eso mismo te lo digo.
TIKI: (Seguido.) ¡Yo sé lo que tiene que ver con eso y lo que no!
TERESA: Cálmate.
TIKI: ¡¿Por qué nunca me crees?!
TERESA: No me grites y háblame despacio y calmada de qué fue lo que viste.
TIKI: Fuck, fuck.... ¡qué mierda de susto tan grande! (Pausa, respira.) Estaba oyendo música...
TERESA: Y estabas fumando y bebiendo como haces siempre a esta hora. (Ella asiente.) En el lago... dentro del bote.
TIKI: No, en el muellecito. Había mucha neblina y no me atreví sacar el bote.
TERESA: Okey.
TIKI: (Incontrolable ansiedad.) La música del CD, como que se apagó de pronto... todo fue como un silencio de miedo... y de pronto un trueno pesado, como cuando tiembla la tierra... y entonces, allí estaba él, al lado de un bote verde, un bote como nuevo… él estaba allí, flotando en el agua... sin camisa, con el pantalón del ejército y sus medias blancas.
TERESA: ¿Cómo sabes que estaba muerto?
TIKI: ¡Yo no te dije que estuviera muerto!
roberto ramos Perea
TERESA: Pero pensaste que lo estaba.
TIKI: (En un rapto de coraje se levanta para irse.)
Shit... fuck… (Luego de unos pasos regresa.)
¿Cómo sabes lo que pensé?
TERESA: A largo plazo, Tiki, la marihuana es un depresivo. Encima… el hombre de quien estás enamorada regresa mañana de la guerra de Iraq, y no tienes idea de qué puede estarle pasando. Hace un año que no lo ves... y que no lo tocas.
TIKI: Eso no tiene nada que...
TERESA: Además de eso, dejaste de la Universidad. No haces nada con tu vida. Te la pasas fumando, vegetando, saliendo con amigos que nada tienen que ofrecerte. Tienes todas las razones del mundo para estar deprimida, ansiosa y pensar en cosas terribles.
TIKI: Yo no lo pensé, lo ví. Lo ví... con la mente... ¿me entiendes? Tú sabes que puedo ver cosas con la mente... cuando estoy bien, cuando me siento bien, veo cosas...
TERESA: Karen, tú no te sientes bien.
TIKI: ¡Tú no sabes cómo yo me siento!
TERESA: (Segura.) Soy tu médico, pendeja. Y además soy tu hermana.
TIKI: Media hermana.
TERESA: (Sin oírla.) Porque cuando tu madre abandonó a papi, fuí yo la que te cambié tus culeros cagados y te soplé los mocos. Fui yo quien te enseñó lo que era la menstruación y fui yo quien te puso tu primer cigarrillo en la boca. Te conozco perfectamente, así que óyeme muy bien...
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
TIKI: El botecito que tenemos no es color verde turquesa, ni es nuevo… es viejo y rojo… de un rojo feo.
TERESA: Tu novio llega mañana de la guerra, puede ser que esté más deprimido que tú. Si no aprovechas esta circunstancia para ayudarlo a él y enderezarte tú, darte propósito, ponerte metas que te sirvan para hacer algo en esta puta vida... terminarás leyendo el Tarot en el Psiquiátrico.
TIKI: (Pausa larga.) Y las cosas que veo con mi mente... pasan. Tú lo sabes. Oscuro despacio. IV
Música.
Mario frente a la casa. Vestido de Marine, con su bolso militar a cuestas. Mira a todas partes, como si no se reconociera en el lugar.
Luz sobre Tiki, tras ella, Leo y Teresa. Mario los ve. Una breve pausa de extrañeza los invade a todos. Mario sonríe y Tiki estalla de emoción y corre a abrazarlo. El abrazo es intenso, como si de él dependiera la vida de lo que ama. Mario murmura dulce “Tiki”… y responde tenuemente, pero con alegría que se contagia de pronto a Teresa que se acerca y lo besa. Luego Leo se acerca a él. Se miran hondamente y se abrazan con inmensa ternura.
LEO: Hermanito.
MARIO: (Ríe, los mira a todos con la alegría aguada en sus ojos. Después de una pausa.) Tengo hambre. (Ríen todos.)
TERESA: Vamos a la casa. (Salen todos, menos Leo, que se queda un momento mirándolos irse. Suelta un soplido fuerte, como de alivio. Se pasa la mano por la cabeza). Oscuro. Sobre la música se escuchan los cubiertos del almuerzo. V
Ya han terminado de comer. Beben y fuman. Tiki no quita los ojos de Mario.
MARIO: Sí, ya he decidido algunas cosas. Lo primero era resolverle a mami, pero mi hermana dice que se quedará con ella en Mayagüez y que me quede con esta casa, que a ella no le interesa.
LEO: Tití Julia va a estar mejor allá, que aquí contigo. Esta casa queda muy lejos de San Juan.
MARIO: Pero tendré que mandarle dinero. Y en este momento sólo tengo 500 pesos en el banco y 20 en la cartera. Encima no creo que la Agencia de Publicidad me devuelva mi plaza, así que desde mañana empiezo a buscar trabajo. ¿Y usted señorita?
TIKI: No sé, no me preguntes eso ahora. Acabas de llegar... llega, ¡llega aquí, ahora! Olvídate de mañana.
roberto ramos Perea
MARIO: Estoy tratando de organizarme, de encajar de nuevo. Buscaré trabajo en un canal de televisión, siempre necesitan sonidistas… Tú también trabajarás... (Se arrepiente de su tono autoritario.) ...o estudiarás, lo que quieras. Sólo que hace falta dinero. Para comer, para... tener cosas. Quisiera montar un estudio de grabación, no sé.
LEO: Tengo un amigo en San Juan que sabe dónde puede haber trabajo para lo que tú haces.
MARIO: Llámalo en seguida. (A Tiki.) ¿No me has chocado el carro? Mira que tengo que ir a Mayagüez a ver a la Vieja.
TIKI: No. Está como lo dejaste, pero con más fango. Aquí no para de llover.
MARIO: ¿Y la neblina sobre el lago? (Silencio largo.)
LEO: Igual que siempre.
TERESA: Te ves ansioso.
MARIO: ¿Sí? Puede ser. Tú te ves muy bien. ¿Te pagan bien en Veteranos?
TERESA: Los sueldos federales siempre son buenos.
MARIO: ¿Y qué vas hacer tú?
LEO: No tengo dónde ir.
MARIO: Ya habíamos hablado de que te quedas aquí. Sólo que tienes que buscar un trabajo también. (Come alguna fruta.)
LEO: Después que no sea con el gobierno. Cuando me aprueben la pensión tendré suficiente dinero para mantenerte.
MARIO: Si es que te la dan. No creas que las cosas serán fáciles para tí.
TERESA: Se la darán. Yo me encargaré.
MARIO: Pues hazlo bien, porque si no, habrá que mantenerte a ti también.
TERESA: Te aseguro que no. Sólo me verán la cara cuando venga a visitarlos. De hecho, ya es hora de irme y es hora y media de curvas.
MARIO: ¿Cuándo vuelves?
TERESA: A este chico le toca sesión la semana que viene.
LEO: Okey.
MARIO: Quédate si quieres.
TERESA: Ya me quedé anoche. Mi gatito me extrañará. Además tengo otros pacientes en las mismas que este Don.
TIKI: ¿Quieres algo más?
MARIO: ¿Fuiste tú quien cocinó?
TIKI: Tere me ayudó.
MARIO: Estuvo rico. (Silencio largo de todos. Música iraquí lejana y dulce.) Habrá que arreglar un poco esta casa. Ya tiene algunas tablas podridas… el techo se cuela y hay un poco de mal olor a casa húmeda y encerrada. (A Leo.) ¿No extrañas el calor? El vapor que sale de la arena... no hice más que montarme en el avión y ya había empezado a extrañar cosas... (Se va quedando fija su mirada sobre la botella de cerveza.) …los cánticos musulmanes cinco veces al día, la noche callada, seca y caliente... el corazón agitado, el sudor y el chasquido de la sed... el tableteo de las balas que no termina nunca, las explosiones a lo lejos; sonidos... Iraq me entró primero por
roberto ramos Perea
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
los sonidos... te hacen sentir en dos partes a la vez. Allí en la guerra y al mismo tiempo lejos de ella... Y las nubes de polvo de las bombas... y el fuego del aire que te traga...
LEO: Y los cuerpos en las calles de Fallujah… y la peste podrida de los muertos...
TIKI: ¿Podrían hablar de otra... (Teresa la detiene con un gesto...)
MARIO: Sí, esos también. Los de la conciencia... esos son los que más apestan. (Tragado por el recuerdo.) Hay algo que se rompe en tu alma cuando caminas por esas calles llenas de putas que sólo tienen 10 añitos de edad… cuando entras disparando a casas de familia muy bien puestas, y las dejas coladas de agujeros de bala… de los titeritos que hacen lo que tú quieras por una botella de agua… de los viejos que te escupen cuando pasas... Iraq es un infierno seco y caliente, lleno de niños y mujeres que se van a morir.
LEO: Todos nos vamos a morir.
MARIO: (Despierta.) Sí, claro... todos nos vamos a morir. (Bebe.)
Penumbra despacio con música, en la transición de una escena a otra, Leo camina hasta el muellecito y prende un cigarillo. Mario lo sigue con una cerveza en la mano, lo sigue con alguna lentitud. Tiki los mira, mientras Teresa recoge su cartera para irse.
TIKI: Preguntó por la neblina. (Pausa.) Siempre hay neblina, ¿por qué preguntó por ella?... y luego dijo “todos nos vamos a morir”.
TERESA: (Alguna caricia juguetona.) Todos nos vamos a morir, unos antes que otros.
TIKI: Está distinto.
TERESA: Estuvo un año en la guerra, claro que está distinto. Déjalo que llegue. Su cabeza aún está allá.
TIKI: No es eso lo que quiero decir.
TERESA: Tú nunca sabes lo que quieres decir. Me voy, loquilla. Te veré la semana que viene.
TIKI: Preguntó por la neblina... (Teresa sale.) VI
Luz sobre Leo y Mario en el muellecito.
MARIO: Ya empieza el fresquito de diciembre.
LEO: ¿Cómo te sientes?
MARIO: (Pausa.) La pregunta es… ¿cómo te sientes tú?
LEO: (Levanta un poco sus brazos exculpándose.) Dije lo que sabía, lo que pasó... lo he dicho muchas veces. Teresa dice que nadie me cree. ¿Qué puedo hacer? ¿Mentir? A los gringos les fascinan las mentiras. Si quieren les puedo mentir.
MARIO: (Bebe.) Estás vivo… y yo también. Eso es lo que importa.
LEO: ¿Cómo están los muchachos?
roberto ramos Perea
MARIO: ¿Cuáles? Cuando te encontraron ya me habían cambiado de unidad. Cuando salí del hospital “mis muchachos” eran otros…
LEO: ¿Tito?
MARIO: No sé de él.
LEO: Peter, Jimmy, Félix el loco…
MARIO: Peter murió de las heridas luego de aquella noche. Creo que Jimmy también. Después del “debriefing” cada quien cogió para su lado.
LEO: Tenía el teléfono de Tito, pero se me perdió y… lo buscaré por internet.
MARIO: No creo que tenga muchas ganas de hablarte.
LEO: No fue mi culpa, tú lo sabes.
MARIO: Primo… no tiene sentido que lo discutamos ahora.
LEO: Pues yo pienso que sí. Yo quiero estar claro contigo.
MARIO: Yo no sé cuánta coca te habías metido esa noche, pero contrario a lo que nos gritaste como un loco… esta es una guerra necesaria. Es todo lo que tengo que decirte sobre eso, primo. (Inicia Mutis.)
LEO: Dices que es necesaria porque derramaste sangre en ella.
MARIO: Sí, mi sangre.
LEO: Yo también derramé mi sangre y no se me cae el cielo en la cabeza porque diga que es una guerra ilegal, abusiva y asquerosa. Tú sabes que es así.
MARIO: Tú no sabes cómo yo pienso.
LEO: (Insistente.) Y lo peor de todo es que todavía defiendes la puñetera guerra como si fuera tuya, como si fuera tu causa.
MARIO: Tuve amigos que murieron allí.
LEO: ¡Pero eso no la hace buena!
MARIO: La hace importante.
LEO: Como si fuera importante ir a otro país y matar en nombre de los cabrones de Halliburton que se están haciendo trillonarios con el petroléo iraquí. Puñeta, Mario, ¿con qué cara tú me hablas a mi de una guerra necesaria?
MARIO: Te dije que no quiero…
LEO: ¿Es necesario matar niños? La niñita aquella que el tanque le pasó por encima. Estabas al lado mío, ¡tú la viste!… la casa aquella que explotamos con granadas con toda una familia adentro…
MARIO: En las guerras pasan esas cosas.
LEO: (Sin oírlo.) …el hospital de niños, el museo aquel tan maravilloso que se vino abajo con un sólo “RPG”… ¿y qué vas a decirme de la mujer aquella que tú y Charlie…
MARIO: (Molesto ya.) ¿A mi qué me importa ya? Me pagaron, igual que a ti. Me dieron un rango alto, me prometieron …
LEO: ¡Te jodieron la vida!
MARIO: ¡No me la jodieron tanto si estoy parado aquí!
LEO: ¡Nos engañaron, primo! ¡Les creímos y nos jodieron! (Silencio largo).
MARIO: Todos los días buscaba nuevos argumentos para sentir que estaba haciendo lo correcto… para hacerme creer que estaba allí para liberar a un pueblo de un tirano… para vengar los muertos del 9/11, para luchar contra el terrorismo… Son argumentos buenos, Leo.
roberto ramos Perea
LEO: Sí, se pueden matar mujeres, niños y ancianos con ellos en la frente.
MARIO: Son argumentos fuertes. La libertad es una palabra grande y fuerte, que te agua los ojos, que te sube la adrenalina. Estábamos luchando por la libertad, por el derecho a la vida. Por la vida y la libertad se mata, macho. La vida y la libertad... ¿qué puede ser más importante?¿No te pasa eso a tí cuando hablas de la libertad para Puerto Rico?
LEO: Sí, me pasa… pero no entro en contradicciones como te pasa a tí.
MARIO: No le hago mucho caso a mis contradicciones. Pienso en los motivos, con esos me bastan.
LEO: ¡Pues a mí no!
MARIO: Un día de estos, esos cabrones árabes nos van a volar en pedazos ¡a todos! con sus malditas bombas atómicas. Prefiero que ellos se jodan antes que nosotros.
LEO: ¡Qué buen argumento ese, primo! Provocar una guerra para así evitar una que no ha ocurrido todavía. ¿Cuáles motivos, Mario? ¿Que hemos matado 600 veces más iraquíes y afganos, que los 3,000 pendejos que se jodieron en las torres gemelas? Que Hussein no tuvo nada que ver con Osama bin Laden, que no había bombas atómicas ni biológicas ni ninguna de esas mierdas que Bush y su gente se inventaron para justificar su pillaje… oye, esas son solo las contradiciones reales, las que todo el mundo dice pero na-
roberto ramos Perea
die escucha. Cuando se acaban todos esos motivos… ¿qué nos queda, primo?
MARIO: Siempre aparece uno bueno.
LEO: Sí, claro… (Insiste.) La guerra es necesaria porque enriquece los grandes dueños de empresas militares. Y no hay un tanquecito de esos que se mueva con agua todavía. Necesitan petróleo, primo. Y el petróleo gringo se acaba y hay que robárselo a medio oriente, porque el imperialismo da identidad… porque Estados Unidos es la nueva Roma, la nación más poderosa del mundo…
MARIO: Lo es, aunque no te guste.
LEO: Y por eso tienen el derecho de joder al resto del planeta impunemente. ¡También Roma se jodió por esa ambición!
MARIO: Hay un sentido de justicia que está por encima de tu miserable entendedera independentista.
LEO: Okey. Olvídate de toda esa mierda por un momento. Olvida que te lavaron el cerebro, olvida que te dieron una buena razón para sacar todos tus instintos afuera y matar sin tener que dar excusas. Ahora estamos tú y yo de frente, puertorriqueños… yo independentista, tú… muy buen popular… vestidos de soldados gringos… tratando de entender nuestro lugar en esta cloaca de mundo.... Tratando de justificar que estuvimos hasta el cuello en una guerra que no tiene nada que ver con nosotros ni con nuestro país.
MARIO: Tiene que ver. Somos parte de Estados Unidos. Entre esos 3,000 muertos había puertorriqueños, como tú y como yo.
LEO: Eres puertorriqueño, Mario. Puertorriqueño… tú nada tienes que ver. Aparte de que te quieran comprar tu lealtad ¡como se compra el culo de una puta!, tú no tienes motivos para estar allí, para vestir ese uniforme, para matar gente inocente en un país que nada te hizo y nada te ha hecho.
MARIO: Ojo por ojo, primo.
LEO: (Enfurecido por la terquedad.) ¡Qué pena que sólo mataron 3,000 esa mañana! Porque debieron haber volado en pedazos a Nueva York entero y aún así no pagarían el daño que ese cabrón imperio le ha hecho al resto del mundo.
MARIO: (Pausa.) Ya sé por qué sobreviviste al secuestro ese… tú odias demasiado.
LEO: No, primo. Sobreviví porque tengo una causa, no es atractiva, ni simpática… pero es verdadera, como una religión… y ellos tienen una religión. ¿Tú tienes religión?
MARIO: (Pausa.) Mira, el agua del lago está tan quieta que parece un espejismo… ¿te acuerdas del desierto aquel donde se estaban quemando los pozos de petróleo? El vapor del calor, las chimeneas de humo. Nubes de polvo, polvo de la guerra… como esa neblina. (Pausa.) ¡Qué falta me hacía este lago! Me muero por nadar un poco. ¿Quieres venir?
roberto ramos Perea
(Leo niega. Mario sale hacia la casa. Leo queda solo, mirando el lago. Oscuro lento con música del Gato Barbieri que comienza despacio.) VI
Bajo sendas cómodas frisas, Tiki y Mario hacen el amor. Se ríen, se acarician, se tocan y se besan dulcemente.
MARIO: ¿Por qué no me dejas nadar un poquito, chica? El agua se ve tan rica.
TIKI: No, no debes nadar ahí, es peligroso.
MARIO: Karen, por Dios, yo nado en este lago desde que tengo cinco años.
TIKI: Pues no vas a nadar más… sin mí.
MARIO: Vamos ahora, ven… así desnudos. Es de noche, nadie nos va a ver.
TIKI: Leo está en su cuarto.
MARIO: A él no le importa, ven.
TIKI: No.
MARIO: Nos vamos a cagar de frío, dale. Me muero por sentir el agua.
TIKI: ¿Estás loco? No voy a cambiar este calorcito tuyo por ese frío.
MARIO: (Se levanta arropado con la frisa.) ¿Dónde dejaste tu espíritu de aventura? Mira qué rica la neblina… sacamos el botecito…
TIKI: ¡No quiero ir!
MARIO: (Pausa.) Cobardita. (Ríe.)
TIKI: Ya, ven aquí conmigo. (Le ofrece su mano. Se abrazan de nuevo. Mira su pecho, hay en él una herida extraña.) ¿Qué es esto?
MARIO: ¿Qué?
TIKI: Esta cicatriz… Déjame prender la luz…
MARIO: No. Déjala así.
TIKI: ¿Qué te pasó? Es como un arañazo, te dejaron unas uñas marcadas aquí… ¿Qué fue eso, Mario?
MARIO: Heridas de la guerra, mi cielo. Una tontería.
TIKI: Parecen… uñas de mujer.
MARIO: No, fueron de una…
TIKI: Son uñas de mujer. (Pausa.) ¿Qué pasó, papito?
MARIO: (Pausa.) Tiki… cuando me fui a Iraq me juraste con lágrimas en los ojos que recibirías lo que llegara con el mismo amor con que te despedías.
TIKI: Sí.
MARIO: ¿Me quieres todavía?
TIKI: (Cierra los ojos.) Te adoro con toda mi alma, Mario.
MARIO: Pues lo cierto es que ya no queda mucho que adorar. Por lo que te digo que cualquier cosa que me des, la recibiré con todo mi amor. De la misma forma te pido que recibas a este pobre pendejo que se trajo la guerra por dentro y que le va a dar mucho trabajo sacársela del pecho.
TIKI: (Lo abraza.) Cuéntame… cuéntame cualquier cosa. Lo que tú quieras, siempre voy a creerte. Lo que no podría creerte es que me dejaras de querer.
MARIO: ¡Un año soñando contigo cada noche! Soñando con tu cuerpecito pequeño y tibio, así, apretada
conmigo. Un año viendo tus ojos verdes, verdes de lago… en los ojos de cada mujer que pasaba por la calle, en cada… cada vez que la muerte se me paraba detrás de la oreja, Karen, yo…
TIKI: Tiki.
MARIO: Tiki, mi Tiki… (La abraza.) La culpa mata más pronto que una bala.
TIKI: Cuéntame. Como si yo no estuviera aquí.
MARIO: ¿Para qué? ¿De qué te servirá saber? ¿Cambiaría eso algo entre nosotros? ¿Tendremos una guerra tú y yo por lo que yo no pude controlar?
TIKI: Aquí no hay Guerra. Iraq ya no está en tí. Está muy lejos… Estamos tú y yo… solos, aquí en la casa del lago, desnudos… y vivos, Mario querido. ¡Estamos vivos!
MARIO: (La mira intensamente, con indescriptible dolor.) Eran tus ojos… tus ojos los que me perseguían. Tus ojos que aún me siguen viendo cuando cierro los míos. Yo no puedo evitar joderme la cabeza con… Tiki… Tiki… (Comienza a llorar muy quedo.) ¡Yo no debo hablar de estas cosas! (Enfurecido de pronto.) ¡No puedes preguntarme! No puedes…
Música violenta súbita. La luz sobre ellos se desvanece y una muy cerrada cae sobre una mujer iraquí que huye de Leo, vestido en su ropa military y su arma.
LEO: Quieta, no sigas corriendo. Keff! Keff! (“¡Alto!”.) No voy a hacerte daño.
MUJER IRAQUÍ: (Asustada.) Ma emelet eshi ghalat. (“No estaba haciendo nada malo”.)
LEO: Areni… areni… (“Señálame”.) … ¿De dónde vienes?
MUJER IRAQUÍ : (Niega con la cabeza.) L 'afham…
LEO: Feyn hum? (“¿Dónde están ellos?”.) ¡Contéstame!
MUJER IRAQUÍ: L 'afham…! Acmal hun… Ana bashtaghel huna. Ma adhri. (“No entiendo lo que dices. Estoy trabajando. Yo sólo trabajo aquí. No sé de qué hablas”.)
LEO: Shway, shway (“Despacio, despacio”.) No sé lo que estás diciendo. Señala dónde están los hombres que estaban contigo… los hombres, los soldados, soldiers… Feyn hum? Kam? (“¿Cuántos?”.) Iraq soldiers… Kam?
MUJER IRAQUÍ: Min Fadlik… Ma emelet eshi ghalat. Maa-i-khussni. Shoo beddak? (“Por favor. Yo no hice nada malo. No es mi problema. ¿Qué más quiere de mi?”.)
LEO: Tayib… tayib… está bien… Okey… Tayib. Maca sal ma, (“Vete sin miedo”.) Asre'ee! Asre'ee! (“¡Avanza!”.) ¡Vete! ¡Avanza! Mario y Charlie entran, enfurecidos y endrogados posiblemente, con su uniforme desgarbado.
MARIO: ¿Por qué la dejas ir; estás loco, primo?
CHARLIE: (Gritándole a Leo.) Come 'on motherfucker! Where did she go? (La ve que va a salir.) Wait you bitch! Keff! Keff! (“¡Alto!”.)
MARIO: Ella sabe dónde se metieron esos cabrones… Puñeta, nos dispararon y corrieron como putas, le
roberto ramos Perea
dieron a Jimmy, … y corrieron para aquí… (La zarandea.) ¿Dónde están? ¿Dónde? (La golpea.)
MUJER IRAQUÍ: ¡Ma tilmisni!” (¡No me toques!”.)
MARIO: ¡Feyn hum! ¡Feyn hum! (“¿Dónde están?”.)
MUJER IRAQUÍ: Ma adhri! Ma adhri! (“¡No lo sé!”.)
MARIO: (La golpea con el dorso de la mano y ella cae sobre alguna mesa. A Charlie.) Look over there! (Señala.)
CHARLIE: Oh, no fucker, I'll will not go alone in there!
LEO: Ya no están aquí. There gone! They run… eran unos mozalbetes, no eran soldados. They were kids, you fucking idiot!
CHARLIE: How do you now, you fucking spic? (Leo le amenaza.)
MARIO: Hey! Stop it! (Agarra a la mujer iraquí por el pelo y la aprieta contra sí.) Ayn hum?
LEO: Ella no sabe dónde están, ¡déjala quieta ya!
MARIO: (A ella.) Mírame, cabrona… mírame… (Ella lo mira fijamente.) Tiene ojos verdes. (Pausa intensa.) Verdes como de lago… (Hay un grave momento de confusión en el rostro de Mario que concluye con una mirada de enorme vacío y desolación.) Tiki…
LEO: (Lo mira confundido.) ¡Mario!
MARIO: Sí… son verdes… como el lago de allá… (Súbitamente esa soledad absoluta se transforma. La toca.) Es linda, mira estas tetitas… (Le mete la mano por la blusa. Ella lucha por liberarse.)
MUJER IRAQUÍ: ¡Ma tilmisni! (“¡No me toques!”.)
LEO: Déjala quieta ya, vámonos…
CHARLIE: Oh, yea men… let's do it…
MARIO: She's is a fucking cunt, she won't complain.
CHARLIE: Just put a fucking rubber, and let's do it, men.
LEO: Mario, déjala ir, cabrón… ella no te ha hecho nada…
MARIO: (A Charlie.) You have a rubber?
CHARLIE: Sure, bro. Take my Jimmy hat! (Se lo da. Cuando ella lo ve, su fiera rabia la hace manotear violentamente.) Wooo! Stop it! (Charlie la sostiene, ella grita.)
LEO: Mario, ¡no hagas eso, cabrón!
MARIO: Pana, llevo dos meses sin echar un polvo… (Mientras se coloca el condón.) Ya es hora de que me saque este jodido queso que tengo en las bolas… ¡Iraqi pussy, wao! Come on, Charlie, hold this slut… (Mario se quita la camisa, y se baja los pantalones. Ella lucha rabiosa.) Hold her tight, damn it!
CHARLIE: Fuck, men she's an animal!
MARIO: Oh, I like them that way. Hold her still, motherfucker!
Los gritos de ella provocan en Leo una terrible angustia; trata de evitar inmiscuirse, aprieta su pistola, resopla fuerte, indeciso, violento dentro de sí mismo… Mario viola salvajemente a la mujer que se mantiene luchando iracunda.
MARIO: (Al culminar.) Mabrouk al-Iraq al-jadid! Ash alIraq! (Ríe.) (“Felicitaciones por el nuevo Iraq. Larga vida a Iraq!”.) (La mujer iraquí logra zafarse una mano y le entierra las uñas a Mario en el centro del pecho provocándole un grave y agu-
roberto ramos Perea
do dolor. Mario vuelve a golpearla con el dorso de la mano, esta vez demasiado fuerte y ella cae inconsciente sobre la mesa... Mario se retira y se viste.) Is a fucking beast, men. Look… hija de puta, puñeta… You are a fucking cunt, why fight so much?
CHARLIE: Because you didn't pay her, men… (Ríe.)
MARIO: Mira esto, puñeta… me espetó las uñas hasta el hueso, (Le duele mucho.) ¡Aghh!…
LEO: Vámonos.
CHARLIE: It's my fucking turn, men… come on… (Charlie la deja caer sobre la mesa.)
MARIO: Vámonos pa'l carajo… me marcó para toda la vida, esta hija de puta… (Se mira la herida en sangre. Su rabia es incontenible.) ¡Aghh!…
MUJER IRAQUI: (Se yergue, lo mira, herida y rota, le grita). Leyh? Leyh? (“¿Por qué, por qué?”.)
MARIO: (La mira con desprecio.) Leyh la? (“¿Por qué no?“.) (Saca su pistola y le dispara al cuerpo que yace sobre la mesa y sale.)
CHARLIE: You owe me a fucking rubber, men… (Sale tras él.)
LEO: (Camina despacio hasta el cuerpo muerto sobre la mesa, dice suave.) Min fadlik. (“Lo siento mucho”) (Se persigna. La luz cae sobre él mirando el cuerpo de la mujer.)
De Noche. Música dulce de saxofón. Tiki, mirando el lago. Se abriga con la frisa, fuma su marihuana. Mario se acerca tras ella.
TIKI: ¿No pudiste haber hecho otra cosa?
MARIO: (Le quita el cigarrillo y fuma él.) Me atacó sin yo hacerle nada, se me tiró encima, como un gato con sus garras… estaba… era una puta… ella escondió a un grupo de soldados que nos dispararon en una calle a las afueras de Fallujah. Se me tiró encima, yo no pude… Charlie y yo entramos en algo que parecía un bar… ella estaba allí protegiéndolos, se me tiró encima…
TIKI: Sí… ya me has dicho varias veces que se te tiró encima y te enterró las uñas…. Que tuviste que matarla. (Pausa.) No quiero que me hables de la muerte. No quiero saber de la gente que mataste.
MARIO: Maté, Tiki. Tuve que hacerlo si quería vivir. Porque maté es que estoy aquí, mirando el lago. La neblina de la noche de diciembre… (Tiki lo abraza.) Maté… sin darme cuenta. Estábamos… drogados todo el tiempo. A los sargentos nos era más fácil recibir coca, yerba…
TIKI: No quiero que me hables de la muerte.
MARIO: No puedo evitarlo, perdóname. (Pausa.) La traímos de Iraq. Vino con nosotros.
TIKI: ¿No serías tú quién la llevaste?
MARIO: ¿Por qué dices eso?
roberto ramos Perea
TIKI: No me creerás nada de lo que te diga. Pero tú… te he visto, he tenido visiones contigo.
MARIO: (Ríe.) Tiki, deja la marihuana.
TIKI: Mírame a los ojos. Estás distinto.
MARIO: Claro que estoy distinto. Estuve un año en la peor guerra que se haya visto en el mundo. ¿Qué querías? ¿Que conservara mi inocencia, mi paz interior? No me pidas imposibles, Tiki.
TIKI: Me estoy muriendo de miedo por ti.
MARIO: ¿Qué visiones tuviste?
TIKI: Visiones que me hacen daño.
MARIO: ¿Visiones de mi muerte? Yo me veía muerto todos los días. Desde que me monté en el avión ya estaba viéndome muerto.
TIKI: No, no digas eso.
MARIO: Oh, sí negrita… esa es la visión favorita de un soldado que quiere vivir. Uno se mira muerto en medio de una calle, con los mozalbetes tirándote bloques de cemento en la cara. El pecho lleno de balazos, y luego que te echen gasolina por encima y te prendan fuego… ¿Querían petroléo? Quémense con él…
TIKI: Ya, por Dios.
MARIO: Sí, tienes que ver todo eso en tu mente a cada minuto si es que quieres vivir. Tienes que mirar la muerte cara a cara, vivir con ella, que no te asuste, que no te de miedo. Así no te sorprenderá cuando llegue.
TIKI: ¿Tú quieres vivir? ¿Estar aquí conmigo? ¿Vivir? (Pausa. Mario se queda fijamente mirándola a
los ojos. No sabe qué contestar.) ¿Por qué te quedas callado?
MARIO: No te asustes. Sólo que me pregunto… ¿dónde fue que le fallamos a la vida? A veces, pienso que eres tú la única que...
TIKI: Y luego de pensar en mi… te quedas vacío, en silencio, como si lo hubieras perdido todo. Como si no tuvieras dónde ir, con quién hablar… es algo muy hondo y terrible, un vacío en el pecho que no se llena con imágenes bonitas o con recuerdos míos. ¡Yo lo he visto en ti y no quiero verlo más! ¿Por qué crees que fumo? Porque la yerba no me deja ver lo que quieren que vea.
MARIO: Nadie te obliga a tener esas visiones.
TIKI: ¡Vienen! Y no sé cómo pararlas.
MARIO: (Sonríe.) Estás loca, Tiki.
TIKI: Esa mujer iraquí... era bonita, tenía mis ojos… verdes como el lago. ¿Verdad que sí? Antes de que te atacara, te dio tiempo de mirarla a los ojos. (Mario asiente.) La miraste fijamente, me viste en ellos. Buscabas mi amor.
MARIO: Tiki…
TIKI: Oh, sí… Tuviste todo tu tiempo para mirarme en ella... antes de que te arañara el pecho, antes de matarla, la viste bien, ¡me viste!
MARIO: Ya, Tiki…
TIKI: Tal vez el amor nos da esa razón que buscamos.
MARIO: Nada es razonable ya. Sí, tuve tiempo de mirarla. Pero la vida ya no estaba en ella. Eso que tú dices que debe uno querer con toda su alma, se me
roberto ramos Perea
confundió de tanto pensarla, de tanto “no encontrarla”. Estábamos muertos allí, Tiki… y regresamos muertos. Aquí sólo estamos pataleando. Yo no quiero patalear más, no quiero pensar más en esto. Quiero olvidarme, empezar de nuevo.
TIKI: Sí, eso. Empezar de nuevo, lejos de aquí, irnos a San Juan… consigue a ese amigo de Leo que sabe de un trabajo... vámonos de aquí.
MARIO: ¿Por qué tendríamos que irnos? No quiero irme de esta casa. Me gusta esta humedad, este frío… me hace olvidar aquel desierto que se parece tanto a mi alma. Hay que renovarse. Renovarlo todo.
TIKI: Mario…
MARIO: Mira ese bote, por ejemplo. Está viejo y feo… lo arreglaremos. Leo me ayudará. Lo pintaremos de verde, ¡de un verde turquesa como tus ojos!... y le pondremos tu nombre. Tiki… mi Tiki. (La abraza tiernamente .) . Oscuro. Con música árabe.
FIN DEL PRIMER ACTO.
aCto segundo
Teresa toma unas notas. Leo sentado con desgano, fuma.
LEO: Estoy seguro de que este hijo de puta fascista invadirá también a Irán. Luego a Venezuela, luego a Siria... seguirá descojonando a Palestina… y cuando le dé con nosotros, la última colonia de América... entonces todo se joderá.
TERESA: ¿Y qué tiene que ver eso con tus preocupaciones de ahora?
LEO: Mucho, nena. ¿No estamos aquí tú y yo para encontrar un punto medio a mi locura?
TERESA: Tú no estás loco.
LEO: Hay que estarlo para sentarse frente a la televisión o leer los periódicos internacionales. ¡Vivimos muy cómodos aquí en la casa del lago, a hora y media de San Juan! ¿ah? Hay cable TV, internet… uno va perdiendo la paz personal. Las noticias se meten en tu forma de soñar. Noticias de sitios que conoces, Fallujah, Bagdad, Londres, Nueva York; nuestras vulgares noticias de colonia puertorriqueña miserable… somos sitios en Guerra. Es la ambición de la nueva Roma. ¿No te das cuenta de cómo se esparce su locura? La razón se perdió. La compró alguien con la linda mentira de la paz y la libertad. Las palabras cambian sus significados. Pero la guerra tiene algo bueno.
TERESA: ¿Qué?
LEO: Cuando estás en la guerra todo encaja en su sitio. El caos va cobrando sentido. Cuando ves 30 o 40 cuerpos de niñitos quemados y derretidos por el napalm, vas entendiendo quién es el verdadero terrorista. Entiendes quién está en contra de quién y para qué. Y sobretodo te das cuenta de qué lado estás.
TERESA: Y tú… ¿de qué lado estás?
LEO: ¿Qué creen ellos?
TERESA: Ellos creerán lo que yo les diga. (Pausa. Mira los papeles.) Háblame del escorpión.
LEO: Ellos me lo pintaron, no me pidieron permiso… no puedo sacármelo. Lo hicieron con una tinta rara.
TERESA: El escorpión es un símbolo que los americanos usaron mucho durante la invasión. (Lee de un documento.) “Los escorpiones”… fue una fuerza paramilitar entrenada por la CIA, apoyada económicamente por el Presidente Bush y compuesta mayormente por iraquíes kurdos… fueron utilizados para crear confusión antes de la invasión del 2003, y así poder facilitar la entrada de las tropas de Estados Unidos para derrocar a Sadam Hussein. Pero muchos de ellos no fueron supervisados en sus misiones y terminaron como mercenarios. El ejército gringo los usaba para traducir los interrogatorios bajo tortura en la prisión militar de Abu Ghraib. ¿Fueron estos los que te secuestraron?
roberto ramos Perea
LEO: No. No fueron esos. ¿Te imaginas que mañana se creara un grupo guerrillero independentista llamado “Grupo 4 de julio”? (Teresa sonríe.) El escorpión es un símbolo iraquí. Han vivido por años con él. Significa muchas cosas, pero entre otras, significa “lealtad a lo suyos”. (Pausa.)
Fueron los gringos quienes se apropiaron del nombre para ese grupo de pendejos que no hicieron nada en la guerra sino joder a sus propios hermanos. Los americanos son muy hábiles poniendo a pelear a los hermanos, robándose los símbolos sagrados y usándolos para sus causas. Bueno, ¿qué no se roban esos cabrones? (Pausa.) ¿Nunca has visto uno de verdad? Son así de grandes… violentos, rápidos, mortales.
TERESA: ¿Por qué te lo dibujaron?
LEO: Un recordatorio quizá.
TERESA: ¿No te dejarías crecer el pelo? Eso te lo taparía.
LEO: No quiero taparlo.
TERESA: ¿Por qué?
LEO: No sé.
TERESA: (Saca un cartapacio.) Tengo aquí un memorando de la Administración Central donde requieren que dé cierta información que sólo tú debes saber.
LEO: ¿No sé supone que estas sesiones son privadas?
TERESA: Leo… Entre tú y yo, como paciente y médico, no hay nada privado y más si se trata del Ejército. Estás pidiendo una pensión total de incapacidad. La única manera que tienen de decidir si
roberto ramos Perea
te la dan o no, es por lo que yo les diga. Ahora, aquí hay varias preguntas…
LEO: No es una sesión terapéutica entonces, es un interrogatorio. Otro más. ¿Sabes cuántos hice desde que me encontraron?
TERESA: Muchos. Lo sé. Pero hay muertos en este incidente y es necesario…
LEO: Saber si yo tuve algo que ver.
TERESA: Sí.
LEO: No les basta lo que les he dicho mil veces…
TERESA: No.
LEO: ¿Y qué es lo que quieren oír?
TERESA: Que seas honesto.
LEO: ¡Ellos no pueden soportar mi honestidad!
TERESA: ¡Tu relato tiene demasiadas incongruencias! ¡Yo te creo, pero ellos no!
LEO: ¡Me importa un carajo si no me creen!
TERESA: ¡Claro que te importa! Necesitas la puta pensión.
LEO: Un día de estos eso también me va a dejar de importar.
TERESA: Pero ese día no es hoy. Ahora dime… ¿Estás mintiendo?
LEO: (Dice muy suave y despacio.) En los asuntos religiosos hay cierta cosa… íntima. ¿Cómo te lo explico?
(Mario se acerca sin ser visto y escucha la conversación, mientras bebe una cerveza. Cántico islámico muy lejano.)
TERESA: ¿Hubo algún tipo de acercamientro religioso durante tu…
LEO: La religión no se razona. Se siente… nos persignamos pero no sabemos por qué; como cuando le pedimos la bendición a la viejita nuestra y no podemos dormir si ella no la da.
TERESA: Es un asunto cultural.
LEO: No. Es religioso.
TERESA: Aún los que no creen en Dios dicen “¡Dios mío!” y eso no los hace creyentes.
LEO: Pero allá no es así. Allí no hay ateos, Teresita. (Pausa larga.) “Allahu akbar”. ¿Sabes lo que quiere decir?
TERESA: Alá es el más grande.
LEO: Bien, muy bien. Esa frase está en la mente de ellos cada hora, cada segundo… No hay nada más grande que Alá… Alá es grande, Alá es grande. Mohamed es su profeta. No hay nada más grande que Alá. Es una verdad que no se vuelve mentira de tanto repetirla. Por el contrario, te posee, toma tu cuerpo... te crece y te hace vibrar. Te da una razón. (La susurra.) Allahu Akbar.
TERESA: También la decían cuando cortaban las cabezas de los soldados americanos.
LEO: ¡Ah! Por supuesto, ¿y por qué? ¿Por qué, Teresa? ¿Puedes contestarme?
TERESA: ¿Te convertiste al Islam, Leo?
LEO: No. No… es mucho más grande que una conversión, es más complicado que una simple con-
roberto ramos Perea
vicción religiosa. ¡Es mucho más transcendental que la fe misma!
MARIO: (Saliendo de su lugar.) ¿Qué cosa es, primo? Me muero por saberlo.
TERESA: Mario, no deberías estar aquí.
MARIO: Dime, Leo... (Se le acerca, como poseso.) ¿Qué cosa es esa que hace que te olvides de quién eres, de tus hermanos...
LEO: ¿Quiénes son mis hermanos, primo?
MARIO: ¿Es que esa frase es como una droga o algo así? Yo los ví... la recitaban y se les iba el mundo... la decían cinco veces al día, se arrodillaban con la cabeza hacia la Meca y ahí salía la frasecita como un trance... ¿Qué es, primo?
LEO: ¿Te has arrodillado ante algo alguna vez?
MARIO: ¡No me arrodillo ante nadie!
LEO: Me imagino. Por eso no puedes hablar de lo que no sabes.
MARIO: Pues vamos, dime... ¿qué tiene esa frase que te hace ser otro que tú no eres?
LEO: Tú no entiendes lo que yo soy.
MARIO: ¿Un cobarde? ¿Un traidor?
TERESA: Mario, ya... te pido por favor que te salgas. Leo, si esto va a seguir pasando, tendrás que ir a San Juan a las sesiones... no puedo permitir esto. ¡Mario! ¡Vete!
MARIO: ¿Eso es lo que eres, primo? (Grita.) ¿Un puñetero traidor?
TIKI: (Entrando.) ¿Qué pasa? ¡Mario!
TERESA: ¡Sácalo de aquí, Karen! Llévatelo afuera...
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
MARIO: (Furibundo, poseso, golpea con el dorso de la mano a Leo que aguanta con entereza y tranquilidad.) ¡Answer me, soldier!
TERESA: ¡Mario!
TIKI: Mario, vamos afuera, vamos a salir, ven.
MARIO: (Al Tiki tratar de sacarlo se suelta violentamente.) ¡Answer me! (Pausa larga, los mira a todos.) ¡Mierda! (Sale furibundo. Tiki va a seguirlo. Leo la interrumpe.)
LEO: Yo hablo con él.
TERESA: Leo, esto no puede volver a pasar.
LEO: (La mira.) Todo lo contrario, doctora. Esto tenía que pasar. Si eres lista, habrás encontrado en este pequeño incidente entre primos, muchas respuestas. Demasiadas. Si no las viste... entonces estás más perdida que esos que te mandaron a interrogarme. (Sale.) II
El muellecito. Mario sentado en uno de los pilotes. Leo llega, lejano y silencioso.
LEO: Hay... hay tantas cosas con las que yo podría condenarte, insultarte, incluso hasta acusarte ante la ley... y no lo hago porque eres mi primo. Eres mi hermano. Tenemos la misma sangre. Tu madre y mi madre eran muy unidas. Poco faltó para que yo chupara de la misma teta que tú.
roberto ramos Perea
MARIO: Ya... olvídalo.
LEO: No. Esto es muy importante para los dos. Yo por mi hermano doy la vida, tú lo sabes.
MARIO: No. No lo sé.
LEO: Pasa primo, que yo sí sé quién es mi hermano y quién no.
MARIO: Yo dejé allá muchos hermanos, sangrando, con la cara en la tierra... en la calles de Fallujah.
LEO: ¿De esos hermanos es que tú hablas? ¿De Charlie, para quién era más importante el condón que le debías... que la vida de aquella mujer iraquí que ustedes dos violaron y mataron?
MARIO: No quiero hablar de eso.
LEO: De Jimmy con sus chistes racistas... Jimmy, ¿te acuerdas de él? El que remató sin ninguna piedad a aquellos cinco prisioneros heridos en una Mezquita, ¿te acuerdas? Les disparó a la cabeza, pintó con sangre los muros de aquel lugar sagrado y cuando tú le preguntaste si los heridos estaban armados, ¿qué hizo él, primo? Se encogió de hombros... y tú le diste una palmadita en la espalda.
MARIO: A lo mejor estaban armados.
LEO: ¿Eras hermano de Peter, aquel que siempre estaba envidioso de tu rango porque no era posible que un “spic” fuera sargento de “platoon”? ¿O de Félix, el mexicano loco que le disparaba a todo lo que se moviera? Y Tito... Tito es puertorriqueño, como nosotros, ¿y qué pasó con él? ¿No fue Tito, un puertorriqueño, el que dijo que era mejor que me dejaran por muerto que pasar tra-
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
bajo rescatándome? ¿De qué formaban parte tú y tus hermanos, primo?
MARIO: Éramos hermanos.
LEO: ¿Más que tú y yo?
MARIO: Éramos hermanos.
LEO: ¿¡Más que tú y yo!?
MARIO: ¡No sé!
LEO: Eran hermanos de una fraternidad cuyos crímenes se tapaban con el silencio, con la mentira. De eso formabas parte, Mario, de una mafia en guerra por una gran punto de petróleo que queda a cinco mil millas de aquí. Cuando te fuiste... llevaste una guerra en el corazón y esa guerra se juntó con las guerras privadas de cada corazón de cada soldado de este maldito imperio.
MARIO: Incluyendo la tuya.
LEO: Incluyendo la mía. Eso fue lo que nos llevamos, primo. Nosotros llevamos la guerra a Irak, no fuimos a liberar a un pueblo oprimido por un demente... fuimos a invadirlo, a ocuparlo y después masacrarlo.
MARIO: (Suave.) Yo me llevé a Tiki.
LEO: ¿Cómo?
MARIO: Tiki... Tiki iba conmigo.
LEO: No. El lindo cuerpecito de Tiki, los besos en la frente de Tití Julia, tu hermana, tu trabajo, tus sueños de montar tu propio estudio con tu primo... todo eso se quedó aquí, en la casa del lago. Todo eso se quedó sumergido en esa agua verde
roberto ramos Perea
turquesa, suspendido ...como un ahnelo que se rompe...
MARIO: Tiki me daba paz.
LEO: ¡No había paz en ninguna parte! Solo una guerra sucia, cruel, asesina... La guerra que te enseñaron en el ejército, las mentiras políticas, las fucking imágenes de los dos aviones estrellándose contra los edificios... una y otra vez, como una imparable cantaleta que te aturdía y te enviciaba de odio...
MARIO: ¿Odio? ¿No es mejor decir...
LEO: (Grave y cínico.) ¡De odio contra un mundo árabe “incomprensible y salvaje” que había que ir a civilizar... para que sus mujeres no tuvieran que taparse la cara, ni para que el Sagrado Corán fuera más importante que la Biblia... Entonces cuelgan a Sadam, ¿y qué nos queda? Sigue la guerra, los senadores de Bush siguen aprobando billones en contratos a las empresas armamentistas más ricas del mundo, mientras tú y yo seremos un nombre en una placa allí, frente al Capitolio.
MARIO: (Lágrimas contenidas.) Tiki siempre estaba conmigo.
LEO: Ni siquiera ella... porque cuando miraste los ojos de aquella mujer que violaste, buscabas a Tiki y ella no estaba allí. ¿Qué había en tu corazón, primo?
MARIO: La guerra... La santa guerra de todos los días.
LEO: ¿Culpa?.... ¿Odio, vergüenza de formar parte de un engaño asqueroso?
MARIO: ¿No es mejor decir... decepción, primo?
LEO: Oh.. sí, es una palabra más bonita. Te la compro. Pero en el fondo es una vergüenza no poder estar a la altura de tí mismo. De ese tipo tranquilo y soñador que eres tú. A la altura de un hombre noble y bueno, para quien todavía el amor significa algo más que unas buenas nalgas... (Mario sonríe.) Hay un tipo grande dentro de tí, primo. Un hombre limpio, generoso, transparente... ¿por qué lo mataste, primo?
MARIO: Lo maté porque esas aguas del lago, esas donde dices que están mis sueños sumergidos, no son transparentes, primo. En el fondo son fangosas, podridas... ¿es que acaso no hay una honda frustración en todo lo que nos rodea, en toda esta época tuya y mía? ¿No somos hijos de un gran fracaso? ¿De una... espantosa decepción por todo?
LEO: Por eso te ofrecieron una gran guerra... así la vergüenza de haber sido un idiota al aceptarla, simplemente desaparece.
MARIO: Ya basta, Leo.
LEO: No te sientas mal, yo también fui un idiota, sólo que pude darme cuenta antes que tú. Me dí cuenta tan pronto vi los primeros muertos. Ah, cabrón... cómo me asusté de ver aquel iraquí... tres balazos en la espalda... en sus últimos pataleos, vomitando sangre y agarrando contra su pecho, con todas sus fuerzas... a su bebito que todavía lloraba... ¡Ay, cabrón! (Revive la imagen. Se emociona. Luego muy bajito.) Puñeta. En Fa-
roberto ramos Perea
llujah solamente, matamos más de 2,000 civiles en sólo dos semanas. Mujeres, viejitos, niños... (Silencio largo.) ¡Niños! (Pausa). Con el tiempo... pude encontrar un sentido, un propósito, un símbolo... ¡Maldita sea, cuánto necesitamos los puñeteros símbolos, primo! Ellos... ellos. Los iraquíes... ellos me ayudaron a encontrar el mío.
MARIO: (Se queda fijo mirando las aguas del lago.) ¿Y... cuál es mi propósito, hermanito? (Súbitamente, las luciérnagas vuelan sobre el lago).
LEO: ¿Las ves? Explotan de luz, como si fueran felices... pero sólo vivirán unas horas. La vida de esos animalitos milagrosos es tan corta.
MARIO: Como la nuestra.
LEO: Sí. Pero en lo que se mueren... están brillando muy vivas... sobre el lago de los sueños. (Pausa.) No olvides la cita para ese trabajo que te conseguí.
MARIO: No... no me olvido. Gracias primo. Te quiero mucho.
LEO: Y yo a tí, hermanito. Y yo a tí. (Mario las mira sorprendido. Leo igual. Oscuro despacio con la música árabe.) III
Leo se retira suavemente de la escena anterior, mientras las luciérnagas van desapareciendo y el día se va haciendo sobre Mario, que no se ha movido de su sitio. Entra Tiki, con un ramo de flores.
TIKI: Estuve el pueblo, me levanté temprano, quería comprar flores, incienso, y algo de comer. Además es rico que estemos solos. Leo se fue a San Juan por el fin de semana.
MARIO: (Sin voltearse a mirarla.) ¿De dónde sacaste dinero?
TIKI: Te lo robé. Yo me sé el número secreto de tu ATH. (Mario sonríe.) Pero no te arrepentirás de las flores, mira... (Mario se voltea y las ve.) ¿Qué te parecen?
MARIO: Hacía tiempo que no pensaba en... flores.
TIKI: Son para la mesa. Ven, hice desayuno... vamos... Tiki camina hacia la mesa. Toma un florero y comienza a poner la flores. Se detiene un momento mientras Mario en el balconcito, abre una cerveza.
TIKI: No deberías beber tan temprano.
MARIO: Y tú no deberías fumar marihuana.
TIKI: No puedo evitarlo... ya es... como una costumbre.
MARIO: Lo mismo digo. (Bebe. Silencio largo, se miran intensamente, confundidos por la inexplicable hostilidad.)
TIKI: (Dulce.) Sí, debe haber sido la marihuana... estoy segura. Había fumado mucho esa tarde. Sabía que llegabas, estaba muy ansiosa, muy nerviosa y desesperada por verte. Tere me lo dijo. Tiene que haber sido la marihuana.
MARIO: ¿De qué rayos estás hablando?
TIKI: Yo... soñé... ví...
MARIO: Soñaste, viste...
roberto ramos Perea
TIKI: Soñé que te morías. (De prisa.) Pero era la marihuana... y mi ansiedad. Como un ataque de pánico. No me hagas caso. Me pasa a veces con gente que amo mucho; me vienen a la mente cosas malas, ¡pero es que estoy muy deprimida! ¡Tere me...! Nada que ver con que sea verdad, o que vaya a pasar o algo así. Las cosas pasan según uno las quiera. Si uno quiere que pasen, pues pasan. Pero yo puedo controlar mi mente, puedo... puedo decirme a mi misma que nada malo pasará porque todo está aquí, en mi cabecita loca... ¿me entiendes?
MARIO: No. No te endiendo.
TIKI: No tiene importancia. Es un misterio. Y los misterios pues... uno no los conoce nunca porque si no, dejan de ser misterios.
MARIO: ¿Y qué rayos es lo que piensa esa cabecita loca?
TIKI: Tonterías que no van a pasar nunca. A veces me viene a la mente que Teresita se mata en un accidente de carro. Que Papi se cae en el baño y... eso, que le pasan cosas terribles a la gente que más amo. El amor profundo tiene ese problema. (Sonríe.) Pero es la puta yerba. Estoy segura. Voy a tratar de dejarla, te lo juro.
MARIO: Además nos cuesta.
TIKI: Sí.
MARIO: El amigo de Leo me va a llevar al estudio de este cantante, ¿cómo se llama?... Me olvidé su nombre. El que era hijo de aquel famoso bolerista, el que siempre cantaba fumando...
TIKI: No sé de quién me hablas.
MARIO: Bueno, ese fulano tiene un estudio, donde hacen “jingles” y publicidad, y editan películas y eso... uno de sus sonidistas se fue y puede ser que me den el trabajo. Ellos usan el mismo programa que yo manejaba en la agencia, así que...
TIKI: ¿Ves? Lo que está para uno...
MARIO: Me dieron cita para mañana.
TIKI: Quiero ir contigo.
MARIO: Si quieres. (Pausa larga.)
TIKI: Te lo van a dar, ya verás. (Mientras sirve algo de comer.) Les puse ensalda y “pickles”... es sólo un sandwich, pero yo lo hice... come. (Mario se sienta a comer. Música extraña, lejana.)
MARIO: (Antes de comer, la mira.) ¿Cómo me moría?
TIKI: Te dije que era una tontería mía.
MARIO: (Pausa. Tira la comida con cierta violencia.) No quiero comerme esta mierda, llévatela de aquí, llévatelo todo...
TIKI: Mario...
MARIO: Deja esta mesa limpia, ¡ahora!
TIKI: No me grites...
MARIO: (Golpea sobre la mesa.) ¡Estoy en mi casa y en ella grito todo lo que me dé la gana! Llévate la fucking comida esa antes de que la estrelle contra la pared. (Tiki presurosa, la saca de la mesa.) ¡Limpia la mesa! Que no quede nada sobre ella... ¡Do it, now! (Tiki obedece y saca todo de la mesa. Se queda mirándolo de lejos, muerta de
roberto ramos Perea
pánico.) Yo voy a decirte como me moría... Ven, acércate.
TIKI: Mario, mi amorcito, tú no estás bien.
MARIO: ¡Ven acá, maldita puta! No me hagas que te... (La toma por el pelo y por el brazo y la tira encima de la mesa, mientras ella grita de dolor.)
TIKI: ¡Suéltame!
MARIO: (La acomoda sobre la mesa, en la misma postura que aquella mujer iraquí. Le abre sus piernas y penetra entre ellas con gran brutalidad.) ¡Y la miré... sí, la miré mucho, asustado, muerto de miedo.... buscándote, coño... ¡buscándote, Tiki! Buscaba aquellos ojos verdes y llorosos que siempre me piden explicaciones que no tengo...
TIKI: (Dulce y asustada, trata de acariciar su cara.) Mario, mi cielo, ¡yo no te pido nada!
MARIO: You fucking whore, fucking bitch, ¡you cunt!.... iraqui pussy... Mabrouk al-Iraq al-jadid! Ash al-Iraq! (En súbita furia. Acerca su cara a la de ella buscándole los ojos.) Can't you see me now? ¿Puedes verme tú a mi? ¿Hay alguien ahí, mirándome? (Pasa la mano por debajo de la blusa de Tiki.) Tetas pequeñas, como las de Tiki... redonditas y suaves... ¿Me ves, puta? ¿Ves quién soy?
TIKI: (Llorosa, pero firme.) Mario, mi amor, te lo suplico...
MARIO: ¿O soy yo el que se está buscando en tus ojos? (Gruñendo como una bestia se desabrocha su pantalón, mientras sube la falda de Tiki, bus-
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
cando rasgar su ropa interior. Tiki se deja hacer, muerta de terror, pero sin protesta. En medio de la acción, en medio de su mirada tajante a los ojos de Tiki, Mario lanza un grito feroz y se detiene... no puede contener la angustia que se brota en un llanto lastimero.) ¿Ya sabes, Tiki? ¿Ya sabes cómo me morí? (Un llanto de niño perdido que se acaba de chocar estrepitosamente con su propia horfandad. Tiki asombrada, lo abraza... lo abraza con inconcebible ternura.)
Teresa bebe una cerveza en el balconcito. Leo, en pantalón militar y botas, se seca la cabeza con una toalla y se pone una camisilla blanca. Se escucha un lejano y rítmico martillar.
TERESA: ¿Qué hace Mario?
LEO: Arregla el botecito. Tiene una tablas podridas, quiere pintarlo...
TERESA: No sé cómo ve. Allí casi no hay luz. Esa neblina no deja ver nada. ¿Dónde está Tiki?
LEO: Creo que salió a comprar marihuana.
TERESA: No es cierto. Me dijo que la dejaba, que la dejaba definitivamente.
LEO: También me lo dijo a mi, pero yo no le creo.
TERESA: Bueno... ¿empezamos?
LEO: ¿Por qué siempre hacemos esto de noche? A esta hora ya estoy cansado y lo que quiero es tirarme a ver televisión.
TERESA: No tengo otra hora para tí. ¿Por qué te pones el pantalón del ejército y esas botas?
LEO: Costumbre maldita. ¿Cuándo se acabará esto?
TERESA: Ellos... bueno. No están conformes con lo que les he sometido hasta ahora. Quieren saber que pasó con Charlie.
LEO: Les he dicho mil veces que no sé qué pasó con Charlie.
TERESA: (Se refiere a algún documento que saca de su carpeta.) Era de noche. A la unidad de Mario le habían dado una misión en uno de los barrios más peligrosos de Fallujah... estaban tú, Mario, James Mitchell, Peter Davis, Charles Anderson, Félix Chávez, Ismael Rodríguez “Tito”... ¿había alguien más?
LEO: No. La segunda unidad estaba como a trescientos pies de nosotros. Eran muchas calles, todas iguales.
TERESA: Según dijiste, la misión era la de barrer cualquier resistencia que hubiera cercana a la mezquita de ese barrio y la mezquita también. ¿Quién se encargaba de repartir las prioridades de la misión?
LEO: Mario.
TERESA: ¿Te dió él alguna tarea específica?
LEO: Charlie y yo íbamos al frente.
roberto ramos Perea
Cuatro
TERESA: Mario sabía que tú y Charlie no se llevaban bien.
LEO: Si él te lo dijo...
TERESA: Lo dice el informe del “debrifing”. Dice además que estabas como borracho o endrogado cuando fueron atacados y que comenzaste a gritar... ¿Qué gritabas?
LEO: No me acuerdo.
TERESA: Gritar cuando te atacan es como decir, “¡aquí estoy, dispárenme!”
LEO: Debo haber estado encabronado por algo...
TERESA: ¿Por qué Charlie y tú no se llevaban bien?
LEO: Era un puñetero racista. Siempre me llamaba “spic”.
TERESA: Lo cierto es que luego del secuestro no sabes nada de Charlie... no sabes qué hicieron con su cuerpo.
LEO: Obviamente lo mataron, Teresa. ¿Qué quieres que te diga?
TERESA: ¿Cómo?
LEO: ¿Qué sé yo?
TERESA: Es hora ya de que empieces a decirme algo, Leo.
LEO: Es hora de que dejes el papelito ese de interrogadora militar. ¿Crees que no me he dado cuenta de lo que quieres?
TERESA: Quiero ayudarte pero tú no me dejas.
LEO: ¿Quieres ayudarme... a mi o a ellos?
TERESA: Sospechan que tú lo mataste. (Leo se turba un poco.) No es lógico que aparecieras camina-
do solo por una calle, una semana después, sin acordarte de nada...
LEO: Teresita, yo recuerdo todo, perfectamente.
TERESA: Eso no fue lo que nos dijiste.
LEO: “Nos”, ahora te les incluyes. ¿Con quién estás, cabrona?¿Me has mentido tú a mi todo este tiempo haciéndome creer que quieres ayudarme, cuando lo único que te interesa es saber quién mató al gringo cabrón aquel?
TERESA: ¿Fuiste tú?
LEO: ¿Estás con ellos o conmigo?
TERESA: Estoy con la verdad.
LEO: ¡Oh! La verdad, ya salió el primer muerto de la guerra. Esa frase no es mía, pero es muy buena. La verdad siempre es el primer muerto de la guerra.
TERESA: No voy a tolerar tu cinismo, Leo.
LEO: Ni yo tu hipocresía. Tú no quieres saber la verdad.... tú no puedes con ella.
TERESA: ¿Vas a decírmela?
LEO: ¿Qué me darás a cambio?
TERESA: ¿Qué quieres?
LEO: Que digas una mentira.
TERESA: ¿Cuál?
LEO: Que no pudiste sacarme la información que ellos buscan. Que estoy loco; que soy emocionalmente disfuncional por causa de la guerra y que necesito una pensión total por el resto de mi vida.
TERESA: ¡No voy a mentirles!
LEO: ¿Por qué les proteges tanto su asqueroso dinero?
roberto ramos Perea
TERESA: No se trata de eso. Se trata de... No voy a mentir, Leo.
MARIO: Entonces yo no puedo decirte la verdad.
TERESA: ¿De qué me servirá saberla si no puedo decirla?
LEO: (Ríe.) ¿Y no fuiste tú la que hace un minuto me dijiste así, toda seria y apretada: “estoy con la verdad”. Bueno, pendeja, pues saber la verdad cuesta. Puede costar el silencio eterno. ¿Qué me dices, quieres pagar ese precio? La verdad para tí... la mentira para ellos. Tú decides.
TERESA: (Pausa larga.) Dime la verdad.
LEO: ¿Y para qué la quieres?
TERESA: (Honesta.) He invertido mucho tiempo en ti. Observándote, escuchándote funcionar. Me... apasiona... el ver cómo has sobrevivido a todo esto. Tienes una fuerza, una entereza de carácter que no había visto antes en ningún otro veterano de Iraq. Es como una coraza muy sólida, que te protege de los recuerdos y de la angustia... eres duro, decidido, bien centrado en tu espacio y en tu presente. La guerra parece que no te hubiera hecho...
LEO: Soy fascinante.
TERESA: Sí, lo eres.
LEO: Gracias. Pero ahora, ¿me juras que no le dirás...
TERESA: ¡Sí, te lo juro!
LEO: ¿Tienes palabra, Teresita? ¿Y si vas toda fiel y dobladita ante el gringo y le cuentas todo como yo te lo conté?
TERESA: No voy a hacer eso.
LEO: Digo yo, por si acaso... a ellos les interesará saber que nos conocemos... en el sentido bíblico. Sé dónde tienes tus lunares. Guardo lindas fotos tuyas conmigo, nada escandaloso, pero lo suficiente para probar que nos conocemos desde antes. Así toda tu nuevo trabajo podría irse a la mierda si me traicionas... Aún así, ¿quieres saber la verdad?
TERESA: (Suave.) Sí...
LEO: (Pausa.) Pues bien... prepárate para ella. (Se levanta y camina.) Como te dije una vez, se trata de un asunto casi religioso... ¿Tú tienes religión? Es importante que recuerdes lo que es sentir la religión como un acto de... afirmación de la identidad... Es Dios quien te dice quién eres y qué harás con tu vida.
TERESA: ¿Y quién es tu dios, Leo?
LEO: Ya lo sabrás. Era de noche, en un barrio de Fallujah, cerca de una mezquita, como ya sabes...
La luz sobre ellos desaparece y en la oscuridad penetra el tableteo de una escaramuza y alguna granada dirigida. Mario y Charlie, aparejados con sus uniformes y armas, entran a escena como si huyeran de algún francotirador, hacen señas al resto de la Unidad para que no haya ruido. Apuntan con el dedo hacia un lugar indeterminado.)
roberto ramos Perea
CHARLIE: (Susurro.) Did you see him?
MARIO: No. But right now he is looking at us... maybe at 3:00 o clock. I don't know. Where the fuck is Leo?
CHARLIE: He was right behind me...
LEO: I'm here... (Llega, al lado de los otros dos. Resopla, sudado, agitado y algo confuso. Ve que Mario lo mira insistentemente.)
MARIO: ¿Qué carajo te pasa?
CHARLIE: (A Mario.) He's zonked, man. The spic is banging. Fuck.
MARIO: ¿Qué carajo te metiste?
LEO: No me pasa nada, cabrón. Déjame quieto. (Fuerte tableteo.)
MARIO: (A Charlie.) Tell Tito to set the rpg. Tell him to aim at the mosque. 3:00 o clock, and to not set it off until I said so. And come back quick.
CHARLIE: Roger, sir.(Charlie saliendo, a Leo.) Fucking spic.
LEO: Vas a joder esa mezquita... se ve que es histórica. Es antigua, pana, no la jodas. (Fuertes balas.)
MARIO: ¿Qué te pasa a tí? ¿Te metiste coca, cabrón? ¿Y tenía que ser hoy?
LEO: Esto es una mierda... esto es una mierda grande y apestosa...
MARIO: ¿De qué carajo tú hablas?
LEO: (Hondo, descontralado.) Todo esto, toda esta puñetera guerra es una mierda innecesaria... ¡vas a joder esa mezquita! ¡Eso es un símbolo, cabrón! ¡No jodas con los símbolos de esta gente!
MARIO: Eso está lleno de francotiradores, pendejo. ¿Qué carajo te importa la puñetera mezquita?
roberto ramos Perea
LEO: (Histérico y acelerado.) Tú íbas a la iglesia, íbamos juntos con Tití Julia, íbamos a la iglesia en Puerto Rico... Padre Pedro, las monjitas, el catecismo, cabrón, ¿no te acuerdas, puñeta? (Grita con el alma.) ¡En Puerto Rico, Mario! ¡Puerto Rico! ¡Puñeta, respeta a esta gente, cabrón! (Mario se lanza encima para callarlo. Insiste en el grito.)¿Dónde estás mi Puerto Rico? ¡Puerto Rico! ¿Qué carajo hacemos aquí? Puñeta... puñeta.... (Mario lo controla.)
CHARLIE: (Entrando.) Hey, shut the fuck up, spic! (Se escuchan más disparos) Oh, fuck... there are ten, maybe twenty, maybe more, shit... let's blow the hell out of this place!
LEO: (Llora hondo y duro.) ¡Mierda, puñeta, qué mierda!
MARIO: Leo, ya... cálmate, cabrón, respira. ¿Qué carajo te metiste? Cae en tiempo, coño. Estamos aquí, en Fallujah, tú y yo, primo... nos están disparando... (Al ver que Leo se calma.) ¿Estás bien ya?
LEO: (Pausa. Lo mira.) Estamos destruyendo un país maravilloso. Primo, esto está cabrón.
CHARLIE: What we gon'a do, sarg?
MARIO: (Pausa. Tiene que seguir.) You and Leo, will go to the left. Over there is a wide space, no walls, no place to cover so, keep it low. I will set the rpg, and you take whatever motherfucker left wounded on the mess. Understand? Okey? (Leo siente ganas de vomitar.) ¿Qué puñeta le pasa, soldado?
CHARLIE: Fucking fag. Pussy spic... what happen to you, chicken shit? Are you afraid, motherfucker?
(Fuera de sí, Leo se lanza sobre Charlie y se van a un forcejeo violento que es detenido por una explosión brutal de una granada y por la metralleta histérica de todos los cercanos, todos se tiran al piso. Los disparos se escuchan más fuertes, así como voces y gritos de dolor, voces en árabe, disparos y gritos que poco a poco se van desapareciendo hasta dejar la escena en profundo silencio y oscuridad.)
Música árabe. Luz muy tenue. Charlie, atadas las manos atrás con un “Strap” y cinta eléctrica en la boca, está tirado en el suelo, de espaldas. Leo, atado, con una venda en los ojos, de rodillas y de frente al público. Tiene sangre en la frente y en la cara.
Al fondo, en la sombra, Yasir observa a Leo.
YASIR: Sé tu apellido porque está escrito en tu camisa. Pero no sé tu nombre.
LEO: ...hablas español.... ¿Quién eres, dónde estoy?
YASIR: Dime tu nombre.
LEO: Leo.
YASIR: Leo, como un León. ¿Eres un león? El león es un animal noble, que defiende a los suyos, tiene fuerza. Mira a los ojos. No es cobarde.
LEO: ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Mario?
YASIR: Está vivo. ¿Quién es... “tití Julia”?
LEO: ¿Por qué preguntas eso?
YASIR: Te escuché claramente... gritaste toda tu conversación con tu primo. Escuché palabra por palabra. Fue cuando te vi... esa bandera en tu uniforme... linda bandera. (Se acerca a su espalda. Con un pequeño alicate corta el strap y con la pierna empuja a Leo a que caiga en el piso.) Estaba en el segundo piso de la casa en donde se refugiaron. Fui yo el que tiré la granada.
LEO: ¿Y los demás?
YASIR: (Sin oírlo.) Y sí, hablo español, hablo inglés, francés, algo de ruso y conozco todas las formas del árabe. Me gusta como los portorriqueños usan las palabras “puñeta” y “cabrón”. Parecen palabras de fuerza. “Cabrón” puede ser indistintamente para algo muy malo o para algo muy querido.
LEO: Puertorriqueños.
YASIR: ¿Perdón?
LEO: Puertorriqueños. No “portorriqueños”.
YASIR: Mis disculpas.
LEO: Usted no es... de la milicia...
YASIR: Sí, lo soy. Y antes de la invasión... era profesor de literatura occidental y escribía para el teatro.
LEO: ¿Cuándo van a matarnos?
YASIR: (Sonríe.) Has matado, ¿por qué te preocupa morir? (Le da una botella de agua para que beba.)
LEO: (Leo la toma y bebe.) Quiero estar seguro de que voy a morir aquí.
YASIR: Si yo estuviera en tu lugar, quisiera estar seguro de que mi muerte valió la pena. Si mi muerte le devolvió la vida o la libertad a alguien.
LEO: ¿Quieres que te conteste eso?
YASIR: Sería iluminador.
LEO: No, mi muerte no le dará vida a nadie, ni habré salvado a nadie de la opresión, ni de la tiranía. Mi muerte aquí no vale la pena.
YASIR: ¿Podrías decir eso frente a una cámara de video antes de que te cortemos la cabeza, puertorriqueño?
LEO: (Pausa.) Sí, con toda mi tranquilidad. Porque esa... esa es la verdá. (Yasir le quita la venda. Luego de unos segundos de incomodidad, se miran fijamente a los ojos.) Gracias.
YASIR: ¿Por qué viniste a Iraq?
LEO: Por dinero. Entré al ejército por dinero.
YASIR: Por dinero mataste niños, mujeres, ancianos; por dinero has invadido ciudades, has destrozado hospitales, museos, por dinero has hecho estallar mezquitas.
LEO: (Avergonzado.) Sí.
YASIR: Dime puertorriqueño.... ¿cuándo fui yo, o alguno de mis hermanos, a bombardear tu casa en Puerto Rico? ¿Cuándo yo, o alguno de los míos, matamos a tus padres o a tu mujer... o a tus hijos?
LEO: Nunca.
YASIR: (Muy pausado, muy articulado.) Si decimos que Allah es el más grande, es porque así lo es para
roberto ramos Perea
nosotros. ¿En que te hace daño eso? Yo no bombardeo tus mezquitas, yo no digo que tu país es el eje del terror, o que tú, puertorriqueño, seas un terrorista.
LEO: Ellos lo dicen de algunos de nosotros.
YASIR: Tu país también tiene sus mártires de la libertad. Lo sé. Es noble y grande eso. ¿Son ellos un modelo para tí?
LEO: No podemos estar a su altura. Por eso no somos libres todavía.
YASIR: Para la nueva Roma se puede ser terrorista sólo con el pensamiento.
LEO: Sí.
YASIR: Y sólo porque algunos de mis hermanos se martirizaron en aquellos dos edificios, entonces todas las naciones árabes somos terroristas.
LEO: Así nos lo enseñan.
YASIR: ¿Sabes lo que es el terror, puertorriqueño? Terror es... que una bomba caiga del cielo en tu casa y haga pedazos los dulces cuerpos de tu madre y de tu mujer. Terror es... ver el quemado cuerpecito de tu hija, como una fuentecita de sangre, que llorando te grita... “¡Abba, llegaron los malos... Abba, sálvame de los malos!” (Yasir ha curado su dolor en el recuerdo y ante éste solo se asoma una breve lágrima que contiene con gran entereza de carácter.)
LEO: Lo siento.
YASIR: No, soldado puertorriqueño. Tú no lo sientes. Fuiste tú y los tuyos quienes trajeron el terror a
mi casa; tú mataste lo que más yo amaba en la vida. Y lo hiciste por dinero. (Le pone la mano en el hombro.) Tú me atacas por dinero, yo me defiendo por amor.
LEO: (Acongojado.) De verdad que lo siento.
YASIR: ¿Por qué te cuestionas que defienda mi patria de la ocupación? ¿Por qué te asusta que mis hermanos palestinos se vistan con bombas y se arrojen en nombre de Allah contra los judíos? ¿Quién les indujo a la Jihad sino fue la ambición de americanos y judíos?
LEO: Yo no lo cuestiono, no me asusto...
YASIR: Entonces, nosotros, iraquíes divididos por nuestras maneras de ver el futuro... islámicos, moderados, bahatistas, nacionalistas, sunnis, shiitas, incluso los hermanos árabes de otros países y de otros grupos que luchan junto a nosotros... es probable que nos separen demasiadas cosas, es probable que estemos muchos años más en una guerra complicada, pero no necesitamos que los americanos nos digan como resolverla mientras se roban nuestro petróleo... podemos levantarnos sobre nuestro dolor, podemos hacerlo solos, porque hay algo muy grande que nos une y eso es Allah. Allahu akbar. Repítelo, suave, dulcemente... verás que es una frase liberadora... Allahu akbar.
LEO: Allahu akbar.
YASIR: A ustedes los puertorriqueños los deben separar muchas cosas, pero hay una que los une...
roberto ramos Perea
esa bandera, ese pequeño, pero sagrado símbolo de un país invadido y ocupado. Un país que les pertenece pero del que no son dueños. Eso no te hace diferente a mi hermano palestino, o a mi que soy iraquí.
LEO: No, no somos diferentes.
YASIR: ¿No es la libertad de tu patria una religión para tí?
LEO: Sí, lo es.
YASIR: Allah quiere que mi patria sea libre. Yo tengo a Allah, tú tienes tu necesidad de ser libre. Dame tu deseo de ser libre y yo te doy a Allah. Porque Allah es el más grande, no hay nada más grande que Allah... y para tí no hay nada más grande que la libertad de tu patria. Por eso llevas esa bandera en tu uniforme. Por eso gritaste: “¿Dónde está mi Puerto Rico?” (Pausa. Leo se emociona un tanto.) ¿Quieres ser libre, Leo?
LEO: Sí.
YASIR: Entonces tú también tienes tu Jihad. Allahu akbar. Repítelo dulcemente.
LEO: (Suave.) Allahu akbar.
YASIR: Ni tú ni yo, vamos a bajar la cabeza. Sólo ante Allah. No ante ellos. No vamos arrodillarnos ante el que nos humilla, no vamos a negociar con el que mató a mis padres y a mis hijos, ni al que me quitó mi tierra y mi libertad. No, Leo. Allah nos protege. Allah nos da la razón. No podemos perdonar al que nos asesina y seguir la vida como si nada hubiera pasado, ¿sabés por qué? Porque el infiel lo
hará de nuevo. Su ambición no tiene límites. Y te quedarás sin Patria, Leo. ¿Puedes vivir sin Patria?
LEO: ¿Cómo lucharé por mi Patria si voy a morir aquí?
YASIR: Yo no quiero matarte, pero tú llevas el uniforme del que mató a mi hijita. Dime Leo, ¿qué hago con la Jihad de mi alma? ¿Dónde busco la compasión y el perdón para el que quiere que yo y mis hermanos mueran? Allah me pide que luche. ¿Y a tí, quién te lo pide? ¿O es que estos “americanos”... siempre te harán vivir avergonzado de ti mismo? (Yasir hace a Charlie que se arrodille, de espaldas al público, con la cabeza baja.) ¿Por qué tienes que negociar con ellos lo que es tuyo? ¿Por que tienes que encontrar “el punto medio” que ellos quieren, “la paz” que ellos quieren, “la convivencia” que ellos quieren? ¿Sólo porque son poderosos y tienen armas y dinero? ¿El dinero que tú necesitas? (Ha buscado la espada, la saca de su vaina y se la pone en el puño a Leo quien ha escuchado todo en tumultuosa calma. Lo lleva hasta Charlie. La música arrecia.) ¿Cuál es tu Jihad, puertorriqueño? ¿Quién es tu enemigo? ¿Yo, o él? Si quieres ser libre, empieza por liberar tu alma de la sumisión. (Pausa.) Allahu akbar. ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar!
LEO: (Va repitiendo con él. De espaldas; con la otra mano, tira del pelo de Charlie y sin mayor detalle al público, pasa la navaja por el cuello del americano, mientras grita:) ¡Allahu akbar!
roberto ramos Perea
¡Allahu akbar! ¡Puerto Rico Libre! ¡Puerto Rico libre! (Leo arroja el cuerpo de Charlie que cae en el fondo oscuro. Leo camina al centro, ensagrentado, redimido y con el rostro iluminado, cae de rodillas mientras grita:) ¡Allahu akbar! ¡Viva mi Puerto Rico libre!
YASIR: (Se le acerca. Silencio largo.) Sé que lo que acabamos de hacer es terrible. Para mi conciencia de hombre civilizado, de hombre que buscó la paz y la verdad de Allah en las letras y la sabiduría... esto no debió haber sido así. (Levanta a Leo del suelo y lo mira.) Pero soy Yasir Al Ajmud, soy padre, y soy iraquí... esos terroristas mataron a mi familia y me quitaron mis tierras... y lo seguirán haciendo. (Pausa. Le pone la mano en el hombro.) En nombre de mi hija, te doy las gracias, puertorriqueño.
(La música arrecia mientras la escena se oscurece lentamente.)
La música decrece despacio mientras cae la luz sobre Teresa, quien de pie, ha escuchado el relato detenidamente y ha quedado devastada. Mira al vacío con lágrimas en los ojos.
LEO: (Enciende un cigarrillo.) Esa misma noche tatuaron mi cabeza. Recuerdo que me dijo: “Los tatuajes son vulgares, pero éste no lo será. Cada vez que lo veas, te acordarás de mi hija”. Estuve
encerrado algunos días más y luego me dejaron ir. (Al ver que Teresa no habla.) ¿No tienes nada más que decirme?
TERESA: (Pausa.) Por lo menos estoy segura de que no me has mentido. Ahora lo entiendo todo.
LEO: Pues entonces, si tú yo nos entendemos... estas sesiones de espionaje se acabaron. Espero por mi pensión. (Enciende un cigarillo.)
TERESA: Leo... (Leo se detiene.) ¿Y cuándo termina esta “Jihad”?
LEO: Yo traté de ser un hombre civilizado, traté de entender el mundo y las razones que pueda tener un país para joder a otro. Pero resulta que nunca hay razones buenas para eso. Soy puertorriqueño... no seré padre pero fui hijo, fui hermano; soy hombre y no soy libre. Y esos gringos cabrones han jodido y siguen jodiendo a mi país. (Pausa.) ¿La Jihad? No sé cuándo termina... la de mi corazón acaba de empezar. (Sale.)
Teresa lo ve irse con asombro, respira hondo. Se da vuelta, va a recoger sus cosas cuando ve que Mario, con una cerveza en la mano, ha estado escuchándolo todo, y la mira con cierta extraña serenidad en el rostro. Ella va a hablarle, pero Mario la detiene con un gesto suave y una confusa e inexplicable sonrisa.
MARIO: No... no me extraña. Lo esperaba. De él, lo esperaba.
TERESA: Le juré que no diría nada.
MARIO: No juraste, querida. Negociaste. Pero está bien. Yo no sé cuánto vale ese secreto. No sé ya el va-
roberto ramos Perea
lor de nada... los recuerdos cuestan, los anhelos también... ¿Me vas a vender algún sueño, algún deseo de justicia o de libertad para esos pobres infelices salvajes que hay que ir a civilizar al Medio Oriente? ¿Me vas a vender los 3,000 muertos del 9/11 otra vez? ¿Me vas a meter más miedo con armas de destrucción masiva y armas biológicas que no existen? (Hace una trompetilla.) Lo siento. Yo estoy en bancarrota.
TERESA: Mario, cálmate un poco...
MARIO: Sin embargo, hay especial de muertos en Iraq. Dos millones de muertos civiles, niños, mujeres... te los cambian por los 3,000 del 9/11... ¿qué te parece?
TERESA: Mario, yo quisiera que tú... te sometieras a algún tipo de tratamiento. Podemos hacer los arreglos que quieras, yo podría...
MARIO: Un tratamiento... contigo. ¿Qué me vas a negociar, Teresa? ¿Qué cosa mía quieren saber ellos?
TERESA: Debes tomar algún medicamento para la depresión...
MARIO: ¿Deprimido yo? No, que vá. Mira... logré pintar el bote... color turquesa. Le puse el nombre de Tiki... está allí, en el muellecito.... ¿lo ves? Creo que me quedó bien. Hay que prepararlo para el viaje...
TERESA: ¿Qué viaje, Mario?
MARIO: La neblina está en su punto. Las luciérnagas tienen tantos deseos de vivir, las pobrecitas... y es tan breve ese deseo...
TERESA: Mario, escúchame...
MARIO: ¿No ha llegado Tiki de San Juan? Iba a buscar casa para mudarnos. Sí, después de lo que oí, lo único que quiero es desaparecerme de todo esto. ¡Empiezo a trabajar el lunes!... ella está tan contenta. ¿No ha llegado? ¡Tiki! Mi amor...
TERESA: No, no ha llegado, pero no debe tardar. Mario, escúchame... tú no estás bien.
MARIO: ¿Tú estás bien? ¿Podrías estar bien después de lo que oíste? Porque yo no estoy bien. ¿Tú estás bien? ¡Contéstame!
TERESA: ¡No se trata de mí!
MARIO: Se trata de todos, cuñadita. Sólo que unos irán a la guerra... y otros ya no quieren ir más. Y yo no quiero más esos ojos verdes que tienen mi culpa escrita en su pupila... Mami cada vez que ve a Tiki le canta aquello que decía “aquellos ojos verdes... cargados de perfume”... (Ríe.)
TERESA: Mario, tranquilízate.
MARIO: (En furia llorosa.) ¡No más Iraq en mí! Porque Iraq es todo lo que tengo aquí adentro. Infierno, sed, desierto, muerte y vacío... eso es todo lo que soy. Iraq dentro de mi, como el aire que respiro, como mi sangre... y de pronto esos ojos verdes... (La besa con rabia salvaje y luego la despega de sí como una peste mientras grita.) ¡No más Iraq en mi!
TERESA: Mario, ya... respira hondo...
MARIO: (Confundido, alienado.) Ojos verdes, verdes como las aguas del lago donde viven los sueños... donde vive la paz.
TERESA: Te daré algo para que puedas dormir.
MARIO: (Tratando de caer en sí.) Algo para dormir... sí. Por favor... discúlpame. Estoy... tan cansado.
TERESA: (Corre a su cartera y le da una pastilla, Mario la baja con la cerveza.) Debes ir a acostarte. Por favor... mira, yo me quedo esta noche aquí, así que mañana hablaremos de lo demás, ¿okey? (Lo lleva al cuarto.)
MARIO: (Sonríe.) El gringo ese... Charlie... era un hijo de puta. A mi tampoco me caía bien. (Mario sale. Teresa va al balcón y deja salir un llanto hondo y silencioso que tiene en el fondo algo de rabia.) Entra Tiki con un par de bolsas.
TIKI: ¡Encontré un apartamento precioso en el Viejo San Juan y sólo pagaremos $500 pesos! Me lo renta una amiga mía. Es un estudio pequeño, y hay que subir tres pisos, pero es como la casa de un pajarito. Se ve toda la bahía de San Juan...
TERESA: (Sin mirarla.) Me alegro mucho, Tiki.
TIKI: Viviremos con el resto del sueldo de Mario y lo que voy a ganar yo. Vamos a alquilar esta casa. Nos pueden dar por lo menos 600 pesos mensuales. La cosa no va a estar tan mal y él va a trabajar en lo que le gusta. ¡Empieza a trabajar el lunes!
TERESA: Sí, ya me lo dijo.
TIKI: (La abraza por la espalda con gran cariño.) Hoy lo amo más que nunca. Estaba tan sola. (Teresa
Cuatro
la mira.) Mírame que contenta estoy... se acabó la vida loca, hermanita. No más yerba.
TERESA: Me alegro mucho por tí, Tiki.
TIKI: (Como un secreto.) Quiero tener un bebito. Una nena. Lo hablamos la otra noche. ¡Es tan rico hablar de eso!
TERESA: Sí, debe serlo.
TIKI: ¡Todo va a estar tan bien! Se acabaron los misterios. ¿Ves cómo se pueden controlar los misterios? De veras que estaba loca. Esas visiones... ya no las tendré más. Las saqué de mi vida.
TERESA: ¡Qué bueno!
TIKI: Tenemos que empezar a mudarnos mañana mismo. Nos vamos de aquí. ¡No tengo maletas ni cajas! Esto va a ser un reguero.... (La ve limpiándose las lágrimas.) ¿Qué te pasa? Tere...
TERESA: Tiki, linda...
TIKI: ¿Qué pasó?
TERESA: Mario no está bien. Está... delirando. Tenemos que internarlo...
TIKI: ¿Qué tiene? ¿Qué pasa, Tere? La música árabe arrecia. Sobre el muellecito, Mario, con el pecho desnudo, su pantalón de soldado y sus medias blancas, mira hacia la casa donde Tiki y Teresa hablan. Una última sonrisa tierna. Se voltea hacia el lago y camina hacia él... Su luz se extingue suavemente, mientras Tiki y Teresa se iluminan de nuevo.
TIKI: Pero si estaba bien... ¡hace días que estaba bien!... lo del trabajo, la mudanza, estaba contento... ¿Dónde está?
TERESA: En su cuarto, le dí una pastilla... (Tiki sale al cuarto y regresa.)
TIKI: Aquí no está.
TERESA: Estaba en el muelle, pintando el bote... ¡y habló de la neblina!...
TIKI: ¡Mario!
(Tiki y Teresa corren al muellecito y allí vemos a Mario, flotando en el agua, en el agua turquesa del lago y su neblina... Tiki va destrozándose en llanto, hasta que cae de rodillas con un grito de dolor que es capaz de hacer despertar al mundo.)
Fin de Iraq en mi
Del 19 de noviembre al 5 de diciembre de 2007 Palomar, San Juan
roberto ramos-Perea
Nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 13 de agosto de 1959. Dramaturgo, actor, director de escena, periodista, historiador y crítico teatral y cinematográfico. Cursó estudios de Dramaturgia y Actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes de México, D.F. y la Universidad de Puerto Rico. Fue periodista en los diarios El Reportero, El Vocero, El Mundo, Puerto Rico Ilustrado y la Revista VEA. Es fundador y Director General del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño y Rector del Conservatorio de Arte Dramático del Ateneo.
Ha estrenado y dirigido más de 100 obras teatrales originales en Puerto Rico, Estados Unidos, España, la República Checa, Brasil, Cuba, Venezuela, Argentina, México, Chile, Santo Domingo y Japón, y sus obras han sido traducidas al inglés, al francés, al checo, al portugués y al japonés. Ha publicado el volumen de cuentos Sangre de niño (1976) y El mensaje del extraño (1986) y los ensayos Perspectiva de la Nueva Dramaturgia Puertorriqueña (1989), Teatro Puertorriqueño Contemporáneo 1982-2003 (2003) y Literatura Puertorriqueña Negra del Siglo XIX, escrita por negros
roberto ramos Perea
(2009). Trabaja actualmente en el DICCIONARIO DE LA LITERATURA DRAMÁTICA PUERTORRIQUEÑA DEL SIGLO
XIX y en el DICCIONARIO DEL CINE PUERTORRIQUEÑO y ya se encuentra para publicación su HISTORIA GENERAL DEL TEATRO EN PUERTO RICO.
Recibió Mención Honorífica por la obra Revolución en el Infierno de Casa de las Américas en Cuba en 1981. Ha sido ganador en dos ocasiones del Premio de Teatro René Marqués del Ateneo Puertorriqueño, en el año 1983 por la obra Módulo 104 y en 1984 por la obra Cueva de ladrones. Le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo en el año 1987 y en 1992. Recibe además el Premio Nacional de Literatura en 1999 por su obra Miles: la otra historia del 98/Quimera. En diciembre de 1992, el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid, España le otorgó el Premio Tirso de Molina a su obra Miénteme más. El premio Tirso de Molina es el más alto premio que se le ofrece a un dramaturgo de habla hispana en el mundo. La obra se estrenó y se publicó en España. En ese mismo certamen, su obra Morir de Noche, quedó entre las seis finalistas escogidas para el premio. Morir de Noche fue seleccionada la Mejor Obra Teatral Puertorriqueña de 1996 por el Círculo de Críticos de Teatro de Puerto Rico y ha sido estrenada en La Habana, Cuba y Guadalajara, México. Su obra Besos de Fuego recibe Accésit en el Certamen de Teatro de Los Hermanos Machado en Sevilla, España en el año 2002.
Ha dirigido y escrito las películas puertorriqueñas Callando amores (1996), Revolución en el Infierno (2004), Después de la Muerte (2005), Iraq en mi (2008), y Tapia, el pri-
Cuatro ensayos jodidos y una obra de teatro
mer puertorriqueño (2009) así como varios documentales y unitarios de televisión.
