COMUNIDAD DE MADRID
BACHILLERATO
OBJETIVO

COMUNIDAD DE MADRID
BACHILLERATO
OBJETIVO
Autores:
Francisco Castilla Urbano, Manuel Perez Cornejo.
Equipo de edición:
Manuel Andaluz, Manuel de las Moras.
Diseño de cubiertas e interiores:
Patricia G. Serrano, Paz Franch, Marta Gómez.
Equipo técnico: Nieves Merino.
Corrección:
Sergio Borbolla, Miguel Ángel Alonso.
Edición gráfica: Elena Achón.
Fotografías:
Album / dpa / picture alliance / Fred Stein; Archivo Anaya (García Pelayo, Á.; Martin, J.), Dreamstime / Quickimage (Danflcreativo; Georgios Kollidas; Jozef Sedmak), iStock / Getty images (clu; duncan1890; GeorgiosArt; Panoskarapanagiotis; traveler1116, Zu09).
Los derechos de los textos que se reproducen en esta obra han sido cedidos para esta edición por las siguientes personas y editoriales:
Platón, Fedón, 74a–83d. Trad. Luis Gil Fernández, Alianza Editorial, Madrid, 2009.
Aristóteles, Ética a Nicómaco II, 4-6, 1105a-1107b; X, 6-8, 1176a-1179b. Trads. Salvador Rus Rufino y Joaquín E. Meabe, Tecnos, Madrid, 2009.
Agustín de Hipona, Del libre albedrío II, 1-2. Trad. Evaristo Seijas, Biblioteca de Autores Cristianos, Editorial Católica, Madrid, 1951.
Tomás de Aquino, Suma de teología I, q. 2, a. 1-3. Trad. José Martorell Capó, Biblioteca de Autores Cristianos, Editorial Católica, Madrid, 1994.
Descartes, R., Meditaciones metafísicas, «Meditación tercera». Trad. Manuel García Morente, Tecnos, Madrid, 2002.
Hume, D., Investigación sobre el conocimiento humano, sec. 7, parte 2. Trads. Jaime de Salas y Gerardo López Sastre, Tecnos, Madrid, 2007. Rousseau, J.- J., Del contrato social I, caps. 6-7. Trad. Mauro Armiño, Alianza Editorial, Madrid, 2003.
Kant, I., Crítica de la razón pura, «Introducción». Trad. Manuel García Morente y Manuel Fernández Núñez, Porrúa, México D. F., 1979.
Marx, K., La ideología alemana, «Introducción», Apartado A, [1] Historia. Trad. Wenceslao Pérez Roces, Grijalbo, Barcelona, 1970.
Nietzsche, F., La gaya ciencia V, §§ 343-346. Trad. Juan Luis Vernal, Tecnos, Madrid, 2016. Arendt, H., La condición humana, cap. 1: «La condición humana». Trad. Ramón Gil Novales, Paidós, Barcelona, 1993.
© Del texto: Francisco Castilla Urbano, Manuel Pérez Cornejo, 2025.
© Del conjunto de esta edición: GRUPO ANAYA, S.A., 2025 - C/ Valentín Beato, n.º 21 - 28037 Madrid ISBN: 978-84-143-4475-0 - Depósito Legal: M-4992-2025 - Printed in Spain.
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.


¿Cuál es la estructura de la prueba?
Directrices sobre las características de la PAU 2025
«1. Cada materia presentará un modelo único de ejercicio que se estructurará en diferentes apartados o bloques según los saberes básicos establecidos tanto en el Real Decreto 243/2022 como en el Decreto 64/2022 de la Comunidad de Madrid.
2. Las preguntas o tareas que conformen cada examen deberán conectar, a través de los saberes básicos de la materia, con las competencias específicas de las materias del currículo establecido en el RD 243/2022, así como el desarrollo específico recogido en el Decreto 64/2022, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato.
3. El diseño de la prueba deberá considerar que su ejecución se adecúe a la duración máxima, que queda establecida en 90 minutos. En este sentido, el número y tipo de preguntas o tareas se adecuarán a la citada duración. Se debe considerar a este respecto que el alumnado tendrá que dedicar un tiempo a la lectura y análisis de lo solicitado, así como a la planificación y ejecución de su respuesta.
4. El tipo de preguntas en cada uno de los apartados propuestos podrán ser tareas que requieran respuestas cerradas, semiconstruidas o abiertas siempre y cuando la puntuación asignada a preguntas o tareas de respuesta abierta y semiconstruida alcance como mínimo el 70 %.
5. Las Comisiones de Materia en la elaboración de los modelos de exámenes y los repertorios finales podrán incluir preguntas optativas. En tal caso, la optatividad no podrá suponer la disminución del número de competencias específicas objeto de la evaluación. La optatividad será intrabloques (siempre entre preguntas del mismo bloque) y alcanzará al menos al 50 % de las preguntas del examen.
6. Dado que el Real Decreto 534/2024 recoge la inclusión obligatoria de preguntas o tareas de carácter competencial, el diseño de cada examen deberá incluir al menos en un 20 % de la prueba preguntas de carácter competencial».
PAU Historia de la Filosofía
La Prueba de Acceso a la Universidad para la asignatura de Historia de la Filosofía consistirá:
Cuestión 1.ª
• Se propondrán dos textos (Texto A y Texto B) sobre dos autores de entre los seleccionados para la prueba.
• La cuestión 1.ª cuenta con dos preguntas:
La primera pregunta será una síntesis de las ideas principales expuestas en el texto.
La segunda pregunta pondrá en relación las ideas del texto con otro autor, con otra autora o con otra corriente filosófica.
Cuestiones 2.ª, 3.ª y 4.ª
• Las cuestiones 2.ª, 3.ª y 4.ª contarán con dos opciones, en las que se deberá hacer una disertación sobre uno de los temas principales de la historia de la filosofía en los diferentes períodos históricos (época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea): el problema del ser humano, el problema de Dios, el problema de la realidad y/o del conocimiento, el problema de la política y/o de la sociedad, y el problema de la ética y/o de la moral.
Extensión de la prueba
Para la realización de la prueba, se entregará un cuadernillo con cuatro páginas para escribir. Esta será la extensión máxima para el conjunto del examen. Para realizar correctamente la prueba, es aconsejable utilizar una página para cada cuestión (puedes ver el ejemplo en los diferentes modelos de examen resueltos que encontrarás en este manual).
Además, hay dos páginas más con una cruz. En ellas podrás realizar esquemas, resúmenes, guiones para realizar la prueba, destacados de puntos clave… Cabe destacar que todo lo que se incluya dentro de estas dos páginas no será evaluable y es de uso exclusivo del alumnado para poder utilizarlo a lo largo de la prueba.
Sobre los materiales de los cuales se seleccionarán los textos del examen de las PAU de 2025:
Los textos seleccionados para la prueba son los siguientes:
1. Platón, Fedón, 74a–83d.
2. aristóteles, Ética a Nicómaco II, 4-6, 1105a-1107b; X, 6-8, 1176a-1179b.
3. agustín de HiPona, Del libre albedrío II, 1-2.
4. tomás de aquino, Suma de teología I, q. 2, a. 1-3.
5. descartes, R., Meditaciones metafísicas, «Meditación tercera».
6. Hume, D., Investigación sobre el conocimiento humano, sec. 7, parte 2.
7. rousseau, J.-J., Del contrato social I, caps. 6-7.
8. Kant, I., Crítica de la razón pura, «Introducción».
9. marx, K., La ideología alemana, «Introducción», Apartado A, [1] Historia.
10. nietzscHe, F., La gaya ciencia V, §§ 343-346.
11. arendt, H., La condición humana, cap. 1: «La condición humana».
Ahora bien, hay que tener presente que esto no implica que se tenga que estudiar solo el contenido de estos textos. Tal como se puede inferir de la descripción de la estructura de la prueba, es necesario tener un conocimiento amplio de los filósofos y de su pensamiento.
Este libro contiene la totalidad de estos textos y el resumen de la parte de la filosofía de sus autores, que nos permitirá comprenderlos. También incluye modelos de examen ya resueltos, un glosario con los conceptos fundamentales, esquemas, resúmenes de las ideas principales y actividades de autoevaluación para la asimilación de los contenidos.


ÉPOCA MODERNA (1492 - 1804)
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (1804 - actualidad)
Platón (428 - 347 a. C)
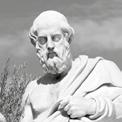
Como uno de los filósofos más importantes de la historia, muchos de los problemas que aborda Platón constituyen un legado permanente para la filosofía, que ha vuelto a tratarlos en todas las épocas. Esto no significa que el filósofo griego se desentendiera de su tiempo. Su teoría de las ideas le permite buscar respuesta a las cuestiones más diversas, desde la explicación de la realidad física al origen y al desarrollo del conocimiento y de la concepción del ser humano a la ética y a la política.

Aristóteles (384 - 322 a. C.)

Oponiéndose a la teoría platónica de las ideas, Aristóteles propone una filosofía realista, centrada en el análisis de los objetos, o sustancias, compuestas de materia y de forma, y dotadas de movimiento, que explica como el «paso del ser en potencia al ser en acto». Propone una teoría del conocimiento basada en la abstracción de los conceptos por el alma racional y, en su ética, combina la «vida contemplativa» y la virtud para alcanzar la felicidad, concibiendo al ser humano como un «animal político».
ÉPOCA ANTIGUA (600 a. C. - 354 d. C.)
ÉPOCA MEDIEVAL (354 - 1492)

ÉPOCA MODERNA (1492 - 1804)
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (1804 - actualidad)
La división de la sociedad griega entre la nobleza, dedicada a las armas y representante de la excelencia moral, y el pueblo, sometido socialmente y dedicado a la agricultura y a la ganadería, cambió profundamente como consecuencia del proceso de expansión colonial iniciado en el siglo viii a. C.
Debido a la actividad comercial de las metrópolis con sus colonias, en las ciudades griegas surgió un nuevo grupo social, los comerciantes, que debían su prosperidad a sí mismos y que consideraban secundarios la destreza guerrera y el linaje, valores característicos de los nobles. Además de esta profunda transformación de la sociedad, la colaboración de las clases populares en el triunfo sobre los persas durante las guerras médicas (479 a. C.) les otorgó protagonismo en el gobierno de la polis. Atenas se convirtió en la ciudad más próspera y más cosmopolita de Grecia.
Ambos procesos impulsaron el desarrollo democrático ateniense y con él un auge cultural sin precedentes, en el que destacan las tragedias de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, las comedias de Aristófanes, las historias de Heródoto y de Tucídides, las esculturas de Fidias y de Praxíteles, y una nueva concepción de la filosofía iniciada por Sócrates, por Platón y por los sofistas.
Sin embargo, a pesar del poder que acumuló la ciudad de Atenas, la guerra del Peloponeso finalizó con su derrota a manos de Esparta (404 a. C.), que impuso en Atenas la dictadura de los Treinta Tiranos, afín a sus intereses. Aunque los atenienses restauraron el régimen democrático apenas un año después, ya nada fue igual que en la época de Pericles (462-429 a. C.); incluso ajusticiaron a Sócrates, maestro de Platón.
La decadencia de la democracia ateniense fue imparable. Con el triunfo de Alejandro Magno, que conquistó y unificó toda Grecia, la polis perdió su poder y la estructura social y política cambió por completo al integrarse todos los griegos en un imperio en el que no cabían ni la democracia, ni la libertad política, ni los ideales comunitarios.
La legislación democrática, al permitir la participación de los ciudadanos en las asambleas, convirtió en prioritario el dominio de las artes del lenguaje (oratoria, retórica, etc.). Los debates se centraban en cuestiones políticas y jurídicas, lo que exigía con frecuencia discutir sobre los fundamentos de la vida en común: las leyes, las costumbres, las instituciones, etc.
En este contexto, la especulación sobre la naturaleza llevada a cabo por los presocráticos carecía de interés; lo que importaba era saber convencer a los demás ciudadanos. Los sofistas eran especialmente apreciados por impartir enseñanzas para adquirir estas habilidades, pero Sócrates y Platón mostraron su rechazo a unas prácticas que consideraban destructivas para la polis.
Polis. Es la ciudad-estado en la que el ciudadano se concibe a sí mismo como miembro de una comunidad donde se puede alcanzar el perfeccionamiento de las facultades individuales; fuera de la polis solo es posible la barbarie. Atenas representó la más excelente de estas ciudadesestado, y su descomposición supuso la pérdida de una forma de vida en la que sus ciudadanos, esto es, los varones adultos y libres, eran iguales ante la ley, tenían derecho a expresarse y participaban en la toma de las decisiones públicas. A pesar de ser excluidos los metecos (extranjeros), los esclavos y las mujeres, la democracia ateniense fue el primer sistema democrático de la historia.
Sofistas. Eran extranjeros que acudían a Atenas atraídos por su esplendor cultural. Se ganaban la vida formando a los atenienses en las artes del lenguaje. Sus conocimientos de oratoria y de retórica eran muy apreciados, porque permitían el triunfo en política, razón por la que se les pagaban grandes sumas de dinero. Sin embargo, estas habilidades lingüísticas no iban acompañadas de un compromiso con la verdad, por lo que sus enseñanzas conducían al triunfo personal sin importar la postura mantenida ni el rigor de la discusión.
El problema de la realidad y/o del conocimiento
La teoría de las ideas: una realidad dual
En su búsqueda de principios inmutables y de normas universales, Platón desarrolla la teoría de las ideas, en la que afirma la existencia independiente y absoluta de unas entidades inmateriales, inmutables y universales que constituyen la auténtica realidad.
Las ideas platónicas no son, por tanto, un producto de nuestra mente, sino la causa y el fundamento de cuanto existe. Por ejemplo, si una persona es bella, es porque existe la idea de belleza. La belleza de esa persona, que se capta mediante los sentidos, puede cambiar, pero la idea de belleza (como las de bien, de justicia, etc.) es inteligible y no varía.
Para Platón, las ideas constituyen un mundo perfecto, eterno e inmutable que se encuentra jerarquizado. En su cúspide se encuentra la idea del bien, causa y fin de las demás ideas. En el nivel inferior de este mundo están las entidades matemáticas (los números y las formas geométricas).
En el Timeo, diálogo en el que se considera la materia eterna e informe, Platón defiende la existencia del Demiurgo, una divinidad artesana mediante la que explica la constitución del mundo sensible. No crea de la nada, sino que, como el alfarero con el barro, se sirve de la materia existente para moldearla siguiendo el modelo del mundo de las ideas. Aunque la materia impide que se alcance la perfección, todo lo racional que hay en el mundo físico se debe a esa imitación del mundo inteligible.
Con esta explicación de la constitución del mundo físico, Platón introduce la finalidad en el universo. El Demiurgo persigue la construcción del mejor de los mundos posibles, el más parecido al mundo de las ideas. La multiplicidad de objetos y de seres del mundo sensible imita o participa de los modelos o de las esencias del mundo de las ideas, por lo que son menos reales que ellos. Entre ambos mundos se produce un antagonismo que se extiende a los más diversos ámbitos:
• En el conocimiento: de las ideas fijas e inmutables se ocupa la ciencia, mientras en el mundo sensible solo cabe la opinión.
• En la antropología: el cuerpo humano pertenece al mundo sensible, mientras que su alma racional forma parte del mundo de las ideas, al que desea volver mientras está prisionera en el cuerpo.
• En la ética: las personas no pueden guiarse por normas cambiantes, sino por las ideas eternas y permanentes del bien, de la justicia, etc.
• En la política: los gobernantes deben ser filósofos que conozcan la verdadera realidad para guiarse por las ideas, dejando de lado el mundo caprichoso de las ambiciones y de los intereses particulares.
Idea (o forma). Es el modelo eterno, inmutable y perfecto de cuanto existe en el mundo sensible. Las esencias de los seres físicos (personas, animales, etc.), las realidades matemáticas (números, formas geométricas) y los valores morales (justicia, belleza, etc.) son ideas; todas ellas constituyen el mundo de las ideas.
Esquema
Conjetura
Dialéctica
Mundo sensible Objetos físicos
Entidades matemáticas
Ideas
Opinión Ciencia
Reminiscencia
Conocimiento
Realidad
Ser humano
Mundo inteligible Ideas
Cuerpo Alma
Prudencia
Valor Templanza
Ética
Virtud Saber Creencia
Purificación
Racional Irascible
Concupiscible
Gobernantes
Guerreros Campesinos y artesanos
Estructura de la sociedad
Armonía o justicia individual
Justicia colectiva
Ideas esenciales del pensamiento de Platón
• La realidad auténtica es el mundo de las ideas, mientras que el mundo sensible es una copia imperfecta del mundo inteligible realizada por un artesano divino (Demiurgo).
• Teoría de la reminiscencia: el alma ha olvidado las ideas al encarnarse en el cuerpo; por eso, aprender es recordar las ideas.
• La ciencia es el conocimiento de las entidades matemáticas y de las ideas, mientras que la opinión es el conocimiento de los objetos materiales del mundo sensible.
• El ser humano es un compuesto de un cuerpo mortal y de un alma inmortal que permanece prisionera en el cuerpo. Tras la muerte, se reencarna o vuelve al mundo de las ideas.
• El alma se divide en tres partes: racional, irascible y concupiscible, cada una con su virtud propia: la prudencia, la valentía y la moderación.
• El alma racional ha de gobernar sobre las otras dos partes para lograr el equilibrio en el que consiste la justicia individual.
• La virtud es el núcleo de la ética platónica, que consiste en un saber, en un proceso de purificación y en la armonía que hacen sentirse al sujeto en posesión de la justicia.
• En la política, Platón concibe una sociedad justa, en la que los ciudadanos participan de acuerdo con sus capacidades: los gobernantes son filósofos que ponen su razón al servicio del bien común; los guerreros, su valor, y los trabajadores, su templanza.
• En su última etapa, Platón afirma que solo se puede convivir con justicia en una sociedad regulada mediante leyes.
Autoevaluación
1. ¿Qué idea está en la cúspide del mundo de las ideas?
a) Bien.
b) Belleza. c) Fin. d) Justicia.
2. El Demiurgo crea el mundo sensible de la nada.
Verdadero / Falso.
3. La anámnesis es la palabra griega que significa
4. La es el nombre utilizado por Platón para designar el proceso del conocimiento de las ideas.
a) Justicia. b) Reencarnación. c) Reminiscencia. d) Dialéctica.
5. La opinión es el tipo de conocimiento que tiene por objeto el mundo sensible, mientras que la es el conocimiento propio del mundo de las ideas.
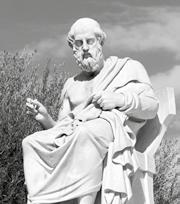
6. Cuerpo y alma constituyen al ser humano y permanecen siempre unidos. Verdadero / Falso.
7. El valor es lo propio del alma y necesita someterse al control de la prudencia.
8. La división de la sociedad en gobernantes, guerreros y campesinos y artesanos se hace según su a) Alma. b) Herencia. c) Género. d) Riqueza.
9. Según la República de Platón, los hombres y las mujeres deben recibir la misma educación. Verdadero / Falso.
10. ¿Las leyes representa una visión de la sociedad por parte de Platón más o menos optimista que la República ?
Fedón, 74a-83d
—¿Y no sucede en todos estos casos que el recuerdo se produce a partir de cosas semejantes, o cosas diferentes?
—Sí, sucede.
—Pero, al menos en el caso de recordar algo a partir de cosas semejantes, ¿no es necesario el que se nos venga además la idea de si a aquello le falta algo o no en su semejanza con lo que se ha recordado?
—Sí, es necesario —contestó.
—Considera ahora —prosiguió Sócrates— si lo que ocurre es esto. Afirmamos que de algún modo existe lo igual, pero no me refiero a un leño que sea igual a otro leño, ni a una piedra que sea igual a otra, ni a ninguna igualdad de este tipo, sino a algo que, comparado con todo esto, es otra cosa: lo igual en sí. ¿Debemos decir que es algo, o que no es nada?
—Digamos que es algo ¡por Zeus! —replicó Simmias—, y con una maravillosa convicción.
—¿Sabemos acaso lo que es en sí mismo?
—Sí —respondió.
—¿De dónde hemos adquirido el conocimiento de ello? ¿Será tal vez de las cosas de que hace un momento hablábamos? ¿Acaso al ver leños, piedras u otras cosas iguales cualesquiera que sean, pensamos por ellas en lo igual en el sentido mencionado, que es algo diferente de ellas? ¿O no se te muestra a ti como algo diferente? Considéralo también así: ¿No es cierto que piedras y leños que son iguales, aun siendo los mismos, parecen en ocasiones iguales a unos y a otros no?
—En efecto.
—¿Y qué? ¿Las cosas que son en realidad iguales se muestran a veces ante ti como desiguales, y la igualdad como desigualdad?
—Nunca, Sócrates.
—Luego no son lo mismo —replicó— las cosas esas iguales que lo igual en sí.
—No me lo parecen en modo alguno, Sócrates.
Anotaciones
Comentario 1
El diálogo se inicia como un relato de los últimos momentos de la vida de Sócrates contado por Fedón, uno de los presentes, a Equécrates, en Fliunte. Aunque se producen pequeñas intervenciones de otros personajes, son Cebes y Simmias, discípulos del pitagórico Filolao, los que plantean a Sócrates las cuestiones filosóficas fundamentales sobre las que versa el texto.
En el fragmento previo del diálogo se acaba de exponer la teoría de la reminiscencia, y el texto seleccionado comienza con Sócrates convenciendo a Simmias de que todo conocimiento es fruto del recuerdo y de que ese recuerdo se produce por semejanza o por contraste de unas cosas con otras. El saber, por tanto, precisa no solo del alma, sino también de las cosas para su desarrollo.
—¿Cómo, Sócrates?
—Yo te lo diré —respondió—. Conocen, en efecto, los deseosos de saber que, cuando la filosofía se hace cargo del alma, ésta se encuentra sencillamente atada y ligada al cuerpo, y obligada a considerar las realidades a través de él, como a través de una prisión, en vez de hacerlo ella por su cuenta y por medio de sí misma, en una palabra, revolcándose en la total ignorancia; y que la filosofía ve que lo terrible de esa prisión es que se opera por medio del deseo, de suerte que puede ser el mismo encadenado el mayor cooperador de su encadenamiento. Así, pues, como digo, los amantes de aprender saben que, al hacerse cargo la filosofía de nuestra alma en tal estado, le da consejos suavemente e intenta liberarla, mostrándole que está lleno de engaño el examen que se hace por medio de los ojos, y también el que se realiza valiéndose de los oídos y demás sentidos; que asimismo aconseja al alma retirarse de éstos y a no usar de ellos en lo que no sea de necesidad, invitándola a recogerse y a concentrarse en sí misma, sin confiar en nada más que en sí sola, en lo que ella en sí y de por sí capte con el pensamiento como realidad en sí y de por sí; que, en cambio, lo que examina valiéndose de otros medios y que en cada caso se presenta de diferente modo le enseña a no considerarlo verdadero en nada; y también que lo que es así es sensible y visible, mientras que lo que ella ve es inteligible e invisible. Así, pues, por creer el alma del verdadero filósofo que no se debe oponer a esta liberación, se aparta consecuentemente de los placeres y deseos, penas y temores en lo que puede, porque piensa que, una vez que se siente un intenso placer, temor, pena o deseo, no padece por ello uno de esos males tan grandes que pudieran pensarse, como, por ejemplo, el ponerse enfermo o el hacer un derroche de dinero por culpa del deseo, sino que lo que sufre es el mayor y el supremo de los males, y encima sin que lo tome en cuenta.
—¿Cuál es ese mal, Sócrates? —preguntó Cebes.
—Que el alma de todo hombre, a la vez que siente un intenso placer o dolor en algo, es obligada también a considerar que aquello con respecto a lo cual le ocurre esto en mayor grado es lo más evidente y verdadero, sin que sea así. Y éste es el caso especialmente de las cosas visibles. ¿No es verdad?
—Por completo.
[…]
Anotaciones
(Trad. Luis Gil Fernández, Alianza Editorial, Madrid, 2009).
Comentario 16
Al mezclar filosofía y purificación, Platón une conocimiento y virtud: la filosofía permite saber que la realidad empírica a la que se accede por medio de los sentidos no es la auténtica realidad, sino que la auténtica es la realidad inteligible e invisible. Pero, a la vez, ese mismo conocimiento provoca el rechazo de los placeres y de los deseos desenfrenados que encadenan el alma al cuerpo, haciendo posible la purificación que da paso al mundo de las ideas.
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Curso 2024-2025
MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
INSTRUCCIONES
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:
• Elija un texto entre A o B y responda a las preguntas que se le plantean abajo correspondientes al bloque 1.
• Responda a una de las dos preguntas de los bloques 2, 3 y 4.
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada una de las preguntas tiene una calificación de 2,5 puntos.
«—Pues bien, si lo adquirimos antes de nacer y nacimos con él, ¿no sabíamos ya antes de nacer e inmediatamente después de nacer, no sólo lo que es igual en sí, sino también lo mayor, lo menor y todas las demás cosas de este tipo? Pues nuestro razonamiento no versa más sobre lo igual en sí que sobre lo bello en sí, lo bueno en sí, lo justo, lo santo, o sobre todas aquellas cosas que, como digo, sellamos con el rótulo de “lo que es en sí”, tanto en las preguntas que planteamos como en las respuestas que damos. De suerte que es necesario que hayamos adquirido antes de nacer los conocimientos de todas estas cosas».
Platón, Fedón.
Cuestiones:
1. Sobre el texto elegido (2,5 puntos).
1. Identifique la tesis principal defendida en el texto propuesto.
2. Mediante un pequeño texto justificativo, ponga en diálogo con algún otro autor, con alguna otra autora o con alguna corriente filosófica perteneciente a la misma o a una época diferente la cuestión discutida en el texto.
2. Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación (2,5 puntos).
A. Exponga el problema de la ética y/o de la moral en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de las épocas antigua o medieval.
B. Exponga el problema de la política y/o de la sociedad en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de las épocas antigua o medieval.
3. Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación (2,5 puntos).
A. Exponga el problema de la realidad y/o del conocimiento en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época moderna.
B. Exponga el problema de la ética y/o de la moral en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época moderna.
4. Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación (2,5 puntos).
A. Exponga el problema de Dios en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época contemporánea.
B. Exponga el problema del ser humano en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época contemporánea.
¡PONTE A PRUEBA!
Responde a la cuestión 1 sobre el «texto B» y a la opción que no hayamos respondido en los ejemplos sobre la cuestión 2.
TEXTO B
«—Y si, tras haberlos adquirido [los conocimidentos de las ideas], no los olvidáramos cada vez, siempre naceríamos con ese saber y siempre lo conservaríamos a lo largo de la vida. Pues, en efecto, el saber estriba en adquirir el conocimiento de algo y en conservarlo sin perderlo. Y por el contrario, Simmias, ¿no llamamos olvido a la pérdida de un conocimiento?
—Sin duda alguna, Sócrates —respondió.
—Pero si, como creo, tras haberlo adquirido antes de nacer, lo perdimos en el momento de nacer, y después, gracias a usar en ello de nuestros sentidos, recuperamos los conocimientos que tuvimos antaño, ¿no será lo que llamamos aprender el recuperar un conocimiento que era nuestro? ¿Y si a este proceso le denominamos recordar, no le daríamos el nombre exacto?
—Completamente».
Platón, Fedón.
1. Sobre el texto elegido.
1.1. Identifique la tesis principal defendida en el texto propuesto.
En el texto, Platón se sirve de Sócrates para demostrar la perfección de «lo igual en sí» en contraposición a lo que consideramos igual en el mundo empírico, que nunca lo es en la misma medida. En este fragmento, Platón también demuestra la precedencia de «lo igual en sí» sobre los objetos semejantes del mundo sensible, puesto que lo «adquirimos antes de nacer».
Además, «lo igual en sí» solo es un caso particular de todas las ideas; es decir, de lo bello, de lo bueno, de lo justo y, en general, de todo lo que afecta a cualquier idea absoluta o «en sí». De acuerdo con la teoría de la reminiscencia, todas las ideas absolutas son adquiridas antes de nacer, olvidadas en el momento del nacimiento y recordadas (aprendidas) con la ayuda de los sentidos a lo largo de la vida.
1.2. Mediante un pequeño texto justificativo, ponga en diálogo con algún otro autor, con alguna otra o con alguna corriente filosófica perteneciente a la misma o a una época diferente la cuestión discutida en el texto.
La existencia del mundo de las ideas y de ideas innatas como contenidos de la mente o del alma es la tesis general a la que se puede adscribir el contenido del texto de Platón. Se trata de una cuestión recurrente a lo largo de la historia de la filosofía. Este tema ha sido tratado por muchos pensadores, con principios y con argumentos a favor o en contra.
Se puede establecer una comparación entre la teoría de las ideas platónica y la concepción de las ideas en el empirismo de Hume. En la filosofía de este autor de la época moderna y de los pensadores empiristas en general, como John Locke, se rechaza el innatismo de las ideas, por lo que se expone una clara oposición a la teoría platónica de las ideas.
Para Hume, todo conocimiento procede de la experiencia, bien de manera inmediata (impresiones) o mediata (ideas). Las ideas absolutas o «en sí» a las que alude Platón como base de nuestro conocimiento Hume las descarta por completo, y establece como demostración de su no existencia la imposibilidad de señalar la impresión a la que corresponden.
Partiendo de esta interpretación, Hume propone un criterio para determinar qué es el conocimiento, que permite delimitar lo verdadero de la ficción: para considerar verdadera una idea, es preciso identificar la impresión de la que procede. Hume considera que las ideas universales no son, en realidad, más que diversas ideas particulares que aparecen unidas bajo una palabra.
El empirismo gozó de aceptación general entre los pensadores de la Ilustración y por parte de Kant, el más destacado pensador ilustrado, que quedó tan convencido de la validez de la argumentación de Hume, que, tras leer sus obras, abandonó su «sueño dogmático», esto es, la creencia de Platón y de los filósofos racionalistas seguidores de Descartes en la existencia de ideas innatas, para elaborar una síntesis de racionalismo y de empirismo.
2. Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación.
A. Exponga el problema de la ética y/o de la moral en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época antigua o medieval.
En la filosofía moral de Tomás de Aquino se estudian las acciones orientadas a un fin que se considera bueno y que tienen su origen en la razón y en la voluntad del ser humano. Ahora bien, Tomás de Aquino distingue una jerarquía de fines, que culmina en el fin último y perfecto: la felicidad (la beatitud), la cual se alcanza cuando el ser humano, ejercitando su intelecto, se eleva a la contemplación del ser eterno, del sumo bien y de la verdad, esto es, Dios.
Por estar dotado de razón y de voluntad, el ser humano es libre y responsable de sus actos, pudiendo, gracias a ello, encaminarlos hacia la virtud. Esta se adquiere cuando la persona desempeña la actividad racional que le es propia por naturaleza y que se expresa en las virtudes intelectuales (que constituyen la perfección del intelecto especulativo) y en las virtudes morales (la fortaleza, la justicia, la prudencia y la templanza, que constituyen la perfección del intelecto práctico, encargado de controlar los apetitos).
El concepto central de la ética tomista es el de ley natural, principio moral que desempeña el mismo papel en la razón práctica que el que representan los primeros principios de la demostración en la razón teórica.
El primer precepto de la ley natural, dotado de validez universal e inmutable, dice lo siguiente: «Se debe obrar y proseguir el bien y evitar el mal», pero como tal precepto es demasiado abstracto, por lo que es necesario que adquiera cierta concreción mediante la ley positiva. Mediante las leyes positivas se adapta la ley natural a las características específicas de una sociedad, de una cultura o de una época determinadas.
Por tanto, la ley positiva es una exigencia de la ley natural y no es el mero resultado de un acuerdo entre los individuos, sino la consecuencia necesaria de la naturaleza social del ser humano. Por esa misma razón, la ley positiva, creada por los seres humanos, no puede contradecir la ley natural, sino que ha de adecuarse a ella, concretándola y adaptándola.
La ley natural enlaza directamente con la ley divina, es decir, con aquellos preceptos que Dios ha transmitido a los seres humanos mediante la revelación. Coincide, además, con las inclinaciones o los impulsos naturales que Dios ha introducido en todos los seres creados, que son el impulso a preservarse, en tanto que son sustancias, el impulso a reproducirse y a cuidar de su descendencia, que comparten todos los animales, y, en el caso particular del ser humano, como único ser racional, la inclinación natural a conocer la verdad y a vivir de forma ordenada en sociedad.
Tales inclinaciones de los seres resultan necesarias para conservar el orden armonioso de la Creación, instituido por Dios, lo que conduce a Tomás de Aquino a establecer una estricta correlación entre la naturaleza y el bien, por un lado, y lo bueno y lo natural, por otro.


Curso 2024-2025
MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:
• Elija un texto entre A o B y responda a las preguntas que se le plantean abajo correspondientes al bloque 1.
• Responda a una de las dos preguntas de los bloques 2, 3 y 4.
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada una de las preguntas tiene una calificación de 2,5 puntos.
«Pues bien: entre esas ideas, unas me parecen nacidas conmigo[,] y otras, extrañas y oriundas de fuera[,] y otras, hechas e inventadas por mí mismo. Pues si tengo la facultad de concebir qué sea lo que, en general, se llama cosa o verdad o pensamiento, me parece que no lo debo sino a mi propia naturaleza; pero si oigo ahora un ruido, si veo el sol, si siento el calor, he juzgado siempre que esos sentimientos procedían de algunas cosas existentes fuera de mí; y, por último, me parece que las sirenas, los hipogrifos y otras fantasías por el estilo, son ficciones e invenciones de mi espíritu. Pero también podría persuadirme de que todas esas ideas son de las que llamo extrañas y oriundas de fuera, o bien que todas han nacido conmigo o también que todas han sido hechas por mí, puesto que [aún] no he descubierto su verdadero origen. […]».
Descartes, Meditaciones metafísicas.
«[…] La existencia de Dios puede ser probada de cinco maneras distintas. 1) La primera y más clara es la que se deduce del movimiento. Pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento. Y todo lo que se mueve es movido por otro. […] Por su parte, quien mueve está en acto. Pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo: El fuego, en acto caliente, hace que la madera, en potencia caliente, pase a caliente en acto. […] Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto; sólo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo: Lo que es caliente en acto, no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y éste[,] por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente,
porque no llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. […] Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En éste, todos reconocen a Dios».
Tomás de Aquino, Suma de teología I, q. 2, a. 3
Cuestiones:
1. Sobre el texto elegido (2,5 puntos).
1. Identifique la tesis principal defendida en el texto propuesto.
2. Mediante un pequeño texto justificativo, ponga en diálogo con algún otro autor, con alguna otra autora o con alguna corriente filosófica perteneciente a la misma o a una época diferente la cuestión discutida en el texto.
2. Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación (2,5 puntos).
A. Exponga el problema de la ética y/o de la moral en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época antigua o medieval.
B. Exponga el problema de la política y/o de la sociedad en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época antigua o medieval.
3. Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación (2,5 puntos).
A. Exponga el problema de la realidad y/o del conocimiento en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época moderna.
B. Exponga el problema de la ética y/o de la moral en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época moderna.
4. Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación (2,5 puntos).
A. Exponga el problema de Dios en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época contemporánea.
B. Exponga el problema del ser humano en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época contemporánea.
1. Sobre el texto elegido.
1.1. Identifique la tesis principal defendida en el texto propuesto. En este texto, Descartes diferencia los tres tipos de ideas que podemos encontrar en nuestra mente. Según él, las ideas pueden dividirse en tres tipos dependiendo de cuál sea su origen:
• Adventicias: parecen provenir de objetos situados fuera de nuestra mente; por ejemplo, oír un ruido o ver una casa.
• Facticias: las crea el propio sujeto usando su imaginación; por ejemplo, el hipogrifo, esto es, un ser fantástico mezcla de águila y de caballo.
• Innatas: no proceden de la experiencia ni parece haberlas creado caprichosamente el mismo sujeto, sino que parecen haber nacido con él; por ejemplo, el propio cogito, es decir, la idea de que soy un ser que piensa, aunque dude, y que, por tanto, existo, también la idea de Dios.
Ahora bien, el problema ante el que se halla Descartes en este punto de su estudio es que todavía no está del todo seguro de la procedencia de esas ideas.
1.2. Mediante un pequeño texto justificativo, ponga en diálogo con algún otro autor, con alguna otra autora o con alguna corriente filosófica perteneciente a la misma o a una época diferente la cuestión discutida en el texto. Quizá uno de los autores que se presenta en una oposición más clara a Descartes y, en general, al racionalismo sea David Hume, máximo representante del empirismo de la Edad Moderna. Este filósofo niega la existencia de las ideas innatas y considera que todo nuestro conocimiento procede únicamente de la experiencia. Según Hume, los contenidos de la mente son percepciones, que se dividen en impresiones, o datos inmediatos de la experiencia, e ideas, que son copias de las impresiones.
Hume nos dice que la diferencia entre las impresiones y las ideas es solo de intensidad. Hay, además, impresiones de sensación e impresiones de reflexión: de las impresiones de sensación surgen las ideas, que, a su vez, provocan las impresiones de reflexión.
Hume divide las ideas, al igual que Locke, en simples y complejas, pero todas ellas se corresponden a una impresión (simples) o se siguen de estas (ideas complejas), siendo el resultado de la actividad de la memoria o de la imaginación.
Hume sostiene que las ideas de la memoria son más intensas y mantienen la forma y el orden de las impresiones originales, mientras que las ideas de la imaginación alteran la figura y la secuencia según tres principios de asociación: los de semejanza, contigüidad y causalidad.
En su teoría empirista, Hume establece como criterio de verdad de cualquier idea su procedencia de la impresión correspondiente. Con ello efectúa una crítica radical al conocimiento metafísico, lo que tendrá consecuencias decisivas en el pensamiento posterior, desde Kant hasta nuestros días, pues, por ejemplo, Kant concluirá que es imposible demostrar la existencia de Dios o la inmortalidad del alma, precisamente porque de estas ideas no tenemos impresiones sensibles, por lo que no es posible tener un conocimiento científico sobre ellas.
2. Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación.
A. Exponga el problema de la ética y/o de la moral en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época antigua o medieval.
Como ocurre con Aristóteles, de quien asume una gran parte de su teoría ética, la concepción de la moral de Tomás de Aquino es teleológica; esto es, estudia las acciones orientadas a un fin, que se considera bueno. Este fin es determinado por la razón, que dirige la voluntad del ser humano para su consecución.
La ética de la conducta humana en esta vida que desarrolló Aristóteles es, para Tomás de Aquino, una ética imperfecta. En consecuencia, la felicidad de la que habló Aristóteles es, para Tomás de Aquino, una felicidad imperfecta o temporal: la que puede alcanzarse en esta vida. La verdadera felicidad, o felicidad perfecta, aquella a la que se ordena la felicidad imperfecta, consiste en la visión de Dios y solo puede alcanzarse más allá de la vida terrenal.
La diferencia entre ambos tipos de felicidad está basada en la existencia de una jerarquía de fines que culmina en el fin último y perfecto: la felicidad o beatitud consiste en conocer a Dios, bien supremo. Su conocimiento es lo más elevado a lo que puede aspirar el ser humano, y la felicidad perfecta se alcanza cuando se dedica la vida a su búsqueda y se logra su contemplación.
Para conseguir esta felicidad perfecta, según Tomás de Aquino, el ser humano tiene que hacer uso de su razón y de su voluntad, con lo que ejerce su libertad a la vez que se hace responsable de sus actos. Cuando los encamina hacia la virtud, debe utilizar su actividad racional para alcanzar las virtudes intelectuales, lo que culmina en la contemplación divina. En esta actividad, el ejercicio de la prudencia es decisivo, como lo es en el caso de las virtudes morales, ya que, por medio de la prudencia, que dirige la búsqueda del término medio, deben controlarse los apetitos.
Dios gobierna el mundo mediante la ley eterna, de la que participan las criaturas a través de la ley natural. Este concepto central de la ética de Tomás de Aquino dota al ser humano de una naturaleza propia y de unas inclinaciones o unos impulsos, como el de preservación y el de reproducción, que comparte con el resto de los seres vivos, y, además, de manera específica, la inclinación natural a conocer la verdad.
Desde el punto de vista moral, actuar correctamente, según Tomás de Aquino, no es otra cosa que seguir la ley natural que dicta la razón humana. Su primer precepto es: «Ha de hacerse el bien y evitarse el mal». Con esta norma básica se establece el criterio de moralidad al que deben atenerse todos los actos humanos y al que se reducen todos los demás preceptos relacionados con las tendencias naturales de las personas.
Como el precepto es demasiado abstracto, la ley natural se tiene que adaptar a las características de cada sociedad, de cada cultura o de cada época mediante la ley positiva. No obstante, esta ley no puede ser arbitraria, sino que debe derivarse de la ley natural y buscar el bien común, respetando el orden moral. Si no fuera así, si la ley positiva no concordase con la ley natural, sería una ley injusta a la que sería lícito resistirse.
¡PONTE A PRUEBA!
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Curso 2024-2025
MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:
• Elija un texto entre A o B y responda a las preguntas que se le plantean abajo correspondientes al bloque 1.
• Responda a una de las dos preguntas de los bloques 2, 3 y 4.
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada una de las preguntas tiene una calificación de 2,5 puntos.
TEXTO A
«—Al menos, en efecto, se ha mostrado que es posible, cuando se percibe algo, se ve, se oye o se experimenta otra sensación cualquiera, el pensar, gracias a la cosa percibida, en otra que se tenía olvidada, y a la que aquélla se aproximaba bien por su diferencia, bien por su semejanza. Así que, como digo, una de dos, o nacemos con el conocimiento de aquellas cosas y lo mantenemos todos a lo largo de nuestra vida o los que decimos que aprenden después no hacen más que recordar, y el aprender en tal caso es recuerdo».
Platón, Fedón.
TEXTO B
«Con la expresión vita activa me propongo designar tres actividades fundamentales: labor, trabajo y acción. Son fundamentales porque cada una corresponde a una de las condiciones básicas bajo las que se ha dado al hombre la vida en la tierra.
Labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. La condición humana de la labor es la misma vida.
Trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre, que no está inmerso en el constantemente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un “artificial” mundo de cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro de sus límites se alberga cada una de las vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive y trasciende a todas ellas. La condición humana del trabajo es la mundanidad.
La acción, única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el Hombre, vivan en la Tierra y habiten en el mundo. Mientras que todos los aspectos de la condición humana están de algún modo relacionados con la política, esta pluralidad es específicamente la condición —no sólo la conditio sine qua non, sino la conditio per quam— de toda vida política. […]».
Arendt, La condición humana
Cuestiones:
1. Sobre el texto elegido (2,5 puntos).
1. Identifique la tesis principal defendida en el texto propuesto.
2. Mediante un pequeño texto justificativo, ponga en diálogo con algún otro autor, con alguna otra autora o con alguna corriente filosófica perteneciente a la misma o a una época diferente la cuestión discutida en el texto.
2. Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación (2,5 puntos).
A. Exponga el problema de Dios en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época antigua o medieval.
B. Exponga el problema de la política y/o de la sociedad en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época antigua o medieval.
3. Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación (2,5 puntos).
A. Exponga el problema de la ética y/o de la moral en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época moderna.
B. Exponga el problema de la realidad y/o del conocimiento en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época moderna.
4. Responda solamente a una de las dos preguntas que se le plantean a continuación (2,5 puntos).
A. Exponga el problema de la política y/o de la sociedad en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época contemporánea.
B. Exponga el problema del ser humano en un autor, en una autora o en una corriente filosófica de la época contemporánea.


AAcción (o praxis). La mayor parte de las veces que Arendt utiliza este término lo hace mencionando a Aristóteles, que lo restringe a la acción política, puesto que quienes se dedican a la labor y al trabajo carecen de la libertad que es necesaria para desempeñar una vida política plena. En el pensamiento de Arendt no se da este prejuicio, y la labor y el trabajo conviven con la acción política como partes de la vida activa. Esta compatibilidad no impide que la praxis sea equivalente a la acción política y que la filósofa conceda a esta una relevancia mayor que a la labor y al trabajo.
Alienación. Concepto procedente de Hegel, en Marx, la alienación, traducida a veces también como enajenación, deja de ser un proceso que ocurre en el pensamiento para convertirse en una situación que tiene lugar en la realidad y en la historia. La alienación en Marx es, con carácter general, la desorientación que experimenta el ser humano bajo el capitalismo. El mundo se le presenta como algo extraño, que lo domina y en el que aparece sometido a fines que le son ajenos. La principal forma de alienación y la base de todas las demás es la económica, pero existen otras formas, como la social, la política, la religiosa o la filosófica.
Alienación religiosa. Marx acepta las ideas de Feuerbach sobre la religión, pero las supera afirmando que «La religión es el opio del pueblo», expresión mediante la que muestra sintéticamente el poder que tiene la religión para adormecer las ansias liberadoras del pueblo, pero también el consuelo que presta al dolor que experimenta la humanidad.
Alma. Es, a la vez, principio de la vida y del movimiento, y principio del pensamiento, siendo esta última concepción la que prevalece en Platón. El alma es inmortal e inmaterial y, hasta que se encarna en un cuerpo, permanece en el mundo de las ideas. Platón divide el alma en tres partes: razón (alma racional), ánimo o voluntad (alma irascible) y apetito (alma concupiscible), división que se refleja en los tres grupos que constituyen el Estado (gobernantes, guerreros y productores).
Amor. En Agustín de Hipona, el amor desempeña un papel decisivo. Puede ser bueno (caridad) si se ordena al bien del prójimo y al bien en sí
mismo (Dios), pero es amor desordenado y malo (delectación) si se mantiene apegado a las apetencias humanas. El amor al bien y a Dios mueve la voluntad, y por ese movimiento el alma es llevada a la felicidad o bienaventuranza, alcanzando la libertad. Ambos amores fundan, además, dos ciudades diferentes: la celestial, que se basa en el amor al prójimo y a Dios, y la terrenal, dirigida por un egoísmo demoníaco. Amor de sí/Amor propio. El amor de sí es una pasión del ser humano en el estado de naturaleza que le impulsa a conservar la vida y a buscar su bienestar. Es un sentimiento natural y bueno. Por el contrario, el amor propio es una pasión social, nacida de la deformación del amor de sí mismo, que empuja al ser humano a tratar de ser el primero en todo, fomentando sentimientos negativos, como la envidia y el orgullo.
Analogía. Es una comparación que se establece entre términos de dos o más sistemas. Cuando la semejanza entre los sistemas es muy grande, la correspondencia que se establece entre los términos tiene sentido, pero pierde progresivamente su valor argumentativo a medida que aumentan las diferencias.
Antisemitismo. Los prejuicios y la hostilidad hacia los judíos forman parte de la historia de Europa desde la Edad Media, sin que esto signifique que, con posterioridad, no hayan seguido estando presentes tanto en este como en otros continentes. En la historia de la mayor parte de los países europeos, el odio y el rechazo hacia los judíos han sido un hecho histórico durante siglos y el ejercicio de la violencia (pogromos), una realidad repetida cada cierto tiempo en múltiples lugares y épocas. Con los nazis en el poder dejó de ser un hecho social para convertirse en política de Estado, lo que culminaría en el Holocausto.
A posteriori/A priori. Son a priori las ideas o las proposiciones que no proceden de la experiencia, como las ideas innatas, por ser anteriores a ella. El argumento ontológico, basado en la idea de Dios, se considera una demostración de la existencia divina independiente de la experiencia. Lo a priori se opone a lo a posteriori, dependiente de la experiencia.
Apolíneo/Dionisíaco. Son categorías estéticas introducidas por Nietzsche. Lo apolíneo designa todo lo relacionado con el orden, la regularidad,
Crea tu propio diccionario con los conceptos sobre los que tengas alguna duda.
© GRUPO ANAYA, S.A., 2025 - C/ Valentín Beato, 21 - 28037 Madrid. Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.