BACHILLERATO ANDALUCÍA
PAIDEIA
Manual práctico para la PAU PRUEBAS
Textos de
2025
FILOSOFÍA
¿Cuál
¿Cómo tenemos
•
•
• Ética nicomáquea, I, cap. 2, 1094a18-1094b10; cap. 4, 1095a13-1095b14; cap. 8, 1098b10-1099b8
• Política, I, cap. 1, 1252a1-37; cap. 2, 1252a1-1252b44; cap. 2, 1252b80-1253a12; III, cap. 7, 1279a1-1279b55; cap. 8, 1279b20-59
•
•
•
al
de
• Fundamentación de la metafísica de las costumbres, secc. 1.ª
y epistemológicos en
• Aurora. Pensamientos sobre los prejuicios morales, § 93, § 297, § 314, § 342, § 424, § 459, § 507, § 535, § 543
• La gaya ciencia, § 108, § 110, § 125, § 164, § 165, § 173, § 175, § 179, § 196, § 298, § 307, § 320, § 327, § 343, § 344, § 355
ontológicos y epistemológicos en Ortega y Gasset
• «Relativismo y racionalismo», en El tema de nuestro tiempo
• «La doctrina del punto de vista», en El tema de nuestro tiempo
• «Sobre la historia del Ser», en Apuntes para un Comentario al «Banquete» de Platón
• La condición humana, cap. I: «La condición humana»


ESTRUCTURA GENERAL DE LA PRUEBA
Consejos prácticos
¿Cuál es la estructura de la prueba?
Desde la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, en nuestro caso, desde la Ponencia de Historia de la Filosofía, se indica que:
El examen de la prueba de acceso a la universidad constará de cuatro preguntas, distribuidas en dos partes.
• La Parte I consistirá en una pregunta semiabierta que permitirá evaluar la madurez, la creatividad, el pensamiento crítico y la originalidad argumentativa del estudiantado frente a situaciones problemáticas de la actualidad.
• En la Parte II se plantearán tres preguntas, mediante las que se tratará de comprobar la capacidad de cada estudiante para la comprensión y para el análisis argumentativo de las ideas que aparecen en un texto filosófico, y para relacionar la problemática del texto con una posición filosófica de un autor o de una autora perteneciente a una época diferente a la del texto.
En las cuatro cuestiones se abordarán los distintos períodos o épocas (divididos en tres bloques de saberes básicos, según se establece en la Orden de 30 de mayo para la Historia de la Filosofía) y se tendrá como referencia el logro de las competencias específicas de la materia recogidas en dicha Orden.
Sobre la estructura de la prueba, se añade:
La Parte I contendrá una pregunta de respuesta obligatoria, que se formulará de este modo: «Realice una disertación de carácter filosófico que dé respuesta a la siguiente cuestión. (Extensión hasta 400 palabras). (Competencias específicas 2, 6 y 7 de la materia)». Se propondrá una sola cuestión.
En la Parte II se propondrán dos textos, uno de cada una de las líneas temáticas [problemas ontológicos o epistemológicos, o bien problemas éticos y políticos] de los que cada estudiante elegirá uno para responder a las cuestiones siguientes:
• 1.ª cuestión: identifique y explique de manera argumentada las ideas y el problema filosófico fundamentales del texto elegido. (Competencias específicas 1 y 3 de la materia).
• 2.ª cuestión: relacione las ideas del texto con la filosofía del autor o de la autora correspondiente. (Competencias específicas 1 y 3 de la materia).
• 3.ª cuestión: exponga cómo se ha abordado en otra época el problema filosófico planteado en el texto y confróntelo con el pensamiento de un autor o de una autora de esa otra época. (Competencias específicas 4 y 5 de la materia).
Sobre los materiales de los cuales se seleccionarán los textos del examen de las PAU de 2025, se dice:
Los textos de los que se seleccionarán los párrafos para el examen son los siguientes:
a) Problemas ontológicos y epistemológicos:
– Platón, Fedón, 74a-75e (trad. de Carlos García Gual), en Platón, Diálogos III, Gredos, Madrid, 1988, pp. 59-63. República, VI, 504d-511e (trad. de Conrado Eggers Lan), Gredos, Madrid, 1988, pp. 326-337.
– Descartes, René, Discurso del método, II (trad. de Guillermo Quintás Alonso), Alfaguara, Madrid, 1981, pp. 15-16. Meditaciones metafísicas (edición y traducción de Vidal Peña), KRK Ediciones, Oviedo, 2005: de la «Meditación segunda», pp. 143-150; de la «Meditación quinta», pp. 211-220, y de la «Meditación sexta», pp. 244-251.
– Nietzsche, Friedrich, Aurora. Pensamientos sobre los prejuicios morales (trad. de Germán Cano), Madrid, Biblioteca Nueva, 2022: § 93, § 297, § 314, § 342, § 424, § 459, § 507, § 535 y § 543.
La gaya ciencia (trad. de Charo Crego y Ger Groot), Akal, Barcelona, 1988: § 108, § 110, § 125, § 164, § 165, § 173, § 175, § 179, § 196, § 298, § 307, § 320, § 327, § 343, § 344 y § 355.
– Ortega y Gasset, José, «Relativismo y racionalismo», en El tema de nuestro tiempo, en Obras completas III, 1917 / 1925, Revista de Occidente / Taurus, Madrid, 2005, pp. 572-574.
«La doctrina del punto de vista», en El tema de nuestro tiempo, en Obras completas III, 1917 / 1925, Revista de Occidente / Taurus, Madrid, 2005, pp. 611-615, 616.
«Sobre la historia del Ser», en Apuntes para un Comentario al «Banquete» de Platón, en Obras completas IX, 1933-1948, Obra Póstuma, Revista de Occidente / Taurus, Madrid, 2009, pp. 743-745.
b) Problemas éticos y políticos: – Aristóteles, Ética nicomáquea, en Ética nicomáquea. Ética eudemia (trad. de Julio Pallí Bonet), Gredos, Madrid, 1985:
Libro I, cap. 2, 1094a18-1094b10, pp. 130-131.
Libro I, cap. 4, 1095a13-1095b14, pp. 132-133.
Libro I, cap. 8, 1098b10-1099b8, pp. 143-145.
Política (intr., trad. y notas de Manuela García Valdés), Gredos, Madrid, 1988:
Libro I, cap. 1, 1252a1-37, pp. 45-46.
Libro I, cap. 2, 1252a1-1252b44, pp. 46-47.
Libro I, cap. 2, 1252b80-1253a12, pp. 49-51.
Libro III, cap. 7, 1279a1-1279b55, pp. 171-172.
Libro III, cap. 8, 1279b20-59, pp. 172-173.


TEXTOS DE FILOSOFÍA

Platón (428-347 a. C)
LA FILOSOFÍA EN LA ÉPOCA ANTIGUA
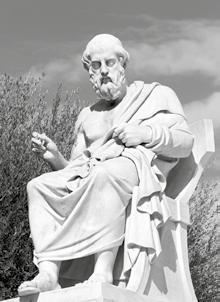
En Grecia surgió el pensamiento filosófico, un intento de explicar la realidad mediante la razón, en lugar de hacerlo con mitos.
Los presocráticos distinguieron las apariencias de lo auténticamente real y el conocimiento vulgar del que tiene un carácter más riguroso y científico.
Platón profundizó en esa línea distinguiendo tajantemente el mundo que observamos y que está en cambio permanente de otro tipo de realidad que podemos conocer mediante la razón, una realidad en la que descubrimos la justicia o el bien.
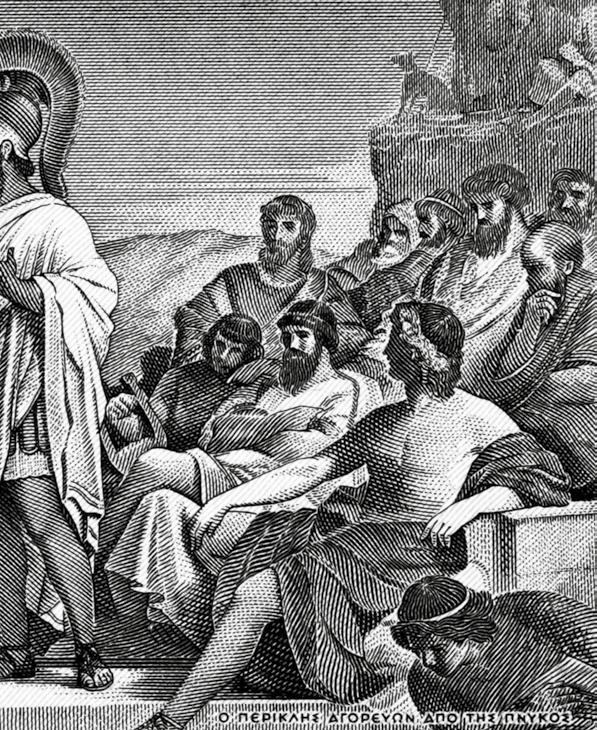
La convivencia política obliga a que nos preguntemos cuál es la mejor manera de coordinarnos, cómo hemos de comportarnos, quién conviene que gobierne y cómo ha de hacerlo.
Aristóteles convirtió estas cuestiones en asuntos riguro sos, en los que resultara posible resolver dificultades y malentendidos, averiguar cuáles son las diferentes po sibilidades y elegir la más conveniente.
Con él se abren camino los análisis racionales acerca de nuestra naturaleza social y de la necesidad y de las ventajas de la convivencia.

Aristóteles (384-322 a. C)
Platón
Problemas ontológicos y epistemológicos en Platón
La ontología de Platón
La realidad dual
Platón propone una concepción dualista de la realidad, puesto que considera que existen dos mundos, dos tipos de realidades con características completamente distintas: el mundo sensible y el mundo de las ideas, o mundo inteligible.
El mundo sensible lo conocemos mediante los sentidos y se corresponde con la naturaleza que observamos a nuestro alrededor, que Platón concebía como en continuo cambio, tal como había enseñado el filósofo presocrático Heráclito, según el cual «todo fluye».
El mundo inteligible lo conocemos mediante la razón y, al contrario que el mundo sensible, se caracteriza por la permanencia, por la inmutabilidad. Platón, siguiendo a su maestro Sócrates, busca lo permanente, convencido de que lo bueno o lo justo no cambian, siempre son lo mismo, independientemente de nuestras opiniones.
El mundo sensible
Platón habla de la naturaleza, de la realidad que podemos percibir mediante los sentidos, y dice que es cambiante y, por lo tanto, imperfecta. Para él, el mundo que vemos es un mundo de apariencias, no una realidad segura y definitiva. Platón va a considerar que el mundo que observamos a nuestro alrededor es menos real que otro que conocemos mediante la razón: el mundo inteligible.
Al igual que Parménides, Platón piensa que del mundo sensible solo podemos tener opinión (doxa), un tipo de conocimiento inseguro, una forma de saber inferior frente a la verdad firme y segura que constituye la ciencia que alcanzamos mediante la razón.
El mundo de las ideas
Platón diferencia las apariencias (mundo sensible) de la auténtica realidad (mundo inteligible). Otorga la prioridad a la realidad de las ideas frente al mundo sensible, y piensa que, del mundo inteligible, compuesto por las ideas, que son fijas e inmutables y que constituyen una realidad firme y definitiva, podemos obtener un conocimiento seguro, denominado intelección (episteme).
Platón organiza el mundo inteligible de acuerdo con una estructura jerárquica, desde las ideas más simples a las más elevadas, en cuya base se encuentran las realidades matemáticas, seguidas de las ideas morales y políticas (la justicia, la belleza…) hasta llegar a la cúspide del mundo de las ideas, en la que se sitúa la idea del bien, que Platón compara con el sol en el mundo sensible. La idea del bien ilumina y es el origen de la existencia de las demás ideas.
Se caracteriza por el cambio. Todo lo que percibimos se transforma o se mueve, lo que muestra su imperfección: lo perfecto no puede variar, puesto que, o bien antes sería imperfecto, o bien, al modificarse, dejaría de ser perfecto. Por tanto, se trata de una realidad inferior a la de las ideas, y su conocimiento no puede ser firme, puesto que se transforma.
Mundo inteligible. Es el mundo que conocemos a través de la razón. Es una realidad permanente y está formado por las ideas. Estas ideas sirven como modelo para la realidad sensible, que imita o participa de lo inteligible, aunque de forma imperfecta. Mediante la razón accedemos al mundo inteligible y alcanzamos un conocimiento llamado «intelección» o ciencia, que tiene dos niveles según que se refiera a los objetos matemáticos (pensamiento discursivo) o a las ideas propiamente dichas (dialéctica). Mundo sensible. Es el mundo que captamos mediante los sentidos.
Idea. Son las realidades que conforman el mundo inteligible. Sirven de modelo para las cosas del mundo sensible y son causa de lo que sucede en este mundo. Las conocemos mediante la razón y, dado que son inmutables, el saber que obtenemos acerca de ellas es seguro y permanente.
Bien. En lo más alto del mundo inteligible se halla la idea del bien. Es el fundamento de la realidad de las demás ideas y la fuente de la verdad de su conocimiento. Solo podemos llegar a descubrirla mediante la dialéctica, el nivel más elevado del saber. Según el intelectualismo moral socrático, quien conoce el bien hace siempre lo correcto, por lo que es una persona sabia y honrada.
La relación entre los mundos sensible e inteligible
Para explicar la relación entre los dos mundos, Platón expone el mito del Demiurgo en su diálogo Timeo. El Demiurgo es un artesano que contempla las ideas y procura copiarlas en el mundo sensible. El problema es que la materia de la que está hecho el mundo sensible es imperfecta y no permite que la copia (las cosas sensibles) tenga la misma firmeza ni la misma perfección que el modelo (las ideas).
Así pues, la relación entre las ideas y el mundo sensible es la siguiente:
• Las ideas son el fundamento, los modelos ideales, de las copias materiales del mundo sensible.
• La realidad sensible imita o participa de las ideas, aunque de forma imperfecta.
Valoramos las cosas sensibles por comparación con las ideas que descubrimos mediante la razón en el mundo inteligible. Por ejemplo, cuando sufrimos u observamos una situación injusta, reconocemos su injusticia porque la comparamos con la idea de la justicia que conocemos mediante la razón. Por tanto, según Platón, el conocimiento de la idea de justicia es anterior a la valoración de las acciones humanas injustas.
En el Fedón, Platón pone el ejemplo de la igualdad y explica que podemos saber si dos objetos son iguales o diferentes porque conocemos la idea de igualdad, que es más que un concepto, pues constituye el modelo que hemos conocido mediante la razón y que nos permite comparar si dos o más cosas materiales son idénticas o diferentes.
La igualdad en sí misma, es decir, la idea de igualdad no es una realidad que forme parte del mundo sensible, sino una idea que, según Platón, conocemos previamente a la observación y a la comparación de las cosas materiales en el mundo sensible.
El acceso al mundo de las ideas
El proceso del conocimiento de Platón se basa en el método que su maestro Sócrates utilizaba para tratar de definir los conceptos universales (que luego Platón concibió como ideas) que pudieran ser aceptados por todos como verdades firmes y seguras. Sócrates mantenía un diálogo con su interlocutor en el que inicialmente criticaba las ideas previas erróneas que este mantenía (ironía) y después lo conducía mediante un intercambio de preguntas y respuestas hasta que lograba descubrir la verdad, alcanzando un conocimiento seguro que al principio ignoraba (mayéutica).
Basándose en el método socrático, Platón plantea la dialéctica, entendida como la ciencia suprema, ya que se alcanza mediante la razón y prescindiendo de los sentidos, y nos permite conocer el mundo de las ideas hasta descubrir la idea del bien. Las personas que dominan este arte conocen las ideas y se convierten en las personas apropiadas para gobernar.
Demiurgo. Platón recurre a un mito para explicar la relación entre el mundo inteligible y el mundo sensible. En ese mito habla de un ser semidivino y que se sitúa entre los dos mundos. Por un lado, contempla las ideas y, por otro, procura ordenar y organizar el mundo sensible conforme al modelo perfecto que descubrimos mediante la razón.
El Demiurgo no equivale al Dios cristiano, puesto que no crea la realidad de la nada ni decide acerca del bien o del mal.
Dialéctica. Es la ciencia suprema que conseguimos prescindiendo de los sentidos y utilizando exclusivamente la razón. Nos permite conocer el mundo inteligible, llevándonos incluso hasta la idea de bien y nos hace más hábiles en el arte de preguntar y responder.
Esquema
Mundo inteligible o de las ideas
Ontológico
Mundo sensible o de las cosas
Dialéctica
Ciencia
DUALISMO Epistemológico
Antropológico
Opinión
Matemáticas
Ideas Bien = Justicia
Creencia
Conjetura
Racional (filósofos)
Irascible (guardianes)
Concupiscible (Productores)
Ideas fundamentales
• En la realidad se distinguen dos niveles, el mundo sensible y el mundo inteligible, con características opuestas.
• El mundo sensible está compuesto por las cosas materiales y es cambiante, y, por tanto, imperfecto.
• El mundo inteligible no cambia y es perfecto, y aunque no podemos verlo, existe y lo conocemos mediante la razón.
• En el mundo inteligible, las ideas están jerarquizadas, desde los conceptos matemáticos a la idea del bien, la idea superior y fundamento de todas las demás.
• El conocimiento es de dos tipos: la opinión, que es el conocimiento del mundo sensible, y la ciencia, mediante la que se conocen las ideas.
• Conocemos el mundo sensible, cambiante, mediante los sentidos, por lo que no es un saber firme y seguro. Se divide en dos tipos: la conjetura y la creencia.
• Conocemos el mundo de las ideas por medio de la razón, y el saber que alcanzamos es firme y definitivo, es un saber superior. Se divide en dos tipos: el pensamiento discursivo y la dialéctica.
• El ser humano se compone de cuerpo y alma, aunque son dos realidades radicalmente diferentes y separables, unidas de forma accidental.
• El alma se olvida de las ideas al unirse al cuerpo, por lo que «aprender es recordar» (reminiscencia). El alma tiene tres partes: racional, irascible y concupiscible.
• Las virtudes morales y las clases sociales se relacionan con las partes del alma: racional – sabiduría – filósofos; irascible – valentía –guerreros; concupiscible – moderación – productores.
Autoevaluación
1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) Platón es dualista.
b) No podemos conocer el bien.
c) Cuerpo y alma están inseparablemente unidos.
2. Según Platón las son modelo de los objetos sensibles.
3. Completa las siguientes oraciones:
a) La unión entre cuerpo y alma es
b) La ciencia suprema es la
c) Aprender es
4. ¿El bien lo conocemos gracias a la opinión, a la dialéctica o a la conjetura?
5. Clasifica los saberes como ciencia o como opinión: dialéctica, creencia, conjetura, pensamiento discursivo

6. Clasifica los siguientes conceptos según pertenezcan al mundo sensible o al mundo inteligible: Alma Cambio Ciencia Cuerpo Inmutable Opinión Razón Sentidos
7. ¿Cuál es el conocimiento del mundo sensible?
8. Indica si las siguientes tesis platónicas son verdaderas o falsas:
a) La ciencia es el conocimiento de las cosas sensibles.
b) El alma es inmortal.
c) La valentía es la virtud de los filósofos.
9. ¿Cuál es la virtud propia de los filósofos: la sabiduría, la valentía o la moderación?
10. ¿Cuál de estos términos no pertenece a Platón: idea, mundo inteligible, opinión, alma, nihilismo?
Fedón, 74a-75e
—Examina ya —dijo él— si esto es de este modo. Decimos que existe algo igual. No me refiero a un madero igual a otro madero ni a una piedra con otra piedra ni a ninguna cosa de esa clase, sino a algo distinto, que subsiste al margen de todos esos objetos, lo igual en sí mismo. ¿Decimos que eso es algo, o nada?
—Lo decimos, ¡por Zeus! —dijo Simmias—, y de manera rotunda.
—¿Es que, además, sabemos lo que es?
—Desde luego que sí —repuso él.
—¿De dónde, entonces, hemos obtenido ese conocimiento? ¿No, por descontado, de las cosas que ahora mismo mencionábamos, de haber visto maderos o piedras o algunos otros objetos iguales, o a partir de esas cosas lo hemos intuido, siendo diferente a ellas? ¿O no te parece que es algo diferente? Examínalo con este enfoque. ¿Acaso piedras que son iguales y leños que son los mismos no le parecen algunas veces a uno iguales, y a otro no?
—En efecto, así pasa.
—¿Qué? ¿Las cosas iguales en sí mismas es posible que se te muestren como desiguales, o la igualdad aparecerá como desigualdad?
—Nunca jamás, Sócrates.
—Por lo tanto, no es lo mismo —dijo él— esas cosas iguales y lo igual en sí.
—De ningún modo a mí me lo parece, Sócrates.
—Con todo —dijo—, ¿a partir de esas cosas, las iguales, que son diferentes de lo igual en sí, has intuido y captado, sin embargo, el conocimiento de eso?
—Acertadísimamente lo dices —dijo.
—¿En consecuencia, tanto si es semejante a esas cosas como si es desemejante?
—En efecto.
—No hay diferencia ninguna —dijo él—. Siempre que al ver un objeto, a partir de su contemplación, intuyas otro, sea semejante o
Comentario 1
Platón está planteando en este momento del diálogo el problema de la existencia de las ideas, mediante el ejemplo de la idea de igualdad. Todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de igualdad. Se trata de un concepto abstracto que se aplica a objetos muy variados del mundo sensible: por ejemplo, podemos decir que dos piedras, dos sillas o dos coches son iguales, pese a que los dos objetos que comparamos sean muy similares, pues en el mundo sensible no son exactamente iguales, pero como en nuestra mente tenemos la idea de igualdad, decimos que son iguales, aunque de una forma imperfecta.
República, VI, 504d-511e
Pero ¿acaso —preguntó Adimanto— no son la justicia y lo demás que hemos descrito lo supremo, sino que hay algo todavía mayor?
—Mayor, ciertamente —respondí—. Y de esas cosas mismas no debemos contemplar, como hasta ahora, un bosquejo, sino no pararnos hasta tener un cuadro acabado. ¿No sería ridículo acaso que pusiésemos todos nuestros esfuerzos en otras cosas de escaso valor, de modo de alcanzar en ellas la mayor precisión y pureza posibles, y que no consideráramos dignas de la máxima precisión justamente a las cosas supremas?
Efectivamente; pero en cuanto a lo que llamas ‘el estudio supremo’ y en cuanto a lo que trata, ¿te parece que podemos dejar pasar sin preguntarte qué es?
—Por cierto que no, pero también tú puedes preguntar. Por lo demás, me has oído hablar de eso no pocas veces; y ahora, o bien no recuerdas, o bien te propones plantear cuestiones para perturbarme. Es esto más bien lo que creo, porque con frecuencia me has escuchado decir que la Idea del Bien es el objeto del estudio supremo, a partir de la cual las cosas justas y todas las demás se vuelven útiles y valiosas. Y bien sabes que estoy por hablar de ello y, además, que no lo conocemos suficientemente. Pero también sabes que, si no lo conocemos, por más que conociéramos todas las demás cosas, sin aquello nada nos sería de valor, así como si poseemos algo sin el Bien. ¿O crees que da ventaja poseer cualquier cosa si no es buena, y comprender todas las demás cosas sin el Bien y sin comprender nada bello y bueno?
—¡Por Zeus que me parece que no!
—En todo caso sabes que a la mayoría le parece que el Bien es el placer, mientras a los más exquisitos la inteligencia.
—Sin duda.
—Y además, querido mío, los que piensan esto último no pueden mostrar qué clase de inteligencia, y se ven forzados a terminar por decir que es la inteligencia del bien.
—Cierto, y resulta ridículo.
Claro, sobre todo si nos reprochan que no conocemos el bien y hablan como si a su vez lo supiesen; pues dicen que es la inteligencia del bien, como si comprendiéramos qué quieren decir cuando pronuncian la palabra ‘bien’.
Comentario 1
En este fragmento de la República, Platón profundiza en la definición de la idea del bien. En su opinión, no todas las ideas son igual de importantes, sino que unas son superiores a otras y más fundamentales, y, en particular, la idea del bien representa la cúspide de las ideas y el fundamento de todas ellas. Por ese motivo, conocer esta idea será el objetivo más elevado de la educación.
Comentario 2
Platón es muy precavido cuando define la idea del bien. Para él resulta fundamental no confundir el bien con cosas buenas o que parecen buenas. Así, considera que están en un error quienes identifican el bien con el placer o con la inteligencia.
Caso práctico
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Curso 2024-2025
MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
PARTE I
Realice una disertación de carácter filosófico que dé respuesta a la siguiente cuestión:
«¿Qué desafío plantean para la juventud actual los bulos y las noticias falsas?». (Extensión hasta 400 palabras). (Competencias específicas 2, 6 y 7 de la materia).
PARTE II
Elija uno de los dos textos propuestos y responda sobre él a las tres cuestiones que se plantean. Identifique claramente al comienzo el texto (autor o autora) escogido.
Cuestión 1.ª. Identifique y explique de manera argumentada las ideas y el problema filosófico fundamentales del texto elegido. (Competencias específicas 1 y 3 de la materia).
Cuestión 2.ª. Relacione las ideas del texto con la filosofía del autor o de la autora correspondiente. (Competencias específicas 1 y 3 de la materia).
Cuestión 3.ª. Exponga cómo se ha abordado en otra época el problema filosófico planteado en el texto y confróntelo con el pensamiento de un autor o de una autora de esa otra época. (Competencias específicas 4 y 5 de la materia).
Texto 1
—¿Estás dispuesto a declarar que la línea ha quedado dividida, en cuanto a su verdad y no verdad, de modo tal que lo opinable es a lo cognoscible como la copia es a aquello de lo que es copiado?
—Estoy muy dispuesto.
—Ahora examina si no hay que dividir también la sección de lo inteligible.
—¿De qué modo?
—De éste. Por un lado, en la primera parte de ella, el alma, sirviéndose de las cosas antes imitadas como si fueran imágenes, se ve forzada a indagar a partir de supuestos, marchando no hasta un principio sino hacia una conclusión. Por otro lado, en la segunda parte, avanza hasta un principio no supuesto, partiendo de un supuesto y sin recurrir a imágenes —a diferencia del otro caso—, efectuando el camino con Ideas mismas y por medio de Ideas.
(Platón, República)
Parte I
Realice una disertación de carácter filosófico que dé respuesta a la siguiente cuestión: «¿Qué desafío plantean para la juventud actual los bulos y las noticias falsas?».
La tecnología actual ha multiplicado las fuentes de información, y esta revolución digital supone un reto a la hora de discriminar y de discernir qué noticias son verdaderas y cuáles son falsas.
Este problema puede parecer una situación nueva, pero desde hace muchos siglos en la filosofía se lleva planteando la dificultad de distinguir entre la verdad y la opinión (que se debe interpretar en este caso como el conocimiento falso).
En las ciudades democráticas de la antigua Grecia, muy en particular en Atenas, ya se estaban contraponiendo la forma de entender la política de los sofistas, que defendían cualquier opinión, frente a la de Sócrates y Platón, que buscaban la verdad.
Trasladando a la actualidad estos dos puntos de vista, los sofistas representarían la fuente de los bulos y de las noticias falsas con el objetivo de alcanzar el poder, mientras que Sócrates y Platón buscaban la verdad para gobernar la ciudad sobre unos fundamentos firmes.
Las enseñanzas de los sofistas se encaminaban a que sus discípulos lograsen convencer a los miembros de la asamblea ateniense para que apoyasen sus propuestas, pues su objetivo era vencer en la disputa dialéctica, por lo que lo que menos importaba era que sus opiniones fueran verdaderas o que sus propuestas favorecieran el interés general de la ciudad. Por eso, eran capaces de difundir noticias falsas o de tratar de desacreditar personalmente a sus adversarios.
Por el contrario, Sócrates y Platón representan la búsqueda de la verdad, intentan establecer un criterio para dirigir la ciudad mediante propuestas basadas en el conocimiento de los problemas y en la búsqueda del bien común.
En concreto, Platón se esforzó en distinguir dos formas de saber de rango muy diferente. Él contraponía el saber que proporcionan los sentidos como opinión y la ciencia, el saber firme y verdadero que garantiza la razón cuando conocemos las ideas, la realidad inmutable que representan la justicia y el bien.
Aplicando esta distinción, hemos de aprender a valorar la importancia de distinguir entre el ruido que generan las redes sociales y la información periodística rigurosa para tratar de conocer qué ocurre en la realidad. Desde ese punto de vista, contrastar las noticias en distintas fuentes y recurrir a herramientas digitales que nos ayuden a identificar las informaciones falsas son algunas de las precauciones que podemos adoptar.
Ahora bien, esta es una tarea muy difícil por la importancia que han adquirido las redes sociales, que son la principal fuente de noticias falsas en la actualidad, y también porque en los medios informativos abunda la manipulación política ya desde que se crearon los primeros periódicos impresos.
Por supuesto, la filosofía nos ayuda a formar una conciencia crítica que nos proteja de las mentiras y nos aproxima a un saber verdadero, siendo responsabilidad de cada persona formarse una opinión propia y contrastar la información antes de difundirla.
Parte II
1. Identifique y explique de manera argumentada las ideas y el problema filosófico fundamentales del texto elegido. Platón distingue dos mundos en la realidad, el sensible y el inteligible, y, correlativamente, diferencia dos formas de conocimiento, correspondiente cada una de ellas a uno de esos dos mundos: la opinión, que es el saber propio del mundo sensible y que se obtiene mediante los sentidos, y la ciencia o intelección, que consiste en el conocimiento de las ideas, hasta culminar con el conocimiento de la idea del bien, cúspide del mundo de las ideas y fundamento de las demás ideas y de toda la realidad, a la que solo se accede mediante la razón.
En la primera intervención del texto, Sócrates está mostrando cómo la línea ha quedado dividida en dos partes que se diferencian porque una representa la verdad, la ciencia, o sea, el conocimiento verdadero de las ideas que constituyen el mundo inteligible, mientras que la otra es el ámbito de la no verdad, es decir, de la opinión, del conocimiento dudoso del mundo sensible.
Además, todavía en esta primera intervención, señala la diferencia entre el mundo sensible, la «copia» dice Platón, y el mundo inteligible, «aquello de lo que es copiado», y establece la relación entre el conocimiento del mundo sensible, lo «opinable», y el conocimiento del mundo inteligible, lo «cognoscible».
En resumen, en esta primera parte, Platón ha distinguido entre la opinión y la ciencia. A continuación, como él mismo dice, se va a centrar en el análisis de la ciencia, de la «sección de lo inteligible».
Ahora bien, antes de continuar, conviene recordar que en la alegoría de la línea, en un fragmento anterior al texto propuesto, Platón había dividido la opinión en dos partes: la conjetura y la creencia, dos formas del conocimiento sensible, de las imágenes que observamos de las cosas materiales y de las propias cosas materiales, respectivamente.
Aquí, Platón nos indica que, de la misma manera y paralelamente, habrá que dividir la ciencia en dos partes: el pensamiento discursivo y la dialéctica. A esta división se refiere cuando distingue un tipo de conocimiento que se apoya en las imágenes de las cosas y que se sirve de hipótesis para llegar a sus conclusiones, mediante el que se refiere al pensamiento discursivo, es decir, a las matemáticas, y otra forma de conocimiento que solo se sirve de las ideas, es decir, la dialéctica.
Si la conjetura se ocupaba de las sombras y de las imágenes de los objetos del mundo sensible, el pensamiento discursivo dedica su atención a la entidades matemáticas y lo hace recurriendo a imágenes de las cosas y a axiomas o principios que da por supuestos y que no explica.
En cambio, de forma similar a como la creencia trataba sobre las cosas materiales, no sobre imágenes de ellas, la dialéctica es la ciencia suprema, que consigue descubrir la verdad de las ideas sin recurrir a los sentidos ni a ningún supuesto que no quede explicado, a diferencia del pensamiento discursivo.
En conclusión, Platón señala un camino ascendente del conocimiento que lleva desde la conjetura a la creencia, como formas de conocimiento del mundo sensible, hasta el pensamiento discursivo y la dialéctica, en la que culmina el conocimiento del mundo inteligible.
¡PONTE A PRUEBA!
Ahora , responde tú a las cuestiones sobre el «Texto 2».
PARTE II
Elija uno de los dos textos propuestos y responda sobre él a las tres cuestiones que se plantean. Identifique claramente al comienzo el texto (autor o autora) escogido.
Cuestión 1.ª. Identifique y explique de manera argumentada las ideas y el problema filosófico fundamentales del texto elegido. (Competencias específicas 1 y 3 de la materia).
Cuestión 2.ª. Relacione las ideas del texto con la filosofía del autor o de la autora correspondiente. (Competencias específicas 1 y 3 de la materia).
Cuestión 3.ª. Exponga cómo se ha abordado en otra época el problema filosófico planteado en el texto y confróntelo con el pensamiento de un autor o de una autora de esa otra época. (Competencias específicas 4 y 5 de la materia).
Texto 2
—Examina ya —dijo él— si esto es de este modo. Decimos que existe algo igual. No me refiero a un madero igual a otro madero ni a una piedra con otra piedra ni a ninguna cosa de esa clase, sino a algo distinto, que subsiste al margen de todos esos objetos, lo igual en sí mismo. ¿Decimos que eso es algo, o nada?
—Lo decimos, ¡por Zeus! —dijo Simmias—, y de manera rotunda.
—¿Es que, además, sabemos lo que es?
—Desde luego que sí —repuso él.
—¿De dónde, entonces, hemos obtenido ese conocimiento? ¿No, por descontado, de las cosas que ahora mismo mencionábamos, de haber visto maderos o piedras o algunos otros objetos iguales, o a partir de esas cosas lo hemos intuido, siendo diferente a ellas? ¿O no te parece que es algo diferente? Examínalo con este enfoque. ¿Acaso piedras que son iguales y leños que son los mismos no le parecen algunas veces a uno iguales, y a otro no?
—En efecto, así pasa.
—¿Qué? ¿Las cosas iguales en sí mismas es posible que se te muestren como desiguales, o la igualdad aparecerá como desigualdad?
—Nunca jamás, Sócrates.
—Por lo tanto, no es lo mismo —dijo él— esas cosas iguales y lo igual en sí.
—De ningún modo a mí me lo parece, Sócrates.
(Platón, Fedón)


MODELO DE LA PAU 2025
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Curso 2024-2025
MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
PARTE I
Realice una disertación de carácter filosófico que dé respuesta a la siguiente cuestión: «¿Cómo afectan a las personas jóvenes en la actualidad la realidad virtual y el mundo digital?». (Extensión hasta 400 palabras). (Competencias específicas 2, 6 y 7 de la materia).
PARTE II
Elija uno de los dos textos propuestos y responda sobre él a las tres cuestiones que se plantean. Identifique claramente al comienzo el texto (autor o autora) escogido.
Cuestión 1.ª. Identifique y explique de manera argumentada las ideas y el problema filosófico fundamentales del texto elegido. (Competencias específicas 1 y 3 de la materia).
Cuestión 2.ª. Relacione las ideas del texto con la filosofía del autor o de la autora correspondiente. (Competencias específicas 1 y 3 de la materia).
Cuestión 3.ª. Exponga cómo se ha abordado en otra época el problema filosófico planteado en el texto y confróntelo con el pensamiento de un autor o de una autora de esa otra época. (Competencias específicas 4 y 5 de la materia).
Texto 1
El [precepto] primero consistía en no admitir cosa alguna como verdadera si no se la había conocido evidentemente como tal. Es decir, con todo cuidado debía evitar la precipitación y la prevención, admitiendo exclusivamente en mis juicios aquello que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviera motivo alguno para ponerlo en duda.
El segundo exigía que dividiese cada una de las dificultades a examinar en tantas parcelas como fuera posible y necesario para resolverlas más fácilmente.
El tercero requería conducir por orden mis reflexiones comenzando por los objetos más simples y más fácilmente cognoscibles, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos, suponiendo inclusive un orden entre aquellos que no se preceden naturalmente los unos a los otros.
Según el último de estos preceptos debería realizar recuentos tan completos y revisiones tan amplias que pudiese estar seguro de no omitir nada.
(Descartes, Discurso del método)
Texto 2
Con la expresión vita activa me propongo designar tres actividades fundamentales: labor, trabajo y acción. Son fundamentales porque cada una corresponde a una de las condiciones básicas bajo las que se ha dado al hombre la vida en la tierra.
Labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. La condición humana de la labor es la misma vida.
Trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre, que no está inmerso en el constantemente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un «artificial» mundo de cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro de sus límites se alberga cada una de las vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive y trasciende a todas ellas. La condición humana del trabajo es la mundanidad.
La acción, única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el Hombre, vivan en la Tierra y habiten en el mundo. Mientras que todos los aspectos de la condición humana están de algún modo relacionados con la política, esta pluralidad es específicamente la condición —no sólo la conditio sine qua non, sino la conditio per quam— de toda vida política. […].
(Arendt, La condición humana)
CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA
Cuando vayas a realizar la prueba del examen de la PAU, ten en cuenta los siguientes criterios de corrección.
Criterios generales de corrección
Los criterios generales para la corrección de la prueba serán:
– Parte I: Elaborar un escrito argumentativo original y crítico sobre el tema de disertación propuesto (2,5 puntos).
–
Parte II:
Cuestión 1.ª: Identificar el tema o el problema del texto, así como la idea principal u otras ideas secundarias relacionándolas de manera argumentativa (2,5 puntos).
Cuestión 2.ª: Vincular el tema y la tesis del texto con la filosofía del autor o de la autora y mostrar la relevancia del problema en el contexto de su filosofía (2,5 puntos).
Cuestión 3.ª: Exponer de manera clara y explicar razonadamente el tratamiento del problema del texto en otra época, comparar el tratamiento del problema presente en el texto con el tratamiento por parte de un autor o de una autora de una época distinta de la del texto (2,5 puntos).
Estos criterios incluyen la valoración de la coherencia, de la cohesión y de la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación, que podrá suponer como máximo un 10 % de la calificación de cada pregunta o tarea que implique la redacción de un texto.
Criterios complementarios del modelo de prueba
De acuerdo con los criterios generales de corrección, los criterios específicos de la prueba de Historia de la Filosofía serán los siguientes:
Parte I
• Adecuación de los contenidos con respecto al tema de disertación que se plantea (0,5 puntos).
• Estructura adecuada y utilización de marcadores discursivos (0,5 puntos).
• Desarrollo de la argumentación (0,5 puntos).
• Vinculación del tema con contenidos propiamente filosóficos (0,5 puntos).
• Creatividad, originalidad y pensamiento crítico (0,5 puntos).
Parte II
1.ª cuestión:
1.1. Identifica y expone con precisión la idea principal del texto (0,5 puntos).
1.2. Desarrolla con coherencia la vinculación entre la idea principal y el resto de ideas y de argumentos que aparecen en el fragmento, utilizando el lenguaje propio del autor o de la autora y una argumentación personal, sin parafrasear (1,5 puntos).
1.3. Identifica y expone la cuestión filosófica fundamental a la que se pretende dar respuesta en el texto (0,5 puntos).
2.ª cuestión:
2.1. Vincula el tema fundamental del texto con aspectos centrales del pensamiento del autor o de la autora (1 punto).
2.2. Justifica el papel y la relevancia del tema del fragmento en el contexto de la filosofía del autor o de la autora (1 punto).
2.3. Establece relaciones entre las ideas del texto y el interés central del autor o de la autora del fragmento (0,5 puntos).
3.ª cuestión:
3.1. Expone con coherencia y con profundidad cómo se ha pensado y concretado el problema abordado en otra época diferente de la del autor o la autora del texto (1 punto).
3.2. Explica de manera razonada la posición de un autor o de una autora de esa época distinta en contraposición con las ideas del texto y de su autor o su autora (1,5 puntos).
Parte I
Realice una disertación de carácter filosófico que dé respuesta a la siguiente cuestión: «¿Cómo afectan a las personas jóvenes en la actualidad la realidad virtual y el mundo digital?».
La realidad virtual (RV) y el mundo digital, entendidos como los entornos simulados de manera que el usuario siente una sensación de inmersión en un mundo que no es físicamente real, han transformado profundamente la experiencia humana en las últimas décadas, impactando especialmente a las personas jóvenes de formas que son tanto positivas como problemáticas desde una perspectiva filosófica.
En primer lugar, hemos de considerar que, para los jóvenes, la realidad virtual y los entornos digitales ofrecen un gran campo de exploración sin limitaciones físicas o geográficas: pueden aprender nuevas habilidades, visitar lugares inaccesibles en la realidad física y experimentar fenómenos que antes eran solo teóricos o literarios.
Esas nuevas posibilidades pueden ser vistas como una extensión de la idea platónica de la caverna, según la cual la realidad virtual actúa como una nueva forma de salir de la «caverna» de la experiencia limitada. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que en el mundo digital los jóvenes tienen la oportunidad de experimentar con múltiples identidades, lo que puede ser una forma de autodescubrimiento.
Ahora bien, también existen zonas problemáticas. La más tóxica puede ser la desconexión de lo real; es decir, la inmersión en mundos virtuales puede llevar a una forma de alienación, como consecuencia de la cual la percepción de lo que es «real» se desvanece. En relación con este aislamiento, también se puede ver perjudicada la comunicación a través de pantallas y de avatares que pueden afectar a las habilidades de interacción social directa.
En suma, la accesibilidad a mundos digitales plantea cuestiones acerca de la responsabilidad ética sobre cómo se usan estas tecnologías. Las personas jóvenes deben ser conscientes de la importancia de problemas como la necesidad de garantizar la privacidad propia y de las personas con las que se relacionan, como las consecuencias que implica el consentimiento que se otorga al participar en estos mundos virtuales y como el impacto que sus acciones digitales tienen la vida real.
La realidad virtual contribuye a una cultura de «simulacros», donde la distinción entre lo real y lo simulado se pierde. Esta confusión afecta al modo como las personas jóvenes perciben y valoran la realidad, cuestionando su capacidad para discernir y para valorar la autenticidad. En lugar de salir de la caverna platónica, como comentábamos antes, puede ser una forma de no salir jamás de ella.
En conclusión, para los jóvenes de hoy, la realidad virtual y el mundo digital ofrecen nuevas fronteras de experiencia y de aprendizaje, pero también presentan retos filosóficos significativos sobre su identidad, sobre la autenticidad, sobre la ética y sobre la naturaleza misma de la realidad. La tarea filosófica es, entonces, no solo entender estos efectos, sino también educar y preparar a las personas jóvenes para interactuar en estos nuevos espacios de manera reflexiva y responsable.
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Curso 2024-2025
MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
PARTE I
Realice una disertación de carácter filosófico que dé respuesta a la siguiente cuestión: «¿Qué puede aportar el ser humano en la era de la inteligencia artificial, en la que las máquinas realizarán muchas tareas que hasta ahora se pensaba que solo podrían hacer las personas?». (Extensión hasta 400 palabras). (Competencias específicas 2, 6 y 7 de la materia).
PARTE II
Elija uno de los dos textos propuestos y responda sobre él a las tres cuestiones que se plantean. Identifique claramente al comienzo el texto (autor o autora) escogido.
Cuestión 1.ª. Identifique y explique de manera argumentada las ideas y el problema filosófico fundamentales del texto elegido. (Competencias específicas 1 y 3 de la materia).
Cuestión 2.ª. Relacione las ideas del texto con la filosofía del autor o de la autora correspondiente. (Competencias específicas 1 y 3 de la materia).
Cuestión 3.ª. Exponga cómo se ha abordado en otra época el problema filosófico planteado en el texto y confróntelo con el pensamiento de un autor o de una autora de esa otra época. (Competencias específicas 4 y 5 de la materia).
Texto 1
—Comprendo, aunque no suficientemente, ya que creo que tienes en mente una tarea enorme: quieres distinguir lo que de lo real e inteligible es estudiado por la ciencia dialéctica, estableciendo que es más claro que lo estudiado por las llamadas ‘artes’, para las cuales los supuestos son principios. Y los que los estudian se ven forzados a estudiarlos por medio del pensamiento discursivo, aunque no por los sentidos. Pero a raíz de no hacer el examen avanzando hacia un principio sino a partir de supuestos, te parece que no poseen inteligencia acerca de ellos, aunque sean inteligibles junto a un principio. Y creo que llamas ‘pensamiento discursivo’ al estado mental de los geómetras y similares, pero no ‘inteligencia’; como si el ‘pensamiento discursivo’ fuera algo intermedio entre la opinión y la inteligencia.
—Entendiste perfectamente. Y ahora aplica a las cuatro secciones estas cuatro afecciones que se generan en el alma; inteligencia, a la suprema; pensamiento discursivo, a la segunda; a la tercera asigna la creencia y a la cuarta la conjetura; y ordénalas proporcionadamente, considerando que cuanto más participen de la verdad tanto más participan de la claridad.
(Platón, República)
Texto 2
[…] Si queremos atenernos a la historia viva y perseguir sus sugestivas ondulaciones, tenemos que renunciar a la idea de que la verdad se deja captar por el hombre. Cada individuo posee sus propias convicciones, más o menos duraderas, que son «para» él la verdad. En ellas enciende su hogar íntimo, que le mantiene cálido sobre el haz de la existencia. «La» verdad, pues, no existe: no hay más que verdades «relativas» a la condición de cada sujeto. Tal es la doctrina «relativista».
Pero esta renuncia a la verdad, tan gentilmente hecha por el relativismo, es más difícil de lo que parece a primera vista. Se pretende con ella conquistar una fina imparcialidad ante la muchedumbre de los fenómenos históricos; mas ¿a qué costa? En primer lugar, si no existe la verdad, no puede el relativismo tomarse a sí mismo en serio. En segundo lugar, la fe en la verdad es un hecho radical de la vida humana: si la amputamos queda ésta convertida en algo ilusorio y absurdo. La amputación misma que ejecutamos carecerá de sentido y valor. El relativismo es, a la postre, escepticismo, y el escepticismo, justificado como objeción a toda teoría, es una teoría suicida.
Inspira, sin duda, a la tendencia relativista un noble ensayo de respetar la admirable volubilidad propia a todo lo vital. Pero es un ensayo fracasado. […]
(Ortega y Gasset, «Relativismo y racionalismo», en El tema de nuestro tiempo)


AAbsolutismo. En el modelo político absolutista se concentra todo el poder en el soberano. Fue defendido por Hobbes, pero Locke lo rechazó. El absolutismo suele resumirse en la frase del rey francés Luis XIV, el rey Sol, quien dijo «el Estado soy yo». Filosóficamente, la argumentación más importante a su favor es la teoría de Hobbes, quien consideraba que era el único modo de evitar un estado de guerra generalizada.
Acción. Es la actividad humana más distintiva, se manifiesta en el ámbito público y define la política. Es el ejercicio de la libertad humana, en la que los individuos revelan su identidad única al interactuar con otros. La acción no produce objetos tangibles como el trabajo, sino que genera historias a través de palabras y de hechos. La imprevisibilidad es inherente a la acción, pero a través de la acción los seres humanos pueden iniciar algo nuevo, revelar quiénes son y participar en la pluralidad de la vida en común.
Alma (psique). Tanto Platón como Aristóteles consideran que el alma es el principio vital que anima al cuerpo, aunque Platón defiende un dualismo en el que la unión de ambas partes del ser humano es accidental. El alma es inmortal y durante nuestra vida en el mundo sensible está encarcelada en el cuerpo, por lo que la muerte es una liberación tras la que vuelve al mundo de las ideas. Se divide en tres partes, racional, irascible y concupiscible, y dependiendo de cuál de ellas predomine en cada individuo desempeñará una función distinta en la sociedad.
Animal social. Aristóteles considera que los seres humanos son seres sociales por naturaleza y solo viviendo en la ciudad pueden llegar a vivir bien, más allá de satisfacer sus necesidades materiales y cotidianas, para alcanzar la felicidad, llevando una vida virtuosa y justa consagrada al conocimiento. La sociedad humana no es el resultado de un acuerdo o de una decisión voluntaria de los individuos, sino una condición natural que define a los seres humanos.
Antiguos/Modernos. La historia de la filosofía se ha concentrado en dos grandes etapas que preceden a la época contemporánea, que es a la que pertenece Ortega. Cada uno de esos dos períodos precedentes viene representado por una teoría: el realismo en la etapa antigua y el
idealismo en la etapa moderna. Ortega se opone a ambas, pues las considera equivocadas: los antiguos se olvidan del yo para priorizar el mundo; los modernos se olvidan del mundo para dar prioridad al yo. La verdad, dice Ortega, es la coexistencia radical del yo y el mundo. Esta será su nueva teoría: el raciovitalismo.
Apolíneo/Dionisíaco. En la tragedia griega se exponía la confrontación entre los personajes protagonistas y el coro. Este último, a través de la música y de la danza, simbolizaba artísticamente lo dionisíaco, que significa el caos, el poder del instinto, la desmesura y el dinamismo, frente lo apolíneo, cuyo sentido es la rectitud, la luz de la razón, la medida, la solidez y la permanencia. Nietzsche identifica el triunfo final de lo apolíneo con la hegemonía de la metafísica de Sócrates y de Platón frente a la de Heráclito y de Demócrito.
Atributo. Es la característica esencial de cada sustancia, por la que es reconocible o identificable. La infinitud es la característica que define a la sustancia perfecta, que es Dios. La extensión es la propiedad de la materia e identifica la sustancia que ocupa un espacio, que es infinitamente divisible. En cambio, el pensamiento es el atributo de la mente o del alma y no ocupa espacio.
Autonomía/Heteronomía. El deber kantiano se relaciona con la autonomía de la voluntad, que consiste en que cada sujeto se da a sí mismo las leyes morales. Esto contrasta con la heteronomía moral, que se caracteriza porque las leyes morales son impuestas externamente. La autonomía implica que el sujeto actúa de acuerdo con principios que puede aceptar racionalmente como ley universal.
BBien. En lo más alto del mundo inteligible se halla la idea del bien. Es el fundamento de la realidad de las demás ideas y la fuente de la verdad de su conocimiento. Solo podemos llegar a descubrirla mediante la dialéctica, el nivel más elevado del saber. Según el intelectualismo moral socrático, quien conoce el bien hace siempre lo correcto, por lo que es una persona sabia y honrada.
Bien común. Es el criterio básico de la clasificación aristotélica de las formas de gobierno, pues en función de si los gobernantes persiguen su propio beneficio o, por el contrario,
© GRUPO ANAYA, S.A., 2025 - C/ Valentín Beato, 21 - 28037 Madrid. Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.
