
1BACHILLERATO


1BACHILLERATO

Julio Ariza Conejero
Ildefonso Coca Mérida
Juan Antonio González Romano (coordinador)
Beatriz Hoster Cabo
M.ª del Carmen Lachica Aguilera
Alberto Ruiz Campos




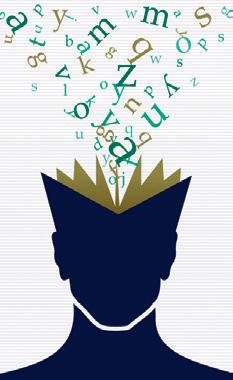






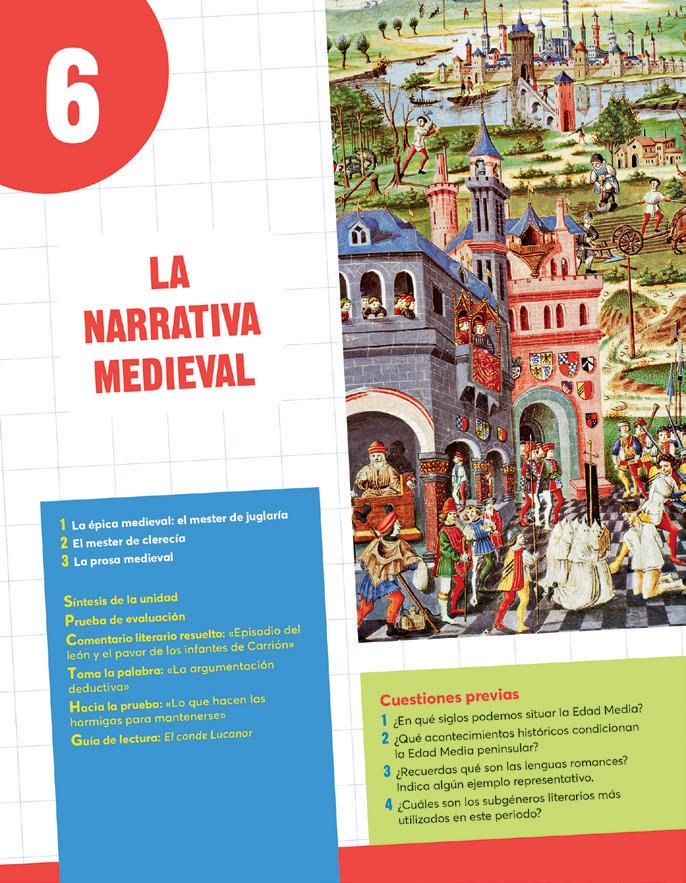
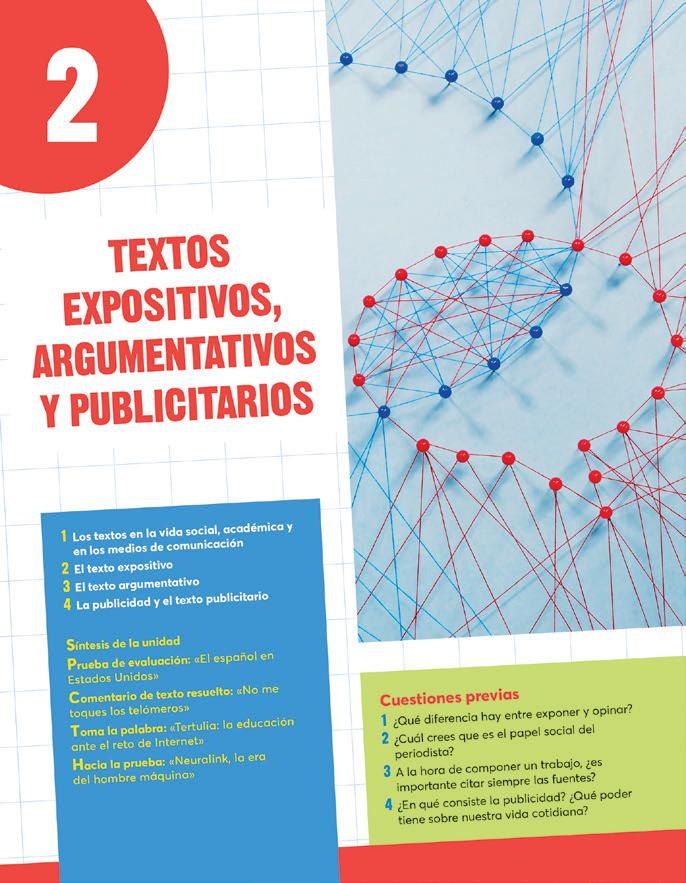
En la presentación de cada unidad encontrarás lo siguiente:
• Una imagen representativa de la unidad.
• Un índice de los contenidos de la unidad.
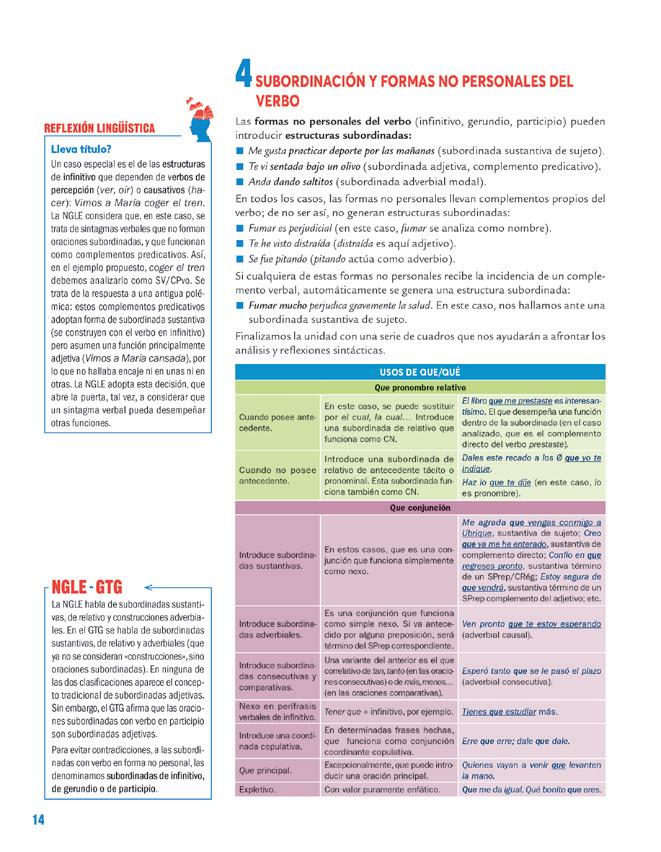
• Unas cuestiones previas para la reflexión como introducción.
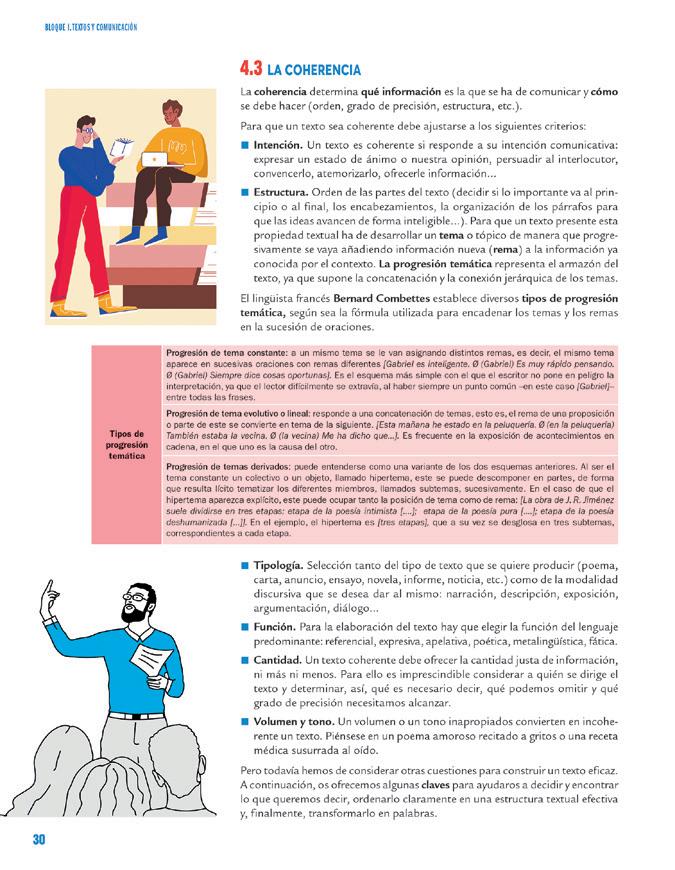
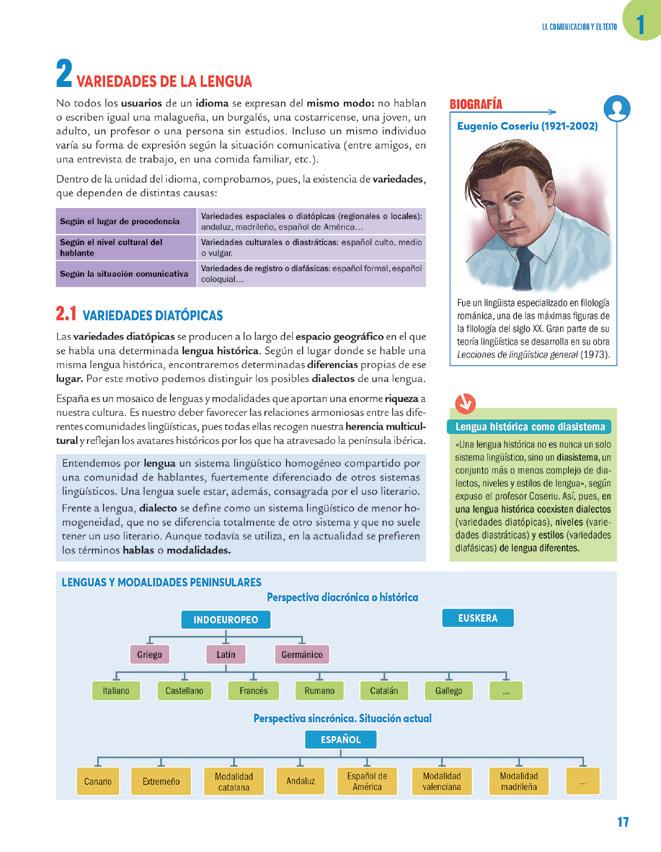
Las unidades desarrollan los contenidos ordenadamente mediante epígrafes que incluyen diversos recursos.
Cuadros sinópticos, esquemas, mapas y tablas que organizan visualmente la teoría.

Informaciones y recursos complementarios, biografías y argumentos de obras literarias.
Situaciones de aprendizaje: tareas contextualizadas de carácter práctico y competencial para aplicar los conocimientos aprendidos.
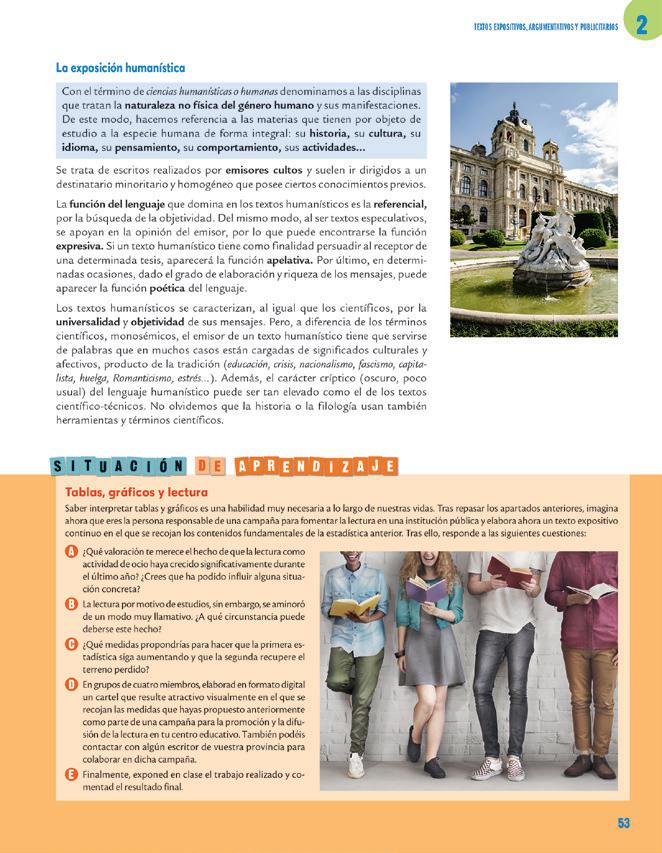
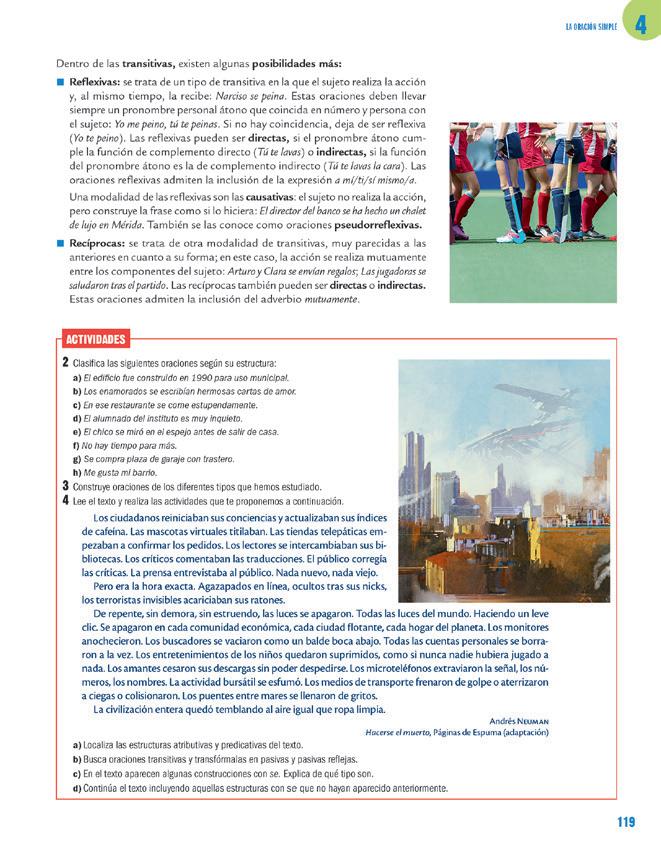
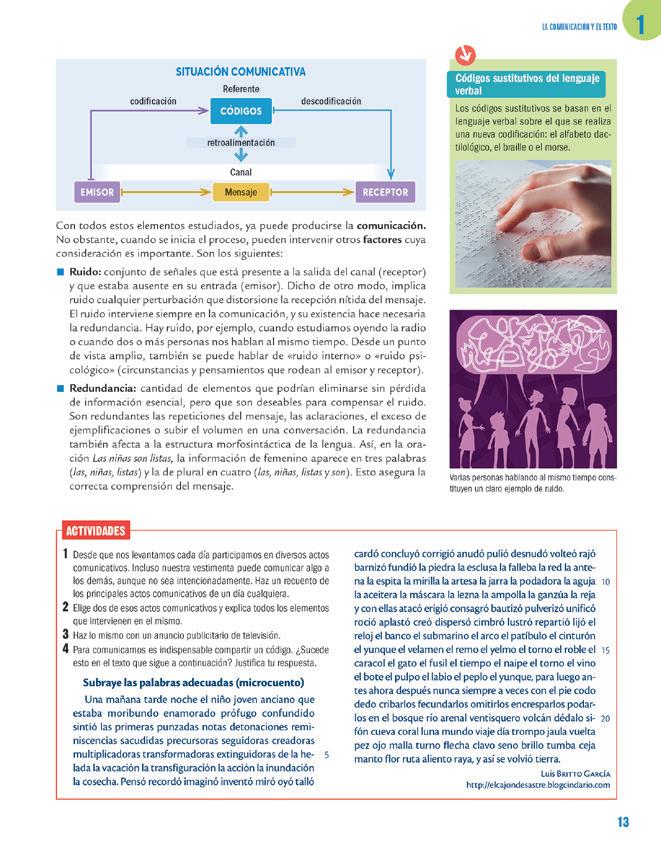
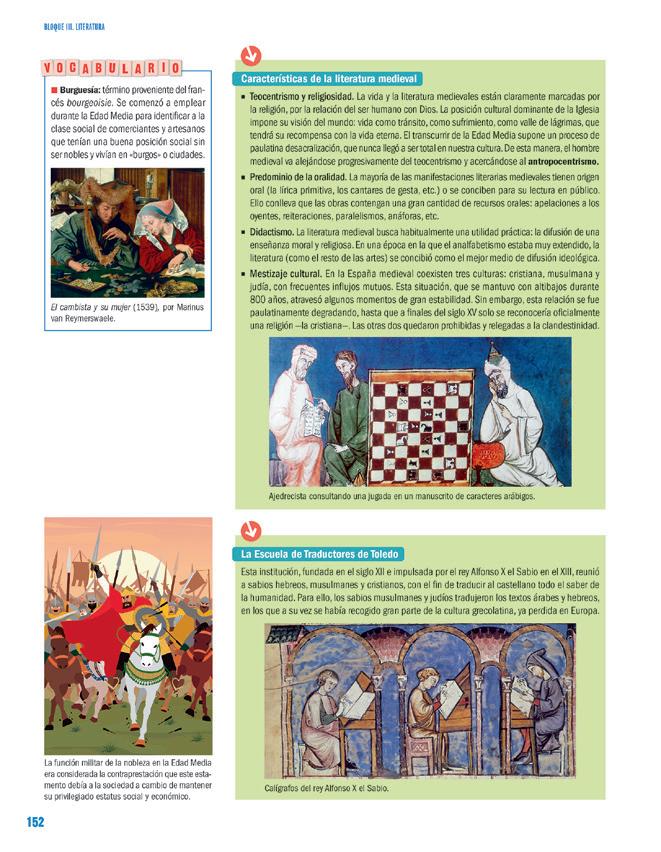
Actividades que incluyen ejercicios prácticos, cuestiones basadas en textos o tareas que requieren documentarse o investigar.
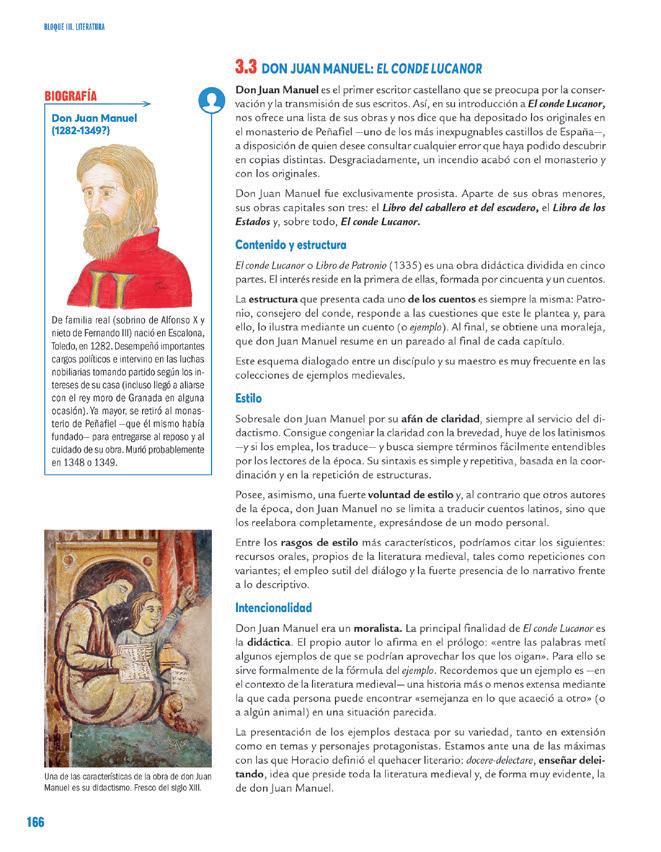
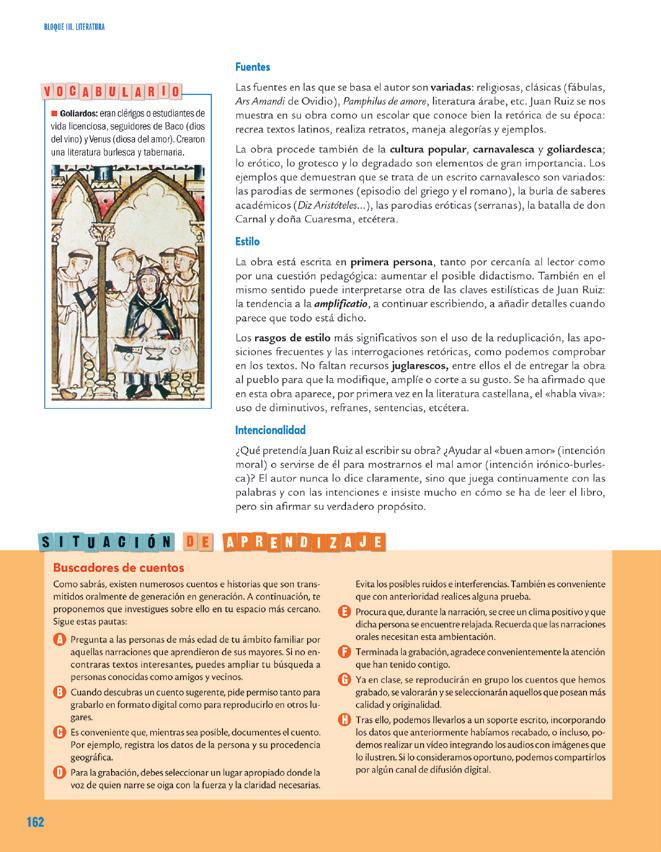
Textos para practicar el comentario y trabajar los aspectos lingüísticos y literarios.
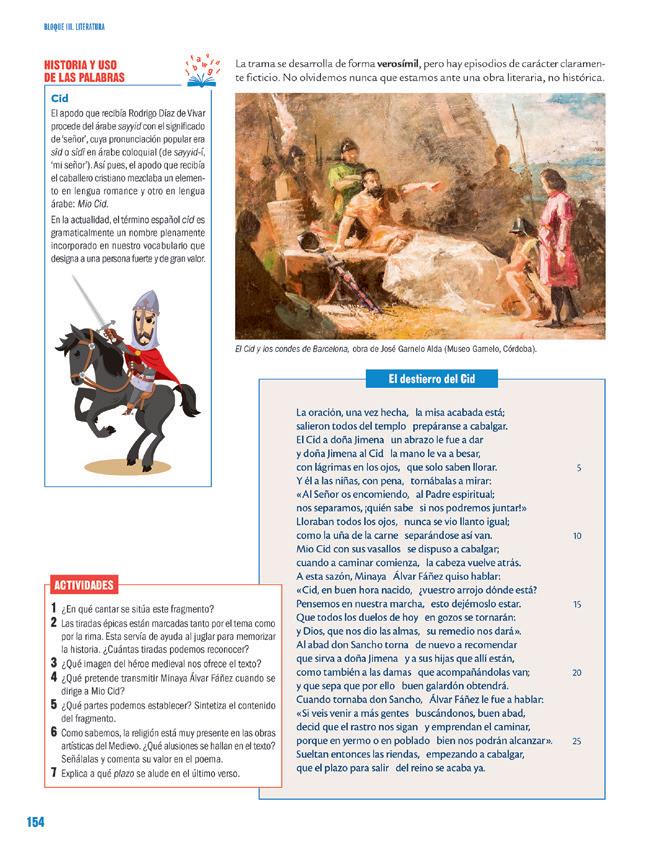
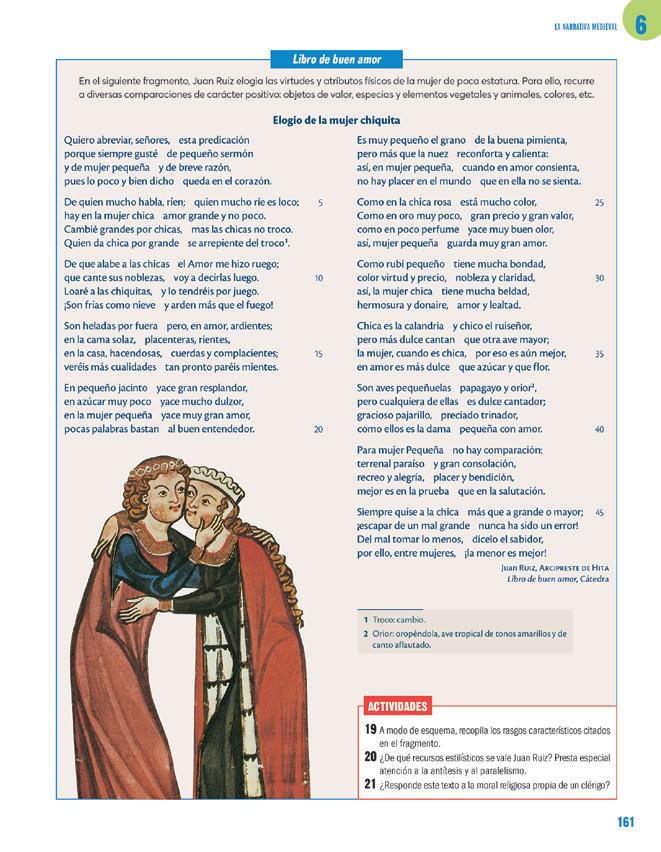

Cada unidad concluye con las siguientes páginas especiales: Síntesis de la unidad Resumen de los principales contenidos de la unidad para facilitar su repaso.

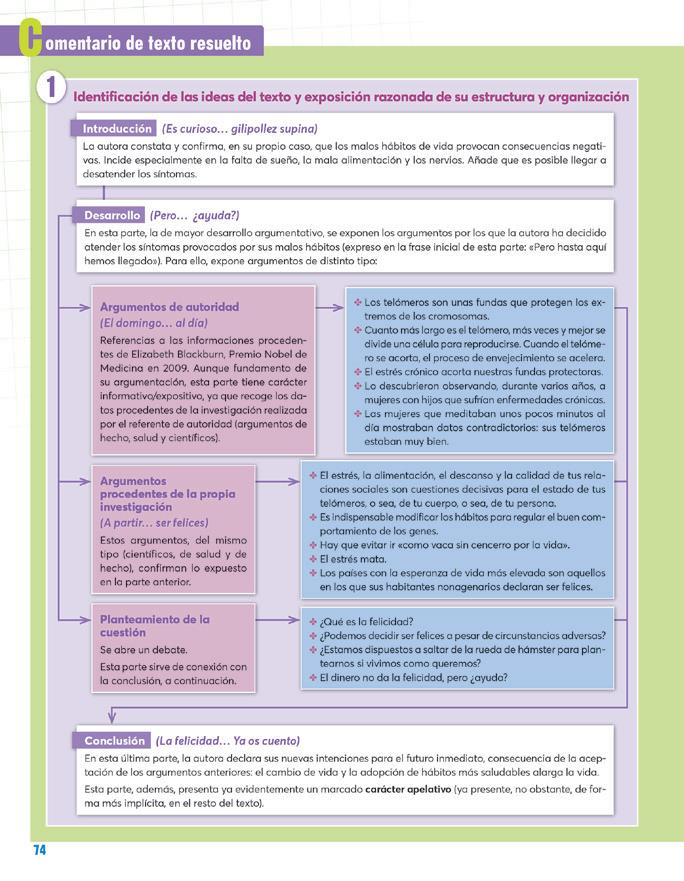

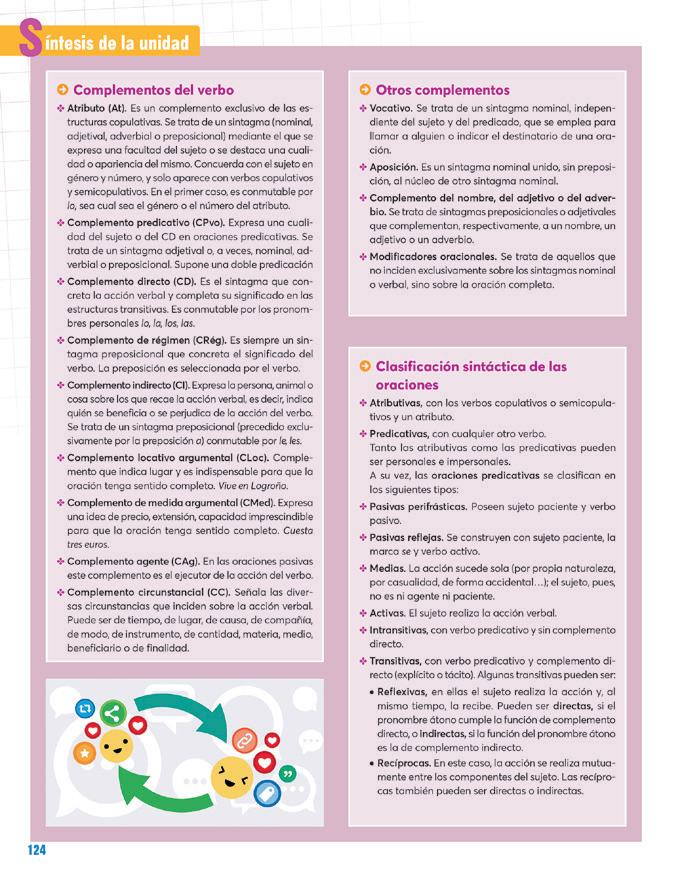
Prueba de evaluación Cuestiones vinculadas a un texto cuya resolución te permitirá aplicar los conocimientos adquiridos y comprobar el aprendizaje.
Comentario de texto resuelto
Modelos resueltos de comentarios de texto en los que se identifica el tema, la estructura y la intencionalidad de cada uno de ellos. Igualmente, se ofrece una orientación para desarrollar una argumentación crítica.

Toma la palabra
Sección en la que, a partir de textos relacionados con la temática de la unidad, se plantean técnicas orales de debate, tertulias, mesas redondas, etc.
Hacia la prueba
Propuesta de cuestiones para ensayar un modelo de prueba preuniversitaria.

Guía de lectura
Destinadas a la comprensión de diversas obras literarias completas (unidades 6-10) a través de orientaciones y actividades.
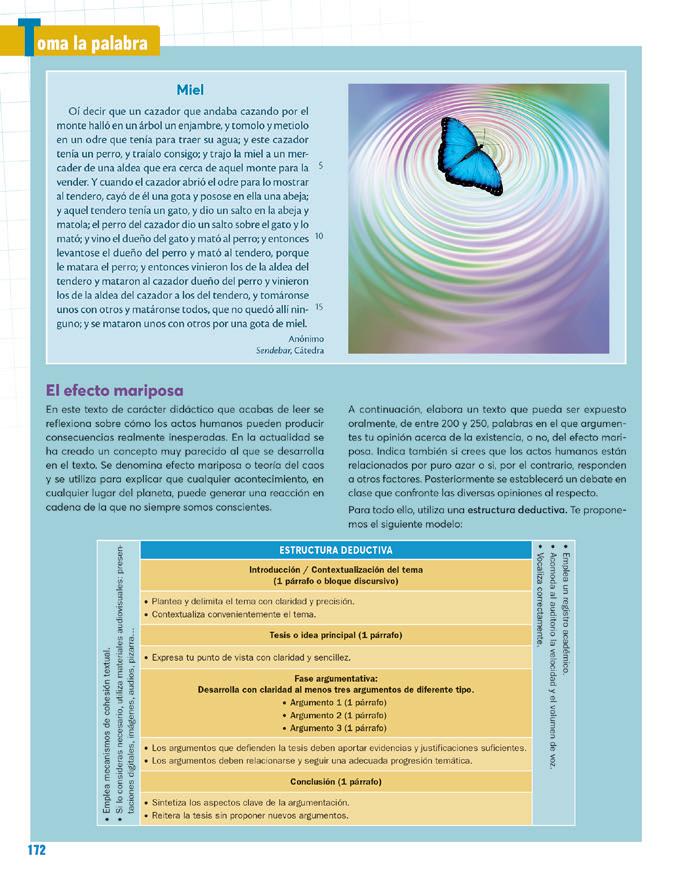
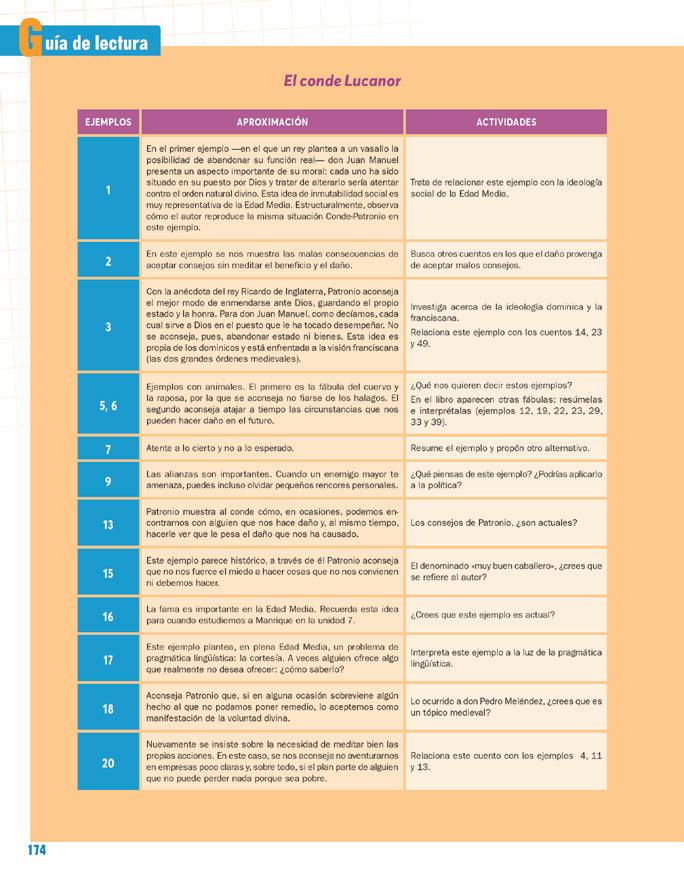
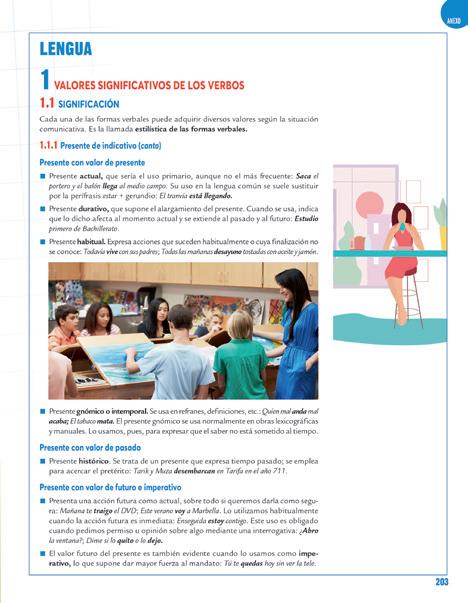
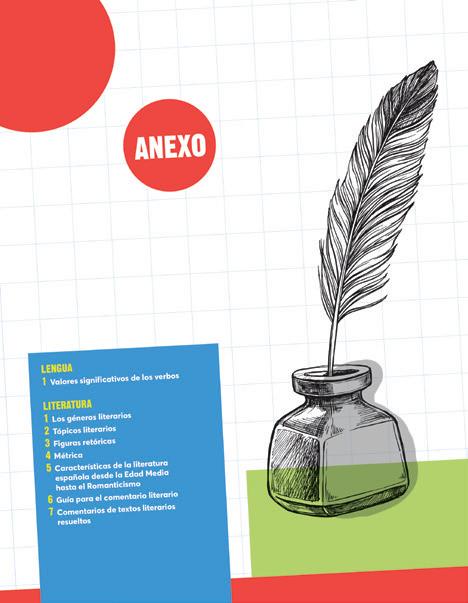
ANEXO
LENGUA: valores significativos de los verbos.
LITERATURA: los géneros literarios, tópicos literarios, figuras retóricas, métrica, características de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, guía para el comentario literario, comentarios de textos literarios resueltos.
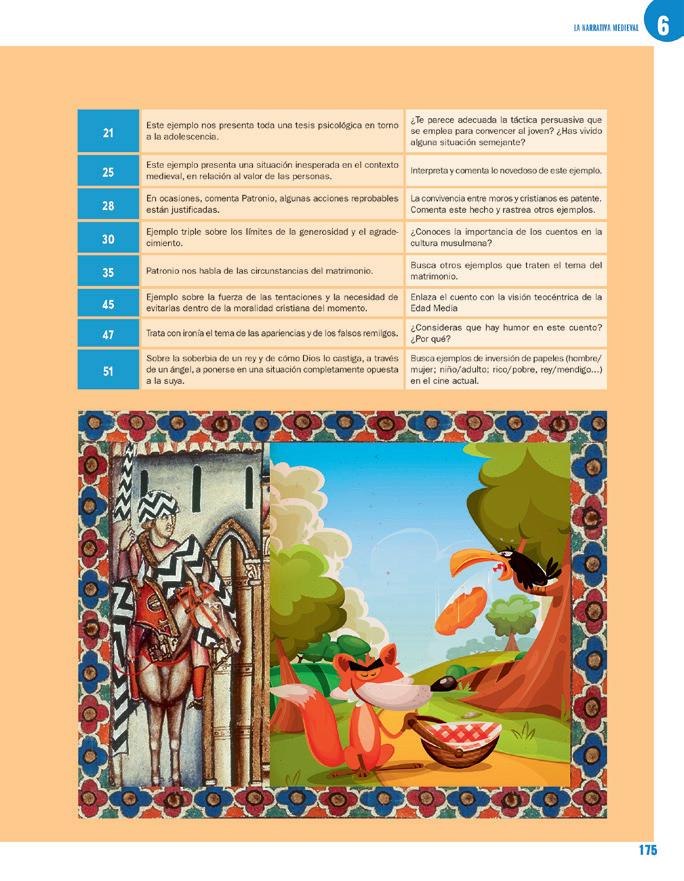
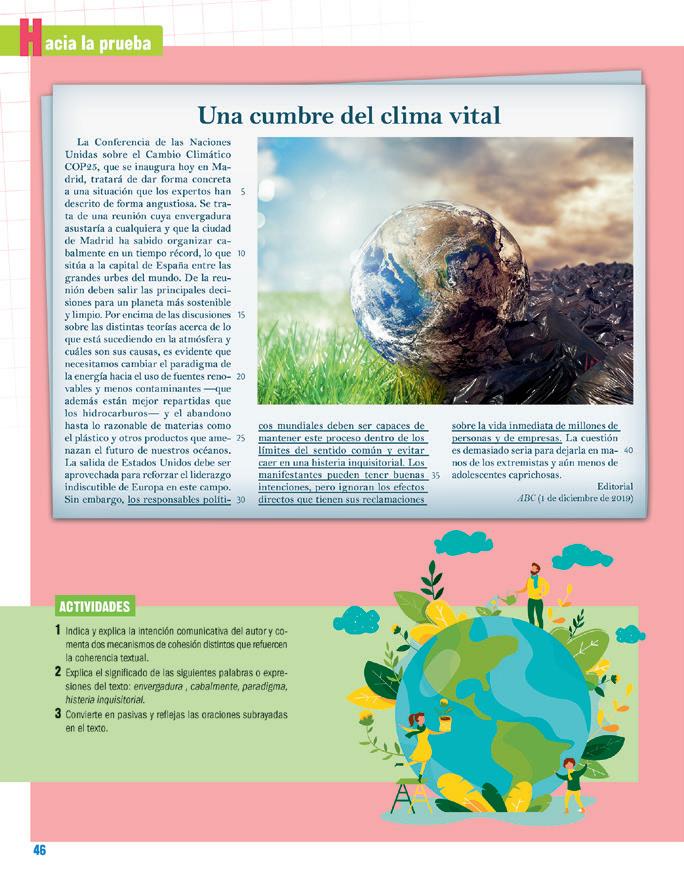
de un año de duración desde su activación.
Tu nuevo proyecto digital EduDynamic lo compone:
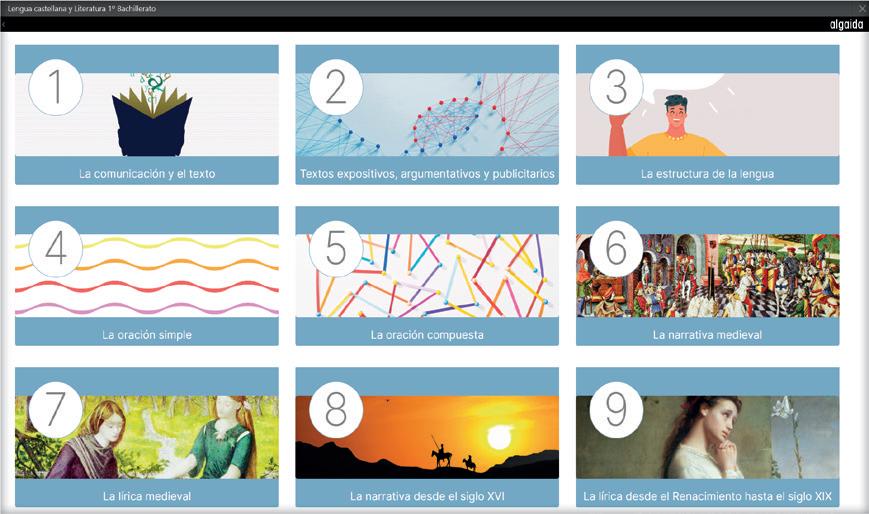
■ Libro digital.
■ Parque digital de recursos complementarios.

CUBRE TODOS LOS CONTENIDOS
Incluye todas las unidades, secciones y actividades de tu libro impreso.
ACTIVIDADES INTEGRADAS
Todas las actividades del libro impreso en formato digital interactivo.
Integradas en el propio libro digital, para trabajar en él.
EVALUACIÓN Y TRAZABILIDAD
Contiene actividades autoevaluables.
Actividades para que tu docente las pueda evaluar.
COMPATIBLE: INTEGRACIÓN CON ENTORNOS VIRTUALES Y PLATAFORMAS
Compatible con los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y las plataformas educativas (LMS) más utilizadas.
Permite diferentes usos, itinerarios y secuencias didácticas.
Puedes descargar tu libro en tu dispositivo o bien trabajar en él en tu zona privada.
En las unidades podrás encontrar:
■ Recursos de la unidad:
• Actividades interactivas.
• Recursos instructivos.
• Audiovisuales.
• Información y documentación.
■ Recursos complementarios.
■ Recursos globales del curso para consultar en todo momento: acceso a las herramientas educativas de Google; Diccionario de la RAE; Fundación del Español Urgente (FUNDEU): Reglas de ortografía, Dudas más frecuentes de la A a la Z; Wikilengua del español; Instituto Cervantes, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

■ + Recursos.
■ PDF de la unidad.
Zona web con recursos digitales
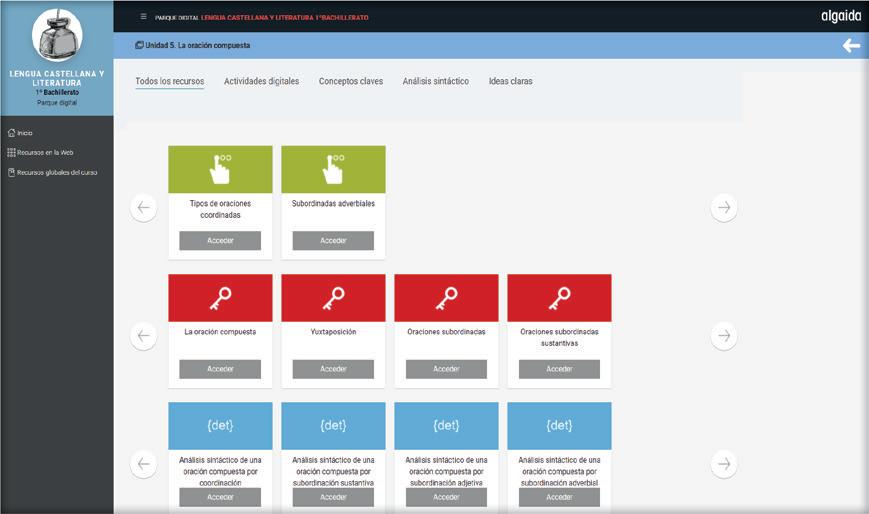


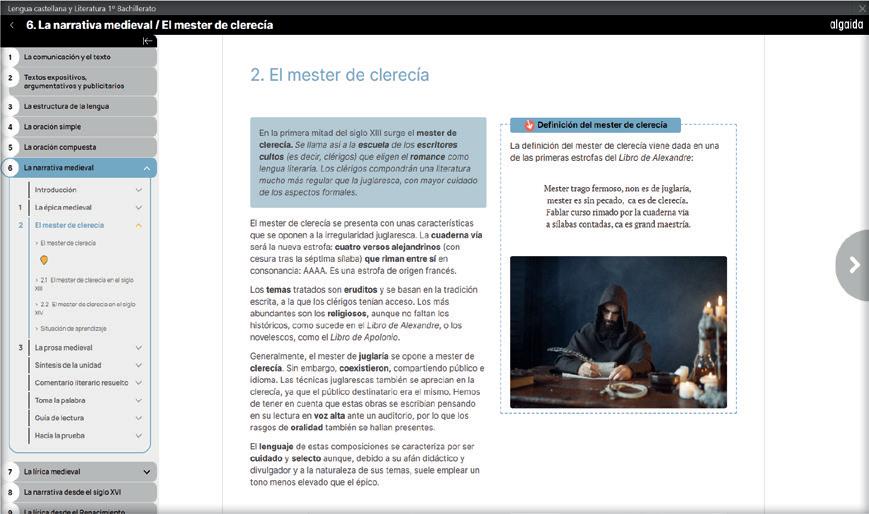
complementarios:
■ Recursos de las unidades organizados por tipología:
• Conceptos claves.
• Ejercicios interactivos.
• Ideas claras.
• Mapas conceptuales.
• Pasatiempos.
■ Otros recursos digitales.
■ Recursos globales del curso para realizar consultas.
1 La comunicación
2 Variedades de la lengua
3 Lengua y sociedad. Los textos
4 Las propiedades del texto
5 Inclusión del discurso ajeno en el propio
Síntesis de la unidad
Prueba de evaluación: «El misterio de la cripta embrujada»
Comentario de texto resuelto:
«Humanidad digital»
Toma la palabra: «Dialogar implica saber escuchar»
Hacia la prueba: «Una cumbre del clima vital»
1 ¿De cuántas formas crees que nos comunicamos cada día?
2 ¿Quiénes crees que hablan mejor el español?
3 ¿Desde qué perspectivas podemos estudiar una lengua?
4 ¿Crees que algunas personas usan la lengua mejor que otras? ¿Por qué?
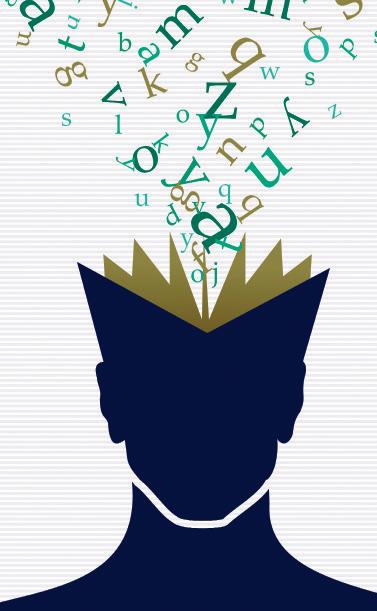
El fenómeno que vamos a analizar a continuación constituye una de las claves de la evolución de los seres humanos. La comunicación ha significado para hombres y mujeres la posibilidad de adaptar y transformar la realidad según sus necesidades, es decir, la oportunidad de sobrevivir y mejorar las condiciones de su existencia.
La comunicación se define como la transmisión, por parte de un emisor, de un conjunto de signos que es percibido e interpretado por un receptor en un espacio y un tiempo determinados.
La vida en sociedad no es sino una sucesión de prácticas comunicativas: nuestra manera de hablar o de vestir, nuestros gestos, la organización de nuestra mesa de trabajo, si tenemos o no un teléfono móvil y otros muchos actos que realizamos a diario informan sobre nuestra forma de ser. Tiene valor informativo incluso aquello que decidimos no hacer.

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comunicarse de manera eficaz y adecuada en un determinado contexto; ello implica respetar un amplio conjunto de reglas que abarcan de lo gestual a lo visual o lo lingüístico. Este último aspecto incluye tanto las reglas de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las propias de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación.
En el proceso de comunicación verbal intervienen los siguientes elementos:
¬ Referente: realidad material o conceptual sobre la que trata el mensaje.
¬ Emisor: elemento inicial del proceso que produce un mensaje. Se identifica con el hablante o el escritor en una comunicación lingüística.
¬ Receptor: elemento final del proceso que interpreta el mensaje. Se trata del oyente o del lector en la comunicación verbal.
¬ Canal: medio físico de la transmisión, con propiedades específicas, que determina la naturaleza de las señales que se transmiten. La comunicación (oral, visual, táctil, etc.) utiliza canales diferentes que hacen necesario el uso de signos distintos: sonidos, grafías, braille, etc.
¬ Código: conjunto de signos y reglas para combinarlos. Para que una comunicación se pueda producir, es necesario que el emisor y el receptor compartan el código. Las señales de tráfico, los lenguajes de programación informática o las lenguas, entre ellas la española, son códigos. De este modo, todos los hispanohablantes compartimos el código del español.
La competencia lingüística (también llamada, por algunos autores, competencia gramatical) hace referencia al dominio del código lingüístico (vocabulario, formación de palabras y frases, pronunciación, ortografía y semántica).


Las distintas culturas codifican elementos comunicativos no verbales que no son instintivos, sino aprendidos.
Por ejemplo, bien sabemos en nuestra cultura que el movimiento de la cabeza de arriba abajo indica afirmación y que moverla de un lado a otro expresa negación; sin embargo, en países como Bulgaria, Grecia o Turquía, los mismos movimientos son interpretados de manera inversa.
También el apretón de manos es una forma habitual de saludo en casi todo el mundo, pero la reverencia es un saludo tradicional que permanece solo en países asiáticos.
¬ Señal (mensaje o signo): una señal puede definirse como un elemento material cuya percepción nos informa de la existencia de otra realidad, ya sea material (una mesa, un árbol) o conceptual (una idea, una emoción). Al ser material, ha de percibirse mediante algún sentido: la vista —letras impresas, dibujos…—, el oído —palabras oídas, truenos, temblor de voz…—, el tacto, el gusto… Al emitir una señal, alteramos las condiciones iniciales del canal (al pintar un cuadro o al escribir, alteramos las condiciones iniciales de un lienzo, una hoja de papel o una pantalla). Hay diversos tipos de señales:
. Indicios: señales naturales que indican algo, como las canas (indicio de edad) o el humo (indicio de fuego).
. Iconos: signos que mantienen una relación de semejanza con el objeto representado (por ejemplo, las señales de cruce, badén o curva en las carreteras, un retrato, una caricatura, etc.).


. Símbolos: elementos u objetos materiales que, por convención o asociación (es decir, no son naturales, son creados libremente por los seres humanos), se consideran representativos de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc. (por ejemplo, la bandera de un país es símbolo de ese país, la paloma es el símbolo de la paz). El signo lingüístico, como verás a continuación, se corresponde con este tipo de señales.
¬ Situación, contexto: son dos conceptos interrelacionados que hacen referencia al ámbito físico, cultural o lingüístico en el que se emite y se recibe el mensaje. La situación o el contexto pueden determinar esencialmente el modo en que debemos emitir o comprender un mensaje. Por ejemplo, la oración Está colgado desde hace tiempo significará de modo distinto según la situación comunicativa en que se emita (hablando de un cuadro, de un ordenador o de un trapecista). De igual modo, el contexto determinará el uso formal de la lengua si estamos, por ejemplo, exponiendo un trabajo.
El proceso de comunicación arriba descrito representa gran parte de las relaciones interpersonales establecidas por los seres humanos y es aplicable a todas las situaciones en las que se constata la transmisión de un mensaje. Además, habría que añadir a este proceso un nuevo elemento: la retroalimentación.

¬ La retroalimentación es aquella información procedente del receptor como respuesta al mensaje recibido y que tiene influencia sobre el comportamiento subsiguiente del emisor original. Nos referimos con ello a la apertura del circuito comunicativo y al intercambio de papeles entre emisor y receptor. La retroalimentación puede ser intencionada o no: un gesto o un silencio del receptor pueden influir en la conducta del emisor, hasta el punto de hacerle modificar parcial o totalmente su discurso.
En tanto que parte del proceso, estos elementos del proceso comunicativo aparecen interrelacionados tal como se describe en el siguiente gráfico.
El emisor transmite un mensaje al receptor. Este mensaje tiene un contexto y un referente que el destinatario puede captar. También es necesario que emisor y receptor compartan un código común, mediante el cual el primero codifica y el segundo descodifica el mensaje. El último elemento es el contacto, que para Jakobson es un canal físico y una conexión psicológica entre el emisor y el receptor, lo que permite tanto al uno como al otro establecer y mantener una comunicación.
Con todos estos elementos estudiados, ya puede producirse la comunicación.
No obstante, cuando se inicia el proceso, pueden intervenir otros factores cuya consideración es importante. Son los siguientes:
¬ Ruido: conjunto de señales que está presente a la salida del canal (receptor) y que estaba ausente en su entrada (emisor). Dicho de otro modo, implica ruido cualquier perturbación que distorsione la recepción nítida del mensaje. El ruido interviene siempre en la comunicación, y su existencia hace necesaria la redundancia. Hay ruido, por ejemplo, cuando estudiamos oyendo la radio o cuando dos o más personas nos hablan al mismo tiempo. Desde un punto de vista amplio, también se puede hablar de «ruido interno» o «ruido psicológico» (circunstancias y pensamientos que rodean al emisor y receptor).
¬ Redundancia: cantidad de elementos que podrían eliminarse sin pérdida de información esencial, pero que son deseables para compensar el ruido. Son redundantes las repeticiones del mensaje, las aclaraciones, el exceso de ejemplificaciones o subir el volumen en una conversación. La redundancia también afecta a la estructura morfosintáctica de la lengua. Así, en la oración Las niñas son listas, la información de femenino aparece en tres palabras (las, niñas, listas) y la de plural en cuatro (las, niñas, listas y son). Esto asegura la correcta comprensión del mensaje.
Los códigos sustitutivos se basan en el lenguaje verbal sobre el que se realiza una nueva codificación: el alfabeto dactilológico, el braille o el morse.

1 Desde que nos levantamos cada día participamos en diversos actos comunicativos. Incluso nuestra vestimenta puede comunicar algo a los demás, aunque no sea intencionadamente. Haz un recuento de los principales actos comunicativos de un día cualquiera.

2 Elige dos de esos actos comunicativos y explica todos los elementos que intervienen en el mismo.
3 Haz lo mismo con un anuncio publicitario de televisión.
4 Para comunicarnos es indispensable compartir un código. ¿Sucede esto en el texto que sigue a continuación? Justifica tu respuesta.
Una mañana tarde noche el niño joven anciano que estaba moribundo enamorado prófugo confundido sintió las primeras punzadas notas detonaciones reminiscencias sacudidas precursoras seguidoras creadoras multiplicadoras transformadoras extinguidoras de la helada la vacación la transfiguración la acción la inundación la cosecha. Pensó recordó imaginó inventó miró oyó talló
cardó concluyó corrigió anudó pulió desnudó volteó rajó barnizó fundió la piedra la esclusa la falleba la red la antena la espita la mirilla la artesa la jarra la podadora la aguja la aceitera la máscara la lezna la ampolla la ganzúa la reja y con ellas atacó erigió consagró bautizó pulverizó unificó roció aplastó creó dispersó cimbró lustró repartió lijó el reloj el banco el submarino el arco el patíbulo el cinturón el yunque el velamen el remo el yelmo el torno el roble el caracol el gato el fusil el tiempo el naipe el torno el vino el bote el pulpo el labio el peplo el yunque, para luego antes ahora después nunca siempre a veces con el pie codo dedo cribarlos fecundarlos omitirlos encresparlos podarlos en el bosque río arenal ventisquero volcán dédalo sifón cueva coral luna mundo viaje día trompo jaula vuelta pez ojo malla turno flecha clavo seno brillo tumba ceja manto flor ruta aliento raya, y así se volvió tierra.
Luis Britto García http://elcajondesastre.blogcindario.com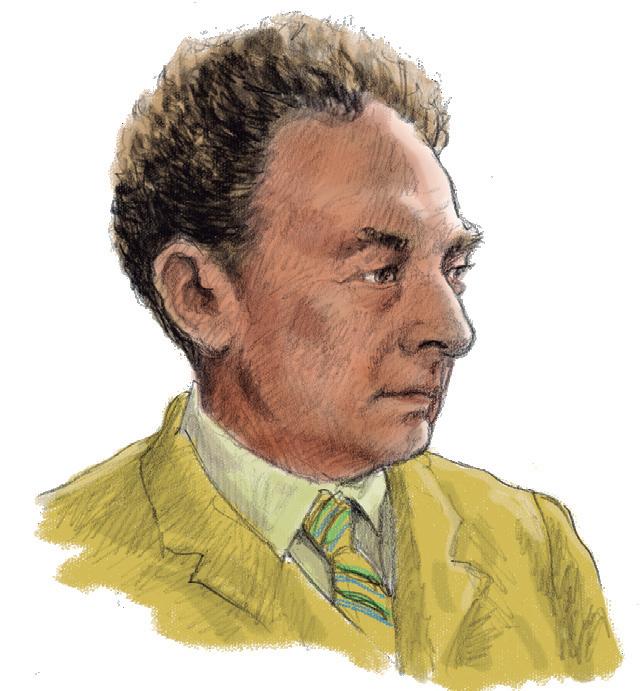
Hablamos de lenguaje verbal cuando, para comunicarnos, hacemos uso de un tipo especial de símbolo: el lenguaje verbal.
El signo lingüístico es la base del lenguaje natural humano en tanto constituyente esencial de las diversas lenguas.
Los seres humanos, al hablar las diversas lenguas, usamos los signos lingüísticos que constituyen y, al hacerlo, podemos desarrollar diversas funciones. Llamamos funciones del lenguaje a las aplicaciones que podemos dar a una lengua. Los lingüistas, desde muy antiguo, se han preocupado por delimitar estas funciones, ya que entendían que la utilidad real de la lengua debería ir más allá de la simple transmisión de información.
En este sentido, es el lingüista ruso Roman Jakobson quien, basándose en su esquema de la comunicación, distingue las siguientes funciones, según el elemento predominante en un determinado acto comunicativo:
Fue uno de los más destacados lingüistas del siglo XX. En sus Ensayos de lingüística general se incluye su famoso artículo «Lingüística y poética» (1960), donde expone su teoría sobre las funciones del lenguaje.
¬ Función referencial o representativa (asociada al referente). Es la más habitual y está presente en casi todos los mensajes en mayor o menor medida. Mediante esta función, el emisor señala un hecho objetivo, sin expresar sus sentimientos ni intentar provocar una reacción en el receptor: Estamos en la estación de autobuses. Hoy es lunes.
¬ Función expresiva o emotiva (asociada al emisor). El mensaje refleja la actitud subjetiva del hablante, sus emociones, opiniones y percepciones: ¡Qué buena es la clase de Lengua! ¡Qué bien me lo paso!
¬ Función apelativa o conativa (asociada al receptor ). El emisor llama la atención al receptor o desea actuar sobre su conducta: Tráeme un vaso de agua. Camarero, un café. ¿Vienes al cine?
El Diccionario de la lengua española define simpatía como el «Modo de ser y carácter de una persona que la hacen atractiva o agradable a las demás». En el ámbito lingüístico, la simpatía es una condición muy interesante para establecer una buena comunicación. En este sentido, se relaciona con el término empatía, es decir, la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.

¬ Función fática o de contacto (asociada al canal). Se da cuando usamos el lenguaje para abrir, mantener o interrumpir el canal entre emisor y receptor: ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Estás ahí? Buenos días. Hasta luego.
¬ Función metalingüística (asociada al código). Se usa el lenguaje para hablar del lenguaje mismo: diccionarios, clases de Lengua. También en el uso común: No sé qué significa «nirvana». Hay dos clases de adjetivos.
¬ Función poética o estética (asociada al mensaje). El lenguaje desempeña una función poética cuando su fin es llamar la atención sobre sí mismo, sobre la manera de decir las cosas. Se da, sobre todo, en los textos literarios, aunque también lo podemos hallar en anuncios y mensajes publicitarios, textos periodísticos e, incluso, en el habla cotidiana: No está el horno para bollos.
La mayoría de los enunciados presenta varias funciones del lenguaje, dependiendo de la situación y de la intención comunicativa del individuo. Para establecer la oportuna jerarquía, podemos servirnos de determinadas marcas lingüísticas que nos hacen pensar en el predominio de una u otra función. Hay que aclarar que el hecho de que aparezca alguna de ellas no implica que se dé la función correspondiente.
Referente
Se informa objetivamente de un referente.
Referencial o representativa
● Predominio del indicativo.
● Términos no valorativos.
● Orden lógico.
● Modalidad declarativa.
● Empleo de la primera persona gramatical.
● Adjetivos valorativos.
Hoy es martes.
La película dura dos horas. El avión despegará a las seis. El flamenco nació en España.
Yo quiero que seas tú quien imparta el curso.
Emisor
El emisor expresa emociones y sentimientos.
Expresiva o emotiva
● Verbos de percepción, opinión o deseo.
● Modalidad exclamativa.
● Orden «marcado»: descomposición del orden lógico buscando destacar ciertos elementos.
● Diminutivos con valor afectivo.
● Empleo de la segunda persona gramatical.
● Llamadas de atención (vocativos).

La función fue insoportable. Pienso que se equivoca. ¡Lo conseguí!
De la Navidad, prefiero los reencuentros. ¡Qué criaturita más linda!
¿Quieres venir conmigo? Ricardo, ¡abre ese archivo!
Receptor
Trata de influir en el receptor para que responda o actúe.
Código
Se refiere al propio código.
Canal
Se manifiesta el establecimiento del contacto.
Mensaje
El mensaje es intervenido mediante procedimientos lingüísticos.
Apelativa o conativa
Metalingüística
Fática o de contacto
Poética o estética
● Modalidad interrogativa o exhortativa.
● Empleo de imperativos y subjuntivos.
● Interjecciones.
● Uso de las funciones referencial o expresiva con carácter apelativo.
¡Te he dicho que te calles! ¡Estudia!
¡Eh, tú!
Son las tres. Tengo hambre.
● Tecnicismos propios de la lingüística. «El» es un artículo.
● Modalidad interrogativa.
● Interjecciones.
● Frases hechas.
● Recursos retóricos.
● Desviación del lenguaje común.
● Frases hechas de uso común.
¿Sí? ¿Me oyes?
¿Eh? No te oigo, habla más alto. Buenos días.
Verde que te quiero verde. Tres tristes tigres.
Las paredes oyen.
5 Analiza las funciones del lenguaje en los siguientes enunciados (considera la intención y los medios lingüísticos):
a) Te he dicho cientos de veces que no llegues tarde.
b) Rondaba mi corazón una chica de mirada celestial.
c) ¿Hola? ¿Puedes oírme bien?
d) Pedro, me pica la nariz, pero tengo las manos manchadas de pintura...
e) Está lloviendo mucho.
f) ¿Qué significa «entelequia»?
g) Lo siento mucho.
h) Le duele el alma.
6 Comenta las funciones del lenguaje en el siguiente texto.
Era mi madre, que me había seguido los pasos. Cuando quité los ojos de los gusarapos del estanque.
—Que tengo un lunar que se mueve.
—Eso no tiene importancia ninguna, hijo. —La vi junto a mí furibunda.
—¿Qué haces tú aquí, madre?
—¿Cómo que qué hago yo aquí? ¡Mentiroso! ¡Al que hay que preguntarle eso es a ti! ¿Tú no tenías que estar ahora mismo en la escuela? ¿Eh?
—Es que me ha mandado un trabajo don Sabino —me excusé como pude.
—¡Qué trabajo ni qué niño muerto! ¡Tú lo que eres es un mentiroso! Anoche hablé con don Sabino y me dijo que hace tres días que faltas. ¡Ya estás andando a la escuela!
—Yo con don Sabino no vuelvo —me negué.
—¿Cómo que no?
En estas andábamos cuando llegó Vevo. Venía pisando despacio, como asomando a la mirilla de su único ojo.
—Al colegio hay que ir, Toñito —le dio la razón a mi madre.
—¡Yo con don Sabino no vuelvo!
—¿Y eso por qué?
Y entonces ya, viéndome cogido como me vi, no me quedó otra que soltar la verdad si quería que mi madre no me llevase otra vez con don Sabino.
—Porque tengo una enfermedad —le dije exagerando.
—¿Una enfermedad? ¿Cuál?
—Que tengo un lunar que se mueve.
—Eso no tiene importancia ninguna, hijo —fingió por consolarme mi madre—. Tu tío Nicolás, que en paz descanse, tuvo uno que le cogía el cuerpo entero. Y mira, luego murió de viejo.
—Sí, pero es que el mío se alimenta del sudor y de la tinta, y se aparea con otro lo mismo que si fuese un animal que me habitara la sangre.
—¿Comensalismo? —apuntó el bibliotecario.
—Eso —afirmé yo, confiando en que Vevo me diese la razón.
—¿Y eso es cosa mala? —se temió mi madre.
—El comensalismo, señora, no es más que una forma de convivencia entre animales de distinta especie.
—Oiga, pero qué asco, ¿no?
—Debo decirle, señora —argumentó Vevo con entusiasmo culto—, que, si la intuición no me falla, lo que está sucediendo en el cuerpo de su hijo Toñito es todo un milagro de la naturaleza, un descubrimiento científico verdaderamente único que le hará un hombre célebre en los anales de nuestra larga Historia Natural. Anda, entra que lo veamos, Toñito.
—¡Bah! ¡Pamplinas! —despreciaba mi madre—. Eso te lo quita con una pomada don Ramón Peña.
José A. Ramírez Lozano El domador de erratas, Algaida7 Busca diferentes funciones del lenguaje en titulares de prensa y analiza sus procedimientos lingüísticos.
Como sabemos, las situaciones comunicativas que afrontamos a diario no son siempre iguales. Cada una de ellas (estudios, trabajo, familia, amigos, etc.) requiere un enfoque distinto para que el resultado comunicativo sea exitoso. Con el fin de practicar la actitud y el tono que debemos emplear en cada caso, os proponemos una actividad práctica sencilla pero muy apropiada y que puede resultar de gran utilidad en nuestra vida cotidiana.
Dramatizad en el aula las siguientes situaciones. Recordad, como hemos estudiado, que es importante adaptarse al contexto (canal, receptor, etc.) y ser cordial en todo momento. A continuación, también, indicad qué función del lenguaje predomina en cada una de las situaciones y explicad pormenorizadamente los medios lingüísticos que habéis empleado para conseguir vuestros objetivos comunicativos. Intentad igualmente que se produzca el menor ruido comunicativo posible y evitad las redundancias, tal y como hemos aprendido.
A Te quejas en la recepción de un hotel porque tu habitación no ha sido recogida.

B Agradeces que hayan intentado ayudarte, aunque no hayas conseguido tu objetivo.
C Es tu primer día de clase y preguntas al conserje dónde está tu aula.
D Te recreas ante tus amigos explicándoles cómo has sido el único en aprobar un examen de Lengua.
E Le dices a tu profesora que no entiendes el concepto de redundancia.
No todos los usuarios de un idioma se expresan del mismo modo: no hablan o escriben igual una malagueña, un burgalés, una costarricense, una joven, un adulto, un profesor o una persona sin estudios. Incluso un mismo individuo varía su forma de expresión según la situación comunicativa (entre amigos, en una entrevista de trabajo, en una comida familiar, etc.).
Dentro de la unidad del idioma, comprobamos, pues, la existencia de variedades, que dependen de distintas causas:
Según el lugar de procedencia Variedades espaciales o diatópicas (regionales o locales): andaluz, madrileño, español de América…
Según el nivel cultural del hablante Variedades culturales o diastráticas: español culto, medio o vulgar.
Según la situación comunicativa Variedades de registro o diafásicas: español formal, español coloquial…
Las variedades diatópicas se producen a lo largo del espacio geográfico en el que se habla una determinada lengua histórica. Según el lugar donde se hable una misma lengua histórica, encontraremos determinadas diferencias propias de ese lugar. Por este motivo podemos distinguir los posibles dialectos de una lengua.
España es un mosaico de lenguas y modalidades que aportan una enorme riqueza a nuestra cultura. Es nuestro deber favorecer las relaciones armoniosas entre las diferentes comunidades lingüísticas, pues todas ellas recogen nuestra herencia multicultural y reflejan los avatares históricos por los que ha atravesado la península ibérica.
Entendemos por lengua un sistema lingüístico homogéneo compartido por una comunidad de hablantes, fuertemente diferenciado de otros sistemas lingüísticos. Una lengua suele estar, además, consagrada por el uso literario.
Frente a lengua, dialecto se define como un sistema lingüístico de menor homogeneidad, que no se diferencia totalmente de otro sistema y que no suele tener un uso literario. Aunque todavía se utiliza, en la actualidad se prefieren los términos hablas o modalidades.

Fue un lingüista especializado en filología románica, una de las máximas figuras de la filología del siglo XX. Gran parte de su teoría lingüística se desarrolla en su obra Lecciones de lingüística general (1973).
Lengua histórica como diasistema «Una lengua histórica no es nunca un solo sistema lingüístico, sino un diasistema, un conjunto más o menos complejo de dialectos, niveles y estilos de lengua», según expuso el profesor Coseriu. Así, pues, en una lengua histórica coexisten dialectos (variedades diatópicas), niveles (variedades diastráticas) y estilos (variedades diafásicas) de lengua diferentes.
El término dialecto se ha visto afectado desde hace algunas décadas por connotaciones negativas relacionadas con un estilo inferior o vulgar del uso lingüístico. Por este motivo, en los documentos oficiales, se ha sustituido por otros más neutros como «variedad» o «modalidad lingüística». Pero, en el lenguaje de los especialistas, un dialecto es, simplemente y sin ninguna carga prejuiciosa, un término que se emplea para designar a una variedad de lengua que es compartida por una comunidad; por tanto, un dialecto es la forma que tenemos de hablar una lengua. De hecho, los hablantes hablamos dialectos, no lenguas.
En España coexisten varias lenguas oficiales. Cuatro de ellas proceden del latín: el castellano o español, lengua común para todos, el catalán, el valenciano y el gallego. El euskera es de origen prerrománico, es decir, ya existía en nuestra península antes de la llegada del latín. También tiene estatus legal de lengua propia la fabla aragonesa.
Además de las lenguas oficiales, podemos hablar de modalidades regionales, que no poseen rango de lengua. Algunas de ellas son de origen latino (el leonés y el asturiano) y otras son variedades del español: andaluz, murciano, extremeño, español de Cataluña, español de América, etc.
Es necesario conocer y respetar estas variantes. Se trata de modalidades diferentes, ni mejores ni peores, susceptibles todas ellas tanto de desarrollar una norma culta como de sufrir atropellos, prejuicios o vulgarismos.
Observa, a continuación, en el cuadro que te ofrecemos, cuáles son las principales características de los dialectos más hablados del español.
Andaluz Canario
1. Vocales: poseen una gran riqueza de timbre vocálico.
2. Seseo: pronunciación de c-z como s: grasia por gracia.
3. Ceceo: pronunciación de s como c-z: zolo por solo. Socialmente está mal considerado, por lo que no se da entre las personas cultas.
4. Yeísmo: pronunciación de ll como y: yeno por lleno.
5. Aspiración de consonantes:
a. La h procedente de f inicial latina: jumo por humo.
b. La j: coha por coja.
c. La s implosiva, al final de palabra, puede aspirarse (puroh por puros) o desaparecer (ratone por ratones). En el interior de sílaba puede aspirarse (mohca por mosca) o reduplicarse (jutto por justo).
6. Neutralización de l/r: arpiste por alpiste; bebel por beber.
7. Pérdida de la d, g, r intervocálicas: quemaúra por quemadura, auja por aguja; pea por pera.
8. Pérdida de la l, r, n finales: caná por canal, vendé por vender, marró por marrón.
9. Relajación de la ch: mushasho por muchacho.
10. Sustitución de vosotros por ustedes: ustedes estudiáis o ustedes estudian.
11. No hay laísmo, leísmo, loísmo.
12. En su léxico hay influjo del leonés, portugués, aragonés, murciano, valenciano y catalán.
Características leonesas:
1. Utilización de i, u en lugar de e y o: golpi por golpe y abaju por abajo.
2. Conservación del grupo mb: lamber por lamer.
3. Inserción de la i ante la vocal final: alabancia por alabanza.
4. Terminación en -in, -ino: librín (libro), cerecina (cereza).
5. Uso del artículo con el posesivo: el mi rebaño.
6. Cambio de l en r en los grupos pl-, cl- y -fl: praza, cravé, frauta por plaza, clavé, flauta.
7. Pérdida de -d- intervocálica: sonío por sonido.
Características andaluzas:
1. Aspiración de la h procedente de f latina: jambre por hambre.
2. Aspiración o desaparición de la s final: arbolej, verde por árboles, verdes
3. Aspiración de la j: diho por dijo.
4. Yeísmo: cabayo por caballo.
5. Seseo: carisia por caricia.
6. Ceceo (en proceso de desaparición): pazta por pasta.
7. Neutralización de r y l finales de sílaba: vendel, arta por vender, alta.
1. Ceceo, seseo y yeísmo.
2. Confusión r y l: barcón por balcón.
3. Aspiración de la j: cuaho por cuajo.
4. Aspiración de la s o asimilación a la consonante siguiente: cojta por costa, illa por isla.
5. Aspiración de la h: jablar por hablar.
6. Asimilación de la r: canne por carne.
7. Empleo de ustedes por vosotros.
8. Utilización del pretérito perfecto simple por el compuesto: vine hoy por he venido hoy.
9. Empleo del verbo ser como auxiliar de intransitivos: soy nacida en por he nacido en.
10. Empleo del verbo haber como personal: habían muchos por había muchos.
11. Léxico: términos guanches, gallegos, portugueses e hispanoamericanos.

Rasgos aragoneses y catalanes:
1. Conservación de la consonantes sordas intervocálicas: pescatero, acachar, cocote por pescadero, agachar, cogote.
2. Palatalización de la l inicial: lluego por luego.
3. Desaparición de la -d- intervocálica: piazo por pedazo.
4. Mantenimiento de ns: panso por paso.
5. Diminutivo en -ico, -icio, -iquio: cochecico.
6. Conservación en algún caso de cl, pl, fl: flamarada por llamarada. Rasgos meridionales:
1. Ceceo, seseo y yeísmo
2. Confusión r y l: mujel por mujer, arzó por alzó.
3. Tendencia a aspirar la j: corahe (coraje).
4. Pérdida de la s final: tomate (tomates).
5. Pérdida de -b- y -d- intervocálicas: caeza, crúo por cabeza, crudo.
1. Se mantiene la f inicial latina: farina por harina.
2. Se conserva la p, t, k intervocálicas: napo, marito y lacuna por nabo, marido, laguna
3. Se conservan los grupos iniciales pl-, cl- y fl-: pluvia, clamar y flamarada por llover, llamar y llamarada (del latín pluvia, clamare, flamma).
4. La inicial g- o j- dan ch o ts: choven, tsugar dan joven, jugar.
5. En lugar de ch castellana hay it: muito, dito por mucho, dicho.
6. Uso de ll en lugar de j: muller por mujer.
7. Permanece el diptongo ie en vez de i: cuchiello por cuchillo.
8. Uso de pronombre yo y tú con preposición: pa yo, a tú.
9. Metátesis: probe por pobre.
10. Frecuencia del diminutivo -ico: cielico.
11. Cambio de esdrújulas a graves: arbóles, catolíco.
12. La e y la o diptongan: tiengo por tengo.
13. Se pierde el final: fuen por fuente.
1. Aspiración fuerte en la jota castellana y aspiración débil de la s.
2. Cierre de vocales átonas: E>I, O>U: la dispensa, almuhada, intierro.
3. Reducción de los grupos consonánticos cultos de ciertas palabras castellanas: Aránido, ojetivo, linia, istituto
4. Imposible pronunciación de la x castellana: esiste, esterior, esamen
5. Aparición de yod epéntica: matancia, andancio
6. Uso de artículo ante pronombre posesivo: los sus, la tu, los nuestros
7. Sufijos diminutivos en: -ín, -ino, -ina.
8. Los nombres de árbol conservan de la lengua leonesa la terminación al: la nogal, la cerezal…
9. Uso del vocativo chacho, chacha apócope de muchacho y muchacha
10. Omisión o elisión de la vocal final de determinadas partículas (preposiciones, artículos, conjunciones) cuando la palabra siguiente empieza por vocal: s’ha caído, t’has dado
11. Presencia de arcaísmos leoneses en preposiciones: pos, entanto, ceo, esmientras
12. Pérdida de la [r] del infinitivo junto a pronombre enclítico: decime, contame, dame (decirme, contarme y darme en español estándar).
13. Restos verbales de la lengua leonesa: yo dije, vosotros dijistis, tu dijisti, ellos dijon
14. Utilización de la preposición pa en sentido de dirección: voy pa en cá el Juan.
15. Utilización de artículo ante nombre propio: la Paca, el Jose
16. Permanencia del grupo latino -mb-: lamber, lombo, camba
17. Léxico: Quizás aquí es donde más patente quede la distancia entre el castellano estándar y el español leonés. El léxico varía según la provincia. También puede darse el caso de coincidir el léxico con el de otras provincias no leonesas, como Asturias, Extremadura y Miranda del Duero. Campo semántico de las plantas: zreizal (cerezo en español estándar), pomal (manzano), gallaroto (gállaras)…; campo semántico de las frutas y verduras: alcahueta (melocotón), poma (manzana), calbote (castaña), zarangüénganos (grosellas)…; campo semántico de los animales: santorrostro (lagartija), pitolejón (mirlo), gorrupendulo (oropendola), gochu, puerco (cerdo), espertejo (murciélago), rato (rata), gafura (víbora), tabarro (abejorro), pardal (gorrión), viquina (cernícalo), chicharra (cigarra), raposo (zorro), mostalilla (comadreja), coruja (lechuza)…; campo semántico de la geografía: furaco (agujero), hondón (fondo del río)…; campo semántico de la casa: lar (cocina), sobrao (desván), terrao (terraza)…; campo semántico de las actividades y utensilios domésticos: achiperres/telares (trastos), forqueta (tenedor), barrila (botijo)…; campo semántico de las partes del cuerpo: cuesta (espalda), párpago (párpado), dea (dedo del pie), napias (nariz)…; campo semántico de la comunicación: palra (habla), alderique (debate), entrugón (preguntón), berrar (gritar), marmullo (murmullo), bocarón (que insulta), charrar (charlar)…; campo semántico del campo: facera (tierra del campo), semar (sembrar)…



1. Cierre de vocales finales e, o en i, u: motu, ‘moto’, mereci, ‘merece’.
2. Diminutivos en -in, -ino/a: guapín, sidrina
3. Tendencia a conservar la f- inicial latina: fío, fiu, fiyu, ‘hijo’.
4. Uso del artículo delante del posesivo + sustantivo: la mi camisa, ‘mi camisa’.
5. Diptongación del verbo ser: ye mío, ‘es mío’, yes tontu, ‘eres tonto’.
6. Formas verbales con -en: escuchen la radio, ‘escuchan la radio’.
7. Plurales femeninos en -es: faldes, ’faldas’.
8. Ñ por n: ñube, ‘nube’.
9. Uso de verbos pronominales sin pronombre: caí en la calle, ‘me caí en la calle’.
10. Uso del pretérito perfecto simple por el compuesto: ayer escribí un correo electrónico, ‘he escrito’.
11. Colocación del pronombre átono después del verbo: llamo me por teléfono, ‘me llamó’.
12. Apócope de -e después de n, r, l, z: pon mucho dinero, ‘pone mucho dinero’; val poco ese ordenador, ‘vale’.



13. Non por no.
14. Diversas realizaciones de l en y, ch, ts: yima, chima, tsima, ‘lima’.
15. Supresión de -r en infinitivos con pronombre enclítico: esperalu, ‘esperarlo’.
16. Asturianismos: guapu, ‘bonito, hermoso’, prestar, ‘gustar’.
17. Uso de diptongos: reimar, ‘remar’, moura, ‘mora’.
18. Ch, ts por l: chumbre, tsumbre, ‘lumbre’.
19. Influjo del gallego.
VARIEDADES
1. El seseo, yeísmo y voseo (utilización de vos por tú). Se usa para dirigirse a una persona con la que se tiene confianza o igualdad. Para situaciones de respeto se usa usted. El voseo solamente se emplea en la segunda persona del singular. En plural se usa ustedes, nunca vosotros. El voseo modifica el verbo: se usan plurales de segunda persona cantás, tenés, e imperativos andá, vení. Se utilizó en España hacia 1500, pero desapareció. Es una característica del habla de algunos países de Hispanoamérica: Argentina, Uruguay, Paraguay y América Central. Alternan el vos y el tú en Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile. En el resto se utiliza tú: Méjico, Perú, Las Antillas, etc. Los escritores hispanoamericanos lo utilizan en sus obras. Por ejemplo: Vos creés que estás en esta pieza pero no estás (en Rayuela, de Julio Cortázar).
2. Cambio de e por i y al revés: vistido por vestido, cevil por civil
3. Cambio de o por u y al revés: cuete por cohete, josticia por justicia
4. Cambio de ei por ai y al revés: raina por reina¸ beile por baile.
5. Caída de la d intervocálica: cuidao por cuidado
6. Cambio de r por l: málmol por mármol
7. Aspiración de la h inicial.
8. Adverbialización de los adjetivos: «que te vaya bonito» por «que te vaya bien».
DEL ESPAÑOL
Hablas de tránsito
In uencia del leonés
In uencia del aragonés
In uencia del catalán
In uencia del gallego
Las variedades culturales dependen del grado de formación de los hablantes. Aunque se podrían señalar abundantes matices y divisiones, generalmente se establecen tres niveles: culto, medio y vulgar.
¬ El nivel culto se caracteriza por el uso variado y coherente de estructuras sintácticas y por la riqueza léxica. Frente al registro vulgar, el culto persigue la pulcritud y la precisión en el uso del lenguaje, y exige del hablante cuidado en la pronunciación, propiedad morfológica y sintáctica, corrección ortográfica y amplitud de vocabulario, además de un permanente ejercicio de lectura y de reflexión lingüística. El registro culto es posible y deseable independientemente de la modalidad del español que el hablante posea (un hablante usuario de la modalidad andaluza o canaria, por ejemplo, puede hacer uso del nivel culto de la lengua sin renunciar a su modalidad).
¬ El nivel medio implica corrección. Es propio de aquellos hablantes que, habiendo desarrollado un código lingüístico lo suficientemente elaborado como para desenvolverse en diversas situaciones comunicativas, no han alcanzado el nivel máximo de precisión verbal (porque no lo necesitan).
¬ El nivel vulgar se caracteriza por la presencia en el texto de vulgarismos. Se llaman así las incorrecciones (siempre en relación con la norma) cometidas por los hablantes en los actos comunicativos. Los vulgarismos no son, sin embargo, exclusivos del registro vulgar: cualquier hablante culto o medio puede incurrir en ellos, a veces de forma voluntaria. Los vulgarismos se dan en los tres niveles fundamentales de la lengua (fónico, léxico-semántico y morfosintáctico).
En cuanto al uso de estas variedades, la diferencia fundamental es que un hablante culto o medio puede cambiar de registro con facilidad según la situación comunicativa, frente al hablante vulgar, al que habitualmente le será imposible hacerlo.
8 Con la ayuda de la página web del Instituto Cervantes, investiga el número de hablantes del español frente a los de otras lenguas.
9 En la misma página o en otras similares, investiga en torno a la importancia de tener, mantener y promover una lengua de prestigio político y cultural.
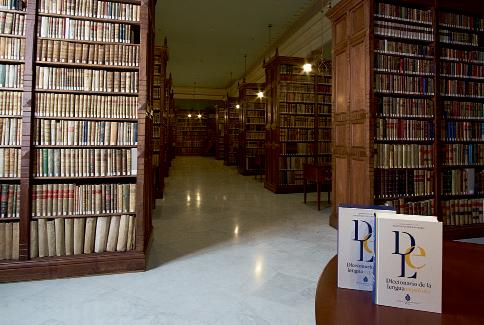
Para comprender todo lo relacionado con las características de las diferentes variedades, conviene detenerse en el concepto de «norma lingüística». Entendemos por norma lingüística el conjunto de procedimientos que garantiza la unidad del idioma.
En toda lengua existe una preocupación por fijar su uso correcto, es decir, por establecer una norma que contenga las diversas formas de hablar efectivamente utilizadas por la colectividad, y que, a su vez, rechace las formas incorrectas, vulgares o descuidadas. La norma culta sirve de guía y se caracteriza por su universalidad, por su arraigo cultural y por su estabilidad. En el caso del español, la norma está fijada por la Real Academia Española.

10 Explica los vulgarismos que encuentres y razona a qué nivel de la lengua pertenecen. Añade a continuación alguno que hayas conocido y quieras comentar con el resto de la clase.
a) *Es un pograma al que la gente va a contar sus poblemas.
b) *Enséñame las afotos.
c) *¡Marchando una ración de cocretas!
d) *Yo me apetece de salir.
e) *El Pepe no viene.
Los vulgarismos en el nivel textual ignoran o desprecian las estructuras propias de algunos tipos de escritos: cartas, instancias, recursos, etc.
Nivel fónico
Pérdida, adición o cambio de sonidos: *ca (casa), *alborto (aborto), *polígano (polígono), *asín (así).
Desplazamientos acentuales: *telégrama, *carácteres.
Nivel morfosintáctico
Empleo analógico de verbos irregulares: *andé, *conducí.
Empleo erróneo de determinantes: *la Alicia, *este aula.
Reducción de diptongos: *Uropa (Europa), *po (pues).
Ultracorrecciones: *bacalado; *efestivamente.
Leísmo, loísmo, laísmo: A mi hermano *le vi esta mañana; *Lo di una torta; *La dije muchas cosas. Empleo erróneo de construcciones homónimas: Esta tarde va *a ver una fiesta (Esta tarde va a haber una fiesta); Voy *haber qué hace (Voy a ver qué hace).
Conversión de hiatos en diptongos: *vidio (vídeo).
Metátesis (intercambio del lugar de los sonidos): *Grabiel (Gabriel), *Idelfonso (Ildefonso), *probe (pobre).
Queísmo y dequeísmo: Me di cuenta *que estaba mal; Resulta *de que no vino.
Empleo de la 3.ª persona en lugar de la 1.ª: Yo no lo *ha visto (Yo no lo he visto).
Frecuentes errores de concordancia o anacolutos: *Yo me gustaría ir Nivel léxico-semántico Confusión entre términos muy parecidos: entrenar por entrenarse; oír por escuchar.
Confusiones de consonantes: *abujero (agujero), *agüelo (abuelo), *güevo (huevo).
Empleo de palabras contagiadas por su significado en otras lenguas: resetear, deletear.

Etimologías populares: *andalias (sandalias); *gomáticos (neumáticos), *mondarina (mandarina).
Creación de sílabas o palabras innecesarias: *concretación (concreción).
Empleo de giros con significados inapropiados: *a nivel de; *en base a.
Uso de palabras malsonantes.
Cuanto más relajada es la atmósfera en una situación comunicativa, más suavizan también los interlocutores su nivel de exigencia respecto al uso que hacen de la lengua, con el consiguiente riesgo de incurrir en algún vulgarismo: cometer incorrecciones gramaticales respecto a la norma, despreciar estructuras peculiares de los textos, no guardar el turno de palabra en contextos orales, faltar a las normas de cortesía, elevar excesivamente el volumen de una conversación o no respetar la distancia social. Ampliad vuestra información sobre los vulgarismos más habituales en español, dividid en grupos la clase y grabad en formato digital diversos episodios en los que abunden los vulgarismos. Posteriormente, reproducid las grabaciones en clase, señalad los vulgarismos conforme aparezcan y proponed una versión correcta de los mismos.
Posteriormente entablad un debate en clase en el que argumentéis la importancia de evitar y corregir los vulgarismos. ¿Qué os parece que la RAE haya admitido recientemente la validez de algunos vulgarismos?

Las diversas situaciones comunicativas generan los llamados registros idiomáticos o variedades de situación.
Una misma persona puede utilizar diferentes registros: formal, familiar, coloquial, y es un hecho comprobado que cuanto mayor es la cultura del hablante, más facilidad tiene para adaptarse a los distintos registros.
Diversos factores determinan la elección de uno u otro registro:
¬ El canal o medio de expresión utilizado. La lengua escrita es distinta de la hablada; de este modo, el canal también influye en la selección del tipo de texto (no es lo mismo escribir un artículo que un pregón).
¬ El referente de la comunicación. No se habla igual en una tertulia literaria que en una gastronómica o viendo la retransmisión de un partido de baloncesto entre amigos.
¬ El propio carácter de quien habla, que puede generar un estilo personal.
¬ La atmósfera o tensión comunicativa. Nos referimos a la situación en que se produce la comunicación y el grado de relación entre el emisor y el receptor (mayor o menor confianza, conocimiento o desconocimiento mutuo...). Una manifestación específica de la atmósfera comunicativa es el denominado «factor grupo»: la pertenencia a un determinado colectivo condiciona la forma de expresión.
Se suele distinguir entre registro formal (se habla y escribe manteniendo las distancias) e informal o coloquial.
Predominio de la función expresiva (abundancia de palabras con valores puramente expresivos)
● Interjecciones: ¡Oh!; ¡Eh!; ¡Uf!
● Formas verbales lexicalizadas: ¡Anda!; ¡Vaya!
● Empleo impersonal de tú, uno… en vez de la primera persona gramatical: Tú no sabes qué hacer cuando…
● Repeticiones para transmitir intensidad: El plato está rico rico.
● Ordenación subjetiva de la frase: El pan a mí me gusta mucho.
● Uso de léxico valorativo: Cari, ven aquí; Esto me mola; La película es bestial.
● Diminutivos y aumentativos con valor afectivo: amorcito; niñato.
● Expresiones afectuosas e insultos ficticios: mamoncete; chiqui.
Finalidad eminentemente práctica (el lenguaje coloquial es bastante económico)
● Elipsis, dada la elevada dependencia del contexto: Este si yo te contara
● Escasa variedad de nexos conjuntivos (polivalencia de que): No me digas que he sido yo, que yo no he sido, que te lo digo yo.
● Dicción rápida.
● Uso de palabras «comodín» o «baúl»: eso, tema, cosa, hacer, coger, echar, etc., válidas para cualquier contexto.
Presencia simultánea de los interlocutores (favorece la espontaneidad y motiva la falta de elaboración del mensaje)

● Ruptura frecuente de la construcción sintáctica: Yo diría bueno, me parece que sí
● Frases cortas con casi total ausencia de subordinadas: Es tarde, yo me voy, ¿me acompañas?
● Uso de un vocabulario limitado (en especial, en adjetivos y adverbios) con pocos sinónimos: importante; bueno; malo.
● Ausencia de orden lógico en el desarrollo de los contenidos.
● Frecuentes repeticiones.
11 Busca en el texto anterior ejemplos de los rasgos del lenguaje coloquial (pronunciación relajada, frases inacabadas, muletillas, repeticiones, incoherencias, uso de modismos, frases hechas, exclamaciones, apelaciones al emisor…).
12 Convierte a un registro formal el texto anterior.
13 Al hablar de la situación comunicativa, hemos mencionado el «factor grupo». Es frecuente que los grupos (familia, amigos muy cercanos) empleen expresiones que difícilmente se entienden fuera de ese grupo, pues normalmente hacen referencia a experiencias vividas entre sus componentes. Piensa en alguno de los grupos a los que perteneces (clase, familia, amigos), aporta algún ejemplo de expresión que cobre un sentido especial dentro de ese grupo y explícalo oralmente ante la clase.
Hay que advertir que la variedad coloquial supone una forma relajada de hablar, pero no vulgar, es decir, no contiene necesariamente incorrecciones. Un hablante culto, en una situación coloquial, no cometerá apenas vulgarismos; en cambio, un hablante vulgar sí incurrirá en ellos y, probablemente, será incapaz de alcanzar un registro formal.
Situada en el Madrid de los años 80, Bajarse al moro (1985) es una obra teatral de José Luis Alonso de Santos. Se trata de una comedia de jóvenes que buscan su sitio en el mundo. Con humor e ironía, no exentos a veces de amargura, José Luis Alonso de Santos nos muestra a unos personajes que se debaten entre la marginalidad y la integración, así como el lenguaje vivo de la calle, el habla coloquial y la jerga marginal de una parte de la juventud, reflejo de la realidad social de una época.
(Se abre la puerta de la calle y aparece la cabeza de Chusa, veinticinco años, gordita, con cara de pan y gafas de aro.)
Chusa.— ¿Se puede pasar? ¿Estás visible? Que mira, que esta es Elena, una amiga muy maja. Pasa, pasa, Elena.
(Entra y detrás Elena con una bolsa en la mano, guapa, de unos veintiún años, la cabeza a pájaros y buena ropa.)
Este es Jaimito, mi primo. Tiene un ojo de cristal y hace sandalias. Elena.— (Tímidamente.) ¿Qué tal?
Jaimito.— ¿Quieres también mi número de carnet de identidad? No te digo. ¿Se puede saber dónde has estado? No viene en toda la noche, y ahora tan pirada como siempre.
Chusa.— He estado en casa de esta. ¿A que sí, tú? No se atrevía a ir sola a por sus cosas por si estaba su madre, y ya nos quedamos allí a dormir.
(Saca cosas de comer de los bolsillos.) ¿Quieres un bocata?
Jaimito.— (Levantándose del asiento muy enfadado, con la sandalia en la mano.) Ni bocata ni leches. Te llevas las pelas, y la llave, y me dejas aquí colgao, sin un duro… ¿No dijiste que ibas a por papelillo?
Chusa.— Iba a por papelillo, pero me encontré a esta, ya te lo he dicho. Y como estaba sola…
Jaimito.— ¿Y esta quién es?
Chusa.— Es Elena.
Jaimito.— Eso ya lo he oído, que no soy sordo. Elena.
Elena.— Sí, Elena.
Jaimito.— Que quién es, de qué va, de qué la conoces…
Chusa.— De nada. Nos hemos conocido anoche, ya te lo he dicho. (…)
Jaimito.— ¡Anda que…! Lo que yo te diga.
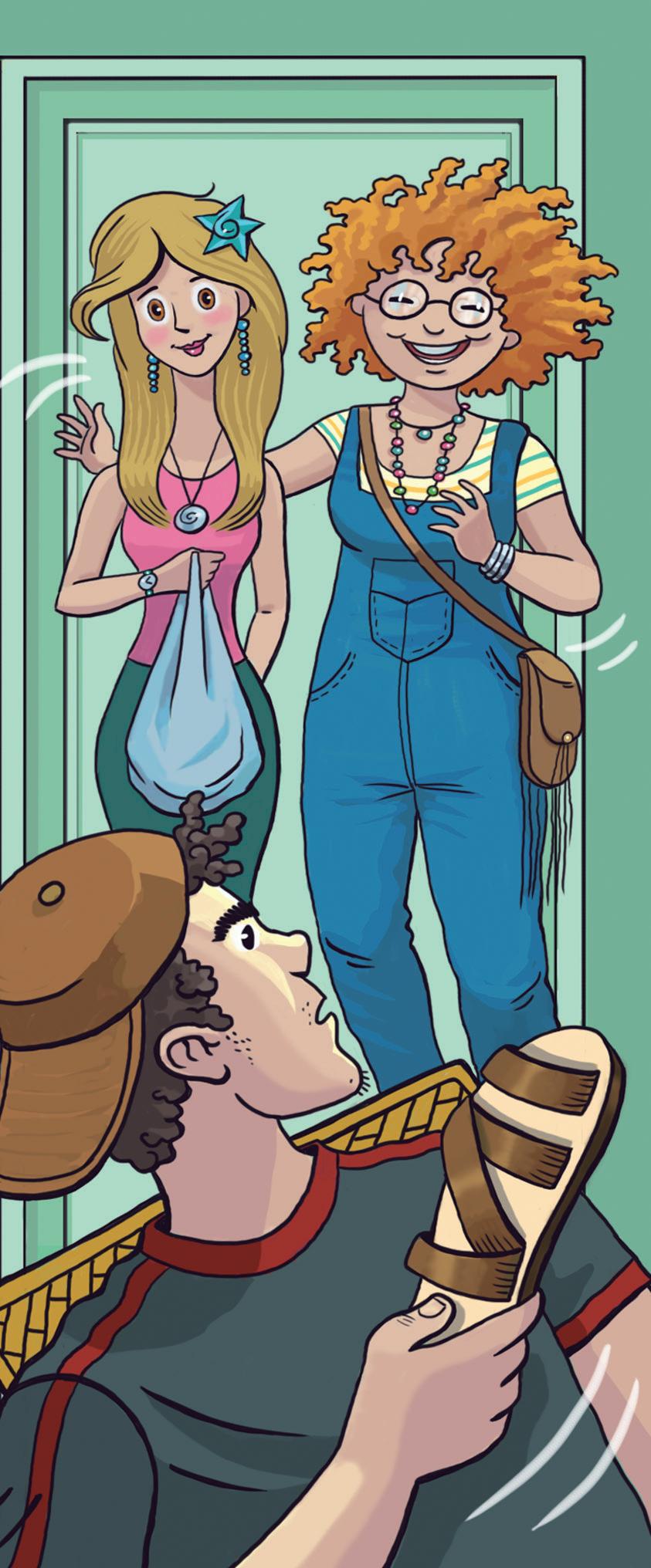
Chusa.— Pon tus cosas por ahí. Mira, ese es el baño, ahí está el colchón. (Al ver la cara que está poniendo Jaimito.) Se va a quedar a vivir aquí.
Jaimito.— Sí, encima de mí. Si no cabemos, tía, no cabemos. A todo el que encuentra lo mete aquí. El otro día al mudo, hoy a esta. ¿Tú te has creído que esto es el refugio El Buen Pastor, o qué?
Chusa.— No seas borde.
Elena.— No quiero molestar. Si no queréis, no me quedo y me voy.
Jaimito.— Eso es, no queremos.
Chusa.— (Enfrentándose a él.) No tiene casa. ¿Entiendes? Se ha escapado. Si la cogen por ahí tirada… No seas facha. ¿Dónde va a ir? No ves que no sabe, además.
Jaimito.— Pues que haga un cursillo, no te jode. Yo lo que digo es que no cabemos. Y no digo más.
14 En la vida social es frecuente escuchar el adjetivo friki. La Real Academia de la Lengua ya admite este término (friki/friqui).

a) ¿Sabes qué significa? Explícalo con tus propias palabras.
b) ¿Conoces su origen lingüístico? Esta palabra se relaciona con el término inglés freak
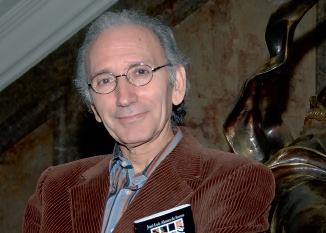
c) ¿Crees que tiene un sentido peyorativo o denigrante?
d) ¿Calificarías a alguna persona cercana como friki? Explica tus razones.
e) ¿Crees que todos somos en cierto modo frikis con respecto a algo? Razona, de igual modo, tu respuesta.
f) En caso de que no te consideres friki, ¿crees que podrías llegar a serlo? ¿En relación con qué?
La elección del registro viene determinada por la situación comunicativa. Dependiendo de dicha situación, deberemos optar en cada caso por un registro formal o coloquial. Además, la situación también determina el canal (oral o escrito) que debamos emplear y este a su vez condiciona el registro (los textos orales son, por lo general, más adecuados para el registro informal o coloquial). A continuación, te ofrecemos una serie de situaciones. Con los conocimientos que ya posees, indica, en cada caso, el registro (formal / coloquial) y el canal que emplearías (oral / escrito). Justifica posteriormente cada una de tus respuestas, y ten en cuenta que puedes emplear matices (hay distintos grados de formalidad dentro de un mismo registro). Cuando te sea posible, ejemplifica mediante actuaciones tanto correctas como incorrectas:
A Propones a tus amigos y amigas ir a estudiar en lugar de acudir a una fiesta.
B Te cita la jefa de estudios de tu centro para comentar un asunto disciplinario que ha sucedido en tu clase.
C Saludas a la jefa de estudios junto a unas personas desconocidas en la cafetería del centro durante el recreo. Quieres hablar con ella en privado.
D Decides con tu familia dónde pasar las próximas vacaciones.
E Reclamas a tu ayuntamiento que arregle el acerado de tu calle.
F Decides contactar con una empresa para solicitar trabajo.

G Te presentas a ti mismo/a en una entrevista de trabajo.
H Inicias tu declaración de intenciones en una entrevista de trabajo.
I Reclamas una calificación tras los exámenes finales.
J Expones una cuestión del temario en clase.
Cuando hablamos o escribimos lo hacemos porque necesitamos decir algo. La necesidad comunicativa nos lleva a construir textos que se adecuen a nuestra intención. Por ello, la lengua, el sistema de comunicación que usamos a diario, es mucho más que un conjunto de sonidos, morfemas, palabras o sintagmas. Lo realmente importante de una lengua es el uso que hacemos de la misma, y ello implica considerar los textos que podemos componer con los elementos anteriormente citados y, más aún, la intención que nos lleva a crear, decir, escribir, leer o escuchar dichos textos. Más allá del análisis gramatical de los componentes menores de una lengua se encuentra, pues, el estudio de los textos, que son los que realmente constituyen una unidad de intención y encierran un sentido comunicativo completo.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término texto del siguiente modo:
Texto. (Del lat. textus).
1. m. Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos.
De la anterior definición deducimos lo siguiente:
¬ Los textos pueden estar formados por uno o múltiples enunciados. En ocasiones bastará con una sola palabra o, incluso, un solo sonido: ¡Eh!, ¡Hola!, Vale, etc. Otras veces, será un conjunto de enunciados, como sucede en los poemas, las cartas, los anuncios publicitarios, las leyes, las novelas, etc.
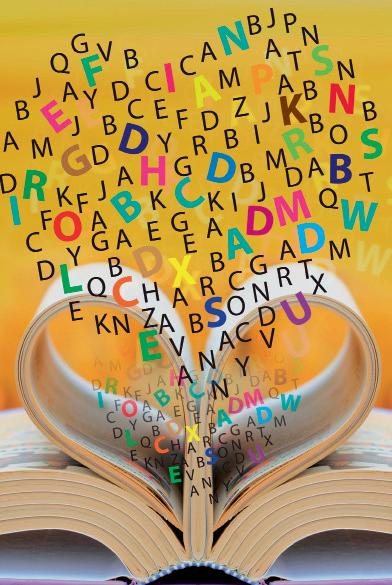

¬ Los textos deben ser coherentes, es decir, han de presentar una adecuada conexión entre sus enunciados y, además, adaptarse de forma lógica y consecuente a la situación comunicativa. Todo texto, sea oral o escrito, responde siempre a una intención del emisor y, además de presentarse como una sucesión de oraciones aceptables gramaticalmente (es decir, ajustadas a las normas o reglas morfosintácticas), debe tejer una red razonable de significados y adecuarse a un determinado contexto comunicativo. Ello implica elegir el tipo de texto apropiado, ajustarlo a nuestras intenciones (convencer, obligar, informar a alguien, gestionar una solicitud, captar la atención, emocionar a nuestro interlocutor, atemorizarlo, calmar los ánimos de un auditorio, etc.) y acomodarlo a las características del receptor. Por ejemplo, no usaríamos el mismo registro para saludar a nuestros amigos o a un desconocido, ni nos dirigiríamos igual a un familiar que al personal funcionario de cualquier organismo público; de igual modo, las personas mayores requieren un tratamiento de cortesía que no es necesario con personas de nuestra edad, etc.
¬ El canal de difusión puede ser, también, diverso. Por lo general, hablamos de textos orales o escritos: si queremos solicitar una beca, redactaremos un escrito; si deseamos contar una anécdota en una reunión de amigos, lo haremos oralmente. No olvides que, a diferencia del texto oral —más espontáneo—, el escrito requiere planificación, organización de sus ideas, revisión y corrección, además de una presentación adecuada. El texto escrito, por otra parte, implica cuidar esmeradamente la sintaxis, la ortografía y la puntuación, así como evitar las palabras comodín, las frases hechas o las muletillas.
Podemos considerar las siguientes propiedades del texto: tipología, adecuación, coherencia y cohesión.
La sociedad actual es muy compleja y en la misma se generan múltiples procesos comunicativos, lo que conlleva una amplia diversidad de textos que pueden clasificarse según su naturaleza, su contenido, su intención y su estructura. Los más habituales son los siguientes:

CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS SEGÚN SU NATURALEZA
● Función: divulgar los avances producidos en el ámbito de la ciencia y la técnica; exponer pautas de funcionamiento de objetos o maquinaria.
Textos científico-técnicos
● Funciones de lenguaje: referencial y apelativa (informar, explicar y convencer).
● Carácter: expositivo. Pueden aparecer elementos argumentativos.
● Código: acusada inclusión de referencias propias del ámbito científico (terminología específica).
● Función: su objetivo es el estudio del ser humano y de su entorno.
● Funciones de lenguaje: referencial, expresiva, apelativa y estética.
● Carácter: expositivo y argumentativo.
Textos humanísticos
● Código: rigor y claridad en la exposición. Variedad en la forma y en los contenidos, con posible inclusión de argumentos diversos. Los textos humanísticos se manifiestan generalmente en forma de ensayo, un subgénero que aúna la exposición, el punto de vista subjetivo y cierta voluntad de estilo literario.
● Función: regulan las relaciones entre los individuos y las diversas administraciones públicas.
● Funciones de lenguaje: referencial y apelativa.
Textos jurídico-administrativos
● Carácter: instructivo, expositivo y argumentativo. Textos escritos de estructura prefijada y reconocible, que facilita su lectura e interpretación. Su carácter objetivo y universal puede ser compatible con argumentaciones diversas que apoyan las normas o las sentencias dictadas.
● Código: uso denotativo y objetivo del lenguaje. Tendencia a fórmulas y estructuras conservadoras y prefijadas. Posible aparición de argumentos de tipo social, jurídico, de salud, de tradición, de progreso, etc.
● La literatura es el arte que emplea como medio de expresión una lengua.
Textos literarios
● Funciones de lenguaje: poética, referencial (narración de hechos objetivos), expresiva (lírica), apelativa (ensayo y textos sociales), metalingüística (ensayo literario).
● Carácter: expositivo (narrativo, descriptivo), argumentativo (apelativo), emotivo.
● Código: estructuras prefijadas (lírica, drama, novela…), uso personal del código lingüístico (recursos retóricos).
● Los textos periodísticos tratan de captar y dar determinado tratamiento (escrito, oral, visual o gráfico), a la información en cualquiera de sus formas y variedades.
Textos periodísticos
● Funciones de lenguaje: referencial (presentación de hechos noticiables), apelativa (artículos de opinión, ensayo), expresiva (artículos de opinión), poética (uso de recursos retóricos, figuras literarias).
● Carácter: expositivo (narrativo, descriptivo), argumentativo, emotivo.
● Código: estructuras prefijadas (tipología de textos periodísticos: noticia, reportaje, columna), uso personal del código lingüístico (recursos retóricos).
● Los textos publicitarios son aquellos que tratan de divulgar noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.
Textos publicitarios
● Funciones de lenguaje: referencial (presentación de novedades), expresiva (transmisión de experiencias personales, transmisión de emociones), apelativa (llamada al consumo), poética (recursos retóricos de todo tipo, en formato escrito, visual o sonoro).
● Carácter: expositivo (narrativo, descriptivo), argumentativo, emotivo.
● Código: mezcla del código lingüístico y códigos visuales (imágenes, gráficos, etc.), uso personal del código lingüístico (recursos retóricos lingüísticos y visuales).
Además de esta clasificación, podemos organizar los textos según su finalidad o carácter. Hablamos, en este caso, de diversas tipologías textuales básicas.
Textos descriptivos
Textos narrativos
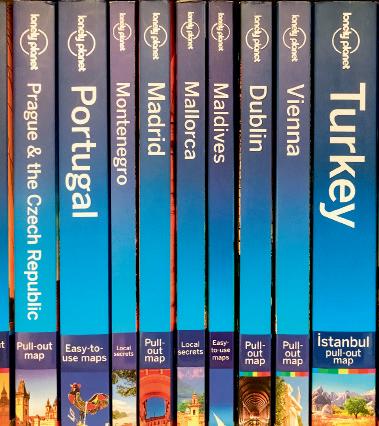
Textos expositivo-explicativos
Textos argumentativos
Textos instructivo-preceptivos
Textos dialogados o conversacionales

Nos sirven para representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Ejemplo: las guías de viaje.
Usados para referir acciones, historias o hechos, bien reales o ficticios. Ejemplo: los cuentos y las novelas.
Se usan para presentar o aclarar el sentido real o verdadero de una palabra, texto o doctrina. Ejemplo: los reportajes, los libros de texto.
Mediante este tipo de textos defendemos o rechazamos, aportando razones diversas, alguna idea, proyecto o pensamiento. La publicidad suele ser argumentativa.
Nos sirven para conocer las normas de funcionamiento de un objeto o sociedad. Son instructivos los manuales de primeros auxilios, las leyes o las instrucciones de funcionamiento de cualquier objeto.
Suponen un intercambio comunicativo entre varios interlocutores. Un texto dialogado puede ser, a su vez, narrativo (un interlocutor cuenta una historia), argumentativo (dos o más interlocutores ofrecen su punto de vista sobre un hecho), etc.
Elegir un tipo u otro de texto es una cuestión esencial. Pensemos en lo siguiente: ¿Sería coherente redactar un decreto usando sonetos o cuartetos? ¿Nos conviene utilizar la argumentación si solo queremos transmitir información?
¿Compondríamos un cuento para transmitir las instrucciones de montaje de un mueble?
Como se puede comprobar, las distintas clasificaciones nos muestran una amplia variedad de textos y situaciones. Cada uno de ellos tiene una función principal y cuenta con un destinatario o grupo de destinatarios ideales. Ajustar todos estos componentes implica adecuarse al contexto comunicativo.

La adecuación al contexto comunicativo es otra de las condiciones que debe cumplir un texto.
Denominamos adecuación al grado de adaptación por parte del emisor a la situación comunicativa y a las normas sociales, personales y lingüísticas en las que se produce un acto comunicativo.

Para que un texto sea adecuado se deben considerar los siguientes aspectos.
El registro lingüístico
Este concepto alude al modo de expresarse que se adopta en función de las circunstancias. Puede ser formal, si nos encontramos ante desconocidos o hablamos en público, o coloquial, si se produce entre amigos.
El registro formal implica mantener cierta distancia entre los interlocutores. Se manifiesta mediante el uso de procedimientos para abrir o cerrar diálogos u otras intervenciones, por la utilización de fórmulas de tratamiento, en la inclusión de tecnicismos y en el cuidado por la entonación, sintaxis, estructura de los textos, etc.
El registro coloquial, más unido al contexto inmediato, presenta mayor emotividad, espontaneidad y falta de elaboración: frases inacabadas, uso de interjecciones (¡Oh!, ¡Eh!, ¡Uf! ), formas verbales lexicalizadas (¡Anda!, ¡Vaya!), repeticiones: (Esta es la buena buena de veras), ordenación subjetiva de la frase (La peli, tú no te imaginas lo bonita que es), uso de términos propios de grupos (No me mola nada), uso de diminutivos afectivos (¡Vaya tela con el niñito…!), etc.
Según sea la situación, habremos de escoger más o menos cuidadosamente nuestro vocabulario. Del mismo modo, usaremos con cierta frecuencia sinónimos y otros mecanismos para evitar repeticiones.
Las situaciones formales exigen usar expresiones de cortesía de modo ineludible (tratamiento ante desconocidos, sobre todo si son personas mayores: usted, señor, señora, don o doña; encabezamientos y cierres en cartas: Estimado/a amigo/a; tratamiento de cargos: Ilmo. Sr.). Muchas situaciones informales también requieren cortesía. Es lo que se conoce con el nombre de cordialidad. Nunca debe abusarse de la confianza.
Según sea nuestra intención y la situación, elegiremos textos orales o escritos. Algunas situaciones requieren documentos escritos de forma obligatoria y, en muchos casos, con formato preestablecido: instancias, solicitudes, currículos, etc.
Afecta a múltiples aspectos textuales: la ortografía, las concordancias (*La gente piensan…), la puntuación (*Este estudio, muestra la validez…), la estructura oracional (*Yo, para mí, pienso…) o los vulgarismos (*Resulta de que…).
Una buena presentación implica que el texto sea legible, ordenado, claro e, incluso, agradable a la vista. Debe evitarse el desorden y la confusión y, si escribimos a mano, cuidar nuestra caligrafía. Además, conviene considerar:
a. La organización del texto: índice, portada adecuada y título, epígrafes (esenciales para separar bloques de un mismo texto), bibliografía empleada, etc.
b. El uso correcto de convenciones en el procesador de texto: una fuente (tipo de letra) de fácil lectura, un tamaño legible (12 puntos), el uso adecuado de la tipografía (negrita, subrayados, cursivas, etc.), márgenes, o la inserción de tablas, dibujos o imágenes en el documento.
15 Piensa en la siguiente situación y reflexiona en torno a las posibilidades que a continuación te ofrecemos. Estás en clase. Apenas conoces a tu profesor o profesora. Te parece que va demasiado deprisa.
a) Escribes una nota en la que solicitas que vaya un poco más despacio. La metes en un sobre, le pones un sello y se la envías a su domicilio.
b) Comentas entre tus compañeros que va muy deprisa y que te gustaría que fuese un poco más despacio. Decides escribir un poema para solicitarle que vaya más despacio.
c) Esperas a que termine la clase, te levantas y le dices: ¿Puede repetir todo lo que ha dicho?
d) Te levantas inopinadamente y, a voz en grito, vociferas: ¡Más despacio, hombre!
e) Te levantas lentamente, te diriges hacia el profesor y, en silencio, al oído, le dices: ¡Un poquito más lento, quillo!
f) Pides permiso para hablar y dices: ¿Podría aminorar el ritmo de su exposición, a fin de que la información transmitida por usted pueda ser captada e interpretada en mi mente de forma adecuada?
¿Qué error de adecuación aprecias en cada una de estas posibilidades? Explica cuál sería el texto correcto que deberías emplear en este caso.
16 Reflexiona sobre lo explicado en estas páginas, piensa ahora en los siguientes contextos comunicativos y elabora un texto inadecuado y uno adecuado en cada caso. Explica los errores y aciertos de cada uno:
a) Vas sentado en el autobús y una señora mayor se queda de pie. Decides cederle el asiento, pero temes ofenderle.
b) Pides excusas a un amigo por no poder acudir a su fiesta de cumpleaños.
c) Quieres ver un partido de fútbol en un canal de pago y un conocido (no amigo) tuyo lo ha contratado.
d) Recibes una llamada de un operador telefónico que desea hacerte una oferta, pero no dispones de tiempo para atenderlo.
La coherencia determina qué información es la que se ha de comunicar y cómo se debe hacer (orden, grado de precisión, estructura, etc.).
Para que un texto sea coherente debe ajustarse a los siguientes criterios:
¬ Intención. Un texto es coherente si responde a su intención comunicativa: expresar un estado de ánimo o nuestra opinión, persuadir al interlocutor, convencerlo, atemorizarlo, ofrecerle información…

¬ Estructura. Orden de las partes del texto (decidir si lo importante va al principio o al final, los encabezamientos, la organización de los párrafos para que las ideas avancen de forma inteligible…). Para que un texto presente esta propiedad textual ha de desarrollar un tema o tópico de manera que progresivamente se vaya añadiendo información nueva (rema) a la información ya conocida por el contexto. La progresión temática representa el armazón del texto, ya que supone la concatenación y la conexión jerárquica de los temas.
El lingüista francés Bernard Combettes establece diversos tipos de progresión temática, según sea la fórmula utilizada para encadenar los temas y los remas en la sucesión de oraciones.
Progresión de tema constante: a un mismo tema se le van asignando distintos remas, es decir, el mismo tema aparece en sucesivas oraciones con remas diferentes [Gabriel es inteligente. Ø (Gabriel) Es muy rápido pensando. Ø (Gabriel) Siempre dice cosas oportunas]. Es el esquema más simple con el que el escritor no pone en peligro la interpretación, ya que el lector difícilmente se extravía, al haber siempre un punto común —en este caso [Gabriel]— entre todas las frases.
Progresión de tema evolutivo o lineal: responde a una concatenación de temas, esto es, el rema de una proposición o parte de este se convierte en tema de la siguiente. [Esta mañana he estado en la peluquería. Ø (en la peluquería) También estaba la vecina. Ø (la vecina) Me ha dicho que...]. Es frecuente en la exposición de acontecimientos en cadena, en el que uno es la causa del otro.
Progresión de temas derivados: puede entenderse como una variante de los dos esquemas anteriores. Al ser el tema constante un colectivo o un objeto, llamado hipertema, este se puede descomponer en partes, de forma que resulta lícito tematizar los diferentes miembros, llamados subtemas, sucesivamente. En el caso de que el hipertema aparezca explícito, este puede ocupar tanto la posición de tema como de rema: [La obra de J. R. Jiménez suele dividirse en tres etapas: etapa de la poesía intimista [....]; etapa de la poesía pura [....]; etapa de la poesía deshumanizada [...]]. En el ejemplo, el hipertema es [tres etapas], que a su vez se desglosa en tres subtemas, correspondientes a cada etapa.
¬ Tipología. Selección tanto del tipo de texto que se quiere producir (poema, carta, anuncio, ensayo, novela, informe, noticia, etc.) como de la modalidad discursiva que se desea dar al mismo: narración, descripción, exposición, argumentación, diálogo…
¬ Función. Para la elaboración del texto hay que elegir la función del lenguaje predominante: referencial, expresiva, apelativa, poética, metalingüística, fática.
¬ Cantidad. Un texto coherente debe ofrecer la cantidad justa de información, ni más ni menos. Para ello es imprescindible considerar a quién se dirige el texto y determinar, así, qué es necesario decir, qué podemos omitir y qué grado de precisión necesitamos alcanzar.
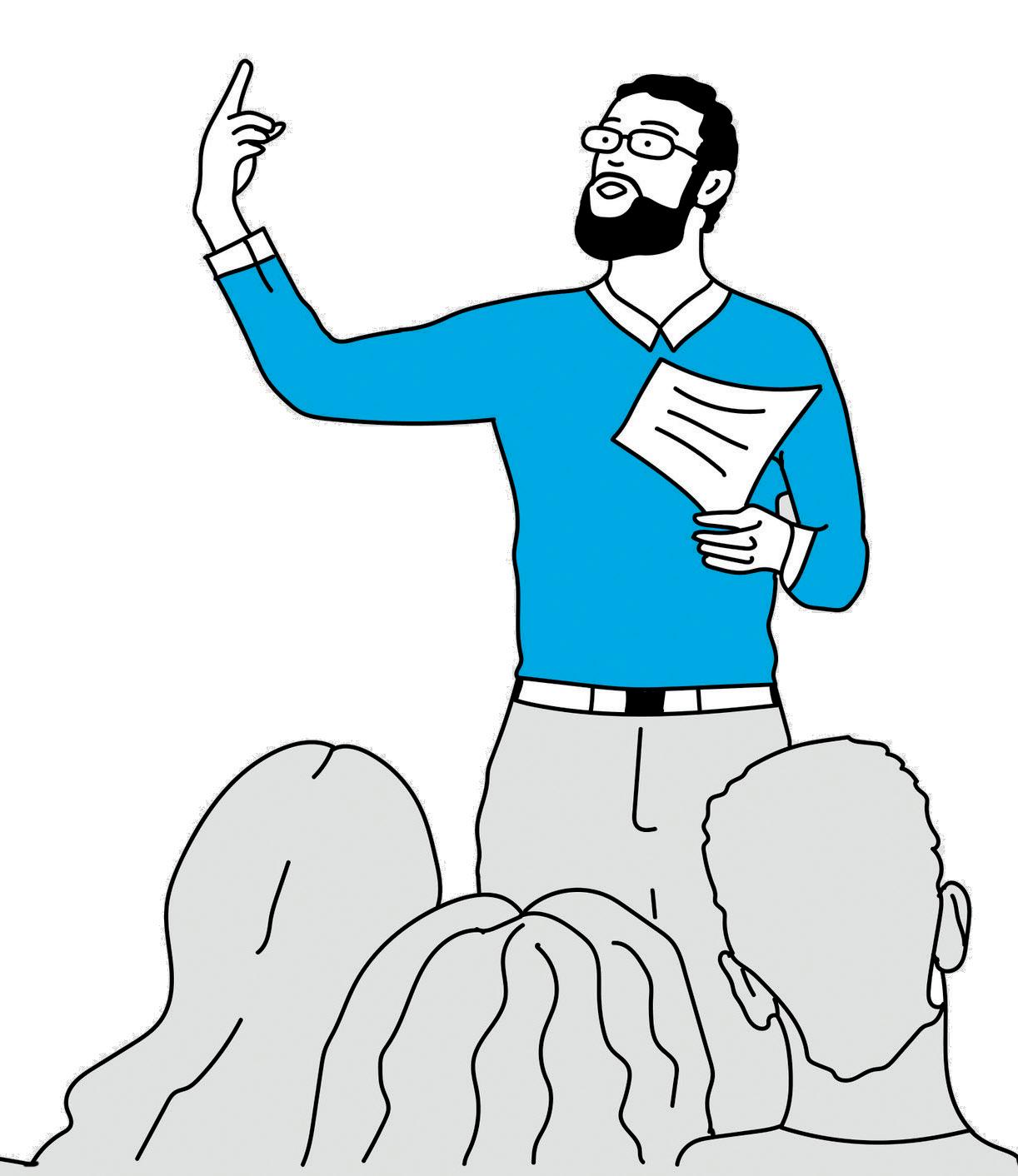
¬ Volumen y tono. Un volumen o un tono inapropiados convierten en incoherente un texto. Piénsese en un poema amoroso recitado a gritos o una receta médica susurrada al oído.
Pero todavía hemos de considerar otras cuestiones para construir un texto eficaz. A continuación, os ofrecemos algunas claves para ayudaros a decidir y encontrar lo que queremos decir, ordenarlo claramente en una estructura textual efectiva y, finalmente, transformarlo en palabras.
Además de todo lo anterior, para que un texto alcance su intención comunicativa con eficacia, debe presentar una buena cohesión en su estructura.
La cohesión es la propiedad de la estructura textual por la que se establecen enlaces entre los enunciados que componen un texto. La cohesión actúa como un mecanismo de conexión entre las oraciones mediante recursos semánticos y sintácticos.
Recursos semántico-textuales
Recursos sintáctico-textuales
Repeticiones léxicas (totales o parciales), progresión temática… que constituyen una red semántica que permite entender correctamente el texto.
Sustituciones pronominales, elipsis, conectores que aseguran una correcta progresión temática del contenido. Ello implica utilizar enlaces adecuados entre las oraciones y los párrafos. Las oraciones cohesionadas —conectadas mutuamente— vinculan la comprensión de cada una de ellas con la comprensión de las demás y, por tanto, refuerzan la coherencia del texto.
Recursos semántico-textuales de cohesión
¬ Recurrencia o cohesión léxico-semántica. Mediante estos recursos podemos relacionar palabras que han aparecido por medio de diferentes expresiones.
. Sinonimia: sustitución de una palabra por un sinónimo. Ha muerto su abuela: falleció hace quince días.
. Correferencia o sinonimia textual: se recurre a una expresión que en determinado contexto apunta al mismo referente: Los excursionistas pasaron el día en Granada. Por fin pudieron disfrutar en la ciudad nazarí de un verdadero descanso.

. Hiperonimia (referente ampliado): se opta por otra palabra que la englobe (hiperónimo). Por ejemplo: Compró plátanos. Le encanta la fruta.
. Hiponimia (referente restringido): se sustituye un término por otro más restringido: Trajo la comida. La verdura la colocó en la cesta verde.
. Antonimia: el contraste entre términos contribuye a relacionar las partes de un texto: Yo soy lento; tú rápido.
. Derivación: por otra palabra derivada de la primera: Fueron a la selva: los paisajes selváticos los vuelven locos.
¬ Redes léxicas. Cada texto se construye empleando términos de una o varias redes léxicas correspondientes a los núcleos temáticos sobre los que trata. Así, en un texto sobre enseñanza, aparecerán palabras como alumna, colegio, examinar, asignatura, etc.
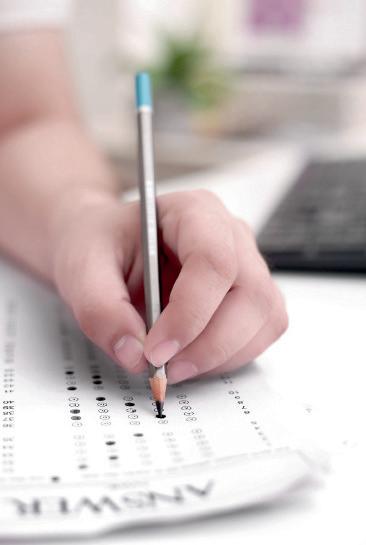
Recursos sintáctico-textuales de cohesión
Además de los recursos semánticos, disponemos de otras herramientas lingüísticas para conectar las oraciones. Se trata de los mecanismos sintáctico-textuales (deícticos, elipsis, conectores), los encargados de establecer la sintaxis del texto:
¬ Sustitución. Empleo de pronombres, determinantes y adverbios (los llamados deícticos) para aludir a referentes ya mencionados o que se van a mencionar, sin repetir las mismas palabras.
. Anáfora. Si mediante un pronombre nos referimos a algo que ya se ha nombrado, nos encontramos ante una referencia anafórica: Tus primos son muy simpáticos. Los vi ayer.
. Catáfora. Si el pronombre se refiere a algo que va a aparecer más adelante, la referencia es catafórica: Su casa es muy bonita: Luisa vive en Cuenca.
. Elipsis. Obviamos algo ya nombrado: Los alumnos escribieron un poema. Celebraban el centenario del instituto.

. Recurrencia sintáctica. Consiste en la repetición de estructuras gramaticales (paralelismo) en diversas partes de un texto.
. Conectores discursivos. Los nexos textuales tienen carácter supraoracional y los usamos para combinar oraciones. Los más usuales son los siguientes.
Argumentativos. Marcan diferencias o relaciones semánticas entre dos partes del discurso.

Aditivos y de precisión
Añaden una idea a la anterior o la precisan.
A decir verdad, además, análogamente, aparte, asimismo, de hecho, encima, en el fondo, en realidad, es más, por añadidura, por otro lado, por si fuera poco, sobre todo.
Adversativos
Oponen una idea a la anterior. Su significado es similar a la conjunción coordinante pero ; la diferencia es que se pueden combinar con ella: No estaba en clase pero, eso sí, había justificado su falta.
Concesivos Presentan una restricción a la idea anterior.
Consecutivos e ilativos Plantean una consecuencia derivada de la oración anterior.
Ahora bien, (antes) al contrario, antes bien, después de todo, empero, en cambio, eso sí, no obstante, por el contrario, sin embargo, todo lo contrario.
Así y todo, aun así, con todo, de cualquier manera, de todas (formas-maneras), en cualquier caso.
Así pues, consiguientemente, de (este-ese) modo, en consecuencia, entonces, por consiguiente, por ende, por tanto, por lo tanto, pues.
Reformuladores. Permiten explicar o retomar lo expuesto de otra manera. Explicativos Explican o aclaran la oración anterior. A saber, es decir, esto es, o sea.
Reformuladores o rectificativos
Vuelven a decir lo mismo que la oración anterior de manera distinta o reformulan una idea errónea anterior para expresarla correctamente.
Dicho con otras palabras, dicho en otros términos, dicho de otra (forma-manera), de otro modo, más claramente, más llanamente, hablando en plata, más bien, mejor dicho, por mejor decir.
Recapitulativos
Resumen lo dicho anteriormente y sirven para introducir una conclusión de lo dicho.
A fin de cuentas, al fin y al cabo, en conclusión, en definitiva, en fin, en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, en suma, en una palabra, resumiendo, total.
Estructuradores. Sirven para organizar el discurso.
De ordenación Ordenan las partes de un texto.
De apoyo argumentativo
Ejemplificativos
De digresión
Sirven para introducir nuevos argumentos que apoyen lo dicho.
Aportan ejemplos derivados de lo que se acaba de exponer.
Introducen un tema distinto, relacionado directa o indirectamente con lo anteriormente dicho.
A continuación, antes (de-que) nada, de (una-otra) parte, en (primer-segundo...) lugar-término, finalmente, para empezar, para terminar, primeramente.
Así las cosas, dicho esto, en vista de ello, pues bien.
Así, así por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, verbigracia.
A propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto.
Los conectores discursivos se diferencian de las conjunciones en que suelen poseer movilidad dentro de la oración, pueden combinarse con las conjunciones y se escriben entre pausas:
—No te preocupes si no puedes dármelo hoy; a fin de cuentas, hasta la semana que viene no expira el plazo.
—No te preocupes si no puedes dármelo hoy: hasta la semana que viene, a fin de cuentas, no expira el plazo.
—No me enteré y, a todo esto, tampoco me interesa demasiado saberlo.
El siguiente texto es un artículo de opinión. Plantea un tema interesante, no exento de cierta polémica. Léelo y realiza las actividades propuestas.
Por qué si pone punto final en los mensajes de WhatsApp parece borde y poco sincero Y ¿los puntos suspensivos o las vocales repetidas?
Leer entre puntos
Aunque los puntos todavía pueden indicar el final de una oración en un mensaje de texto, muchos usuarios los omiten (especialmente si el mensaje tiene una sola oración). Una tendencia que influye sutilmente en cómo los interpretamos.
Debido a que los mensajes de texto son una conversación que involucran un montón de idas y vueltas, las personas añaden relleno como una forma de imitar el lenguaje hablado. Vemos esto en el creciente uso de los puntos suspensivos más allá de la elipsis (omisión de una o más palabras en una construcción), que puede invitar al destinatario a continuar la conversación
El punto es lo opuesto a eso: una parada definitiva que, según explica el profesor de Lingüística Mark Liberman, viene a decir: «Este es el final de la discusión». Para algunos, de hecho, su uso puede indicar que la otra persona está enfadada o se muestra distante.
Cuando se trata de enviar mensajes de WhatsApp, el punto recibe mucha atención. Poco a poco empezamos a identificar (y a aplicar) pequeños cambios en la forma en que se usa esta puntuación. Hay quienes consideran que está pasado de moda y quienes creen que el punto está enfadado.

Lo cierto es que el lenguaje escrito se está volviendo más flexible, y los mensajes de texto poseen su propio conjunto de normas estilísticas (a veces informalmente llamado textspeak o textese; en español, textismos). El punto es solo un ejemplo de este cambio que ha abierto nuevas posibilidades para comunicarse con el lenguaje escrito, y que está lleno de códigos nuevos. Así como tenemos diferentes estilos de hablar para distintas situaciones, también existen giros en la escritura que dependen del contexto.
La psicóloga Danielle Gunraj indagó a principios de 2017 en cómo se perciben los mensajes de texto que contienen una sola frase y que se cierran con un punto al final de la oración. Los participantes en la prueba interpretaban que estos mensajes eran menos sinceros que aquellos que no llevaban punto. Pero cuando los investigadores probaron los mismos mensajes en notas escritas a mano, descubrieron que el uso del punto no influía en cómo se percibían los mensajes.
Pero de todas las cosas que se pueden interpretar al ver un punto al final de un mensaje de texto, ¿por qué una de ellas es la falta de sinceridad? La respuesta podría tener algo que ver con un término usado por el lingüista John J. Gumperz: «cambio de código situacional», que es cuando cambiamos la forma en que hablamos dependiendo de dónde estamos, con quién estamos o cómo nos estamos comunicando.
Un ejemplo común es la forma en que hablamos en una entrevista de trabajo versus en un bar con amigos. Por lo general, una persona utilizará un lenguaje mucho más formal en una entrevista que cuando se relaciona con sus compañeros. Si hablase con sus amigos de la misma forma en que habla durante una entrevista de trabajo, probablemente transmitiría distancia.
Los académicos originalmente investigaron el cambio de código situacional en el lenguaje hablado porque se usaba tanto en entornos casuales como formales. En el pasado, el lenguaje escrito casi siempre estaba teñido de formalidad porque estaba asociado con la permanencia en libros y documentos escritos. Sin embargo, ahora que los mensajes de texto, WhatsApp y las redes sociales han dado a sus usuarios una salida para el lenguaje escrito informal, se pueden ver diferencias entre los estilos de escritura.
El uso del punto es un ejemplo de cambio de código situacional: cuando se usa uno en un mensaje de texto, se percibe como demasiado formal. Por lo tanto, cuando finaliza el texto con un punto, puede parecer poco sincero o raro, al igual que el uso del lenguaje formal hablado en un entorno informal como un bar.

Una forma diferente de sinceridad
Otro ejemplo de cambio de lenguaje en las formas escritas casuales es la repetición de letras. La especialista en comunicación Erika Darics ha documentado que la repetición de letras o signos de puntuación agrega intensidad a los mensajes («stopppp!!!»). En su opinión esto crea «una muestra de informalidad mediante el uso de un estilo de escritura relajado».
La lingüista Deborah Tannen describió un fenómeno similar, señalando que los signos de exclamación repetidos en un mensaje pueden transmitir un tono sincero, como en el siguiente mensaje de texto:
«JACKIE LO SIENTO TANTO TANTO TANTO! ¡Pensé que estabas detrás de nosotros en el taxi y luego vi que no! Me siento taaaaaaaan mal! Coge otro taxi y lo pagaré por ti!!!!!»
Este mensaje no contiene un punto final (tampoco la coma ni las pausas entre los diversos «tanto» ni las exclamaciones de apertura). De llevarlo, podría transmitir, en este último sentido, una falta de sinceridad que podría contradecir la disculpa presentada. En cambio, el emisor usa las vocales largas no estándar, así como cinco signos de exclamación al final de una oración. En comparación, una versión estandarizada del mensaje de texto:
«Jackie, lo siento mucho. Pensé que estabas detrás de nosotros en el taxi y luego vi que no. ¡Me siento tan mal! Coge otro taxi y yo lo pagaré por ti».
Esta versión más formal, de acuerdo con los argumentos de Tannen y Darics, se parece más a un correo electrónico de trabajo que a una disculpa sincera y ferviente enviada a un amigo. Es un poco contradictorio, pero el uso de un lenguaje formal puede socavar la sinceridad de la disculpa; para transmitir el mensaje correcto, es importante conocer los protocolos adecuados. Esto puede explicar, en definitiva, por qué los mensajes de texto de algunas personas resultan incómodos: están acostumbrados a escribir con un estilo formal que no se traduce al medio informal.
Lureen Collister https://elpais.com (2 de febrero de 2018)Las siguientes actividades te permitirán aplicar lo que hemos aprendido sobre coherencia, cohesión y carácter argumentativo del texto.
17 Analiza la coherencia en el texto.
18 Analiza los mecanismos de cohesión.
19 Añade al texto nuevos argumentos. Usa, para ello, los diversos conectores estudiados en esta unidad.
20 En relación con las ideas contenidas en el texto, expresa tu parecer de forma razonada y organizada. Trata también de responder a esta pregunta: ¿escribimos peor por culpa de los mensajes?
21 A partir de la actividad anterior, elabora tu propia columna. Para ello, organiza tus ideas y preséntalas como si fuera un texto periodístico de opinión. Emplea los mecanismos textuales abordados en esta unidad.

Es habitual que al expresarnos incorporemos en nuestro discurso voces ajenas a la nuestra. Estos son los procedimientos que usamos.
Se introducen las palabras de un autor o personaje tal y como este las ha enunciado (cita textual). Se requiere previamente de un verbo de habla o verbo dicendi (decir, responder, aclarar…) y de rayas o comillas. Ambas partes están separadas por una pausa que tipográficamente se representa con dos puntos.
Con esta técnica, reproducimos no solo las palabras literales emitidas por otro emisor, sino también la carga emocional e informativa que estas conllevan.
Las palabras del personaje se reproducen indirectamente, es decir, el narrador se apropia de ellas, si bien deja las marcas necesarias para reconocerlo. Aparece un verbo dicendi seguido de un nexo que introduce las palabras adaptadas del personaje (con cambios en las personas y tiempos verbales). En este caso, el mensaje no es literal y ha de adaptarse a la nueva situación comunicativa. Mientras que en el estilo directo había dos emisores, aquí se funden ambos en uno solo. En determinados casos resulta muy difícil transformar con exactitud la nueva estructura oracional.


Para pasar de estilo directo a indirecto hemos de contemplar las siguientes instrucciones:
El verbo que introduce la oración aparece habitualmente seguido de un nexo (que, si…) que sustituye a los dos puntos y las comillas o la raya:
¬ Juan afirmó: «Soy una buena persona».
¬ Juan afirmó que era una buena persona.
¬ —¿Cómo te llamas? —me preguntó.
¬ Me preguntó cómo me llamaba.
Como habrás observado, el verbo del texto en estilo directo ha cambiado de tiempo y persona al pasarlo a estilo indirecto. El tiempo no cambia si la oración está presente:
¬ Eloisa afirma: «Estudio tres horas todos los días».
¬ Eloisa afirma que estudia tres horas todos los días.
También pueden producirse otros cambios, como en el caso de los adverbios y otros deícticos:
¬ Ella me dijo: «Nunca volveré aquí».
¬ Ella me dijo que nunca volvería allí. Por todo ello, tendremos muy en cuenta las transformaciones temporales y gramaticales, sobre todo cuando el primer verbo está en pasado. Entre otras, las de ciertas formas verbales de la segunda oración que en el estilo indirecto sufren los siguientes cambios:
¬ El pretérito perfecto, simple o compuesto, se convierte en pretérito pluscuamperfecto:
. Mi hermana me dijo: «Has sido bueno».
. Mi hermana me dijo que había sido bueno.
¬ El futuro se convierte en condicional:
. Pensé: «Esta será la mía».
. Pensé que aquella sería la mía.
¬ El presente se convierte en imperfecto de indicativo:
. Le insinuó: «No me caes bien».
. Le insinuó que no le caía bien.
La voz del narrador se adueña del discurso del personaje y se eliminan las marcas formales del diálogo. En este caso, no encontramos ni marcas lingüísticas específicas ni verbos de lengua o de pensamiento que introduzcan el discurso. Su utilización más frecuente la encontramos en el ámbito literario, más concretamente como una técnica narrativa.
Comprobemos las diferencias con los casos anteriores:

Estilo directo Juan meditaba sobre su entrevista. Dijo: «No habrá problemas».
Estilo indirecto Juan meditaba sobre su entrevista. Dijo que no habría problemas.
Estilo indirecto libre Juan meditaba sobre su entrevista. No habría problemas.
Es la reproducción tanto de ideas como de palabras de otros autores. Se trata de información relevante cuya función es la de sustentar nuestras propias afirmaciones como testimonio.
Mediante la cita textual transmitimos el conocimiento ajeno a la vez que aportamos pruebas que fundamenten nuestros argumentos. En este caso hemos de indicar cuáles son las fuentes que hemos utilizado. De este modo, el receptor de nuestros textos puede contrastar los datos aportados o, si fuera necesario, ampliar la información en dichas fuentes bibliográficas.

Para aludir a un texto citado existen varios procedimientos:
¬ Entrecomillando la cita textual e indicando con precisión su procedencia (autor, obra, página, etc.). Los textos citados se suelen sangrar, al menos, a la izquierda. También es habitual sangrar por la derecha. Podemos utilizar, en tales fragmentos, un tamaño de letra algo menor.
¬ Parafraseando las ideas de un autor valiéndonos de nuestras palabras. En este caso solo se aportará el apellido del autor y el año de edición.
Las referencias bibliográficas se suelen presentar de distintas maneras:

¬ Apellidos, Nombre: Título. Editorial, ciudad, año, páginas.
Celdrán, Pancracio: Historia de las cosas. Ediciones del Prado, Madrid, 1995, pp. 124-145.
¬ Apellidos, Nombre (año de la publicación): Título de la obra (en el caso de artículos, este irá entre comillas destacándose en cursiva la obra o revista que lo incluye). Lugar de publicación, Editorial, páginas.
Manguel, Antonio (2012): Una historia de la lectura. Madrid, Alianza, pp. 71-75.
De forma abreviada podemos mostrarlas del siguiente modo:
¬ Si son breves, al hilo del discurso propio, deben ir entrecomilladas, con mención a continuación entre paréntesis del autor.
¬ El apellido del autor y el año de edición aparecerán entre paréntesis y, a continuación, separado por dos puntos mostraremos el número de páginas aludidas. Ej.: (Arrabal, 1999: 316). Con este sistema podremos referirnos con sencillez a distintas fuentes, aunque en la bibliografía de nuestro trabajo deberemos aportar la referencia completa.
¬ Si son extensas, es recomendable que aparezcan en párrafo independiente, con frecuencia con letras cursivas —para diferenciarlas— o con márgenes distintos o con diferente tamaño de letra, con cita final clara de autor y obra indicando incluso la página de la cita.
Citas encubiertas
Se trata de formas de citar indirectamente el enunciado de otros recurriendo a expresiones tales como según o para: Según los hispanistas americanos, la obra de Góngora se caracteriza…; Para los científicos actuales…
En este caso, el autor llama la atención sobre el receptor al marcar determinadas palabras, sintagmas u oraciones con la intención de enjuiciarlas, destacarlas o marcarlas como ajenas. Por ello, dependiendo del contexto en que aparezcan pueden adquirir valores muy diversos (críticos, irónicos, paródicos, estilísticos, etc.).
Recuerda que las comillas se escriben pegadas a la primera y la última palabra del periodo que enmarcan, y separadas por un espacio de las palabras o signos que las preceden o las siguen. Si lo que sigue a las comillas de cierre es un signo de puntuación, no se deja espacio entre ambas.
22 Transforma de estilo directo a indirecto o viceversa los siguientes mensajes:
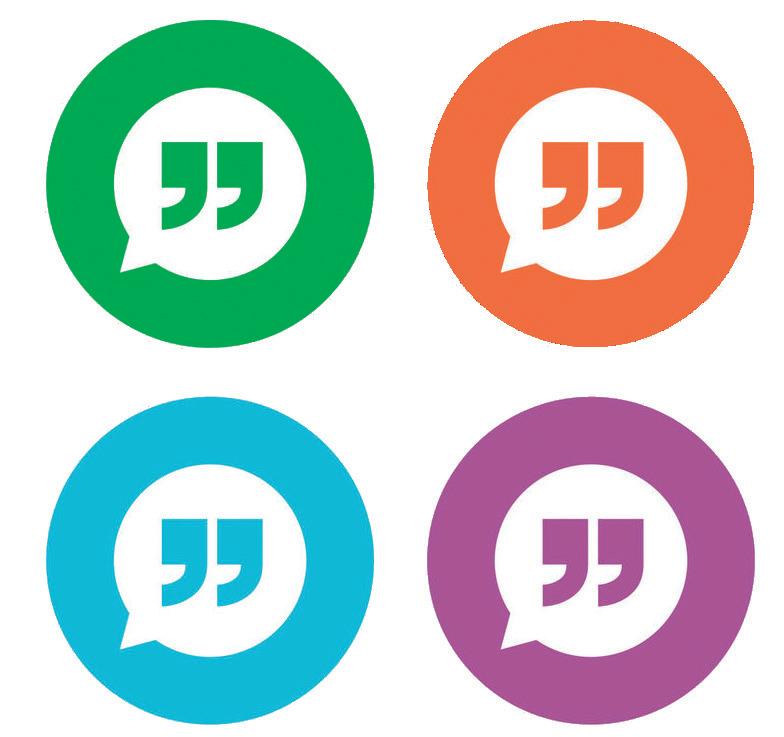
a) Juan me preguntó si tenía terminado el trabajo.
b) El refrán dice así: «A donde fueres, hazo lo que vieres».
c) Me comentó que tal vez regresaría por Navidad.
d) Pregúntale a tu hermano cómo se cocinan las albóndigas.
e) Me dijo: «Entregué el trabajo fuera de plazo».
f) Preguntó: «¿Habéis enviado ya la carta de presentación?».
La comunicación se define como la transmisión, por parte de un emisor, de un conjunto de signos que es percibido e interpretado por un receptor en un espacio y un tiempo determinados.
Una señal puede definirse como un elemento material cuya percepción nos informa de la existencia de otra realidad, ya sea material (una mesa, un árbol) o conceptual (una idea, una emoción, etc.). Hay diversos tipos de señales:
✤ Indicios: señales naturales que indican algo, como las canas (indicio de edad) o el humo (fuego).

Llamamos funciones del lenguaje a las aplicaciones que podemos dar a una lengua.
✤ Función referencial o representativa (asociada al referente). Es la más habitual y está presente en casi todos los mensajes en mayor o menor medida. Mediante esta función, el emisor señala un hecho objetivo, sin expresar sus sentimientos ni intentar provocar una reacción en el receptor: Estamos en la estación de autobuses. Hoy es lunes.
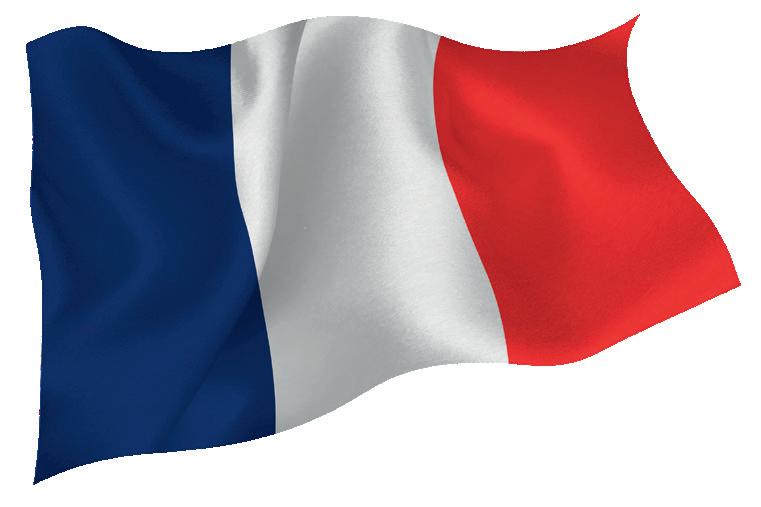
✤ Función expresiva o emotiva (asociada al emisor). El mensaje refleja la actitud subjetiva del hablante, sus emociones, opiniones y percepciones: ¡Qué buena es la clase de Lengua!
✤ Función apelativa o conativa (asociada al receptor). El emisor llama la atención al receptor o desea actuar sobre su conducta: Tráeme un vaso de agua. Camarero, un café. ¿Vienes al cine?
✤ Función fática o de contacto (asociada al canal). Se da cuando usamos el lenguaje para abrir, mantener o interrumpir el canal entre emisor y receptor: ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Estás ahí? Buenos días.
✤ Iconos: signos que mantienen una relación de semejanza con el ob jeto representado (por ejemplo, las señales de cruce, badén o curva en las carreteras, un retrato…).
✤ Función metalingüística (asociada al código). Se usa el lenguaje para hablar del lenguaje mismo: diccionarios, clases de Lengua. También en el uso común: No sé qué significa «nirvana». Hay dos clases de adjetivos.
✤ Función poética o estética (asociada al mensaje). El lenguaje desempeña una función poética cuando su fin es llamar la atención sobre sí mismo, sobre la manera de decir las cosas. Se da, sobre todo, en los textos literarios, aunque también lo podemos hallar en anuncios y mensajes publicitarios, textos periodísticos e, incluso, en el habla cotidiana: No está el horno para bollos.
✤ Símbolos: elementos u objetos materiales que, por convención o asociación (es decir, no son naturales, son creados libremente por los seres humanos), se consideran representativos de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc. (por ejemplo, la bandera de un país es símbolo de ese país, la paloma es el símbolo de la paz). El signo lingüístico se corresponde con este tipo de señales.
No todos los usuarios de un idioma se expresan del mismo modo: no hablan o escriben igual una granadina, un zamorano, una cubana, una joven, un adulto, un profesor o una persona sin estudios. Incluso un mismo individuo varía su forma de expresión según la situación comunicativa (entre amigos, en una entrevista de trabajo, en una comida familiar, etc.). Dentro de la unidad del idioma, comprobamos, pues, la existencia de variedades, que dependen de distintas causas:
✤ Según el nivel cultural del hablante (variedades diastráticas): español culto, medio o vulgar.
✤ Según la situación comunicativa (variedades de registro o diafásicas): español formal, español coloquial…
✤ Según el lugar de procedencia (variedades espaciales o diatópicas): andaluz, madrileño, español de América…

Entendemos por lengua un sistema lingüístico homogéneo compartido por una comunidad de hablantes, fuertemente diferenciado de otros sistemas lingüísticos. Una lengua suele estar, además, consagrada por el uso literario. Frente a lengua, dialecto se define como un sistema lingüístico de menor homogeneidad, que no se diferencia totalmente de otro sistema y que no suele tener un uso literario. Aunque todavía se utiliza, en la actualidad se prefieren los términos hablas o modalidades. En España coexisten varias lenguas oficiales. Cuatro de ellas proceden del latín: el castellano o español, lengua común para todos, el catalán, el valenciano y el gallego. El euskera es de origen prerrománico, es decir, ya existía en nuestra península antes de la llegada del latín. También tiene estatus legal de lengua propia la fabla aragonesa. Además de las lenguas oficiales, podemos hablar de modalidades regionales, que no poseen rango de lengua. Algunas de ellas son de origen latino (el leonés y el asturiano) y otras son variedades del español: andaluz, murciano, extremeño, español de Cataluña, español de América, etc.
✤ Textos descriptivos. Nos sirven para representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Ej.: las guías de viaje.
✤ Textos narrativos. Usados para referir acciones, historias o hechos, bien reales o ficticios. Ej.: los cuentos y las novelas.



✤ Textos expositivo-explicativos. Se usan para presentar o aclarar el sentido real o verdadero de una palabra, texto o doctrina. Ej.: los reportajes, los libros de texto.
✤ Textos argumentativos. Mediante este tipo de textos defendemos o rechazamos, aportando razones diversas, alguna idea, proyecto o pensamiento. La publicidad suele ser argumentativa.
✤ Textos instructivos-preceptivos. Nos sirven para conocer las normas de funcionamiento de un objeto o sociedad. Son instructivos los manuales de primeros auxilios, las leyes o las instrucciones de funcionamiento de cualquier objeto.
✤ Textos dialogados o conversacionales. Suponen un intercambio comunicativo entre varios interlocutores. Un texto dialogado puede ser, a su vez, narrativo (un interlocutor cuenta una historia), argumentativo (dos o más interlocutores ofrecen su punto de vista sobre un hecho), etc.
✤ Adecuación. Grado de adaptación por parte del emisor a la situación comunicativa y a las normas sociales, personales y lingüísticas en las que se produce un acto comunicativo.
✤ Coherencia. Propiedad textual mediante la que organizamos convenientemente un texto para transmitir una determinada idea.
✤ Cohesión. Propiedad textual por la que se establecen enlaces entre los enunciados que componen un texto. La cohesión actúa como un mecanismo de conexión entre las oraciones mediante recursos semánticos y sintácticos.


El misterio de la cripta embrujada es una novela escrita por el autor español Eduardo Mendoza en 1978. La novela bebe de diversos géneros: picaresco, misterio y policíaco. La acción transcurre en Barcelona, en los últimos años de la década de los 70. El comisario Flores es un inspector de la Brigada de Investigación Criminal. Ante el caso de la desaparición de una niña de un colegio internado de madres lazaristas, el inspector decide buscar ayuda en un antiguo delincuente que está interno en un manicomio. Así llegan a un trato entre el interno y el comisario: si ayuda a resolver el caso, se ganará la libertad. Lee el fragmento que sigue y responde a las cuestiones que sobre el mismo se plantean:
—Buenos días nos dé Dios —dije yo sin desalentarme por su hosca recepción—. ¿Tengo por ventura el gusto de hablar con el jardinero de esta magnífica mansión?
Hizo un gesto afirmativo y blandió, quizá sin mala intención, la terrible podadera que en sus recias manos sujetaba. Yo sonreí.
—Soy, en tal caso, afortunado —dije—, porque he venido de muy lejos a conocerle a usted. Permítame, ante todo, que me presente: soy don Arborio Sugrañes, profesor de lo verde en la universidad de Francia. ¿Aceptaría usted, maestro, como prueba de mi admiración y a título de homenaje, un trago de vino traído de mi tierra especialmente para esta solemne ocasión?
—Haber empezado por ahí —dijo—; ¿qué quiere?
—Primero —dije yo— que sacie usted su sed a mi salud.
—¿No tiene un gusto un poco raro este vino?
—Es de una cosecha especial. Solo hay dos botellas en el mundo.
—Aquí dice: «Pentavín, vino común» —dijo el jardinero señalando la etiqueta.
—La aduana... ya me entiende —dije intentando ganar tiempo mientras el mejunje surtiera sus efectos, que ya se hacían sentir en las pupilas y en la voz del jardinero—. ¿Le ocurre algo, querido amigo?
—Me da vueltas la cabeza. ¿Le importa si me quito la camisa?
—Está usted en su casa. ¿Es cierto lo que dicen por ahí las malas lenguas?
—Ayúdeme a desatarme los zapatos. ¿Qué dicen las malas lenguas?
—Que desaparecen niñas de los dormitorios. Yo, claro está, me niego a creerlo. ¿Le quito también los calcetines?
—Sí, por favor, todo me aprieta. ¿Decía usted?
—Que desaparecen niñas por la noche. […]
—¿Y por qué cree usted que desaparecen estos angelitos?
—¡Qué sé yo!… ¡Cagüén!
Eduardo Mendoza1 Toma como referencia el esquema de la comunicación y analiza los procesos comunicativos que se producen en el texto anterior. (2,5 puntos)
2 Comenta las funciones del lenguaje que se observan en el mismo. (2,5 puntos)
3 En el texto anterior se plantean distintas variedades de la lengua. Encuéntralas y coméntalas. (2,5 puntos)
4 Estudia los mecanismos que aportan cohesión en el siguiente texto. Elabora una tabla para explicarlos. (2,5 puntos)
Podemos —y debemos— elogiar la capacidad de trabajo de un niño, o su capacidad de concentración, o su voluntad de sobreponerse a la frustración, o la fuerza que pone de manifiesto para diferir una gratificación… siempre y cuando haya motivos para ello, pero elogiar «lo listo que es mi niño» de manera indiscriminada, no le hace ningún bien. En resumen: el elogio, para ser eficaz, ha de ser específico y sincero.
El psicólogo Wulf-Uwe Meyer ha descubierto que los niños de 12 años saben perfectamente que recibir una enhorabuena de un profesor no significa necesariamente que hayan hecho las cosas bien, sino que, con frecuencia, significa lo contrario. Han comprendido perfectamente que los que reciben más elogios son los que se quedan más atrás. De hecho, la 15 mayor parte de los adolescentes se toman los elogios del profesor como una crítica.
Hoy sabemos que poseer una alta autoestima no mejora los resultados de los alumnos, ni disminuye su consumo de drogas, ni reduce sus manifestaciones de violencia. De hecho, abundan las personas agresivas con una alta opinión de sí mismas y los alumnos con un suspenso en un examen que acuden enfurecidos al profesor a reclamar un aprobado.
En definitiva: cada día tengo más claro que nuestra pedagogía no puede progresar adecuadamente —lo que en este caso significa: darse cuenta de la realidad de las cosas— si previamente no pone en tela de juicio su herencia sesentayochista… a lo que, ciertamente, no parece muy dispuesta.

En este primer curso del Bachillerato vamos a desarrollar los mecanismos correspondientes para solucionar un comentario de texto, es decir, vamos a trabajar diversas cuestiones necesarias para enfocar adecuadamente la resolución de una parte sustancial de la Prueba de Acceso a la Universidad. Atiende al texto siguiente. Se trata de una columna periodística.
 Care Santos
Care Santos
El ser humano siempre ha tenido tendencia a precipitarse y meter la pata. Aunque nunca como ahora esos errores hijos de la prisa —o del enfado, o de la confianza, o de la alegría o de vaya usted a saber qué emociones incontrolables— habían tenido tanta repercusión. Hoy tenemos a nuestro alcance redes sociales donde todo el mundo puede insultar antes de pensar. Canales de mensajería instantánea tan pegados a nuestra mano que ya parecen una prolongación de nuestros dedos y que nos sirven para compartir los logros mientras aún dura la euforia. Es lógico que terminemos por ser víctimas de nuestros propios énfasis.
Todos corremos el riesgo: los presidentes del Gobierno, los senadores, los compañeros de clase de tus hijos, los extesoreros, o tú, lector, seas de la edad, el sexo y el parecer que seas.
Toda esta precipitada obra escrita que cualquiera de nosotros dejamos en nuestro paso por el mundo resulta
heredable. En nuestros dispositivos digitales, o en la nube, o en las copias de seguridad que otro hizo muy precavidamente, queda constancia de un rastro íntimo que acaso no deseamos dejar. Conviene saberlo, porque la palabra escrita tiene tendencia a prevalecer, y también a ser revisable, analizable, malinterpretable.
Hay ahora revuelo constante de mensajes que no deberían haberse enviado. Más aún: no deberían haberse escrito. Más aún: pensado (aunque si solo se hubieran pensado nada hubiera ocurrido, obviamente).
Hay revuelo parlamentario también sobre cómo gestionar esas obras breves que tanto nos comprometen, quién debe tener poder sobre ellas, cuándo pueden ser borradas y por quién. La cosa va para largo, claro, por que las leyes siempre suelen pisarles los talones a los cambios y en este terreno hay cambios todos los días.
Por ahora lo mejor es la cautela. Vigilen qué envían y a quién lo envían. No digan lo que piensan si no es inocuo. No
Nos centraremos en los siguientes tres aspectos o cuestiones:
1 Identificación de las ideas del texto y exposición razonada de su estructura y organización.
2 Determinación de la intención comunicativa y de los mecanismos de cohesión que refuerzan la coherencia textual.
3 Escritura de un texto argumentativo correctamente estructurado, de entre 200 y 250 palabras, en respuesta a una pregunta relacionada con el texto.
se alboroten en exceso. Cuenten hasta cien antes de contestar en Twitter. No almacenen mensajes comprometedores. En resumen: hagan el favor de pensar. No sean tan humanos, por el amor de Dios.
www.elperiodico.com (23/11/2018)
La definición de la estructura de las ideas del texto debe caracterizarse por su claridad y, si es posible, ha de mostrarse mediante un esquema. Conforme se desarrolle el curso tendrás oportunidad de conocer distintos textos con distintas estructuras, es decir, con diferentes tipos de organización de sus ideas. Puedes consultar las estructuras textuales más frecuentes en el anexo del libro.
El texto que nos ocupa presenta una estructura de tipo inductivo, ya que la idea fundamental se expresa en las últimas líneas (Vigilen qué envían y a quién lo envían. No digan lo que piensan si no es inocuo. No se alboroten en exceso. Cuenten hasta cien antes de contestar en Twitter. No almacenen mensajes comprometedores. En resumen: hagan el favor de pensar. No sean tan humanos, por el amor de Dios). A esta idea se llega tras afirmar que es de humanos equivocarse y que las redes sociales nos dan muchas oportunidades para ello, por permitir expresar ideas de forma precipitada o no pensada.
El texto respondería al siguiente esquema:
Argumentación previa (párrafos 1, 2 y 3)
✤ El ser humano tiende a equivocarse.
✤ Hoy los errores tienen gran repercusión debido a la existencia de las redes sociales.
✤ Las redes sociales nos alcanzan a todos y, en consecuencia, todos corremos el riesgo de equivocarnos al usarlas.
✤ Los errores en las redes son perdurables, al tratarse de textos escritos.
✤ Es necesario regular la permanencia de los textos escritos en las redes.
Tesis final (párrafo final)
Ante la problemática planteada, la autora aconseja cautela. La evidencia de que los seres humanos tendemos a equivocarnos permite a la autora sugerir cierta «deshumanización» como medio para evitar tales errores.
¿Crees que las redes sociales nos permiten comprendernos mejor? Os ofrecemos una posible solución a la cuestión planteada.
La sociedad actual ha sido definida como «sociedad de la información» o «sociedad del conocimiento». En efecto, nunca tanta información estuvo al alcance del ser humano y ello es posible, en gran medida, gracias a la existencia de las redes sociales.
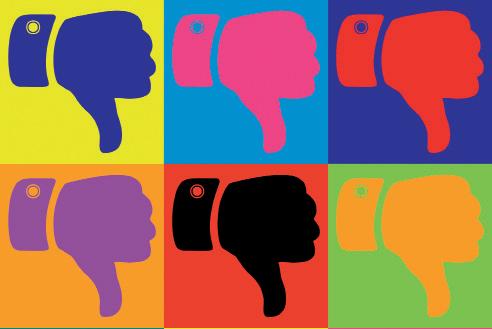
Las redes sociales representan un instrumento de comunicación muy útil. Nos permiten compartir infinidad de documentos y posibilitan el contacto personal o grupal de forma casi instantánea en cualquier parte del mundo. Hoy nos conocemos y reconocemos, pues, en tanto usuarios de las redes sociales: formamos parte de un grupo, tenemos nuestro perfil y, en ocasiones, incluso numerosos seguidores o followers. Bien usadas, las redes representan, pues, un instrumento ya casi imprescindible.

Intención comunicativa
Ante la evidencia de que los seres humanos nos equivocamos frecuentemente por actuar apresuradamente y no pensar en nuestros actos, Care Santos cree necesarios aconsejarnos cautela y prudencia en el uso de las redes sociales. Por este mismo motivo, el texto representa también una denuncia del uso apresurado e inconsciente que se hace diariamente de las mismas.
Mecanismos de cohesión que refuerzan la coherencia textual.
De entre las distintas posibilidades destacamos, por su incidencia e interés, estos dos mecanismos de cohesión:
✤ Más aún: no deberían haberse escrito: conector discursivo aditivo y de precisión (recurso sintáctico-textual).
✤ En resumen: hagan el favor: conector discursivo recapitulativo (recurso sintáctico-textual).
Sin embargo, al mismo tiempo, pueden representar un claro peligro. Por una parte, son un campo idóneo en el que volcar pensamientos poco meditados u ofensivos y difundir de forma ligera información inadecuada. Al no ser canales totalmente transparentes o directos, permiten la suplantación y ofrecen facilidad para el insulto o el libelo. Pueden también, por ejemplo, resultar adictivas. Millones de usuarios emitimos mensajes de forma constante y esperamos que nos lean, nos escuchen y, además, nos respondan de forma inmediata. En este sentido, el abuso de las redes puede llegar a producir un efecto secundario indeseable: la sustitución de la comunicación directa (oral) entre las personas y la consecuente pérdida de aquellos datos o matices comunicativos tan necesarios a veces. Por último, un uso desmedido de las mismas puede privarnos de otros modos de conocer el mundo: escuchar música, leer una buena novela, disfrutar de una película o, simplemente, de una charla amistosa cara a cara. En definitiva, un uso coherente de las redes nos ofrece múltiples y muy diversas posibilidades de información y conocimiento. El mal uso o el abuso de estas, por el contrario, puede crearnos problemas de comunicación, estropear nuestras relaciones personales e, incluso, afectar negativamente a nuestra vida personal y social.
de la intención comunicativa y de los mecanismos de cohesión que refuerzan la coherencia textual
Dialogar constituye una de la actividades sociales más frecuentes. Y, sin embargo, no representa una de las habilidades más comunes. Saber dialogar es un arte que puede y debe ser enseñado y practicado. Es una destreza que se aprecia tanto en los contextos más informales (familia y amigos) como en otros mucho más formalizados (tertulias, mesas redondas, entrevistas, debates e, incluso, si se da el caso, en presentaciones, discursos o conferencias). Es, por lo tanto, una competencia que hemos de practicar para poder desenvolvernos con soltura en muchas situaciones.
El diálogo, la conversación, la charla y, en general, la comunicación oral, exigen determinados comportamientos y determinados principios.
Vamos a proceder a desarrollar este apartado en forma de Aula invertida (flipped classroom). Habrás de estudiar las cla-
Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes.
Comprender es un proceso complejo que implica considerar todos los elementos del proceso comunicativo. En los contextos orales, es indispensable aceptar a los demás como personas, con sus limitaciones, necesidades individuales, derechos…
Aun cuando no se comparta un punto de vista, conviene considerar las creencias y sentimientos de los demás.
ves teóricas en casa y plantear la actividad en el aula, con la orientación de tu profesor o profesora.
Trabajando todos por un mismo fin, se obtienen los mejores resultados y beneficios.
● Nuestra comunicación ha de aportar información, no ser irrelevante ni meramente repetitiva.
● Planifica la forma en que vas a comunicar algo. Sencillez en el discurso. Verifica el efecto que tu comunicación produce en el receptor.
● Sé claro al hablar. La claridad exige concisión y estructura lógica.
● En cuanto a la intensidad expresiva, procura no exagerar tus sentimientos para tratar de convencer a la otra persona (excepto en casos de agradecimiento).

● Para comunicarnos, dependemos de los demás.
● Al escuchar, pon atención a tu interlocutor: escucha lo que te dice y presta atención a la expresión de sus ojos, los movimientos de su cuerpo y los gestos de su rostro (así completarás el mensaje que te ha querido comunicar).
● Al escuchar, elimina distracciones, no dejes volar tu imaginación ni tus pensamientos. Concéntrate en lo que se te dice y disfrútalo. Evita anticipar en exceso (ponerte a pensar una posible respuesta mientras te hablan puede provocar que no escuches adecuadamente).
● Al escuchar no mires hacia otras partes, ni de un lado a otro.
● Respeta las opiniones del otro. Si no lo haces, no podrás establecer un diálogo.
● Considera siempre el parecer ajeno. En toda controversia hay tres opiniones o puntos de vista: el del otro, el tuyo y el correcto.
● Dejar hablar es fundamental. Escucha todo lo que la otra persona te quiera comunicar, aunque te disguste. Si no dejas hablar, puedes dejar de obtener información esencial o interesante.
● En una conversación, espera a que se agote un tema para proponer uno nuevo.
● Muestra tu interés al escuchar.
● Atiende a lo que se dice, trata de comprender, interioriza el mensaje y expresa algún tipo de señal en respuesta (mantén el canal abierto mediante una afirmación, un gesto, una exclamación…).
● Si no entiendes algo y tienes alguna duda, pregunto, pide que te aclaren lo que acaban de decir; así evitas malos entendidos y confusiones que podrían afectar a la conversación.
● No emitas un juicio sobre el mensaje a partir únicamente de tus prejuicios o estado emocional.
● No caigas en la tentación de la crítica gratuita y evita difundir noticias no contrastadas y otros chismes y rumores.
● No hables por hablar. Cuando expreses una opinión, procura estar seguro de lo que dices y trata de ser relativamente objetivo.
● Considera que quien escucha es un ser humano. Ten en cuenta los sentimientos ajenos. Si te lo propones, puedes simpatizar con tu interlocutor.
● No descalifiques una opinión porque no es la tuya o simplemente porque es la de una determinada persona. Ten aguante y aporta razones con tranquilidad.
El trato amable y cordial facilita el entendimiento con los demás, permite trabajar juntos en armonía y lograr resultados. La cortesía es sumamente recomendable y, en determinados ámbitos culturales, obligatoria.
También es indispensable dominar determinadas cualidades de la voz.
● Si deseas tener amigos, sé agradable, amigable y cortés.
● Sé cordial. Habla y actúa como si fuera un placer.
● Habla a tu interlocutor amablemente, no hay nada tan agradable como una frase alegre al saludar.
● Si es posible, sonríe. Evita fruncir el ceño.
● Usa adecuadamente las fórmulas de cortesía necesarias: saluda y despídete de forma adecuada a tu interlocutor, solicita cualquier objeto o acción con la fórmula por favor, agradece la atención que se te presta y las acciones que los demás hacen por tu causa.

● Llama a las personas por su nombre.
● Sé generoso para hacer resaltar las buenas cualidades y cuidadoso al criticar.
● Sé modesto en cuanto a tus cualidades y generoso para con las de los demás.
● Sé paciente. Nunca interrumpas abruptamente. Espera el momento adecuado y solicita intervenir, si es preciso, mediante una disculpa.
● Si necesitas una aclaración, es preferible, por supuesto, afirmar que uno mismo no ha sabido comprender que acusar al interlocutor de no saber explicarse.
● Haz un uso inteligente del humor. Un comentario divertido o una broma adecuada quita tensión a la situación. No abuses de los chistes.
● Volumen.
● Tono. El tono puede mostrar matices como la alegría, la tristeza, la seguridad, el miedo, la sorpresa, la resignación, la decisión…
● Duración / velocidad / ritmo: es la rapidez en la emisión de los sonidos por parte del hablante. Esta puede ser lenta/rápida/normal. El hablante competente debe adecuar la velocidad de su discurso a la intención de comunicación y a la capacidad de escucha del oyente.
● Pausas: son el equivalente de la puntuación en la escritura, pero también pueden servir para expresar duda, ocultar información o crear expectación.
● Los gestos o movimientos corporales han de acompañar al discurso. Un gesto de duda puede arruinar la seguridad de tu exposición, por ejemplo.
1 Considerad todos los puntos incluidos en la tabla anterior. Valorad vuestros puntos fuertes y vuestras debilidades. Realizad un estudio en clase y elaborad una gráfica en la que se muestren los resultados diferenciados por sexo.
2 Elaborad una rúbrica de evaluación para usar en las próximas actividades correspondientes al apartado «Toma la palabra». Si es necesario, preguntad a vuestro profesor o profesora acerca de esta herramienta. Os sugerimos sintetizar los aspectos fundamentales y reducirlos a diez criterios aproximadamente.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP25, que se inaugura hoy en Madrid, tratará de dar forma concreta a una situación que los expertos han descrito de forma angustiosa. Se trata de una reunión cuya envergadura asustaría a cualquiera y que la ciudad de Madrid ha sabido organizar cabalmente en un tiempo récord, lo que sitúa a la capital de España entre las grandes urbes del mundo. De la reunión deben salir las principales decisiones para un planeta más sostenible y limpio. Por encima de las discusiones sobre las distintas teorías acerca de lo que está sucediendo en la atmósfera y cuáles son sus causas, es evidente que necesitamos cambiar el paradigma de la energía hacia el uso de fuentes renovables y menos contaminantes —que además están mejor repartidas que los hidrocarburos— y el abandono hasta lo razonable de materias como el plástico y otros productos que amenazan el futuro de nuestros océanos. La salida de Estados Unidos debe ser aprovechada para reforzar el liderazgo indiscutible de Europa en este campo. Sin embargo, los responsables políti -


cos mundiales deben ser capaces de mantener este proceso dentro de los límites del sentido común y evitar caer en una histeria inquisitorial. Los manifestantes pueden tener buenas intenciones, pero ignoran los efectos directos que tienen sus reclamaciones
sobre la vida inmediata de millones de personas y de empresas. La cuestión es demasiado seria para dejarla en manos de los extremistas y aún menos de adolescentes caprichosas.
1 Indica y explica la intención comunicativa del autor y comenta dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual.
2 Explica el significado de las siguientes palabras o expresiones del texto: envergadura , cabalmente, paradigma, histeria inquisitorial.
3 Convierte en pasivas y reflejas las oraciones subrayadas en el texto.
La primera parte de la pregunta debe enfocarse desde una doble perspectiva: por una parte, comentaremos la intención o el sentido del texto en relación con su tipología (literario: buscar el disfrute del lector; periodístico: informar…). Por otra, tendremos que ahondar en la intención del texto en función de su significado y su sentido concretos.
En la segunda parte, realizaremos una breve introducción en la que justifiquemos la utilidad y conveniencia del empleo de elementos de cohesión para la adecuada arquitectura textual y finalizaremos explicando dos tipos y aportando un par de ejemplos de cada uno de los mismos.
La propuesta es la siguiente:
2a. Ejercicios relacionados con el reconocimiento y análisis sintáctico de fragmentos del texto:
✤ Analizar sintácticamente un fragmento del texto propuesto.
✤ Identificar y explicar las relaciones sintácticas entre las oraciones de un fragmento del texto propuesto.
2b. Ejercicios de reconocimiento y uso de la lengua bajo diversas condiciones con distintas intenciones:
✤ Analizar la formación de dos palabras del texto.
✤ Explicar el significado de dos palabras o expresiones del texto.
✤ Identificar la clase y función de dos palabras señaladas en el texto.
✤ Realizar dos transformaciones gramaticales en un texto.
✤ Señalar dos marcas de objetividad o subjetividad en un texto.
A lo largo de este libro atenderemos a cada tipo conforme se vayan planteando los contenidos teóricos correspondientes. En esta unidad, nos dedicamos al significado de palabras y a las transformaciones gramaticales.

En este apartado abundaremos en ejercicios del tipo de los propuestos en el modelo anterior.
Pregunta 1
Localiza y comenta los mecanismos de cohesión presentes en cada una de las siguientes oraciones:
✤ Mi hermana es muy brillante: ella fue la número uno en su promoción de Biotecnología.
✤ No me gusta el pan con tomate. No obstante, tomaré uno porque tú me lo ofreces.
✤ El chico que conocimos ayer no es de aquí de Bilbao.
✤ Me gustan mucho las frutas: manzanas, plátanos y peras son mis favoritas.
Pregunta 2
Transforma las siguientes oraciones de voz activa a pasiva:
✤ Juan ha comprado un kilo de verduras ecológicas.
✤ La ciudadanía votará a sus representantes en España.
✤ He sacado de la biblioteca cinco libros de Machado.
✤ Manuel Machado escribió Ars moriendi.
La voz pasiva se emplea en gramática para indicar que el sujeto es paciente, esto es, para mostrar que no realiza la acción verbal, sino que la padece. En la siguiente tabla te ofrecemos la equivalencia de funciones sintácticas entre las voces activa y pasiva.
Sujeto Complemento agente Complemento directo Sujeto Verbo en voz activa Verbo en voz pasiva
1 Los textos en la vida social, académica y en los medios de comunicación

2 El texto expositivo
3 El texto argumentativo
4 La publicidad y el texto publicitario
Síntesis de la unidad
Prueba de evaluación: «El español en Estados Unidos»
Comentario de texto resuelto: «No me toques los telómeros»
Toma la palabra: «Tertulia: la educación ante el reto de Internet»
Hacia la prueba: «Neuralink, la era del hombre máquina»
1 ¿Qué diferencia hay entre exponer y opinar?
2 ¿Cuál crees que es el papel social del periodista?
3 A la hora de componer un trabajo, ¿es importante citar siempre las fuentes?
4 ¿En qué consiste la publicidad? ¿Qué poder tiene sobre nuestra vida cotidiana?

En la vida social, académica y empresarial los hablantes de una lengua hacemos uso de una gran variedad de textos. Escribimos mensajes, leemos noticias, consultamos mapas y gráficas, nos interesamos por el estado del tiempo, intercambiamos recetas, conversamos, exponemos los más diversos contenidos (un currículum, por ejemplo), discutimos, defendemos nuestras ideas, nos interesamos por los nuevos productos del mercado, etc. En definitiva, nos comunicamos verbalmente casi de forma permanente.
En esta unidad nos vamos a centrar en tres tipos de textos muy presentes en nuestra vida: los textos expositivos, los argumentativos y los publicitarios. Los tres tienen especial relevancia en nuestra vida social y académica. Y también son muy habituales en los medios de comunicación de masas a los que con tanta frecuencia recurrimos para comunicarnos. Los medios de comunicación de masas (mass media) constituyen un fenómeno de amplísima influencia hoy día. Televisión, radio e Internet son medios a los que acudimos diariamente para informarnos, formar nuestra opinión o simplemente para entretenernos.
Hemos de tener presentes estos medios cuando queramos hacer un análisis serio de la situación actual de nuestro idioma. No olvidemos que los usuarios de la lengua nos vemos sometidos diariamente a la poderosa influencia de los medios, tanto desde el punto de vista social como lingüístico. Por eso, no es extraño que una gran mayoría tienda a imitar usos y giros propios de estos textos. Ello se debe, además, a los siguientes factores:
¬ Los intereses económicos e ideológicos de las empresas emisoras condicionan en gran medida el enfoque de los contenidos que se transmiten: un mismo acontecimiento puede ser difundido de formas incluso opuestas según la orientación ideológica de la empresa periodística.
¬ Por otra parte, es interesante comprobar cómo la publicidad se ha convertido en el factor que financia los medios, hasta el punto de que, con su aporte económico, puede decidir qué programas se emiten o qué prensa se publica.
¬ Los avances tecnológicos han posibilitado cierta retroalimentación entre los medios y su público. La emisión de correos electrónicos, de mensajería instantánea —bien escritos o leídos— o la posibilidad de remitir comentarios a un blog facilita en alguna medida la bidireccionalidad en la comunicación. El receptor, generalmente, no puede influir sobre el programa y su desarrollo, pero sí puede expresar su opinión sobre lo que está leyendo, viendo o escuchando.
¬ La importancia que el receptor da al medio supera a veces a los propios contenidos que este emite: se acepta tal o cual hecho porque sale en los medios; a veces nos sentamos a ver la televisión (y no un programa previamente seleccionado) dando prioridad al medio sobre sus mensajes. Se hace necesario, por tanto, un uso crítico de los medios, un acercamiento inteligente para identificar la información que interesa.

Los textos expositivo-explicativos son aquellos mediante los que nos proponemos mostrar nuestras ideas o declarar nuestras intenciones. Por lo general, se trata de textos cuya intención es la de manifestar del modo más claro y efectivo posible la información que deseamos transmitir. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando redactamos exámenes, notas informativas, cartas comerciales, instancias o solicitudes y cuando escribimos o exponemos oralmente algún trabajo de clase. Tenemos que considerar que el texto explicativo, a diferencia de los textos argumentativos, no pretende convencer ni emitir juicios de valor que expresen la opinión del emisor: se limita a exponer, explicar y representar objetivamente conceptos o pensamientos.
Podemos clasificar los textos expositivos en dos grupos:
¬ Textos continuos. Se organizan en oraciones incluidas en párrafos que se hallan dentro de estructuras más amplias (secciones, epígrafes, capítulos, etc.). Se trata de textos que presentan la información de forma secuenciada y progresiva. Sirvan como ejemplo los reportajes, los exámenes, los documentales, las instancias… Atendamos al siguiente modelo:

El tiempo tenía para el hombre medieval dos referentes; el primero, de carácter físico, era el sol; el segundo, de carácter espiritual, eran las campanas de las iglesias. Una vez más se ponía de manifiesto la dependencia del ser humano respecto a la naturaleza. La jornada se iniciaba con la salida del sol y su puesta significaba el fin de la actividad. Como es lógico pensar, la jornada variaba con las estaciones del año, siendo más larga en verano y más corta en invierno, pero tampoco era algo que influyera en exceso en la vida cotidiana. La cristianización de la sociedad europea introdujo otras formas de contar el tiempo, adecuándose a las oraciones de los eclesiásticos.

Las tres horas canónicas dividían las 24 horas del día. Cada tres horas las campanas de la iglesia monástica anunciaban el correspondiente rezo: a medianoche, Maitines; a las tres, Laudes; a las seis, Prima; a las nueve, Tercia; a mediodía, Sexta; a las tres de la tarde, Nona; a las seis, Vísperas; y las nueve de la noche, Completas. No solo en el mundo rural, también en las ciudades las campanas de las iglesias ejercían un papel determinante al igual que el nacimiento y el ocaso del sol.
La Iglesia también determinaba el calendario anual a través de sus fiestas. El inicio del año lo marcaba una fiesta religiosa aunque para unos fuera la Navidad y para otros las Pascuas. La costumbre de contar los años a partir del nacimiento de Cristo —el 25 de diciembre del año 753 de Roma— tardó algo más en generalizarse. Por ejemplo, en la península ibérica hasta finales del siglo XIV perduró la llamada «era hispánica» en la que se establecía en 35 años antes del nacimiento de Cristo el inicio de la datación.
A lo largo del período denominado Baja Edad Media se aprecian importantes cambios, siendo fundamental para esta cuestión la aparición de un carácter laico en el tiempo, en buena medida debido a los relojes. La utilización de sistemas de medición del tiempo en las ciudades será fundamental para el desarrollo de las diversas actividades, siendo tremendamente importante la difusión de relojes a través de pesas y campanas que serían instalados en las torres de los ayuntamientos. Los relojes municipales aportaban una mayor dosis de laicismo a la vida al abandonar la medición a través de las horas canónicas. Era una manera de «rebelión» por parte de la burguesía que se vería reforzada con la aparición, posteriormente, de los relojes de pared.
¬ Textos discontinuos. Se presentan en torno a gráficos, formularios, diagramas, imágenes, tablas, mapas, etc. En estos textos, la información se nos muestra de un modo organizado, si bien carecen de una estructura secuenciada y progresiva. Han de interpretarse, pues, de forma global, ya que no es posible realizar una lectura lineal. A menudo los conocemos como infografías. Atendamos al siguiente modelo:
Las profesiones con más mujeres


1 ¿Con qué finalidad crees que se han elaborado los textos A y B anteriores? ¿Cuáles son sus destinatarios? Atiende al medio en que se han publicado, la fecha, el formato, etc.
2 En el primer texto se nos explican ciertas circunstancias de la vida del Medievo. Elabora un texto con unas características formales parecidas al texto A en el que se muestren las diferencias con respecto a las actuales.
3 Resume las informaciones más relevantes del texto B y conviértelo en un texto expositivo continuo.
4 Las estadísticas son textos expositivos que suelen presentarse de forma discontinua (gráficos, tablas…). Interpreta el contenido de este texto:
a) Analiza la información que se nos aporta.
b) ¿Qué estructura presenta?
c) ¿Cuál puede ser el destinatario de este texto?
Los textos expositivos se pueden clasificar temáticamente del siguiente modo:
La exposición técnica y científica
Entre la gran diversidad de textos a los que un lector puede aproximarse, los científicos y técnicos constituyen un grupo homogéneo y diferenciado.
El término científico lo emplearemos para aludir a los textos de las ciencias físico-naturales (botánica, geología, química, matemáticas…), mientras que el término técnico lo usaremos para referirnos a aquellas disciplinas que supongan aplicaciones prácticas de esas ciencias (informática, electrónica, mecánica…).
Los textos científicos y técnicos se caracterizan por la universalidad y el deseo de generalidad de sus mensajes. Con ellos se persigue la transmisión de leyes universales o generales, válidas para todos los fenómenos presentes, pasados o futuros implicados en ellas.
Estos textos han de ser necesariamente objetivos y deben evitar, siempre que sea posible, opiniones y valoraciones (aunque, ocasionalmente, estas puedan aflorar al discurso de forma inconsciente).
Frente al lenguaje común, en el que cabe cierto grado de connotación y ambigüedad, el lenguaje científico-técnico debe ser denotativo y unívoco: los términos empleados habrán de aludir a un único referente. Ello exige precisión y claridad tanto en el léxico elegido como en la disposición estructural del mensaje (párrafos, epígrafes, ilustraciones…). No obstante, es posible que estos textos, en su deseo de ser precisos y unívocos, terminen por adquirir cierto carácter críptico que dificulte su comprensión o los restrinja a lectores ya iniciados en estas disciplinas. Por otra parte, la expresión utilizada debe tender a la brevedad, es decir, tiene que incluir únicamente aquella información que sea necesaria, empleando para ello el menor número posible de palabras. Pensemos que lo innecesario resta claridad a este tipo de mensajes.

Finalmente, es frecuente que el código lingüístico vaya acompañado de otros códigos (fórmulas matemáticas, nomenclatura química, esquemas, gráficos, etc.).
Por ejemplo, atendamos a la siguiente estadística —texto expositivo que suele presentarse de forma discontinua (gráficos, tablas…)—:
La lectura de libros por ocio en tiempo libre no ha dejado de crecer en los últimos tiempos y acumula un incremento del +12,3 % en la última década. Especialmente significativo ha sido el crecimiento en este último año.
Leen libros en tiempo libre (al menos una vez al trimestre)
Leen libros por motivo de trabajo o estudio (al menos una vez al trimestre)
Por el contrario, la lectura de libros por trabajo o estudios descendió notablemente durante 2020.
7 puntos más +12,3 %
1,6 puntos más +7,4 %

Con el término de ciencias humanísticas o humanas denominamos a las disciplinas que tratan la naturaleza no física del género humano y sus manifestaciones. De este modo, hacemos referencia a las materias que tienen por objeto de estudio a la especie humana de forma integral: su historia, su cultura, su idioma, su pensamiento, su comportamiento, sus actividades…
Se trata de escritos realizados por emisores cultos y suelen ir dirigidos a un destinatario minoritario y homogéneo que posee ciertos conocimientos previos.
La función del lenguaje que domina en los textos humanísticos es la referencial, por la búsqueda de la objetividad. Del mismo modo, al ser textos especulativos, se apoyan en la opinión del emisor, por lo que puede encontrarse la función expresiva. Si un texto humanístico tiene como finalidad persuadir al receptor de una determinada tesis, aparecerá la función apelativa. Por último, en determinadas ocasiones, dado el grado de elaboración y riqueza de los mensajes, puede aparecer la función poética del lenguaje.
Los textos humanísticos se caracterizan, al igual que los científicos, por la universalidad y objetividad de sus mensajes. Pero, a diferencia de los términos científicos, monosémicos, el emisor de un texto humanístico tiene que servirse de palabras que en muchos casos están cargadas de significados culturales y afectivos, producto de la tradición (educación, crisis, nacionalismo, fascismo, capitalista, huelga, Romanticismo, estrés…). Además, el carácter críptico (oscuro, poco usual) del lenguaje humanístico puede ser tan elevado como el de los textos científico-técnicos. No olvidemos que la historia o la filología usan también herramientas y términos científicos.
Saber interpretar tablas y gráficos es una habilidad muy necesaria a lo largo de nuestras vidas. Tras repasar los apartados anteriores, imagina ahora que eres la persona responsable de una campaña para fomentar la lectura en una institución pública y elabora ahora un texto expositivo continuo en el que se recojan los contenidos fundamentales de la estadística anterior. Tras ello, responde a las siguientes cuestiones:
A ¿Qué valoración te merece el hecho de que la lectura como actividad de ocio haya crecido significativamente durante el último año? ¿Crees que ha podido influir alguna situación concreta?
B La lectura por motivo de estudios, sin embargo, se aminoró de un modo muy llamativo. ¿A qué circunstancia puede deberse este hecho?
C ¿Qué medidas propondrías para hacer que la primera estadística siga aumentando y que la segunda recupere el terreno perdido?
D En grupos de cuatro miembros, elaborad en formato digital un cartel que resulte atractivo visualmente en el que se recojan las medidas que hayas propuesto anteriormente como parte de una campaña para la promoción y la difusión de la lectura en tu centro educativo. También podéis contactar con algún escritor de vuestra provincia para colaborar en dicha campaña.
E Finalmente, exponed en clase el trabajo realizado y comentad el resultado final.
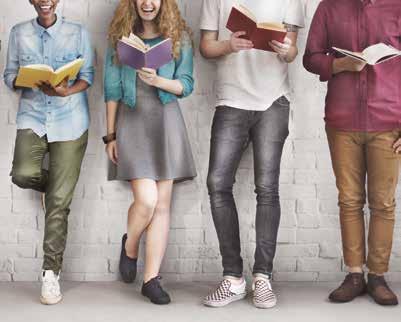
La noticia es, en el contexto de los medios de comunicación, el texto expositivo por excelencia. Su principal objetivo es el de informar de los hechos de la actualidad de la forma más clara y precisa. Al leer una noticia, el receptor espera encontrar, respecto a los hechos narrados, respuesta a las conocidas seis wh- inglesas: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿quién? ¿dónde? y ¿por qué?
Su estructura suele responder a una pirámide invertida tal como muestra la siguiente gráfica:
TITULARES Antetítulo TITULO Subtítulo
LEAD O ENTRADILLA ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?
CUERPO DE LA NOTICIA Datos en orden decreciente Detalles
La intención principal del texto expositivo es la de transmitir objetiva y eficazmente una información. Para garantizar el éxito comunicativo, es necesario que cumpla las siguientes condiciones pragmáticas.
La estructura de los textos expositivos tiende a ser muy clara y lógica. Se trata de que nuestro interlocutor entienda fácilmente lo que se le quiere transmitir. Por ello, ha de seguir una organización y desarrollo de las ideas lo más coherente posible (progresión temática). Para determinar la coherencia estructural de un texto expositivo es muy útil comprobar si se ajusta a alguno de los tipos que presentábamos en la unidad 1 (Combettes).
En el caso del texto A que leímos al inicio del epígrafe 2 de esta segunda unidad (sobre las horas y el calendario en la Edad Media) podemos determinar, por ejemplo, que se trata de una progresión de tema constante conforme al siguiente esquema:
El tiempo para la sociedad medieval $ La función de la Iglesia (horas y calendario) en el cómputo del tiempo $ La aparición del reloj y la incorporación del carácter laico al cómputo horario.
El texto puede estar acompañado de elementos gráficos que complementen lo expuesto: ilustraciones, diagramas, fotografías, infografías… Si se trata de una exposición oral, pueden utilizarse elementos audiovisuales (proyecciones, grabaciones, etc.).
En cuanto al propio texto, existen algunos recursos que nos permiten asegurar su comprensión: el uso de paréntesis explicativos, los epígrafes, las aposiciones y, por supuesto, la utilización correcta de la puntuación y los procedimientos tipográficos (en el texto oral, sustituidos por la entonación y el ritmo).

En cuanto a la sintaxis, los textos explicativos tienden a usar estructuras que no dificulten la comprensión (oraciones breves, abundancia de conectores, etc.) o bien que permitan resolver las ambigüedades del discurso (adjetivación, subordinación, complementación abundante).
Del mismo modo, para dotar al texto de un mayor grado de objetividad, es habitual el empleo de la 3.ª persona gramatical, así como de oraciones pasivas, pasivas-reflejas e impersonales con se
El léxico, por otra parte, se adecua a la función principal del texto, es decir, la referencial. Por ello se selecciona un léxico predominantemente denotativo y monosémico que evite la ambigüedad. Estos textos buscan, además, la mayor claridad y precisión léxica posibles. Por ello, son habituales los tecnicismos y las palabras abstractas, ya que eliminan referencias concretas y facilitan la creación de conceptos e ideas. Por este mismo motivo, se suele evitar el uso del lenguaje literario (metáforas, hipérboles, epítetos, etc.).
Entre los procedimientos que ayudan a conseguir estas características se encuentran:
Préstamos lingüísticos
Neologismos
Se alude a la nueva realidad acudiendo al término original de la lengua en la que se ha creado: escáner, cederrón, sabotaje, comité, márketing
Se acude a la creación de palabras nuevas mediante los procedimientos propios de nuestro idioma (composición, derivación, parasíntesis, acronimia, etc.): desertificación, ganglionar, plurinuclear
Son las lenguas clásicas (latín y griego) las que proporcionan un buen número de tecnicismos: filamento (lat. filamentum), célula (lat. cellula), lípido (gr. lipos), energía (gr. energeia). Estos cultismos pueden ser:
Cultismos
● Homogéneos, si sus componentes (morfemas y lexemas) proceden de la misma lengua: cefalalgia (del gr. kephale, ‘cabeza’, y algia, ‘dolor’).
● Híbridos, si mezclan componentes de diversos orígenes: termonuclear (gr. thermos, ‘caliente’, y lat. nucleus, ‘hueso de fruta’), demografía (gr. demos, ‘pueblo’ y lat. grafia, ‘letra, representación’).
Unión de palabras Para crear otras que designen una sola realidad (núcleo-proteínica, lipo-núcleo-proteínica…).
Acronimia
Muchas palabras nuevas se crean mediante este procedimiento: radar (radio detection and ranging), quásar (quasi-stellar radio source), láser (light amplication by stimulated emission of radiation), sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), tac (tomografía axial computarizada), etc.

Siglas y abreviaturas CD, ADN, ONU, PIB, IVA, SL…
Saber realizar una correcta exposición oral, no solo en el ámbito académico, sino también en el laboral, es una de las habilidades más valoradas hoy día. Imagina que trabajas en una empresa de nuevas tecnologías y te encargan realizar una exposición oral sobre una nueva red social de ámbito exclusivamente académico y estudiantil que está a punto de ver la luz. Por grupos, elaborad ahora un informe en el que desarrolléis brevemente este proyecto y exponedlo posteriormente por grupos en la clase. Para conseguir que la presentación de vuestro trabajo resulte efectiva, os ofrecemos a continuación una serie de pautas que es aconsejable seguir:
A Tened en cuenta el tipo de destinatario al que os vais a dirigir, para adecuar vuestro registro.
B Memorizad convenientemente el contenido de vuestro trabajo; no conviene dejar nada a la improvisación. Podéis serviros de esquemas para recordar los puntos básicos.

C Tened claramente distribuido el tiempo que vais a dedicar a cada aspecto, para evitar que se queden conceptos importantes sin explicar. Para ello es conveniente practicar con antelación.
D Presentad correctamente el tema, para centrar la atención y provocar la curiosidad del auditorio.
E Sed corteses y no dudéis en emplear la captatio benevolentiae, es decir, captar la atención y benevolencia del auditorio (al inicio
de una intervención oral conviene agradecer a los asistentes su presencia e interés. También conviene ser modesto y pedir disculpas por los posibles errores para no generar un horizonte de expectativas muy alto).
F Mirad en todas direcciones, y no siempre hacia el mismo punto.
G Comprobad la reacción del auditorio ante lo que decís, para rectificar si es necesario. Si lo creéis conveniente, dirigidle algunas preguntas para comprobar si todo marcha correctamente.
H Ayudaos de materiales auxiliares: proyecciones, fotocopias, pizarra… y no os limitéis a leer.
I Usad un tono adecuado; debéis ajustar el volumen para que todos os oigan, pero sin gritar.
J Sed moderados con vuestra gesticulación. Observad vídeos de políticos: no conviene ni quedarse paralizado ni ser excesivamente dinámico.
K La velocidad de elocución no debe ser ni demasiado rápida ni demasiado lenta: lo primero agobia; lo segundo aburre.
L Insertad anécdotas, pero sin abusar. Procurad ser variados en el tono.
M Procurad cerrar la exposición con una recapitulación de los contenidos más relevantes.
Eduardo Punset Casals (Barcelona, 9 de noviembre de 19366-Ib., 22 de mayo de 2019) fue un escritor, político, divulgador científico, presentador televisivo y economista español. Participó en actividad política durante la Transición, ocupando cargos en la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de España. Tras finalizar su actividad política desarrolló su carrera como escritor y divulgador científico.
Por qué nos olvidamos de las cosas
Ya sabíamos que el sueño no equivale a una parada de actividad del cerebro. Cuando nos vamos a dormir, el cerebro sigue trabajando sin que, hasta ahora, supiéramos muy bien en qué. Se acaba de descubrir que la mosca del vinagre —que, genéticamente, se parece mucho a nosotros— controla el sueño desde una región cerebral que está íntimamente ligada a la memoria y al aprendizaje.
Casi con seguridad, la mosca aprovecha el sueño para aprender lo que ha memorizado durante el día.
Cuando nosotros imaginamos despiertos, estamos visualizando y sintiendo como si realmente estuviéramos viendo —una nube, un paseo por el campo o un partido de tenis—, con una única diferencia: no activamos el sistema motor. No abrimos los ojos para ver la nube, no caminamos ni le damos a la pelota en el partido de tenis visualizado. Igual que en los sueños. Deportistas de élite, músicos y hasta enamorados pueden practicar soñando —como hacen las moscas del vinagre— y, además, también imaginando. Realmente, el que no aprende es porque no quiere: puede hacerlo en clase, imaginando y, en última instancia, soñando.
Otro descubrimiento reciente tiene que ver con el poder regenerador del olvido. ¿Cuántas veces hemos lamentado haber olvidado un nombre, el PIN del teléfono y hasta una cara? Se suele decir que con la edad uno se vuelve olvidadizo. Lo que ocurre, según una investigación muy reciente, es que borramos los recuerdos insulsos que compiten por sobrevivir frente a aquellos recuerdos asociados a un objetivo relevante en la vida del individuo y que se asentaron en la memoria a largo plazo. Borrar recuerdos competitivos en el día a día confiere mayor capacidad cognitiva para preservar los importantes.
¿Quiere esto decir que siempre olvidamos lo que no es importante para uno y sí para el otro miembro de la pareja? Un cumpleaños, por ejemplo, o un aniversario. «Siempre te olvidas de lo que para mí es muy importante», le dice con cierta tristeza y resentimiento uno de los dos al otro. En realidad, se suele tratar, efectivamente, de recuerdos competitivos y poco importantes para nosotros, en relación a aquellos recuerdos que, a través de mecanismos cerebrales constantes y extremadamente complejos, se han labrado un sitio perdurable en la memoria a largo plazo; el recuerdo de lo que no se olvida durante muchos años e incluso toda una vida. No hay mal que por bien no venga si un olvido de fechas fortalece la memoria de las emociones o los acontecimientos que debieran durar toda la vida.
El mayor conocimiento de la memoria a largo plazo está permitiendo también saber algo más acerca del aprendizaje. Como nos demuestran los niños, este es un largo proceso que no puede improvisarse —como siguen creyendo muchos estudiantes— en una noche sin dormir.
Recientemente, los medios de comunicación se han hecho eco de las ventajas para un niño de andar a gatas. No importa demasiado cuándo sepa caminar de pie. Gateando está aprendiendo a orientarse y, sobre todo, a funcionar simultaneando dos metas: sus brazos y la persona o cosa hacia la que se dirige. Sin ese aprendizaje previo, le sería imposible después aclararse con las tres dimensiones espaciales: adelante y atrás, a un lado y a otro y arriba y abajo. Un poco más tarde aprenderá la dimensión más enrevesada: la del tiempo, de cuya existencia los adultos siguen dudando mientras se entretienen, sin éxito, en compartimentarlo con cambios de horario, años bisiestos y meses alternos.
En el texto puedes ver cómo el título aparece destacado, así como los conceptos que al autor le interesa resaltar. También es llamativo el uso de aclaraciones.
5 Señala en el texto aquellas características generales de los textos expositivos que detectes.
6 Elabora un esquema en el que aparezcan los contenidos que se desarrollan.
7 Tanto la ejemplificación como la comparación adquieren un gran valor en la exposición. Analiza su función en el texto.
8 ¿Qué estructura se ha utilizado en la progresión temática?
9 Analiza los rasgos lingüísticos característicos de la exposición.
10 Como sabemos, esta clase de textos busca la objetividad, si bien en ocasiones es posible que la subjetividad surja inconscientemente. Localiza las partes del texto donde el punto de vista personal aparezca (valoraciones, opiniones, comentarios).
11 Algunos reportajes periodísticos tienen, también, una estructura expositiva. Busca un ejemplo en la prensa y analízalo.
Los textos argumentativos son aquellos que mantienen determinadas ideas o principios basándose en el razonamiento. Argumentar es, pues, aportar razones para defender una opinión. Lógicamente, tal defensa implica la existencia de un interlocutor que, real o hipotéticamente, pudiera no estar de acuerdo con la tesis expuesta y al cual queremos convencer.
Los textos argumentativos tienen, pues, como principal finalidad la de influir sobre el receptor (función apelativa), de manera que llegue a aceptar nuestras ideas y, en su caso, desarrollar determinados comportamientos. Para ello, podemos tanto confirmar nuestro pensamiento como refutar las opiniones contrarias.
En cualquier caso, debemos ser respetuosos y exponer nuestras razones de forma ordenada y coherente. Las posturas violentas o de fuerza ceden ante una declaración serena y bien razonada. Solo lo irracional necesita de la violencia para imponerse.
Los textos argumentativos comparten con los expositivos algunos rasgos: suelen contener una parte explicativa sobre la que construir la argumentación. Muchos textos científicos, humanísticos o jurídicos son, básicamente, textos expositivo-argumentativos.

La estructura que presentan los textos argumentativos suele ser de orden muy lógico, ya que se trata, básicamente, de presentar una situación y exponer una tesis. Sin embargo, gran parte de su éxito se basa en dicha organización, en su claridad y orden. La mayoría de estos textos se articula en torno a cuatro partes:
¬ Introducción: presentación del tema y captación del interés. Esta parte introductoria, a menudo, presenta carácter expositivo: se presentan hechos o datos sobre los que, a continuación, se construirá el cuerpo argumentativo.
¬ Exposición de la tesis: se expone la idea fundamental que a continuación deseamos defender. La formulación de la tesis suele presentarse con brevedad y sencillez. Esta parte también puede situarse tras la argumentación.
¬ Argumentación: se justifica la tesis aportando diversos argumentos o bien refutamos opiniones contrarias. Para ilustrar nuestros argumentos, se suelen aportar ejemplos que demuestren o justifiquen lo afirmado por el autor.
¬ Conclusión: se recuerda lo más relevante y se insiste en la postura o idea fundamental.
No obstante, el texto argumentativo puede presentar variantes debido a la posibilidad de ubicar la tesis (la idea que defiende el autor o la autora) al principio, al final, en ambas posiciones o, incluso, debido a la existencia de más de una tesis.
Estas son las estructuras más utilizadas:
¬ La tesis se presenta al comienzo y, a continuación, se procede a su demostración mediante ejemplos, datos y razonamientos (estructura deductiva o analizante).
TESIS
F Sencillez
F Brevedad
ARGUMENTACIÓN

F Diversos argumentos
F Refutar tesis opuestas
F Ejemplos
CONCLUSIÓN
F Resumen
F Ideas fundamentales
Según su progresión temática:
ESTRUCTURA DEDUCTIVA
Idea principal Datos, ejemplos…
ESTRUCTURA INDUCTIVA
Datos, ejemplos… Idea principal
ESTRUCTURA PARALELA
Idea 1
Idea 4 Idea 3 Idea 2
ESTRUCTURA ENCUADRADA
Idea principal Idea principal
¬ Se parte de ejemplos particulares para alcanzar, al final, una tesis general (estructura inductiva o sintetizante).
¬ El texto también puede estar construido por varias ideas (tesis) fundamentales que no dependen jerárquicamente unas de las otras (estructura paralela).
¬ Si se sigue un orden deductivo, pero, a diferencia de este, se termina presentando de nuevo la tesis a modo de conclusión o de forma previa a esta última, una vez expuesta la argumentación, nos encontramos ante una estructura encuadrada o mixta.
¬ Los hechos expuestos pueden también articularse siguiendo un orden temporal. En este sentido, el discurso puede sustentarse en relaciones de causa-efecto o viceversa.
¬ Las ideas, los conceptos, los acontecimientos, etc., pueden establecer entre ellos relaciones de comparación, oposición o contraste.
Los argumentos más utilizados son los que aparecen a continuación:
Autoridad Se acude a un experto o persona reconocida para apoyar la opinión.
Calidad Valora lo bueno frente a lo abundante.
Cantidad Lo que la mayoría piensa o hace funciona en ocasiones como argumento. La mención del sentido común se incluye en esta variante.
Científico La autoridad o el prestigio científico puede servir para apoyar un pensamiento.

Estético Lo bello se valora sobre lo feo.
Una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Es usual usar falacias para persuadir o manipular a los receptores. La falacia más habitual es usar el argumento «ad hominem» para refutar una idea no por sí misma, sino atacando a quien la dice. También son falaces muchas generalizaciones: Conozco tres italianos que cuentan chistes. Por lo tanto, todos los italianos cuentan chistes.
Existencial Se prefiere lo real, verdadero y posible, frente a lo inexistente, falso o imposible.
Experiencia personal Lo visto y vivido personalmente funciona en ocasiones como argumento. Conviene no abusar del mismo.
Hecho Basado en pruebas constatables.
Hedonista Identificable con el carpe diem latino: la idea se justifica en razón de la necesidad de vivir la vida.
Justicia Lo justo debe prevalecer sobre lo injusto.
Moral Las creencias éticas socialmente aceptadas pueden ayudar a justificar una opinión.
Progreso La novedad y lo original son claves del progreso y son valorados frente a la tradición.
Salud Se valora lo saludable y beneficioso frente a lo nocivo y perjudicial.
Semejanza (o analogía) Se defiende algo en razón de ser muy parecido a otro elemento que nos convence.
Social Hay ideas socialmente admitidas que funcionan de forma parecida a los argumentos de autoridad.
Tradición El peso de la tradición puede servir para confirmar nuestras ideas. Es la antítesis del argumento de progreso.
Utilidad Se valora lo útil, necesario y eficaz, frente a lo inútil, ineficaz o peligroso.
Ad hominem
Se admite o rechaza un razonamiento no por sí mismo, sino en función de la persona que lo expresa.
Ad judicium La argumentación se sustenta en el sentido común.

¬ Familiarizarse con el tipo de texto. Por lo general, la Prueba de Acceso toma como referencia un texto argumentativo para proponerte un tema sobre el que construir el tuyo propio. Por este motivo, es sumamente recomendable que te familiarices con los textos periodísticos de opinión, especialmente las columnas y los editoriales (por su reducida extensión). Proponte, pues, como primer paso, leer de forma habitual este tipo de escritos. Te servirán como modelos y, al mismo tiempo, podrás ampliar tu conocimiento y tu visión del mundo que nos rodea. Este último aspecto, el incremento de información, será también decisivo a la hora de plantear tus propios argumentos.
¬ Considera que, con mucha frecuencia, podemos rebatir o defender una idea desde diversos puntos de vista. Conocer los tipos de argumentos resulta, en este sentido, una herramienta muy útil que te puede ayudar a extender tu visión crítica sobre un aspecto determinado. Piensa, por ejemplo, en un asunto tan actual como es el uso de energías renovables. Un asunto como este puede ser defendido mediante diversos argumentos:
Autoridad Citando a alguien experto en la materia (argumento de autoridad). Suele ser muy efectivo al comienzo o al final de nuestro texto.
Calidad Defendiendo que se trata de un tipo de energía quizás no tan abundante, pero de mayor calidad (para el medio ambiente, por ejemplo).
Cantidad Considerando que la cantidad producida, aún sin ser la necesaria en términos absolutos, sí es significativa.
Científico Este argumento permitiría avalar la producción de energía renovables como motor de la investigación y desarrollo, por ejemplo.
Estético Las energías renovables evitan el daño al paisaje (excepto los molinos de viento, claro).
Existencial Este tipo de energía mejora nuestra existencia y, quizás, hasta la asegura en el futuro.
Hecho Es un hecho, por ejemplo, que los combustibles fósiles se agotan…
Progreso Las energías renovables son una opción clara para el progreso, frente a otros sistemas de obtención que ya dan muestras de agotamiento.
Salud Evitan peligros para la salud, al contrario que, por ejemplo, la energía nuclear.
Social Contribuyen al bienestar social, generan empleo y no provocan gastos sanitarios, por ejemplo.
Utilidad Aunque más cara que la energía fósil, no podemos negar ya su utilidad y conveniencia, a riesgo de…
¬ Considera la organización del texto. Ya conoces que es conveniente comenzar con una breve exposición que plantee el tema de forma previa a la argumentación. Puede tratarse de un dato o conjunto de datos, de una reflexión previa que puede partir de una pregunta retórica, de una cita o referencia (argumento de autoridad), etc. A partir de ahí, conviene desarrollar el cuerpo argumentativo y alcanzar una conclusión. Considera, además, lo siguiente:
. Si decides expresar el tema y tu tesis general al principio, tu texto presentará una estructura analizante o deductiva
. Si decides hacer lo contrario, es decir, presentar el tema y aportar los argumentos para llegar a tu tesis al final, tu texto presentará una estructura inductiva o sintetizante
. Si enuncias claramente la tesis general tanto al comienzo como al final de tu texto, este presentará una estructura encuadrada
Relaciones entre ideas
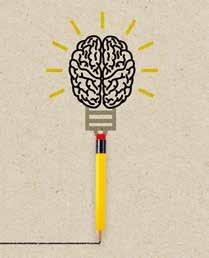
Tesis
Opinión o idea que pretendemos defender.
Antítesis Afirmaciones contrarias a la tesis defendida por el autor.
Hipótesis
Premisa o presuposición de la que se parte para comprobar la veracidad de una tesis. Es, en definitiva, el fundamento del razonamiento.
Argumentos Conjunto de razones o motivos que apoyan la tesis.
Introducción expositiva
Observa los siguientes ejemplos:
Planteamos, de igual modo, una afirmación o información objetiva y añadimos, como ejemplo, algún dato interesante:
Cuerpo argumentativo
Plantearemos una información generalmente conocida o, por ejemplo, una pregunta retórica (o ambas):
Es de todos conocido que los recursos energéticos actualmente utilizados en nuestro planeta están en claro proceso de agotamiento. ¿Podemos los seres humanos mantener nuestro consumo energético usando las mismas fuentes que hasta ahora hemos utilizado?
Exponemos la tesis al comienzo y empezamos a argumentar conforme el cuadro precedente:
La realidad nos demuestra que, de forma progresiva pero urgente hemos de renovar las fuentes de las que obtener energía. Además de su evidente agotamiento, el uso de los combustibles fósiles y nucleares provoca…
Exponemos al comienzo los argumentos y terminamos con la tesis: Además de su evidente agotamiento, el uso de los combustibles fósiles y nucleares provoca… Por todo ello, es innegable, en nuestra opinión, que la realidad nos demuestra que, de forma progresiva pero urgente, hemos de renovar las fuentes de las que obtener energía.
Es de todos conocido que los recursos energéticos actualmente utilizados en nuestro planeta están en claro proceso de agotamiento. Además, por lo general, están produciendo daños al medio ambiente que afectan a los seres humanos. La ciudad de Madrid, por ejemplo, ya ha limitado la circulación de los vehículos contaminantes por el centro del casco urbano…
Elegimos la estructura deductiva para desarrollar el cuerpo argumentativo.
Conclusión
Concluimos, si es posible, con una propuesta o solución viable al problema o situación planteada:
Está en nuestras manos colaborar para que, en el proceso de renovación de las fuentes energéticas los daños sean los menores posibles: ahorrar energía ya no es una recomendación; es una obligación ineludible si queremos regalar a las generaciones futuras el planeta que las anteriores nos han regalado a nosotros.

Tras considerar todo lo expresado sobre el texto argumentativo, imagina que eres la persona encargada del área de Medio ambiente en el ayuntamiento de tu localidad. En el próximo pleno se debatirá acerca de la concesión, o no, de subvenciones municipales a las viviendas del entorno para la instalación de placas solares que fomenten el autoconsumo eléctrico y reduzcan, por tanto, el impacto ecológico en la localidad. Elabora ahora, después de repasar los epígrafes anteriores, un texto argumentativo eficaz (de unas 250 palabras aproximadamente) en el que defiendas las bondades de este proyecto y la importancia de acometerlo en el menor tiempo posible. Además del texto como tal, puedes incluir gráficos, tablas, datos, etc., que apoyen y refuercen notablemente tus argumentos. También puedes recopilar información previa de otros municipios que ya hayan abordado con éxito este tipo de actuaciones en tu entorno.
Cerramos reiterando la tesis y concluimos del mismo modo que en los modelos anteriores: Parece pues, a pesar de las molestias que pueda ocasionar, que las medidas tomadas en Madrid, al igual que en otras capitales del mundo, no es sino una respuesta necesaria a una situación que ya se presenta insostenible. Es indispensable la renovación de las fuentes energéticas para que los daños sean los menores posibles: ahorrar energía ya no es una recomendación; es una obligación ineludible si queremos regalar a las generaciones futuras el planeta que las anteriores nos han regalado a nosotros.
Debido a que los temas, enfoques y destinatarios pueden ser muy diversos, sería difícil establecer unos rasgos lingüísticos prototípicos. Aun así podemos establecer algunos:
¬ Uso abundante de oraciones de modalidad declarativa con la intención de dotar al texto de la necesaria objetividad.
¬ Predominio de secuencias oracionales complejas marcadas por la subordinación que permitan la elaboración del razonamiento.
¬ Dado el carácter hipotético de algunos de nuestros argumentos, suelen utilizarse construcciones condicionales, consecutivas, causales, finales.
¬ Diversidad de nexos oracionales y conectores discursivos que permitan tanto la adecuada progresión temática como la estructuración del texto.

¬ Uso de interrogaciones retóricas. Se trata de preguntas que en el fondo encierran una afirmación.
¬ Uso de tecnicismos propios del ámbito de conocimiento que se esté tratando.
¬ Empleo de un léxico abstracto como consecuencia del manejo de conceptos e ideas.
¬ Incorporación de incisos que precisen y aclaren las posibles ambigüedades del discurso.
¬ En ocasiones, puede recurrirse a la utilización de figuras retóricas: metáforas, paralelismos, amplificaciones, apóstrofes, perífrasis, citas, etc.
Aunque cada texto adopta una disposición diferente en función de la temática, objetivos e intención del autor, los científicos y humanísticos suelen presentar sus ideas mediante la exposición, la argumentación, o incluso ambas. Se emplean pruebas argumentativas tanto para mantener las afirmaciones (tesis) y convencer como para refutarlas.
Columna Escrito de corta extensión, que se publica en revistas o periódicos, de tono divulgativo y personal (sin perder el rigor ni la claridad).
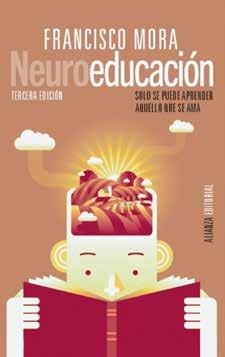
Monografía
Trata por extenso temas muy concretos de cualquier disciplina, ya sea científica o humanística. Es el resultado de una profunda investigación llevada a cabo con una metodología rigurosa. Pueden tener un carácter expositivo o argumentativo.
Se trata del principal subgénero humanístico y se caracteriza por ser amplio y abierto en cuanto a temática, enfoque y planificación. Sus principales características son:
● Se trata de escritos con una extensión variable.
● Pueden ofrecer una visión objetiva o subjetiva.
Ensayo
● Abarcan temas variados, para los que no es imprescindible una demostración científica.
● Emplean recursos expresivos y poéticos en ocasiones. Así, detrás de cada ensayista, está siempre presente una cierta voluntad de estilo, propia de la función poética.
● Con el ensayo se pretende persuadir al receptor de un determinado punto de vista.
Debate (mesa redonda)
Técnica formalizada de diálogo colectivo muy frecuente en radio y televisión. Un debate efectivo debe ser preparado con seriedad (los participantes han de documentarse sobre el tema en cuestión); es necesaria la figura de un moderador que conozca el asunto. Se encargará de gestionar los turnos de palabra y evitar desviaciones del tema principal.
Coloquio Variedad próxima al debate en la que se aportan ideas sin ánimo de discusión. Si se realiza de forma periódica con los mismos participantes, se denomina tertulia.
Foro (o fórum)
Modalidad de debate con un moderador y un amplio número de participantes, que dialoga en torno a un tema determinado: una película (cine-fórum), un libro (libro-fórum)… En Internet son habituales los foros de discusión (pese a ser textos escritos, presentan numerosos rasgos de la lengua oral).
Discurso Texto argumentativo oral cuya finalidad es convencer o persuadir al público. Sus temas suelen ser políticos, religiosos o militares.
La industria de la moda está cayendo en la cuenta de que la fast fashion tal como funciona ahora es pan para hoy y hambre para mañana, y que hay que encarrilar a la industria de la moda en el camino hacia la sostenibilidad. Mientras eso comienza a funcionar, ¿qué podemos hacer nosotros para que la situación mejore, sin dejar de comprar la ropa que necesitamos en las tiendas de estas marcas globales? Ahí van cinco ideas.
F Elige prendas de un solo material. Puede ser algodón o algún material sintético, pero rechaza las mezclas, especialmente las de algodón con poliéster. Las mezclas se reciclan muy mal, terminan en la basura o, en el mejor de los casos, convertidas en trapos bastos y alfombrillas. ¿Cómo hacerlo? Consulta la etiqueta, ahí tienes toda la información.
La moda rápida o fast fashion, según explica la Wikipedia, sigue la técnica de la respuesta rápida (quick response). Supongamos que alguna red neuronal averigua mediante big data que los impermeables hasta los pies de color rojo plateado se van a vender bien. La industria de la moda es capaz entonces de fabricar millones de impermeables de este tipo en diversas tallas y colocarlos en el plazo de una semana en miles de tiendas repartidas en todo el mundo. Desde que se detecta el nuevo producto hasta que el primer comprador se lleva uno, pasan pocos días, diez a lo sumo. Una semana después el producto ya está olvidado y la siguiente novedad toma su lugar. En la práctica la fast fashion renueva el stock de las tiendas a un ritmo frenético. La mayor parte de los millones de toneladas de algodón y poliéster (los materiales más usados por la industria de la moda) que canaliza el sistema de respuesta rápida terminan vendidos y en el armario de los compradores. Los consumidores pueden comprar una prenda nueva todas las semanas y a veces todos los días.
La moda rápida también es barata, pero a veces es de mala calidad y se rompe en poco tiempo, obligándote a comprar más a menudo. Al final, los armarios se llenan a reventar y terminan por quedarse pequeños. La gente comienza a no saber qué hacer con tanta ropa e, inevitablemente, empiezan a crearse montañas de residuos textiles.
La solución de enviarlos al tercer mundo ya no funciona, algunos países como Kenya han prohibido la importación de ropa usada para proteger su industria textil. El reciclaje de estos materiales no es fácil por su contenido en poliéster. Eso sin contar los daños ambientales de la producción y venta masiva de ropa (por ejemplo, el poliéster se deshace en micropartículas que terminan en el agua de beber) y las malas condiciones laborales de los trabajadores del sector en países como Bangladés, inmenso taller de la fast fashion (como se demostró en la tragedia del edificio Rana Plaza, en Daca, en 2013).

F Elige prendas lo más simples posibles. Rechaza apliques de plástico, lentejuelas, estrellitas brillantes y otros adminículos. Toda esa parafernalia se desprenderá de tu ropa y hará que tengas que tirarla antes que después.
F Investiga la sección «eco» de la tienda. Todas las grandes marcas están abriendo secciones de moda sostenible, ecológica o responsable. Por ejemplo, prendas de algodón «orgánico» (procedente de la agricultura ecológica).
F Aprovecha los contenedores de recogida selectiva de ropa que cada vez tienen más tiendas para llevar tu ropa usada. Indaga sobre las posibles ventajas que puedes obtener a cambio.
F Utiliza los canales de comunicación para porfiar por una moda sostenible. Todas las megamarcas son muy sensibles a su imagen pública en las redes sociales.
Fundación Vida Sostenible http://blogs.publico.es (20 de marzo de 2018)
12 Analiza los rasgos argumentativos del texto anterior: estructura, tipos de argumento…
13 Añade argumentos distintos a los que aparecen en el texto. Piensa en la siguiente afirmación y considérala como posible fundamento argumental: «Solo lo que nunca está de moda nunca pasa de moda». A continuación, te sugerimos varios temas que te permiten argumentar en diversos sentidos:
■ El cuidado de la imagen personal y las tendencias juveniles.
■ El uso de ropas que no se ajustan a las tendencias de moda: la configuración de la propia imagen.
■ El efecto de la moda sobre las personas.
■ El influjo de las redes sociales en relación con la manipulación de los gustos sociales.
14 Señala los rasgos lingüísticos que caracterizan al texto anterior.
15 Elige un tema de actualidad para defender tu postura y redacta un texto donde emplees, al menos, argumentos de cinco tipos distintos. A continuación, trata de rebatir tu propio texto con argumentos alternativos.
La publicidad es el arte de convencer o persuadir al receptor para que adquiera determinados bienes, servicios o ideas (desde un electrodoméstico a una nave industrial o un mensaje político). Implica, además, la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.

Desde una perspectiva sociológica, podemos afirmar que los mensajes publicitarios se encuentran entre los más utilizados en nuestra época. La publicidad busca desarrollar actitudes y comportamientos, así como provocar necesidades de consumo en la generalidad de la población. Todo ello mediante el empleo de una fuerte carga argumentativa.
En el mensaje publicitario predominan las siguientes funciones del lenguaje:
Función apelativa El emisor trata de atraer al receptor para modificar su comportamiento o hábitos de consumo.
Función poética El mensaje incluye, frecuentemente, numerosos recursos retóricos y figuras poéticas, tanto en el plano verbal como en el icónico.
Función referencial Se informa sobre el producto y se refieren sus cualidades.

El proceso comunicativo de la publicidad presenta, además, ciertas particularidades:
¬ El emisor es múltiple: una empresa o institución (emisor 1) desea anunciar un producto o idea. Para ello contrata a otra empresa (emisor 2) que diseña la estrategia publicitaria y crea el anuncio. Por último, si es necesario, se acude a actores o personajes (emisor 3) que trasladen el mensaje a la audiencia.
¬ El receptor es cualquier potencial comprador del producto y suele hablarse de público objetivo según a quién vaya dirigido el producto (jóvenes, profesionales, familias…). Tengamos en cuenta que los anunciantes buscan un determinado perfil de comprador que se ajuste a lo que ellos ofrecen. Por ejemplo, un niño de ocho años no es público objetivo para un anuncio de herramientas. Los anuncios se difundirán en determinados medios de comunicación y franjas horarias en función del público objetivo.
¬ Entre el emisor y el receptor se produce retroalimentación cuando este adquiere el producto. Esta interacción se comprueba mediante el llamado control de efectos.
■ Comerciales: tratan de persuadir al consumidor para que adquiera un determinado producto.
■ Propagandísticos: informan y pretenden la adscripción del receptor a una causa (campañas sociales, ayuda humanitaria, voluntariados, prevención de enfermedades, ideologías políticas o religiosas, etc.).
¬ El lenguaje publicitario presenta —cada vez más frecuentemente— múltiples códigos integrados, tanto verbales como no verbales: lo puramente lingüístico se mezcla con lo icónico, es decir, texto, sonidos e imágenes suelen complementarse para reforzar el efecto del mensaje. En este sentido, los mensajes publicitarios contienen un alto grado de información redundante. Internet nos muestra, en este sentido, ejemplos de anuncios publicitarios sumamente interesantes, en los que la aplicación de tecnologías asociadas a programas como Flash Player permite animaciones espectaculares.
¬ La calidad de un anuncio depende de la renovación constante de los diseños publicitarios. En un mundo inundado de publicidad y propaganda, inventar nuevos modos de comunicar se convierte en un reto para las agencias. Por otra parte, el enorme coste de las campañas publicitarias se convierte en otro factor que determina el diseño y la calidad de los anuncios (existen empresas para las que un fracaso publicitario puede representar una pérdida económica muy importante).

En Internet, los banners son piezas publicitarias (imágenes, animaciones) dentro de una página web. Además existen los pop-ups y pop-unders. Los pop-ups son ventanas que emergen automáticamente (generalmente sin que el usuario lo solicite) mientras se accede a ciertas páginas web. Se trata de publicidad que puede llegar a ser tan intrusiva que ciertos navegadores no permiten su difusión en los mismos. Los pop-unders también son ventanas que se abren intempestivamente, pero, en esta ocasión, detrás de la ventana en uso o activa. No son percibidos hasta que el usuario va cerrando ventanas y, frecuentemente, no podemos saber de qué página proceden.
16 El siguiente anuncio es un cartel que pertenece a una campaña institucional cuyo fin no es comercial, sino social. Analiza los elementos lingüísticos (texto) y extralingüísticos (imagen, color, tipografía, etc.). ¿Cómo se combinan para reforzar el mensaje?
17 Plantead ahora vuestro propio anuncio. Os proponemos el turismo rural como motivo principal. ¿Cómo diseñarías el cartel?
¬ El deseo de vender provoca, cada vez con mayor asiduidad, la aparición de anuncios en los que se hace patente una cierta pérdida de valores éticos y morales. Este hecho nos obliga a incrementar nuestro sentido crítico y a valorar la posibilidad de adquirir o no los productos así anunciados. En este grupo también podríamos incluir la denominada publicidad engañosa.

Los textos publicitarios presentan a menudo una serie de rasgos lingüísticos característicos que pasaremos a analizar a continuación. Debemos considerar que los publicistas pretenden modelar la mente de los receptores empleando diversos mecanismos semiológicos, como los colores, el tamaño de la letra, la música, las imágenes… Suelen agruparse del siguiente modo:
¬ Mecanismos de motivación. Son aquellos que se emplean para atraer al receptor haciéndole prestar gran atención no solo al producto, sino también al anuncio. En un mundo saturado de publicidad, ganarse la atención del espectador es el primer gran reto del publicista.
¬ Mecanismos de grabación. Sirven para hacer recordar el anuncio. Se suele emplear mucho la repetición y la acumulación.
¬ Mecanismos de persuasión. Se emplean recursos propios de textos argumentativos, ya que la finalidad de estos anuncios es vencer la resistencia inicial del receptor y convencerlo. Para ello, se utilizan argumentos de diversa índole (autoridad, exclusividad) de modo insistente.
A continuación reseñaremos los recursos más significativos, divididos en niveles de la lengua y relacionados, en lo posible, con la motivación, la grabación o la persuasión.
Los anuncios transmitidos a través de canales auditivos (radio, televisión) presentan una riqueza fónica muy elevada, con la aparición de todos los matices propios de la lengua oral. En los textos escritos aparecen otros recursos:
¬ Aliteración, paronomasia (Más libros, más libres), onomatopeya y rima (Currito, dale al botoncito) son mecanismos de repetición de sonidos o estructuras que sirven perfectamente para la grabación de los anuncios en la mente de los receptores.
¬ El empleo de diversos tipos de grafías (letras de distinto tamaño, al revés, incompletas o tachadas, etc.) sirve como mecanismo de motivación de los compradores, que repararán atentamente en el texto. En esta misma línea se podrían situar las onomatopeyas o el ocasional empleo de faltas de ortografía intencionadas en los mensajes publicitarios.

¬ La variedad de tonos (interrogativos, exclamativos y declarativos) es útil a la persuasión de los receptores, ya que está estrechamente relacionada con la función apelativa del lenguaje y provoca reflexiones en torno a la compra del producto.
18 Identifica los recursos fónicos (aliteración, onomatopeya, paronomasia, rima, intensidad tonal) que destacan en los siguientes mensajes publicitarios:
a) Del caserío, me fío. (El Caserío).
b) ¡Qué bien, qué bien, hoy comemos con Isabel! (Isabel).
c) Por fin un coche mejor que su publicidad. (Volkswagen).
d) Nada de juego, solo deporte.(Nike).
e) La potencia sin control no sirve de nada. (Pirelli).
f) ¿Cueces o enriqueces? (Gallina Blanca).
g) ¿Te falta TEFAL? (Tefal).
La palabra eslogan proviene del inglés slogan, este del gaélico slaugh-ghe- un («guerra-grito»), es decir, «grito de guerra». Se trata, pues, del lema publicitario, una frase memorable.
¬ Abundan los artículos y pronombres que ofrecen al producto una exclusividad que no deja lugar a dudas (Andalucía solo hay una). Este es claramente uno de los mecanismos de persuasión. En esta misma línea, suelen aparecer abundantes superlativos comparativos sin segundo término expreso, que dejan de lado a la competencia (Ariel lava más blanco).
¬ También es útil a la persuasión el empleo de la primera y segunda personas (Euskadi: ven y cuéntalo) o el imperativo, ya que se logra que los receptores se identifiquen plenamente con el producto o sientan que ellos mismos son los destinatarios exclusivos del anuncio: Apadrina un niño (campaña contra la pobreza en el tercer mundo).

¬ La utilización de nombres con valor ponderativo es también muy frecuente (Fairy, el milagro antigrasa).
¬ Es patente la supresión de preposiciones o utilización anómala de las mismas en gran número de eslóganes: Moda otoño-invierno, champú al huevo
¬ Por último, en cuanto a mecanismos de persuasión, el uso de vocativos, verbos en indicativo (que no dejan lugar a la duda), oraciones interrogativas para que el usuario se plantee algo que quizás no había pensado (¿Has visto qué fácil es leer un libro? Ábrelo) y aclarativas rotundas son otros elementos del nivel morfosintáctico idóneos para vencer y convencer al comprador.
¬ El empleo de llamativas construcciones nominales, la abundancia de oraciones sin verbo o la omisión de preposiciones, rozando a veces la agramaticalidad, son rasgos de atracción o motivación. Lo mismo ocurre con las frases cortas (Todos contra el fuego), la elipsis (Burgos, ciudad de las personas; Jamones Torres, el poder de la calidad) o las oraciones exclamativas (¡Yo no soy tonto!) que aportan gran énfasis.
¬ La repetición de palabras, así como las anáforas o los paralelismos son mecanismos de grabación, que contribuyen a recordar eslóganes y mensajes publicitarios, habitualmente con fines comerciales y de consumo.
Los textos publicitarios, en líneas generales, se caracterizan por el empleo de un léxico positivo, en claro estilo argumentativo y buscando la persuasión. En este mismo sentido, y en muchas ocasiones, apreciamos cómo se manejan términos que aluden a sentimientos y valores comúnmente aceptados: respeto por el medio ambiente, la tradición, las minorías… son usuales en los anuncios actuales.
¬ En muchas ocasiones se pretende dotar al producto de valores de sofisticación técnica o de lujo. Por ello, es frecuente el empleo de tecnicismos (verdaderos o ficticios) para darle un barniz científico a aquello que se desea vender. También por este motivo se crean términos nuevos (neologismos) que redundan en la idea de sofisticación y tecnología avanzada (colores metallescentes; megaperlas hidroactivas; l-casei inmunitas, bífidus…).
¬ La misma sensación persuasiva se alcanza con el empleo de abundantes acrónimos que colocan supuestamente a los productos en la vanguardia de la innovación tecnológica (ABS, EPS…).
¬ También accedemos al lujo y a la idea de elegancia y distinción por medio del empleo de términos extranjeros. Son abundantes los anuncios (pensemos en los perfumes) parcial o totalmente en un idioma distinto al español (fashion, airbag…).


¬ Como mecanismo de motivación, los publicistas acuden con frecuencia a figuras estilísticas que pretenden llamar la atención sobre el mensaje (normalmente sobre el eslogan, parte central del anuncio, que debe ser especialmente memorable). Así, aparecen abundantes juegos de palabras (¡Mójate por tu ciudad! Respeta el agua) o se acude a palabras polisémicas, creando dilogías (palabras con doble sentido: ¿Has visto un tipo tan pequeño?, para referirse tanto a una persona como a un tipo de interés en un anuncio de préstamos hipotecarios).
¬ Otros recursos retóricos empleados son las sinestesias (Saborea la fantasía), las paradojas o mensajes sorprendentes, que nos llevan a lo contrario de lo que dicen (No lea este anuncio), las personificaciones (Me gustaría sentir como vosotros, en un anuncio de coches), las metáforas (El agua es vida), las hipérboles (La Vida antes que la Deuda, campaña de Hacienda) y la comparación (Más estilo que en los demás). Con esta lista no agotamos, por supuesto, todos los recursos.
¬ En el nivel propiamente semántico, ningún recurso supera en el lenguaje publicitario al aprovechamiento de las connotaciones. El publicista decide a qué público va dirigido el anuncio y, en función de esto, se apoya en los sentimientos más idóneos para ese tipo de receptor. Precisamente por esto, las connotaciones pueden ser de todo signo: mensajes que connoten solidaridad, exclusividad, distinción, cosmopolitismo, prestigio, riqueza, lujo, poder, sexo, ciencia, tecnología, aventura… o todo lo contrario: vulgaridad, normalidad, cotidianidad, etc. En los anuncios dirigidos a los jóvenes es habitual la connotación de libertad o locura. Como se ve, las posibilidades son infinitas.
Uno de los mayores éxitos para un anunciante es que el nombre del producto llegue a convertirse en la denominación por excelencia de todos los de su especie. Cuando esto se produce, los nombres pasan a engrosar la exclusiva short list: Kleenex (clínex), etc.

Para motivar, persuadir y grabar, los publicistas no solo acuden a los rasgos lingüísticos, sino que lo no verbal alcanza una relevancia elevadísima. Los anuncios cuidan al máximo la estética, los colores, los sonidos…, se selecciona con minuciosidad a los protagonistas, los escenarios, la iluminación, la fotografía…; todo para ganar nuestra atención como receptores, convencernos de la bondad de lo anunciado y hacerse memorable para así inducir en nuestras futuras acciones de compra.
19 Analiza los recursos lingüísticos (en todos los niveles) que aparecen en los siguientes eslóganes:
a) Porque tú lo vales (L’Oréal).
b) Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard.
c) McDonald’s: I’m lovin’ it.
d) Red Bull te da alas.
e) ¿Te gusta conducir? (BMW).

f) Denuncia. Vive. Marca el 016 (contra la violencia de género).
g) Gameboy: reduce el tamaño, aumenta la emoción.
h) BP Ultimate. Más rendimiento. Menos contaminación.
i) Valencia te quiere.
j) Extremadura: todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas.

k) Cáceres. Paraíso interior.
l) Madrid. ¿Cuándo vuelves?
m) Camina a Galicia.
n) Soria te marca el camino.
o) Lucha por lo que amas.
p) Esta primavera, renuévate y recicla (#GreenWeek19).
q) Islas Canarias. Todo lo bueno del verano, aquí se vive todo el año.
20 Localiza cinco eslóganes que utilicen distintos argumentos.
21 Interpreta dos anuncios. Determina su intención y los recursos de los que se valen para alcanzarla.
22 Selecciona eslóganes y fragmentos de anuncios de un suplemento dominical donde aparezcan los distintos mecanismos publicitarios estudiados. Clasifica los eslóganes según los tipos de argumentos que empleen.
23 Te ofrecemos una nueva relación de textos para anuncios. Analiza en cada caso qué rasgos lingüísticos plantean y qué tipo de mecanismos (grabación, motivación, persuasión) emplean:
a) Como todo el mundo: usted llevará nuestros jeans.
b) Disfrute de una piel perfecta.
c) No compre aquí. Vendemos muy caro.
d) A mi mujer le gusta el fútbol.
e) Lotería Nacional: el mayor premio es compartirlo.
f) Teruel existe.
g) La Rioja, imparable.
h) Si piensas en las motos, todo irá sobre ruedas… (campaña de seguridad vial).


i) Este verano no juegues con fuego.
j) Asturias. Paraíso de la salud.
k) Sácale tarjeta roja al racismo (en el ámbito del fútbol).
l) Un minuto de silencio y ni un segundo más (campaña contra la violencia de género).
m) La norma del peatón es el sentido común.
n) No podemos conducir por ti (campaña de seguridad vial).
24 Comenta el siguiente anuncio:
a) ¿Qué representa y qué simboliza la imagen?
b) ¿Cuál es el mensaje?
c) Analiza los elementos verbales y no verbales.
Los textos expositivo-explicativos son aquellos mediante los que nos proponemos mostrar nuestras ideas o declarar nuestras intenciones. Por lo general, se trata de textos cuya intención es la de manifestar del modo más claro y efectivo posible la información que deseamos transmitir. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando redactamos exámenes, notas informativas, cartas comerciales, instancias o solicitudes y cuando escribimos o exponemos oralmente algún trabajo de clase.
✤ Los textos expositivos continuos se organizan en oraciones incluidas en párrafos que se hallan dentro de estructuras más amplias (secciones, epígrafes, capítulos, etc.). Se trata de textos que presentan la información de forma secuenciada y progresiva. Sirvan como ejemplo los reportajes, los exámenes, los documentales, las instancias…
✤ Los textos expositivos discontinuos se presentan en torno a gráficos, formularios, diagramas, imágenes, tablas, mapas, etc. En estos textos, la información se nos muestra de un modo organizado, si bien carecen de una estructura secuenciada y progresiva. Han de interpretarse, pues, de forma global, ya que no es posible realizar una lectura lineal. A menudo los conocemos como infografías.
Temáticamente, los textos expositivos se pueden clasificar del siguiente modo:
✤ La exposición técnica y científica. El término científico lo emplearemos para aludir a los textos de las ciencias físico-naturales (botánica, geología, química, matemáticas…), mientras que el término técnico lo usaremos para referirnos a aquellas disciplinas que supongan aplicaciones prácticas de esas ciencias (informática, electrónica, mecánica…). Estos textos han de ser necesariamente objetivos y deben evitar, siempre que sea posible, opiniones y valoraciones (aunque, ocasionalmente, estas puedan aflorar al discurso de forma inconsciente).
✤ La exposición humanística. Se trata de escritos realizados por emisores cultos y suelen ir dirigidos a un destinatario minoritario y homogéneo que posee ciertos conocimientos previos. Con el término ciencias humanísticas o humanas denominamos a las disciplinas que tratan la naturaleza no física del género humano y sus manifestaciones. De este modo, hacemos referencia a las materias que tienen por objeto de estudio a la especie humana de forma integral: su historia, su cultura, su idioma, su pensamiento, su comportamiento, sus actividades…
✤ La estructura de los textos expositivos tiende a ser muy clara y lógica. Se trata de que nuestro interlocutor entienda claramente lo que se le quiere transmitir. Por ello, ha de seguir una organización y desarrollo de las ideas lo más coherente posible. Suele responder a un esquema ordenado cronológicamente o de relaciones causa-efecto (progresión de tema constante, evolutivo lineal o mixto).
Los textos argumentativos son aquellos que mantienen determinadas ideas o principios basándose en el razonamiento. Argumentar es, pues, aportar razones para defender una opinión. Lógicamente, tal defensa implica la existencia de un interlocutor que, real o hipotéticamente, pudiera no estar de acuerdo con la tesis expuesta y al cual queremos convencer. Los textos argumentativos tienen, pues, como principal finalidad la de influir sobre el receptor (función apelativa), de manera que llegue a aceptar nuestras ideas y, en su caso, desarrollar determinados comportamientos. Para ello, podemos tanto confirmar nuestro pensamiento como refutar las opiniones contrarias.
Estas son las estructuras más utilizadas:
✤ La idea principal se presenta al comienzo y, a continuación, se procede a su demostración mediante ejemplos, datos y razonamientos (estructura deductiva o analizante).
✤ Se parte de ejemplos particulares para alcanzar una idea general (estructura inductiva o sintetizante).
✤ El texto está construido por varias ideas fundamentales que no dependen unas de las otras (estructura paralela).
✤ Se sigue un orden deductivo, pero, a diferencia de este, se termina presentando la idea principal a modo de conclusión (estructura encuadrada o mixta).
✤ Autoridad
✤ Calidad
✤ Cantidad
✤ Científico
✤ Estético
✤ Existencial
✤ Experiencia personal
✤ Hecho
✤ Hedonista
✤ Justicia
La publicidad es el arte de convencer o persuadir al receptor para que adquiera determinados bienes, servicios o ideas. Desde una perspectiva sociológica, podemos afirmar que los mensajes publicitarios se encuentran entre los más utilizados en nuestra época. La publicidad busca desarrollar actitudes y comportamientos, así como provocar necesidades de consumo en la generalidad de la población. Todo ello mediante el empleo de una fuerte carga argumentativa. En el mensaje publicitario predominan las funciones del lenguaje apelativa, poética y referencial.

✤ El proceso comunicativo de la publicidad presenta, además, ciertas particularidades:
● El emisor es múltiple.
● El receptor es cualquier potencial comprador del producto y suele hablarse de público objetivo según a quién vaya dirigido el producto (jóvenes, profesionales, familias…).
● El lenguaje publicitario presenta —cada vez más frecuentemente— múltiples códigos integrados, tanto verbales como no verbales.
● La calidad de un anuncio depende de la renovación constante de los diseños publicitarios.
✤ Moral
✤ Progreso
✤ Salud
✤ Semejanza
✤ Social
✤ Tradición
✤ Utilidad
✤ Ad hominem
✤ Ad judicium
● El deseo de vender provoca, cada vez con mayor asiduidad, la aparición de anuncios en los que se hace patente una cierta pérdida de valores éticos y morales. Este hecho nos obliga a incrementar nuestro sentido crítico y a valorar la posibilidad de adquirir o no los productos así anunciados. En este grupo también podríamos incluir la denominada publicidad engañosa.
✤ Los mensajes publicitarios pueden ser de dos tipos:
● Comerciales: tratan de persuadir al consumidor para que consuma un determinado producto.
● Propagandísticos: informan y pretenden la adscripción del receptor a una causa (campañas sociales, ayuda humanitaria, voluntariados, prevención de enfermedades, ideologías políticas o religiosas, etc.).
✤ En cualquiera de los mismos aparecen unas características muy marcadas en los planos fónico, morfosintáctico y lexicosemántico, además de un trabajo exquisito de los recursos no verbales. Podemos, pues, afirmar que estamos ante productos multimedia.
serían la séptima potencia mundial). De ellos, 42 millones dominan el español como lengua nativa, aparte de los 8 millones de estadounidenses que lo aprenden en todos los niveles de enseñanza. Además, circulan en el país más de 800 periódicos en español, el mercado editorial en nuestra lengua asciende a los 1200 millones de dólares anuales (965 millones de euros) y un 80 % de hispanos dispone de móviles inteligentes…
Hace 10 años, el Instituto Cervantes publicó su Enciclopedia del español en Estados Unidos, un volumen de más de 1000 páginas en el que se presentaba la buena salud de nuestro idioma, en virtud de la extraordinaria cifra de hispanos en el país y su situación en términos de enseñanza, expansión territorial, difusión mediática, industrias culturales, etcétera. Motivado por este potencial, el Cervantes puso en marcha hace cinco años el Observatorio de la Lengua Española en Harvard. A su vez, en 1998, justo hace 20 años, el Gobierno español afirmó que activaría el programa de Líderes Hispanos de EE. UU., a cargo de la Fundación Carolina, destinado a estrechar nuestras relaciones económicas y culturales.
Igualmente, hace 45 años se creó en Nueva York la Academia Norteamericana de la Lengua Española, plenamente integrada en la Asociación de Academias, que se compone en este momento de 23 miembros: todas las academias americanas, la filipina, creada en 1924, y la ecuatoguineana, constituida en 2016. Las 23 academias trabajan codo con codo en todas las obras de referencia para el español: diccionarios, gramáticas, ortografías y obras literarias del canon establecido para nuestra lengua común. Este aparato institucional, al que se agrega el trabajo de la Hispanic Society of America o la labor de los departamentos universitarios de hispanismo, refleja el interés hacia la evolución del español que, de hecho, ha superado todas las previsiones. Vale la pena recordar los 58 millones de hispanos que registra el censo estadounidense y que aportan más del 15 % al PIB nacional (si fueran un país autónomo,

1 Justifica la tipología textual del texto anterior.
Ahora bien, actualmente, según dicen los últimos estudios estadísticos, menos del 50 % de los hispanos de tercera generación conserva el dominio de la lengua y un 70 % no la considera una característica prioritaria, lo que, unido al aminoramiento migratorio y a la estabilización de su natalidad, nos sitúa ante un horizonte con claroscuros. Tampoco puede olvidarse el efecto Trump, que ha impulsado un discurso identitario que obstaculiza la pujanza hispanohablante. Con todo, el dinamismo de la sociedad estadounidense, habituada a la diversidad, y el prestigio de la formación bilingüe constituyen razones para ser optimistas. Cabe subrayar, además, que el número de hispanos matriculados en universidades llega a los 3,6 millones (el 18 % del total, en constante crecimiento) y cómo ha brotado un sentimiento de autoestima, que se expresa en la prensa y en las redes e incita a los latinos a reivindicar su legado en la cultura de EE. UU.
Desde España no podemos conformarnos con atestiguar pasivamente la suerte que vaya a correr nuestro idioma. Movidos por el respeto a sus Gobiernos y el reconocimiento de los hispanos como ciudadanos estadounidenses, conviene desarrollar políticas que mejoren la percepción del español y secunden la defensa del bilingüismo. Acompañar estos gestos con un conjunto de iniciativas consistentes (apertura de más Cervantes en EE.UU., incremento de programas de movilidad, aumento de nuestra presencia en conmemoraciones latinas, etcétera), lejos de ser una ocurrencia caprichosa, reforzaría nuestra influencia internacional, extendiendo también su provecho en clave económica. Y es que, a la larga, pocos sectores aportan más que la inversión en cultura, más aún si se trata de la cultura global del español.
2 Distingue sus partes más importantes y caracteriza cada una de ellas. Analiza la estructura del texto.
3 Determina la tesis del texto y analiza los tipos de argumentos utilizados por los autores.
4 Señala los rasgos lingüísticos más sobresalientes.
5 Localiza las formas de inclusión del discurso ajeno existentes en el texto.
Sol Aguirre @lasclavesdesol
Es curioso cómo los humanos necesitamos confirmación empírica hasta de lo más evidente. En mi caso, compruebo día sí, día también, cómo a menos horas de sueño, peor alimentación y más nervios, mi cuerpo se retuerce entre las anginas, el dolor de estómago y las contracturas tamaño pelota de tenis. A pesar de todas esas señales, sigo trabajando hasta las tantas, desayunando cruasanes y poniéndome del hígado por mil problemas que, pasados tres días, se me antojan una gilipollez supina.

Pero hasta aquí hemos llegado.
El domingo me enviaron un vídeo que ha supuesto un antes y un después en mi vida de tía desquiciada. Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina en 2009, aparece en una de esas charlas TED que me encantan y que creo a pies juntillas porque si hablas ahí es porque eres inmensamente listo.
Resumo mucho lo que nos dice esta mujer: los telómeros son unas fundas que protegen los extremos de los cromosomas, como los plásticos en los cordones de los zapatos. Cuanto más largo es el telómero, más veces y mejor se divide una célula para reproducirse. Cuando el telómero se acorta, el proceso de envejecimiento se acelera, porque la célula no se multiplica como es debido. Se ha demostrado que, entre otros factores, el estrés crónico acorta nuestras fundas protectoras. Lo descubrieron observando, durante varios años, a mujeres con hijos que sufrían enfermedades crónicas. La edad no parecía influir en el tamaño de su telómero, pero sí el tiempo que llevaban haciendo de cuidadoras durante veinticuatro horas al día. Qué pasaba con los padres de esos niños, y por qué no
forman parte del informe, es tan curioso como triste, pero esa será otra columna.
Dentro de esa muestra de féminas, había algunas que mostraban datos contradictorios, sus telómeros estaban la mar de largos y estupendos, ¿por qué? Porque meditaban unos pocos minutos al día.
A partir de la charla de la Blackburn, he comenzado una investigación sobre el telómero y he encontrado lo que ya intuía: el estrés, la alimentación, el descanso y la calidad de tus relaciones sociales son cuestiones decisivas para el estado de tus telómeros, o sea, de tu cuerpo, o sea, de tu persona. Los genes importan, pero los hábitos son los que hacen la diferencia. No puedes modificar tus genes, pero sí cómo estos se comportan.
Te arrugas más, te salen más canas y enfermas más si vas como vaca sin
1 Identifica las ideas del texto y expón de forma razonada su estructura y organización.
2 a) Señala la intención comunicativa del texto.
b)
3
cencerro por la vida, independientemente de que tu abuela tuviera una piel de porcelana y estuviera como una rosa hasta los noventa y cinco. Solo tenemos que salir a la calle y ver las caras de mujeres de treinta que, a base de tabaco, café y cargas domésticas inhumanas, aparentan cincuenta. Lo único que consiguen esos datos científicos es confirmar que el estrés mata, lenta o rápidamente, y fijar en nuestro cerebro la imagen de un cordón cromosómico que se deshilacha asquerosamente con cada ataque de ansiedad, con cada noche en vela, con cada cabreo en la oficina.
Los datos son claros: los países con la esperanza de vida más elevada son aquellos en los que sus habitantes nonagenarios declaran ser felices. Esta obviedad sería el principio de un largo debate: ¿qué es la felicidad?, ¿podemos decidir ser felices a pesar de circunstancias adversas?, ¿estamos dispuestos a saltar de la rueda de hámster para plantearnos si vivimos como queremos? El dinero no da la felicidad, pero ¿ayuda?
La felicidad es un difícil camino construido a base de decisiones. La buena noticia es que todo depende de nosotros, el buen estado de nuestro sistema inmunitario también. La mala, que todo depende de nosotros.
En un tiempo en el que se premia la hiperactividad, donde el dormir poco y el trabajar mucho son causa de admiración y donde se denomina Superwoman a las mujeres que llegan a todo a cualquier precio, hay que quererse mucho para echar el freno, pensar en uno mismo y mimar nuestros telómeros.
Yo, de momento, hoy me he echado una siesta y mañana empiezo a meditar. Ya os cuento.
El Español (14 de diciembre de 2018)
La autora constata y confirma, en su propio caso, que los malos hábitos de vida provocan consecuencias negativas. Incide especialmente en la falta de sueño, la mala alimentación y los nervios. Añade que es posible llegar a desatender los síntomas.
En esta parte, la de mayor desarrollo argumentativo, se exponen los argumentos por los que la autora ha decidido atender los síntomas provocados por sus malos hábitos (expreso en la frase inicial de esta parte: «Pero hasta aquí hemos llegado»). Para ello, expone argumentos de distinto tipo:
Argumentos de autoridad (El domingo… al día)
Referencias a las informaciones procedentes de Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina en 2009. Aunque fundamento de su argumentación, esta parte tiene carácter informativo/expositivo, ya que recoge los datos procedentes de la investigación realizada por el referente de autoridad (argumentos de hecho, salud y científicos).
Argumentos procedentes de la propia investigación (A partir… ser felices)
Estos argumentos, del mismo tipo (científicos, de salud y de hecho), confirman lo expuesto en la parte anterior.
Se abre un debate. Esta parte sirve de conexión con la conclusión, a continuación.
✤ Los telómeros son unas fundas que protegen los extremos de los cromosomas.
✤ Cuanto más largo es el telómero, más veces y mejor se divide una célula para reproducirse. Cuando el telómero se acorta, el proceso de envejecimiento se acelera.
✤ El estrés crónico acorta nuestras fundas protectoras.
✤ Lo descubrieron observando, durante varios años, a mujeres con hijos que sufrían enfermedades crónicas.
✤ Las mujeres que meditaban unos pocos minutos al día mostraban datos contradictorios: sus telómeros estaban muy bien.
✤ El estrés, la alimentación, el descanso y la calidad de tus relaciones sociales son cuestiones decisivas para el estado de tus telómeros, o sea, de tu cuerpo, o sea, de tu persona.
✤ Es indispensable modificar los hábitos para regular el buen comportamiento de los genes.
✤ Hay que evitar ir «como vaca sin cencerro por la vida».
✤ El estrés mata.
✤ Los países con la esperanza de vida más elevada son aquellos en los que sus habitantes nonagenarios declaran ser felices.
✤ ¿Qué es la felicidad?
✤ ¿Podemos decidir ser felices a pesar de circunstancias adversas?
✤ ¿Estamos dispuestos a saltar de la rueda de hámster para plantearnos si vivimos como queremos?
✤ El dinero no da la felicidad, pero ¿ayuda?
En esta última parte, la autora declara sus nuevas intenciones para el futuro inmediato, consecuencia de la aceptación de los argumentos anteriores: el cambio de vida y la adopción de hábitos más saludables alarga la vida. Esta parte, además, presenta ya evidentemente un marcado carácter apelativo (ya presente, no obstante, de forma más implícita, en el resto del texto).
Como ha sucedido en ocasiones anteriores, nos encontramos ante un texto periodístico que responde a una estructura reconocible: una introducción expositiva, un cuerpo argumentativo (en el que se barajan y confrontan la mayoría de las ideas) y una conclusión. Lo podemos comprobar en el anterior gráfico.
El texto es claramente argumentativo y subjetivo. Desde el principio conocemos la intención de la autora y las ideas se exponen de forma lineal. Termina la autora con un ejemplo sobre la cuestión planteada y, al tiempo que condena los excesos puristas, presenta otras alternativas. Las dos últimas líneas terminan de plantear la opinión de la autora, pero sitúan al lector en un escenario paralelo en el que es posible conjeturar nuevas conclusiones, con lo que el texto queda en cierto modo abierto en relación con este último.
a) Intención comunicativa
En este texto, la autora pretende exponer una idea, defenderla y compartirla con sus lectores: la adopción de hábitos saludables y el alejamiento de las situaciones de estrés alargan la vida.
b) Mecanismos de cohesión que refuerzan la coherencia textual
Sol Aguirre expone una serie de reflexiones personales mediante las que cuenta y sugiere un cambio en la actitud y en los hábitos de vida. Por ello, no es extraño encontrar casos de los siguientes conectores:
✤ Elizabeth Blackburn (línea 18) es referida como esta mujer (líneas 22-23). Se trata de un caso de correferencia o sinonimia textual.
✤ La buena noticia es que todo depende de nosotros, el buen estado de nuestro sistema inmunitario también. La mala, que todo depende de nosotros: recurso semántico-textual (recurrencia o cohesión léxica, antonimia): la autora presenta dos opciones; aunque, en este caso, se trata de la misma, lo que conlleva el recurso de la paradoja.
Para nuestro texto podemos servirnos, en este caso, de las preguntas que la propia autora plantea en su escrito y que, según ella, abren un debate social. Vamos a responder, de este modo, a su llamada. Para realizar tu comentario, te sugerimos, por lo tanto, afrontar las siguientes cuestiones:
1 ¿Qué es la felicidad?
2 ¿Podemos decidir ser felices a pesar de circunstancias adversas?
3 ¿Estamos dispuestos a saltar de la rueda de hámster para plantearnos si vivimos como queremos?
4 El dinero no da la felicidad, ¿pero ayuda?
A modo de ejemplo, te presentamos un breve texto argu mentativo, de aproximadamente 250 palabras. Elegimos, para ello, la cuestión 3:
La vida en la sociedad actual, sobre todo si hablamos de las grandes ciudades, parece ser un torbellino en continuo y rápido cambio, capaz de provocar vértigo al más sereno de sus habitantes. Vivimos, es cierto, en estado de ansiedad permanente, seamos o no conscientes de ello: las redes sociales nos esclavizan al punto de que estamos permanentemente pendientes de las comunicaciones y nos molestamos si nuestro interlocutor tarda mucho tiempo en responder; nos enfadamos si la comida que hemos pedido tarda cinco minutos más de lo esperado; acosamos a los vehículos que nos preceden en la carretera porque no van suficientemente deprisa… En definitiva, lo queremos todo y, además, de forma inmediata. Así funciona la rueda a la que estamos sujetos.
Por lo general, la aceleración vital a la que asistimos pro ducirá consecuencias beneficiosas para las personas, pero tampoco es posible acelerar tanto que perdamos el control de nuestra nave. Basta con apagar el teléfono el tiempo necesario y, entonces, leer un rato la prensa, conversar, escuchar buena música y, sobre todo, calmar nuestro espíritu. Veremos, entonces, que el mundo no se ha acabado e, incluso, puede que nos parezca más amable y atractivo.
Recuerda que en el anexo dispones de las orientaciones necesarias para responder a todas estas cuestiones.
Solo el 46 % lo practica en clase, frente al 70 % de los estudiantes de Australia, Canadá o Dinamarca.
El 54 % de los estudiantes de 15 años de la OCDE reciben en clase entrenamiento práctico para reconocer información tendenciosa, las conocidas como fake news. Hay países donde el 70 % de los adolescentes han trabajado este contenido en el aula (Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos...) pero en otros son menos del 45 % los que lo han hecho (Israel, Letonia, República Checa, Eslovenia o Suiza). ¿Y España? Justo en el límite, con un escueto 46 % de alumnos formados, lo que sitúa al país en el grupo de los menos formados. Los datos se obtuvieron a partir del informe PISA 2018.

La formación más común que reciben los jóvenes es entender las consecuencias de compartir o crear información en las redes, y lo menos común es enseñarles a detectar correos electrónicos fraudulentos.
En todos los países, los alumnos de familias socioeconómicamente más fuertes reciben más información sobre
los mensajes engañosos. La media es de 8 puntos porcentuales en este aspecto, pero hay países donde la brecha social y en este caso formativa es mucho mayor: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Suecia, el Reino Unido o Estados Unidos pasan de 14 puntos de diferencia entre estudiantes acomodados y socioeconómicamente vulnerables.
Los alumnos de países más preocupados por esta formación también obtuvieron mejores resultados a la hora de diferenciar opinión de hechos en la prueba de lectura. Y ahí sí que no importó el PIB del país. La media de la OCDE fue del 47 %, y en este punto España obtuvo un porcentaje bajísimo, solo del 41 %. Sí es cierto que la prueba de Lectura del informe 2018 resultó tan anómala que los datos se dieron seis meses más tarde de los generales. La nota de los españoles en la prueba de Lectura fue de 477, frente a los 487 de la OCDE.
Otro punto en el que los alumnos de 15 años españoles salían muy mal parados en 2018 es el de su destreza para seguir las instrucciones del test de
lectura fijándose en las páginas importantes para las tareas encomendadas y evitando las irrelevantes. Únicamente un 24 % supieron realizar lo que se llama un buen análisis de texto frente a más de la mitad de los estudiantes en China, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán y al menos un 40 % en Canadá, Japón, Macao, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos.
https://www.lavozdegalicia.es (10/05/2021)
En esta sección, a lo largo de todo el libro, vamos a plantear diversas técnicas de expresión oral, esenciales para la actividad social. En esta ocasión, os proponemos realizar una tertulia en el aula sobre un tema que afecta directamente a la actividad educativa: la búsqueda de información en Internet.
El propósito de esta actividad no es tanto hallar una respuesta ante el reto educativo que presenta la información en Internet como dialogar, en un contexto (semi)informal, acerca de esta cuestión,
La tertulia es una reunión de personas donde un expositor proporciona la información y dialoga con el resto.
El objetivo de la tertulia es charlar y conversar para compartir información y puntos de vista en torno a un tema determinado. Sus características son las siguientes:
Quién interviene
● La charla está organizada en torno a un moderador/expositor que presenta el tema, guía y dinamiza la conversación. El expositor puede intervenir como un tertuliano más, hacer preguntas propias o recoger las que procedan del público.
● Los tertulianos han de conocer el asunto para poder hablar del mismo. No es necesaria, pues, una preparación previa. No obstante, pueden documentarse previamente.
● Puede producirse con público o sin él y en directo o en diferido.
● La tertulia se desarrolla mejor cuando el grupo es pequeño (un expositor más tres/cinco tertulianos).
● El expositor puede iniciar su participación haciendo una pregunta al auditorio.
● El público suele tener cierto conocimiento acerca del tema del que se habla.
● Si existiese público, este puede tomar la palabra cuando el moderador/expositor lo determine. En ciertos casos, las preguntas del público guían la tertulia.
● El moderador, al igual que el público, puede (y, en ocasiones, debe) preguntar a los tertulianos.
● Si el público ha intervenido, es indispensable agradecer sus propuestas y preguntas.
Cómo se interviene
● El contexto es informal y el tono conversacional. Por ello, es conveniente usar un registro coloquial (ocasionalmente culto).
● Hay que evitar excesivos tecnicismos.
● Aunque no es posible leer, sí podemos consultar alguna nota o dato.
● La incorporación del humor es fundamental para generar un ambiente cordial y distendido.
● Duración: una hora como máximo.
Para desarrollar vuestra tertulia os proponemos un tema del que ya sabéis bastante (el público y los intervinientes han de conocer el contexto): el peso de Internet en los procesos educativos.
El punto de partida son las recientes informaciones procedentes del Informe Pisa en torno a la capacidad de los estudiantes para detectar textos e información fiable y no sesgada.
Para realizar la actividad, primero habréis de conocer bien las informaciones que aparecen en la tabla anterior. Una vez leídas e interiorizadas, podréis organizar la tertulia. Habréis de elegir un expositor y cinco tertulianos. El resto actuará como público interviniente.
Os adjuntamos algunas informaciones que os pueden ayudar para agilizar vuestra charla. Las preguntas que se hicieron al alumnado en su día fueron las siguientes:
■ Cómo usan las palabras clave en los buscadores.
■ Cómo deciden si confían en una información.
■ Cómo comparan diferentes páginas web y deciden qué información es más relevante para su trabajo escolar.

■ Si comprenden las consecuencias de poner información a disposición del público.
■ Si distinguen entre hechos y opiniones.
■ Cómo usan los pequeños textos que aparecen bajo cada búsqueda.
■ Cómo detectan si una información es subjetiva o sesgada.
■ Cómo descubren fraudes en los correos electrónicos e incluso correos basura.
Tras la realización de la tertulia, debes componer tu propio texto argumentativo, de entre 200 y 250 palabras, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿saben los alumnos españoles distinguir la información sesgada en Internet?
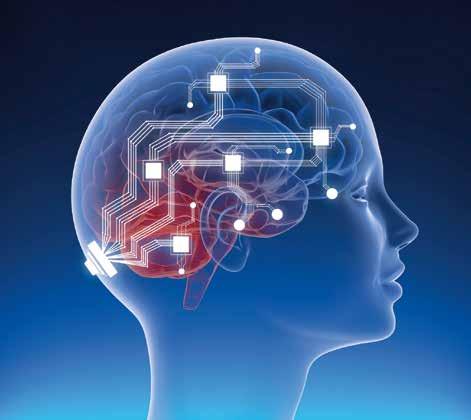
un microchip neural por medio de hilos microscópicos que interpretarán nuestras ideas, las trasladarán a un aparato en el oído y de ahí, traducido, a una máquina de inteligencia artificial. O sea, la mente diariamente conectada a Internet.
La verdad es que un poco de yuyu sí que da el tema. Parece que ya han hecho experimentos con un cerdo, que no fueron muy bien, y con un primate, que funcionó mejor. El mono puede jugar a videojuegos solo con su mente. A este paso pronto tendremos orangutanes robotizados. Y es que cuando a Elon Musk se le mete algo en la cabeza, vaya si lo consigue. Ahí están proyectos como Hyperloop, Solar City o SpaceX. Al fin y al cabo, quién nos iba a decir hace 25 años que íbamos a poder ver al instante un programa de TV producido y emitido en Australia, tener correo electrónico o que con un simple teléfono inalámbrico íbamos a gestionar toda nuestra vida profesional o privada.
José Antonio VeraEn 4 años, Elon Musk pretende tener a punto su proyecto de conectar el cerebro humano con la inteligencia artificial. Se trata de implantar pequeños electrodos en la corteza cerebral para cargar y descargar nuestros pensamientos sobre un ordenador. El proyecto Neuralink del magnate suda-
1 Detecta el tema del texto y realiza un resumen.
fricano quiere que los humanos alcancemos un nivel cognitivo mucho más alto creando interfaces cerebro-computadora que cualquier persona podría utilizar en la vida diaria como si de un teléfono celular adosado se tratara, de manera que podamos activar la lavadora, el lavavajillas, el ordenador o el aire acondicionado solo con el pensamiento. ¿Cómo? Implantando
La tecnología va tan rápida que da miedo. Hace 30 años, escribió Stephen Hawking: «Los ordenadores superarán a los humanos en los próximos cien años. Cuando eso ocurra, tenemos que asegurarnos de que sus objetivos (los de las máquinas) coincidan con los nuestros». Bueno, pues ya sólo faltan setenta años para que se cumpla esta profecía.
www.larazon.es (2 de abril de 2021)
2 Identifica las ideas del texto y comenta razonadamente su estructura y organización.
3 Explica la intención comunicativa del autor y comenta dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual.
4 Transforma a estilo indirecto la oración: «Hace 30 años, escribió Stephen Hawking: “Los ordenadores superarán a los humanos en los próximos cien años. Cuando eso ocurra, tenemos que asegurarnos de que sus objetivos (los de las máquinas) coincidan con los nuestros”».
5 Define (según el sentido que adquieran en el texto) las siguientes palabras: magnate, neural, primate, profecía.
6 Escribe tu propio texto argumentativo en respuesta a esta pregunta: ¿Nos espera un futuro mejor gracias a la tecnología?
✤ En la pregunta 2, trata de ser cuidadoso con la elabración del esquema organizativo del texto. Debe ser, efectivamente, un esquema serio, y no un simple dibujo o enumeración caótica.
✤ En la segunda parte de la pregunta 3, te proponemos que busques al menos dos ejemplos de cada mecanismo de cohesión distinto.
A continuación, os proponemos, además de las ya incluidas en el apartado anterior, una serie de actividades para que sigáis practicando en torno al comentario de las diversas características del texto. Responde a las siguientes cuestiones.
En el texto aparecen algunas expresiones peculiares. Por ejemplo: «La verdad es que un poco de yuyu sí que da el tema…», «Y es que cuando a Elon Musk se le mete algo en la cabeza, vaya si lo consigue…», «La tecnología va tan rápida que da miedo…». ¿Cómo las calificarías? ¿Crees que producen algún tipo de efecto en el lector? Reescríbelas usando para ello un registro más formal.

Identifica la clase y función de las siguientes palabras extraídas del texto:
✤ podamos activar la lavadora, el lavavajillas, el ordenador o el aire acondicionado solo con el pensamiento…
✤ hilos microscópicos que interpretarán nuestras ideas.

✤ las trasladarán a un aparato…
✤ quién nos iba a decir hace 25 años…
✤ Cuando eso ocurra, tenemos que asegurarnos…
Pregunta 3
Prueba a analizar en tu cuaderno la formación de las siguientes palabras. Distingue entre su raíz y sus posibles afijos:
✤ Implantar.
✤ Cerebral.
✤ Descargar.
✤ Celular.
✤ Lavadora.
✤ Lavavajillas.
✤ Microchip.
✤ Robotizados.

1 Primeras manifestaciones líricas
2 La lírica prerrenacentista (siglo XV)
Síntesis de la unidad
Prueba de evaluación: Romance de fonte Frida
Comentario de texto resuelto: Romance de la infantina
Toma la palabra: «Copla VIII» de Jorge Manrique
Hacia la prueba: «El arriero de Bembibre»
Guía de lectura: Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique
1 La elegía es un subgénero poético muy utilizado durante el siglo XV. ¿Con qué intención se empleaba?
2 Los romances fueron estrofas muy populares durante este periodo. ¿Sabes cómo era su métrica?
3 ¿Sabrías diferenciar la lírica popular de la culta?
Entendemos por lírica tradicional la poesía compuesta de forma anónima y transmitida oralmente entre el pueblo llano. Su cultivo en lengua romance se inicia en el siglo XI. Las muestras más antiguas son las jarchas, compuestas en lengua mozárabe.
Las jarchas presentan grandes similitudes con las cantigas gallegas y las cançons catalanas, que se cultivarán desde el siglo XIII. Más tardías, del siglo XV, son las manifestaciones en castellano, los villancicos.
Podemos definir las jarchas como estrofas breves escritas en romance mozárabe que se incluían al final de una moaxaja árabe o hebrea. Parece ser que la jarcha era el centro de la composición: un poeta culto se sentía atraído por la letrilla popular y escribía una moaxaja de introducción. Las jarchas más antiguas datan del siglo X.
Las jarchas, al igual que el resto de las formas tradicionales, suelen desarrollar con brevedad un contenido amoroso, expresado desde el punto de vista femenino. Es muy frecuente el motivo de la queja: una muchacha se lamenta ante una confidente (su madre, las hermanas, la misma naturaleza, etcétera) por la ausencia del amado.
Formalmente, predominan la concisión, la repetición y el empleo de fórmulas afectivas (diminutivos, exclamaciones...). La métrica es predominantemente irregular, siempre en arte menor.
Los mozárabes
Los mozárabes eran los cristianos que vivían en al-Ándalus, herederos de la Hispania romana y visigoda. Mantuvieron su lengua romance en el ámbito familiar.
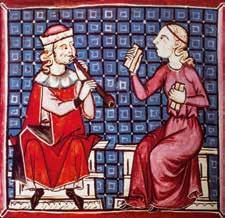
La dificultad principal con la que nos enfrentamos para el estudio de las jarchas radica en el hecho de que, pese a estar escritas con palabras romances, se emplea la grafía árabe (escritura consonántica que no recoge las vocales) y, por ello, en algunos casos, existe mucha ambigüedad sobre su verdadero significado.

Breviario (libro que contiene el rezo eclesiástico de todo el año) mozárabe.

Aljamía
Con esta palabra nombraban los musulmanes a la lengua romance que hablaban los cristianos tanto en al-Ándalus como en el norte peninsular. Se trataba de un término de origen árabe, al‘a amíyya, que significaba ‘extranjero, bárbaro’ y, por extensión, la lengua de los extranjeros.
Más tarde, los andalusíes que carecían de formación en su propia lengua romance (mozárabe) recurrieron al alfabeto árabe para expresarse por escrito. Son los denominados textos aljamiados. Las jarchas compuestas en lengua romance, pero escritas con caracteres árabes y, en ocasiones, en hebreo, son textos aljamiados.

Presentamos una jarcha precedida de la última estrofa de la moaxaja culta (traducida del árabe) que le sirve de introducción. Los cuatro versos finales forman la jarcha. En ella una joven se queja a su madre de la marcha del amado (habib, ‘amigo’):
La encerrada doncellica a la que la ausencia aflige; la que con sus trece años llora, abandonada y triste, embriagada de deseos, qué bien a su madre dice: Moaxaja (traducida del árabe)
Ya mamma, me-w l-habibe Baiš’ e no más tornarade. Gar ké faréyo, ya mamma ¿no un bezyello lešarade?
Jarcha
Madre, mi amigo se va y no tornará más. Dime qué haré, madre: ¿No le dejaré un besito? Versión modernizada En estas dos jarchas abundan los procedimientos de la función expresiva. La primera nos presenta el tópico del «mal de amores»; en la segunda, se manifiesta una inquietud, dirigida a la madre, ante la cercanía del amado.
Tant amare, tant amare, habib, tant amare!
Enfermíron welyos nidios e dolen tan mále.
De tanto amar, de tanto amar, amigo, de tanto amar, enfermaron unos ojos antes sanos, y que ahora duelen mucho.
¿Ké faré, mamma? ¿Qué haré, madre? Me-u l-habib est ad yana. Mi amigo está en la puerta.
1 Señala el tema de cada una de las jarchas anteriores.
2 ¿Qué recursos literarios podemos reconocer en ellas?
3 ¿Qué rasgos orales están presentes en estas jarchas?
Las voces de las mujeres Como hemos comprobado anteriormente, las primeras voces de las que tenemos constancia en una lengua romance pertenecen a las mujeres que expresan sus sentimientos amorosos en las jarchas. Este dato resulta realmente llamativo, ya que que durante los siguientes siglos fueron muy escasas las obras literarias escritas por mujeres.
A partir de esta reflexión inicial (que debe ser motivo de tertulia en clase), vamos a investigar cuál es la situación literaria de la mujer en la actualidad.
A Recopilaremos información de las escritoras más famosas atendiendo a los distintos subgéneros literarios: poesía, narración y teatro.

B Indicaremos a qué edad y qué obras han publicado, así como su reconocimiento literario.
C Igualmente, indagaremos sobre la presencia de la mujer en los medios de comunicación: radio, prensa y televisión.
D Elaboraremos, asimismo, un texto expositivo, por ejemplo, una presentación digital, en el que se resuma la información obtenida y las conclusiones de nuestra investigación.
E Debatiremos en clase, posteriormente, si la presencia de la mujer en los medios de comunicación y en la literatura se considera la adecuada.
F Finalmente, propondremos varias obras escritas por mujeres para su lectura y recomendaremos programas y artículos sobre esta temática en los medios de comunicación.


Como hemos comentado, las primeras manifestaciones en castellano que se han conservado pertenecen al siglo XV. Este periodo, también llamado Prerrenacimiento, se sitúa cronológicamente dentro de la Edad Media, si bien empieza a diferenciarse temática y formalmente del periodo que le precede.
Durante el siglo XV, el idioma vive un período de progresivo desarrollo. Tanto es así que la situación lingüística peninsular a finales de esta centuria presenta características muy similares a la actual. De esta época es la primera Gramática, escrita por Antonio de Nebrija (1492).
En cuanto a lo literario, encontraremos dos situaciones distintas:
■ Hay autores que se inclinan por reflejar el habla viva de su tiempo: refranes, expresiones populares, etc.
■ Otros escritores, por influjo de la literatura grecolatina, enriquecerán el idioma. Podemos destacar los siguientes rasgos:
● Se amplía el léxico, fundamentalmente con cultismos (ígneo, turbulento, ofuscar, rubicundo, etc.), galicismos (galán, dama, etc.) e italianismos (piloto, escaramuza, soneto, belleza, etc.).
● Las frases se hacen más largas y complejas, y los hipérbatos son cada vez más abundantes.
● Aumenta el número de adjetivos, generalmente antepuestos al nombre.
Antonio de Nebrija. Autor de la primera Gramática de la lengua castellana (1492) y del primer diccionario español (1495). Nació en Lebrija (Sevilla).
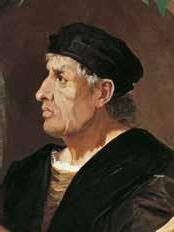
Varios son los temas literarios que se tratan de forma generalizada a lo largo del siglo XV:
¬ El amor. El concepto de amor en esta época sigue unas reglas fijas que se corresponden con lo que se ha denominado amor cortés: el sentimiento amoroso es ineludible y ennoblece al mismo tiempo al amante-poeta, que se convierte en vasallo de la dama. La mujer es siempre esquiva, incluso cruel. El poeta se resigna, suspira, ama discretamente y en silencio. Este planteamiento amoroso procede de las cortes provenzales del siglo XII, y se impuso en toda la literatura europea.
¬ La muerte. El auge de este tema fue importantísimo en la época medieval por diversos motivos:
. En la Edad Media, la muerte era una realidad mucho más cercana a la población, debido a las frecuentes guerras y a la rápida propagación de graves epidemias como la peste o la lepra, que recuerdan constantemente su poder destructivo.
. El aumento de las predicaciones de las órdenes mendicantes, que reprenden a los fieles en sus sermones ante la relajación moral que se advierte. Pregonan el denominado memento mori (‘recuerda que morirás’).
El siglo XV es una larga transición entre la Edad Media y el Renacimiento: por un lado, decaen las formas de vida y de pensamiento medievales; por otro, se anuncia ya el Renacimiento del siglo XVI. Es, por lo tanto, una época de crisis y de contrastes, fiel reflejo de las circunstancias históricas del momento.

El caballero de la muerte, uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Las muy ricas horas del duque Jean de Berry, siglo XV.
Se trata de un cultismo que procede del latín ( famam ) y muy presente en las demás lenguas romances. Como hemos conocido, se utilizaba literariamente para transmitir la idea de que el ser humano podía sobrevivir a la muerte gracias a la opinión y memoria que esta persona dejaba en los demás. Sin embargo, la palabra acabó designando a la opinión que se tiene sobre algo o alguien (Este restaurante tiene muy buena fama) o simplemente a la buena opinión que se tiene de algo o alguien (Su fama le precede).

A partir de este término, encontramos refranes (Unos llevan la fama y otros cardan la lana) y palabras que comparten su misma raíz como, por ejemplo, a famado, difamar, infame, famoso, famoseo (con significado despectivo)…
. La difusión de representaciones artísticas de la muerte en forma de grabados, vidrieras, etc., en las iglesias.
. El bienestar social que alcanza la burguesía provoca un mayor temor a la muerte, ya que mientras más riqueza se posee, más miedo existe a perderla. La existencia de una vida más allá de la muerte es cuestionada.
El tema de la muerte se refleja en diversas composiciones y motivos literarios como los que siguen:
¬ Se repite con frecuencia el tópico del ubi sunt? (¿Dónde están aquellos que llenaban el mundo con su poder, su belleza, su bienestar…?). Jorge Manrique hace un uso magistral de este tópico en su obra más reconocida: Coplas a la muerte de su padre. En ella, las consideraciones sobre la vida, la muerte y la fama son el eje vertebrador.
¬ Las danzas macabras nos presentan a la muerte bajo diversas apariencias: un caballero galopando sobre despojos humanos o un esqueleto con arco y flechas, montado en un carro con una guadaña en sus manos. Esta imagen de la muerte se aparece ante diversos personajes, que se resisten a entregarse. Al final, todos participan en una danza y se insiste con ello en el poder igualatorio de la muerte.
¬ La fortuna. Muy tratado en la época es el tema del poder de la fortuna (entendida como destino caprichoso del mundo). Unas veces es absoluto, otras arbitrario y, en ocasiones, ligado a los designios divinos. Nada puede hacer el ser humano contra su voluntad. La fortuna se encuentra muy relacionada con la muerte, dadas las duras condiciones de vida de entonces.
¬ La fama. La fama como concepto literario implica la posibilidad del ser humano de perdurar en el tiempo y sobrevivir a la muerte, gracias a la opinión y a la memoria de los vivos. Para ello hay que mantener en vida un comportamiento ejemplar.
¬ La sátira social y política. La sociedad cortesana, comprometida con los problemas sociopolíticos de la época, cultiva la sátira política, incluso contra los reyes. Se denuncian la cobardía de la jerarquía militar, las componendas de los nobles y políticos, la vida relajada del clero, etc.

La lírica tradicional es aquella que se transmite de forma oral entre el pueblo desde tiempos inmemoriales.

Las canciones de la lírica popular en el siglo XV aparecen en un entorno determinado: en origen son cantos de villanos, es decir, de los habitantes de las villas y pueblos, que los interpretaban en momentos de descanso, de fiesta y durante las celebraciones religiosas. También servían para aliviar el trabajo. Hablamos entonces de canciones de labranza, de segadores y espigadoras, de pastores, etc. Hay cantos propios de distintos oficios, como molineros, pescadores y herreros, que se valían del ritmo de la canción para desarrollar sus tareas. Del mismo modo, los más pequeños las cantaban en sus juegos.
Los temas que cultiva la poesía tradicional son diversos. Veamos a continuación los principales:
¬ Canciones de tema amoroso. Un motivo muy repetido es el de la mujer que se queja ante una confidente (su madre, sus hermanas, la naturaleza) por la ausencia del amado. La belleza femenina, la niña enamorada, el tormento amoroso, las citas, las ausencias o los placeres del amor son otras de sus variantes. Los poetas eligen también con frecuencia el tema de la mujer casada contra su voluntad, es decir, la malmaridada. Hemos seleccionado cuatro ejemplos:

Envíame mi madre por agua, sola: ¡mirad a qué hora!
* Ya nunca verán mis ojos cosa que les dé placer hasta volveros a ver.
* Aunque yo quiero ser beata, ¡el amor, el amor me lo desbarata!
* Ojos que no ven lo que ver desean, ¿qué verán que vean?
¬ Plantos o endechas. Canciones fúnebres dedicadas a la muerte de alguna persona.

¡Llorad las damas, sí, Dios os valga! Guillén Peraza quedó en la Palma la flor marchita de la su cara.
No eres palma, eres retama, eres ciprés de triste rama, 5 eres desdicha, desdicha mala.
Tus campos rompan tristes volcanes, no vean placeres, sino pesares; cubran tus flores los arenales.
Guillén Peraza, Guillén Peraza, 10 ¿dó está tu escudo, dó está tu lanza? Todo lo acaba la mala andanza.
¬ Mayas. Canciones dedicadas al mes de mayo, cuando florecen la primavera y el amor. Entra mayo y sale abril, tan garridico le vi venir. Entra mayo con sus flores, sale abril con sus amores, y los dulces amadores comienzan a bien servir.

Aunque el campo se ve florido con la blanca y la roja flor, más florido se ve quien ama con las flores del amor.
¬ Albas o alboradas. El amanecer es el momento en el que se despiden los amantes, para no ser descubiertos. En otras ocasiones es la hora del encuentro, si han pasado la noche separados.

Al alba venid, buen amigo, al alba venid.
Amigo, el que yo más quería, venid al alba del día.
Amigo, el que yo más amaba, 5 venid a la luz del alba.
Venid a la luz del día, non traigáis compañía. Venid a la luz del alba, non traigáis gran compaña. 10
¬ Canciones de trabajo y de fiesta. Para sobrellevar mejor las tareas de cada día. Son frecuentes los tonos burlescos.
Tres morillas me enamoran en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Tres morillas tan garridas iban a coger olivas, 5 y hallábanlas cogidas, en Jaén.

Axa y Fátima y Marién.
Y hallábanlas cogidas, y tornaban desmaídas 10 y las colores perdidas, en Jaén.
Axa y Fátima y Marién.
Tres moricas tan lozanas iban a coger manzanas. 15 Y hallábanlas cogidas, en Jaén.
Axa y Fátima y Marién.
¬ Canciones burlescas. Suelen emplearse como distracción para pasar un rato alegre. De ahí que abunde el contenido burlesco.
—Decid, hija garrida, ¿quién os manchó la camisa?
—Madre, las moras del zarzal. —Mentid, hija, mas no tanto, que no pica la zarza tan alto. *
A segar son idos tres con una hoz; mientras uno siega holgaban los dos.
La poesía oral se caracteriza por usar estos rasgos formales:
¬ Uso abundante de los recursos de repetición: paralelismos, anáforas, repetición de palabras.
¬ Presencia de la función expresiva: oraciones exclamativas, léxico valorativo para expresar sentimientos y estados de ánimo.
¬ Incorporación frecuente de imágenes simbólicas extraídas de la naturaleza y que representan diversos momentos de la relación amorosa. Así, por ejemplo, que los amantes se laven la cara simboliza su unidad; la fuente representa el lugar habitual de los encuentros amorosos; y la fecundidad y el nacimiento de las flores hacen referencia al amor.
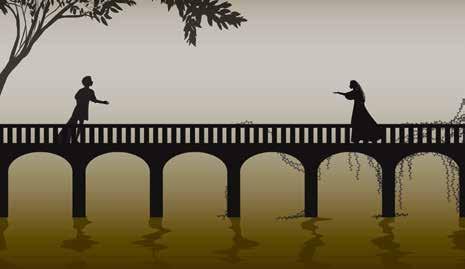
Lee a continuación el siguiente poema perteneciente a la lírica tradicional de contenido amoroso.

Manda pregonar el rey por Granada y por Sevilla que todo hombre enamorado que se case con su amiga. Que el amor me quita el sueño. 5 Quiero dormir y no puedo, que el amor me quita el sueño. (Que todo hombre enamorado que se case con su amiga.)
¿Qué haré, triste, cuitado, 10 que ya es casada la mía?
Que el amor me quita el sueño. Quiero dormir y no puedo, que el amor me quita el sueño.
4 Resume el tema de la canción.
5 Explica qué elementos narrativos posee.
6 Localiza figuras retóricas. Presta especial atención a aquellas que se construyan por repetición.
7 ¿Presenta el poema alguna relación con las jarchas? Explica tu punto de vista.
8 ¿En qué grupo podemos incluir el poema?
El trovador era, generalmente, de clase noble, culto y partícipe en la construcción de un nuevo ideal amoroso propio del amor cortés.
BIOGRAFÍA
Durante el siglo XV, la nobleza se aficiona a las artes y a las letras, y nace la poesía palaciega o cortesana.
Supone una tardía aclimatación de la poesía trovadoresca provenzal (ya desarrollada con éxito en la lírica gallego-portuguesa desde el siglo XIII) y se inspira fundamentalmente en el amor cortés, que plantea un código muy rígido en el desarrollo del tema amoroso.

El poeta-amante se consagra por completo a una dama sin poder hacer nada por evitarlo; a esta situación se denomina vasallaje de amor, que ennoblece al amante. El amor cortés posee estas características:
¬ La amada es de una clase superior y, por tanto, inalcanzable; el amor se convierte, así, en osadía.
¬ La dama no corresponde al amante y surge el tópico de la amada-enemiga.
¬ El nombre de la mujer se oculta para evitar calumnias.
¬ El mayor mal del amante es el dolor por no ver a su dama.
¬ El amor es irrenunciable, ya que, si es verdadero, nunca termina; el sentimiento solo cesa con la muerte.
¬ Se busca la originalidad en los aspectos formales (complejas combinaciones métricas y juegos de palabras). Además, se advierten influencias italianizantes e interés por los clásicos.
Los principales autores del siglo son el Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique.
Soneto a Laura
Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra, y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo; y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra; y nada aprieto y todo el mundo abrazo. Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra, 5 ni me retiene ni me suelta el lazo; y no me mata Amor ni me deshierra, ni me quiere ni quita mi embarazo.
Veo sin ojos y sin lengua grito; y pido ayuda y perecer anhelo; 10 a otros amo y por mí me siento odiado.
Llorando grito y el dolor transito; muerte y vida me dan igual desvelo; por vos estoy, Señora, en este estado.
Petrarca fue un destacado poeta y humanista italiano. Su mayor fama la debe a su poesía —sobre todo a su Cancionero— cuyos sonetos amorosos a Laura ejercieron una gran influencia en toda Europa. Influyó sobre Garcilaso de la Vega y su concepto del amor.

El vasallaje de amor se manifiesta como un servicio obediente y sumiso (el poeta se considera un «siervo de amor») a la dama, la cual, inicialmente debe reaccionar, según dicho código, con desdén ante cualquier insinuación amorosa. Retrato de mujer, obra de Andrea del Sarto (1514).
 Francesco Petrarca (1304-1374)
Francesco Petrarca Cancionero I, Cátedra
Francesco Petrarca (1304-1374)
Francesco Petrarca Cancionero I, Cátedra
El término dueña es muy habitual en la lírica medieval. Se utilizaba para aludir a la mujer o señora amada (también en ocasiones aludía a la mujer casada). Dicha palabra procede del latín domina, al igual que el masculino dueño deriva del masculino dominus. En otras lenguas romances hallamos expresiones muy parecidas y con idéntico origen como, por ejemplo, dona en catalán, donna en italiano y dama en francés. Del mismo modo, en español las palabras don y doña poseen la misma etimología, pero en este caso aparecen antepuestas al nombre y se utilizan como fórmulas de tratamiento de respeto: doña Inés, don Alonso.
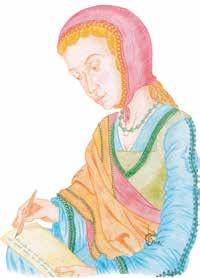


La poesía culta se recoge en cancioneros, colecciones de poemas, por lo general de varios autores.
Los más importantes son el Cancionero de Baena (con más de 600 obras de 56 poetas) y el Cancionero de Estúñiga. Estas recopilaciones seguirán elaborándose en el siglo XVI (Cancionero musical de Palacio, Cancionero de Upsala, Cancionero general de Hernando del Castillo…).

En ellos no solo se recoge poesía culta; también hay muestras abundantes de lírica tradicional, bien anónima, bien reelaboradas por autores cultos imitando el estilo de la lírica popular.
Lee el siguiente poema de la lírica culta y realiza las actividades que se proponen.
Consintiendo cautivarme de vuestra gracia y beldad1 , mi vida y mi libertad olvidé para acordarme.
Para acordarme de vos, 5 amor manda, quiere y pide que de mí mismo me olvide, pues que tal os hizo Dios. Cautivo sin libertarme, de fuerza y de voluntad, 10 mi vida y mi libertad olvidé para acordarme.
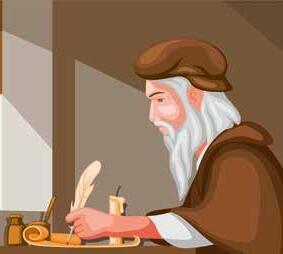
Juan del Encina Teatro y poesía, Taurus (adaptación)
1 Beldad: belleza, hermosura.
El amor cortés es una forma de entender el amor que se convirtió en un tópico literario.
Florencia Pinar es la primera poetisa de nombre conocido en lengua castellana. Por la época en que vivió, fue coetánea de los Reyes Católicos. Se trata de la única autora, por lo menos identificada, incluida en el Cancionero general. Solo se conservan de su obra algunas glosas de romances viejos y composiciones cortas.
Los cancioneros son colecciones antológicas en las que se daba cabida a poetas y trovadores de las más diversas condiciones y tendencias.
ACTIVIDADES
9 Expresa de forma sencilla cuál es el tema que se desarrolla en el poema.
10 ¿Qué rasgos propios del amor cortés podemos encontrar?
11 ¿De qué recursos formales se vale el poeta para expresar su amor a su amada?
En Manrique se unen la pasión por las armas y las letras, un modelo de vida que comienza en el siglo XV y que se hace habitual en el XVI. Por este motivo, se le ha llamado el poeta-guerrero
¬ Obra. Conservamos muy pocas composiciones de Jorge Manrique. Las que nos han llegado pueden clasificarse en tres grupos:
. Poesía amorosa (escrita según el gusto de la época). A pesar de seguir el estilo trovadoresco, poseen gran sencillez en el lenguaje y moderación en el uso de alegorías y latinismos, típico de los poetas italianizantes del momento.

. Poesía burlesca. Solo se conservan tres composiciones, no muy afortunadas, en las que sigue la tradición de las cantigas «de escarnio y de maldecir», es decir, de tono irónico y crítico.
. Poesía moral. En este último apartado se sitúa la principal obra lírica de este siglo, y a la cual debe su fama Manrique: las Coplas a la muerte de su padre.
Nació en Paredes de Nava (Palencia), aunque vivió largas temporadas en la Sierra Norte de Jaén, en Montizón. Fue hijo de Rodrigo Manrique, maestre de Santiago (una de las principales órdenes nobiliarias de la época). Padre e hijo participaron en las intrigas políticas de su tiempo. Murió en el asedio a un castillo.
¬ Coplas a la muerte de su padre. Las Coplas se insertan en una fecunda tradición literaria que en la Edad Media se centra en el tema de la muerte. La obra está formada por cuarenta coplas, que se organizan en tres partes.
● Se hace una consideración general sobre la fugacidad de la vida y el valor universal de la muerte.

● El tópico central de esta parte es el menosprecio del mundo, y el tono principal es el del sermón, mediante el que se intenta convencer al lector u oyente de la intrascendencia de los bienes terrenales.
Coplas I-XIII
● Se tratan temas típicos de la época medieval como el tiempo (siempre fluyendo y que nos lleva a la muerte, como los ríos al mar), la muerte (la vida no es sino empezar a morir) o la fortuna. Se nos recuerda que la belleza y la juventud se acabarán. Nada en esta parte de la obra se aleja de la concepción cristiana del mundo.
Coplas XIV-XXIV
● Ilustran lo dicho anteriormente. La cita de personajes fallecidos, que el lector de la época conoce, sirve a Manrique para contar casos tristes, llorosos de gentes afamadas de su tiempo.
● Se emplea el tópico del ubi sunt? (‘¿dónde están?’), recurso que se basa en la interrogación retórica para inquietar al auditorio.
Jorge Manrique logra sintetizar ambos enfoques de la elegía: el lamento a la muerte de su padre y la fugacidad de la vida.
● Aparece el maestre Rodrigo Manrique, padre del poeta, de quien se ensalzan sus virtudes y méritos.
● A continuación, se presenta la muerte como coronación de una vida virtuosa y heroica. Esta le llega con serenidad, no de improviso, como a los demás personajes.
● Don Rodrigo se entrega ejemplarmente a Dios. Así, además de la vida eterna, logra la fama. El poeta inmortaliza a su padre por medio de estos versos: la elegía ha cumplido su propósito.
¬ Estilo. La obra destaca por su expresión desnuda y por su elaborada sencillez. El poeta no emplea neologismos ni epítetos; lo fundamental son los sustantivos. Quizá sea esta sobriedad lo que ha merecido la admiración unánime a lo largo de toda nuestra historia literaria.
La estrofa utilizada es la doble sextilla de pie quebrado, de rima consonante y esquema abcabc defdef (en la que los versos c y f son tetrasílabos —a veces pentasílabos— y los demás, octosílabos). Esta estrofa presenta un ritmo marcado pero, a la vez, fluido, gracias al uso constante de los encabalgamientos y de las anáforas.
¬ Trascendencia. La obra de Manrique supone una recopilación de todo el sentir medieval acerca de la muerte, a lo que se suma la propia visión personal del autor, que aporta destacadas novedades. Manrique elige un subgénero de larga tradición: la elegía, que expresa sentimientos dolorosos por la muerte de un ser querido. Por otra parte, dota al personaje de la muerte de una nueva apariencia más dulce y serena, muy alejada del dramatismo de otras manifestaciones de su época, en ocasiones horripilante.

Por último, el tema de la muerte, que había sido concebido como paso a la vida eterna (por influjo del cristianismo), aparece renovado gracias a la presencia de la fama. Este es un elemento asociado al honor y al heroísmo, capaz de vencer a la muerte. Se trata de un rasgo claramente prerrenacentista.
Las imágenes manriqueñas han servido de inspiración a numerosos poetas del siglo XX como Antonio Machado, Jorge Guillén, León Felipe, Blas de Otero, etc.
En la siguiente selección de coplas de Manrique, se aportan ejemplos de las tres partes de que consta la obra.
Copla I
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida; cómo se viene la muerte 5 tan callando; cuán presto se va el placer; cómo, después de acordado, da dolor; cómo, a nuestro parecer, 10 cualquiera tiempo pasado fue mejor.

Copla XIV
Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas con casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas 5 trastornadas; así que no hay cosa fuerte, que a papas y emperadores y prelados, así los trata la muerte 10 como a los pobres pastores de ganados.
Copla III
Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir; allí van los señoríos derechos a se acabar 5 y consumir; allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y1 llegados, son iguales 10 los que viven por sus manos y los ricos.
Copla XVI
¿Qué se hizo el rey don Juan? 4 Los infantes de Aragón ¿qué se hicieron?
¿Qué fue de tanto galán, qué fue de tanta invención 5 como trajeron? ¿Fueron sino devaneos?, ¿qué fueron sino verduras 5 de las eras, las justas y los torneos, 10 paramentos, bordaduras y cimeras?
Copla V
Este mundo es el camino para el otro, que es morada 2 sin pesar; mas cumple tener buen tino para andar esta jornada 5 sin errar.
Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos 3 ; 10 así que cuando morimos, descansamos.
Copla XVII
¿Qué se hicieron las damas, sus tocados y sus vestidos sus olores?
¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos 5 de amadores?
¿Qué se hizo aquel trovar, las músicas acordadas que tañían?
¿Qué se hizo aquel danzar, 10 aquellas ropas chapadas que traían?
Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero; 6 después de tan bien servida la corona de su rey 5 verdadero; después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la su villa de Ocaña 10 vino la Muerte a llamar a su puerta,
1 Y: adverbio medieval con el significado de allí.
2 Morada: hogar.
3 Fenecemos: morimos.
4 ¿Qué se hizo…?: equivale a ¿qué fue de…? o ¿dónde está…? Es una de las formas más habituales de manifestación del tópico del Ubi sunt?
5 Verduras: en esta época, se trata de un término abstracto, equivalente a verdor.
6 Poner la vida al tablero: jugarse la vida.
diciendo: «Buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago; vuestro corazón de acero, muestre su esfuerzo famoso 5 en este trago; y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama; esfuércese la virtud 10 para sufrir esta afrenta que vos llama».
12 Localiza en estas coplas los grandes temas de la obra (tiempo, muerte y fama) y explica los recursos expresivos de los que se ha servido el autor.

13 ¿Con cuáles de los tópicos literarios que conoces relacionarías estas coplas de Manrique?

Lectura en voz alta de las Coplas a la muerte de su padre
Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos 5 y criados, dio el alma a quien se la dio (en cual la dio en el cielo en su gloria), que aunque la vida perdió 10 dejonos harto consuelo su memoria.
Jorge Manrique Poesías, CátedraComo sabemos, las Coplas de Jorge Manrique es una de las elegías más reconocidas de nuestra literatura. Por este motivo, vamos a leerlas en voz alta. Se trata de una habilidad que hemos de dominar y trabajar a lo largo de nuestra vida, bien en nuestro ámbito personal, bien en espacios públicos por motivos sociales o laborales.
Para realizar una lectura adecuada, debemos seguir las siguientes pautas:
A Se repartirán las cuarenta coplas entre los componentes de la clase.
B Se realizarán las lecturas previas que sean necesarias para conocer en profundidad el texto que hemos de leer. Se trata, pues, de familiarizarnos con el poema: conocer el tema, su intención y el tono que requiere. En esta ocasión debes tener presente que nos hallamos ante una elegía.
C Dado que el verso posee una musicalidad y ritmo establecidos, hemos de prestar atención a la métrica del poema (8a8b4c8a8b4c) y reconocer su ritmo y sus pausas. En este caso, los versos empleados por Manrique son de arte menor y las sextillas contienen numerosos encabalgamientos.
D Tras ello, practicaremos la lectura en voz alta. De este modo, observaremos si la velocidad lectora es la adecuada y si hemos puesto el énfasis necesario en las palabras clave. Para ello, es conveniente que recurras a la opinión de otros miembros de la clase.
E A continuación, procederemos a leer en voz alta el poema elegido. Podemos grabar en un dispositivo electrónico varias lecturas y elegir aquella que nos resulte más conveniente.
F Finalmente se organizarán las audiciones realizadas siguiendo el orden textual. Podemos alojar las lecturas en plataformas digitales como Drive de Google o, por ejemplo, crear un canal específico para ello en Telegram.
El Romancero ha sido considerado tradicionalmente como la principal manifestación de la literatura popular española. Sus orígenes se remontan a la Edad Media y su vigencia llega hasta nuestros días. Estas composiciones en verso suelen contener tanto elementos líricos como narrativos.
Se trata de un amplio conjunto de composiciones llamadas romances, poemas épicos, líricos o épico-líricos con un número indeterminado de versos octosílabos con rima asonante en los pares, de esquema –a–a–a–a… Presentan formas y temas tradicionales, recogidos por el pueblo y transmitidos oralmente de generación en generación hasta la actualidad.
El Romancero se divide en dos grupos:
Es de carácter anónimo y abarca desde un origen indeterminado hasta mediados del siglo XVI. Los romances más antiguos recogidos por escrito en canciones datan del siglo XV, aunque es posible que existieran antes.
Al principio presentan variantes como la alternancia de versos de 8 y 9 sílabas, la rima consonante o el estribillo, pero paulatinamente se generaliza la forma definitiva en octosílabos asonantados.
Su auge fue tal que en el siglo XVI se publicaron las primeras colecciones completas de romances, llamadas Cancioneros de romances y, posteriormente, Romanceros.
Son textos escritos desde mediados del siglo XVI por autores cultos (Góngora, Lope de Vega, entre otros muchos) a imitación de los romances viejos.

Sobre el origen de los romances hay diversas teorías:
¬ La teoría tradicionalista afirma que proceden de los cantares de gesta. Los juglares repetirían las partes favoritas del público aislándolas del cantar; así, el verso romance provendría de la división del verso épico en dos partes.
Rosa fresca, Rosa fresca, / tan garrida y con amor, cuando yo os tuve en mis brazos / no vos supe servir, no; y agora que os serviría / no vos puedo haber, no.
—Vuestra fue la culpa, amigo, / vuestra fue, que mía no…
Rosa fresca, Rosa fresca, tan garrida y con amor, cuando yo os tuve en mis brazos no vos supe servir, no; y agora que os serviría no vos puedo haber, no.

—Vuestra fue la culpa, amigo, vuestra fue, que mía no…
¬ La teoría individualista defiende que los romances fueron compuestos por autores anónimos, del mismo modo que cualquier otra obra poética. A favor de esta tesis está el que los romances más antiguos no son de temática épica (por lo tanto, no podrían proceder de cantares de gesta).
Hasta que fueron recogidos por escrito, los romances se habrían transmitido oralmente. Las historias se sintetizan hasta condensarse en lo más esencial y con frecuencia desaparecen la exposición y el desenlace; es lo que se denomina truncamiento
El pueblo conoce la historia al completo, pero muestra predilección por ciertas partes que se van contando de forma independiente. Es normal que los romances solo nos relaten el nudo o conflicto de una historia, sin decirnos nada del inicio o del final.
Los romances se agrupan en ciclos, según su temática o fuente de inspiración. Los más destacados son:
¬ De tema épico nacional. Proceden de los cantares de gesta: Mio Cid, Infantes de Lara…
¬ Inspirados en los mitos caballerescos. Ciclo carolingio (basado en las hazañas de Carlomagno), ciclo bretón (relacionados con las hazañas del rey Arturo)…
¬ Fronterizos o de tema granadino. Narran sucesos ocurridos en la frontera entre cristianos y moros. Eran contemporáneos a los hechos y, a veces, cumplían una función informativa o propagandística.
¬ Inspirados en la Biblia y en la Antigüedad clásica. Los asuntos religiosos no son tan frecuentes. Suelen tener un carácter artificioso y erudito.
¬ Épico-líricos. Son de temática inventada y en ellos se funden lo novelesco y la expresividad lírica.
A pesar de la diversidad de asuntos, podemos hablar de un estilo romanceril, común a todas las composiciones. Entre sus características destacan las siguientes:
● Molde métrico único Facilitaba el aprendizaje y su transmisión, lo que garantizó su vitalidad histórica.
● Tendencia a la condensación
● Truncamiento
● Frecuente presencia de arcaísmos

● Uso peculiar de los verbos
● Repetición, antítesis y enumeración
● Ausencia de intención moralizante
A lo largo del tiempo, los romances se despojan de lo superfluo y de lo innecesario. Se trata de un proceso de selección que convierte a los romances en más poéticos cuanto más breves.
Con frecuencia desaparecen los planteamientos y los desenlaces de la historia y solo queda el nudo o el conflicto. Esta omisión aporta un halo misterioso a las narraciones.
Es un rasgo de estilo con el que se pretende «envejecer» los poemas: las mis barbas, la su mano.
Son frecuentes los cambios temporales (¿Qué castillos son aquellos? / Altos son y relucían)

Son recursos habituales, dado el origen oral de estas composiciones.
Estos poemas carecen de intención didáctica. Pretenden entretener, emocionar o transmitir acontecimientos.
Esta palabra, procedente del adverbio latino romance, aludía a la lengua de los romanos, es decir, al latín. Con el tiempo, acabó designando a las lenguas que evolucionaron del latín vulgar como es el caso del francés, el castellano, el gallego o el catalán. Recordemos que la evolución de estas lenguas se produjo gracias al aislamiento y al empobrecimiento cultural en que vivieron durante varios siglos. Más tarde, la palabra adquirió otro sentido debido a que en buena parte de las composiciones narrativas (épicas) y líricas en las nuevas lenguas el tema amoroso adquiría gran importancia. De este modo, conocemos el término romance como una composición narrativa (novela) o una estrofa escrita en octosílabos. En lengua francesa, por ejemplo, roman también es utilizado para nombrar a las novelas. Este es, pues, el origen del significado de romance como relación amorosa pasajera: Estas personas vivieron un intenso romance.
Los romances del ciclo artúrico constituyen un conjunto de textos literarios muy diversos que tienen su origen en la evocación de algunos hechos históricos mezclados con elementos del folclore celta.
Tras el éxito de los romances tradicionales, se compusieron otros muchos, no desgajados de un cantar, sino inventados, generalmente más extensos y con una temática más amplia.


Presentamos a continuación dos romances de temas muy distintos. En el primero nos encontramos una hermosa descripción dentro de una historia desenfadada con una anécdota final humorística. En el segundo texto, en cambio, los elementos líricos escasean en beneficio de los narrativos, en concreto una historia medieval muy conocida por el público de su tiempo. Destaca en ambos poemas la presencia de diversos recursos de repetición, así como el juego de palabras.
La ermita de San Simón
En Sevilla está una ermita cual dicen de San Simón, adonde todas las damas iban a hacer oración. Allá va la mi señora, 5 sobre todas la mejor, saya lleva sobre saya, mantillo de un tornasol, en la su boca muy linda lleva un poco de dulzor, 10 en la su cara muy blanca lleva un poco de color, y en los sus ojuelos garzos lleva un poco de alcohol 1 , a la entrada de la ermita, 15 relumbrando como el sol. El abad que dice misa no la puede decir, no, monacillos que le ayudan no aciertan responder, no; 20 por decir: amén, amén, decían: amor, amor.
Romance del conde Arnaldos
¡Quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar, como hubo el conde Arnaldos la mañana de san Juan! Con un falcón en la mano 5 la caza iba a cazar; Vio venir una galera que a tierra quiere llegar: las velas traía de seda, la ejarcia 2 de un cendal 3 ; 10 marinero que la manda diciendo viene un cantar que la mar facía en calma, los vientos hace amainar, los peces que andan n’el hondo 15 arriba los hace andar, las aves que andan volando, n’el mástil las faz posar. Allí fabló el conde Arnaldos, bien oiréis lo que dirá: 20 —Por Dios te ruego, marinero, dígasme ora ese cantar. Respondiole el marinero, tal respuesta le fue a dar: —Yo no digo esta canción 25 sino a quien comigo va.

El Romancero, Anaya Didáctica
1 Alcohol: polvo usado para oscurecer los párpados.
2 Ejarcia: jarcia (instrumentos y redes de pesca).
3 Cendal: lino, algodón.
14 Lee los dos romances y, a continuación, clasifícalos.
15 ¿Qué estructura presenta el primer romance?
16 ¿Son reconocibles las características de los romances en estos textos? Para ello, presta especial atención a los recursos estilísticos.
17 ¿Qué valor adquieren los diálogos en estos romances? A continuación, prosifica los textos sustituyendo el estilo directo por el indirecto.
18 Expresa con la mayor brevedad cuál es el tema que se desarrolla en el segundo romance.
19 Como sabes, es habitual en los romances el truncamiento, esto es, la ausencia de alguna parte de su estructura. ¿Qué parte no se encuentra presente en el poema?
20 ¿Qué otras partes componen el poema?
21 ¿Qué recursos formales encontramos en este romance?
✤ Las jarchas: son estrofas breves escritas en mozárabe. Son poemas anónimos, transmitidos oralmente en los que una joven se queja por la ausencia del amado. Estas composiciones presentan grandes similitudes con las cantigas gallegas y las cançons catalanas, que se cultivarán desde el siglo XIII. Más tardías, del siglo XV, son las manifestaciones en castellano, los villancicos.



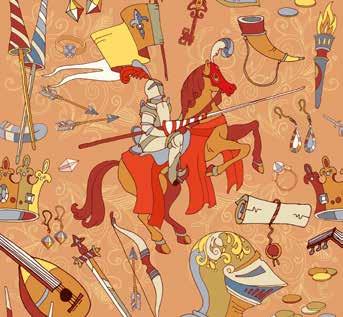
✤ La lírica tradicional: son poemas transmitidos oralmente entre el pueblo y que interpretaban sucesos cotidianos. Se caracterizan por los recursos de repetición y la presencia de símbolos.
✤ La lírica culta. Sobresalen los cancioneros (colecciones de poemas de varios autores): Cancionero de Baena y el Cancionero de Estúñiga.
-Jorge Manrique (1440-1479): Coplas a la muerte de su padre. Es una elegía dirigida a su padre, Rodrigo Manrique. El tema de la muerte, concebido como paso a la vida eterna, aparece renovado con la presencia de la fama. Se hallan presentes otros tópicos literarios como el Ubi sunt? y el poder igualatorio de la muerte. Presenta una expresión desnuda y una gran sobriedad. Emplea como estrofa la doble sextilla de pie quebrado, de rima consonante y esquema 8a8b4c8a8b4c…
✤ El Romancero es un conjunto de romances: poemas épicos, líricos o épico-líricos con un número indeterminado de versos octosílabos con rima asonante en los pares (–a–a–a–a…). Presentan formas y temas tradicionales, y se transmitían oralmente.
Fontefrida, Fontefrida, Fontefrida y con amor, do todas las avecicas van tomar consolación, sino es la tortolica, 5 que está viuda y con dolor. Por allí fuera (a) pasar el traidor del ruiseñor; las palabras que le dice llenas son de traición: 10

—Si tú quisieses, señora, yo sería tu servidor.
—Vete de ahí, enemigo, malo, falso, engañador, que ni poso en ramo verde, 15 ni en prado que tenga flor; que si hallo el agua clara, turbia la bebía yo; que no quiero haber marido, porque hijos no haya, no; 20 no quiero placer con ellos, ni menos consolación.
¡Déjame, triste enemigo, malo, falso, mal traidor, que no quiero ser tu amiga, 25 ni casar contigo, no!
Anónimo
El Romancero, Ebro
1 ¿A qué subgénero literario pertenece esta composición?
2 ¿Qué características generales presentan estos poemas: origen, métrica, autoría, temática y aspectos formales más destacados?
3 Indica brevemente cuál es el tema del poema.
4 ¿Qué tema se trata en el siguiente poema?
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida; cómo se viene la muerte tan callando; cuán presto se va el placer; cómo, después de acordado, da dolor; cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor.

5 ¿Qué temas se abordan en la obra a la que pertenece esta composición?
6 Realiza un análisis métrico de la misma.
A cazar va el caballero, a cazar como solía; los perros lleva cansados, el falcón perdido había; se había arrimado a un roble, 5 alto es a maravilla. En una rama muy alta vio que estaba una infantina; cabellos de su cabeza todo el roble recubrían. 10
«No te espantes, caballero, ni tengas tamaña grima: fija soy yo del buen rey, y la reina de Castilla; siete fadas me encantaron, 15 en brazos de un ama mía, para vivir siete años yo sola en esta colina. Hoy se cumplen los siete años o mañana en aquel día. 20 Por Dios ruego, caballero,
llévame en tu compañía: si quisieres, por mujer; si no, sea como amiga». «Esperadme vos, señora, 25 hasta mañana aquel día; iré yo a tomar consejo de una madre que tenía”. La niña le respondiera, y estas palabras decía: 30 «Oh, mal haya el caballero, que sola deja a la niña; él se va a tomar consejo y ella queda en la colina». Aconsejole su madre 35 la tomase por amiga; cuando volvió el caballero no la encuentra en la colina; mas vio que la llevaban con muy gran caballería. 40 El caballero tras verla en el suelo se caía;
1 2 3
cuando en sí hubo tornado estas palabras decía: «Caballero que tal pierde 45 muy gran pena merecía; yo mismo seré el alcalde yo me seré la justicia: que le corten pies y manos y lo arrastren por la villa». 50
Anónimo Cancionero de romances de Martín Nucio (adaptación)
Nos hallamos ante un romance viejo, de autor anónimo, fechado en el siglo XVI. Los romances se originan en la Edad Media y se transmiten de forma oral, de generación en generación. Ya a finales del siglo XV y, sobre todo, durante el XVI, serán habituales las colecciones de romances que van configurando una de las manifestaciones más genuinas de la literatura tradicional española: el Romancero
El romance, conocido como La infantina, desarrolla un asunto novelesco, que enseguida analizaremos. Los romances novelescos suelen ser los que alcanzan más cotas de originalidad y de valor literario. Fruto de la invención, estos poemas no se inspiran en acontecimientos históricos ni en ciclos literarios; son fruto del hacer colectivo y desarrollan leyendas universales y motivos folclóricos adaptados a la sensibilidad del pueblo.

El romance está formado por una serie de octosílabos asonantados en los pares, fruto de la división en dos de los primitivos versos épicos de la juglaría. Se trata de la forma más común de los romances, ya que variantes como el romance de rima consonante o con estribillo no llegaron a cuajar. El verso octosílabo está considerado como el más habitual dentro de la poesía popular, y la asonancia es característica de las formas métricas tradicionales.
La estructura narrativa es bastante completa. Aunque exista truncamiento inicial (no sabemos quién es el caballero, ni el motivo por el que encantaron a la infantina), el romance presenta tres partes bien definidas:
✤ Planteamiento (vv. 1-10): El caballero, de cacería, entra en un mundo extraño: los perros se cansan, el halcón se pierde, aparece un roble extraordinariamente alto (alto es a maravilla, nos dice el texto). En este ámbito, aparece la infantina (v.8), también de aspecto misterioso. La extremada longitud de sus cabellos (todo el roble recubrían) da cuenta de forma gráfica de la cantidad de tiempo que lleva encantada.
✤ Nudo (vv. 11-40). Comienza con el diálogo (algo consustancial al género romanceril). La niña, consciente de su apariencia, pide al caballero que no se espante, y para ello le alude a su noble estirpe (vv. 13-14) y al motivo de su estado (siete fadas me encantaron, v. 15). A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, la protagonista debe ser muy joven, ya que este encantamiento sucedió cuando ella estaba en brazos de un ama mía (v. 16). El caballero no se fía y, pese al ofrecimiento de la dama (en su desesperación se ofrece como mujer o como amiga, es decir, como esposa o como amante), decide consultarlo con su madre. Esta lamentable actitud le hará perder una oportunidad de oro: el caballero solo se fía de las apariencias, no de la palabra de la joven. Su madre, más conocedora de la naturaleza femenina, le aconseja que la tomase por amiga, pero ya es tarde: el encantamiento ha concluido y la infantina ha sido rescatada.
✤ Desenlace (vv. 41-50). El romance concluye con las lamentaciones del caballero que se impone su propio castigo.
Además, volvemos a constatar una muestra de su pusilanimidad: El caballero tras verla / en el suelo se caía, un desmayo impropio de su condición. El protagonista ha llegado al mayor de los ridículos.
Podemos observar en el texto abundantes rasgos propios del estilo romanceril:
✤ Estamos ante un estilo esencializador; no hay más descripciones que las precisas para ambientar o presentar personajes. La adjetivación es escasísima. Todo se resume al máximo, de modo que se potencia el lirismo.
✤ Es patente, en esta misma línea, la tendencia a la condensación. No es necesario que el argumento se exponga de una manera completa y objetiva; no cuentan el suceso siguiendo un orden, sino que se prefiere una comunicación entrecortada, emocional, de gran eficacia comunicativa y que se mueve por resortes de un valor humano común.
✤ Predomina, asimismo, la presentación dramatizada de los acontecimientos, con abundancia de diálogo. Incluso la resolución final se hace de forma oral y directa, pese a que ya no exista interlocutor textual.
✤ Los romances presentan rasgos lingüísticos propios, heredados de su origen oral y medieval, que provocan en el lector u oyente un estado que se ha denominado de alucinación verbal. A este estado contribuyen los arcaísmos (fadas, falcón, fija...) o el tratamiento «dislocado» del tiempo, con cambios frecuentes: se había arrimado a un roble / alto es a maravilla (vv. 5-6). A veces, este cambio temporal viene motivado por la rima: iré yo a tomar consejo / de una madre que tenía (vv. 27-28)
5 6
Aunque los protagonistas de este romance reflejen el mundo noble de la época, lo que nos interesan de él son, curiosamente, los elementos populares, de origen tradicional: la protagonista es una niña, de escasa edad, que sufre un encantamiento. Esta idea está presente en multitud de cuentos infantiles.
Por otra parte, el personaje femenino consigue un enorme relieve, ya que a ella le está reservado el papel más destacado. Es un personaje valiente, que rompe con las normas de su época (de ahí su «descarado» ofrecimiento al caballero) y que sale victorioso, pese al «disgusto» inicial. En mucho peor estado queda su antagonista. Notemos, por último, otro de los rasgos característicos de la literatura popular: la ausencia de afán moralizador, patente en la actuación de la infantina.
El romancero ha vivido durante siglos en la memoria del pueblo. Fue en los siglos XV y XVI cuando estas piezas saltaron a la letra escrita, con lo que muchas de ellas ganaron perdurabilidad a través del tiempo. En estas obras podemos ver personajes de nuestro pasado, costumbres, tradiciones, anécdotas divertidas y frescura narrativa y moral. Legados para un futuro donde la pervivencia del género cada vez más es asunto de especialistas, ya que los modernos medios de comunicación están desplazando muchas otras formas de difusión cultural que todos deberíamos esforzarnos en conservar.

Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que, en este mundo traidor, aun primero que muramos 5 las perdemos: de ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas, por su calidad, 10 en los más altos estados desfallecen.
Jorge ManriqueEn el poema que acabas de leer, Jorge Manrique reflexiona sobre la fugacidad y el escaso valor que poseen los bienes materiales que nos rodean. Aunque el contexto histórico de Manrique y el nuestro son muy diferentes, es cierto que, tanto entonces como ahora, lo material acaba condicionando nuestra forma de vida.
A partir de esta idea, realizaremos un debate en clase en el que se argumente sobre la siguiente pregunta: ¿se consigue la felicidad con los bienes materiales?
Como en otras ocasiones, elegiremos un moderador que se
encargue de organizar los turnos de palabra y la duración de las intervenciones. A modo de introducción, el moderador realizará una breve exposición en la que se explique cómo es la sociedad de consumo en la que vivimos y qué influencia posee la publicidad en nuestros comportamientos.
Al ser este un tema abierto y con numerosos matices, convendría que inicialmente se expusieran los distintos puntos de vista con la suficiente claridad.
Ofrecemos algunos argumentos que pueden resultar útiles para desarrollar el debate:
● Con los bienes materiales se vive mucho mejor.

● El consumo produce un placer rápido y constatable.
● Cuantos más bienes materiales, más medios tenemos para acceder a metas más elevadas.
● En países sin recursos, las personas pueden ser igualmente felices.
● Podemos ser ricos y no ser felices.
● El consumo de los bienes materiales ofrece solo un placer momentáneo y efímero.
Una vez concluido el debate, realizaremos un esquema, a modo de mapa de ideas, en el que se reflejen los argumentos y contraargumentos utilizados en cada momento por ambas partes.
Caminito de Bembibre, caminaba un arriero buen zapato, buena media, buena bolsa con dinero. Arreaba siete machos, ocho con el delantero; nueve se pueden contar con el de la silla y freno.
Detrás de una encrucijada siete bandidos salieron. 5
—¿A dónde camina el mozo? ¿A dónde va el arriero?
—Camino para Bembibre con un recado que llevo.
—A Bembibre iremos todos como buenos compañeros.
—De los siete que aquí vamos, ninguno lleva dinero.
—Por dinero no asustarse, que el dinero yo lo tengo, 10 que tengo yo más doblones que estrellitas tiene el cielo.
Ellos como eran ladrones se miraron sonriendo. Ya llegaron a una venta, echaron vino y bebieron, y el primer vaso que echaron fue para el mozo arriero.
—Yo no bebo de ese vino, que me sirve de veneno. 15 Que lo beba el rey de España, que yo por mí no lo bebo. Al oír estas palabras, los puñales relucieron. El arriero sacó el suyo que era de brillante acero.
Del primer golpe que dio, los siete retrocedieron; al segundo que tiró, cinco cayeron al suelo. 20
Gritos daba la ventera por ver si la oía el pueblo; ha llegado la Justicia, le han llevado prisionero.
Escribe una carta al rey, contándole aquellos hechos.
Cada renglón que leía, el rey se iba sonriendo:
—Si mató cinco ladrones, como si matara ciento; 25 siete reales tiene el mozo, mientras viva en este reino.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cancionero-de-romances/html/
1 Identifica las ideas del texto, expón de forma concisa su organización e indica razonadamente su estructura.
2 Explica la finalidad comunicativa del autor.

3 Comenta dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual.
4 Indica el tema del texto.
5 Elabora un resumen del texto.
6 ¿Crees que es justo utilizar la violencia para defenderse de la violencia? Elabora un discurso argumentativo, de entre 200 y 250 palabras, en respuesta a esta pregunta, eligiendo el tipo de estructura que consideres adecuado.
7 Analiza sintácticamente el siguiente fragmento del poema: Ellos como eran ladrones se miraron sonriendo.
8 Sustituye el nexo que de la siguiente oración por otros del mismo tipo: Yo no bebo de ese vino, que me sirve de veneno
9 Indica la categoría gramatical y la función sintáctica de las palabras marcadas en el texto.
La producción que nos ha llegado de Jorge Manrique es breve, aunque de gran valor. Al contrario de lo que sucede con su poesía amorosa o burlesca —escrita según los gustos de su tiempo y de escasa trascendencia— su poesía moral representa la principal obra lírica de este siglo, a la cual debe Manrique su fama y en la que se han inspirado numerosos autores posteriores. Nos referimos a las Coplas a la muerte de su padre.
Como ya se ha comentado, la obra plantea un tema habitual en la Edad Media, el de la muerte, aunque se atisban detalles que nos hacen pensar claramente en la etapa posterior, el Renacimiento.
A continuación, comentaremos las cuarenta estrofas que componen las Coplas, considerando en todo momento las grandes líneas temáticas ya presentadas en relación con cada una de sus tres partes.
● La estrofa 1 plantea un tópico medieval conocido como contemptu mundi. Investiga su significado y explícalo en clase. ¿Crees que cualquier tiempo pasado fue mejor?
● Realiza un estudio de la métrica de las coplas.
● La estrofa 2 plantea otro tópico: el tempus fugit. Como en el caso anterior, investiga su sentido y plantéalo en clase ante tus compañeros. ¿Crees que tiene vigencia hoy en día?
● La estrofa 3 contiene dos metáforas habituales de la literatura española. Coméntalas. ¿Con qué tópicos literarios se relacionan?
● En opinión de Manrique, ¿distingue la muerte entre señores y vasallos, entre ricos y pobres? Justifica tu respuesta.
● La estrofa 4 confirma el carácter religioso de las Coplas, ¿en qué sentido?
● Las estrofas 5 y 6 contienen conceptos básicos sobre la vida y la muerte. ¿Qué aportan estas estrofas a lo ya visto en la estrofa 3?
● De lo leído hasta el momento, ¿cuál es la finalidad de la estancia de los seres humanos en el mundo? ¿Quién constituye el centro del universo?
Las consideraciones sobre la vida y la muerte representan el eje temático de esta primera parte de las Coplas. El tono es eminentemente medieval, ya que se menosprecia el mundo y sus bienes, y se considera la vida como un empezar a morir, un camino a la otra vida. La muerte es una fuerza de la naturaleza ante la que todos somos iguales.
● La estrofa 7 establece un paralelismo entre el alma angelical y la cara corporal. Para los seres humanos es mucho más fácil embellecer el alma que la cara, pero ¿cuál sería nuestra preferencia si pudiésemos hacer con la cara lo mismo que con el alma? Relaciona este asunto con el tópico de vanitas vanitatum.
● ¿A qué elementos de la comparación se refieren los términos cautiva y señora?
● ¿De qué modo ilustran las estrofas 8 a 13 todo lo que se ha afirmado anteriormente?
● La estrofa 8 introduce la pretensión del poeta de mostrar la fragilidad, la inconsistencia y caducidad de los asuntos que nos ocupan en nuestro paso por la vida.
● ¿A qué cuestión se refiere la estrofa 9?
● La estrofa 10 se refiere a la nobleza, simbolizada en la sangre de los godos. ¿Podemos mantener la nobleza en esta vida? ¿Se corre el riesgo de perderla? ¿Cómo?
● La estrofa 11 se centra en los estados sociales y la riqueza. ¿Cómo les afecta la rueda de la Fortuna?
● Las estrofas 12 y 13 mencionan los deleites, placeres y dulzores del mundo terrenal, a los que se califica de señuelos (corredores, estos son, según estrategia militar, los soldados detrás de los que se corre en la batalla y que sirven para atraer al enemigo al punto deseado). ¿A qué trampa nos lleva seguir a tales «corredores»?
● Las estrofas 16 a 23 contienen referencias a distintos personajes históricos, desde los reyes Juan II y Enrique IV, al hermano de este último, el menor e inocente don Alfonso, el condestable Álvaro de Luna y otros duques y condes de la época, a los que pudo el tiempo y la muerte. Sobre todos ellos nos pregunta el poeta mediante el empleo del tópico Ubi sunt?, recurso que se basa en la interrogación retórica para inquietar al auditorio.

Ilustran todo lo afirmado en la primera parte. Para ello, el poeta presenta casos tristes de personas de su tiempo.
● Realiza un resumen de los casos presentados por el poeta y comenta cómo les afectó el paso del tiempo.
● En relación con todos los ejemplos presentados, ¿qué crees que quiere decir el poeta cuando afirma que no nos ocupemos de saber / lo de aquel siglo pasado / qué fue de él; / miremos a lo de ayer, / que también es olvidado / como aquello?
● ¿Qué sentido tiene el olvido en el poema? Reflexiona en torno al valor de aquellas acciones dignas de ser recordadas por quienes permanecen vivos. En tal caso, ¿afecta la muerte del mismo modo a aquellos dignos de ser recordados?
COPLAS XXV-XL
Dedicadas al maestre Rodrigo Manrique, padre del poeta, del que se realiza una elegía que le otorgará vida imperecedera.
● Las estrofas 25 a 34 resaltan los méritos del maestre, a quien se compara con diversos emperadores. Tales méritos, en opinión del poeta, ¿han sido olvidados por el mundo?
● Realiza un resumen de las virtudes señaladas por el poeta respecto a su padre y comenta las que considera este más sobresalientes. Reflexiona sobre el valor de los tesoros, tierras o riquezas dejados tras la muerte.
● Las estrofas 34 a 37 corresponden a las palabras que la muerte dirige al maestre en el momento en que debe abandonar este mundo. La muerte aparece como punto final a una vida heroica y esforzada, en la que la fama conseguida asegura una «vida eterna» mucho mejor que la vida temporal y perecedera.
● ¿Qué acciones han asegurado la fama gloriosa del maestre?
● En las estrofas 39 y 40, el maestre don Rodrigo se entrega valerosamente a la muerte y, tras invocar a Jesús, muere ejemplarmente, rodeado de su mujer, hijos, hermanos y criados. Además de la vida de la fama, ha ganado la vida eterna celestial.
● Interpreta el concepto de memoria que aparece en la última estrofa.
1 La narrativa en el Renacimiento
2 La narrativa en el Barroco
3 La prosa del Romanticismo
Síntesis de la unidad
Prueba de evaluación: Lazarillo de Tormes
Comentario literario resuelto: «Un fragmento del Lazarillo de Tormes»
Toma la palabra: «La realidad y los sueños»
Hacia la prueba: Don Quijote de la Mancha

Guía de lectura: Leyendas, de Gustavo
Adolfo Bécquer
1 El Lazarillo de Tormes es reconocida por ser la novela de más calidad literaria del Renacimiento. ¿Cuál es su argumento? ¿Por qué se la considera una obra realista?
2 ¿Conoces el argumento del Quijote?
3 ¿Qué autores son representativos de la novela barroca?
4 ¿Cómo debe ser una obra para ser considerada realista? ¿Es lo mismo irreal que inverosímil?
La narrativa idealista nos muestra una realidad idealizada, poblada de personajes fantásticos y arquetípicos, con argumentos, por lo general, inverosímiles.

El género caballeresco proviene de la época medieval, en la que ya habían aparecido héroes tales como Amadís de Gaula o el rey Arturo, por citar solo a dos de los más afamados. Durante el siglo XVI, este género alcanzó un enorme desarrollo, debido a la difusión de la imprenta. De entre estas novelas, destacan:

¬ Tirante el Blanco, de Joanot Martorell, escrita en catalán en 1499 y traducida al castellano en 1511. Según Cervantes, se trata del «mejor libro del mundo, por su estilo»; del mismo elogia la ausencia de episodios fantásticos, tan frecuentes en otras obras del género.
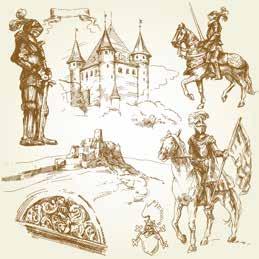
¬ Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de Montalvo, publicada en 1508, es la novela caballeresca española por excelencia. Se caracteriza por la presencia tanto de elementos fantásticos (gigantes, magos, monstruos) como didácticos, siempre orientados hacia la defensa de las virtudes caballerescas: honor, valentía, fidelidad, religiosidad. Fue una novela muy popular, como lo demuestra el hecho de que fuera editada treinta veces entre 1508 y 1587.

La publicación del Amadís dio lugar a un enorme auge del género, y en los años siguientes aparecieron numerosas obras, bien continuaciones del Amadís, con algunos de sus mismos personajes (así Las sergas de Esplandián, su hijo), bien iniciando nuevas sagas caballerescas: Florisando, Palmerín de Oliva, Primaleón, etc. Con el tiempo, la novela de caballerías irá decayendo en cuanto a su calidad literaria, pero seguirá contando con el favor del público hasta que Cervantes la parodie en el Quijote, dándole la puntilla al género.
Como sabemos, la palabra escudero alude al sirviente que llevaba el escudo al caballero y que por lo general asistía y atendía a una persona distinguida. Ello justifica que Cervantes la empleara con frecuencia para referirse a Sancho Panza, el acompañante de don Quijote. La escudería, entonces, se utilizaba para designar un oficio muy habitual en las novelas de caballerías. Con el tiempo, dicha labor desaparece y el término acaba reduciéndose a este contexto tan desusado. Sin embargo, en la actualidad la palabra adquiere un nuevo significado, y se emplea para referirse al conjunto de automóviles de un mismo equipo de carreras, como sucede, por ejemplo, en la competición de Fórmula 1.
El relato es una trama de aventuras maravillosas. Amadís es hijo de los amores clandestinos de Perión, rey de Gaula, y la princesa Elisena de Inglaterra. Al nacer es arrojado a un río dentro de una caja, pues la ley de Escocia condena con la muerte las relaciones extramatrimoniales. Lo recoge el escudero Gandales, que lo cuida como si fuera hijo suyo. Amadís se enamora de Oriana, hija del rey Lisuarte de Gran Bretaña. Tras armarse caballero, será reconocido por sus verdaderos padres. Lucha constantemente contra toda clase de enemigos y, tras pasar por tremendas adversidades, se produce el matrimonio entre el héroe y su amada Oriana.
Con el Renacimiento, cuyo comienzo se sitúa en 1492 (fecha del descubrimiento de América), se inicia la Edad Moderna, período histórico que abarcará hasta la Revolución francesa (1789).
Se trata de una palabra polisémica. En su valor más estricto indica un periodo de cien años. Pero también es sinónimo de ‘periodo amplio de tiempo’, y así se emplea en la expresión «Siglo de Oro». Como curiosidad, su valor puede ser también el de ‘vida civil’ en oposición a ‘vida religiosa’: San Juan de la Cruz (Juan de Yepes en el siglo…). Respecto a esto último, el término seglar (Del lat. saecularis ) se refiere, según el DLE, a todo aquel «que no tiene órdenes clericales»: San Juan de la Cruz (Juan de Yepes como seglar…).
Presentamos un fragmento del principio de la obra en el que Elisena, madre de Amadís, decide abandonar a su hijo por ser ilegítimo. Podemos apreciar el carácter fabuloso de algunos pasajes y la presentación de una serie de objetos maravillosos (un anillo y una espada) que acompañarán al héroe y le servirán para conocer su origen. Notemos también la religiosidad del texto. En cuanto al estilo, destacan las frases amplias de carácter culto, latinizante y las llamadas de atención a los lectores sobre hechos pasados, característica formal heredada de la épica medieval.
Pues no tardó mucho que a Elisena le vino el tiempo de parir, de que los dolores sintiendo como cosa tan nueva, tan extraña para ella, en grande amargura su corazón era puesto, como aquella que le convenía no poder gemir ni quejar, que su angustia con ello se doblaba; mas en cabo de una pieza1 quiso el Señor poderoso que sin peligro suyo un hijo pariese, y tomándole la doncella en sus manos, vio que era hermoso si ventura tuviese, mas no tardó en ponerse en ejecución lo que convenía según antes lo pensara, y lo envolvió en muy ricos paños, y lo puso cerca de su madre, y trajo allí el arca que ya oísteis, y le dijo Elisena:
—¿Qué queréis hacer?
—Ponedlo aquí y lanzadlo al río —dijo ella—, y por ventura guarecer podrá 2
La madre lo tenía en sus brazos llorando fieramente y diciendo:
—¡Mi hijo pequeño, cuán grave es a mí la vuestra cuita! 3
1 Realiza una lectura en voz alta, prestando atención a la aparición de elementos orales de gran sonoridad: similicadencias, rimas internas, paronomasias, polisíndetos, aliteraciones, etc. Búscalos en el texto.
2 También son frecuentes los rasgos propios del estilo culto latinizante: frases largas, estructuras trimembres, verbos al final de la frase. Localiza algunos ejemplos.
3 En muchos cuentos, mitos, leyendas e incluso en el cine, es habitual que el héroe recién nacido o aún niño sea abandonado. Así ocurre con Moisés en la Biblia o con Mowgli en El libro de la selva. Busca otros ejemplos y coméntalos.

La doncella tomó tinta y pergamino, e hizo una carta que decía: «Este es Amadís sin Tiempo, hijo de rey». Y sin tiempo decía ella porque creía que pronto moriría, y este nombre era allí muy preciado porque así se llamaba un santo a quien la doncella lo encomendó. Esta carta cubrió toda de cera, y puesta en una cuerda se la puso al cuello del niño. Elisena tenía el anillo que el rey Perión le diera cuando de ella se separó, y lo metió en la misma cuerda de la cera, y así mismo, poniendo al niño dentro del arca, le pusieron la espada del rey Perión que la primera noche que ella con él durmiera la dejó en el suelo, como ya oísteis, y por la doncella fue guardada, y aunque el rey la echó de menos, nunca osó por ella preguntar, porque el rey Garínter no tuviese enojo, con aquellos que en la cámara entraban. Esto así hecho, puso la tabla encima tan junta y bien calafateada4 , que agua ni otra cosa allí podría entrar, y tomándola en sus brazos y abriendo la puerta, la puso en el río y la dejó ir; y como el agua era grande y recia, presto la pasó a la mar, que más de media legua de allí no estaba. A esta sazón el alba aparecía, y acaeció una hermosa maravilla, de aquellas que el Señor muy alto cuando a Él place suele hacer: que en la mar iba una barca en que un caballero de Escocia iba con su mujer, que de la Pequeña Bretaña llevaba parida de un hijo que se llamaba Gandalín. El caballero tenía por nombre Gandales, y yendo hacia Escocia, siendo ya mañana clara, vio el arca que por el agua nadando iba y, llamando a cuatro marineros, les mandó que presto echasen un batel 5 y aquello le trajesen, lo cual prestamente se hizo, aunque ya el arca muy lejos de la barca pasado había. El caballero tomó el arca y tiró la cobertura y vio al doncel, que en sus brazos tomó y dijo:
—Este de algún buen lugar es.
1 En cabo de una pieza: al cabo de un rato.
2 Guarecer podrá: podrá salvarse.
3 Cuán grave es a mí la vuestra cuita: qué duro se me hace vuestro sufrimiento.
4 Calafatear: cerrar las junturas de las maderas de las naves con estopa y brea para que no entre el agua.
5 Batel: bote, barco pequeño.
La novela pastoril renacentista es de origen italiano y se inicia en 1504 con L’Arcadia de Sannazaro, libro que hará fortuna entre los lectores contemporáneos. Se trata de obras que narran las desventuras amorosas de unos pastores idealizados que viven en un espacio igualmente idílico.
Formalmente, se caracterizan por la presencia de fragmentos líricos en verso. Están, pues, muy relacionadas con las Églogas de Garcilaso.
En castellano, el primer novelista del género es Jorge de Montemayor (15201561). Su obra, titulada Diana (1558-59), nos ofrece un mundo utópico poblado de pastores que relatan sus experiencias amorosas y sus desengaños.

Gaspar Gil Polo publicó en 1564 su Diana enamorada, continuación de la de Montemayor. El éxito de la obra trajo como consecuencia su traducción a numerosos idiomas y su consideración como uno de los clásicos de la novela pastoril.
En 1585 Cervantes publicó su primera parte (nunca continuada) de La Galatea.
El género se mantuvo vivo hasta entrado el siglo XVII.
Las novelas bizantinas son narraciones de amor, viaje y aventuras en las que una pareja de enamorados sufre la desgracia de la separación y, ya el uno sin el otro, viven extrañas y complicadas peripecias (raptos, encantamientos, desapariciones, etc.) que terminan siempre felizmente con el reencuentro de los amantes.
La Historia de los amores de Clareo y Florisea (1552) de Alonso Núñez de Reinoso es la primera novela española de este género, al que también pertenece la obra póstuma de Cervantes Persiles y Sigismunda (1617).
El neoplatonismo es una doctrina filosófica propia del Renacimiento. Se inspira en el filósofo griego Platón, al que se cristianiza. El amor platónico afirma que el enamorado se conforma con la contemplación del ser amado, ya que la propia contemplación le hace ser mejor y sentirse bien. No se trata, pues, de un amor imposible como usualmente se cree.
Se trata de narraciones de asunto granadino que aparecen como derivación de los romances fronterizos del siglo XV. En ellas se cuentan historias amorosas protagonizadas por moros y cristianos, con frecuentes encarcelaciones, separaciones y reencuentros.
Habitualmente, se presenta una imagen idealizada del musulmán y unas relaciones idílicas entre las dos culturas, con lo que se deforma la realidad.
La primera de estas obras es la Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa, de autor desconocido y conservada en cuatro versiones. Es, en verdad, una novela sentimental en la que la pareja de enamorados está compuesta por musulmanes, Abindarráez y Jarifa, ambos de noble familia granadina.
En una introducción se nos explica la historia de la hermosa Diana, pastora que amaba y era amada por el pastor Sireno, que se vio obligado a abandonar el reino. Diana, al quedarse sola, se casó con otro pastor, Delio. La introducción termina anunciando el regreso de Sireno al cabo de un año. Entonces sabrá de la infidelidad de Diana.
Sireno, desesperado, comparte su pena con otros pastores que se hallan en parecida situación. Tras contarse sus desventuras, deciden ir a la corte de Felicia, una maga famosa por sanar el mal de amores. Allí tomarán un filtro mágico que los sumergirá en el olvido y, por tanto, en la tranquilidad. En este punto nos enteramos de que Diana no es feliz en su matrimonio. La obra presenta un final abierto y se anuncia una segunda parte que Montemayor nunca llegó a escribir.
El alcaide de Antequera y Álora, don Rodrigo de Narváez, ha hecho prisionero a Abindarráez, moro de noble estirpe, que en el momento de ser capturado se dirigía a Coín para desposarse con Jarifa. Don Rodrigo siente compasión por el abatimiento del moro, que se ve obligado a faltar a su palabra, y le concede un plazo de tres días para que asista a la cita, bajo juramento de regresar. Transcurrido el tiempo, Abindarráez vuelve acompañado de Jarifa, que se ofrece como prisionera ante la imposibilidad de separarse de su amado. Impresionado, don Rodrigo los deja en libertad y se convierte en un fiel amigo de la pareja.
La idealización de los personajes resulta evidente. Se desarrolla en un escenario andaluz, no menos sublimado, impregnado de exotismo. Los principales valores de la obra son la sencillez y la naturalidad.
Destaca también como novela morisca la «Historia de Ozmín y Daraja», intercalada en la novela picaresca Guzmán de Alfarache, obra de Mateo Alemán que estudiaremos con posterioridad.
De la historia de Ozmín y Daraja presentamos este fragmento, donde se nos describe a la joven morisca.

Era la suya una de las más perfectas y peregrina hermosura que en otra se había visto. Sería de edad hasta diez y siete años no cumplidos. Y siendo en el grado que tengo referido, la ponía en mucho mayor su discreción, gravedad y gracia. Tan diestramente hablaba castellano, que con dificultad se le conociera no ser cristiana vieja, pues entre las más ladinas1 pudiera pasar por una de ellas.
El rey la estimó en mucho, pareciéndole de gran precio. Luego la envió a la reina su mujer, que no la tuvo en menos y, recibiéndola alegremente, así por su merecimiento como por ser principal descendiente de reyes, hija de un caballero tan honrado como por ver si pudiera ser parte que le entregara la ciudad sin más daños ni peleas, procuró hacerle todo buen tratamiento, regalándola de la manera, y con ventajas, que a otras más allegadas a su persona.
Y así no como a cautiva, antes como a deuda 2 , la iba acariciando, con deseo de que mujer semejante y donde tanta hermosura de cuerpo estaba no tuviera el alma fea.
Estas razones eran para que no se alejase de su lado, además de por el gusto que recibía en hablar con ella; porque le daba cuenta de toda la tierra por menor, como si fuera de más edad y varón muy prudente por quien todo hubiera pasado. Y aunque los reyes vinieron después a juntarse en Baza, rendida la ciudad con ciertas condiciones, nunca la reina quiso deshacerse de Daraja, por la gran afición que le tenía, prometiendo al alcaide su padre hacerle por ella particulares mercedes. Mucho sintió su ausencia, mas le dio alivio entender el amor que los reyes le tenían, de donde les había de resultar honra y bienes, y así no replicó palabra en ello.
Siempre la reina la tuvo consigo y la llevó a la ciudad de Sevilla, donde con el deseo de que fuese cristiana, para disponerla poco a poco sin violencia, con apacibles medios, le dijo un día:
—Ya entenderás, Daraja, lo que deseo tus cosas y gusto. En parte del pago de ello te quiero pedir una cosa en mi servicio: que trueques esos vestidos por los que te daré de mi persona, para gozar de lo que en el hábito nuestro se aventaja tu hermosura.
Daraja le respondió:
—Haré con entera voluntad lo que tu Alteza me manda. Porque habiéndose obedecido, si hay algo en mí de alguna consideración, de hoy más estimaré por bueno, y lo será sin duda, que me lo darán tus atavíos y suplirán mis faltas.
—Todo lo tienes de cosecha —le replicó la reina—. Y estimo ese servicio y voluntad con que lo ofreces.
4 Resume el texto en un máximo de cinco líneas y señala el tema central de este fragmento.
5 ¿Por qué la reina recibe tan alegremente a Daraja? ¿Qué cuatro razones ofrece el texto? Valóralas.
6 El español de la época, pese a ser ya cercano al actual, presenta estructuras y palabras hoy en desuso. Busca algunos ejemplos y reescribe los fragmentos que te hayan resultado más difíciles de entender.
7 La idealización de Daraja se consigue de diversos modos: mediante su descripción, su actuación y su relación con otros personajes. Señala todos los elementos que configuran esa imagen ideal de la protagonista.
8 Reflexiona sobre la importancia que la mujer va adquiriendo en la literatura. Compara el tratamiento que se observa aquí con el de algunos textos medievales. Dispones de datos interesantes en www.artehistoria.com
Frente a las obras analizadas hasta ahora, que muestran un modo de vida idealizado, pasamos a estudiar a continuación otras novelas que presentan los aspectos cotidianos, e incluso bajos, de la realidad de un modo realista.
Estas novelas realistas, que siguen el camino abierto por La Celestina, representan una mayor novedad y su aparición será determinante para la creación de la novela moderna.

El primer hito de la narrativa realista es La lozana andaluza, obra del sacerdote jiennense Francisco Delicado (Peña de Martos). Esta obra, publicada en Venecia en 1528, tiene como protagonista a una prostituta y alcahueta que, gracias a su aguda inteligencia, logra establecerse en la Roma corrupta e inmoral de la época.
Formalmente, la obra se caracteriza por transcribir fielmente la vulgaridad del habla cotidiana, por lo que desecha los preceptos de la retórica, que recomendaba un estilo más cuidado, cualquiera que fuese la condición social de los personajes.
Junto con La lozana andaluza, la principal novela de esta línea es el Lazarillo de Tormes, que dará origen a toda una corriente literaria, la novela picaresca.

En el Guzmán de Alfarache (1599) se usa por primera vez el término pícaro para referirse al tipo social ya definido en el Lazarillo (1554), consolidándose como arquetipo literario.
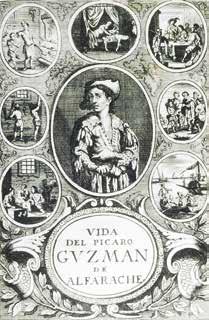
El pícaro queda definido en el Lazarillo como personaje marcado por una genealogía deshonrosa, abandonado a su suerte, que debe sobrevivir a partir de ingenio y engaños, sirviendo a diversos amos, robando y mendigando. Su personalidad acabará moldeándose a base de golpes y de los modelos corruptos que le rodean.
Las principales obras del subgénero picaresco son: el Lazarillo de Tormes, anónima; Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán; y La vida del Buscón, de Francisco de Quevedo (estas dos últimas ya dentro del período barroco). Todas ellas se definen por las siguientes características:

¬ Narran las desventuras de un personaje de baja condición, el pícaro, que vive al servicio de varios amos.
¬ El relato se presenta como una autobiografía ficticia y retrospectiva (flashback) del protagonista, desde su infancia hasta el momento en que se narra. Asistimos a una evolución psicológica del pícaro que va perdiendo progresivamente su inocencia, rasgo este inexistente en el resto de las novelas de la época.
¬ El narrador escribe sobre su pasado cuando ya es un pícaro adulto. Es hijo de padres sin honra, delincuentes y prostitutas, que se convierte en ladrón y para sobrevivir presta servicio a varios amos. En el transcurso de su vida se alternan suerte y desgracia. Siempre le anima un deseo de ascensión social, de «llegar a buen puerto» que no se logra.
¬ Cada uno de los capítulos suele presentar las peripecias del pícaro con un amo distinto.
¬ Es un relato convergente en el que los diferentes sucesos y episodios están concebidos y subordinados a un proyecto final: explicar el estado de deshonor en el que vive el personaje al terminar la narración.
¬ Las obras picarescas tienen un carácter realista y nos ofrecen un amplio y variado retrato social, en el que aparecen personajes de todo tipo y condición, inspirados en el ambiente de su época. En este rasgo radica gran parte de su modernidad.

Es la primera de las novelas picarescas y, por lo tanto, la que da origen al subgénero.
Las primeras ediciones conocidas son de 1554. En 1559 fue incluida en el Índice de obras prohibidas por la Inquisición. En 1573 volvió a publicarse, pero expurgada, ya que se censuraron y eliminaron los pasajes más problemáticos. Habrá que esperar al siglo XIX para que vuelva a permitirse su publicación íntegra.
Autoría
El Lazarillo es una novela anónima.
¿Por qué ocultó el autor su nombre? Este hecho ha provocado diversas interpretaciones:
¬ Debido a la carga crítica de la novela, ha sido atribuida a un escritor de ideología erasmista o a un judío converso, que se valdría del anonimato para no verse comprometido ante la Inquisición. La teoría erasmista ha dado pie a la propuesta de Alfonso de Valdés, secretario del emperador Carlos I, como posible autor, tesis defendida por la profesora Rosa Navarro Durán.
Erasmismo
El erasmismo es un movimiento dentro del catolicismo que buscaba una vida más humilde por parte de los clérigos. Su precursor fue Erasmo de Rotterdam. El erasmismo no supone una escisión del catolicismo, pero con el tiempo llegó a ser perseguido por considerarse una ideología peligrosa.
¬ Ciertos documentos aparecidos recientemente han hecho considerar también la hipótesis de que sea Diego Hurtado de Mendoza el autor del Lazarillo, según la investigación de Mercedes Agulló. Recientemente se han propuesto otros posibles autores: Juan Luis Vives, Francisco Cervantes de Salazar, Juan de Timoneda o Francisco de Enzinas, entre otros.
¬ El carácter autobiográfico de la novela favorece, por otra parte, el anonimato: el Lazarillo es la historia de un pícaro contada por él mismo, y ello confiere verosimilitud al libro.
El Lazarillo es una carta que Lázaro envía a alguien desconocido (vuestra merced) para justificar por qué admite la situación tan deshonrosa en la que vive.

La obra está formada por un prólogo, donde se nos explica el motivo de la carta, y siete tratados, cada uno de ellos centrado en un amo, que nos llevan desde el nacimiento del protagonista hasta el presente.
Lázaro, personaje de baja condición, narra su vida con distintos amos: un ciego, un cura, un escudero, un fraile de la Merced, un buldero, un capellán, un alguacil y un arcipreste. En el transcurso de cada capítulo explica las adversidades, burlas y engaños que sufre; todo ello le va modificando poco a poco su carácter ingenuo. Se configura así un proceso educativo a la inversa que le llevará a la deshonra: al final trabajará como pregonero y toda su honra radicará en consentir cínicamente el adulterio de su mujer a cambio de la supervivencia. Es, probablemente, lo máximo a que podía aspirar alguien de su condición en la España del siglo XVI.
Los Índices, libros publicados periódicamente por la Inquisición española, contenían una relación de obras cuyo contenido se consideraba nocivo para la moral o el pensamiento de la época. Leer o, incluso, poseer una de tales obras podía ser motivo de juicio, tortura y encarcelamiento.
Se conoce con este nombre una corriente cultural que nace en Italia a partir del siglo XIV con grandes figuras como Dante, Petrarca y Boccaccio. Los humanistas son precedentes del Renacimiento, recuperan la cultura grecolatina y sitúan a la persona en el centro de sus preocupaciones, relegando lo religioso a un segundo plano.



El libro se construye en torno a los siguientes temas y motivos:
¬ La honra. Ya en el prólogo se aclara que este es el motivo central de la obra: Lázaro debe justificar unas acusaciones que recaen sobre su persona. En efecto, en la época se entiende por honra la opinión que los demás tienen de uno mismo. Así, solo la tienen aquellos que, naciendo con ella, saben mantenerla, aunque sea solo en apariencia (como le pasa al escudero del tratado tercero). Lázaro, determinado por su origen, no puede aspirar a ese tipo de honra. La obra, pues, plantea una fuerte crítica a la estructura social.
¬ La crítica al clero y, en menor medida, a la nobleza. De los nueve amos de Lázaro, cinco pertenecen al mundo eclesiástico y ninguno de ellos se conduce de modo ejemplar. Parece evidente una actitud de desprecio hacia la vida poco espiritual del estamento en su época.
¬ Uno de los motivos más recurrentes es el del hambre, muy presente en toda la obra: en los tres primeros tratados, se suceden multitud de episodios que tienen como eje la búsqueda de comida.
Todos estos temas y motivos se agrupan en torno al eje del proceso formativo erróneo que sufre Lázaro: de cada amo extrae enseñanzas nada edificantes, lo cual le impedirá la mejora social.
La literatura se disfruta y aprende, fundamentalmente, a través de la lectura razonada y competente de los textos. En Internet dispones de múltiples posibilidades para encontrar textos diversos de los autores que te hemos presentado y de otros narradores del Renacimiento español.
A Busca y selecciona tres fragmentos que no se encuentren en este volumen de dicho periodo y, tras una atenta lectura, comenta, tal y como hemos hecho con el Lazarillo, su contexto histórico, autoría, estructura, argumento, tema e intencionalidad.
B ¿Cuál de ellos te ha llamado más la atención?
C ¿Observas alguna intencionalidad común en ellos?
D ¿Crees que algunas de sus temáticas pueden extrapolarse a nuestros días? Argumenta tus respuestas con fragmentos de dichos textos.
La obra es una autobiografía —es decir, está escrita en primera persona— y pertenece al género epistolar.
Un rasgo estilístico destacable es el uso del humor, que se pone al servicio del interés crítico del autor. El texto se ve salpicado, en este sentido, por diversos cuentos cómicos de origen popular que se integran perfectamente en el cuerpo de la novela.
Frente a la narrativa idealista de su siglo, de estilo artificioso y afectado, el Lazarillo destaca también por su naturalidad lingüística y su trabajada sencillez. Este rasgo formal, típicamente renacentista, responde a la idea de «escribir sin afectación», que se resume en la frase del humanista Juan de Valdés: «Escribo como hablo».
Trascendencia: hacia la primera novela moderna
El Lazarillo abre las puertas a la configuración de la novela moderna por diversas razones:
¬ Por el tratamiento del personaje protagonista. Lázaro evoluciona psicológicamente, es decir, no es igual al final de la obra que al principio, ya que los sucesos vividos le hacen cambiar. Este rasgo narrativo era algo extraño hasta entonces.
¬ Por su estilo realista: se desarrolla en un lugar conocido, con personajes verosímiles que emplean un lenguaje adecuado a su rango social.
¬ Por tener un protagonista de origen humilde y carácter antiheroico.
Juan de Valdés (1509-1514)

Humanista renacentista, natural de Cuenca, autor del Diálogo de la lengua. Esta obra defendió en su tiempo el uso cultural de la lengua romance frente al latín. Se ha sugerido que alguien de su círculo o, incluso, el hermano de Juan Valdés, Alfonso de Valdés, podría ser el autor del Lazarillo. Murió en Nápoles.

La imagen de España suele estar teñida, desde el siglo XVI, de prejuicios relacionados con el mundo de la picardía. ¿Crees que España sigue siendo en la actualidad un país de pícaros?
A Tras reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora, os proponemos a continuación realizar una charla-coloquio en clase sobre esta cuestión: ¿Se siguen produciendo hoy en día comportamientos como los que se denuncian en las novelas picarescas del siglo XVI? ¿Persisten actitudes pícaras todavía en nuestra sociedad del siglo XXI?
B Procurad seguir todas las indicaciones incluidas en la unidad 1 referentes a la conversación y el debate. Tras la charla, recoged vuestras conclusiones en un informe individual por escrito.
Presentamos un fragmento del Tratado II en el que el protagonista entra al servicio del clérigo de Maqueda. Este es absolutamente tacaño y Lázaro debe ingeniárselas para buscar el alimento que su amo no quiere proporcionarle. La línea descendente del joven no ha hecho sino comenzar.
Toma, come, triunfa…
Solamente había una horca de cebollas, y tras la llave, en una cámara en lo alto de la casa. De estas tenía yo de ración una para cada cuatro días, y, cuando le pedía la llave para ir por ella, si alguno estaba presente, echaba mano al falsopeto 6 y con gran continencia la desataba y me la daba diciendo: —Toma y vuélvela luego, y no hagáis sino golosinar. Como si debajo de ella estuvieran todas las conservas de Valencia, con no haber en la dicha cámara, como dije, maldita la otra cosa que las cebollas colgadas de un clavo. Las cuales él tenía tan bien por cuenta, que, si por malos de mis pecados me desmandara a más de mi tasa, me costara caro. Finalmente, yo me finaba 7 de hambre.
Pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. Cinco blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía conmigo del caldo, que de la carne ¡tan blanco el ojo!, sino un poco de pan, y ¡pluguiera 8 a Dios que me demediara 9 !
Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con este un Alejandro Magno, con ser la misma avaricia, como he contado. No digo más, sino que toda la lacería 1 del mundo estaba encerrada en este: no sé si de su cosecha era o lo había anejado con el hábito de clerecía.
Él tenía un arcaz 2 viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada con una agujeta del paletoque 3 . Y en viniendo el bodigo 4 de la iglesia, por su mano era luego allí lanzado y tornada a cerrar el arca. Y en toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras algún tocino colgado al humero 5 , algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobran; que me parece a mí que, aunque de ello no me aprovechara, con la vista de ello me consolara.
Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero, y enviábame por una, que costaba tres maravedís. Aquella le cocía, y comía los ojos y la lengua y el cogote y sesos y la carne que en las quijadas tenía, y dábame todos los huesos roídos, y dábamelos en el plato, diciendo: —Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo.
Anónimo Lazarillo de Tormes, Cátedra
1. Lacería: miseria.
2. Arcaz: arcón, baúl.
3. Paletoque: pequeña capa propia del hábito clerical.
4. Bodigo: panecillo que se suele llevar a la iglesia por ofrenda.
5. Humero: cañón de chimenea por donde sale el humo.
6. Falsopeto: bolsa grande que de ordinario se llevaba junto al pecho.
7. Finaba: moría.
8. Pluguiera: subjuntivo arcaico del verbo placer.
9. Demediara: partir por la mitad.
9 Explica el sentido de las siguientes expresiones: Escapé del trueno y di en el relámpago; Toma y vuélvela luego, y no hagáis sino golosinar; Pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más; pluguiera a Dios que me demediara; Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo.
10 ¿Qué visión de los personajes nos ofrece el texto?
11 Analiza cómo consigue el autor que el texto sea humorístico (presta especial atención a la ironía y la acumulación de rasgos caricaturescos y deformantes).
12 Justifica el carácter picaresco del relato.
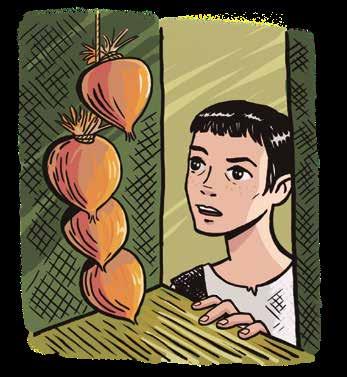
Durante el Barroco, la novela adquiere un gran desarrollo. Podemos reconocer las siguientes tendencias narrativas:
Novelas picarescas
Novelas breves a la italiana
Novelas pastoriles y bizantinas
Novelas de caballería
El Barroco
Se evoluciona la línea iniciada por el Lazarillo de Tormes. Estas obras alcanzan un gran desarrollo y popularidad. Destacan el sevillano Mateo Alemán (Guzmán de Alfarache) y Francisco de Quevedo (El Buscón).
Cultivaron esta tendencia escritores como María de Zayas y Cervantes.
Se continúan este tipo de obras que nacieron en el siglo XV. Como autores de novelas pastoriles hallamos a Lope de Vega (La Arcadia) y Cervantes (La Galatea); Cervantes, además, es autor de una novela bizantina (Los trabajos de Persiles y Sigismunda).
El subgénero que antes entró en decadencia fue el de la novela de caballerías, ante el éxito del Quijote, que las satirizaba. Esta obra dio lugar a la novela moderna, si bien esta tendencia no tuvo continuadores.
Carpe diem, tempus fugit
El Barroco abarca desde el reinado de Felipe III (1598-1621) hasta la muerte de Calderón de la Barca (1680). Si con el manierismo ya se desvanece el vitalismo renacentista, el Barroco es la época del pesimismo, los contrastes y la desmesura.
Se trata de dos de los tópicos literarios más habituales de la historia de la literatura. Ambos se originan en el mundo grecolatino y su nombre se debe a sendos poemas del poeta latino Horacio. El carpe diem (‘agarra el día’) es una invitación a vivir el presente sin dejar nada para mañana. Una de las versiones más conocidas es la del también poeta latino Ausonio: Collige, virgo, rosas (‘Coge, doncella, las rosas’). El carpe diem siempre aparece asociado al tempus fugit: el tiempo huye, pasa rápidamente, todo se acaba. En el Barroco, época de pesimismo, hay poemas donde no aparece el carpe diem, sino tan solo el tempus fugit. Algunas variantes del tempus fugit son la descripción de ruinas, o de flores marchitas, o de barcas rotas y a la deriva. Usado de forma aislada (es decir, sin el carpe diem previo), es, tal vez, el tópico barroco por excelencia y uno de los más retomados en toda la historia de la literatura.


Cervantes es uno de los grandes autores literarios no solo de la literatura española, sino de la universal. Vivió en la misma época en la que William Shakespeare escribió sus comedias. Desde entonces, ha sido objeto de admiración unánime a través del tiempo.
Cervantes probó suerte en todos los géneros literarios, aunque con desigual fortuna:
¬ Es autor de una novela pastoril, La Galatea, publicada en 1585. Se trata de la primera obra que escribió y fue una de sus favoritas.
¬ En su poesía se aprecia más trabajo que ingenio, ya que, según sus propias palabras, era «la gracia que no quiso darme el cielo».
Cervantes nació en Alcalá de Henares (Madrid) en 1547. A los veintidós años viajó a Italia. Fue soldado y participó en la batalla de Lepanto, donde le quedó inutilizada una mano. Estuvo cautivo en Argel durante cinco años. De nuevo en España, vivió en Madrid y en Andalucía, donde trabajó como cobrador de impuestos. Fue acusado de fraude y cumplió condena en la Cárcel Real de Sevilla. Poco después publicó la primera parte del Quijote. Pese al éxito de su obra, su situación económica no mejoró. Murió el 23 de abril de 1616.
El prólogo del Quijote
Según nos cuenta el propio Cervantes en el prólogo, la obra se «engendró» mientras estaba preso. Mucho se ha discutido sobre el significado real o metafórico de sus palabras, pero hay quien apunta que Cervantes pudo planear e incluso empezar a escribir su novela durante su estancia en la Cárcel Real de Sevilla.
¬ Compuso también diez obras de teatro, entre las que destacan La Numancia o Los baños de Argel, y ocho entremeses. Pese a estar orgulloso de su producción, reconoce la supremacía de Lope de Vega en el gusto del público.
¬ Fue autor, asimismo, de doce novelas cortas (según el modelo del género italiano de la novella) a las que llama Novelas ejemplares. Cervantes se consideraba a sí mismo como el primer autor que, en lengua castellana, había compuesto dichas narraciones cortas, que relatan los avatares extraordinarios de uno o varios personajes en un transcurso temporal no demasiado amplio. Carecen de citas y comentarios que distraigan al lector y pretenden que este pueda extraer, como fin último, consecuencias moralmente «ejemplares». Podemos dividir las doce novelas en dos grupos:
Novelas con técnica italiana y predominio de la idealización
● Narran casos de amor y fortuna con final feliz.
● Destacan El amante liberal, La española inglesa o La fuerza de la sangre.
Novelas realistas
● Basadas en la sucesión de escenas costumbristas sin un argumento claramente definido.
● En esta línea destacan El coloquio de los perros, El licenciado Vidriera, El celoso extremeño, Rinconete y Cortadillo y El casamiento engañoso, entre otras.
¬ Al final de su vida publicó una novela bizantina, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, que vio la luz, póstumamente, en 1617.
¬ Sin duda, su fama la obtiene por una sola obra, la mejor que escribió y que supera con mucho todo lo dicho hasta ahora: el Quijote.
Con el propósito de criticar las novelas de caballerías o, como él mismo dijo, de «poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías», Cervantes escribe su mejor obra: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615.
¬ En la primera parte, Cervantes idea que un hombre enloquecido por la lectura de novelas de caballerías (Alonso Quijano) decida hacerse caballero en el mundo real, en la España de 1600. Elige una amada (Dulcinea) y un caballo famélico (Rocinante) e inicia su primera salida para ser armado

caballero; recibe la orden de caballería en una venta que él cree castillo, de manos del ventero que, junto con el resto de los habitantes de la venta, se burlan de él. Regresa a casa y busca la ayuda de un escudero, cargo para el que elige a un labriego, Sancho Panza, que, tras la promesa de obtener el gobierno de una ínsula, decide acompañarlo. Aquí comienza la segunda salida de don Quijote, en la que los dos protagonistas vivirán desastrosas aventuras. Tras diversos avatares, los vecinos de don Quijote, mediante un engaño, lo llevan de nuevo a su casa. Con el anuncio de una tercera salida concluye la primera parte de la obra. La obra mantiene la ordenación propia de las novelas de caballerías: se presenta como una suma de aventuras que tienen como hilo conductor la presencia del hidalgo y de su escudero; no posee, pues, una trama claramente establecida, sino que los acontecimientos se van sucediendo con bastante rapidez, conforme se desarrolla la acción.
La trama principal se ve interrumpida en varias ocasiones con la inclusión de narraciones ajenas al hilo argumental que desarrollan historias pastoriles, bizantinas y moriscas. Esta técnica se conoce con el nombre de interpolación.
Dentro de cada episodio, la estructura narrativa es clara: diálogo inicial entre don Quijote y Sancho, aventura y diálogo posterior entre ambos.
¬ En la segunda parte, don Quijote inicia la prometida tercera salida. Fruto de sus aventuras, Sancho cumple su deseo de ser gobernador de una ínsula (si bien el cargo le es dado por unos duques como burla). Sin embargo, y pese a demostrar buen juicio como gobernante, se cansa y vuelve junto a su amo, que será vencido por el caballero de la Blanca Luna (que no es sino su vecino el bachiller Sansón Carrasco) y regresará a su pueblo, derrotado. Tras curarse de su locura, muere.


En esta segunda parte ya solo aparece un episodio intercalado (que narra las bodas de Camacho), por lo que la estructura narrativa es mucho más homogénea.
Entre la primera y la segunda parte de la novela se publicó una continuación apócrifa, firmada por Alonso Fernández de Avellaneda, autor del que nada se sabe. Cervantes decide darse prisa en concluir la auténtica segunda parte, en la que no faltan las agudas críticas al continuador apócrifo de su propia obra.

Se trata de un adverbio indefinido resultado de la apócope de doquiera <donde quiera. En su uso más frecuente aparece antecedido por la preposición por (por doquier: ‘por cualquier sitio’). Son un término y locución adverbial de escaso uso en el español actual, pero que merece la pena conservar.
Temas
El Quijote es una novela que ofrece al lector una extraordinaria riqueza. Veamos, a continuación, los temas más representativos:
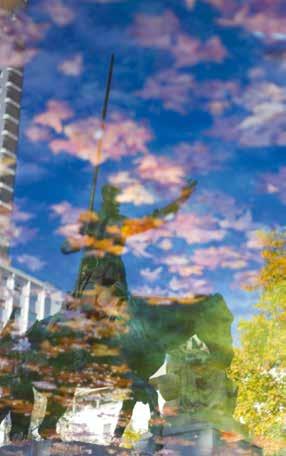
Utopía y realidad
El conflicto entre un individuo que desea libremente llevar a cabo su sueño, su «locura», y un entorno familiar y social que se lo impide se ha convertido en uno de los temas más imitados de la producción cervantina.
Justicia Al héroe le mueve un espíritu justiciero: se dedica a «desfacer entuertos».
Amor
Literatura
Personajes
Como era de esperar, el amor es un eje temático de la historia. Don Quijote, a imitación de las novelas de caballerías, tiene la necesidad de encontrar una hermosa dama a quien amar platónicamente. Por ello, crea en su imaginación una mujer ideal a la que llamará Dulcinea del Toboso y a la que más tarde identificará con una joven manchega. El amor por Dulcinea será el motor de buena parte de sus aventuras.

Toda la obra está cuajada de referencias a temas literarios: Edad de Oro del hombre, locus amoenus… Pensemos, incluso, que la obra estuvo diseñada, en un principio, como un libro que parodiase las novelas de caballerías. Igualmente, el Quijote es en sí mismo un magnífico repertorio de los mejores géneros literarios de su época.
Se trata de una obra que se caracteriza por la enorme variedad de personajes que intervienen y que constituyen una rica muestra de la sociedad española de principios del siglo XVII: se habla de más de setecientos personajes diferenciados e individualizados. Pese a esta variedad, sobresalen las dos figuras mejor retratadas de nuestra literatura: don Quijote y Sancho.
¬ Don Quijote es un hidalgo de unos cincuenta años que enloquece por leer innumerables novelas de caballerías. Representa el tópico del loco-cuerdo, pues posee una evidente lucidez mental que sorprende a cuantos lo escuchan (sobre todo, después de haber visto cómo actúa). Con el transcurrir de la novela, el viejo hidalgo será cada vez menos loco para terminar recuperando la cordura. Don Quijote, que posee un temperamento a veces colérico, a veces melancólico, evolucionará psicológicamente gracias a la influencia de su escudero Sancho. Así, pasará de ser un loco idealista que quiere vivir su utopía a ser un personaje realista y consciente de lo que ha ocurrido.
¬ Sancho Panza, en cambio, es un humilde labrador, aparentemente torpe, fiel a su amo, socarrón y con una filosofía de vida muy popular. Aunque en la primera parte es un personaje secundario, si bien individualizado y siempre presente, será en la segunda parte cuando cobre especial relevancia, pues, incluso, llega a protagonizar algunos capítulos. Recordemos que fue gobernador de la ínsula Barataria.
Sancho es, en la primera parte, el elemento que corrige y contrarresta los constantes desvaríos de su amo. Más tarde, la relación de servidumbre que mantiene con el hidalgo cambiará paulatinamente hacia una amistad que tendrá como consecuencia una nueva forma de pensar y de actuar que irá del realismo inicial al idealismo: se trata de la llamada quijotización de Sancho. El proceso inverso producido en don Quijote, es decir, del idealismo al realismo, llamado sanchificación, será de menor intensidad.
Ambos personajes, Quijote y Sancho, son descritos en toda su dimensión humana, es decir, sin prescindir de sus defectos y virtudes. Es, sin duda, el origen de la novela moderna.
Nos encontramos ante una obra manierista que muestra un estilo entre la sencillez y la naturalidad propias del Renacimiento y la complejidad y el artificio barrocos. Se trata, pues, de una novela que conjuga estilos y técnicas diferentes.
Sin duda, el principal acierto estilístico es que Cervantes se adapta a las necesidades de una obra tan abierta y variada, para lo cual se vale tanto de un estilo popular en los refranes de Sancho como de otro más artificioso en la presentación de paisajes idealizados y cuadros bucólicos; tanto de un estilo culto y arcaizante, con el que parodia las novelas de caballerías, como de otro llano, mucho más cercano, natural y expresivo.

Una técnica absolutamente moderna es la del perspectivismo narrativo. Cervantes aparece en la obra como un narrador que se limita a transcribir un manuscrito que dice haber encontrado. Según esto, el autor original de la historia sería el historiador Cide Hamete Benengeli. Con este recurso denominado técnica del manuscrito encontrado, Cervantes intenta incrementar el carácter verosímil de la historia del caballero andante, al tiempo que intensifica su tono humorístico.
Aunque la obra parece un auténtico compendio de técnicas y recursos formales diferentes, los más habituales son la ironía, la parodia o la presencia constante del diálogo como elemento que sirve para desarrollar la narración y que caracteriza la psicología de los personajes: lo que sabemos de ellos lo deducimos de su forma de expresarse.
El manuscrito encontrado
Cide Hamete Benengeli es un personaje ficticio, un supuesto historiador musulmán que sería el autor originario del Quijote. Existiría, así, un primer texto escrito en árabe, que Cervantes encuentra y traduce añadiendo los capítulos iniciales (hasta el IX). Con esta técnica del manuscrito encontrado se consigue mayor sensación de verosimilitud de los hechos narrados. Este recurso ha sido usado en multitud de ocasiones en la literatura. Autores como Unamuno (San Manuel Bueno, mártir), Borges (El inmortal) o Camilo José Cela (La familia de Pascual Duarte) son algunos ejemplos de ello.
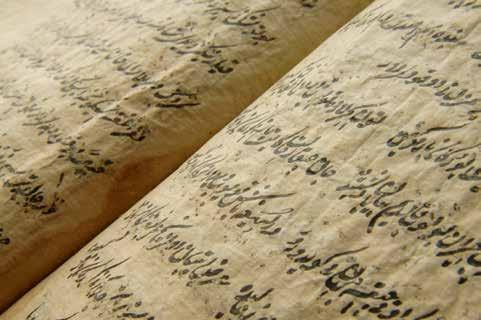
Mateo Alemán fue un escritor sevillano de gran formación (estudió en Sevilla, Salamanca y Alcalá de Henares). Fue preso en la cárcel de la capital hispalense en la misma época que Cervantes. El contacto con las gentes del hampa pudo ayudarlo en la configuración de los personajes del Guzmán de Alfarache, su obra maestra. Esta obra, que fue escrita en 1599 (medio siglo después de la publicación del Lazarillo), dio el impulso definitivo para el desarrollo de la novela picaresca.
La novela, narrada como una autobiografía ficticia del protagonista, relata el imparable proceso de degradación personal de Guzmán, desde su niñez a su condena a galeras y, al mismo tiempo, refleja un ambiente social marcadamente pesimista que afecta a todos los personajes. Alemán introduce en su obra continuas reflexiones morales de carácter didáctico, que tienen como principal intención alejar al lector del mundo degradado que se describe en el relato.
El Quijote y la creación de la novela moderna Para concluir, y a modo de síntesis, podemos recordar cuáles son los rasgos que han llevado a considerar al Quijote como la primera novela moderna:
Realismo o verosimilitud
Carácter no heroico del protagonista
Evolución psicológica de los personajes
Enfrentamiento entre el individuo y la sociedad
Coherencia interna del relato
Narración dialogada
La obra supone la creación de un universo parecido al real y, por lo tanto, alejado de la idealización tan de moda en su tiempo.
Ya no hay héroes, sino personajes con miserias y grandezas, como cualquier ser real.
Este rasgo contrasta con el carácter inamovible del héroe clásico. A partir de ahora, los personajes novelescos se van desarrollando ante los ojos del lector.
La obra nos sitúa entre el deseo personal y la realidad social.
Cervantes logra integrar todos los elementos narrativos (personajes y trama) en torno a don Quijote, lo que dota a la obra de coherencia y unidad.
La acción avanza mediante el diálogo de los personajes: cada uno de ellos habla con su propia voz, de modo que el lenguaje sirve para su caracterización.
Ahora que conoces con detalle las características generales del Quijote, te proponemos elaborar una secuencia narrativa teniendo como referencia esta obra magistral. Para ello tendremos en consideración las siguientes pautas:
A Elabora en tu cuaderno un guion en el que organices el orden de aparición de los elementos narrativos que más tarde desarrollarás.
ACONTECIMIENTO 1 ACONTECIMIENTO 2 ACONTECIMIENTO 3…
Narrador
Personajes
Espacio
Tiempo
B Realiza una adecuada contextualización espacio-temporal. Ambienta, por ejemplo, el texto en una pequeña localidad española de la actualidad.
C Incorpora a la narración las descripciones que sean necesarias: personajes, lugares, objetos, etc.
D Al igual que don Quijote, el personaje protagonista que has elegido enloquecerá por la lectura de algún tipo de narración: manga, cómic, novela de ciencia-ficción, etc.

E El personaje saldrá de su ámbito familiar con la intención de hacer justicia por las redes sociales.
F Su familia intentará evitarlo, pero no lo conseguirá.
G A través de las redes sociales, buscará a un compañero para que le ayude a llevar a cabo sus «hazañas».
H Navegando por Internet, buscará a la persona amada en una cuenta inadecuada (fake). Quedará perdidamente enamorado, aunque sus seguidores lo tomen por loco.
I Llegado a este punto, se dedicará a «desfacer» cuantos entuertos encuentre por el mundo digital.
Presentamos un fragmento del inicio de la segunda parte del Quijote, en la que se da cuenta de la publicación de la primera parte, algo que llena de sorpresa a sus protagonistas, en especial a Sancho. La originalidad del fragmento es indiscutible.
Las hazañas más ponderadas
—Así es —replicó Sansón—, pero uno es escribir como poeta y otro como historiador: el poeta puede contar, o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser; y el historiador las ha de escribir, no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna.
—Pues si es que se anda a decir verdades ese señor moro 2 —dijo Sancho—, a buen seguro que entre los palos de mi señor se hallen los míos; porque nunca a su merced le tomaron la medida de las espaldas que no me la tomasen a mí de todo el cuerpo; pero no hay de qué maravillarme, pues, como dice el mismo señor mío, del dolor de la cabeza han de participar los miembros.
—No, por cierto —respondió don Quijote—; pero dígame vuestra merced, señor bachiller: ¿qué hazañas mías son las que más se ponderan en esa historia?
—En eso —respondió el bachiller—, hay diferentes opiniones, como hay diferentes gustos: unos se atienen a la aventura de los molinos de viento, que a vuestra merced le parecieron Briareos y gigantes; otros, a la de los batanes; este, a la descripción de los dos ejércitos, que después parecieron ser dos manadas de carneros; aquel encarece la del muerto que llevaban a enterrar a Segovia; uno dice que a todas se aventaja la de la libertad de los galeotes; otro, que ninguna iguala a la de los dos gigantes benitos, con la pendencia del valeroso vizcaíno.
—Dígame, señor bachiller —dijo a esta sazón Sancho—: ¿entra ahí la aventura de los yangüeses, cuando a nuestro buen Rocinante se le antojó pedir cotufas en el golfo 1?
—No se le quedó nada —respondió Sansón— al sabio en el tintero: todo lo dice y todo lo apunta, hasta lo de las cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta.
—En la manta no hice yo cabriolas —respondió Sancho—; en el aire sí, y aun más de las que yo quisiera.
—A lo que yo imagino —dijo don Quijote—, no hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos, especialmente las que tratan de caballerías, las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos.
—Con todo eso —respondió el bachiller—, dicen algunos que han leído la historia que se holgaran si se les hubiera olvidado a los autores de ella algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al señor don Quijote.
—Ahí entra la verdad de la historia —dijo Sancho.
—También pudieran callarlos por equidad —dijo don Quijote—, pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia no hay para qué escribirlas, si han de redundar en menosprecio del señor de la historia. A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises como le describe Homero.
—Socarrón sois, Sancho —respondió don Quijote—. A fe que no os falta memoria cuando vos queréis tenerla.

—Cuando yo quisiese olvidarme de los garrotazos que me han dado —dijo Sancho—, no lo consentirán los cardenales, que aún se están frescos en las costillas.
—Callad, Sancho —dijo don Quijote—, y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pase adelante en decirme lo que se dice de mí en la referida historia.
—Y de mí —dijo Sancho—, que también dicen que soy yo uno de los principales presonajes de ella.
—Personajes que no presonajes, Sancho amigo —dijo Sansón.
Miguel de Cervantes
Don Quijote de la Mancha II, Cátedra
1 Pedir cotufas en el golfo: pedir cosas imposibles.
2 Recuerda que el propio Cervantes inventa la figura del moro Cide Hamete Benengeli como autor primero del texto.
13 ¿Cómo podríamos sintetizar el tema de este fragmento?
14 Briareos, batanes, galeotes, yangüeses y cabriolas hacen referencia a diversas aventuras que suceden en la primera parte de la obra. Consulta una edición del Quijote, busca esos episodios y resúmelos brevemente.
15 El texto se refiere a aventuras que acabaron mal para don Quijote: infinitos palos que en diferentes encuentros… ¿A qué episodios se refiere?
16 Comenta el tema de la literatura dentro del Quijote a través de este fragmento.
17 El diálogo cumple una función primordial en la obra. Analízalo en este pasaje.
18 ¿Crees que don Quijote responde a la clásica caracterización del «loco-cuerdo»? Justifica tu respuesta.
19 Después de todo lo visto, explica, a partir de ejemplos del texto, por qué el Quijote es una novela moderna.
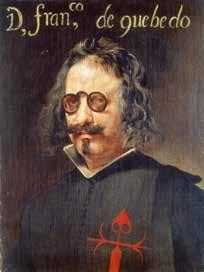
La vida del Buscón llamado Pablos fue publicada en 1626. A diferencia de las obras precedentes, en las que se advierte una fuerte crítica social, en esta prima el fin humorístico y de entretenimiento, tal como se indica en el prólogo.

Tema
La novela narra en primera persona el fracaso de Pablos, un hombre de origen humilde, en su intento de ascender socialmente. Pese a todos sus esfuerzos, no logra su objetivo; se ve sometido a continuas frustraciones y humillaciones, y su descenso se hace cada vez más profundo. La obra carece de las digresiones morales propias de otros textos picarescos.
Cultismos
De familia hidalga montañesa, hijo del secretario particular de la princesa María y más tarde secretario de la reina doña Ana, don Pedro Gómez de Quevedo. Se formó en el Colegio Imperial de los jesuitas y en la Universidad de Alcalá. Una estancia en Valladolid, mientras esta ciudad es sede de la corte, parece que inició la interminable enemistad con Góngora. Es conocido principalmente por su obra poética, aunque también cultivó la narrativa y el teatro.
Como sabemos, fue habitual durante el siglo XVII la inclusión de numerosos cultismos en nuestro idioma. De este modo, los escritores del Barroco, ya fueran conceptistas o culteranos, divulgaron en sus obras literarias abundantes latinismos y helenismos que hasta el momento no habían tenido empleo alguno en nuestras letras. Continúa así un proceso de enriquecimiento lingüístico que comenzó en el siglo XV y que adquirió un desarrollo constante durante el Renacimiento. Góngora especialmente se vale de numerosos latinismos. Es el caso, por ejemplo, de nocturno, purpúreo o crepúsculo; Calderón recurre a palabras como rústico, mísero, cólera, evidencia o apariencia. Lope, por su parte, utiliza en sus versos términos como horóscopo, truculento, ileso, esqueleto, etc. También en el siglo XVII se incorporan a la lengua helenismos en distintos ámbitos del saber: cateto, diámetro y elipse en matemáticas, anfibio, parásito en biología; embrión, reúma, síntoma en medicina; ateo, místico en religión; economía, democracia, étnico y patriota en Historia, etc.
Argumento
Pablos es hijo de una alcahueta, bruja y prostituta, y de un barbero ladrón. Su hermano murió en la cárcel, también por robo, de una paliza a latigazos. Para procurarle un futuro mejor, sus padres lo envían a la escuela, donde aprende a leer y a escribir. En la calle se acerca a los hijos de buena familia y, pese a recibir amargas burlas, traba amistad con don Diego Coronel, hijo de un caballero. Para escapar a su pasado, decide acompañar a don Diego al colegio, según la costumbre de la época, como criado. De este modo, entra en el internado del tacañísimo licenciado Cabra. Pasa después a la Universidad de Alcalá, donde es víctima de terribles novatadas. Pronto será el propio Pablos el encargado de organizar estas bromas. Allí se inicia en el robo y realiza toda suerte de engaños para aparentar, siempre en su deseo de ascender socialmente.
Pablos se hace pícaro en Alcalá de Henares, donde recibe la noticia de la ejecución de su padre y el encarcelamiento de su madre; se marcha a Segovia y allí conoce a toda una galería de tipos insólitos. Después, llega a Madrid, donde entra a formar parte de una cofradía de maleantes; allí es denunciado y encarcelado, pero soborna a sus guardianes y se escapa. Tras nuevas aventuras y encarcelamientos, decide buscar una boda provechosa, para lo cual se las ingenia con diversas argucias. Fracasa en su intento y vuelve al mundo del hampa; de ahí pasa a ser comediante y autor teatral, con lo que parece posible el ascenso social: mantiene relaciones con una bailarina, compone entremeses y comedias y vende sus poesías; sin embargo, se disuelve la compañía y sus malas inclinaciones salen a relucir nuevamente. Entra en relaciones con la prostituta Grajal y decide marchar a las Indias en busca de mejor fortuna.
Se trata de la más original obra picaresca, brillante y cruel; carece por completo de compasión, y resulta un magnífico testimonio ideológico y social de su tiempo.
Ha sido considerada como el mejor exponente del estilo conceptista de Quevedo: riqueza, ingenio, precisión, audacia, atrevidas imágenes, excesos y humor sin fin.
La elaboración lingüística es total: comparaciones, hipérboles y polisemias inesperadas, cambios semánticos, elipsis… No en balde Quevedo ha sido definido como maestro del juego de palabras y de la precisión léxica.
Trascendencia
Parte de la crítica considera la obra como una parodia de la picaresca por la distorsión sistemática de los ambientes, por el perfil caricaturesco de los personajes y por la presencia constante del humor. La novela ha sido objeto de admiración continuada a través del tiempo. Por su contenido, por su expresión y por la maliciosa inteligencia de su autor, está considerada una de las obras capitales de la narrativa española.
Pablos, acompañando a su amo Diego Coronel, asiste a la escuela del dómine Cabra. Quevedo nos presenta a este personaje mediante una óptica deformante.
Largo solo en el talle
Él era un clérigo cerbatana, largo solo en el talle, una cabeza pequeña, pelo bermejo (no hay más que decir para quien sabe el refrán 1), los ojos avecindados en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos, tan hundidos y oscuros, que era buen sitio el suyo para tienda de mercaderes; la nariz, entre Roma y Francia 2 , porque se le había comido de unas búas de resfriado, que aun no fueron de vicio porque cuestan dinero; las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que, de pura hambre, parecía que amenazaba a comérselas; los dientes, le faltaban no sé cuántos, y pienso que por holgazanes y vagabundos se los habían desterrado; el gaznate largo como de avestruz, con una nuez tan salida, que parecía se iba a buscar de comer forzada de la necesidad; los brazos secos, las manos como un manojo de sarmientos 3 cada una. Mirado de medio abajo, parecía tenedor o compás, con dos piernas largas y flacas. Su andar muy espacioso; si se descomponía algo, le sonaban los huesos como tablillas de San Lázaro 4 . La habla ética; la barba grande, que nunca se la cortaba por no
gastar, y él decía que era tanto el asco que le daba ver la mano del barbero por su cara, que antes se dejaría matar que tal permitiese; cortábale los cabellos un muchacho de nosotros. Traía un bonete los días de sol, ratonado con mil gateras y guarniciones de grasa; era de cosa que fue paño, con los fondos en caspa. La sotana, según decían algunos, era milagrosa, porque no se sabía de qué color era. Unos, viéndola tan sin pelo, la tenían por de cuero de rana; otros decían que era ilusión; desde cerca parecía negra, y desde lejos entre azul. Llevábala sin ceñidor; no traía cuello ni puños. Parecía, con los cabellos largos y la sotana mísera y corta, lacayuelo de la muerte. Cada zapato podía ser tumba de un filisteo 5 . Pues su aposento, aun arañas no había en él. Conjuraba los ratones de miedo que no le royesen algunos mendrugos que guardaba. La cama tenía en el suelo, y dormía siempre de un lado por no gastar las sábanas. Al fin él era archipobre y protomiseria 6 .
Francisco de Quevedo El Buscón, Cátedra

1 Ni gato ni perro de aquella color: debido a la creencia popular de que Judas era pelirrojo.
2 Juega con el nombre de la ciudad de Roma y con el adjetivo romo. Con Francia se refiere a una de las consecuencias del «mal francés» o la sífilis, que afecta a la nariz; en este caso, como después se nos aclarará, el origen de la nariz del dómine no es este, sino un resfriado, ya que para contraer la sífilis había que gastar dinero.
3 Sarmientos: ramas de la vid, largas, delgadas, flexibles y nudosas, de donde brotan las hojas.
4 Tablillas de San Lázaro: las que hacían sonar los leprosos para avisar de su llegada.
5 Filisteo: perteneciente al pueblo judío del mismo nombre, famoso por su elevada estatura.
6 Archipobre y protomiseria: se trata de neologismos típicamente quevedescos, formados con los prefijos archi-, ‘muy, extremada’, y proto-, ‘el primero o más destacado’.
20 Sitúa el fragmento dentro del argumento general.
21 Explica cómo cumple los rasgos característicos de la novela picaresca.
22 Busca al menos dos ejemplos de comparaciones e hipérboles que produzcan humor en el fragmento.
Durante el Siglo de Oro tuvo un amplio cultivo la narración corta, inspirada en la novella italiana.
Entre otros muchos, podemos citar nombres como los del mismo Cervantes con sus Novelas ejemplares, y otros como Salas Barbadillo, Castillo Solórzano, Pérez de Montalbán o María de Zayas.
Esta última fue una dama noble y erudita a quien Lope de Vega llamó «genio raro y único», y fue también una de las primeras defensoras de los derechos de la mujer. Vivió en Madrid durante la primera mitad del siglo XVII. Sus novelas tuvieron un éxito inmediato.
María de Zayas y Sotomayor fue una importante escritora del siglo XVII que recibió el aplauso de importantes novelistas, poetas y dramaturgos coetáneos. Participó en certámenes literarios, compuso la comedia La traición en la amistad y publicó, en 1637, una colección de diez novelas que iba a llamarse Honesto y entretenido sarao, pero acabó titulándose Novelas amorosas y ejemplares. En 1647 se imprimieron diez novelas más escritas por Zayas. Esta colección recibió el título de Parte segunda del sarao y entretenimiento honesto y, posteriormente, Desengaños amorosos
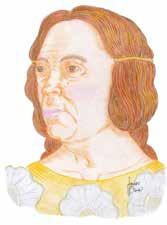
Palabra procedente de la raíz germánica waith- ‘cultivar la tierra’. Se refiere a un apero de labranza, pero desde sus orígenes en nuestra lengua (siglo XV) ha adquirido un valor simbólico fúnebre, probablemente por la iconografía que asignaba esta herramienta a las representaciones personificadas de la muerte.
A continuación, ofrecemos un fragmento de Aventurarse perdiendo, una obra de María de Zayas y Sotomayor, autora madrileña del siglo XVII considerada una de las mejores novelistas de la época. Destacó por un estilo fresco y atrevido y por reivindicar con valentía y sin tapujos la dignidad de la mujer en una época en la que el respeto a las féminas era solo una utopía.

Mi nombre es Jacinta
Mi nombre, discreto Fabio, es Jacinta, que no se engaña ron tus ojos en mi conocimiento; mi patria Baeza, noble ciudad de la Andalucía, mis padres nobles, y mi ha cienda bastante a sustentar la opinión de su no bleza. Nacimos en casa de mi padre un hermano y yo, él para eterna tristeza suya, y yo para su deshonra, tal es la flaqueza en que las mujeres somos criadas, pues no se puede fiar de nuestro valor nada, porque tenemos ojos, que, a nacer ciegas, menos sucesos hubiera visto el mundo, que al fin viviéramos seguras de engaños. Faltó mi madre al mejor tiempo, que no fue pequeña falta, pues su compañía, gobierno y vigilancia fuera más importante a mi honestidad, que los descuidos de mi padre, que le tuvo en mirar por mí y darme estado (yerro notable de los que aguardan a que sus hijas le tomen sin su gusto). Quería el mío a mi hermano tiernísimamente, y esto era solo su desvelo sin que le diese yo en cosa ninguna, no sé qué era su pensamiento, pues había hacienda bastante para todo lo que deseara y quisiera emprender.
María de Zayas y Sotomayor Aventurarse perdiendo, en Novelas amorosas y ejemplares, Cátedra
23 Explica el significado del texto con tus palabras.
24 Analiza los rasgos narrativos del texto (narrador, tratamiento del tiempo, personajes…).

25 Analiza la visión que sobre el papel de la mujer en su tiempo manifiesta la autora.
¿Qué semejanzas y diferencias observas con respecto a la situación actual?
El Romanticismo es un movimiento cultural y político que se inicia en la primera mitad del siglo XIX en Europa y América. Implica una nueva forma de entender el mundo y la realidad en la que la razón, tan ensalzada en el XVIII, no ocupará ya un lugar predominante, pues para el romántico no ha conseguido solucionar los problemas humanos. El ser humano no es solo razón; también posee sentimientos, ideales, fantasías, sueños… Y el romántico deseará expresarlos con absoluta libertad, olvidándose de las reglas dieciochescas.
La literatura española del siglo XVIII no se caracteriza especialmente por la creación de novela ni otros subgéneros de ficción narrativa. En cambio, el teatro, el ensayo y la poesía didáctica adquieren un gran desarrollo.
■ Relato costumbrista: son breves piezas en las que se describen ambientes populares y aparecen representados los modos de vida del pueblo español en el siglo XIX. Se da una marcada exaltación de lo autóctono, en ocasiones, en su faceta marginal. Los narradores más representativos son Ramón Mesonero Romanos y Serafín Estébanez Calderón. También lo cultivó Mariano José de Larra, que incorpora al género una notable carga crítica.
■ Novela histórica: se trata de obras surgidas a imitación de la obra del inglés Walter Scott (autor de afamadas novelas de aventuras como Ivanhoe). En nuestras letras la cultivan Enrique Gil y Carrasco con El señor de Bembibre, y Larra, entre otros.

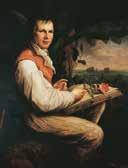
■ Artículo periodístico: se trata de un subgénero periodístico que integra la exposición, la reflexión y la narración en el marco de un artículo de opinión. Larra es el autor más representativo.
Imagina que, al despertarte de un profundo y largo sueño, te encuentras en una recóndita cárcel donde solo existieran un carcelero y tú. No sabrás si lo ocurrido es real o un sueño. Luego, descubrirás que han sido tus familiares quienes te han encerrado allí, porque en un vaticinio se pronosticó que serías el rey y que acabarías con sus vidas. Pasado el tiempo, el vaticinio se cumplirá. Evidentemente nos sentiríamos sobrecogidos.
Te proponemos crear individualmente un relato de terror a partir de las siguientes pautas:
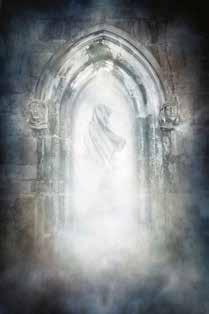
A Parte de la situación anterior: te has despertado de un sueño y… Te encuentras una situación extraordinaria que rompe la monotonía de los hechos cotidianos. Has creado un conflicto narrativo que
Las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer es una colección de relatos de origen popular, de tema fantástico y ambientación plenamente romántica. Esta obra recibe la influencia de los alemanes Novalis y Hoffman, y el norteamericano Edgar Allan Poe.
poco a poco deberás ir explicando. Juega con las posibilidades que ofrece el sueño y la realidad.
B Incorpora, además, elementos siniestros e inquietantes como objetos, lugares y seres sobrenaturales.
C Si lo consideras necesario, añade una ambientación efectista: ruidos, iluminación (oscuridad, reflejos, luces extrañas…), meteorología adversa (lluvia, truenos…), etc.
D Describe las sensaciones que la nueva situación ha generado: angustia, preocupación, miedo, incertidumbre…
E Piensa en un final sorprendente. Recuerda que puedes elegir entre un desenlace abierto o cerrado.
Periodista, dramaturgo y político, nació y murió en Madrid, donde se suicidó a los veintiocho años tras un fracaso amoroso. De carácter rebelde, fue romántico liberal.

Larra está considerado como el principal prosista del Romanticismo español y uno de los más notables periodistas de nuestra historia.
Entre sus obras se cuentan una novela histórica (El doncel de don Enrique el Doliente), una tragedia (Macías) y, sobre todo, una considerable colección de artículos periodísticos, género que le dará la fama. Firmaba, generalmente, con el seudónimo de Fígaro.

Larra, que parte del relato costumbrista, supera rápidamente el subgénero: no se limita a la pura descripción, ya que su sentido crítico lo lleva a profundizar en los males que asolan la realidad española de su tiempo. Fruto de este choque entre la mentalidad romántica y la realidad externa, prosaica e imperfecta, se asentará en el autor un acusado pesimismo que le conduciría al suicidio.
Temas
Larra, siempre de carácter crítico, trató temas que abarcan desde la política (para atacar abiertamente a los sectores más tradicionales: absolutistas y carlistas) a la sociedad, desde la temática familiar a la cultural Critica la ignorancia de los españoles, la falsedad de ciertas relaciones familiares, la ineficacia de la administración pública, la falta de sentido cívico, etc. También cultivó la crítica literaria y cultural, en la que se observa una clara evolución desde los postulados neoclásicos hasta los románticos.
En general, sus escritos evidencian cierto sentimiento de insatisfacción (angustia ante la vida, el llamado mal du siècle), el desacuerdo con el mundo, la exaltación del yo, la libertad, la naturaleza (que se acomoda a los estados de ánimo del artista: la noche, la tormenta…) y el pueblo, en cuya tradición y pasado histórico intenta hallar sus cimientos.
Destaca Larra por su concisión y claridad, y su facilidad para la sátira, el humor, la ironía y la caricatura. En sus últimos artículos, es más romántico y tiende a incluir detalles efectistas: paisajes nocturnos, cementerios… Abundan en sus escritos rasgos estilísticos de raíz quevedesca, que entroncan con el esperpento: metáforas, retruécanos, paralelismos, etc. Larra hereda una tradición de crítica de los problemas de España, de tono pesimista, que ya estaba presente en Cervantes, Quevedo o Cadalso; por ello, será uno de los maestros reconocidos por la generación del 98.
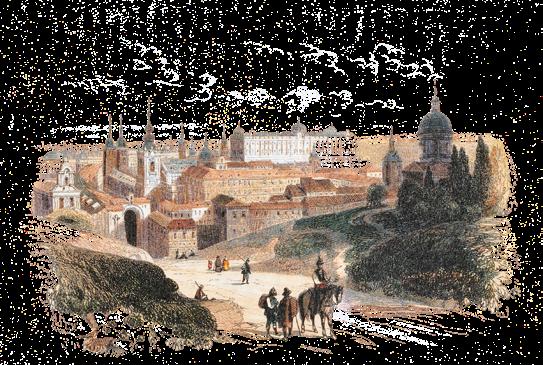
Lee con atención el siguiente artículo de opinión y resuelve las actividades que se proponen.
El día de difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio
Dirigíanse las gentes por las calles en gran número y larga procesión, serpenteando de unas en otras como largas culebras de infinitos colores: ¡Al cementerio, al cementerio! ¡Y para eso salían de las puertas de Madrid!
Vamos claros, dije yo para mí, ¿dónde está el cementerio? ¿Fuera o dentro? Un vértigo espantoso se apoderó de mí, y comencé a ver claro. El cementerio está dentro de Madrid. Madrid es el cementerio. Pero vasto cementerio donde cada casa es el nicho de una familia, cada calle el sepulcro de un acontecimiento, cada corazón la urna cineraria de una esperanza o de un deseo.
Entonces, y en tanto que los que creen vivir acudían a la mansión que presumen de los muertos, yo comencé a pasear con toda la devoción y recogimiento de que soy capaz las calles del grande osario.

—¡Necios! decía a los transeúntes—. ¿Os movéis para ver muertos? ¿No tenéis espejos por ventura? [...] ¡Miraos, insensatos, a vosotros mismos, y en vuestra frente veréis vuestro propio epitafio! ¿Vais a ver a vuestros padres y a vuestros abuelos, cuando vosotros sois los muertos? Ellos viven, porque ellos tienen paz; ellos tienen libertad, la única posible sobre la tierra, la que da la muerte; ellos no pagan contribuciones que no tienen; ellos no serán alistados, ni movilizados; ellos no son presos ni denunciados; ellos, en fin, no gimen bajo la jurisdicción del celador del cuartel; ellos son los únicos que gozan de la libertad de imprenta, porque ellos hablan al mundo. Hablan en voz bien alta y que ningún jurado se atrevería a encausar y a condenar. Ellos, en fin, no reconocen más que una ley, la imperiosa ley de la Naturaleza que allí los puso, y esa la obedecen.
—¿Qué monumento es este? ¡Palacio! En el frontispicio decía: Aquí yace el trono ¿Y este mausoleo a la izquierda? La armería . Leamos: Aquí yace el valor castellano, con todos sus pertrechos. R.I.P. Los Ministerios: Aquí yace media España; murió de la otra media. ¿Qué es esto? ¡La cárcel! Aquí reposa la libertad del pensamiento. ¡Dios mío, en España, en el país ya educado para instituciones libres! Con todo, me acordé de aquel célebre epitafio y añadí,
involuntariamente: Aquí el pensamiento reposa; en su vida hizo otra cosa La Bolsa. Aquí yace el crédito español. Semejante a las pirámides de Egipto, me pregunté, ¡es posible que se haya erigido este edificio solo para enterrar en él una cosa tan pequeña! La Imprenta Nacional. Al revés que la Puerta del Sol, este es el sepulcro de la verdad.
Pero ya anochecía, y también era hora de retiro para mí. Tendí una última ojeada sobre el vasto cementerio. Olía a muerte próxima. Los perros ladraban con aquel aullido prolongado, intérprete de su instinto agorero. Una nube sombría lo envolvió todo. Era la noche. El frío de la noche helaba mis venas. Quise salir violentamente del horrible cementerio. Quise refugiarme en mi propio corazón, lleno no ha mucho de vida, de ilusiones, de deseos.
¡Santo cielo! También otro cementerio. Mi corazón no es más que otro sepulcro. ¿Qué dice? Leamos. ¿Quién ha muerto en él? ¡Espantoso letrero! ¡Aquí yace la esperanza!
¡Silencio, silencio!
Fernán Caballero es el pseudónimo de la novelista española Cecilia Böhl de Faber, nacida en Suiza en 1796 y educada en Alemania. Es una escritora de carácter recatado y escurridizo. Se trasladó a España alrededor de 1813 y pasó el resto de su vida en Andalucía, donde están ambientadas todas sus obras. Murió en Sevilla en 1877.

Tradicionalmente se ha tenido a Fernán Caballero, como la primera novelista del siglo. Su obra entronca con el costumbrismo de Estébanez Calderón y, en especial, con su forma de transmitir el paisaje andaluz. Es una defensora del Antiguo Régimen que altera la realidad para defender sus tesis. En sus novelas abunda el diálogo y los personajes están escasamente definidos (son personajes arquetípicos, heredados del costumbrismo). Sus obras más importantes fueron La gaviota (1849), Elia (1849), Clemencia (1852) y La familia de Alvareda (1849). Fernán Caballero es una autora de transición entre el Romanticismo y el Realismo (Prerrealismo). Son románticos tanto el enfoque costumbrista de la realidad como el escaso desarrollo psicológico de los personajes. En cambio, la intención de condicionar la novela en beneficio de la idea que se pretende transmitir (novela de tesis) es característico del realismo.
28 Indica en tu cuaderno qué rasgos románticos son reconocibles en el siguiente fragmento novelístico de Fernán Caballero.
Veíase aquel día la plaza de San Francisco y sus calles adyacentes cubiertas de una inusitada multitud de gentes. ¿Qué las reunía? ¿A qué iban allí? ¡A ver morir a un hombre! Pero no; no a ver morir, sino a ver matar a su hermano. ¡Morir! morir es solemne, pero no horrible, cuando el ángel de la muerte es el que cierra suavemente los ojos ya quebrados de la criatura, y da así alas al alma para elevarse a otras regiones. Pero ver matar, matar por mano del hombre en la congoja del espíritu, en la agonía del alma, en las torturas del sufrimiento; esto espanta. ¡Y van, y se apresuran y se atropellan para estar cercanos al suplicio del atentado legal! Pero no es el placer, ni la curiosidad, la que atrae allí a aquella multitud azorada; es esa funesta ansia de emociones que siente el contradictorio corazón humano; esto se lee en aquellos rostros a la vez pálidos y ansiosos.
Un murmullo sordo corría por aquella apiñada muchedumbre, en medio de la cual se alzaba ese gran esqueleto, ese pilar de vergüenza, de la agonía, ese usurpador de la misión de la muerte, ese solar del abandono que solo arrostra el sacerdote; el estremecedor cadalso, que se construye de noche a la mustia luz de linternas, porque los hombres que lo alzan tienen vergüenza de que los vea el sol de Dios, y los miren sus semejantes. Esta muchedumbre se estremecía a intervalos al oír la lúgubre campana de San Francisco doblar por un vivo, que ya solo existía para Dios, ¡pues el mundo lo había borrado de la lista de los vivientes! Doblaba tan profundamente triste, cual si esta voz de la iglesia, a la vez de subir a Dios en súplica encomendándole un alma, bajase como sentida y grave amonestación a los mortales; así toda aquella asombrosa solemnidad que con el aire se respiraba y oprimía el pecho, parecía decir: ¡morid, culpables, morid en sacrificio espiatorio, por esta humanidad pecadora y también degradada...!
Fernán Caballero
La familia de Alvareda, Anaya didáctica
Presencia de elementos costumbristas: descripción de lugares y tipos humanos.
Se trata de una narración histórica.
Se observa una visión simplificada de la realidad
La intención del texto es realizar una crítica social.
Posee rasgos propios del artículo periodístico.
Predomina la subjetividad: los sentimientos poseen una gran relevancia.
Las oraciones interrogativas y exclamativas transmiten una gran emotividad.
En el siguiente fragmento encontramos una amable descripción de un paisaje. En él se aprecian los elementos costumbristas que caracterizan la prosa de Fernán Caballero.
Descripción de un paisaje

Mas prosigamos la marcha del camino que adelanta, abriéndose paso por entre los palmitos y las carrascas de una dehesa, hasta penetrar en el lugar de Dos Hermanas, que se halla sentado en un llano arenoso, a dos leguas de Sevilla.
Para hacer de este pueblo, que tiene la fama de ser muy feo, un lugar pintoresco y vistoso, sería preciso tener una imaginación que mintiese y crease, y la persona que aquí lo describe, sólo pinta.
En él no se ven, ni río, ni lago, ni umbrosos árboles; tampoco casitas campestres con verdes celosías, merenderos cubiertos de enredaderas, ni pavos reales y gallinas de Guinea, picoteando el verde césped; ni bellas calles de árboles formadas en líneas rectas, como esclavos sosteniendo quitasoles, para proporcionar sombras constantes a los que pasean. Todo esto le falta. ¡Triste es tener que confesarlo!... Es allí todo rústico, tosco y sin elegancia. Pero en cambio, encontraréis buenos y alegres rostros, que os mostrarán que maldita la falta que hace todo aquello para ser feliz. Hallaréis además en los patios de las casas, flores; y a sus puertas robustos y alegres chiquillos, más numerosos aun que las flores; hallaréis la suave paz del campo, que se forma del silencio y de la soledad, una atmósfera de Edén, un cielo de paraíso. Estas son las ventajas de que goza. Bien compensan las otras.
El pueblo se compone de algunas calles anchas, formadas por casas de un solo piso, labradas en cansadas líneas rectas sin ser paralelas, que desembocan en una gran plaza arenisca, extendida como una alfombra amarilla ante
una hermosa iglesia, que levanta su alta torre coronada de una cruz, como un soldado su estandarte.
A espaldas de la iglesia encontraréis el oasis de este estéril conjunto. Apoyada en el muro de detrás de la iglesia, se halla una gran puerta que da entrada a un vasto y dilatado patio, que precede a la capilla de Santa Ana, patrona del lugar: junto a la capilla, apoyada en ella, está la pequeña y humilde casita de su guarda, que es a la vez cantor y sacristán de la iglesia. En el patio veréis cipreses centenarios, sombríos y reconcentrados; el alegre y, loco paraíso, de tan ligera madera, creciendo pronto, prodigando al viento sus hojas y flores y fragancias, porque sabe que su vida es corta; ¡el naranjo, ese gran señor, ese hijo predilecto del suelo de Andalucía, al que se le hace la vida tan dulce y tan larga! Veréis una parra, que cual el niño, necesita de la ayuda del hombre para medrar y subir, y que extiende sus anchas hojas, como acariciando el emparrado que la sostiene; porque es cierto que también las plantas tienen su carácter, del que se reciben diversas impresiones. ¿Se puede acaso mirar un ciprés sin respeto, un paraíso sin cariño, un naranjo sin admiración? ¿No imprime la alhucema la idea y el gusto de un interior aseado y pacífico? El romero, perfume de Nochebuena, ¿no engendra acaso sus buenos y santos pensamientos?
A derecha e izquierda del lugar se extienden aquellos interminables olivares, que son el gran ramo de la agricultura de Andalucía.
www.cervantesvirtual.com
La narrativa idealista. Nos muestra una realidad idealizada, poblada de personajes fantásticos y arquetípicos, con argumentos, por lo general, inverosímiles.
✤ La novela de caballerías. Tirante el Blanco, de Joanot Martorell, y Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de Montalvo.
✤ La novela pastoril. Narra las desventuras amorosas de unos pastores idealizados que viven en un espacio igualmente idílico. Diana, de Jorge de Montemayor, y Diana enamorada, de Gaspar Gil Polo.
✤ La novela bizantina. Son narraciones de amor, viaje y aventuras en las que una pareja de enamorados sufre la desgracia de la separación y vive numerosas peripecias (raptos, encantamientos, desapariciones, etc.) que terminan siempre felizmente. Persiles y Sigismunda, de Miguel de Cervantes.
✤ La novela morisca. Se trata de narraciones de asunto granadino en las que se cuentan historias amorosas protagonizadas por moros y cristianos, con frecuentes encarcelaciones, separaciones y reencuentros. Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa, de autor desconocido.
✤ La narrativa realista. Se trata de novelas que presentan los aspectos cotidianos, e incluso bajos, de la realidad de un modo realista.
✤ La novela picaresca. Narra las desventuras de un personaje de baja condición (pícaro) que vive al servicio de varios amos. El relato se presenta como una autobiografía ficticia y retrospectiva del protagonista. En su frustrado deseo de ascenso social, se alternan la suerte y la desgracia. Pretenden explicar el estado de deshonor en el que vive el personaje.
Las obras presentan un carácter realista y suponen un llamativo retrato social.
Lazarillo de Tormes: obra anónima escrita en 1554, compuesta como una carta enviada a un desconocido (Vuestra merced) para justificar por qué admite la situación tan deshonrosa en la que vive. Se compone de un prólogo y siete tratados ordenados desde el nacimiento del protagonista hasta el presente. Posee un marcado carácter crítico: la honra, la estructura social, el clero y la educación. Estilísticamente destacan la sencillez formal, el empleo de la primera persona narrativa y el humor.
La novela alcanza un gran desarrollo durante el siglo XVII. En primer lugar, en el subgénero picaresco con obras como Guzmán de Alfarache del sevillano Mateo Alemán y el Buscón de Quevedo.
✤ Sin duda, el principal narrador del Barroco es Cervantes, uno de los grandes autores literarios no solo de la literatura española, sino de la universal. Además de escribir poesía, teatro y novelas cortas (las Novelas ejemplares) destaca por la creación de la primera novela moderna: el Quijote, una obra de extraordinaria riqueza temática y estilística que ha seducido a los lectores de todos los lugares y épocas desde su publicación. Se trata de la primera novela moderna por los siguientes rasgos: verosimilitud, carácter no heroico del protagonista, evolución psicológica de los personajes, enfrentamiento entre el individuo y la sociedad, coherencia interna del relato e importancia del diálogo en la narración.
✤ Otra narradora destacada es María de Zayas, que se caracteriza por un estilo fresco y atrevido y por reivindicar con valentía y sin tapujos la dignidad de la mujer.
En el periodo romántico encontramos las siguientes manifestaciones narrativas:
✤ Relato costumbrista: son breves piezas en las que se describen ambientes populares y aparecen representados los modos de vida del pueblo español en el siglo XIX: oficios, costumbres, fiestas, etc. Se da una marcada exaltación de lo autóctono, en ocasiones, en su faceta marginal (ambientes no burgueses). Destacan Ramón Mesonero Romanos, Serafín Estébanez Calderón y Mariano José de Larra. Este último incorpora al género una gran carga crítica.
✤ Novela histórica: se trata de obras surgidas a imitación de la obra del inglés Walter Scott (autor de afamadas novelas de aventuras como Ivanhoe). En España cultivan este género Enrique Gil y Carrasco (El señor de Bembibre) y Larra, entre otros.
✤ Artículo periodístico: se trata de un subgénero periodístico que integra la exposición, la reflexión y la narración dentro de un artículo de opinión. Larra es el autor más representativo.

Lee en el siguiente fragmento novelesco y a continuación responde a las preguntas que se proponen.
Contemplaba yo muchas veces mi desastre, que, escapando de los amos ruines que había tenido y buscando mejoría, viniese a topar con quien no solo no me mantuviese, mas a quien yo había de mantener. Con todo, le quería bien con ver que no tenía ni podía más, y antes le había lástima que enemistad. Y muchas veces, por llevar a la posada con que él lo pasase, yo lo pasaba mal.
Porque una mañana, levantándose el triste en camisa, subió a lo alto de la casa a hacer sus menesteres y, en tanto yo, por salir de sospecha, desenvolvile el jubón y las calzas, que a la cabecera dejó, y hallé una bolsilla de terciopelo raso, hecha cien dobleces y sin maldita la blanca ni señal que la hubiese tenido mucho tiempo.
—Este —decía yo— es pobre, y nadie da lo que no tiene. Mas el avariento ciego y el malaventurado mezquino clérigo, que, con dárselo Dios a ambos, al uno de mano besada y al otro de lengua suelta, me mataban de hambre. Aquellos es justo desamar y aqueste es de haber mancilla. Dios es testigo que hoy día, cuando topo con alguno de su hábito con aquel paso y pompa, le he lástima con pensar si padece lo que aquel le vi sufrir. Al cual, con toda su pobreza, holgaría de servir más que a los otros, por lo que he dicho. Solo tenía de él un poco de descontento. Que quisiera yo que no tuviera tanta presunción, mas que abajara un poco su fantasía con lo mucho que subía su necesidad. Mas, según me parece, es regla ya entre ellos usada y guardada.
Anónimo Lazarillo de Tormes, Cátedra
1 ¿Qué rasgos narrativos propios de la picaresca podemos reconocer en este fragmento?
2 ¿Podemos afirmar que nos encontramos ante un retrato social? Explica tu respuesta.
3 Realiza un esquema con las principales corrientes narrativas del siglo XVI. Menciona los autores más sobresalientes.
4 Justifica por qué el Quijote es la primera novela moderna.
5 ¿Qué tendencias narrativas hallamos en el Romanticismo?
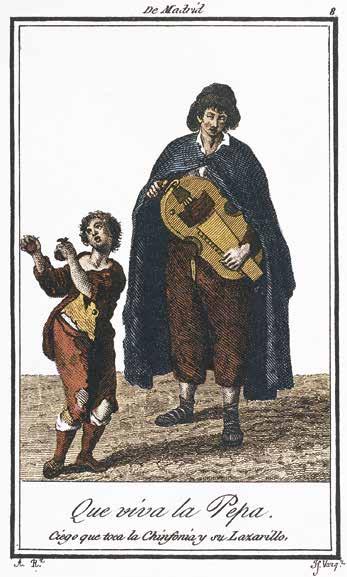
En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona el señor arcipreste de San Salvador, mi señor, y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya. Y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien y favor, acorde de lo hacer. Y así me casé con ella, y hasta ahora no estoy arrepentido. Porque, allende de ser buena hija y diligente, servicial, tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda. Y siempre en el año le da, en veces, al pie de una carga de trigo; por las Pascuas, su carne; y cuando el par de los bodigos, las calzas viejas que deja. E hízonos alquilar una casilla par de la suya. Los domingos y fiestas casi todas las comíamos en su casa. Mas malas lenguas, que nunca faltaron ni faltaran, no nos dejan vivir, diciendo no sé qué y si sé qué, de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisalle de comer. Y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad.
Porque, allende de no ser ella mujer que se pague destas burlas, mi señor me ha prometido lo que pienso cumplirá. Que él me habló un día muy largo delante della, y me dijo:
—Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas, nunca medrará. Digo esto porque no me maravillaría alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir della. Ella entra muy a tu honra y suya. Y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca, digo a tu provecho.

—Señor —le dije—, yo determiné de arrimarme a los buenos. Verdad es que algunos de mis amigos me
han dicho algo deso, y aún por más de tres veces me han certificado que antes que conmigo casase, había parido tres veces, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante.
Entonces mi mujer echó juramentos sobre sí, que yo pensé la casa se hundiera con nosotros. Y después tomose a llorar y a echar maldiciones sobre quien conmigo la había casado. En tal manera que quisiera ser muerto antes que se me hubiera soltado aquella palabra de la boca. Mas yo de un cabo y mi señor de otro, tanto le dijimos y otorgamos que cesó su llanto con juramento que le hice de nunca más en mi vida mentalle nada de aquello, y que yo holgaba y había por bien de que ella entrase y saliese, de noche y de día, pues estaba bien seguro de su bondad.
Y así quedamos todos tres bien conformes. Anónimo Lazarillo
Como es sabido, el Lazarillo es una obra de autor anónimo. De su autoría, aún discutida, se han vertido diversas hipótesis. Unas coinciden en pensar que el escritor, por su carácter crítico, bien pudo ser un judío converso o un erasmista, como Alfonso de Valdés. Otros vinculan su autoría a Diego Hurtado de Mendoza.
Esta obra renacentista está considerada como la precursora de la novela picaresca. Si bien, existen ciertas diferencias con respecto al resto de novelas del mismo subgénero. Temporalmente, la primera edición la podemos datar en 1554, mientras que la continuadora del género, el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, fue escrita casi medio siglo después (1599). En esta última obra ya se advierten cambios significativos como, por ejemplo, la maldad del pícaro y el arrepentimiento final, rasgo característico de la moral contrarreformista.
La novela picaresca se caracteriza por la presencia de un personaje de baja condición social que narra sus propias aventuras y desventuras desde su infancia hasta llegar a la explicación de su estado actual, marcado por la deshonra. Dichas peripecias poseen como hilo conductor la presencia de diversos amos.
El Lazarillo está confeccionado a partir de un narrador personaje (focalización interna) que subjetiva e interesadamente selecciona aquellos acontecimientos de su vida que justifican ante el lector su deshonra personal. Por ello, utiliza la primera persona narrativa: tengo en mi señor…; él me habló… Por otra parte, la novela presenta un formato epistolar, es decir, se constituye como una carta dirigida a un receptor, cuyo nombre desconocemos (vuestra merced), y al que se pretender explicar su caso. Concretamente sabemos cuál es la relación que mantiene con el arcipreste: teniendo noticia de mi persona el señor arcipreste de San Salvador, mi señor, y servidor y amigo de vuestra merced.
En cuanto al tiempo narrativo, la obra se escribe de forma retrospectiva. Lázaro, desde el presente, nos cuenta los hitos más representativos de su vida. El fragmento, por su parte, presenta un desarrollo lineal.
En las primeras líneas, mediante la técnica del sumario, las acciones se relatan con rapidez. A continuación, el tiempo-escena ocupa el diálogo entre Lázaro y el arcipreste. Mientras que, en la parte final, el ritmo narrativo se hace más lento al narrarnos con cierto detalle el enfrentamiento entre Lázaro y su mujer. En ocasiones, el tiempo se detiene gracias a las breves digresiones del narrador a modo de comentario: Y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien y favor; En tal manera que quisiera ser muerto antes que se me hubiera soltado aquella palabra de la boca; y hasta ahora no estoy arrepentido…
Del espacio en el que se desarrolla el texto, apenas tenemos alusiones directas. Dado el contenido del diálogo y la intimidad en el que se desarrolla, inferimos que se hallan en la casa del arcipreste o, incluso, en la de Lázaro. Evidentemente, a la ubicación y ambientación se le presupone un marcado carácter realista.
El fragmento pertenece al tratado séptimo de la obra, poco antes de concluir. Anteriormente, Lázaro nos ha relatado su vida desde su nacimiento hasta el presente narrativo. Su existencia ha estado condicionada por la estancia con varios amos (un ciego, un clérigo, un escudero…) y, en este último capítulo, por el arcipreste de San Salvador.
Lázaro, que sobrevive con cierta normalidad pregonando los vinos de su amo, se ve obligado a casarse con la criada de este como una forma de ocultar las relaciones carnales que el arcipreste mantiene con ella. A cambio, Lázaro recibe ciertos beneficios materiales (comida y ropa fundamentalmente).
El religioso le explica a Lázaro que, para ascender socialmente, debe buscar su propio provecho y que, por lo tanto, consienta su adulterio. Tras manifestar que el comportamiento inmoral de su mujer suscita habladurías, esta arde en cólera hasta que, finalmente, el marido y el arcipreste juran no volverle a hablar más del asunto.
En el texto concurren los temas más representativos de la obra. Por una parte, la deshonra en la que vive Lázaro supone el tema principal del texto. Lázaro nos hace pensar que su situación es consecuencia de las dificultades que ha tenido que padecer en su vida. Una vez alcanzado cierto grado de prosperidad y ante la imposibilidad de ascender socialmente (medrar), consiente el comportamiento adúltero de su
mujer a cambio de las condiciones de bienestar que le ofrece el clérigo.
Este último tema es una de las tesis de la obra: solo pueden medrar aquellos que han nacido con honra (los nobles) o poseen dinero y, por ello, debe arrimarse a los buenos.
Al igual que en otros tratados, la crítica religiosa se hace aquí recurrente. El arcipreste simbolizará el interés por los asuntos mundanos en detrimento de las preocupaciones espirituales inherentes a su estamento. Recordemos que todos los personajes religiosos se aprovechan, de un modo u otro, de Lázaro.
De otro lado, podemos reconocer una evidente crítica erasmista. Para los erasmistas, la educación de los individuos era muy importante. Por ello, el caso de Lázaro supondría el ejemplo manifiesto de cómo no debería educarse a una persona. La deshonra final supondría su conclusión a su tesis.
Finalmente, el hambre es un motivo constante a lo largo de la novela. Por esta causa, Lázaro, huyendo de los estragos del hambre, decide adoptar una postura tan indecorosa.
Con respecto a la estructura, se pueden distinguir las siguientes partes:
✤ 1.ª parte: Lázaro relata quién es su nuevo amo y cómo este procuró casarlo con su criada, así como los beneficios que le produce dicha relación.
✤ 2.ª parte: Diálogo en el que el arcipreste le pide a Lázaro que actúe por interés y sin que le afecte la opinión pública. Como respuesta, Lázaro transmite tanto a su mujer como al Arcipreste las habladurías que el comportamiento inmoral de su mujer provoca.
✤ 3.ª parte: Como consecuencia de sus palabras, nos relata la ira que se desata en su mujer. Asimismo, se escenifica el consentimiento y juramento de Lázaro y el arcipreste de mantener sin obstáculos dichas relaciones ilícitas. Recordemos que este fragmento pertenece al séptimo y último tratado de la obra, capítulo que, a diferencia de los primeros posee un desarrollo breve y esquemático. Una vez expuestas las dificultades que le tocó vivir y que condicionaron su existencia, el autor se precipita aquí hacia la explicación del caso (la deshonra de Lázaro), la finalidad última de la novela.
Respecto a los personajes, observamos que Lázaro mantiene su protagonismo, motivado fundamentalmente por su carácter autobiográfico. A diferencia de las novelas de caballería en las que existía un narrador que relataba a modo de cronista las hazañas del héroe, las novelas picarescas precisan necesariamente de un narrador personaje que «interesadamente» nos seleccione los hechos más representativos de su vida.
Mientras que en los primeros tratados se muestra ingenuo e inocente, el Lázaro adulto se nos manifiesta pragmático, interesado y cínico: hasta ahora no estoy arrepentido. Su evolución psicológica es clara.
En el texto, Lázaro es representado como un personaje antiheroico, que, sabedor de las escasas opciones de mejorar su nivel social, permite las relaciones ilícitas entre su mujer y el arcipreste de San Salvador. Responde, pues, al tópico del marido cornudo y consentidor: Y mejor les ayude Dios porque dicen la verdad.
El arcipreste, por su parte, supone el último escalón en la crítica anticlerical que el autor realiza. No olvidemos que los representantes eclesiásticos descritos en capítulos anteriores también son duramente atacados hasta llegar, incluso, a la caricaturización, como el clérigo de Maqueda. Aquí, el arcipreste es un personaje plano, carente de moral, que actúa de forma interesada e hipócrita. Además, el arcipreste es descrito como un personaje cínico que expone su argumentación desvergonzada ante Lázaro: Ella entra muy a tu honra y suya. Del diálogo se evidencia que el motor de su comportamiento radica en el interés personal.
Gracias a un triángulo amoroso inmoral, la esposa de Lázaro busca su propio provecho. En este caso, su voz y comportamiento aparecen descritos de modo indirecto. El grado de intimidad con el arcipreste es tal que tolera la escena final como si de un marido se tratase: Mas yo de un cabo y mi señor de otros, tanto le dijimos y otorgamos…
El estilo del Lazarillo responde al canon formal del Renacimiento. Por ello, la sencillez y naturalidad recorren las líneas de este fragmento.
El autor combina periodos oracionales breves y largos, en los que predomina la subordinación, como se puede observar en el primer párrafo del texto. Igualmente, aun tratándose de un texto escrito, encontramos un ritmo discursivo más propio de la lengua oral que de la escrita, dada su fluidez y su elaborada espontaneidad. En este sentido, se puede justificar el uso intensivo del estilo directo (en concreto el diálogo entre Lázaro y el arcipreste) que, además permite al lector conocer al personaje por lo que dice sin que el narrador suponga un obstáculo. Por ello, abundan en el texto los verbos dicendi: diciendo no sé qué; dicen la verdad; Que él me habló un día muy largo delante della, y me dijo…
Del mismo modo, aunque se trata de una situación delicada y realizada en un espacio íntimo, el nivel lingüístico de los personajes se ajusta perfectamente a su rango social (decoro poético). Así, por ejemplo, Lázaro emplea el tratamiento de cortesía que le corresponde al arcipreste: Señor; hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante.
De otro lado, el léxico empleado es sencillo, variado y carente de cultismos que resulta muy accesible al lector. Pero, si algo destaca en este fragmento, es el sentido del humor. Pero no se trata del humor ingenuo e infantil de los primeros tratados en los que el protagonista lucha por sobrevivir. Ahora encontramos un humor más ácido y cruel puesto al servicio de las ideas del autor: denunciar tanto el inmovilismo social como la ausencia de sentido espiritual en gran parte del clero. Por ello, la situación final resulta, al mismo tiempo, ridícula y patética: el marido cornudo y el clérigo adúltero claudicando inmoralmente ante una criada que también busca su propio provecho: Mas yo de un cabo y mi señor de otro, tanto le dijimos y otorgamos que cesó su llanto.
La ironía y el cinismo son los medios utilizados por el autor para sus fines críticos y humorísticos: Y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad; Ella entra muy a tu honra y suya. Y esto te lo prometo; Y así quedamos todos tres bien conformes.
Al igual que ocurre en la pintura del Siglo de Oro, la novela picaresca es un reflejo de la sociedad de su época. Por ella, desfilan personajes de la más diversa condición social, si bien, en este caso, por su carácter crítico, los personajes eclesiásticos son más abundantes. También es cierto que la religión poseía un enorme peso en la vida pública. Aunque en este fragmento no existen alusiones directas al tiempo y al espacio, son habituales en el resto de la obra. De hecho, si continuáramos leyendo el resto del libro, encontraríamos una mención clara a las Cortes celebradas por Carlos I en Toledo (1525). Por tanto, el realismo del texto, es un magnífico retrato social y una oportunidad de conocer el habla, las costumbres y el entramado humano de esta época. Esta novela será, además, el punto de arranque de un subgénero fecundo que aportará a nuestras letras obras de gran calidad como el Buscón de F. Quevedo y el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Incluso podemos hallar rasgos picarescos en otros subgéneros literarios (como el teatro) y en otras épocas.

El Lazarillo es una obra fundamental para entender la literatura española. Aspectos tales como el empleo de la primera persona narrativa, la complejidad psicológica del protagonista, su carácter antiheroico y la integración de la realidad en la ficción suponen elementos muy novedosos y que, en su conjunto, nos acercan a la novela moderna.
Lee el siguiente fragmento en el que don Quijote de la Mancha, próximo a morir, se arrepiente de su vida anterior como caballero andante:
Y, volviéndose a Sancho, le dijo:
—Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo.
—¡Ay! —respondió Sancho llorando—. No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo, y viva muchos años; porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire no sea perezoso, sino levántese desa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado: quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron; cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy ser vencedor mañana.
—Así es —dijo Sansón—, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad destos casos.
—Señores —dijo don Quijote—, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco, y ya soy cuerdo: fui don Quijote de la Mancha, y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Miguel de Cervantes
Don Quijote de la Mancha II, Anaya
Como sabemos, don Quijote, tras leer numerosos libros de caballería, pierde la cordura y decide emprender una nueva vida. Para ello, abandona su aldea y se convierte en un noble caballero con la intención de hallar una hermosa dama a quien amar platónicamente y hacer un mundo más justo (desfacer entuertos).

El deseo de llevar a cabo libremente sus sueños creará un conflicto tanto familiar (en su sobrina) como en su entorno social (en los personajes de su aldea).
Llegado al final de su vida, don Quijote recobra la cordura y renuncia a sus fantasías. Sin embargo, la semilla de sus sueños ha germinado en su escudero Sancho.
A continuación, desarrollaremos un debate en el que reflexionaremos sobre si debemos llevar a cabo nuestros sueños, o si, en cambio, hemos de ser más realistas y adaptarnos a lo que la vida nos vaya ofreciendo.
A modo de ejemplo, proponemos algunos argumentos que pueden emplearse durante el debate:
● No se cometerán tantos errores y, por tanto, la vida será más sencilla.
● Se evitará la frustración por no alcanzar metas elevadas o inalcanzables.
● La mayoría de quienes han apostado por metas utópicas ha fracasado.
● Se conseguirá una mayor felicidad.
● No se recibirán influencias: seremos nosotros mismos los que elegiremos nuestro camino.
● Quienes han alcanzado sus metas son admirados por todos.
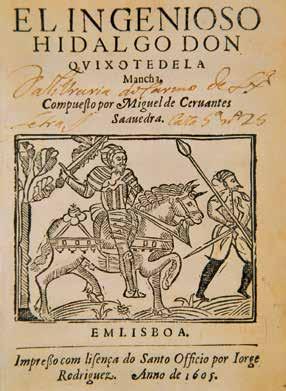
Cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos e impertinencias, Sancho amigo, las oí de tus discreciones, de que di por ello gracias particulares al cielo, el cual del estiércol sabe levantar los pobres, y de los tontos hacer discretos. Dícenme que gobiernas como si fueses hombre, y que eres hombre como si fueses bestia, según es la humildad con que te tratas y quiero que adviertas, Sancho, que muchas veces conviene y es necesario, por la autoridad del oficio, ir contra la humildad del corazón; porque el buen adorno de la persona que está puesta en graves cargos ha de ser conforme a lo que ellos piden, y no a la medida de lo que su humilde condición le inclina. Vístete bien, que un palo compuesto no parece palo. No digo que traigas dijes ni galas, ni que siendo juez te vistas como soldado, sino que te adornes con el hábito que tu oficio requiere, con tal que sea limpio y bien compuesto.
Para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras has de hacer dos cosas: la una, ser bien criado con todos, aunque esto ya otra vez te lo he dicho, y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos; que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que la hambre y la carestía.
No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen; antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen, y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella.
Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. No seas siempre riguroso, ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos; que en esto está el punto de la discreción. Visita las cárceles, las carnicerías y las plazas; que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha importancia.
1 Identifica las ideas del texto, expón de forma concisa su organización e indica razonadamente su estructura.
2 Explica la finalidad comunicativa del autor.
3 Comenta dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual.
4 Indica el tema del texto.
5 Elabora un resumen del texto.
6 ¿Crees que un gobernante debe dejarse guiar por los consejos de los demás? Elabora un discurso argumentativo, de entre 200 y 250 palabras, en respuesta a esta pregunta, eligiendo el tipo de estructura que consideres adecuado.
7 Explica las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento: No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan.
8 Analiza el procedimiento de formación de palabras con estos ejemplos: atemorizan, carnicerías.
9 Indica la categoría gramatical y la función sintáctica de las palabras marcadas en el texto.
Las Leyendas de Bécquer están constituidas por dieciséis narraciones fantásticas escritas en prosa poética. Se trata de narraciones breves que presentan un estilo romántico y se inspiran principalmente en la tradición folclórica.
Las Leyendas se publicaron por entregas en periódicos y revistas de Madrid entre 1858 y 1865 (El Contemporáneo, Crónica de Ambos Mundos y La América). En estas composiciones se integra a la perfección la realidad y la fantasía. Se caracterizan principalmente por su ambientación medieval (algunas leyendas también se sitúan en el siglo XIX), la inclusión de elementos fantásticos y sobrenaturales, la presencia de jóvenes enamorados, la existencia de una mujer hermosa y perversa que desencadena un desenlace trágico y la expresión de la intimidad por parte del autor.
Para la realización de esta guía de lectura, hemos tomado como referencia la siguiente edición: Gustavo Adolfo Bécquer: Nueve leyendas, Cátedra base.
El Monte de las Ánimas (leyenda soriana)
El narrador, al escuchar la noche de difuntos el tañido de las campanas, recordó lo sucedido en el Monte de la Ánimas. Alonso le contó a su prima Beatriz los hechos cruentos sucedidos en dicho lugar entre los templarios y unos caballeros sorianos. La leyenda cuenta que en la noche de difuntos se oye doblar la campana de la capilla del monte y que las almas de los muertos lo recorren en una cacería fantástica.
Más tarde, ya en el palacio de los condes de Alcudiel y antes de que ambos jóvenes se despidieran, Alonso le regaló un joyel. Ella, a petición de su primo, le quiso corresponder con otro recuerdo. Pero Beatriz había perdido el regalo.
Alonso decidió ir a recuperar el objeto perdido. El tiempo pasaba y el joven no regresaba. A las doce de la noche, ya dormida, creyó oír su nombre. La joven se siente cada vez más preocupada y aterrorizada.
La
● ¿Quiénes eran los templarios? ¿Por qué motivo residían allí?
● ¿Cuál es el motivo del enfrentamiento entre los templarios y los caballeros sorianos?
● ¿Qué actitud mostró Beatriz tras recibir el regalo?
● ¿Qué le pretendía regalar Beatriz? ¿Qué lo impidió?
● ¿Qué pretendía realmente Beatriz con la banda azul?
● ¿Cómo se sintió el joven ante la situación creada?
● ¿Qué decisión tomó finalmente Alonso para recuperar el regalo? ¿Cómo se sintió ella?
● Indica qué sonidos percibe Beatriz durante la espera.
● ¿Qué otros elementos sobrenaturales sintió?
● ¿Qué objeto halló al amanecer?
● ¿Cuál fue el destino de los amantes?
● ¿Cuál fue el relato del cazador que pasó la noche en el Monte de las Ánimas?
Pedro Alfonso de Orellana, un joven supersticioso y valiente, sentía un amor desenfrenado por María Antúnez, una joven de gran hermosura, pero caprichosa y extravagante.
Un día, al verla llorar, quiso saber el motivo. Ella le explicó que su llanto se producía por la obsesión que sentía por una joya brillante que vio en el templo. Para complacerla, Pedro robó la joya.
● ¿Cuál es el motivo del llanto de María?
● ¿Por qué Pedro no la quería robar?
● Explica cómo se produjo el robo de la ajorca.
● ¿Qué contempló tras abrir los ojos?
● ¿Qué consecuencia tuvo la visión de Pedro?
La acción se sitúa en un lugar de Aragón durante el siglo XIV. Don Dionís era un famoso caballero que residía con su hija Constanza en una torre señorial retirado de la guerra.
Un día, mientras descansaban en una jornada de caza, vieron llegar con su ganado a Esteban, un joven pastor. Este les contó una historia sobre unas corzas.
Garcés, un joven y fiel montero de don Dionís, fue el único que le dio cierto crédito a la historia de Esteban. Llegó incluso a pensar en capturar y ofrecer la corza a Constanza. Al transmitir sus intenciones a sus señores y criados, estos lo recibieron con risas y burlas. Pese a las burlas y su incertidumbre, Garcés salió a cazar la corza blanca.
● ¿Cómo era físicamente Constanza?
● ¿Qué historia les narró Esteban? ¿Cómo fue recibida por los demás?
● ¿Cómo se comportaba Garcés ante sus amos? ¿Qué pensaban los demás de su conducta?
● ¿Qué pensaban los señores de la comarca con respecto al origen de la joven?
● ¿Cuál fue el motivo por el que Garcés regresó más tarde al castillo? ¿Qué información consiguió?
● ¿Por qué deseaba Garcés cazar la corza?
● Cuenta cómo se desarrolló la caza de la corza.
● ¿Qué sucedió finalmente con la corza blanca?
El narrador de la historia decidió escribir esta leyenda tras contemplar unos ojos que le habían impresionado.
Íñigo, el montero mayor de los marqueses de Almenar, organizaba los lances de una cacería y, en concreto, la huida de un ciervo malherido. Perseguían un ciervo herido que acabó huyendo por un camino que se dirigía a la fuente de los Álamos. Ínigo detuvo la persecución y avisó a su señor, Fernando de Argensola, de los peligros del lugar. A pesar de las advertencias del montero, Fernando prosiguió la persecución. Días más tarde, Íñigo encontró a su señor pensativo. Partía por la mañana y regresaba pálido y cansado. Fernando le reveló lo sucedido.
● ¿Cómo transcurrió el diálogo entre Íñigo y Fernando de Argensola?
● Tras partir Fernando, ¿qué dijo Íñigo al resto de la comitiva?
● ¿Qué le confesó Fernando a su montero tras volver de la fuente?
● ¿Por qué Íñigo sabía que la mujer tenía los ojos verdes?
● ¿Qué le recomendó Íñigo? ¿Qué respuesta obtuvo?
● ¿Qué sucedió en el encuentro con la mujer?
● ¿De qué modo se describe a Daniel Leví?
● ¿Por qué Sara no deseaba concertar un matrimonio?
La historia se ambienta en Toledo. Allí vivía en una habitación de un sombrío portal un judío llamado Daniel Leví. Este vivía con su hija Sara, una joven de gran belleza.
Un día, un joven admirador de Sara le reveló a Daniel que su hija estaba enamorada de un cristiano. Como consecuencia, Daniel decidió vengarse.
● ¿Qué decisión tomó Daniel tras enterarse de que su hija se veía con un cristiano?
● ¿De qué modo se enteró Sara del encuentro entre judíos?
● ¿En qué lugar se hallaban los judíos? ¿Qué idearon para su venganza?
● Cuenta lo ocurrido al llegar Sara a la iglesia.
● ¿Cuál fue la reacción de su padre al escuchar sus palabras?
● ¿Qué sucedió con la flor?
El Miserere (leyenda religiosa)
El autor comienza la leyenda contándonos su visita a la abadía de Fitero. En la biblioteca de este lugar halló varios cuadernos antiguos y polvorientos de un Miserere, un libro de música religiosa. Ante la dificultad para comprender el texto, pidió ayuda a un anciano que se encontraba allí. Para explicarle su contenido misterioso, este le narró la leyenda.
Un viejo peregrino llegó a la abadía pidiendo alojamiento. Se trataba de un músico. Les contó a los monjes que buscaba un miserere con el que transmitir a Dios su arrepentimiento. Estos le informaron de la existencia de un extraño monasterio donde se cantaba un miserere sobrenatural.
● ¿En qué estado llegó el peregrino?
● ¿Qué información conocemos del peregrino?
● ¿En qué países buscó el miserere?
● ¿Qué sabes del miserere de la Montaña?
● ¿Qué decisión tomó el músico al conocer su existencia?
● Explica lo sucedido al llegar al monasterio.

● Cuenta lo sucedido tras su experiencia sobrenatural.
El autor comienza la narración transmitiendo sus dudas sobre la verdad de la historia.
Esta leyenda nos relata la vida de Manrique, un joven amante de la soledad y de la poesía. Era un soñador. Una noche, en mitad de unas ruinas, vio la apariencia de una mujer. A partir de ese momento, la persiguió obsesivamente.
● Describe el carácter de Manrique.
● ¿Qué creyó ver durante la noche? ¿En qué lugar?
● ¿Qué sucedió en la persecución?
● ¿Cómo transcurrió la búsqueda por las calles de Soria?
● ¿Cómo era el retrato físico de la mujer que imaginaba Manrique? ¿Era real?
● Cuenta cómo fue el encuentro con la mujer.
● ¿Qué pensaba Manrique años más tarde sobre el amor y la guerra? La cueva de la mora
● ¿Qué respuesta obtuvo del labrador sobre si alguien había accedido a la cueva?
El escritor, paseando junto a las ruinas de un castillo árabe, cerca del río Alhama, descubrió una cueva cuya entrada estaba cubierta por la maleza y que parecía el acceso secreto a la fortaleza. Habló con un labrador durante un largo rato y obtuvo información sobre la historia de la cueva de la Mora. La leyenda nos cuenta una historia de amor trágico entre un caballero cristiano y la hija de un alcaide árabe.
● ¿De quién era el ánima de la cueva?
● ¿Qué le contó el labrador sobre la batalla que se desarrolló en aquel lugar?
● ¿Qué hecho ocasionó en el cristiano una gran melancolía? ¿De qué modo quiso resolver su situación?
● ¿Qué impidió el amor entre los jóvenes?
● Explica de qué forma la joven mora auxilió a su amado.
● ¿Qué sucedió en la secuencia final?
El beso (leyenda toledana)
Esta leyenda transcurre en Toledo en la época de la invasión napoleónica (1808). Ante la dificultad de alojarse, un grupo de soldados franceses hubieron de refugiarse en una iglesia que se hallaba en ruinas donde pasaron la noche con gran incomodidad. A la mañana siguiente, el protagonista, un joven oficial, contó a sus compañeros que conoció durante la noche a una bella mujer, en concreto, una escultura de mármol. El joven se sintió fascinado por su belleza.
● Explica cómo se produjo el alojamiento de las tropas francesas.
● ¿De qué modo conoció a la bella mujer? ¿Cómo fue recibida la historia por sus compañeros? ¿Con qué escultura la compararon?
● ¿Qué sucedió cuando el capitán invitó a sus amigos oficiales a contemplar a la mujer de mármol?
● ¿Cuál era el nombre de aquella mujer?
● ¿Qué acto realizaron mientras comían y bebían?
● ¿Qué sucedió tras el beso?
1 El teatro medieval
2 El Prerrenacimiento
3 El teatro en el Renacimiento
4 El teatro en el Barroco
5 El teatro en el siglo XVIII
6 El teatro en el siglo XIX
Síntesis de la unidad
Prueba de evaluación: «El pensamiento de Moratín»
Comentario de texto resuelto: La Celestina
Toma la palabra: «Amores y juventud»
Hacia la prueba: «El primer partido de fútbol de la historia»
Guía de lectura: Fuenteovejuna, de Lope de Vega
1 ¿Cuáles son las principales características del teatro medieval?

2 ¿Qué rasgos definían a la sociedad del Renacimiento?
3 ¿Cuáles son los principales dramaturgos del teatro en el Barroco?
4 ¿Qué vicios sociales censuraba el teatro en el siglo XIX?
El teatro medieval nació a través de representaciones religiosas basadas en diálogos sobre las Sagradas Escrituras que eran muy del gusto de los fieles. Se trata de los tropos, que más tarde se elaborarán añadiéndoles nuevos elementos, aunque conservando aún el latín como lengua culta y ritual.

La primera manifestación de teatro en castellano de la que disponemos es el Auto de los Reyes Magos, obra conservada fragmentariamente que se ambienta en la Epifanía. Se trata de una composición datada en el siglo XII. Se tiene, además, noticia de la existencia de algunos autores como Gómez Manrique (tío de Jorge Manrique), conocido por obras como Las lamentaciones fechas para la Semana Santa y Representación del nacimiento de Nuestro Señor, cada una para un tiempo litúrgico.
En el siglo XV destaca sobremanera, independientemente de las polémicas, La Celestina.
Con La Celestina se consagra la línea realista en nuestra literatura. El personaje de la vieja alcahueta es ya mítico, y se encuentra entre las grandes aportaciones hispánicas a la literatura universal, junto a don Quijote, Sancho o don Juan.

La Celestina es una trágica historia de amor. Calisto, joven burgués, rico e ingenioso, persiguiendo a su halcón, entra en la huerta de Melibea y la ve. Melibea, joven y hermosa, hija única de Pleberio y Alisa, pertenece a la clase privilegiada. Se enamora de ella y trata de obtener su favor, pero es rechazado. Calisto le cuenta lo sucedido a su criado Sempronio, quien le recomienda tomar los servicios de una vieja alcahueta, Celestina, pese a la opinión inicialmente contraria de Pármeno, criado de menor edad. Esta, mediante su sabiduría y sus hechizos, consigue unir a los jóvenes enamorados. Después, los criados de Calisto, Pármeno y Sempronio, llevados por la codicia, matan a Celestina que se niega a compartir con ellos la cadena de oro que Calisto le dio en pago de sus servicios; a partir de ahí las acciones se suceden: Calisto muere al caerse desde el muro de la casa de Melibea y esta se suicida por amor. La obra finaliza con el llanto de Pleberio, padre de Melibea.

La obra se editó varias veces, pero las dos versiones principales son:
¬ Comedia de Calisto y Melibea (Burgos, 1499). Es el título de la primera edición. Consta de dieciséis actos y va precedida de la Carta del autor a un su amigo, en la que se exponen las circunstancias que rodearon la creación del texto.
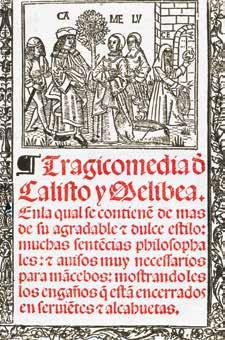
¬ Tragicomedia de Calisto y Melibea (Sevilla, 1502). La obra se amplía hasta los veintiún actos. Aparece, además, un prólogo en el que se explica por qué se cambia el título y se incorporan cinco nuevos actos, el Tratado de Centurio, incluidos entre el final del acto XIV y el XIX. Así, se prolonga el deleite de los amantes a petición de los lectores. En esta edición, Calisto no muere al acabar el acto XIV, sino al final del XIX.
La Celestina plantea problemas de cierta complejidad en torno a su autoría, ya que en la Carta del autor a un su amigo de la primera edición, se nos afirma que Fernando de Rojas no escribió el primer acto, sino que se lo encontró y decidió continuarlo, empresa que dice acabar en quince días de vacaciones. Dado que esto último parece poco probable, se pensó que todo lo afirmado era incierto, y comenzó a cuestionarse si la obra estaba escrita por una sola persona o por dos.
Hoy la doble autoría está comúnmente aceptada, aunque hay quien defiende a Rojas como único creador e incluso quien defiende una triple autoría (un tercer autor para los añadidos de la tragicomedia).
Al igual que la autoría, la cuestión del género al que pertenece la obra ha sido objeto de amplias polémicas.
El título (comedia o tragicomedia), el carácter dialogado y la ausencia de partes narrativas nos hacen pensar en una obra dramática; así fue catalogada en los siglos XVI y XVII.
Sin embargo, la escasez de acción, los largos parlamentos, la longitud global de la obra (que la hacen prácticamente irrepresentable) y los cambios frecuentes de escenario han hecho que se hable de novela dramática e, incluso, de obra agenérica
Hoy en día se la considera una comedia humanística, a imitación de Petrarca: sería una obra destinada a la lectura en voz alta, pero no a la representación. El argumento, los personajes, sus nombres… reforzarían esta tesis.
Poco sabemos del autor de La Celestina. De familia conversa, fue un destacado jurista que llegó a ser alcalde mayor de Talavera de la Reina. Algunos estudiosos han considerado que la visión pesimista del mundo que se desprende de la obra es propia de un converso.

Mujer que concierta, encubre o facilita una relación amorosa, generalmente ilícita. Aunque esta figura existía ya desde época romana, fue sin duda el personaje de Celestina el que se impuso en la historia de la literatura. Astuta y gran conocedora del corazón humano (en especial del femenino), sucesora de la vieja Trotaconventos, Celestina ha trascendido como mito literario universal.

Los personajes de La Celestina presentan un marcado carácter realista; no hay nada idealizado en ellos, ya que poseen tanto defectos como virtudes.
Pertenecen a diversas clases sociales: por una parte, el mundo refinado de Calisto y Melibea; por otra, el mundo bajo e innoble de Celestina, de los criados y de las prostitutas.
¬ Celestina. Es, sin duda, el personaje mejor trazado y más famoso de la obra. Se trata de una vieja amoral, astuta y codiciosa que vive de sus engaños y de los beneficios que estos le reportan. Tiene un destacado precedente: Urraca, la trotaconventos del Libro de Buen Amor. Aparece como un personaje complejo, dueño de una amplia retórica y saber popular, que ha obtenido el privilegio de ser el primero de su clase social que se convierte en protagonista de una obra de esta trascendencia.
¬ Calisto. Joven adinerado, enamorado de Melibea. No posee un marco familiar concreto. Es significativa su rápida evolución del amor cortés al pasional. Su única intención consiste en conquistar a Melibea, de ahí que recurra a una alcahueta. No puede ser considerado un héroe, ya que su muerte se produce por azar, y no hay en él nobleza de amor o romanticismo. Representa, por el contrario, un ejemplo de loco enamorado, cuya actitud se intenta censurar en la obra.
¬ Melibea. Es la joven protagonista que, de inicio, rechaza frontalmente a Calisto. Va cambiando gradualmente su opinión sobre él y, cuando se enamora, el amor será la razón de su vida. Vive con sus padres y, para proteger la honra familiar, debe amar en secreto. Cuando se entrega a Calisto, se lamenta hipócritamente por la deshonra que ha arrojado sobre sí misma y sobre su familia.
¬ Pármeno y Sempronio. Son los criados; reflejan el fin del vasallaje medieval: no buscan el bien de su señor, sino su propio beneficio y solo son leales al dinero. Por ello, no dudan en matar a Celestina.

¬ Elicia y Areusa. Ambas prostitutas pretenden que Centurio vengue la muerte de sus amantes, los criados de Calisto, no tanto por su amor, sino por su desamparo y el odio que sienten. Frente a la despreocupación de Elicia, Areúsa presenta una conciencia de sí misma más acusada.
¬ Pleberio y Alisia. Son los padres de Melibea. Alisia se limita a especular sobre el matrimonio de su hija. Pleberio representa al padre que declama el planto final de la obra.

Estilo
La obra llama la atención por su cuidado estilo, lleno de ironía y belleza. Los personajes hablan según su condición social, aunque a veces cambian de registro, dependiendo del interlocutor al que se dirijan. Este rasgo está especialmente conseguido en el personaje de Celestina, que dice a cada uno lo que quiere oír y de esta forma gana su benevolencia. Podemos destacar el habla refinada y latinizante de Calisto o el habla popular de Celestina.
Son frecuentes las antítesis, las frases largas, el empleo de refranes, las citas de la antigüedad clásica y los latinismos.
¿Quiénes eran los conversos?
La intencionalidad de La Celestina ha sido motivo de controversia.
El autor nos dice claramente que escribe la obra para escarmiento de los locos enamorados, que vencidos en su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su Dios. De la misma forma nos comenta que fue escrita en aviso de los engaños de las alcahuetas y malos y lisonjeros sirvientes. Según esto, Rojas sería un moralista
Sin embargo, hay quien opina que el autor no declaró su verdadera intención para evitar problemas con la Inquisición, debido a su condición de converso; su deseo real sería dar testimonio de su vivir angustioso y marginado.
Eran los antiguos judíos o musulmanes que, tras la expulsión decretada por los Reyes Católicos en 1492, optaron por convertirse al cristianismo, aunque algunos siguieron profesando su religión en privado. Fueron muy perseguidos por las autoridades. Su situación les hizo ser, a menudo, críticos y pesimistas. El primer contacto entre Celestina y Melibea es infructuoso, pero la vieja sienta las bases para el futuro. A continuación, leeremos un fragmento del segundo encuentro, en el que Melibea, tras un arrebato de ira al oír el nombre de Calisto, va cediendo ante los argumentos de la alcahueta. Es memorable la definición que Celestina hace del amor.

También cabe pensar en una intención estrictamente literaria y estética, que únicamente pretendería reflejar las pasiones de los dos enamorados.
Melibea.— ¡Oh por Dios, que me matas! ¿Y no te tengo dicho que no me alabes ese hombre ni me le nombres en bueno ni en malo?
Celestina .— Señora, este es otro y segundo punto: si tú con tu mal sufrimiento no consientes, poco aprovechará mi venida; y si, como prometiste, lo sufres, tú quedarás sana y sin deuda, y Calisto sin queja y pagado. Primero te avisé de mi cura y de esta invisible aguja que sin llegar a ti, sientes en solo mentarla en mi boca.
Melibea .— Tantas veces me nombrarás ese tu caballero que ni mi promesa baste, ni la fe que te di, a sufrir tus dichos. ¿De qué ha de quedar pagado? ¿Qué le debo yo a él? ¿Qué le soy a cargo? ¿Qué ha hecho por mí? ¿Qué necesario es él aquí para el propósito de mi mal? Más agradable me sería que rasgases mis carnes y sacases mi corazón, que no traer esas palabras aquí.
Celestina .— Sin te romper las vestiduras se lanzó en tu pecho el amor; no rasgaré tus carnes para le curar.
Melibea.— ¿Cómo dices que llaman a este mi dolor, que así se ha enseñoreado en lo mejor de mi cuerpo?
Celestina .— Amor dulce.
Melibea.— Eso me declara qué es, que en solo oírlo me alegro.
Celestina.— Es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una delectable dolencia, un alegre tormento, una dulce y fría herida, una blanda muerte.
Melibea.— ¡Ay, mezquina de mí! Que si verdad es tu relación, dudosa será mi salud. Porque, según la contrariedad que esos nombres entre sí muestran, lo que al uno fuere provechoso acarreará al otro más pasión.
Celestina .— No desconfíe, señora, tu noble juventud de salud, que, cuando el alto Dios da la llaga, tras ella envía el remedio. Mayormente, que sé yo al mundo nacida una flor que de todo esto te libre.
Melibea .— ¿Cómo se llama?
Celestina.— No te lo oso decir.
Melibea.— Di, no temas.
Celestina.— Calisto. ¡Oh por Dios, señora Melibea! ¿Qué poco esfuerzo es este? ¿Qué descaecimiento? ¡Oh mezquina yo! ¡Alza la cabeza! ¡Oh malaventurada vieja! ¿En esto han de parar mis pasos? Si muere, matarme han; aunque viva, seré sentida, ya que no podrá sufrirse de no publicar su mal y mi cura. Señora mía Melibea, ángel mío, ¿qué has sentido? ¿Qué es de tu habla graciosa? ¿Qué es de tu color alegre? Abre tus claros ojos. ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! ¡Entra presto acá! Verás amortecida a tu señora entre mis manos. Baja presto por un jarro de agua. Melibea.— Paso, paso, que yo me esforzaré. No escandalices la casa.
Fernando de Roja s La Celestina, Biblioteca Didáctica Anaya
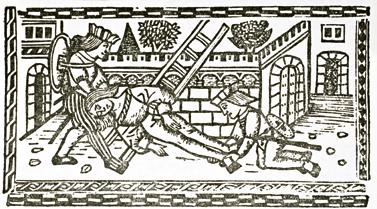
1 Aunque el texto carece de acotaciones, el autor sabe suplir esta información incluyéndola en los diálogos. Localiza las situaciones que pudieran ser objeto de una acotación e insértalas en la escena.
2 Atendiendo al texto, comenta cómo va variando Celestina su discurso ante las constantes negativas de Melibea.
3 ¿Qué procedimientos expresivos emplea Celestina para definir el amor?
4 Analiza el último parlamento de Celestina. ¿Cómo reacciona ante el desmayo de Melibea? ¿Cuál es la razón?
Te proponemos, a continuación, que seáis vosotros quienes representéis un fragmento teatral. Para ello, podéis elegir algunos de los fragmentos de La Celestina que se proponen en esta unidad. Puedes seguir estas sugerencias:

A Se elegirá tanto el fragmento como el grupo de actores que realizarán la representación.
B Hemos de estudiar con profundidad cómo es la situación dramática que se va a representar. Resulta necesario saber qué ha sucedido anteriormente, cómo es la psicología de los personajes, cuál es la intención que ocultan sus palabras y qué actitud muestran en el fragmento.
C Tras ello, habremos de conocer el texto qué vamos a representar. Podemos elegir una de las siguientes opciones:
Opción A: memorizar el texto original de Fernando de Rojas. Esta opción puede resultar compleja.
Opción B: realizar una adaptación. En este último caso, se reescribirá el texto entre los componentes del grupo en busca de la sencillez y la modernidad de la expresión. En cualquier caso, hemos de ser fieles al espíritu y la intención comunicativa de la versión original.
D Ya que el texto carece de acotaciones, convendría incorporarlas al guion. De este modo, complementaríamos la información escénica: localización, tono de voz, movimientos, posición del cuerpo, vestuario, gestos…
E Según sus gustos y habilidades, se distribuirán los papeles entre los componentes del grupo de actores.
F Para dotar al fragmento de mayor realismo, podemos incorporar elementos no verbales como, por ejemplo, efectos sonoros y visuales.
G Resultaría muy interesante grabar la representación teatral. De este modo, podremos analizar en clase qué aspectos son mejorables y cuáles han resultado adecuados.
5 Resume el poema anterior y explica pormenorizadamente sus características.
6 Indica si la mentalidad que se infiere de su lectura es adecuada a nuestros días.
Es en el siglo XVI cuando aparecen los primeros síntomas del auge del teatro en dos generaciones de autores: la primera, de Gil Vicente y Juan del Encina; y la segunda, de los prelopistas (Lope de Rueda, Juan de la Cueva).
En la primera mitad del XVI, cultivan el género, entre otros, Gil Vicente (que se destacó por introducir canciones tradicionales en sus comedias) y Juan del Encina (creador de comedias humorísticas y de temática amorosa). Se trata aún de piezas breves, sin apenas decorados y con escasa acción.
Gil Vicente es el autor del Auto de la Sibila Casandra, obra de la que extraemos el siguiente poema, en el que se aprecia perfectamente la mentalidad de la época:
Muy graciosa es la doncella, ¡cómo es bella y hermosa!
Digas tú, el marinero que en las naves vivías, si la nave o la vela 5 o la estrella es tan bella.
Digas tú, el caballero que las armas vestías, si el caballo o las armas o la guerra es tan bella. 10
Digas tú, el pastorcico que el ganadico guardas, si el ganado o los valles o la sierra es tan bella.

La literatura se disfruta y aprende, fundamentalmente, a través de la lectura competente de los textos. En Internet dispones de múltiples posibilidades para encontrar textos diversos de los autores que te hemos presentado y de otros dramaturgos del Renacimiento español.
A Busca y selecciona un texto que no se encuentre en este volumen.
B ¿Qué es lo que más te llama la atención de dicho fragmento?
C ¿Cuáles son sus principales rasgos estilísticos?
D ¿Qué temática observas en él y en qué contexto histórico se encuadra?
E Intenta elaborar una breve escena al modo de la que has elegido, pero abordando una temática actual que te resulte especialmente interesante. Para ello, crea un contexto que consideres adecuado al tema elegido y unos personajes que te ayuden a desarrollar la trama de la escena.
F Finalmente, imagina que eres un dramaturgo renacentista y escribe ahora una escena de una obra inventada intentando seguir las características de este género en esta época concreta. Amplía tu información al respecto si lo consideras necesario (temáticas, personajes tipo, contextos históricos, etc).

En la segunda mitad del siglo XVI surge un nuevo grupo de autores, los prelopistas: Lope de Rueda (Sevilla, 1500; Córdoba, 1565) y Juan de la Cueva (Sevilla, 1543; Granada, 1612). El primero es autor de pasos o entremeses de carácter humorístico y lenguaje popular; el segundo introduce argumentos basados en acontecimientos históricos (El infamador). Las piezas de estos dramaturgos presentan argumentos y personajes cada vez más complejos.
Señalamos, por último, la figura de Miguel de Cervantes como autor de entremeses y comedias muy destacables (reunidas en sus Ocho comedias y ocho entremeses nunca representados).

Presentamos a continuación un fragmento del entremés El retablo de las maravillas, donde unos pícaros (Chanfalla, el propietario del retablo, y su compañera Chirinos) entran en un pueblo con la idea de ofrecer a sus habitantes una función insólita que no podrá ser vista por hijos bastardos o por gente de sangre no pura, es decir, por aquel que no fuese cristiano viejo.
Benito.— Poca balumba trae este autor para tan gran retablo. Juan.— Todo debe de ser de maravillas.
Chanfalla.— ¡Atención, señores, que comienzo! ¡Oh tú, quienquiera que fuiste, que fabricaste este retablo con tan maravilloso artificio, que alcanzó renombre de las Maravillas por la virtud que en él se encierra, te conjuro, apremio y mando que luego incontinente muestres a estos señores algunas de las tus maravillosas maravillas, para que se regocijen y tomen placer sin escándalo alguno! Ea, que ya veo que has otorgado mi petición, pues por aquella parte asoma la figura del valentísimo Sansón, abrazado con las columnas del templo, para derribarle por el suelo y tomar venganza de sus enemigos. ¡Tente, valeroso caballero; tente, por la gracia de Dios Padre! ¡No hagas tal desaguisado, porque no cojas debajo y hagas tortilla tanta y tan noble gente como aquí se ha juntado!
Gobernador.— (Aparte.) Milagroso caso es este: así veo yo a Sansón ahora, como el Gran Turco; pues en verdad que me tengo por legítimo y cristiano viejo.
Chirinos.— ¡Guárdate, hombre, que sale el mesmo toro que mató al ganapán en Salamanca! ¡Échate, hombre; échate, hombre; Dios te libre, Dios te libre! Chanfalla.— ¡Échense todos, échense todos! ¡Hucho ho!, ¡hucho ho!, ¡hucho ho! (Échanse todos y alborótanse.)

Miguel de Cervantes cervantes.uah.es/teatro/Entremes/entre_6.html
Fue uno de los primeros autores y actores de nombre conocido. Compuso coloquios, comedias, diálogos, y unos particulares entremeses denominados pasos. Especialmente conocidos son Las aceitunas y La tierra de Jauja.
7 Resume con tus palabras el contenido de la escena.
8 ¿Qué relevancia tiene en nuestra literatura la situación de los judíos conversos?
9 ¿Serían tolerables en esta época actitudes de desprecio como la aquí manifestada? Escribe un texto argumentativo en el que reflexiones sobre esta cuestión.

Autora plenamente integrada en los ambientes culturales de la Sevilla del Siglo de Oro. Escribió varias relaciones poéticas, unas décimas y obras de teatro de distinta naturaleza: en concreto, dos comedias, una loa y diversos autos sacramentales. Destacó por Valor, agravio y mujer, obra en la que parodia críticamente la figura de don Juan con la intención de poner en entredicho los valores asentados en una sociedad regida por el sexo masculino.
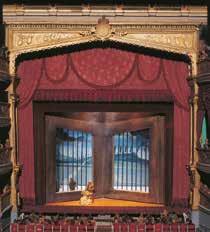
A finales del siglo XVI comienza el gran teatro clásico español, conocido como la comedia nueva o comedia nacional, gracias a la obra de Lope de Vega, al que seguirán muchos otros.
Lope de Vega, además de componer infinidad de piezas teatrales, realizó un escrito teórico, el Arte nuevo de hacer comedias, en el cual recogió las características de su teatro, que proponía como rasgos comunes fomentar la creatividad del autor, aumentar la verosimilitud de las obras y agradar al espectador.
Características de la comedia nueva
¬ Las obras se dividen en tres actos o jornadas, siguiendo el esquema de exposición, nudo y desenlace; el final de cada acto coincide con un momento de fuerte tensión dramática, lo que hace aumentar la intriga. El espectáculo teatral se completaba con la representación, en los entreactos, de piezas menores: entremeses, pasos, bailes, etcétera.
¬ No se respeta la regla de las tres unidades:
. La unidad de acción es la que más se sigue, ya que diversificar la trama entrañaría dificultades para la comprensión de las obras. Con todo, en algunas comedias hay una acción secundaria protagonizada por los criados de los personajes principales.
. Se rompe con la unidad de lugar, ya que la acción dramática suele desarrollarse en muy diferentes lugares: palacios, campos de batalla, castillos, villas, caminos…
. La unidad de tiempo del teatro clásico grecolatino establecía que entre el comienzo de la acción y su final no debían transcurrir más de veinticuatro horas. Frente a eso, la comedia de Lope amplía el límite y las obras pueden abarcar días, meses o incluso años.
¬ Aunque estas obras se conocen como comedias, en su desarrollo se entremezcla lo cómico (personajes de baja condición y predominio de los acontecimientos divertidos) y lo trágico (personajes nobles y hechos desgraciados), como en la vida real. El final siempre es feliz.

¬ Lope desarrolla una serie de personajes típicos que aparecen de forma recurrente:
. En ocasiones, el protagonista es un caballero, joven y honrado noble, caracterizado por su valentía y por la defensa de la monarquía. Se enamora de una dama, modelo de inteligencia, belleza y astucia, y eje de la trama dramática. En muchas ocasiones, el caballero entra en disputa con otro personaje de su mismo rango por el amor de la dama.
. El villano es un personaje del pueblo, que será tratado con gran respeto por ser cristiano viejo, trabajador y honrado. Esta caracterización se debe a que la mayoría del público que asistía a las representaciones pertenecía a ese grupo social y, por tanto, era el que sufragaba el espectáculo, por lo que había que ganarse su benevolencia. Algunas de las mejores comedias clásicas están protagonizadas por villanos. Así ocurre en Fuenteovejuna, de Lope de Vega, o en El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca.
. Si la comedia desarrolla un asunto de honra, aparece entonces el personaje del padre, defensor de su hija, que reclama siempre justicia; en otras ocasiones, este papel lo asume el marido celoso, mucho más vengativo.
. El gracioso es un personaje característico de estas comedias. Se distingue por ser un criado glotón y chistoso que acompaña al protagonista principal y se encarga de poner el contrapunto cómico a las escenas más serias. Sus aventuras amorosas corren paralelas a las de su señor: se enamora de la criada de la dama y sufre los mismos vaivenes que su amo.
. El rey es otro de los personajes que aparecen habitualmente, bien como monarca joven y alocado, que comete excesos y recibe la censura correspondiente, o como rey maduro encargado de impartir justicia.

¬ Las comedias presentan gran variedad métrica y estrófica. Lope sistematiza el empleo de romances, redondillas, décimas, sonetos, etc., para cada una de las situaciones dramáticas.
¬ La principal fuente de argumentos es la historia nacional, que sirve para ilustrar los temas fundamentales de este teatro: defensa de la monarquía, de la religión y, sobre todo, de la honra. Recordemos que en esta época se entiende por honra la buena opinión o fama de una persona, adquiridas gracias a la virtud o al mérito. Esta puede perderse por actos propios (cobardía, traición) o ajenos (insultos, infidelidades). En ese último caso se impone una venganza inmediata que restituya el honor perdido.

En El arte nuevo de hacer comedias, Lope explica qué estrofa se debe escoger para cada momento del drama: Acomode los versos con prudencia / a los sujetos de que va tratando: / las décimas son buenas para quejas; / el soneto está bien en los que aguardan; / las relaciones piden los romances, / aunque en octavas lucen por extremo; / son los tercetos para cosas graves, / y para las del amor, las redondillas.

Ambos en Madrid, alcanzaron mucha fama, tanto por su actividad teatral como por los altercados causados por sus respectivos seguidores: los chorizos y los polacos.
Conforme avanza el tiempo, se van construyendo lugares específicos, lo que permitirá un mayor desarrollo de la escenografía.
En el Siglo de Oro no existían los teatros tal y como hoy los conocemos. Las representaciones se celebraban en los llamados corrales de comedia. Estos estaban situados en los patios centrales de las casas de vecinos, en cuyo fondo se levantaba un escenario.

La gente del pueblo se colocaba de pie en el patio, mientras que los nobles y adinerados alquilaban los balcones de los pisos superiores. Con el tiempo, se fueron estableciendo normas para acudir a las representaciones. Así, las mujeres eran separadas de los hombres y se situaban en la parte posterior del patio, en un espacio acotado llamado cazuela; las funciones se debían hacer a la luz del día, para evitar que hombres y mujeres compartieran un espacio a oscuras. Pese a todo, hubo quien tachó al teatro de inmoral, tanto es así que llegó a estar prohibido en algunas épocas.
Además de su Arte nuevo de hacer comedias, Lope —como ya hemos dicho en temas anteriores— fue un fecundo autor literario. A su producción poética sumamos ahora la que, quizás, mayor fama le ha dado: la dramática.
Obra dramática
La producción teatral de Lope de Vega es extensísima. Se conservan cuarenta y dos autos sacramentales y más de trescientas comedias.
Sus comedias responden, estructuralmente, a las características establecidas en el ya citado Arte nuevo de hacer comedias.
Destacamos sus obras más conocidas, agrupadas en dos bloques principales:
Comedias de tema nacional
Comedias de tema inventado
El mejor alcalde, el rey; Fuenteovejuna; Peribáñez y el comendador de Ocaña o El Caballero de Olmedo, entre otras.
En estas el amor es el asunto más cultivado. Entre ellas destacan las llamadas «comedias de capa y espada», que mostraban la vida de la corte y lances de espada entre jóvenes galanes. A este tipo pertenecen obras como La dama boba o El perro del hortelano.
La producción de Lope abarca muchos otros temas: religioso, mitológico, pastoril, de historia extranjera, etcétera.
Como ya vimos al analizar su obra lírica, el estilo de Lope de Vega se caracteriza por la naturalidad y la espontaneidad. En sus mejores obras, los versos destacan por su emoción dramática y por su lirismo. Lope maneja con maestría y sencillez los procedimientos formales sin caer en la afectación ni en el artificio. Así, por ejemplo, en sus obras teatrales juega constantemente con las palabras y sus valores connotativos, esto es, con su significado referencial y, sobre todo, con el significado que dicha palabra evoca en el espectador.
Sin duda, uno de sus mejores aciertos radica en la integración de lo popular con lo culto.
Lope se vale con frecuencia de temas populares y estrofas tradicionales (romances, letrillas, coplas, etc.) que, integrados en un esquema formal culto, alcanzan una dimensión estética nueva y original. Esta línea tendrá en nuestra literatura numerosos continuadores. Pensemos, por ejemplo, en las Leyendas de G. A. Bécquer o en el Romancero gitano de Federico García Lorca.

Aunque el creador de la comedia nacional es Lope de Vega, coetáneos y seguidores de su modelo dramático fueron Guillén de Castro, Ruiz de Alarcón, así como Vélez de Guevara y Mira de Amescua, que configuran la que se ha dado en llamar escuela de Lope.
La historia se basa en hechos reales, acaecidos en la época de los Reyes Católicos. El drama plantea un conflicto entre el pueblo cordobés de Fuenteovejuna y su tirano gobernador. Este es su argumento:
Fernán Gómez, comendador de la Orden de Calatrava, persigue a Laurencia, la hermosa hija del alcalde de Fuenteovejuna. Su novio, el villano Frondoso, sale en su defensa y amenaza al comendador tirano. A partir de ese momento los acontecimientos se precipitan, ya que este decide vengar el atrevimiento del joven: se burla del Consejo de la villa, que le había exigido respeto, y entrega a la aldeana Jacinta a sus soldados. Más tarde, cuando se celebra la boda de Frondoso y Laurencia, se presenta de nuevo el comendador, que apresa al novio y abusa de Laurencia. Mientras tanto, el Consejo de la villa no se pone de acuerdo sobre cómo deben actuar. En ese momento, llega Laurencia, con evidentes signos de violencia, y los increpa por su pasividad. Todo el pueblo decide dar muerte al comendador por su injusto comportamiento. La Justicia Real intenta averiguar, incluso por medio de la tortura, quiénes son los responsables del suceso. Aun así, a la pregunta de «¿Quién mató al comendador?», no logran obtener otra respuesta que «Fuenteovejuna, señor». Finalmente, el rey perdona al pueblo.

El siguiente fragmento pertenece al último acto de la obra Fuenteovejuna. Aquí Laurencia, ensangrentada y enfurecida por el ultraje sufrido, se presenta en la asamblea de hombres con el propósito de increparlos por la permisividad que muestran ante el comportamiento abusivo e injusto del comendador. Con un discurso de gran vehemencia, incita a sus vecinos a la venganza. A continuación, entre todos deciden matar al Comendador.
Laurencia.— Dejadme entrar, que bien puedo en consejo de los hombres; que bien puede una mujer, si no a dar voto, a dar voces. 5
¿Conoceisme?
E steban.— ¡Santo cielo!
¿No es mi hija?
Juan Rojo.— ¿No conoces a Laurencia? 10
Laurencia .— Vengo tal, que mi diferencia os pone en contingencia quién soy.
Esteban.— ¡Hija mía!
L aurencia.— No me nombres tu hija. 15
E steban.— ¿Por qué, mis ojos?
¿Por qué?
L aurencia .— Por muchas razones, y sean las principales, porque dejas que me roben 20 tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de Frondoso, para que digas que tome, como marido, venganza, 25 que aquí por tu cuenta corre; que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche del padre, y no del marido, la obligación presupone. […] 30
Llevome de vuestros ojos a su casa Fernán Gómez: la oveja al lobo dejáis, como cobardes pastores.

¿Qué dagas no vi en mi pecho? 35
¿Qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas, y qué delitos atroces, por rendir mi castidad a sus apetitos torpes? 40 Mis cabellos ¿no lo dicen?
¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales?
¿Vosotros sois hombres nobles?
¿Vosotros padres y deudos? 45
¿Vosotros, que no se os rompen las entrañas de dolor, de verme en tantos dolores? Ovejas sois, bien lo dice de Fuenteovejuna el hombre. 50 Dadme unas armas a mí pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres… Tigres no, porque feroces siguen quien roba sus hijos, 55 matando los cazadores. […] Liebres cobardes nacisteis; bárbaros sois, no españoles. ¡Gallinas!, ¡vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen! 60 Poneos ruecas en la cinta.
¿Para qué os ceñís estoques?
¡Vive Dios, que he de trazar que solas mujeres cobren a honra de estos tiranos, 65 la sangre de estos traidores!
¡Y que os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, y que mañana os adornen 70
nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores!
A Frondoso quiere ya, sin sentencia, sin pregones, colgar el comendador 75 del almena de una torre: de todos hará lo mismo; y yo me huelgo, medio-hombres, por que quede sin mujeres esta villa honrada, y torne 80 aquel siglo de amazonas, eterno espanto del orbe.
Esteban.— Yo, hija, no soy de aquellos que permiten que los nombres con esos títulos viles. 85 Iré solo, si se pone todo el mundo contra mí. […] Regidor .— ¡Muramos todos! […]
Juan Rojo.— ¿Qué orden pensáis tener? 90 Mengo.— Ir a matarle sin orden. Juntad el pueblo a una voz, que todos están conformes en que los tiranos mueran.
Esteban.— ¡Tomad espadas, lanzones, 95 ballestas, chuzos y palos!
Mengo.— ¡Los reyes nuestros señores vivan!
Todos.— ¡Vivan muchos años!
Mengo.— ¡Mueran tiranos traidores! 100 Todos.— ¡Tiranos traidores, mueran!
10 ¿Qué estrofa se emplea en esta escena? ¿Cuál es su finalidad, según el Arte nuevo de hacer comedias?
11 El teatro clásico español carecía de acotaciones. ¿Crees que aquí son necesarias? Intenta escribir las acotaciones del texto.
12 ¿Cómo se consigue formalmente la expresividad y el dramatismo de la escena? Sírvete de lo que sabes acerca de las funciones expresiva y apelativa.
13 ¿De qué argumentos se vale Laurencia para convencer a sus vecinos?
14 La escena que has leído es de una atrevida modernidad. Justifícalo. Atiende a la imagen que de la mujer se ofrece.
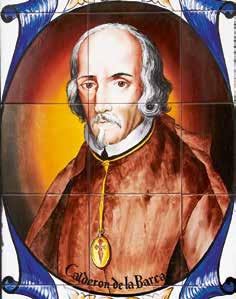

Tirso de Molina, pseudónimo de fray Gabriel Téllez, fue un fraile y teólogo de la Orden de la Merced del que no se conocen demasiados datos: quizás fuese hijo ilegítimo, lo que pudo influir en su carácter; en su madurez se vio inmerso en intrigas políticas, por las que fue desterrado y obligado a dejar de escribir. Pertenece a la escuela de Lope, pero posee una mayor originalidad y talento dramáticos que otros dramaturgos de su época. Compuso alrededor de ochenta dramas, entre los que destacamos por su calidad El condenado por desconfiado, El vergonzoso en palacio y, especialmente, El burlador de Sevilla, origen del mito literario de don Juan. Además de seguir el modelo lopesco, incorpora a sus obras un estilo personal que destaca tanto por la comicidad crítica y mordaz como por la creación psicológica de caracteres.
Durante el siglo XVII, la comedia nacional llega a su punto culminante de perfección barroca con Calderón de la Barca, cuya labor también creará escuela. A ella pertenecen, entre otros, Rojas Zorrilla y Agustín Moreto.

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)
Estudió en los jesuitas y en las Universidades de Alcalá de Henares y de Salamanca. En 1651 se ordena sacerdote. En mayo de 1681, cuando está acabando de componer los autos destinados al Corpus de ese año, muere. A diferencia de otros afamados escritores de su misma época, Calderón es enterrado con todos los honores. Hoy sigue siendo uno de los autores teatrales de referencia en las letras españolas. Vivió de cerca acontecimientos históricos que marcaron decisivamente el futuro del Estado español: el declinar de la monarquía o las expulsiones definitivas de judíos y moriscos, hechos estos últimos que se reflejarán en su producción dramática.
La acción comienza en Nápoles, donde don Juan Tenorio engaña y goza a la duquesa Isabela mediante artimañas. En su huida hacia España, naufraga cerca de Tarragona, donde es socorrido por la pescadora Tisbea, con quien tiene una relación a cambio de la promesa de matrimonio. Marcha hacia Sevilla, donde vive nuevas aventuras amorosas, que concluyen con el asesinato de don Gonzalo de Ulloa, padre de una de las jóvenes burladas. Escapa a Dos Hermanas, donde logra seducir a una recién casada. Regresa a Sevilla e invita a la estatua de don Gonzalo a una cena macabra. El espectro acude y lanza a don Juan a los infiernos.
Aparece en el Diccionario con el significado de 'fantasma', 'imagen de persona muerta'. Se trata de una palabra de escaso uso; quizás se emplee más la palabra fantasma, y espectro se usa con otras acepciones como la de intensidad de una radiación.

Los autos sacramentales son piezas teatrales de temática religiosa que, con grandes medios escenográficos, representaban los misterios de la fe católica y la proclamación de la Eucaristía. Estas obras están ligadas a la celebración de la fiesta del Corpus y tenían una clara intención didáctica.
La obra de Calderón se suele dividir en dos etapas:
1.ª época (a partir de 1621) Escribe comedias cortesanas y de capa y espada, entre las que sobresalen La dama duende o Casa con dos puertas mala es de guardar.
Calderón se convierte en un clásico de su tiempo y alcanza su madurez como dramaturgo. En esta década escribe:
● Sus grandes tragedias bíblicas, como Los cabellos de Absalón, y de honor, como El médico de su honra.
2.ª época (entre 1639 y 1640)
● El alcalde de Zalamea, en la que el debate entre individuo y poder, honor estamental y virtud personal alcanza la perfección teatral.

● El tuzaní de la Alpujarra, que cuenta la épica sublevación de los moriscos frente al absolutismo militar de Felipe II.
● La que será su gran obra: La vida es sueño, excepcional drama sobre la libertad del hombre y los límites impuestos por la ética social o la razón de Estado.
A esta etapa de plenitud creativa sucede la crisis: al malestar social se une el cierre de los teatros debido a la intolerancia de los moralistas. Calderón y otros dramaturgos se quedan sin espacios para representar sus obras. Cuando se reabren, Calderón, ya en plena crisis religiosa, se dedica a perfeccionar sus autos sacramentales.
El estilo de Calderón supone llevar a la perfección el sistema dramático creado por Lope.
Sus rasgos más característicos son:
¬ Orden en la estructura, que implica rigor y claridad en el planteamiento, nudo y desenlace del conflicto. Como consecuencia de ello, la unidad de acción se ve reforzada, ya que se eliminan acontecimientos y personajes secundarios y todo se concentra en torno al protagonista principal de la obra.
¬ Los monólogos adquieren un gran valor como elemento caracterizador del personaje central y recurso para clarificar el desarrollo argumental.
¬ Estilización del lenguaje, que se traduce en un especial cuidado por los aspectos formales.
¬ Intensificación de recursos, tanto lingüísticos como escénicos. Calderón es el más barroco de los dramaturgos españoles.
La vida es sueño (1635) es, sin duda, la obra más famosa de Calderón y una de las cimas del teatro universal.
El asunto y el desarrollo de la acción son muy conocidos y arrancan de numerosas fuentes y motivos tradicionales y cotidianos en la literatura del Siglo de Oro: el príncipe Segismundo está preso en un paraje inhóspito en algún lugar de Polonia sin saber quién es ni por qué se le niega la libertad. Desde su nacimiento, ha sido vigilado y educado por Clotaldo —que luego sabremos que es el padre de Rosaura—. A esta cárcel llegan Rosaura y Clarín. Rosaura, que ha sido abandonada por Astolfo después de mantener relaciones con ella, llega a Polonia con la intención de recuperar su honor. En una escena posterior, el rey Basilio, padre de Segismundo, explica a su corte (y al público) las razones de la prisión de su hijo: según predijo
un horóscopo, el príncipe está destinado a ser un tirano, y Basilio quiere comprobar la veracidad de dicha predicción. Para ello, lo trasladan dormido a palacio y, al despertar, aturdido, reacciona como un tirano. Inmediatamente es devuelto a su prisión, haciéndole creer que todo ha sido un sueño.
Decidido por fin a hacer el bien (único valor incuestionable en la vigilia o en el sueño), y tras ser liberado por una rebelión de los súbditos que no desean príncipes extranjeros, pone en acción su libertad y su autodominio, perdona a su padre vencido y se dispone a ser un rey justo. El control de sus propias pasiones lo muestra también en su renuncia a la bella dama Rosaura, de la que se había enamorado.
¡Ay mísero de mí! ¡Y, ay, infelice! Apurar1, cielos, pretendo, ya que me tratáis así qué delito cometí contra vosotros naciendo; 5 aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido.
Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor; pues el delito mayor 10 del hombre es haber nacido.
Solo quisiera saber para apurar mis desvelos (dejando a una parte, cielos, el delito de nacer), 15 qué más os pude ofender para castigarme más.
¿No nacieron los demás?
Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron 20 que yo no gocé jamás?
Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, 25 cuando las etéreas salas2 corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma; ¿y teniendo yo más alma, 30 tengo menos libertad?
Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas (gracias al docto pincel), 35 cuando atrevida y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto3 ; ¿y yo, con mejor instinto, 40

El texto que presentamos, perteneciente al acto I, corresponde a uno de los famosos monólogos de Segismundo. El joven príncipe se queja amargamente de su falta de libertad. Está escrito en décimas y emplea la figura de la diseminación-recolección.
tengo menos libertad?
Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas, bajel de escamas, sobre las ondas se mira, 45 cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío; ¿y yo, con más albedrío, 50 tengo menos libertad?
Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas, sierpe de plata, entre las flores se quiebra, 55 cuando músico celebra de las flores la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su huida; ¿y teniendo yo más vida 60 tengo menos libertad?
En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. 65 ¿Qué ley, justicia o razón, negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, 70 a un pez, a un bruto y a un ave?
Pedro Calderón de la Barca La vida es sueño, Anaya

Góngora también trabajó el género dramático: compuso dos complicadas comedias tituladas Las firmezas de Isabela y El doctor Carlino, en una línea muy diversa a la del teatro de Lope de Vega.
1 Apurar: averiguar.
2 Salas: espacios del firmamento.
3 Monstruo de su laberinto: alude al Minotauro y define el concepto de la vida barroca.
Bruto
En la edición actual del Diccionario aparece con el significado de animal irracional, especialmente cuadrúpedo (en su octava acepción). Evidentemente, se trata de un uso anticuado, ya que hoy día se suele emplear el término con el significado de necio, incapaz, y con valor de adjetivo.
15 Realiza un análisis métrico y comprueba cómo se ajusta a la comedia nueva lopesca.
16 Se trata, como ves, de un largo monólogo que solo adquiere su verdadera dimensión con la puesta en escena. Recítalo pensando en el estado emocional del protagonista.
17 Divide el texto en partes, según su contenido. Los aspectos formales te pueden ayudar.
18 Explica el recurso de diseminación-recolección que aparece en el texto.
19 ¿Qué recursos barrocos observas, tanto en la expresión como en el contenido?
20 El monólogo de Segismundo plantea la cuestión de la libertad y el libre albedrío. Compara lo que piensa el protagonista sobre la libertad con lo que actualmente se piensa.
Dueña de una modernidad que molestó a muchos, se dedicó al periodismo, la poesía y el teatro, género este último en el que fue aproximándose al Prerromanticismo. Escribió obras como El egoísta, Safo o Blanca de Rossi.
El siglo se inicia con un estilo de continuación del Barroco en el que destacarán y se acentuarán aquellos fallos o desajustes que podría conllevar el teatro anterior: el teatro se convierte en un espectáculo desaforado en el que llegan a crearse ambientes de violencia en torno a los seguidores de uno u otro corral de comedias. Esta circunstancia, y el ambiente por ella generada, llevaría con el tiempo a la prohibición del teatro en ciertas provincias.
Destacan especialmente en este período las comedias de magia, figurón y santos, que, con una escenografía muy llamativa y una vulneración sistemática de las reglas aristotélicas, hacen las delicias de un público entregado a una de sus pocas actividades de ocio. Tuvieron especial renombre autores como José de Cañizares (El anillo de Giges y mágico rey de Lidia).
Poco a poco, se fue imponiendo otro tipo de drama, más al gusto de las nuevas ideas francesas y con el empleo de la razón como objetivo, así como con un sobrado respeto a los presupuestos del teatro clásico.
En este punto conviene mencionar a Nicolás Fernández de Moratín, conocido por comedias como La petimetra, o tragedias como Guzmán el Bueno y por ser crítico con las malas costumbres de su época (Desengaños al teatro español).
Hijo del también escritor Nicolás Fernández de Moratín, Leandro fue un autodidacta. Viajó por toda Europa, lo que le sirvió para conocer el teatro de la época. Debido a su colaboración con los franceses en 1808, huyó de España. Murió en París.


Moratín es el creador por excelencia de la comedia neoclásica, que se caracteriza por tramas sencillas, respeto a la regla de las tres unidades, y diálogos condensados y brillantes. Es, además, un buen creador de personajes.
Son obras suyas El viejo y la niña (1786), El barón (1787), La comedia nueva (1792), La mojigata (1791) y El sí de las niñas (1801). En La comedia nueva expone el conflicto entre el teatro posbarroco y el nuevo teatro.
En esta pieza se produce una igualdad total entre el tiempo real y el tiempo escénico, llevando de esta manera al máximo extremo la regla de la unidad de tiempo. El resto de sus obras trata el tema de la educación de la juventud de su época.
Uno de los rasgos más interesantes de la comedia moratiniana es la visión de los jóvenes enamorados. Moratín creía que la severidad con que eran educados los llevaba a reprimir sus verdaderos pensamientos y sentimientos en presencia de sus mayores, con lo que acababan siendo totalmente incapaces de decirles la verdad. Este es el tema central de su principal obra: El sí de las niñas.
El sí de las niñas está considerada hoy día como una de las obras más representativas de la literatura española dieciochesca. Tanto por sus características formales como por su contenido, puede afirmarse que constituye una muestra representativa del pensamiento del autor y de la propia época, así como un ejemplo del tipo de obra teatral que preferían los dramaturgos ilustrados del siglo XVIII.
La historia cuenta los intentos de don Diego —de cincuenta y nueve años— por contraer matrimonio con doña Francisca, cuarenta y tres años menor que él. Doña Irene, madre de Paquita, no solo se muestra de acuerdo, sino que, por intereses económicos, concierta el casamiento.

Doña Paquita, sin embargo, está enamorada del sobrino de don Diego, don Carlos, que también la ama. Tras diversas peripecias, confusiones, encuentros y desencuentros, la situación se resuelve a favor de los jóvenes, que, con el consentimiento de sus mayores, pueden hacer público su amor.
La obra respeta la regla de las tres unidades:
¬ Unidad de acción: la comedia presenta una acción principal sin grandes enredos.
¬ Unidad de lugar: toda la acción transcurre en una posada de Alcalá de Henares.
¬ Unidad de tiempo: la obra comienza a las siete de la tarde y termina a las cinco de la mañana siguiente.
Los temas tratados tienen relación con la situación política de la época. Más concretamente, con la celebración de los matrimonios y la Pragmática de 23 de marzo de 1776, por la que el rey Carlos III obligaba a los hijos menores de veinticinco años a respetar la decisión paterna sobre su matrimonio. Además del derecho al casamiento por amor, son claves temáticas del texto las siguientes cuestiones: el respeto a las normas e imperativos sociales, el conflicto de la autoridad paterna, el papel de la mujer en la sociedad y el derecho a la educación de la mujer. Como género de menor relevancia artística, también destacaron los sainetes, como sabemos, piezas cortas de personajes planos y carácter humorístico destinadas a la pura diversión y, en algunos casos, con carácter paródico. El autor más aplaudido fue Ramón de la Cruz. Son obras suyas Manolo y La pradera de san Isidro.
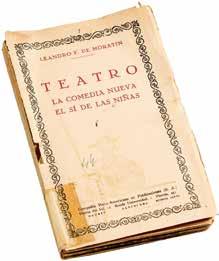
Con el declive del siglo se comienza a perder el gusto por la razón y dar entrada a los sentimientos más arrojados. Aunque en la lírica destaca Cadalso con Noches lúgubres, también hemos de destacar en este punto el drama sentimental o comedia lacrimógena, destructora del poder omnímodo de la razón y promotora de una nueva línea más emocional y sensitiva. Destaca Jovellanos con la obra El delincuente honrado.

El siglo XIX es, de nuevo, testigo de la polémica entre los partidarios del reformado teatro del XVIII y los defensores de un nuevo teatro, mucho más libre (paradójicamente, el rechazo de las normas también llegaría a convertirse en una norma).
Triunfa un nuevo teatro, cuyas características están tomadas, en su mayoría, de la comedia del Siglo de Oro:
¬ Rechazo de las tres unidades (acción, espacio y tiempo). La acción puede transcurrir en escenarios y tiempos muy diversos. Entre un acto y otro pueden producirse saltos temporales. A veces, por ejemplo, una obra puede abarcar la vida entera de un personaje.
¬ Mezcla de lo trágico y lo cómico, con fuertes contrastes.
¬ Mezcla de prosa y verso (dentro de este, polimetría y poliestrofismo). Se plantea la necesidad de crear algo radicalmente distinto conforme avance el período.
. En lugar de los tres actos habituales, nuevas divisiones de las obras.
. Abandono del didactismo. No se busca adoctrinar, sino conmover.
. Presencia de temas y ambientes típicamente románticos. Con frecuencia se acude tanto a la historia como al teatro del Siglo de Oro en busca de argumentos.
. Los personajes están en constante lucha con su entorno.
El teatro de este período no fue escrito por dramaturgos en contacto con la escena, sino por poetas. Destacan los siguientes autores y obras:
¬ Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas. Fue estrenada en 1835. Su estreno se considera fecha de asentamiento del Romanticismo en España. Don Álvaro es una obra sobre el honor, escrita en lenguaje sonoro, provista de mucho colorido, vigorosa, pero hinchada en sentimientos y de pobre construcción: la típica pieza romántica de la época.

¬ José Zorrilla fue un autor teatral muy prolífico. Su obra más conocida, Don Juan Tenorio, estrenada en 1844, es una versión suavizada del héroe de Tirso de Molina en El burlador de Sevilla y convidado de piedra, obra del teatro áureo.
¬ Otros autores destacados son Manuel Bretón de los Herreros, Antonio García Gutiérrez, Juan Eugenio Hartzenbusch o Francisco Martínez de la Rosa.
Presentamos a continuación la escena inicial de Don Juan Tenorio. Se trata de una recreación magistral de El burlador de Sevilla, de fray Gabriel Téllez (Tirso de Molina). La acción se desarrolla en 1545.
Hostería de Cristófano Buttarelli. Puerta en el fondo que da a la calle: mesas, jarros y demás utensilios propios de semejante lugar.
Don Juan, con antifaz, sentado a una mesa escribiendo. Buttarelli y Ciutti, a un lado esperando. Al levantarse el telón, se ven pasar por la puerta del fondo máscaras, estudiantes y gente con velones, músicas, etc.
Don juan.— ¡Cómo gritan los malditos! Pero ¡mal rayo me parta si al acabar esta carta no pagan caros sus gritos! (Sigue escribiendo.)
Buttarelli. (A Ciutti.) Buen carnaval.
Ciutti.— (A Buttarelli.) Buen momento para conseguir dineros.
Buttarelli.— ¡Qué va! No entran caballeros en este pobre aposento, que esta es casa mal mirada por la gente acomodada.
Ciutti — Pero hoy…
Buttarelli.— Hoy no entra en la cuenta, Ciutti.— Se ha hecho buen trabajo.
Ciutti.— ¡Chist! Habla un poco más bajo, que mi señor se impacienta pronto.
Buttarelli.— ¿A su servicio estás?
Ciutti.— Ya hace un año.
Buttarelli.— ¿Y tú qué tal?
Ciutti.— No hay mozo que viva igual; tengo cuanto quiero, y más. Tiempo libre, bolsa llena, buenas mozas y buen vino.
Buttarelli.— ¡Cómo envidio tu destino!
Ciutti (Señalando a Don Juan.) Y todo ello a costa ajena.
Buttarelli.— ¿Y a quién diablos escribe tan cuidadoso y prolijo?
Ciutti.— A su padre.
Buttarelli. ¡Vaya un hijo!
21 La figura del don Juan es una de las más reproducidas de la literatura española desde que la propusiese Tirso de Molina en su obra El burlador de Sevilla. Muchos han sido los autores españoles y extranjeros que la han recreado en sus obras, ya sean de teatro, ópera o cine. En este caso, citamos algunos nombres de autores extranjeros y sus obras. Anímate e investiga sobre ellas.
■ Moliere: Don Juan.
■ Goldoni: Don Giovanni.

■ Lord Byron: Don Juan.
■ Baudelaire: Don Juan en los infiernos.
■ R. Strauss: Don Juan (poema sinfónico).
■ Mozart y Da Ponte: Don Giovanni.
■ J. Leven: Don Juan Demarco (cine).

El teatro medieval nació a través de representaciones religiosas basadas en diálogos sobre las Sagradas Escrituras que eran muy del gusto de los fieles. La primera manifestación de teatro en castellano de la que disponemos es el Auto de los Reyes Magos, obra conservada fragmentariamente que se ambienta en la Epifanía. Se trata de una composición datada en el siglo XII.

En la primera mitad del XVI, destacan Gil Vicente y Juan del Encina y en la segunda mitad del siglo XVI surge un grupo de
A finales del siglo XVI comienza el gran teatro clásico español, conocido como la comedia nueva, gracias a la obra de Lope de Vega, al que seguirán muchos otros, entre los que destacan Tirso de Molina y Calderón de la Barca.
✤ La comedia nueva, creada por Lope y perfeccionada por Calderón, no respeta la regla de las tres unidades, mezcla tragedia con comedia y utiliza distintos tipos de estrofas según el devenir de la acción. El gracioso es un personaje prototípico, original de estas obras, donde aparecen damas, caballeros, nobles y hasta el mismo rey mezclados con personajes populares. Los temas de honra y de la historia nacional son los más habituales. Las obras se representaban en los llamados corrales de comedia.
✤ De Lope de Vega destacamos obras como Fuenteovejuna, El caballero de Olmedo o El perro del hortelano. Sobresale por la integración de lo culto y lo popular y por saber conectar con los gustos del pueblo.
✤ Calderón de la Barca lleva a la perfección el teatro barroco, con obras tan destacadas como La dama duende, El alcalde de Zalamea o La vida es sueño.
El teatro es un género presidido por la polémica. Parte de una línea posbarroca y se asienta plenamente con las obras neoclásicas. Se aboga por obras que cumplan la regla de las tres unidades (acción, lugar y tiempo), didácticas y utilitarias. Se diferencian claramente los subgéneros clásicos (comedia, tragedia). Sobresale Leandro Fernández de Moratín (El sí de las niñas). El siglo acaba con el drama lacrimógeno prerromántico.
Fernando de Rojas (h.1475-1541): La Celestina. Existen varias ediciones. La doble autoría está comúnmente aceptada, aunque hay quien maneja la hipótesis de un único creador e incluso de una triple autoría. Es considerada una comedia humanística: una obra destinada a la lectura en voz alta. Los personajes, pertenecientes a diversas clases sociales, poseen un carácter realista. La obra presenta un cuidado estilo, lleno de ironía y belleza.
autores, los prelopistas: Lope de Rueda y Juan de la Cueva. Miguel de Cervantes compone entremeses y comedias.
Durante el Romanticismo, se aboga de nuevo por la libertad creadora y la ruptura de las normas clásicas. Ello es palpable en los principales dramaturgos del siglo, como el Duque de Rivas (Don Álvaro o la fuerza del sino) y José de Zorrilla (Don Juan Tenorio, la más afamada versión del mito hispánico).
El siguiente fragmento nos presenta uno de los lances más importantes de la comedia El sí de las niñas. Presta especial atención al pensamiento de Moratín, manifiesto en las palabras de los personajes.
D oña francisca . Es verdad... Todo eso es cierto... Eso exigen de nosotras, eso aprendemos en la escuela que se nos da... Pero el motivo de mi aflicción es mucho más grande.
Don diego.— Sea cual fuere, hija mía, es menester que usted se anime... Si la ve a usted su madre de esa manera, ¿qué ha de decir?... Mire usted que ya parece que se ha levantado.
Doña francisca.— ¡Dios mío!
D on diego Sí, Paquita; conviene mucho que usted vuelva un poco sobre sí... No abandonarse tanto... Confianza en Dios... Vamos, que no siempre nuestras desgracias son tan grandes como la imaginación las pinta... ¡Mire usted qué desorden este! ¡Qué agitación! ¡Qué lágrimas! Vaya, ¿me da usted palabra de presentarse así..., con cierta serenidad y...? ¿Eh?
D oña francisca Y usted, señor... Bien sabe usted el genio de mi madre. Si usted no me defiende, ¿a quién he de volver los ojos? ¿Quién tendrá compasión de esta desdichada?
Don diego.— Su buen amigo de usted... Yo... ¿Cómo es posible que yo la abandonase... ¡criatura!..., en la situación dolorosa en que la veo? (Asiéndola de las manos.)
D on diego.— Ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien a una niña: enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida disimulación. Las juzgan honestas luego que las ven instruidas en el arte de callar y mentir. Se obstinan en que el temperamento, la edad ni el genio no han de tener influencia alguna en sus inclinaciones, o en que su voluntad ha de torcerse al capricho de quien las gobierna. Todo se las permite, menos la sinceridad. Con tal que no digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que más desean, con tal que se presten a pronunciar, cuando se lo mandan, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos escándalos, ya están bien criadas, y se llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo.
2
3
4
Doña francisca . ¿De veras?
Don diego. Mal conoce usted mi corazón.
Doña francisca . Bien le conozco. (Quiere arrodillarse; D. Diego se lo estorba, y ambos se levantan.)

Don diego.— ¿Qué hace usted, niña?
Doña francisca Yo no sé... ¡Qué poco merece toda esa bondad una mujer tan ingrata para con usted!... No, ingrata no; infeliz... ¡Ay, qué infeliz soy, señor don Diego!
Don diego Yo bien sé que usted agradece como puede el amor que la tengo... Lo demás todo ha sido... ¿qué sé yo?..., una equivocación mía, y no otra cosa... Pero usted, ¡inocente!, usted no ha tenido la culpa.
Celestina.— No hay cirujano que a la primera cura juzgue la herida. Lo que yo al presente veo te diré. Melibea es hermosa, Calisto loco e franco; ni a él penará gastar ni a mí andar. ¡Bulla moneda y dure el pleito lo que durare! Todo lo puede el dinero; las peñas quebranta, los ríos pasa en seco; no hay lugar tan alto, que un asno cargado de oro no lo suba. Su desatino e ardor basta para perder a sí y ganar a nosotros. Esto he sentido, esto he calado, esto sé de él y de ella; esto es lo que nos ha de aprovechar. A casa voy de Pleberio; quédate adiós. Que, aunque esté brava Melibea, no es esta, si a Dios ha placido, la primera a quien yo he hecho perder el cacarear. Cosquillosicas son todas; mas después que una vez consienten la silla en el envés del lomo, nunca querrían holgar; por ellas queda el campo. Muertas sí; cansadas no. Si de noche caminan, nunca querrían que amaneciese; maldicen los gallos porque anuncian el día y el reloj porque da tan priesa. Requieren las cabrillas y el norte, haciéndose estrelleras. Ya cuando ven salir el lucero del alba, quiéreseles salir el alma; su claridad les oscurece el corazón. Camino es, hijo, que nunca me harté de andar; nunca me vi cansada; y aun así, vieja como soy, sabe Dios mi buen deseo. ¡Cuánto más estas que hierven sin fuego! Cautívanse del primer abrazo, ruegan a quien rogó, penan por el penado, hácense siervas de quien eran señoras, dejan el mando y son mandadas, rompen paredes, abren ventanas, fingen enfermedades, a los chirriadores quicios de las puertas hacen con aceites usar su oficio sin ruido. No te sabré decir lo mucho que obra en ellas aquel dulzor que les queda de los primeros besos de quien aman. Son enemigas del medio; continuo están posadas en los extremos.
Sempronio.— No te entiendo esos términos, madre.
Celestina .— Digo que la mujer o ama mucho a aquel de quien es requerida o le tiene grande odio. Así que, si al querer despiden, no pueden tener las riendas al desamor. Y con esto, que sé cierto, voy más consolada a casa de Melibea, que si en la mano la tuviese. Porque sé que, aunque al presente la ruegue, al fin me ha de rogar; aunque al principio me amenace, al cabo me ha de halagar.
Aquí llevo un poco de hilado en esta mi faltriquera, con otros aparejos que conmigo siempre traigo, para tener causa de entrar donde mucho no soy conocida la primera vez: así como gorgueras, garvines, franjas, rodeas, tenazuelas, alcohol, albayalde y solimán, hasta agujas y alfileres; que tal hay, que tal quiere. Porque donde me tomare la voz, me halle apercibida para les echar cebo o requerir de la primera vista.
Sempronio.— Madre, mira bien lo que haces, porque cuando el principio se yerra, no puede seguirse buen fin. Piensa en su padre, que es noble y esforzado, su madre celosa y brava, tú la misma sospecha. Melibea es única a ellos: faltándoles ella, fáltales todo el bien. En pensarlo tiemblo; no vayas por lana y vengas sin pluma.

Celestina.— ¿Sin pluma, hijo?
Sempronio.— O emplumada, madre, que es peor.
La Celestina es una de las obras de la literatura española que, por diversos motivos, más controversia ha despertado entre los expertos.
Con respecto a su autoría, existen hipótesis que afirman que la obra fue escrita por dos autores distintos: un escritor anónimo, que elaboró el primer acto, y Fernando de Rojas, que lo continuó. Otros, en cambio, consideran la posibilidad de una triple autoría (un tercer escritor para los añadidos) e, incluso, de un autor único.
En cuanto al género al que corresponde también presenta diversas interpretaciones. Por su carácter dialogado y ausencia de elementos narrativos, podría situarse dentro del subgénero teatral; pero, por otra parte, la escasa acción, su gran longitud y los constantes cambios de escenarios permiten considerarla como una obra sin clasificación genérica específica.
En la actualidad, la crítica la ubica dentro de las llamadas comedias humanísticas, esto es, obras destinadas a ser leídas en voz alta pero no representadas.
La Celestina (1499) es una obra realizada en un período de transición, entre los finales de la Edad Media y los albores del Renacimiento. Por este motivo, podemos reconocer elementos formales y temáticos de ambas épocas. Sirva como ejemplo la visión renacentista del dinero que la protagonista despliega en el texto.
El fragmento que comentamos pertenece al acto III. Tengamos presente que, en las primeras ediciones, la obra se componía de dieciséis actos. Más tarde le fueron añadidos cinco actos más. Por ello, podemos encontrar varias denominaciones (tragedia, tragicomedia).
En La Celestina se representa una desgraciada historia de amor. Calisto, un joven burgués y adinerado, se enamora perdidamente de la hermosa y noble Melibea. Después de sufrir el desdén de la joven, Calisto cree enloquecer de amor. Como consecuencia, su criado Sempronio, para vencer la resistencia de su amada, le recomienda, a cambio de una cadena de oro, los servicios de la alcahueta Celestina. Una vez conseguido su propósito, Sempronio y Pármeno matan a Celestina, ya que esta se niega a pagar la parte del trato que les correspondía. Poco después, ambos son capturados y ajusticiados. Calisto, por su parte, visita a escondidas a Melibea, pero una noche, al sentir ruido en la calle, tropieza por la escalera y muere. Melibea, al no poder soportar la ausencia de Calisto, se arroja desde una torre. Su padre, Pleberio, finalmente, lamenta su muerte.

El fragmento que analizamos lo podemos situar en el momento en el que Celestina, sabedora del encargo de Calisto, muestra a Sempronio la estrategia que seguirá ante Calisto y Melibea. La vieja se mostrará segura y conocedora de la psicología de los enamorados. Ante las advertencias de Sempronio, Celestina insiste en su modo de proceder. Estamos, pues, en los inicios de la obra (acto III).
Las palabras de Sempronio y Celestina cumplen la finalidad de presagiar lo que habrá de suceder más adelante. Nos referimos al súbito enamoramiento de Melibea y a las muertes de todos aquellos que participaron en la intermediación amorosa.
La obra se localiza espacialmente en varios lugares de una ciudad ideal de la España del último tercio del siglo XV. La acción dramática, que suele desarrollarse en las casas de los diversos personajes, se sitúa, en este caso, en la de Celestina. Si bien, en el texto, apenas encontramos alusiones directas: A casa voy de Pleberio.
A lo largo del texto se entrelazan diversos temas de similar relevancia.
De un lado, Celestina realizará una apasionada defensa del valor del dinero en la sociedad de su época. Su modo de pensar está más cercana a la mentalidad antropocéntrica del Renacimiento que a la medieval: Todo lo puede el dinero… no hay lugar tan alto, que un asno cargado de oro no lo suba.
Recordemos que, a excepción del idealismo de Melibea, el resto de personajes se mueve por interés. Es el caso de Celestina y los criados, que pretenden el pago de la cadena de oro, y el de Calisto, que desea únicamente satisfacer sus deseos sexuales. Por ello, la alcahueta, codiciosa y egoísta, busca sacar provecho del problema amoroso de Calisto.
En relación con lo anterior, Celestina aborda la resistencia de Melibea como el obstáculo inevitable para la consecución de su propósito. Ella sabe que la joven —como otras mucha— rechazará sus recomendaciones amorosas, pero solo hasta que pruebe las primeras mieles del amor.
Llegado a este punto, Melibea mudará radicalmente su actitud y será ella quien muestre una actitud apasionada. El amor, en boca de Celestina, se nos presenta como una pasión irrefrenable (loco amor) que domina la voluntad de los amantes.
Por otra parte, Celestina utilizará como señuelo para acercarse a la joven la venta de hilados (previamente hechizados). Será esta una forma de entablar una primera conversación sin que se transgredan las rígidas convenciones sociales de la época.
La intervención última de Sempronio abre un nuevo tema. El criado pretende avisarla tanto de las dificultades que presentará su mediación, como de las posibilidades de cometer algún error. En cierto modo, las palabras de Sempronio auguran ya un final funesto.
En cuanto a su ubicación, recordemos que el texto lo situamos dentro del acto III, momento en el que empieza a desarrollarse la trama argumental, mientras en el conflicto se va configurando la psicología de los personajes.
La estructura interna del fragmento responde fundamentalmente a las intervenciones de los personajes:
✤ 1.ª parte: Las dos primeras intervenciones de Celestina son más extensas y presentan un carácter unitario tanto en lo formal como en lo temático. Realmente ambas constituyen una sola intervención, apenas interrumpida por la incomprensión del criado. Representan el eje fundamental del texto, en el que Celestina afirma que no hay nada que el dinero no consiga y se muestra segura de poder convencer a Melibea.
✤ 2.ª parte: La segunda intervención de Sempronio, cuya función es la de avisar a Celestina.
✤ 3.ª parte: Se corresponde con las dos últimas réplicas del texto. Mediante un juego de palabras, Sempronio lleva sus advertencias a un plano humorístico.
A diferencia de otras obras coetáneas, Fernando de Rojas selecciona como personajes a individuos de todos los estamentos sociales. Así, por ejemplo, Melibea pertenece a la nobleza, Calisto a la emergente burguesía y Celestina, los criados y las prostitutas, al nivel social más bajo.
Representa, pues, un abanico social bastante realista. Tengamos en cuenta que, hasta el momento, apenas hallamos personajes de baja condición social que hayan adquirido tanto peso argumental en una obra literaria. Es, por tanto, un aspecto innovador de la obra.
Aunque encontramos alusiones directas tanto a Calisto y Melibea como a los padres de esta (Pleberio y Alisa), el protagonismo del fragmento lo poseen los siguientes personajes:
✤ Celestina. Se trata de la evolución de un personaje que ya existía anteriormente, aunque de forma germinal: la Trotaconventos de Juan Ruiz (el Arcipreste de Hita). Se nos representa como una vieja alcahueta, prostituta, partera, hechicera, mediadora, entre otras denominaciones. Es un personaje con grandes dotes de persuasión que, aprovechando el magisterio de su propia experiencia vital, actúa como mediadora en las relaciones amorosas de los jóvenes. Hemos de considerar que las convenciones morales, religiosas y sociales de la época

imposibilitaban un trato directo y natural entre los enamorados. De ahí, su importancia como intermediadora de amor. La alcahueta, que actúa por codicia y egoísmo, va evolucionando su psicología conforme cambian las circunstancias.
✤ Sempronio. En oposición al mundo de los señores (Pleberio, Melibea, Calisto), Sempronio y Celestina pertenecen a un nivel social bajo. Ambos presentan una psicología muy diferenciada e individualizada. A diferencia de la actitud noble de los criados de las obras medievales, Sempronio busca su propio provecho y manifiesta una clara infidelidad hacia su amo Calisto. En este fragmento, sus intervenciones son breves: tan solo una réplica pidiendo aclarar el sentido de las palabras de Celestina y una simple advertencia.
Estilísticamente podemos situar el texto dentro de la prosa literaria de finales del siglo XV (Prerrenacimiento). Su estilo responde al canon que Fernando de Rojas desarrolla en la obra. En esta ocasión, pese a tratarse de un diálogo entre personajes de baja condición social, se combinan elementos cultos y populares. De un lado, hallamos períodos oracionales amplios y muy elaborados en los que la función poética se hace patente, como veremos más adelante. De otro, encontramos un ritmo discursivo de carácter conversacional que recrea una comunicación oral (empleo de diversas modalidades oracionales, vocativos): alusiones a refranes (Un asno cargado sube ligero una montaña; Ir por lana y volver trasquilado) y un léxico popular accesible a personajes de su condición (cosquillosicas, cacarear, emplumada…).
Igualmente los parlamentos de Celestina se caracterizan por una mayor extensión y elaboración que los de Sempronio. El diálogo es la forma utilizada por el autor para mostrarnos la psicología de los personajes.
Los recursos retóricos se acumulan sistemáticamente en la intervención de Celestina. Así, por ejemplo, se utilizan paralelismos (Melibea es hermosa, Calisto loco e franco; Muertas sí; cansadas no), elipsis (ni a él penará gastar ni a mí andar), exclamaciones retóricas (¡Bulla moneda y dure el pleito lo que durare!; ¡Cuánto más estas que hierven sin fuego!), personificaciones (el dinero los ríos pasa en seco), hipérboles (no hay lugar tan alto, que un asno cargado de oro no lo suba; cuando ven salir el lucero del alba, quiéreseles salir el alma), anáforas (Esto he sentido, esto he calado, esto sé de él y de ella; esto es lo que…), metáforas (perder el cacarear; mas después que una vez consienten la silla en el envés del lomo…; hierven sin fuego), derivaciones (penan por el penado… dejan el mando y son mandadas), epítetos (los chirriadores quicios) y enumeraciones (gorgueras, garvines, franjas, rodeas, tenazuelas…).
También, podemos hallar ejemplos de la retórica del amor cortés, especialmente cuando se alude al mal de amores de Calisto y al futuro enamoramiento de Melibea: No hay cirujano que a la primera cura juzgue la herida; hácense siervas de quien eran señoras).
Pero, uno de los rasgos más llamativos del texto es el humorismo. Celestina se ríe del amor de los jóvenes, los desprecia e, incluso, los ridiculiza al explicar cómo los manipula con el objeto de alcanzar sus fines: rompen paredes, abren ventanas, fingen enfermedades. Igualmente, adopta una postura similar en su defensa del poder del dinero: no hay lugar tan alto, que un asno cargado de oro no lo suba.
Por su parte, Sempronio, con divertido juego de palabras, advierte a la vieja de los posibles peligros que le pueden sobrevenir (recordemos que con «emplumada» se hace referencia a un castigo usual en los procesos de la Inquisición):
Celestina.— ¿Sin pluma, hijo?
Sempronio.— O emplumada, madre, que es peor.
3 4
La Celestina es una obra con un evidente valor social, pues supone un riquísimo testimonio de no solo de la realidad del último tercio del siglo XV, sino también de las relaciones entre los distintos grupos sociales. La obra nos describe con gran detalle tanto el mundo de los señores y de los criados, como la transición entre el mundo medieval y el nuevo orden renacentista.
Asimismo, la obra posee un evidente valor didáctico, pues, además de prevenir a los jóvenes de la época de las argucias de estas alcahuetas, pretendían avisar de que las pasiones amorosas ilícitas podían conducirlos a la muerte.
El fragmento que hemos comentado constituye un magnífico ejemplo de la prosa prerrenacentista en la que destaca la nueva visión antropocéntrica de la existencia y una nueva mentalidad social en la que el dinero cobra un enorme valor.
Lucrecia .— ¡Escucha, escucha, señora Melibea!
Melibea . ¿Qué haces ahí escondida, loca?
Lucrecia Llégate aquí, señora, oirás a tus padres la prisa que traen por te casar.
Melibea Calla, por Dios, que te oirán. Déjalos parlar, déjalos devaneen. Un mes ha que otra cosa no hacen ni en otra cosa entienden. No parece sino que les dice el corazón el gran amor que a Calisto tengo y todo lo que con él un mes ha he pasado. No sé si me han sentido, no sé qué se sea aquejarles más ahora este cuidado que nunca. Pues mándoles yo trabajar en vano, que por demás es la cítola en el molino. ¿Quién es el que me ha de quitar mi gloria? ¿Quién apartarme mis placeres? Calisto es mi ánima, mi vida, mi señor, en quien yo tengo toda mi esperanza. Conozco de él que no vivo engañada, pues él me ama, ¿con qué otra cosa le puedo pagar? Todas las deudas del mundo reciben compensación en diverso género; el amor no admite sino solo amor por paga. En pensar en él me alegro, en verlo me gozo, en oírlo me glorifico. Haga y ordene de mí a su voluntad. Si pasar quisiere la mar, con él iré; si rodear el mundo, lléveme consigo; si venderme en tierra de enemigos, no rehuiré su querer. Déjenme mis padres gozar de él si ellos quieren gozar de mí. No piensen en estas vanidades ni en estos casamientos, que más vale ser buena amiga que mala casada. Déjenme gozar mi mocedad alegre si quieren gozar su vejez cansada; si no, presto podrán aparejar mi perdición y su sepultura. No tengo otra lástima sino por el tiempo que perdí de no gozarlo, de no conocerlo, después que a mí me sé conocer. No quiero marido, no quiero ensuciar los nudos del matrimonio ni las maritales pisadas

de ajeno hombre repisar, como muchas hallo en los antiguos libros que leí, o que hicieron, más discretas que yo, más subidas en estado y linaje. […] Mi amor fue con justa causa, requerida y rogada, cautivada de su merecimiento, aquejada por tan astuta maestra como Celestina, servida de muy peligrosas visitaciones antes que concediese por entero en su amor. Y después un mes ha, como has visto, que jamás noche ha faltado sin ser nuestro huerto escalado, como fortaleza, y muchas haber venido en balde, y por eso no me mostrar más pena ni trabajo. Muertos por mí sus servidores, perdiéndose su hacienda, fingiendo ausencia con todos los de la ciudad, todos los días encerrado en casa con esperanza de verme a la noche. ¡Afuera, afuera la ingratitud, afuera las lisonjas y el engaño con tan verdadero amador, que ni quiero marido, ni quiero padre ni parientes! Faltándome Calisto, me falte la vida, la cual, por que él de mí goce, me aplace.
Al igual que en unidades anteriores, a continuación vamos a practicar textos orales planificados. En esta ocasión realizaremos un debate.
Como recordarás, debemos elegir en primera instancia a una persona moderadora que se ocupe de presentar a los intervinientes, establecer los turnos de palabras, regular las intervenciones, intentar que todos los participantes puedan exponer, argumentar su punto de vista y hacer una conclusión. Después, se debe recabar información sobre el tema propuesto en el debate. En esta ocasión, el asunto propuesto será este: ¿Deben los adolescentes informar a sus familiares sobre sus relaciones afectivas?
El punto de partida debe ser la postura que en el texto adopta Melibea con respecto a Calisto y su familia. Proponemos a continuación algunos argumentos que pueden emplearse durante el debate:
A
● Beneficia la buena comunicación familiar.
● Los padres poseen más experiencia y madurez y pueden aconsejar a sus hijos.
● El mundo de los afectos no tiene por qué ocultarse.
● Los sentimientos forman parte de la intimidad de cada persona.
● Los jóvenes necesitan, al igual que los adultos, de independencia personal.
● Tradicionalmente, estas experiencias no se solían comunicar.
Una vez concluido el debate, realizaremos un esquema, a modo de mapa de ideas, en donde se reflejen los argumentos y contraargumentos utilizados en cada momento por ambas partes.
En pleno condado de Yorkshire al noreste de Inglaterra bajo el manto del macizo erosionado de los Peninos y muy influenciada por los ríos que nacen en sus laderas, nos encontramos con el lugar del «acero» por antonomasia del Reino Unido.
Sheffield es una de las pocas ciudades británicas que cuentan con un parque nacional como Peak District (Distrito de Picos). Su nombre deriva del río Sheaf que atraviesa la ciudad. Aunque precisamente no es el cometido de mi pasión hacia esta tierra, de ella surgieron artistas de la talla de Def Leppard, Joe Cocker, The Human League o Moloko y cómo olvidarnos del rodaje de la película The Full Monty, que con un presupuesto mínimo batiría todos los récords. He de confesar que hace más de dos décadas cuando pude visitarla por primera vez no me cautivaría en absoluto, más bien todo lo contrario, ya que me pareció un lugar triste y lúgubre. Pero hay ciertos lugares en el mundo que lo que verdaderamente les hace grandes no es su estampa, sino su intrahistoria como así pude comprobar a raíz de mi gran pasión por descubrir los orígenes del fútbol.
Pero el cometido de este artículo no es otro que colocar en los anales de la historia un acontecimiento tan grande que con el transcurso de los «siglos» ha quedado olvidado en el tiempo: el primer partido de fútbol.
En una de esas típicas sobremesas inglesas de frío invernal y al son de una buena taza de café cuando corría el año 1855, los miembros de un club de críquet que solo jugaban en los pocos momentos cálidos que les marcaba el calendario británico, decidieron formalizar su pasión por el Football, actividad que sí que podían realizar en cualquier estación del año para mantenerse en forma. Así, los estudiantes Nathaniel Creswick y William Prest fundaron el Sheffield Football Club, el club con mayor antigüedad del planeta. Cinco años más tarde y en la misma ciudad, nació el Hallam Football Club, formado por jugadores de clase obrera del barrio de Croospool.
1 Identifica las ideas del texto, expón de forma concisa su organización e indica razonadamente su estructura.
2 Explica la finalidad comunicativa del autor.
3 Comenta dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual.
4 Indica el tema del texto.
5 Elabora un resumen del texto.
6 ¿Consideras que el papel del fútbol está sobrevalorado socialmente? Elabora un discurso argumentativo, entre 200 y 250 palabras, en respuesta a esta pregunta, eligiendo el tipo de estructura que consideres adecuado
Allí, en «La Ciudad de los Steelers», se establecieron las primeras bases de este deporte, se fundaron los dos primeros clubes de fútbol y, cómo no, se jugó el primer partido de la historia. Fue un 26 de diciembre de 1860 en el llamado Boxing Day —ancestral celebración que se repite en esa fecha en todos los países de la Commonwealth y que promueve la entrega de donaciones y regalos a los más necesitados—, el día señalado y donde el gran show del football daría comienzo no con el esplendor de hoy en día, pero sí con el amor necesario que supieron darle aquellos intrépidos muchachos para que con el paso del tiempo se convirtiese en el principal hobbie de las gentes de todo el mundo.
Fue en el vetusto estadio de Sandygate Road, que servía tanto de pasto para los animales como lugar sagrado para los amantes de la práctica de ese innovador sport, donde Hallam F. C y Sheffield F. C., medirían fuerzas en el primer kick off de la historia.
De aquella mágica e inolvidable primera tarde futbolera, bajo un enorme manto de nieve que cubría por completo el terreno de juego, solo se conserva el resultado final que fue de 0-2 a favor de los visitantes y, cómo no, los ecos del famoso tercer tiempo que llevaron a cabo los integrantes de uno y otro equipo en los tradicionales pubs.
Aquel partido, el denominado «derby de reglas» debido al hecho de que se jugó bajo el reglamento de juego establecido por el Sheffield, se convertiría en el duelo más antiguo del mundo, naciendo desde aquellos mismos momentos una rivalidad entre ambos clubes que con el paso de los años sería bautizado como el gran clásico de clásicos.
Hoy en día el Sheffield F. C. y el Hallam F. C. viven en la añoranza de aquellos años de gloria y compiten en la Northern Counties East Football League, una octava o novena división semiprofesional, pero siguiendo la misiva por la que fueron concebidos: disfrutar del fútbol por encima de todo.
José Antonio Ariza www.laopiniondemalaga.es7 Explica las relaciones sintácticas entre las proposiciones del siguiente fragmento: Sheffield es una de las pocas ciudades británicas que cuenta con un parque nacional
8 Sustituye el nexo pero destacado en la siguiente oración por otro del mismo tipo: Pero hay ciertos lugares en el mundo que lo que verdaderamente les hace grandes no es su estampa, sino su intrahistoria como así pude comprobar a raíz de mi gran pasión por descubrir los orígenes del fútbol. Pero el cometido de este artículo que no es otro que colocar en los anales de la historia…
9 Indica la categoría gramatical y la función sintáctica de las palabras marcadas en el texto.

Fuenteovejuna es una de las más famosas obras de Lope. En ella se presentan los acontecimientos que ocurren en torno a un comendador tiránico, Fernán Gómez, y sus constantes atropellos hacia los súbditos de la villa cordobesa que da título al drama. Aparece en paralelo la historia de los amores de Frondoso y Laurencia, a la que el comendador pretende, como a tantas otras del pueblo a las que mantiene atemorizadas.
Por último, también se desarrolla una visión laudatoria del avance político de los Reyes Católicos, así como un tratado en torno al honor de los villanos, auténtico motor de la producción de Lope de Vega.
Escenas 1-3 (vv. 1-274)
Presentación de la difícil situación de Castilla con la sucesión de Enrique IV.
Toma de partido del comendador a favor de doña Juana.
En Fuenteovejuna, Pascuala y Laurencia se quejan de los excesos del comendador. Pascuala considera a Laurencia una presa fácil. Reflexionan sobre la maldad de los hombres y los parabienes de la vida rural.
Escenas 4-6 (vv. 275-594)
ACTO I
Debate con unos hombres sobre el amor y sus diversas naturalezas. Laurencia se inclina por la clásica visión platónica. Conquista de Ciudad Real por el comendador. Entrada victoriosa en Fuenteovejuna.
Escenas 7-9 (vv. 595-722)
Acoso del comendador a Laurencia y Pascuala. Los Reyes Católicos mandan reconquistar Ciudad Real.

Escenas 10-12 (vv. 723-859)
Declaración de Frondoso a Laurencia y recelo de la misma. Aparece el comendador y Frondoso se esconde. El comendador intenta forzar a Laurencia. Frondoso la defiende con una ballesta.
● ¿Qué moldes métricos se están empleando?
● Investiga acerca de la situación política de Castilla a la muerte de Enrique IV.
● ¿Por qué crees que Pascuala no acaba de confiar en la fortaleza de ánimo de Laurencia?
● ¿Qué te parecen los argumentos empleados por las mujeres en su reflexión sobre el carácter de los hombres?
● ¿Qué tópico literario aparece al hablar bien de la vida del campo?
● Resume las características de los diversos tipos de amor planteados. Valóralos atendiendo a la mentalidad actual.
● ¿Aprecias el empleo de alguna figura retórica significativa cuando se habla del amor?
● Analiza las circunstancias del acoso.
● ¿Qué estrofas se emplean en estas escenas?
● Toma los elementos de la declaración de Frondoso y redacta una carta haciendo lo mismo, evidentemente con otra persona.
● ¿Te parece cobarde o inteligente la actitud de Frondoso al pedir perdón?
Escenas 1-4 (vv. 860-1022)
Debate en la plaza entre el alcalde Esteban y el regidor sobre la escasez de alimentos.
Se unen otros personajes y reflexionan en torno a la cultura. Primeros sentimientos de rebeldía contra el comendador Fernán Gómez.
Enfrentamiento Esteban comendador. Reflexión sobre el honor del villano y humillación del alcalde.
Escenas 5-8 (vv. 1023-1204)
Noticias del avance de los Reyes Católicos sobre Ciudad Real. Laurencia confiesa a Pascuala su amor por Frondoso y el miedo al comendador.
Irrumpe Jacinta asustada por el acoso del comendador y los suyos. Las mujeres escapan y Mengo se queda a defender a Jacinta.
Escenas 9-12 (vv. 1205-1316)
Mengo intenta razonar y es atado y azotado. Se llevan a Jacinta para ser forzada por la tropa. Frondoso declara su amor a Laurencia. Esta le pide hable con su padre, Esteban.
Escenas 13-16 (1317-1651)
Nuevos comentarios sobre los excesos de Fernán Gómez y deseo de la victoria de los Reyes Católicos, que ganan Ciudad Real.
Frondoso pide la mano de Laurencia. Se produce la boda.
El comendador irrumpe en la boda, detiene a Frondoso, secuestra a Laurencia y golpea a Esteban.
Escenas 1-5 (vv. 1652-1876)
Reunión del pueblo en la sala del Consejo. Debate sobre qué hacer con el comendador (matarlo, abandonar la villa, etc.).
Laurencia entra magullada y critica a los villanos. Asimismo, crea un batallón de mujeres.
El pueblo, rebelde, sorprende a Fernán a punto de matar a Frondoso. Este se une a la revuelta.
Escenas 6-10 (vv. 1877- 2071)
El comendador pide inútilmente disculpas.
Muerte del comendador.
Celebración en la villa. Declaración de fidelidad a los Reyes Católicos.
Escenas 11-15 (vv. 2072-2281)
Llega un juez a investigar el caso.
Tortura a varias personas que declaran que fue Fuenteovejuna.
Escenas 16-21 (vv. 2282-2453)
Encuentro entre los enamorados.
El juez pide al rey que mate a todo el pueblo o lo perdone. Los villanos ante el rey suplican y dan obediencia. Perdón real y alabanza de la monarquía.
● Explicita los argumentos empleados por los campesinos en la defensa de los libros.
● ¿Te parecen lógicos los movimientos rebeldes en la Castilla de la época?
● Colócate en la mentalidad de aquel tiempo. ¿Sería lícito defender el honor de los villanos?
● El hecho de que sea Mengo, que ejerce el papel de gracioso, quien se quede a defender el honor de Jacinta, ¿cómo se podría interpretar?
● ¿Por qué crees que Frondoso se declara dos veces? ¿De dónde podía provenir el rechazo inicial de Laurencia?
● ¿Te parece natural el tiempo que parece pasar entre la petición de mano y la boda?
● La aparición periódica de los Reyes Católicos en distintos momentos de la obra podría interpretarse de muchas maneras. ¿Qué crees que pretende Lope?
● ¿Qué opciones se presentan para actuar ante la situación generada por las maldades del comendador? ¿Están bien argumentadas las soluciones que se proponen?
● ¿Qué opinión te merecen las dudas de Laurencia en torno a la virilidad de los villanos? ¿Hasta qué punto encaja con la mentalidad de nuestros días?
● La falta de perdón por parte del pueblo o las prácticas de tortura por parte del juez ¿revelan actitudes intolerantes?
● ¿Qué te parece la postura comunitaria del pueblo?
● Localiza elementos humorísticos en el encuentro entre los enamorados.
● ¿Nos ofrece Lope en la alabanza a los monarcas la clave interpretativa de toda la obra?
1BACHILLERATO
