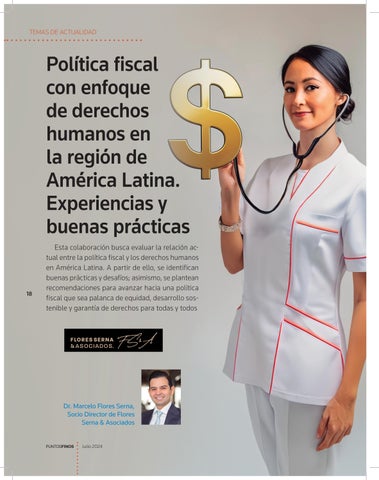6 minute read
Puntos Finos Julio 2024
Política fiscal con enfoque de derechos humanos en la región de América Latina. Experiencias y buenas prácticas
América Latina
Sobre la importancia de una política fiscal con enfoque de derechos humanos en América Latina, cabe comenzar diciendo que adoptar una postura tal es urgente e imperativo en el contexto latinoamericano, marcado por profundas desigualdades en el acceso a derechos básicos como salud, educación, vivienda y seguridad social y por debilidades en los sistemas de protección social, caracterizados por la baja recaudación, la regresividad tributaria, la alta evasión y el gasto público insuficientes; condiciones que se vieron agravadas y exacerbadas por la pandemia de coronavirus disease (Covid19) que empujó a millones de personas a la pobreza, evidenciando las debilidades de los sistemas de protección social.
En este escenario, una política fiscal con enfoque de derechos humanos como parte de una reforma estructural y un nuevo pacto fiscal podría contribuir a enfrentar estos desafíos, al promover una recaudación más justa y progresiva, y una asignación del gasto público orientada a garantizar niveles esenciales de derechos para toda la población; a favor de un futuro de mayor dignidad y justicia social.
Por un lado, la desigualdad en el acceso a derechos es un problema grave en América Latina, la región más desigual del mundo, a pesar de que el gasto social público ha aumentado en la región en los últimos años –del 11.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2010 al 14.1% en 2021–. Piénsese, por ejemplo, en la estadística que revela que el 50% más pobre de la población en América Latina y el Caribe se lleva solo el 10% de los ingresos, mientras que el 10% más rico recibe el 55%, datos que se agravan aún más en términos de riqueza, donde la concentración es incluso mayor (el 10% más rico acumula el 77% y el 50% más pobre solo el 1%). Casos como los de Brasil, Chile y Uruguay son significativos, pues, en estos países, el 1% más rico concentra entre el 22 y el 27% del ingreso total. En términos generales, los sectores que suelen salir más afectados de esto son los grupos de mayor vulnerabilidad como niñas y niños, mujeres, pueblos originarios, afrodescendientes, residentes rurales y desempleados.
Por otro lado, están la baja recaudación fiscal, la regresividad tributaria y la alta elusión y evasión fiscal. Sobre la primera, la recaudación tributaria promedio en América Latina se ubica en torno al 22.4% del PIB, muy por debajo del 34.3% de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, situación que limita los recursos disponibles para financiar políticas sociales y garantizar derechos. Por país, los hay de alta presión fiscal como Brasil, Barbados y Uruguay (entre el 29 y 34% del PIB) y otros de baja como Guatemala, República Dominicana, Paraguay y México (entre el 12 y 16% del PIB).
Respecto a la regresividad de los sistemas tributarios latinoamericanos, el mayor peso de impuestos está en el impuesto al valor agregado (IVA) que grava el consumo, en comparación con los impuestos directos a la renta y la propiedad, resultando en una carga tributaria desproporcionada hacia los sectores de menores ingresos. Finalmente, la evasión y elusión fiscal alcanzan niveles muy elevados en América Latina. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la evasión tributaria ascendió a 325 mil millones de dólares en 2018, equivalente al 6.1% del PIB regional. Esto representa una enorme pérdida de recursos que podrían destinarse a financiar políticas de desarrollo e inclusión social. La baja recaudación, regresividad y alta evasión, a su vez, limitan los recursos para financiar servicios públicos esenciales como salud, educación y vivienda, afectando especialmente a los sectores de mayor vulnerabilidad, por lo que el impacto regresivo en términos de desigualdad y acceso a derechos que, como se recordará, eran la primera dimensión contextual de América Latina y el Caribe, genera un círculo vicioso estructural. Ejemplo de lo anterior es el gasto público social en salud y educación en América Latina que, en 2018, promedió apenas el 2.3 y 3.9% del PIB, respectivamente, muy por debajo de los niveles de países desarrollados, lo que se traduce en sistemas fragmentados, brechas de cobertura y altos gastos de bolsillo para acceder a estos derechos.
Sin duda, superar estos desafíos requiere de reformas que fortalezcan la recaudación, progresividad y eficiencia del gasto público, como parte de un nuevo pacto fiscal para la región. Aunque todavía persisten grandes desafíos, afortunadamente, en los últimos años han sucedido experiencias de reformas fiscales con enfoque de derechos en países como Uruguay, Bolivia, Colombia y México, que muestran avances en ese sentido.
Uno de los casos más destacados es el de Uruguay que, a partir de 2007, inició una serie de reformas tributarias orientadas a aumentar la progresividad del sistema y fortalecer el financiamiento de las políticas sociales. Entre otras medidas adoptadas, se encuentra la introducción del impuesto a la renta de las personas físicas con tasas progresivas, la reducción del IVA para alimentos básicos y la creación del impuesto a la concentración de inmuebles rurales para gravar la riqueza. Como resultado, Uruguay logró aumentar significativamente la presión tributaria (de 17 a 27% del PIB entre 2004 y 2019) y reducir la desigualdad (el índice de Gini pasó de 0.46 a 0.38 en el mismo periodo).
Otro ejemplo interesante es el de Bolivia, que en su Constitución Política de 2009 estableció que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. En línea con estos principios, en 2015 creó el impuesto directo a los hidrocarburos, que grava las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras y gasíferas, cuyos recursos se destinan a financiar el pago de la Renta dignidad (pensión universal no contributiva) y bonos sociales. Aunque persisten desafíos en cuanto a la sostenibilidad fiscal y la dependencia de los ingresos de recursos naturales, esto ha permitido ampliar la cobertura de protección social.
Para el caso de Colombia, en 2012, aprobó una reforma tributaria que incluyó medidas para aumentar la progresividad, como la creación del impuesto mínimo alternativo nacional para asegurar un piso de tributación a las personas de altos ingresos. Además, en 2019, se estableció la Ley de Crecimiento Económico, que incorporó elementos de transparencia fiscal, como la obligación de presentar informes anuales sobre los beneficios tributarios y su costo fiscal.
Para seguir leyendo visita: www.floresserna.com