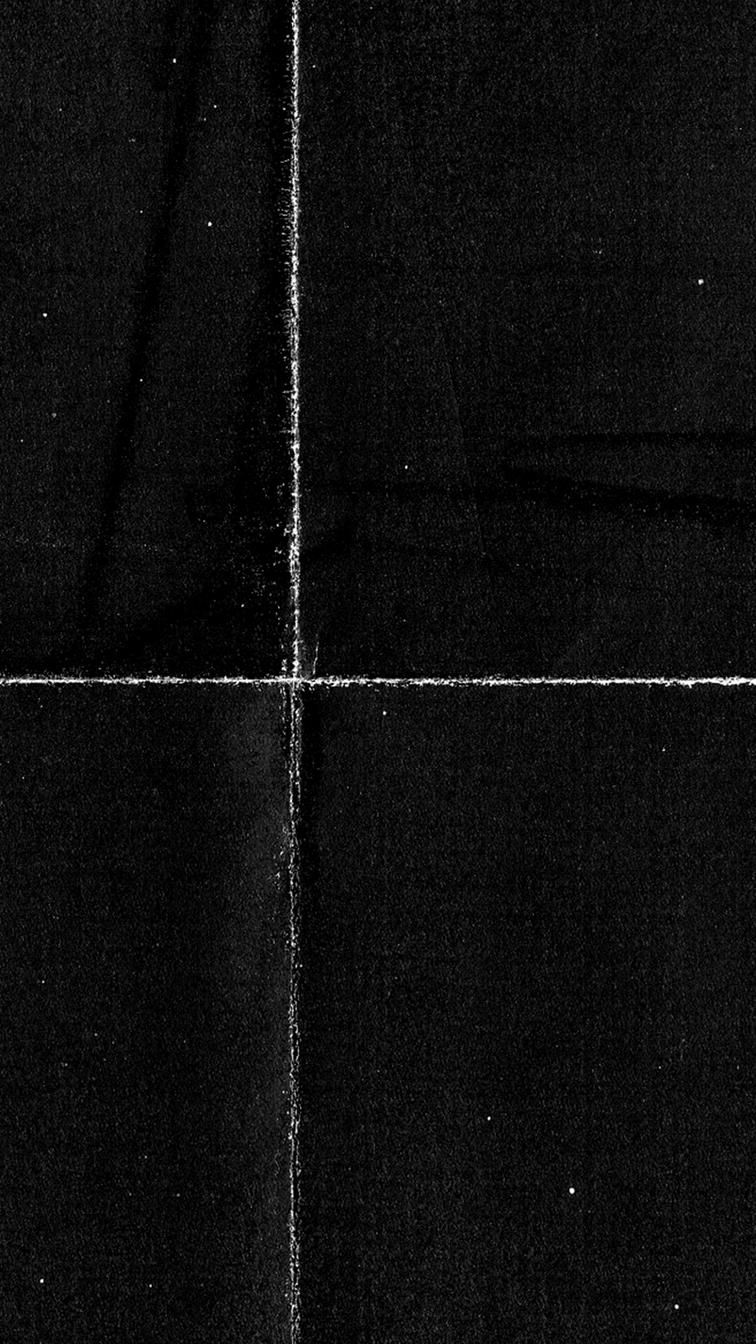Química orgánica

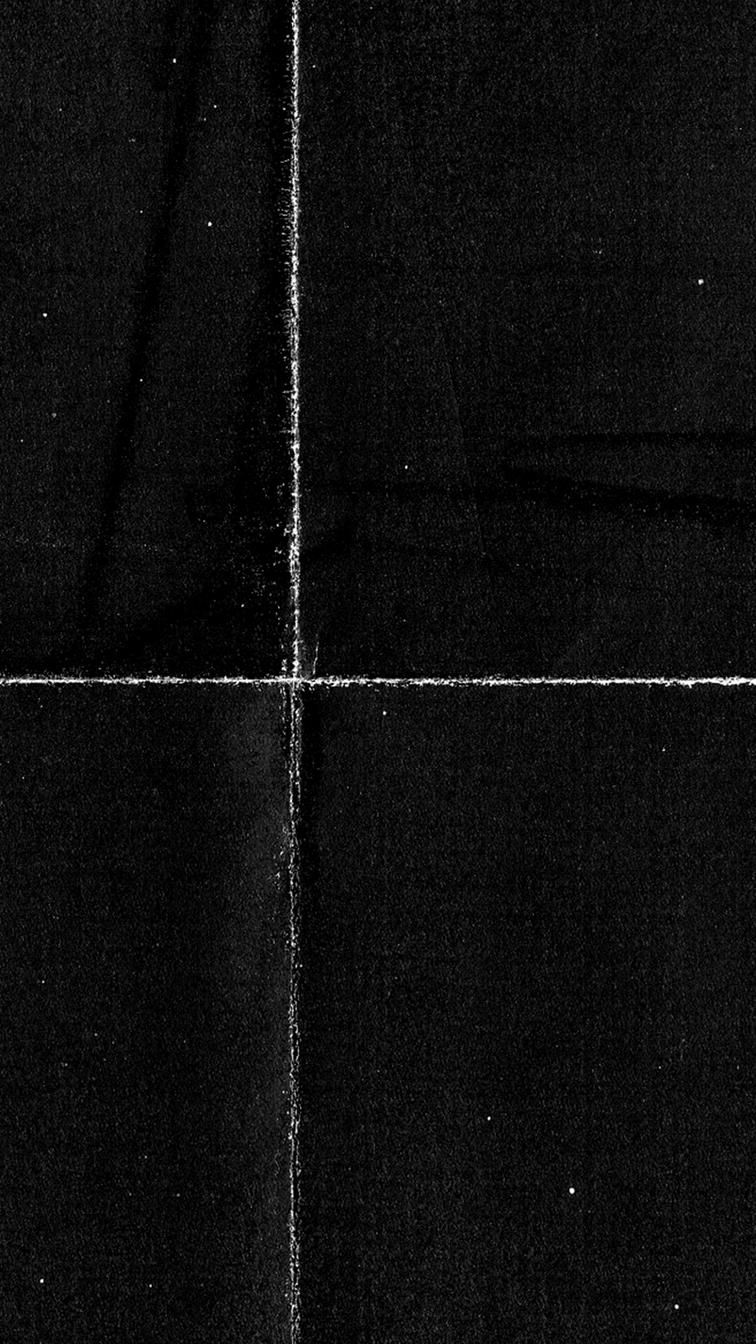
Todo comenzó en una ciudad a la que llamaré Miami, tal vez haya sido cualquier otro lugar, jamás podré saberlo. Esta particular urbe, mi Miami, poco tenía que ver con aquella que todo el mundo suele imaginarse; había algo inexplicable en el aire que me transportaba directamente a esas latitudes (de ahí mi arbitraria decisión de nombrarla de esta manera). Algo de aquel esplendor chabacano me seducía.
Un color dorado de 18 kilates que bañaba todo hasta donde mis ojos llegaban a ver y la agradable sensación térmica de ese día ofrecían las condiciones perfectas para caminar sin rumbo alguno. Aunque no quería sucumbir al deseo de perderme en las calles de la frivolidad, me dejé llevar. Oportunidades así no deben ser desperdiciadas. Si bien siempre fui una persona confiada y atrevida, algo en mis entrañas latía como anunciando un mal presagio. Estaba demasiado extasiada como para sospechar que una ciudad completamente desierta no promete más que problemas.
Mi única certeza en ese momento fue que no debía emprender mi jornada aventurera en soledad. No porque sintiera miedo o desconfianza, sino porque es lindo tener alguien al lado para hablar sin saber sobre la arquitectura del lugar, criticar los modelitos de la última temporada expuestos en las vidrieras o tan solo acompañarse en el silencio. Impulsivamente me hice de una compañera para emprender mi recorrido turístico. Ella estaba apoyada contra un poste como esperando a quien nunca vendrá. Su sonrisa metálica fue el “sí” a mi invitación impertinente para recorrer juntas aquella calurosa y onerosa ciudad.
Tal vez tanto oro, tanto brillo, tanto lujo desmedido me había enceguecido de manera tal que nunca advertí que invitar a esta desinflada para pasear por incontables calles no era la mejor de las opciones. Hasta el día de hoy me pregunto por qué no di marcha atrás con la decisión de ser acompañada por alguien que, obviamente, no podía valerse por sus propios medios.
Evidentemente, aquello no me preocupó en lo más mínimo. Me solté el pelo y una brisa marina refrescó mi piel apenas sudada. Caminamos por la costanera, una a la par de la otra, o mejor dicho una llevando a la otra, deslumbradas por monstruosos edificios cuyos pulidos vidrios reflejaban en alta definición los carteles publicitarios de Messi en su outfit full baby pink y la fusión del cielo con el mar. En la calle los autos descapotables directamente exportados del GTA Vice City rugían como fieras indomables. Los lujosos cruceros y yates parecían frágiles barquitos de papel aluminio flotando en un despampanante océano. Pensé en la humanidad y sus creaciones, pensé en la belleza y en el asco. Cómo era posible que el salvaje cemento, los inmaculados cristales y las ridículas obras de ingeniería me dejasen tan perpleja. Qué las volvía tan intoxicantes. Porqué me resultaban tan hipnóticas, dónde estaba el truco. En un abrir y cerrar de ojos, me inquieté.
Algo me había sacado de eje, interrumpiendo mis inútiles reflexiones. Para cuando me di cuenta la costanera, los lujos, los veloces descapotables habían quedado muy atrás. Todavía más atrás había quedado el mar. La deliciosa brisa se había vuelto fría y ya no había ni rastros de los dorados rayos de sol.
Miré a mi compañera completamente pinchada, esperando respuestas que claramente, no podía darme. Sí, somos osadas pero también somos negadoras: estabamos perdidas, en un lugar desconocido que ni nombre propio tenía. Deambulábamos por una ciudad que se había transformado en un escenario completamente hostil.
Mi incapacitada amiga y yo ya no podíamos hacer la vista gorda frente a la más evidente de las verdades.
Desesperadas, intentamos tomar un taxi pero nadie quería llevarnos. No cabía duda que el pensamiento racional nos había abandonado. Algo no estaba funcionando del todo bien.
“¿Quiénguionabaesta secuenciasiniestray porquénosotrasteníamoslos papelesprincipales?”

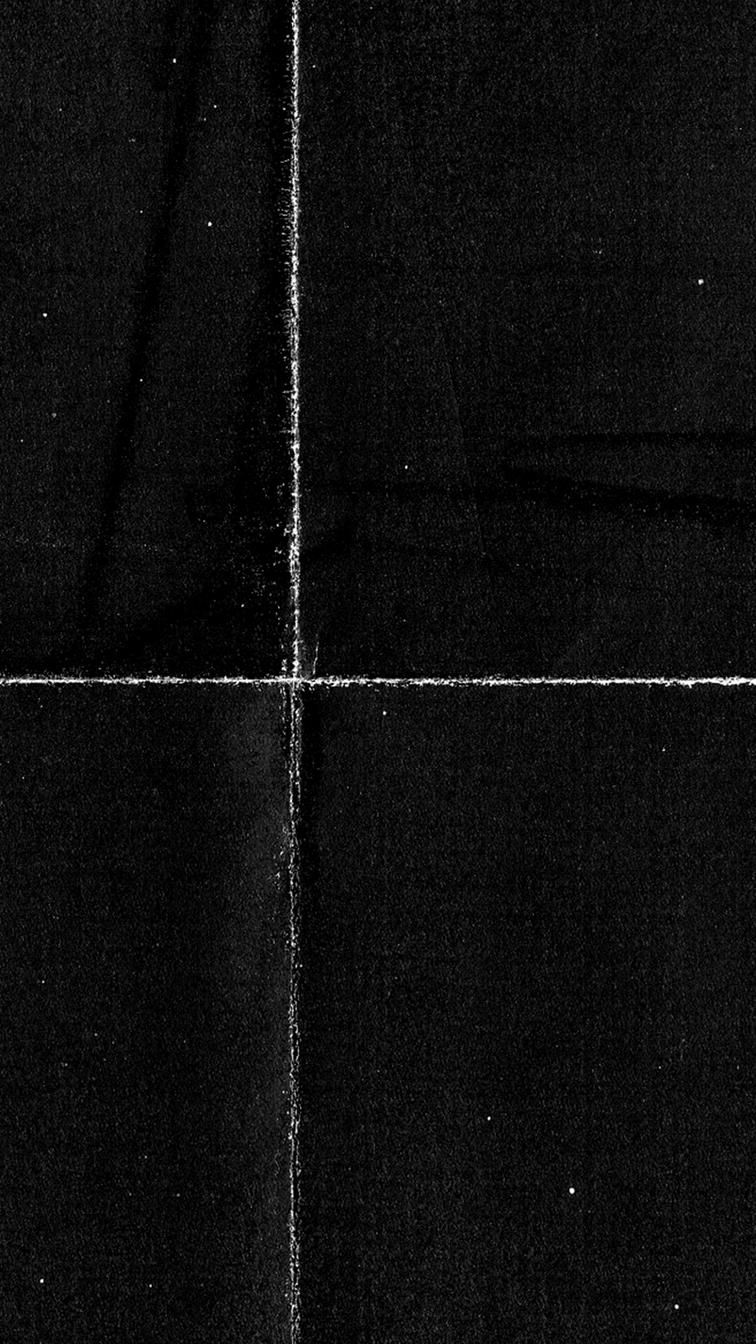
No iba a rendirme, porque como dijo Solari quien abandona no tiene premio y me dispuse a realizar la última acción coherente que estaba a mi alcance. Como una loca, busqué aquel bastión donde mi cofrade podía recuperar su antigua movilidad para devolverme el favor que yo le había hecho antes. Las amigas no se dejan tiradas.
Las calles me fueron llevando hacia otras calles, y esas calles a callejones angostos. Ya no sabía dónde estaba pero seguí caminando, como para hacer algo. La solución a nuestro problema intrascendente no iba a aparecer como por arte de magia. De repente, de tanto caminar, nos encontramos con un lugar un tanto más agradable o por lo menos ambas tuvimos esa sensación. Este vecindario desconocido estaba cubierto por una luz particular, cinematográfica, diría yo. Me sentí en un set de Universal Studios, la espectacularidad y el glamour frente a mis ojos. ¿Quién guionaba esta secuencia siniestra y por qué nosotras teníamos los papeles principales?
Con los ojos como el dos de oros, nos detuvimos a observar las casas. Estaban tan pegadas las unas a las otras que por momentos parecían la misma casa. La mayoría de ellas tenían jardines frontales, adornados con estatuas griegas de mármol finísimo, besadas por el estridente brillo del neón y no pude evitar reparar en el minucioso trabajo de herrería de sus rejas barrocas. Eran bellísimas pero poco funcionales y como siempre tuve alma de curiosa, decidí saltarlas para descubrir cuáles eran aquellos secretos que ocultaban. Casi sin esforzarme, hice una pirueta. Ya estaba del otro lado. El pasto sintético más verde del mundo amortiguó mi descuidada caída.
Le prometí a mi compañera que volvería, ella acodada sobre el muro, me devolvió una mirada incrédula.
Recorrí el jardín frontal, temerosa; la adrenalina llenaba mis venas. Tuve que calmarme por la fuerza, no podía ser descubierta cometiendo el peor de los delitos: traspaso de la propiedad privada. Lentamente,
recorrí el lugar igual que como lo hacen las sombras.
Me sorprendió encontrar en un rincón, una escalera caracol que se sumergía en el suelo. Con ciega confianza, emprendí el descenso por sus empinados escalones. Me adentré por un pasillo con múltiples puertas que dejaban entrever lo que sucedía tras ellas: en la primera pude vislumbrar un almacén de ramos generales atendido por una señora retacona con ruleros y portaligas. Seguí caminando, siempre en línea recta. En la siguiente puerta se divisaba un sauna donde muchísimos señores brillosos paseaban despreocupados entre el humo de sus habanos cubanos y el vapor. La próxima puerta conducía a un living minimalista donde dos perritos plásticos cuidaban vaya una a saber qué cosa. La que le seguía simplemente desembocaba en un cabaret.
Me quedé sin aliento cuando ví donde llevaba esa última puertita cansada de tanto abrirse y cerrarse. Había encontrado eso que tanto había buscado para socorrer a quien me acompañaba en
esta lisérgica peripecia: una bicicletería.
Creo que jamás me sentí tan emocionada y aliviada, mi amiga de dos ruedas finalmente iba a poder deslizarse a mi lado sin ningún tipo de asistencia. Claramente seríamos imparables, yo y la bicicleta, la bicicleta y yo, ambas codo a codo recorriendo un mundo que de seguro nos quedaría chico.
Dejándome llevar por mis cavilaciones de andariega, nunca me percaté que una mano pesada tocaba mi hombro. Un silencio de ultratumba hizo más densa la pregunta que oí casi sin comprenderla del todo: “¿¡qué estás haciendo acá?!” Alguien con cara de pocos amigos esperaba una respuesta. No había que ser un genio para deducir que aquellas palabras fueron pronunciadas por el dueño del establecimiento.
Mis labios quedaron inmóviles, no podía articular ningún tipo de sonido para responder esa pregunta. En un rapto de lucidez, antes de que aquel silencio se volviese más incómodo, contesté inocentemente con una asquerosa vocecita de mosquita muerta:
“solo vine a inflar la bici”.
No me atrevo a recordar la conversación que tuvimos en ese asfixiante espacio. Y como una cosa lleva a la otra (y se me da muy bien el arte de la palabrería) terminé haciéndome amigota de aquel señor cuyo rostro prefiero olvidar. Me invitó a bajar a lo que yo creía que era su bicicletería. Por fin podría volver por mi amiga desinflada, ponerle unos parches a sus agujeros e irnos silbando bajito. Mi cara se desfiguró cuando aquel hombre robusto abrió una cortina de bolitas de colores. Me sentí estafada. No había tal taller de bicicletas.
Solo un baño, si, así como escuchaste. Pero qué baño!!
Ese baño era soñado. Todo a mi alrededor resplandecía, el aroma a azahar me transportaba a los jardines de alguna antigua mezquita. El agua cristalina de las fuentes centrales danzaba locamente, salpicando con refrescantes gotas mi rostro acalorado de tanto acontecimiento sin sentido. Fue un bálsamo para mi achicharrado cerebro.
Lo que más cautivó mi atención fueron las paredes. En ellas descansaban perfectos azulejos pintados a mano seguramente por algún dios, ya que me parecieron la cosa más bella creada sobre la faz de esta inmunda tierra. Un baño enorme, palaciego. Frente a tamaña maravilla me pregunté seriamente si acaso no estaría alucinando.
En un acto de plena confianza hacia mi persona, mi reciente amigo bicicletero, me tomó de la mano para mostrarme su secreto mejor guardado. Caminamos unos metros hasta llegar a un rincón un poco menos iluminado que el resto del lugar. Con una paciencia exasperante, comenzó a presionar los bellísimos azulejos y para cuando terminó de realizar la absurda combinación, un compartimento se abrió en la pared. Dentro de esos cubículos atesoraba muchísimos envases y recipientes con extrañas sustancias de todos los colores. De pronto sentí la urgencia de beberlas pero me contuve.
Como si hubiese adivinado mis pensamientos, estiró su mano, agarró una botella muy esbelta de color fucsia, la destapó y me la ofreció. Antes de siquiera poder preguntarle que era aquello que tan gentilmente me ofrecía, mi visión se fundió a negro. Cuando recuperé la conciencia, no se si horas o días después, ya no estaba en aquella ciudad sin nombre propio a la que había bautizado Miami. Lentamente, todo a mi alrededor se iba volviendo cada vez más nítido. Una ráfaga violenta terminó de abrir el ventiluz medio cerrado. El aire fresco me llenó los pulmones y limpió mi cabeza aturdida. El espejo cruel y sucio retrataba la escena a la perfección para que mis ojos la vieran. Ahí estaba yo tirada en el piso de mi baño a medio limpiar. A mi lado, un balde descansaba con la mezcla prohibida: detergente y lavandina.