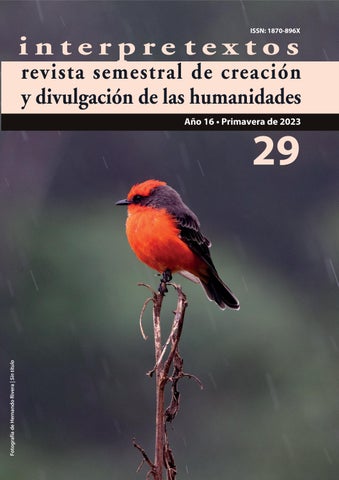64 minute read
Lengua labrada
Disponibilidad léxica en alumnos de primer año de periodismo en centros de interés relacionados con comunicación y TIC
Milko Cepeda Guerra
Advertisement
(Universidad Católica del Norte, Chile) Patricio González Hernández, Camila Ovale Ahumada y Fidel Soto Guerra
(Universidad Autónoma de Chile, sede Talca).
Resumen
El presente artículo tiene por objetivo analizar el léxico disponible de estudiantes de primer año de Periodismo, sede Talca, de la Universidad Autónoma de Chile, con relación a centros de interés vinculados con los conceptos de comunicación, tecnologías de la información y áreas de ejercicio profesional. Para cumplir esta tarea, se seleccionaron ocho campos semánticos: “tecnologías de la información”, “comunicación”, “Internet” y “ciberlenguaje”, “prensa”, “radio”, “televisión y “medios digitales”, ya que interesa indagar el caudal léxico de los estudiantes en esta materia, comparando hombres y mujeres del grupo. Para llevar a cabo el proyecto, se aplicó
Interpretextos
29/Primavera de 2023, pp. 135-152 una encuesta de libre asociación con los centros seleccionados, para luego aplicar el software Dispogen II, con el que se analizaron las frecuencias de palabras de la población y la obtención del índice de cohesión de los sujetos estudiados. Para finalizar, podemos destacar, que después de la discusión de los resultados, queda en evidencia que los estudiantes presentan un repertorio léxico, en términos de cantidad, restringido, en el que las mujeres logran evocar menos unidades léxicas que sus compañeros, pero éstas poseen un índice de cohesión mayor al de los hombres. Estos resultados pueden indicar que, pese a que los estudiantes son parte del mundo digital y de la información, poseen un caudal de palabras restringido para referirse a este contexto, así como con respecto a las áreas donde posteriormente se pueden desarrollar como profesionales.
Palabras clave
Disponibilidad léxica, Internet, TIC, comunicación, tecnología de la información y ciberlenguaje.
Lexical Availability in Freshman Students of Journalism in Interest Centers Related to Communication and ICTs
Abstract
The present article aims to analyze the lexicon available in first year journalism students of the Autonomous University of Chile, Talca Campus, regarding centers of interest related to communication, information technologies, and professional practice area concepts. To accomplish this task, eight semantic fields have been selected: “Information technologies”, “communication”, “internet”, “cyber language”, “press”, “radio”, “television”, and “digital means’’, since it is of interest to inquire the lexicon among the students in this subject, comparing women and men in the class. To execute the project, a survey was applied of free association with the selected centers in order to then apply the Dispongen II Software, which was used to analyze the frequency of words in the population and the obtainment of the index of cohesion between the test subjects. Lastly, we can highlight that after the discussion of the results, it becomes clear that the students present a lexical repertoire, in quantity terms, restricted, where the females accomplish to evoke fewer lexical units than their male classmates, but they have a larger index of cohesion than men. These results indicate that, despite the fact that the students are part of the digital and information world, they have a restricted flow rate of words to refer to this context, as well as in regards to the areas where subsequently they can expand as professionals.
Keywords
Lexical availability, Internet, ICT, communication, information technologies and cyber language.
Interpretextos
29/Primavera de 2023, pp. 135-152
Introducción
El ejercicio del periodismo supone el manejo conceptual y práctico del concepto de comunicación, toda vez que la profesión está íntimamente ligada a la transmisión de datos a través de distintos soportes. El profesional periodista es un comunicador social que es capaz de analizar los distintos hechos que acontecen en el seno de un determinado grupo. Bajo este prisma podría entenderse el trabajo de informar como un acto con intención comunicativa, aun cuando, claro está, que para que exista comunicación debe, pues, haber una respuesta interpretada de parte del receptor del mensaje.
En la era de la construcción del conocimiento el concepto de comunicación está teñido por las redes sociales, ya que la realización del acto comunicativo se encuentra mediado por dispositivos que imponen nuevas prácticas de interacción de los sujetos. En este sentido, los periodistas también han vistos trastocado su ámbito de acción teniendo que adoptar las redes sociales y las claves relacionadas con el ciberlenguaje como parte del paradigma del periodismo actual.
Los trabajos de Navarro (2009), Herrero-Curiel (2011), Quiroz (2014), Salaverría (2015) y López-García y Vistoso (2021) solo vienen a ratificar que la formación de los periodistas debe considerar el contexto en que se desarrollan los eventos comunicativos y la dificultad de determinar con exactitud los hechos noticiosos debido al dinamismo vertiginoso en que las noticias se viralizan. Hay en este nuevo escenario, desafíos y oportunidades que vienen de la mano con entender soportes, sistemas de producción, programación y contenidos, en los cuales la formación profesional debe hacerse cargo, si es que no se quiere naufragar en un mundo complejo. En este contexto, conviene recordar a McLujan. Sobre el autor canadiense Ayala (2012) quien recupera el concepto de retribalización en el que se sumerge el ser humano, una tribu hiperconectada en medio de una aldea global dominada por los medios y las redes sociales.
Facebook, Twitter, foros y blogs muestran de manera hiperbólica el comportamiento de este hombre electrónico que menciona el canadiense. Asimismo, revelan la magnitud del proceso de retribalización y el regreso al espacio acústico donde las barreras geográficas pierden valor porque habitamos un mismo ambiente y, efectivamente, ya no hay lugar donde esconderse (p. 14).
Para nuestro trabajo, tener un acercamiento a los conceptos de: “tecnologías de la información”, “comunicación”, “Internet” y “ciberlenguaje” es relevante ya que, como lo plantean Rodríguez, Chávez, Padilla y González (2014):
Las tecnologías de la información y comunicación, a corto plazo, se han convertido en un instrumento indispensable de comunicación, gracias a que tienen la capacidad de transmitir información de manera rápida, fácil y segura. Éstas, a su vez, avanzan hacia nuevas formas de socialización, en donde el discurso escrito se ha visto complementado con un lenguaje icónico y audiovisual que transforma la escritura tradicional (p. 103).
Por otra parte, para los autores es importante considerar cómo es que los adultos y jóvenes se apropian de conceptos relacionados con las nuevas tecnologías e Internet, ya que la disponibilidad de unidades léxicas puede dar luces de cómo estos grupos pueden comprender el contexto comunicativo en el que están insertos.
Para los efectos de esta investigación, recordemos que la disponibilidad léxica, como rama de la psicolingüística, trata de analizar el lexicón mental de los sujetos. En este sentido, lo que se intenta pesquisar es el repertorio de unidades léxicas (palabras) que un sujeto posee en su mente y que es capaz de evocar cuando está frente a un estímulo lingüístico determinado. Al respecto, larga es la tradición de estudios que han aportado con catálogos de palabras y que van desde los trabajos de Michea (1953), hasta variados grupos de investigación que han enriquecido este ámbito investigativo pesquisando distintas variables, que llevan hoy en día a considerar que el trabajo en dispolex rebasa la conformación de catálogos, sino que también busca dar respuestas a cuestiones cognitivas como lo son el orden y jerarquización de las unidades léxicas. En este sentido, Gómez-Davis y Cepeda (2022,) indican:
Así, el corpus de léxico disponible de un centro de interés concreto como la ropa, alimentos y bebidas o la escuela, por ejemplo, no sólo recoge el caudal léxico de una lengua o variedad lingüística estudiada con el orden de disponibilidad de las unidades inventariadas, sino que también ofrece la posibilidad de acceder a la maraña de relaciones asociativas (directas, indirectas, regulares, etcétera) que se establecen (pp.107-108).
Interpretextos
29/Primavera de 2023, pp. 135-152
Valga precisar que la noción de disponible que nos propone Gómez-Davis y Cepeda (2022), considera otras tareas cognitivas, como las que representan la fluidez categorial y la asociación libre de palabras, situación que se ve reflejada cuando se toma la muestra y los informantes activan el léxico relacionado con el centro de interés estudiado.
Por último, los datos aportados por los estudiantes pueden dar luz a repertorios de palabras que estarían teñidos por los contextos a los que más estuvieron expuestos durante la pandemia, al verse estos restringidos del contacto social fuera de la casa y que posiblemente haya afectado la actualización de los repertorios léxicos.
Método (Participantes)
Para la realización del estudio se tomaron como informantes todos alumnos de primer año de Periodismo, sede Talca, de la Universidad Autónoma de Chile. La población es una muestra dirigida, y que representa a la primera generación de la carrera en la ciudad. La muestra final contó con un total 24 estudiantes y estuvo integrada por 14 hombres y 10 mujeres. Sin embargo, es importante precisar que al momento de aplicar la prueba estaban presentes 27 estudiantes; tres mujeres quedaron fuera en la fase de análisis de los datos debido a que dejaron centros de interés sin responder.
Materiales y procedimientos
La investigación se abordó de una manera cuantitativa, ya que lo relevante es conocer el promedio de unidades léxicas y el número de palabras elididas por los estudiantes encuestados, así como el índice de cohesión del corpus. Los centros de interés fueron ocho: tecnologías de la información, comunicación, internet, ciberlenguaje, prensa, radio, televisión y redes sociales. Cabe destacar que los primeros campos semánticos fueron tomados, teniendo como referencia el trabajo de Rodríguez et al. (2014), aunque el campo emoticones se cambió por el de ciberlenguaje al considerarlo, este último, más amplio. Por último, los estudiantes se sometieron a la prueba teniendo dos minutos para escribir las unidades léxicas que podían evocar a partir de la consigna dada por el evaluador, una vez concluido el tiempo, se pasaba al siguiente campo semántico. Los parámetros considerados en el análisis son: total de palabras, que nos entrega el número global que elicita la población estudiada; promedio de palabras, una media de unidades léxicas del grupo; número de vocablos, palabras que no se repiten en el corpus; e índice de cohesión, que da una radiografía de la homogeneidad del corpus que se está estudiando.
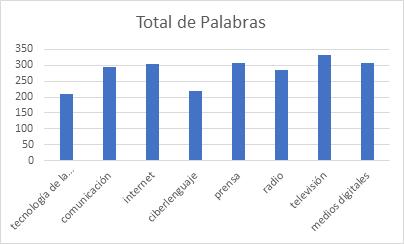
Procesamientos de los datos dispolex
El análisis de los datos se realizó mediante el uso del software Dispogen II (Echeverría, Urzúa y Figueroa, 2005) que calcula índices y frecuencias a partir de la fórmula propuesta por Strassgurger y López Chávez (1987). Esta fórmula tiene la ventaja de que trabaja con un exponente que es asintótico a cero, es decir, nunca habrá como resultado cero. De manera que, los valores que resultan, mantienen su capacidad discriminante.
Resultados
Gráfico 1
Total de palabras
Tal como se aprecia en el primer gráfico, los estudiantes de primer año de Periodismo logran evocar un poco menos de 350 palabras en el centro de interés más productivo que es televisión, mientras comunicación, internet, prensa y medios digitales, alcanzan las 300 unidades léxicas. Llama la atención que los centros
Interpretextos
29/Primavera de 2023, pp. 135-152
“tecnologías de la información” y “ciberlenguaje” estén bastante descendidos frente al resto, considerando que hay opiniones que indican que la juventud que ingresa a la universidad en esta década es nativa digital.
Gráfico 2

Promedio de palabras
En cuanto al promedio de palabras elididas por la población estudiada, puede observarse que el número de unidades no sobrepasa las 12 palabras. Se puede notar que nuevamente los centros de interés “tecnologías de la información” y “ciberlenguaje” son las más descendidas, sobrepasando apenas las ocho unidades léxica.

Gráfico 3
Número de vocablos
Respecto de las palabras efectivamente diferentes, los guarismos no pasan de las 200 unidades léxicas, siendo los centros de interés más rentables los que se relacionan con el campo de trabajo en el que los estudiantes se desempeñarán una vez egresados, en desmedro de aquellos que tienen que ver con el ámbito de la comunicación y las características del lenguaje propio de Internet y las Redes Sociales.
Gráfico 4
Índice de cohesión

El índice de cohesión, que se observa en la muestra, evidencia que los estudiantes presentan un repertorio disperso, en virtud que muestran pocas unidades léxicas elididas para cada centro de interés.
Gráfico 5
Comparación total de palabras
La diferencia del total de palabras, consideradas de manera desagregada, evidencia que el grupo de las mujeres logran evocar un número menor que la de sus compañeros. Hay en ellas un comportamiento parejo en el número de unidades léxica informadas, cuestión que es similar al de los hombres.
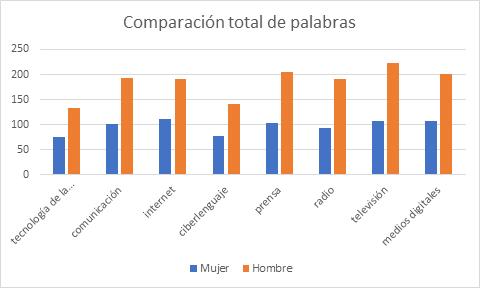
Interpretextos
29/Primavera de 2023, pp. 135-152
Gráfico 6
Comparación número de vocablos
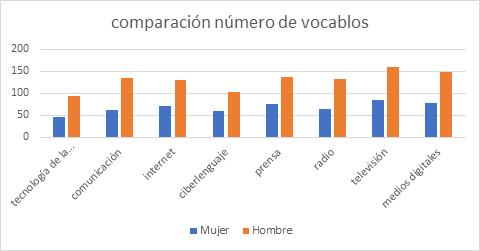
Respecto del número de vocablos, palabras efectivamente distintas, se mantiene la misma tendencia que el gráfico anterior, mostrando un desempeño menor de las mujeres respecto a sus compañeros.
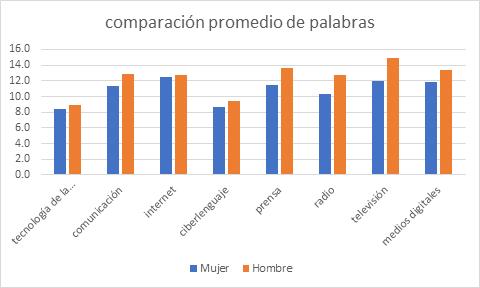
Gráfico 7
Comparación promedio de palabras
En cuanto al promedio de palabras, el rendimiento de los informantes se logra equiparar en todos los centros de interés consultados. Los centros relativos a “tecnología de la información” y “ciberlenguaje” son los más descendidos, cuestión que indicaría que los estudiantes de Periodismo disponen de un caudal léxico restringido y que podría conspirar con aspectos en los que tengan que referirse a estos campos semánticos.
Respecto del índice de cohesión, si bien ambos evidencian dispersión, es el caso de los hombres quienes presentan un parámetro más disperso que el de sus compañeras, a pesar de que cuantitativamente son capaces de evocar un mayor número de unidades léxicas. Aun así, se observa un índice de cohesión bajo poniendo en evidencia que el caudal léxico que permite referirse a estos campos semánticos es restringido.
Gráfico 8
Comparación índice de cohesión

En términos de las TIC, puede apreciarse que las unidades más disponibles tienen que ver con aquellas palabras que están más vinculadas a los estudiantes y que permiten su desarrollo social. Internet, redes sociales, televisión, celular y computador, por otra parte, son las herramientas que les permitieron sobrellevar el encierro producto de la pandemia y que hacen que la actualización sea más compacta (tabla 1).
Tabla 1
Tecnologías de la información
Lo que nos evidencia la tabla 2, tiene relación con la anterior y viene a relevar que el concepto de comunicación se construye en
Interpretextos
29/Primavera de 2023, pp. 135-152 directa relación con lo que los informantes pueden realizar a partir de la web y es coincidente en homogeneidad con la tabla 1.
La tabla 3 nos muestra que está íntimamente ligada a las redes sociales, redes que no se conciben fuera de la Web. Por otra parte, el ciberespacio es entendido como un lugar donde se puede encontrar información a partir de motores de búsqueda como Google o YouTube, al respecto los datos pueden hacernos inferir que los informantes sólo conocen estas plataformas, las cuales vienen por defecto en sus dispositivos celulares, lo que deja de manifiesto la inexistencia de otras alternativas.
Los aspectos relacionados con ciberlenguaje denotan que no hay menciones homogéneas que tengan que ver necesariamente con las estructuras propias del tema. Se asume por el índice de cohesión que el ciberlenguaje está relacionado con Internet, la comunicación y las redes sociales, sin embargo, signos, símbolos y emojis, que son parte constitutivas de las estructuras permitiéndoles la producción de los mensajes, son más dispersas.
La tabla 5 muestra que hay dispersión respecto a la prensa, probablemente porque es uno de los ámbitos más lejanos a la población estudiada, hay que considerar al respecto que los canales de información de los estudiantes no se encuentran relacionados a los diarios y revistas, sino más bien a las redes sociales. En este punto, conviene recordar que, en la región del Maule, Chile, su capital dejó de tener un medio escrito debido a que este dejó de existir hace unos años y no tiene un soporte digital.
La tabla 6 muestra la cercanía que tienen los jóvenes con la radio y la homogeneidad de las respuestas. Música, noticias e información son unidades léxicas que tienen un alto valor de evocación que se destacan del resto de los centros de interés estudiados.
Interpretextos
29/Primavera de 2023, pp. 135-152
La televisión, como vemos en la tabla 7, nos muestra una unidad, noticias, con un alto grado de compactación, las demás palabras evidencian dispersión en la población estudiada, probablemente la relación de los jóvenes con ella es restringida y solo tienen una noción poco clara del impacto de esta mass media. Los jóvenes asumen a este mass media a partir del modelo aristotélico: emisor, receptor, mensaje, no lo asumen como un campo en el cual se podrán desempeñar en un futuro. No hay en ninguna de las unidades evocadas, algo que muestre la comprensión en este ámbito, pese a que las investigaciones muestran que, en este siglo, el trabajo en los medios digitales es uno de los ámbitos que rige la formación periodística. Por otra parte, la cohesión de estos términos puede responder al hecho que durante el primer semestre los estudiantes cursaron el módulo de “Teorías de la Comunicación”, asignatura que presenta modelos comunicativos, por lo que estos conceptos están más disponibles en el lexicón de los informantes (tabla 8).
Interpretextos
29/Primavera de 2023, pp. 135-152
Conclusiones
Respecto a los datos obtenidos en esta pesquisa, podemos indicar que los estudiantes poseen un total de palabras que se encuentra aproximadamente en las 350 unidades, recordemos que la población fue de 24 estudiantes (14 hombres y 10 mujeres), lo que indica que el léxico relacionado con los centros de interés estudiados es restringido. Es probable que, al tener un grupo más equilibrado en la muestra, el número de palabras de las mujeres hubiese alcanzado al de los hombres, sin embargo, es posible que no se registraran cambios en el número de vocablos y en los índices de cohesión. Por otra parte, el promedio de palabras de toda la población alcanza las 12 unidades, mientras que el número de vocablos tienen un rango cercano a las 200 unidades léxicas. Los parámetros hasta aquí vistos tienen relación con un índice de cohesión que, en el mejor de los casos, llega a 0,072, lo que indica un alto grado de dispersión producto del restringido número de palabras que son capaces de elidir los informantes.
Si se comparan las respuestas de los hombres versus las mujeres, se puede evidenciar que en todos los parámetros los varones tienen desempeños más abundantes que sus compañeras, salvo en el promedio de palabras, donde los rangos son prácticamente los mismos. Sin embargo, el índice de cohesión de las estudiantes es más homogéneo que el de sus compañeros.
En torno a las unidades léxicas que poseen un mayor índice de cohesión para los centros de interés estudiados (tecnologías de la información, comunicación, internet y ciberlenguaje, prensa, radio, televisión y medios digitales), hay tres palabras que presentan un grado de homogeneidad mayor: Internet, comunicación y redes sociales, nada extraño si se considera que el ámbito social de los jóvenes se construye en relación a estos conceptos. Respecto al ciberlenguaje, las nociones que se tienen al respecto giran alrededor de las palabras antes mencionadas, pero no sobre las estructuras que permiten la producción de mensajes en estos entornos.
En lo concerniente a los ámbitos en los que se desempeñarán profesionalmente, hay una aproximación más que nada como consumidores de su contenido, que de su estructura y funcionamientos. En este sentido, no deja de llamar la atención que los medios digitales puedan ser concebidos a partir del clásico modelo emisor-mensaje-receptor y no en la complejidad de su estructura. Por último, puede ser probable que la actualización de las unidades léxicas, sobre todo las que presentan un grado mayor de cohesión, estén reforzadas a partir del periodo en que los jóvenes pasaron en pandemia, donde los dispositivos celulares, las redes sociales e Internet se volvieron aliados para sobrellevar los encierros. No podemos dejar de mencionar que la actualización de los repertorios léxicos se actualizan en la medida que se ocupan en los contextos comunicativos cotidianos, sin lugar a duda, estas palabras fueron trending topic, utilizando un concepto que da cuenta de su importancia.
Referencias bibliográficas
Álvarez, T. (2012). Marshall McLuhan, las redes sociales y la Aldea Global. Revista Educación y Tecnología, N°2. Consultado en: [09-09-2022]. file:///C:/Users/ LENOVO/Desktop/Dialnet-MarshallMcluhanLasRedesSocialesYLaAldeaGlobal-4502543%20(1).pdf
Echeverría, Max S.; Urzúa, Paula y Figueroa, Israel (2005). Dispogen II. Programa computacional para el análisis de la disponibilidad léxica. Concepción, Chile: Universidad de Concepción.
Gómez-Devís-, M.B. y Cepeda, M. (2022). Bases para la enseñanza del léxico: mecanismos de asociación y configuración de redes en el léxico disponible infantil. Tejuelo, 35.3, 105-134. Doi: https://doi.org/10.17398/1988-8430.35.3.105
Herrero-Curiel (2011). El periodismo en el siglo de las redes sociales . Revista de Comunicación Vivat AcademiaI. DOI: http://dx.doi.org/10.15178/ va.2011.117E.1113-1128. Año XIV, Nº 117E · pp. 1113-1128.
López-García, X. y Vizoso, Á. (2021). Periodismo de alta tecnología: signo de los tiempos digitales del tercer milenio. Profesional de la información, v. 30, n. 3, e300301. https://doi.org/10.3145/epi.2021.may.01
López, J. y Strassburger, C. (1987). Otro cálculo del índice de disponibilidad léxica Presente y perspectiva de la investigación computacional en México. México: Actas del simposio de la asociación mexicana de lingüística aplicada.
Michéa, R. (1953). Mots fréquents et mots disponibles. Un aspect nouveau de la statistique du langage, en Les langues modernes No. 47, 338-344.
Navarro, L. (2009). Construcción del ciberlenguaje de la generación red en el paradigma de las nuevas tecnologías de la información y comunicación: la comunicación del milenio. Razón y Palabra, núm. 69, julio-agosto, 2009, pp. 1-20. Quito, Ecuador: Universidad de los hemisferios.
Interpretextos
29/Primavera de 2023, pp. 135-152
Pacheco, Q. y Ramón, Y. (2014). Las redes sociales como herramienta del periodismo digital. Cultura Revista de la Asociación de Docentes de la USMP, No. 28. Rodríguez, L.; Chávez, J.; Padilla, M. y González, L. (2014). Léxico disponible entre jóvenes y adultos sobre tecnologías de la información y comunicación y ciberlenguaje. Revista Investigium IRE Ciencias Sociales y Humanas. V (1). 113-128. 10.15658/CESMAG14.05050107.
Salaverría, Ramón (2019). Digital journalism: 25 years of research. Review article. El profesional de la información, v. 28, No. 1, e280101. https://doi.org/10.3145/ epi.2019.ene.01
Recepción: septiembre 10 de 2022
Aceptación: octubre 28 de 2022
Milko Cepeda Guerra milko.cepeda@ucn.cl
Nacionalidad: chilena. Académico de la Escuela de Periodismo, Facultad de Humanidades, UCN. Doctor en Lingüística por la Universidad de Concepción. Está adscrito a la Universidad Católica del Norte, en donde ejerce como académico e investigador.
Patricio González Hernández patricio.gonzalez4@cloud.uautonoma.cl
Nacionalidad: chilena. Es estudiante, ayudante de investigación en la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca.
Camila Olave Ahumada camila.olave2@cloud.uautonoma.cl
Nacionalidad: chilena. Es estudiante, ayudante de investigación en la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca.
Fidel Soto Guerra fidel.soto@uautonoma.cl
Nacionalidad: chilena. Es jefe de carrera y profesor de la escuela de Periodismo en la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca.
Sin título (fragmento) | Hernando Rivera
La ironía y el sarcasmo en los apodos del municipio de Cuauhtémoc, Colima

Gloria Vergara Mendoza
José Manuel González Freire
Lucila Gutiérrez Santana
Gilberto Maximiano Ceballos Esqueda
Universidad de Colima
Resumen
En el presente artículo analizaremos la ironía y el sarcasmo en un corpus seleccionado de apodos recopilados en Quesería, Cuauhtémoc, Alcaraces, Buenavista y El Trapiche, comunidades del municipio de Cuauhtémoc, Colima. Partiremos de las categorías generales de ironía y sarcasmo para centrarnos luego en la sátira, la parodia y la caricatura. Con estas estrategias retóricas haremos visibles los procesos semánticos, morfológicos y fonológicos del español y la visión sarcástica de la vida, en la construcción de los apodos del Occidente de México.
Palabras clave
Apodos, ironía, sarcasmo, lingüística, retórica.
Irony and Sarcasm in the Nicknames of Cuauhtémoc, Colima

Sin
Abstract
In this article we will analyze the irony and sarcasm in a selected corpus of nicknames, compiled in Quesería, Cuauhtémoc, Alcaraces, Buenavista, and El Trapiche, communities in the municipality of Cuauhtémoc, Colima. First, we consider general categories of irony and sarcasm to later focus on satire, parody, and caricature. With these rhetorical strategies we will make the semantic, morphological, and phonological processes of Spanish and the sarcastic vision of life, in the construction of the nicknames of Western Mexico visible.
Keywords
Nicknames, Irony, Sarcasm, Linguistics, Rhetoric.
1. Introducción
Dos polos complementan el humor en la enunciación de los apodos: la ironía, donde los matices pueden delinearse suavemente a través de la analogía, y el sarcasmo, en el que los extremos de la burla se vuelven verdaderos ataques que se concretan a través de la sátira, la parodia o la caricatura. La ironía es vista como un campo general donde la risa y el humor se despliegan, pero en este abordaje enfatizamos sobre todo los elementos que aparecen en el extremo del sarcasmo cotidiano, los que permiten mofarse del otro; sin embargo, es necesaria la consideración de esta oscilación semántica de la ironía al sarcasmo, pues el apodo implica el contexto de un acto de habla, desde el punto de vista de John L. Austin y John R. Searle, en el que múltiples matices se conjugan para dar lugar al sentido entre el hablante y el oyente. Describiremos aquí cómo suceden estos mecanismos a través del estudio descriptivo, la interpretación y la reflexión.
Los apodos considerados para nuestro estudio fueron recolectados a través de una investigación etnográfica llevada a cabo en los años de 2018 a 2019, en las cinco comunidades con mayor número de habitantes del municipio de Cuauhtémoc, Colima: Quesería, Cuauhtémoc, Alcaraces, Buenavista y El Trapiche. Para tal efecto se contó con la ayuda de participantes originarios de cada comunidad: adultos mayores de 30 años, indistintamente hombres y mujeres. Los apodos fueron obtenidos por medio de entrevistas semiestructuradas en las que se les preguntaba por los apodos que ellos conocieran, empezando con los familiares, vecinos, parientes y amigos. Este procedimiento se llevó a cabo a partir de preguntas estructuradas y espontáneas que surgían durante el transcurso de las entrevistas. Se diseñó un formato de registro para organizar los apodos, conformado por tres columnas: en la primera se anotó el apodo; en la segunda, se hizo una descripción breve del mismo, proporcionada por el informante, y en la tercera se anotó una justificación del apodo, dependiendo si éste coincidía con algunas características físicas del individuo apodado o no, y si se encontraba una explicación del uso del mismo. Posteriormente se realizaron indagaciones etimológicas y contextuales para el análisis y las interpretaciones correspondientes a las temáticas de la ironía y el sarcasmo.
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182
2. De la ironía al sarcasmo
Cuando hablamos de la ironía, es preciso señalar el contexto de la enunciación, pero también la reacción emotiva del escucha, pues el problema que yace tras la ironía coincide con una de las grandes cuestiones acerca del lenguaje: ¿dónde está el sentido de nuestras palabras? Lo que la ironía muestra es el abismo de los signos; hacia lo que apunta, un problema de hermenéutica (Ramírez, 2006: 12).
El crítico literario y estudioso de la ironía, Wayne C. Booth, reconoce que la carga irónica de los textos siempre está incrustada en un todo más complejo que rebasa la plataforma lingüística. La ironía remueve cuestiones que permanecían a la espera de ser sacadas a la luz, pero al exhibirse no siempre resultan gratas. Hay quienes han visto a “la ironía como una figura negativa, pues el primer paso para leerla es un «no» sonoro y un retroceso para descubrir alguna forma posible de dar sentido [ ...] al absurdo que se acaba de rechazar” (Booth, en Ramírez, 2006: 12). Aunque, por otro lado, es preciso reconocer, como lo hicieron Ángelo Marchese y Joaquín Forradelas que “la ironía presupone siempre en el destinatario la capacidad de comprender la desviación entre el nivel superficial y el nivel profundo de un enunciado” (2013: 221).
Francisca Noguerol señala que, entre lo alegórico de la ironía, ésta puede verse “como un modo oblicuo de expresión esencialmente negativo, que refleja la distancia entre apariencia y realidad” (2000: 26). En este reconocimiento es posible hablar de una ironía estable y otra inestable. En la primera, “resulta factible alcanzar una reconstrucción del sentido, [mientras que] en la inestable, de la verdad que se afirma o queda implícita no se puede elaborar” (Ramírez, 2006: 18). Por otro lado, en la ironía es posible ver el mecanismo de la risa y el humor, que surten efecto en la sátira, la parodia y la caricatura. “Cuando el receptor [...] logra reconstruir el significado y comprende la idea oculta tras las palabras, se convierte en el cómplice del creador y la risa surge como la conclusión de dicho trance” (p. 27). Así, a través del humor se establece un pacto tácito entre el sujeto que construye el discurso y sus oyentes; entonces la risa se vuelve la plataforma más visible de la ironía.
La risa de la ironía estable se muestra como una risa entre dientes: una risa acorralada por las ideas. Como contraparte, la risa del humor —la causada por la ironía inestable— se manifiesta «total y pura: libre de toda cadena», es «la risa porque sí, la carcajada del loco» (Ramírez, 2006: 28).
Se habla de que la ironía tiene incluso cierta carga moral cuando toca los bordes de las costumbres y las convenciones sociales. Así a través de la risa se ponen en evidencia actitudes que se generan fuera de la norma religiosa, política o cultural. Podemos decir que se «castiga» a través de la risa, la burla, el humor, al sujeto que actúa al margen de lo establecido.
La ironía es por naturaleza reformista. El humor, por su parte [...] instaura el orden del caos, lo absoluto extramoral. La ironía se manifiesta como resentida y dolorosa, trágica. El humor se sitúa más allá de lo cómico y lo trágico (p. 30).
y se convierte en “uno de los principales ingredientes de la sátira, [en tanto que] se constituye en un medio de criticar y entretener a la vez” (Noguerol, p. 28), pues una de las características del humor es la incongruencia y las ideas desarticuladas. Sin humor no hay ironía. El humor entendido a partir de Freud es “una forma liberadora de enfrentarse al mundo y de rechazar sus agresiones”, (Platas, 2000: 382). Según Wladimir Jankelevitch (1986), para interpretar el humor es necesario primero comprender lo que esconde la simulación, luego hay que entender la seriedad de la burla y por fin es necesario darse cuenta de lo serio de la seriedad. Así distinguimos entre la ironía humorística y la ironía que vitupera, mismas que conforman el ángulo de expresión de los apodos. De este contrapunto surge el aspecto cómico que, por evidenciar lo contrario, produce la risa. En términos generales, “el humor es la ironía abierta” (Jankelevitch,1986:150) que abona al entendimiento y enriquecimiento espiritual; es decir, la ironía humorística, como se le conoce. Pero el humor que encontraremos en los apodos es más bien aliado de una ironía cerrada, una “nube de langostas de las venganzas ruines, que se comen las flores y devastan la ingenua credulidad; esta ironía no ha superado aún el pesimismo de la sátira” (Jankelevitch, 1986: 150).
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182
2.1 Las marcas de la ironía
La ironía es un recurso que se inserta en los mecanismos metafóricos del lenguaje. Pues “toda ironía depende de algún tipo de sustitución” (Torres, 1999: 89). Esta idea, retomada por Belén Alvarado (2006: 1), nos hace pensar en la riqueza del lenguaje cotidiano que encontramos en la construcción de los apodos, ya que éstos, que en principio sustituyen al nombre y funcionan en lugar de éste, traen elementos contextuales que trastocan la identificación del sujeto. Alvarado cita a Reyes para aludir a la pragmaticidad de la ironía, cuando enuncia que esta “sólo se percibe en contexto, y depende de las intenciones del locutor y de las capacidades interpretativas del interlocutor” (Alvarado: 1). Pero tanto las intenciones como las interpretaciones entran en juego gracias a una serie de indicadores o marcas que se dan en un enunciado irónico, como lo han demostrado Douglas C. Muecke y Pierre Schoentjes. Esto nos obliga a considerar la ironía más allá de los parámetros de la retórica tradicional, pues estudiosos como Haverkate aseguran que “no es suficiente pensar la ironía simplemente como lo contrario de lo que se quiso decir, ya que el concepto de contradicción no es suficiente para unificar todos los fenómenos irónicos. [... y] en muchas ocasiones, lo que indica la ironía no es un significado opuesto, sino diferente” (Alvarado, 2006: 2).
Alvarado señala la teoría griceana y las teorías polifónicas como enfoques pragmáticos para el estudio de la ironía. La primera destaca el principio de cooperación y señala que la ironía surge cuando se viola dicho principio. En cambio, las teorías polifónicas enfatizan la ironía como un fenómeno ecoico que refiere un significado ausente en el enunciado. Estos enfoques muestran, según Alvarado, que “para entender la ironía, debemos tener en cuenta el contexto lingüístico o cotexto, el contexto situacional o circunstancias externas, y el contexto sociocultural o conocimiento” (p. 3).
Por otro lado, Douglas C. Muecke clasifica los indicadores de la ironía, considerando la contradicción entre: 1) texto y contexto, 2) texto y cotexto, y 3) entre diferentes textos. En el primer caso, “hablante y oyente deben compartir la misma percepción del mundo y deben tener en cuenta sus vivencias. Muecke hace referencia, en este caso, al contexto sociocultural [...] como un elemento funda- mental entre hablante y oyente para entender la ironía” (Alvarado, 2006: 3). En cambio, en cuanto a la relación entre texto y cotexto, Muecke dice que en ésta:
El contexto sociocultural compartido con el oyente no es suficiente para que se pueda entender su intención; por tanto, para producir un enunciado irónico se basa en el contexto lingüístico inmediato, que es el que le dará la pista al oyente para interpretar el enunciado correctamente (p. 3).
Y en la relación entre diversos textos, el investigador asegura que además de los indicadores contextuales, lo irónico puede contener indicadores lingüísticos. Así distingue indicadores kinésicos, gráficos, fónicos, léxicos y discursivos.
En cuanto a los indicadores kinésicos, Muecke señala los gestos del hablante que serán interpretados como irónicos, ya sea que estén muy marcados o se disimulen en parte, o bien que sean burlones o paródicos. De igual forma Alvarado rescata la clasificación de Muecke en cuanto a los indicadores gráficos que pueden ser marcas positivas o negativas, así como otros marcadores:
Arbitrarios que nos avisan de la ironía del texto, comillas, asteriscos, puntos suspensivos que sirven para indicar vacilación y parodia. Los indicadores fónicos, léxicos y discursivos responden también a ese tipo de clasificación, en la que cualquier marca fónica, léxica o discursiva puede servir para marcar enunciados irónicos (Alvarado, p. 4).
Por su parte, Pierre Schoentjes señala las figuras retóricas que generalmente se relacionan con la ironía: hipérbole, oxímoron y lítote. Éstas destacan por la distancia que provocan frente al sentido originario. La primera, por ejemplo, provoca la ironía a través de la exageración; el segundo, por medio de la contradicción extrema, y la última, al decir más de lo que se quiere.
Pero además de estas figuras, que podemos encontrar tanto en la escritura como en la oralidad, entran otras huellas extralingüísticas a la ironía situacional, por diferenciarla de alguna manera, cuando se trata de los apodos. Schoentjes menciona que:
La mímica y los gestos; el tono; algunos signos de puntuación; las palabras de alerta que funcionan como signos de
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182 admiración; las repeticiones; yuxtaposiciones, simplificaciones; los desvíos estilísticos; las lítotes (atenuación), la hipérbole (exageración) y el oxímoron (conceptos contradictorios); el paratexto (el autor muestra en su texto una intención irónica) y la inteligencia (Alvarado, 2006: 4).
Ana María Cestero Mancera, en su texto “Marcas paralingüísticas y kinésicas de la ironía” (2009), señala que en ésta deben considerarse las marcas no verbales y los indicios contextuales. Entre las marcas no verbales, distingue las que corresponden al sistema paralingüístico, formado por las cualidades y los modificadores fónicos, los indicadores sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos cuasi-léxicos y las pausas y silencios que a partir de su significado o de alguno de sus componentes referenciales comunican o matizan el sentido de los enunciados verbales (p. 172).
El tono o curva entonativa, así como los acentos diversos y demás elementos prosódicos, son también factores que se han señalado al hablar del reconocimiento de la ironía y que se complementan con las marcas kinésicas. Hasta aquí hemos revisado aspectos dinámicos de la ironía. Pero ¿qué ocurre cuando la onda expansiva del humor se desplaza al extremo del sarcasmo?
2.2. El sarcasmo
Adrián Cabedo (2009), en su artículo “Análisis y revisión del sarcasmo y la lítote: propuesta desde la Teoría de la Relevancia” afirma que el sarcasmo puede ser definido como un tipo de ironía que enfatiza la crueldad y la hostilidad; es decir, cuando lo irónico inclina la balanza hacia el vituperio, se hace visible el sarcasmo. La ironía, vista como una idea expresada con palabras que significan lo contrario, posee tres rasgos que la caracterizan: 1) es utilizada como elogio o vituperio, 2) se dirige a otras personas o a uno mismo —autoironía— y 3) depende de la energía con la que se enuncie, se determina el tipo de ironía (p. 13).
El sarcasmo, en este sentido, es “un subtipo de ironía que envuelve cualquier expresión de una actitud displicente y agria. Por ello, lo irónico (y lo sarcástico) no está tanto en la expresión como en la actitud de disociarse del enunciado ecoizado” (p. 16).
Cabedo indica la diferencia entre esa actitud y el hecho de estar conscientes de ella y asegura que los hablantes y oyentes no siempre son conscientes de su actitud irónica. De hecho, en la oralidad “no existen a priori marcas verbales que identifiquen un contenido irónico [...]. En consecuencia, la actitud irónica debe deducirse entonces por la kinésica, por la entonación o por supuestos contextuales” (p. 17). Y en este sentido, la diferencia entre ironía y sarcasmo, según Cabedo, radica en el hecho de que el sarcasmo exige, tanto del oyente como del hablante, el conocimiento de la actitud irónica. En lo que sigue, veremos pues, cómo se hace evidente la conciencia o conocimiento de esa actitud irónica, a través de la sátira, la parodia y la ironía de los apodos de Cuauhtémoc, Colima.
3. Los apodos de Cuauhtémoc
Una clasificación inicial de los apodos recopilados en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, que nos permitió pensar en el abordaje de la ironía y el sarcasmo, es la que contempla la construcción de estos textos lapidarios a partir de la apariencia física del sujeto (El Guapo), sus acciones (El Sonidito), el uso del lenguaje (El Pospos), su comportamiento (El Puerco güero) o por extensión (Los Rebecones). En este sentido, consideramos un corpus en el que 11 apodos tienen su fundamento principal en la sátira, 21 en la parodia y 9 en la caricatura, aunque de estos 41, algunos pueden considerarse a la vez parodia y caricatura o parodia y sátira, pues en algunos casos se implican mecanismos más complejos que contienen tonalidades más amplias en este pendular encuentro de la ironía al sarcasmo. Presentamos los resultados, señalando tres apartados: 1) la sátira, 2) la parodia, y 3) la caricatura. En cada uno, apuntamos el apodo, lugar de origen (entre paréntesis), seguido de una descripción del informante (en cursivas), así como el análisis lingüístico y las reflexiones correspondientes a cada apodo.
La sátira
La sátira enclava sus orígenes en la antigüedad clásica. Se han encontrado referencias de los siglos VII y VI a.C., en las que Othmar
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182
Keel señala la influencia palestina en la aparición de los demonioscabra llamados “los peludos” que se han identificado con los sátiros griegos con rasgos de cabras, caballos o burros. Incluso, “las criaturas griegas que acompañan al flautista en el vaso Pandora (s. V a. C.) cuentan ya con cola, cuernos y pezuñas de cabra, elementos que a la postre se integrarían a la iconografía típica de los sátiros” (Campesino, 2018: 129). En la revisión histórica también se afirma que la sátira tiene su origen en los cultos a Dionisio. Y en el contexto literario, considerando ya el desarrollo de los géneros, “Horacio (s. I a. C.) señala la función del coro en el Polifemo de Eurípides, formado de sátiros que, mientras bailaban al son de la flauta, recitaban chanzas jocosas relativas a la acción del drama” (129). Francisca Noguerol apunta que el concepto “se ha convertido en un término «comodín» que admite las más diversas significaciones. Desde un punto de vista etimológico, «sátira» procede del término latino satura, traducible como «ensalada, variedad, miscelánea o combinación de elementos»” (1998: 23). Aunque también se habla de satur, término que destaca lo repleto o abundante. En este caso, la sátira se puede concebir como lo hiperbólico que le da el tono picante y mordaz al discurso. Mijail Bajtín habla de la sátira menipea y “el uso de géneros intercalados, la pluralidad de estilos y tonos y su carácter polémico, ya que se definía como «una especie de género periodístico de la Antigüedad clásica» (Noguerol, p. 23).
En este sentido, Ramírez (2006) anota que “la sátira fluctúa entre lo ensayístico, lo burlesco, lo paródico y lo narrativo” (p. 20).
Lo cierto es que la sátira, inserta en el amplio campo de la ironía, adquiere sus rasgos específicos al utilizar ciertos modos oblicuos de expresión como la alegoría, y al enfatizar el humor negro; ese humor que en los apodos denigra y toca los ángulos del sarcasmo, pues como dice Ramírez, siguiendo a Booth, “en la ironía no hay sarcasmo, sí en la sátira” (p. 21). La sátira, la mayoría de las veces expresa indignación hacia el sujeto apodado, aunque se dice que, en términos generales, el género satírico tiene propósitos moralizadores, a través de la burla. La alegoría y la ironía se convierten en modos indirectos de la sátira “que disfrazan y suavizan el ataque” (Noguerol, 1998: 25). Y en ese juego lingüístico y conceptual, el lector establece una negación empática que le permite burlarse o reírse del personaje nombrado, como ocurre en el caso de los apodos. Encontramos, además, como señala Ramírez, (2006) que algunos de los elementos lingüísticos con los que se construye la sátira, la parodia y la caricatura como estrategias pendulares en la oscilación de la ironía al sarcasmo son: simplificación fonológica (estructuración silábica, asimilación y sustitución), reduplicación total (se repite íntegramente una unidad léxica); transferencia/ traslación semántica (el significado de un elemento se traslada a otro); analogía (se establece una relación de semejanza entre términos o ideas distintas entre sí); antonimia (se establece una relación semántica entre dos o más palabras con significados opuestos), y alegoría (uso de metáforas consecutivas para crear el sentido simbólico). Veamos cómo se delinea lo satírico en los 11 apodos de Cuauhtémoc.
“La Gorda” (El Trapiche)
Es una señora que usa ropa muy apretada y eso hace que se le brote la panza. El apodo reafirma una característica física de la persona, resaltando su fisonomía. Gorda proviene del latín gordus (Gómez Silva, 1988), se reconoce como voz de origen hispano que señala, como adjetivo, la abundancia de carnes. Con la sátira, que surge con la explicación del informante como parte del contexto, se denigra a la mujer, al enfatizar tanto la gordura, como el mal aspecto que le da la ropa apretada. La sátira directa aparentemente se queda en un nivel superficial en cuanto a la anulación de la persona apodada; sin embargo, el contexto de la enunciación redobla el vituperio, al poner énfasis en la ropa.
“Güero” (El Trapiche)
Es un señor joven y prieto. El apodo hace referencia a un atributo totalmente opuesto al que tiene el sujeto. Según el Diccionario de la Real Academia Española, es una voz indígena de México, que parte de la expresión en desuso “huero”, señalando a una persona con cabellos rubios o piel clara. En el caso de este apodo, resalta todo lo contrario. La antonimia provoca el sentido irónico que da lugar al vituperio. Así, la burla establece una sátira abierta que provoca la risa del que identifica al nombrado tanto como de quien lo nombra;
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182 la sátira establece un guiño de complicidad entre dos sujetos que señalan a un tercero (el apodado).
“Pelón” (El Trapiche)
Es un señor joven que cuando era niño su mamá lo pelaba muy bajito. Pero ahora no usa el pelo corto. Etimológicamente significa “pelonar, rapar, cortar el pelo a rape”, según el Diccionario de mexicanismos (2010). El apodo enfatiza el hecho por el cual era reconocido; sin embargo, en la actualidad resulta irónico llamarlo Pelón, pues no lo está. Este apodo establece una ironía por transferencia semántica que resulta ingenua y que da lugar a la paradoja cotidiana del humor popular. Como otros, el apodo perdura en la adultez, a pesar de que el apodado ya no tiene esas características.
Don Chuy el “Blanco” (El Trapiche)
Era un señor muy prieto que tenía la cabeza blanca de canas. El apodo incluye el hipocorístico de Jesús, y resalta la antinomia entre el pelo y la piel. En este caso la imagen se construye a partir de la homonimia con el color del pelo, pero lo que termina por definir el sentido irónico es el contraste con la piel morena, es el decir el sentido paradójico que acompaña al hipocorístico. El “Blanco” adjetiva al hipocorístico don Chuy para diferenciarlo de otros sujetos portadores del mismo nombre.
El “muchacho Montes” (Cuauhtémoc)
Era un señor que siempre se sentía joven, era presumidillo, le gustaba andar bien arreglado, se iba a pedir trabajo con reloj puesto. El apodo está compuesto por los términos “muchacho”, entendido como alguien joven, y “Montes”, tierra llena de árboles y plantas diversas, que es el apellido o patronímico, mismo que funciona como elemento diferenciador. Pero en este caso es importante señalar el contexto que nos proporcionó el informante, pues el apodo refiere una característica física del sujeto que se construye a partir de la actitud presuntuosa que lo hacía sentirse joven. Así el hecho de andar muy presentable, equipara supuestamente la apariencia física con la posibilidad de tener una buena imagen ante la sociedad y obtener una conquista amorosa. La sátira surge al destacar la actitud, como deseo del sujeto, transferida hacia su apariencia física.
El “Litros” (Buenavista)
Era un señor que decía que tenía “litros de centavos” en lugar de decir “pacas de dinero”. Si defragmentamos la expresión que conforma este apodo, podemos definir litro, con Gómez Silva (1988), como “unidad de volumen del sistema métrico decimal, igual a un decímetro cúbico”. Se trata de un apodo irónico por transferencia semántica, que hace alusión a algo que el sujeto apodado dijo, en el que se intenta resaltar la cantidad y después el error cometido al hacer uso incorrecto de la unidad de medida litro por paca. Aunque el contexto también nos hace pensar en la referencia a la «medida» de los centavos como si se tratara de maíz o frijol; en el campo mexicano de principios del siglo XX se acostumbraba vender o canjear estos productos utilizando la medida de litros. En este sentido, la construcción lleva implícita una analogía de los centavos (monedas) con los granos (maíz o frijol). Este apodo hace visible el uso y adecuación de arcaísmos en las comunidades rurales del occidente mexicano.
“M mocos” (Cuauhtémoc)
La M representa el nombre de la persona. Se le dice así a un señor joven que cuando era pequeño andaba siempre con los mocos de fuera, que le llegaban hasta la boca. El término mocos, según Corominas (1987) proviene del latín vulgar mucus y alude a la secreción nasal. El apodo hace referencia a un hábito que caracterizaba al individuo, dicha costumbre era traer los mocos de fuera, típica de niños que no reciben la atención adecuada cuando tienen resfriado o gripe y se les hace algo crónico. La imagen denigra al sujeto nombrado, aludiendo a un pasado en el que se enfatiza el descuido personal. Opera aquí la transferencia semántica, a través de la metonimia, ya que la secreción notada de forma escatológica satiriza al sujeto nombrado. Este apodo, impuesto en la infancia, se mantiene en la vida adulta.
“Chuy Cani” (Cuauhtémoc)
Se le dice así a un señor que tiene problemas para articular algunos sonidos como la /r/ y la /e/ y cuando le preguntaban que a dónde iba, él respondía que “a su casa, a comer carne”, pero en realidad decía “kani”.
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182
El apodo, compuesto con Chuy, hipocorístico de Jesús, y cani, simplificación silábica en donde la coda de la primera sílaba se elimina y se cierra la vocal de la segunda, resalta la deficiencia en la pronunciación. Así, a partir del trastorno fonológico se establece la sátira con la que se nombra al sujeto.
María “Pedotes” (Buenavista)
Era una señora que estaba muy cascorva y caminaba como si estuviera en posición de expulsar gases intestinales. Se trata de un apodo relativo a las piernas en forma de arco y la deformidad física provoca la analogía con la postura que se adopta para liberar gases o materia fecal del tubo digestivo. Así, la transferencia semántica hace visible las marcas de la ironía a través de una imagen kinésica, la metonimia y el aumentativo plural OTES.
Doña Ángela, la “Pedorrina” (Buenavista)
Era una señora que solía echarse muchos pedos, hasta cuando caminaba se los soltaba y ella decía que “cantaba la ranita”. Se trata de un apodo derivado de la expulsión de gases acumulados en el estómago o en los intestinos. Esta acción salta del verbo, sin detenerse en el sustantivo común, para convertirse en un calificativo que funciona como modificador del sujeto. El sufijo -ina relaciona la acción de la mujer: pedo →pedorro →pedorrina. Hay un movimiento lingüístico y semántico en la conformación de esa sátira que hace ver la burla de sí misma, cuando la apodada expresa que “canta la ranita”. Cabe señalar que al sexo femenino también se llama “rana”. El contexto deja ver doblemente las marcas de la ironía a partir del énfasis en el caminar, como si se tratara de un rasgo kinésico y la construcción metafórica del canto de la rana.
El “Movidas” (Buenavista)
Era un señor que desde niño le gustaba oír las pláticas de los mayores y empezó a usar la palabra “movida” en sustitución de otras. Por ejemplo, este señor solía decir: “¿Cómo ve esta movida?” en lugar de “asunto”. Se trata de un apodo por sobreextensión que hace alusión a una palabra que el sujeto apodado empezó a utilizar y adoptar para reemplazar otras que desconocía, ya sea por simpatía o por imitar a los mayores. Aunque el término viene del latín movere, cuyo significado es “cambiar de lugar, agitar o cambiar de posición” (Gómez de Silva, 1988), el contexto nos lleva a revisar la variante mexicana que implica «acción o plan», muchas veces fuera de la norma o la moral. En la contextualización específica de este caso, movida puede ser cualquier plan, sin que tenga esa carga negativa. Más bien, lo negativo se adhiere al apodo por transferencia semántica. Aquí las marcas de la ironía llegan al sarcasmo porque se utilizan para denigrar al sujeto. Este apodo surge, como otros analizados en este estudio, en la infancia y se mantiene en la vida adulta del sujeto nombrado.
La parodia
El término griego parodia [παρωδία], compuesto del prefijo «para» [παρα] “en contra de”, “al lado de”, oide [canto-canción] y el sufijo ia [cualidad], implica la imitación de un texto y también es definida como una canción burlesca. Hay quienes afirman, sin embargo, que la parodia no necesariamente contiene una burla, puede tratarse de la ironía abierta, humorística sin llegar al escarnio. Según Marchese y Forradellas, la parodia se da “cuando la imitación consciente y voluntaria de un texto, de un personaje, de un motivo se hace de forma irónica, para poner de relieve el alejamiento del modelo”
(Ramírez, 2006: 21). En la Grecia antigua, los rapsodas “introducían breves poemas, similares en el estilo pero que provocaban sentidos distintos; lo hacían para que el público se divirtiera y animara de nuevo. Junto a esto, intervenían los bufones: cuando el rapsoda terminaba, estos cómicos jugaban a invertir los personajes de las historias recién concluidas con el único objetivo de suscitar la risa”
(Ramírez, p. 22).
Según Freud, la parodia se distingue de la caricatura en tanto que degrada lo sublime o eminente “destruyendo la unidad entre los caracteres que de una persona conocemos y sus palabras y actos, por medio de la sustitución de las personas eminentes o de sus manifestaciones por otras más bajas” (Freud, 1970: 181). Así, la parodia actúa contraponiendo el sentido del acontecimiento y rebajando a los personajes, pero sin llegar al retrato. Veamos los 21 apodos que contienen parodias en el municipio de Cuauhtémoc:
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182
Los “Gorupos” (Quesería)
Se les dice así a los miembros de una familia, “Los gorupos” (2ª Generación) debido a que son prietos y feos, y se reprodujeron muy rápido. Se trata de apodo heredado que se extiende. Los gorupos son las pulgas de las gallinas y las aves en general. Según Arturo Ortega (2017), “Gorupo” es una deformación de “coruco”, palabra purépecha que aún se utiliza en algunas regiones de México. Deja ver el proceso fonológico de sonorización y dentalización de oclusivas. El apodo hace referencia a una característica fisiológica de estos ácaros que afectan a las aves y que se reproducen rápidamente en el ambiente cálido. La expresión «están culecos» o «llenos de gorupos» se usa en esta región y en la costa de Michoacán para expresar que tienen niños recién nacidos. La animalización establece una analogía tanto con la apariencia negativa de los apodados, como con el modo de reproducción y la transferencia semántica que denigra al sujeto nombrado.
El “Puerco güero” (Buenavista)
Era un señor que había abusado sexualmente de sus hijas. El apodo hace referencia al gusto por la suciedad del animal con el que se compara el comportamiento del individuo apodado quien realiza actos inmorales, vistos como acciones sucias en la sociedad. La analogía y la animalización dan lugar a la parodia. La expresión del apodo es compuesta por las palabras puerco que significa “cerco, cochino”, y güero, “rubio, de pelo claro”, según el Diccionario etimológico de la lengua española de Gómez Silva (1988).
La “Olla” (Buenavista)
Era un señor que tenía una novia chaparrita morena que le decían la “Olla” y a él se le quedó el apodo. Del latín olla, según Corominas (1987), se trata de un apodo por sobreextensión que alude al sujeto que nombraba así a su novia. En este caso se adopta el discurso para nombrarlo por lo que dice. La transferencia semántica lleva implícita la analogía que cosifica a la novia y al sujeto apodado por la cercanía con ella.
La “Viuda” (Alcaraces)
Era una señora que quedó viuda desde muy joven y se dedicó a la vida alegre. El término “viuda” refiere el estado civil de la mujer “que no se ha vuelto a casar” (Gómez de Silva, 1988). Generalmente, de la viuda se espera una conducta recatada, pero el apodo apunta todo lo contrario en cuanto a la actitud de la mujer apodada. La antonimia cotextual que da lugar a la paradoja y la hipérbole se origina en la transferencia semántica y marca la ironía extrema del sarcasmo. Así se rompen las expectativas del oyente cuando en lugar de mostrar a una persona con apariencia de luto, nombra a una mujer que escandaliza a la sociedad con su comportamiento. Cabe señalar que existe la expresión viuda alegre, pero en este caso la supresión del adjetivo da lugar a la ironía, ya que el oyente espera un comportamiento acorde al significado directo de la palabra viuda que, por su contenido material nos haría pensar en tristeza, desesperanza o, por lo menos en una actitud de recato.
El “Vaporub” (Cuauhtémoc)
Se le decía así a un señor que en lugar de usar loción usaba vaporub como perfume. El vaporub es un medicamento inhalador que ayuda en el tratamiento para el resfriado común. En este apodo, el olor que expide el medicamento llegó a ser la característica del individuo. Así, la transferencia semántica califica al sujeto a través de la imagen olfativa. La metonimia señala la definición de la persona a través del olor del producto, estableciendo así la sátira al provocar la comparación entre el perfume que no es y el medicamento que aparentemente está «en lugar de».
El “Pollo” (Cuauhtémoc)
Se le decía así a un hombre que siempre se hacía novias mayores que él y los demás muchachos le hacían burla porque él siempre era más joven que sus novias. “Pollo” que, etimológicamente significa joven o, en otra acepción, gallina o gallo destinado al consumo, en un contexto cultural general no posee una carga negativa o satírica. Sin embargo, el apodo resalta de una manera irónica la edad del apodado en sus relaciones amorosas. El hecho de ser menor que su pareja, es motivo de burla social y el término “pollo” alude a un
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182 joven inexperto para algo; en este caso para ser pareja de una mujer mayor que él. La analogía y la transferencia semántica son recursos que construyen la oralidad metafórica y apuntan al contexto de una relación condenada al fracaso. El “Pollo” en este sentido proyecta la imagen invertida de un Don Juan, pues pese a sus intentos amorosos, los otros ya tienen la expectativa de su fracaso.
El “Pospos” (Cuauhtémoc)
Se le dice así a un señor tartamudo que al hablar utiliza la muletilla ‘pues’, expresada como barbarismo al deformarse y convertirse en ‘pos’. El apodo es una alteración del habla del individuo, llamada disfemia o tartamudez. A causa de esta disfemia repite las palabras. Así podemos notar el fenómeno lingüístico de la reduplicación silábica, además de la monoptognación que se da al pronunciar pos, en lugar de pues, y de la apertura silábica. Según el Diccionario etimológico de la lengua española, de Corominas, la palabra pues data de 1140, del latín pust (después). El apodo Pospos nos enfrenta, por un lado, a la reflexión de su complejidad lingüística y, por otro, a la transferencia semántica. La sátira se establece en la acción metonímica de nombrar al sujeto por su discurso y, de manera específica, por un rasgo kinésico facial que se da al repetir las sílabas.
Los “Rebecones” (Quesería)
Una señora que tenía una tienda y se llamaba Rebeca tuvo sólo hijos varones a los cuales les apodaron Los Rebecones porque todos se quedaron solteros. El apodo hace referencia al nombre de los sujetos apodados, resaltando una cualidad del morfema superlativo –on y la analogía con solterones. Rebeca+hijos solterones=REBECONES. En esta conformación estructural del apodo, destaca la mezcla léxica como fenómeno lingüístico morfológico, que ridiculiza a los nombrados por su estado civil adherido al nombre de la madre, como si se tratara de una extensión del seno materno.
El “Guapo” (Quesería)
Se le decía así a un señor muy feo que se creía guapo. Aunque según Gómez de Silva (1988), guapo significa valiente, resuelto y bien parecido, el apodo se enfoca en la última acepción, se mofa y resalta la fealdad a través de la antonimia en lo lingüístico y la paradoja en lo retórico. La ironía recae en la actitud del apodado cuando quien lo nombra adquiere cierta complicidad en la contradicción que implica el apodo.
La “Muñeca” (Quesería)
Se le decía así a una mujer que no era para nada bonita. El apodo hace referencia a la característica opuesta que describe a la persona nombrada, pues el uso popular en esta región toma la acepción de una persona atractiva. Igual que en el caso del Guapo, el apodo resalta la fealdad, como si se tratara de un defecto físico, a través de la antonimia. La gradación llega a la paradoja, al pensar en la muñeca bella, en tanto el contexto indica la fealdad de la mujer nombrada.
El “Sonidito” (Buenavista)
Es un señor que le gustaba demasiado la canción “El sonidito” (Hechiceros Band); solía escucharla frecuentemente durante el día y en una ocasión que iba a cruzar la vía del tren en su vehículo, por ir oyendo la canción antes mencionada, se distrajo y se cruzó, golpeándolo el tren y sacándolo del camino. El apodo no coincide con alguna característica física del individuo apodado, más bien apunta a la distracción que estuvo a punto de causar una tragedia. Así, la burla recae tanto en el gusto enfático por la canción y las consecuencias de esta acción. Aquí la transferencia semántica viene de la canción al accidente como hecho y del hecho al sujeto implicado. El contexto y el cotexto aportan elementos paralingüísticos que dejan distintas marcas de la ironía. El apodo cosifica al sujeto, a la vez que hace ver el propósito moralizador de la parodia (como si dijeran: ¡Ándele, para que no ande escuchando su musiquita!).
“Juan sin bofes” (Buenavista)
Es un señor con piel demasiado oscura que la gente le decía a manera de burla que cuando lo engendraron sus padres o Dios habían olvidado ponerle los bofes (pulmones). En este apodo las marcas de la ironía se perciben a través de la analogía y la metonimia que señala al todo por la parte. Si interpretamos el apodo con la imagen de un sujeto sin pulmones, podemos relacionar su color de piel con la falta de oxigenación que implica el no poder respirar por falta de dichos órganos. Esto puede provocar que se ponga morado o negro como
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182 ocurre con las personas con cianosis, cuya sangre tiene bajo nivel de oxígeno, que tienden a tener una piel azulada.
El “Mago”, el “Brujo” (Buenavista)
Es un señor que cuando era niño participó en el show de un circo que en una ocasión llegó a la comunidad. En dicho show, el mago hizo pasar a varios niños al frente, entre ellos estaba él, y empezó a hacer trucos y a él le quitó los calzones inexplicablemente, el niño salió corriendo asustado, aunque el mago ya había hecho varios trucos más con él; como por arte de magia hizo que pusiera un huevo y sacó un vaso de agua por su codo. Se trata de un apodo derivado de una acción que el individuo experimentó en una etapa de su vida. Mago proviene del latín magus y es quien “ejerce la magia como hechicero o para divertir al público”, según Gómez (1988). En este caso, la descripción contextual proporciona elementos que marcan la denigración sufrida; sin embargo, con la transferencia semántica, vemos cómo el apodo que correspondería más bien a quien lo ridiculizó, se traslada a la víctima. Hay una doble ironía: la que arroja el apodo y la que conocemos en la explicación. También es importante señalar la antonimia, pues el mago no es mago sino víctima de éste que a su vez es reconocido por la metonimia establecida a partir del oficio. En este, como en otros casos, el apodo de la infancia se mantiene hasta la edad adulta.
El “Billete falso” (Alcaraces)
Se trata de un señor que era muy creído y no tenía dinero. El apodo refiere al hecho de carecer de valor, compartido por ambos elementos involucrados y comparados en el apodo. El billete cuyo sentido monetario radica en que sirve para comprar, es falso, engañoso, y el hombre apodado así, no tiene dinero. Este apodo metafórico muestra la transferencia semántica y enfatiza la imagen vana, produciendo una doble ironía a través de la antonimia. Es decir, hay una especie de enroque semántico en la construcción metafórica. Si lo anotamos así:
El hombre es un billete, no es un billete es como un billete: Es+no es=es como
El billete es falso, entonces no es, es como: Es+no es=es como
La ironía y el sarcasmo en los apodos... Gloria Vergara Mendoza et al.
Tenemos así una doble negación: El hombre es como un billete que no es, puesto que no tiene valor; por tanto, termina siendo una parodia de otra parodia que enfatizan su cosificación.
La “Millonaria” (Alcaraces)
Es una señora que era pobre pero que se creía millonaria. El apodo, en lugar de indicar la riqueza de la persona, señala la carencia económica de la apodada a través de la antinomia llevada al extremo, es decir el oxímoron. La ironía se construye precisamente a partir del adjetivo que se sustantiviza para expresar lo contrario de la realidad, pues en lugar de implicar el aumentativo “diez veces mil” de acuerdo con el origen etimológico rescatado por Gómez de Silva (1988). Así la ironía en su viaje pendular al sarcasmo despliega también los grados de la contradicción desde la antinomia y la paradoja hasta el oxímoron.
“Dagger” (El Trapiche)
Es un joven que cuando era adolescente, llegó a esa comunidad y entró a estudiar la secundaria y se suponía que hablaba inglés, por lo que sus compañeros le pidieron que hablara en inglés y uno de ellos le preguntó qué significaba la palabra “dagger” para ofenderlo con el significado de la misma palabra en español que es “puñal”. El apodo, que podría verse como una parodia retórica, hace referencia a una experiencia que el apodado vivió por hablar inglés, idioma que funcionó como vehículo para ser ofendido por uno de sus compañeros que también hablaba inglés. La intención era insultarlo, pretendiendo decirle homosexual=puñal. Este es un apodo que utiliza otra lengua para ofender a través de un anglicismo. La analogía y la transferencia semántica establecen la parodia que, a su vez, implica la cosificación del sujeto.
Las “Exgordas” (El Trapiche)
Son tres hermanas quienes solían ser muy gordas, pero se operaron (se hicieron la liposucción) y perdieron mucho peso, quedando muy delgadas. El apodo se justifica, resaltando el peso corporal y su fisonomía que cambiaron drásticamente. El término ex (Gómez Silva, 1988) “se refiere a que ya no existe, o que fue o ya no es” y gorda significa “obesa, que tiene demasiada grasa” (1988). Desde el punto de vista
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182 morfológico, el prefijo ex sigue estigmatizando el presente de las apodadas. La supuesta «privación» de carnes establece el sentido irónico a partir de la transferencia semántica del pasado al presente, que surge de un cambio en la apariencia física de las apodadas.
“Mequelo” (El Trapiche)
Joven que cuando era muy pequeño su mamá le decía que ya se metiera a su casa, que no anduviera tanto en la calle y como no quería él decía “Mejol mequelo molil” (mejor me quiero morir). El apodo retoma una frase que el individuo apodado decía en una situación determinada por la que llegó a ser conocido. Así, por simplificación fonológica y asimilación se da la parodia en el apodo lingüístico, pues al retomar el lenguaje del niño, se establece la analogía de la imagen a través del discurso. Este apodo enfatiza la dificultad articulatoria que representa la vibrante simple para los niños.
Las “Tormentas” (El Trapiche)
Eran nueve hermanas que se apellidaban Armenta por parte de la abuela y como eran muchas, la gente decía que eran una banda y que todas tocaban algún instrumento musical, pero no era cierto. El apodo se establece a partir de una semejanza fonética del apellido de las mujeres apodadas. La parodia se establece a partir de la analogía fonética entre tormenta y Armenta que nos hace pensar en el estruendo de los rayos. Tormenta es definida por Gómez de Silva (1988) como “perturbación del aire con lluvia, truenos y rayos”.
El “Campesino” (El Trapiche)
Es un señor que se dedicaba a buscar monos enterrados (piezas arqueológicas) en el campo y se iba a Michoacán y Jalisco y cuando alguien lo descubría haciendo esto, le preguntaban qué andaba haciendo en esos terrenos y él respondía: “Soy campesino, soy campesino”. El campesino es aquel que “vive en el campo y se dedica a la agricultura”, (Gómez de Silva, 1988). El apodo refiere un oficio; es irónico por transferencia semántica, pues encubre lo que verdaderamente hacía el sujeto, a través de la metonimia; es apodado por lo que dice que hace, no por lo que realmente hace.
Las “Toneladas” (El Trapiche)
Se dice de unos hermanos que son muy delgados y pesan poco. El apodo hace referencia a una cualidad de los sujetos apodados; en este caso, al peso corporal que contradice al apodo. Tonelada es “unidad de peso igual a mil kilogramos” (Gómez Silva 1988). La metáfora se construye con la hipérbole que da lugar a la contradicción extrema del oxímoron en la analogía establecida; así surge la ironía satírica que llega hasta el sarcasmo de la parodia.
3.3. La caricatura
La caricatura es un retrato distorsionado del aspecto físico o comportamiento de una persona. Etimológicamente, el término viene del italiano caricare, relacionado con el hecho de exagerar los rasgos o características físicas del sujeto retratado. La caricatura, según Isabel Paraíso, “nace en Italia a finales del siglo XVI, y es creación de los hermanos Ludovico y Annibale Carracci” (1997: 98), reconocidos por sus retratos cargados o ridículos (ritrattini carici). La palabra caricature se incorpora al francés y al inglés, y en el siglo XIX se registra en el español y el portugués como caricatura.
Cuando el retrato exagera un gesto, rasgo físico, actitud o comportamiento, acumula la carga intencional que nos hará reconocer en seguida al sujeto nombrado por la peculiar característica que, a su vez, lo denigra en la acción metonímica de mostrar la parte como totalidad. “Esta característica de la caricatura, la exageración, conlleva la construcción de un imago de la desmesura” (Ramírez, 2006: 26), pues desenmascara al sujeto al restarle autoridad. “La caricatura y la parodia, así como su síntesis práctica, el «desenmascaramiento», se dirigen contra personas y objetos respetables e investidos de autoridad” (1970: 180); los degradan, pues al ser tocados por la ironía contenida en estos procedimientos dejan de ser sublimes, eminentes o “grandes”. Lo que entendemos como «grande» psicológicamente, dice Freud, exige una actitud solemne como pasa ante un rey, un erudito o un científico. Pero, así como lo grande reclama una actitud solemne, cuando se degrada su apreciación o valoración, aparece lo vulgar y provoca risa. Este fenómeno lo podemos reconocer en los apodos que definimos como caricaturas en nuestro corpus.
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182
La caricatura lleva a cabo la degradación extrayendo del conjunto del objeto eminente un rasgo aislado que resulta cómico, pero que antes, mientras permanecía formando parte de la totalidad, pasaba inadvertido. Por este medio se consigue un efecto cómico que en nuestro recuerdo es hecho extensivo a la totalidad, siendo condición para ello que la presencia de lo eminente no nos mantenga en una condición respetuosa (Freud, 1970: 181).
Podemos pensar en el ejemplo del traje nuevo del emperador que nos presenta el cuento popular. La reacción del emperador ante los estafadores lo hace quedar como un tonto cuando un niño señala el rasgo que los demás no se atrevían a desvirtuar. Se rompe lo solemne y el respeto cuando salta la risa de los espectadores. El emperador iba desnudo. Este hecho, puesto en evidencia, hace de la figura eminente una imagen vulgar. En los apodos, se desvirtúa de igual forma con la degradación que provoca la hipérbole y la caricatura, definida ésta “como representación peyorativa de un individuo a través del énfasis en sus rasgos más desagradables [ ... Así] los individuos son ridiculizados a través de sus acciones, lenguaje, hábitos y pensamientos” (Noguerol, 1998: 223). Veamos los nueve apodos seleccionados de nuestro corpus, que contienen este aspecto caricaturesco.
La “Ambulancia” (Alcaraces)
Era una señora que caminaba muy rápido, andaba para arriba y para abajo y se reía de una forma muy chistosa. Si defragmentamos la expresión que compone el apodo con el artículo y el sustantivo, vemos que Ambulancia es un “vehículo de emergencia para el transporte de heridos y enfermos” (Gómez de Silva, 1988). El apodo metafórico hace referencia tanto al movimiento, como al sonido producido por la risa y la sirena de la ambulancia. La risa, como elemento paralingüístico, se asocia con el sonido de la ambulancia y se establecen las marcas sonoras. Pero además de esta analogía, encontramos el rasgo kinésico del movimiento rápido en el caminar de la señora y el desplazamiento de la ambulancia. Tanto la risa y el sonido de la sirena, como los movimientos rápidos de la señora y la ambulancia, son marcas arbitrarias que avivan la ironía en el texto, dando lugar al sarcasmo y la caricatura. La cosificación enfatiza la construcción de la caricatura.
“Trompas” (Alcaraces)
Es un señor joven que tiene los labios gruesos y grandes. El apodo hace alusión a un rasgo sobresaliente de la apariencia física de la persona apodada. Es, según Corominas (1987), la “prolongación de algo”. Se trata de un apodo por analogía derivada y animalización, ya que “trompa” se le dice coloquialmente a la boca, la cual a su vez es otra analogía de la nariz prolongada de algunos animales. Además, es una metonimia que nombra al todo por la parte y, para resaltar el significado del apodo, se pluraliza, destacando, en la analogía, que se trata de ambos labios prominentes y no sólo de uno. La mofa del rasgo físico da sentido al apodo y nos permite clasificarlo con una marca física que denigra y da lugar a la caricatura a través de la hipérbole.
La
“Pachuca” (Alcaraces)
Era una señora muy creída que adoptaba un porte erguido como de un bailarín. El apodo se refiere a una postura asumida por ella, la cual fue comparada con la de un bailarín de mambo, quien con aplomo se prepara para ejecutar su rutina. La analogía, sin embargo, contrapone la dignidad del bailarín a la de esta mujer denigrada por su postura para dar lugar a la parodia y configurar así la caricatura. Aquí se evidencia una marca de la ironía, aludiendo a un elemento kinésico, la postura física que indica un contexto situacional tiene que ver con el bailarín del “Mambo Pachuco” de Dámaso Pérez Prado.
Pachuco bailarín marca el paso, Pachuco marca el paso.
Aquí todo el mundo baila mambo...
La versión de los años cincuenta de Pérez Prado refiere el contexto cultural de los pachucos, inmigrantes mexicanos radicados en el sur de Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX que, según la Academia Mexicana de la Lengua “vestían con trajes Zoot. Hombreras anchas, cintura angosta, pero abombados y ajustados en los tobillos. Un sombrero de fieltro con una pluma de pato y zapatos bicolores”. El mambo nos muestra un estilo peculiar de los bailarines con su ritmo frenético, los pasos acompasados y la destreza física. El apodo de Alcaraces, en el municipio de Cuauhtémoc,
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182
Colima, provoca una traslación semántica del contexto musical dancístico, pero también de la influencia de los medios de comunicación en esta región, pues la imagen hiperbólica de la actitud lista para dar el paso, la podemos contemplar en la grabación.
La “Banderita” (Alcaraces)
Era una enfermera que se puso mala y cuando se la llevó la ambulancia no cupo y le pusieron una banderita en un dedo del pie. El apodo no refiere alguna característica o rasgo físico, sino un acontecimiento experimentado por la enfermera en el que resalta su gran estatura. Con esto se establece una analogía entre el hecho de poner una franela, especialmente roja, que se llama también banderita, cuando se transporta algún material muy largo que sobresale de la plataforma del vehículo que lo lleva como un símbolo vial, con la enfermera que va en la ambulancia, también con su franelita roja. Esta parece una especie de atenuación por el diminutivo; sin embargo, la hipérbole expresa lo caricaturesco, construido en la transferencia semántica del vehículo transportador de carga a la ambulancia que lleva a la enfermera. En este sentido, hay doble ironía al tratarse de una enfermera que no cabe en la ambulancia; es decir, es víctima de su propio contexto.
La “Zorra polviada” (Alcaraces)
Era una señora que diario andaba bien polviada. El apodo compuesto señala una actividad que llegó a convertirse en hábito de la señora por el que le reconoce la gente. En el municipio de Tonila, Jalisco, cercano al poblado de Alcaraces, encontramos un apodo que también enuncia el hecho de polvearse (maquillarse), sólo que en el apodo La changa de circo, de Tonila, la caricatura se construye a partir de la imagen graciosa del animal y enfatiza la hipérbole al redoblar el aspecto chusco del ambiente circense. En ambos apodos, La “Zorra polviada” como “La changa de circo”, la caricatura se construye a partir de la analogía hiperbólica que provoca el sarcasmo, al burlarse de las mujeres que exageran el uso del maquillaje. Pero es importante señalar que “Zorra”, como apodo genérico, señala a una “mala mujer” o una prostituta, según el DRAE. Denigra por partida doble, pues implica la animalización (con el femenino de zorro) y contiene la carga cultural de una semántica denostativa que estigmatiza la imagen de la sexoservidora. Además, si añadimos el adjetivo “polviada” [polveada], se reduplica la denostación, pues la concepción machista de la cultura mexicana ve como prostitutas a las mujeres que exageran el uso del maquillaje.
“Yoguis Yogo” (El Trapiche)
Es un señor joven que se parecía al Oso Yogui porque era gordo y caminaba igual que él. El apodo se refiere a la apariencia física del sujeto que camina balanceándose hacia los lados, movimiento típico de un oso, asociado también a su gordura. La caricatura de este apodo, “Yoguis Yogo”, resalta estos rasgos y se da la transferencia semántica en el movimiento metafórico de la comparación. Desde el punto de vista lingüístico hay una pluralización de “Yogui”. “Yogo” es como una reduplicación de “Yogui”, en masculino. Con esto se enfatiza un juego del lenguaje que abona como marca de la ironía en la construcción de la caricatura, en tanto que puede percibirse en lo sonoro y con relación al balanceo kinésico del oso.
El “Semáforo” (Quesería)
Se le decía así a un muchacho que parpadeaba con demasiada frecuencia (sufría síndrome de ojo seco). El apodo refiere a la actividad que realiza el dispositivo vial que regula el tránsito en la ciudad al cambiar de una luz a otra, parpadeando con mayor frecuencia cuando está por concluir la luz naranja preventiva y procederá la luz roja de alto total. A partir de la luz del semáforo se establece una relación metafórica con el ojo del apodado, de tal suerte que la cosificación por analogía ayuda a la configuración caricaturesca del personaje, como si se tratara del aparato eléctrico que regula la circulación, en la acción similar del ojo del apodado.
El “Armadillo” (Buenavista)
Era un señor que caminaba jorobado, como enconchado. El apodo refiere una característica o rasgo físico del sujeto apodado, comparándolo con el armadillo, definido por Gómez (1988) como mamífero americano, cubierto por un caparazón, de la familia Dasypodidae. Su caparazón en forma de concha, a la vez representa una armadura para defenderse de los ataques de sus depredadores. La analogía
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182 y la transferencia semántica dan lugar a la caricatura del personaje, denigrando su imagen física.
La “Enchilada” (Alcaraces)
Era una señora gestosa que siempre andaba acezando como si estuviera enchilada. El apodo está relacionado con la tercera acepción del DRAE, que señala el verbo pronominal usado en México [enchilarse]
“por el picante de una comida”. El contexto proporcionado por el informante describe el hábito de la mujer, de respirar por la nariz y por la boca, haciendo ruido. Debido al rasgo kinésico del gesto o expresión facial surge el apodo y se registra la ironía. La analogía entre las actitudes que se corresponden —los gestos con el hecho de andar enchilada— y la metonimia de la acción por la persona, dan pie a la caricatura.
Palabras finales
En el caso de algunos apodos ya no les resultan ofensivos a los apodados, sino que quedan como marcas identitarias en la comunidad. Sobresalen los apodos en donde se establece la ironía para indicar lo contrario de lo que se dice. La antinomia al extremo, el oxímoron, es común. Con estos recursos se establece, en algunos casos sólo la sátira, en otros llega la onda expansiva a la parodia y, a veces, se consolida incluso la caricatura. El análisis de la ironía en su órbita expansiva hasta el sarcasmo nos permitió la clasificación final de los apodos en estos tres ámbitos: la sátira, la parodia y la caricatura. Con esto notamos la carga simbólica que hace al apodo «palabra engañosa» en tanto el sujeto recibe del otro la palabra en forma invertida, como lo reconoce Zavala (1997), siguiendo a Bajtín y a Lacan. “La palabra como escapatoria bajtiniana sería justamente lo que para Lacan es la palabra engañosa; es decir, lo que el sujeto dice está siempre «en una relación fundamental de un engaño posible»” (p. 212).
Podemos notar que, en la construcción de los apodos seleccionados para este estudio del municipio de Cuauhtémoc, desde la semántica y la retórica se utilizan metáforas, hipérboles, sinonimias, figuras de gradación que van desde la antinomia hasta la paradoja y el oxímoron. En cuanto a la morfología, sobresale la construcción de apodos con prefijos y sufijos con énfasis en los diminutivos y las
Lengua labrada mezclas léxicas. Desde la sintaxis, es común la estructura artículo + sustantivo, artículo + sustantivo +adjetivo. Desde la fonética y la fonología encontramos procesos como la elisión, inserción y asimilación de sonidos, así como la reduplicación silábica y similitud fonética. Todo esto impacta en la plataforma pendular de la ironía al sarcasmo.
La ironía y el sarcasmo en los apodos... Gloria Vergara Mendoza et al.
Referencias bibliográficas
Academia Mexicana de la Lengua (2010). Diccionario de mexicanismos. Siglo XXI. Alvarado, M.B. (2006). Las marcas de la ironía. Interlingüística. 16, (1-11). https:// dialnet.unirioja.es-2514213%20(3).pdf
Booth, W.C. (1989). Retórica de la ironía. Madrid: Taurus.
Campesino, J. (2018). La sátira en el tiempo. Analecta malacitana 40, 0, 20182019 (127-161). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7709969
Cestero, A.M. (2009). Marcas paralingüísticas y kinésicas de la ironía. En L. Ruiz y X. A. Padilla (Eds.). Dime cómo ironizas y te diré quién eres. Una aproximación pragmática a la ironía (pp. 167-190). Peter Lang.
Corominas, J. (1987). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos.
Gómez de Silva, G. (1988). Breve diccionario etimológico de la lengua española. Colmex: FCE.
Freud, S. (1970). El chiste y su relación con lo inconsciente. Madrid: Alianza Editorial. Haverkate, H. (1985). La ironía verbal: análisis pragmalingüístico, Revista Española de Lingüística, 15, 2, (343-391). https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/4516
Marchase, A. y Forradelas, J. (2013). Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. Barcelona: Ariel.
Noguerol, F. (2000). La trampa en la sonrisa: sátira en la narrativa de Augusto Monterroso. España: Universidad de Sevilla.
Ortega, A. (2017). Palabras purépechas. Ya me cayó el veinte. El horizonte, julio 23 de 2017. https://www.elhorizonte.mx/opinion/editorial/palabraspurepechas/1911815
Paraíso, I. (1997). Teoría psicoanalítica de la caricatura. Monteagudo, 3 (95-104). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=144231
Platas, A.M. (2000). Diccionario de términos literarios. Madrid: Espasa.
Ramírez, G. (2006). Apuntes acerca de la ironía y otras variantes humorísticas. Letras 40 (9-31). Universidad Nacional de Costa Rica.
Torres S., M.A. (1999). Aproximación pragmática a la ironía verbal. Universidad de Cádiz.
Zavala, M.I. (1997). Bajtin y el acto ético: una lectura al reverso. En Hacia una filosofía del acto ético. De los borradores y otros escritos (pp. 181-224). Comentarios de Iris M. Zavala y Augusto Ponzio. Anthropos/ Universidad de Puerto Rico.
Interpretextos
29/primavera de 2023, pp. 153-182
Recepción: agosto 22 de 2022
Aceptación: octubre 18 de 2022
Gloria Ignacia Vergara Mendoza glvergara@ucol.mx | Orcid: 0000-0003-1959-7305
Doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana; profesora- investigadora de tiempo completo en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, en donde es líder del Cuerpo Académico 49, “Rescate del patrimonio cultural y literario”; miembro del Sistema Nacional de Investigadores; académica correspondiente en Colima de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Colima. Sus líneas de investigación son: Hermenéutica y recepción, literatura mexicana y tradición oral.
José Manuel González Freire jmgfreire@ucol.mx | Orcid: 0000-0003-0823-9676
Doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador titular de la Facultad de Letras y Comunicación, Universidad de Colima. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y Perfil Deseable Prodep-SEP. Miembro de número de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos y de la Red de Científicos Españoles en México (RECEMX). Áreas de Investigación: Historia, Biografías y Filología.
Lucila Gutiérrez Santana santalug@ucol.mx | Orcid: 0000-0001-5762-5480
Doctora en lingüística por la Universidad de Concepción, Chile. Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece al cuerpo académico 67, “Sociedad Cultura y Significación”. Líneas de investigación: onomástica, hipocorísticos y fonología.
Gilberto Maximiano Ceballos Esqueda maxceballos@ucol.mx |Orcid 0000-0002-7185-1000
Maestro en Lingüística Aplicada por la Universidad de las Américas-Puebla. Profesor Investigador de Tiempo Completo en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Miembro asociado del Cuerpo Académico “Sociedad, Cultura y Significación”. Línea de investigación: Significados culturales.
Manantiales
Margaret Atwood: Una autobiografía oblicua
Martha Elena Munguía Zatarain Universidad Veracruzana
Laescritora canadiense Margaret Atwood es conocida en México por sus grandes novelas como Alias Grace, Nada se acaba, Penélope y las doce criadas, El cuento de la criada, entre muchos otras. Ahora se nos presenta una dimensión distinta y complementaria de su actividad intelectual, una verdadera puerta de entrada al mundo literario, histórico y político de esta entrañable escritora: Blancos móviles reúne sus reflexiones sobre la propia actividad creadora, sobre otros libros y otros tiempos, ya pasados, pero no cancelados, otros mundos, tan cercanos y distantes a la vez.
¿Por qué resulta tan atractiva esta colección de ensayos y reflexiones, que abarca más de dos décadas de trabajo? Seguramente cada lector tendrá sus propias respuestas, yo puedo decir que a mí me gustó por varias razones que quiero compartir: leyendo la escritura novelesca de Margaret Atwood podemos llegar a sentir por momentos una especie de desconsuelo, de ira incluso por la injusticia, por la opresión que se ejerce sobre nuestras vidas, y que ella recrea magistralmente; sin embargo, siempre brilla entre sus páginas un destello de luz que nos permite atisbar una posibilidad para nosotros. En este libro, justamente es esa luz la que brilla incesantemente, por eso logra abrirnos una puerta nueva hacia el mundo y el horizonte de la escritora y con ello podemos ensanchar nuestro propio mundo.
Interpretextos
29/Primavera de 2023, pp. 183-186
Blancos móviles es un largo viaje que hacemos de la mano de Margaret Atwood por sus lecturas; siguiendo sus huellas podemos ver cómo se va tejiendo su red de afinidades, cómo emerge el mundo de referencias literarias que siempre late detrás de sus ficciones; nos asomamos para ver contra qué tuvo que pelear para hacer posible su obra, desde qué horizonte cultural forjó sus convicciones y sus posibilidades expresivas. Estamos, pues, ante una biografía literaria, una biografía oblicua. No nos tiene que contar nada privado, no tiene que describirse con mirada ajena y conclusiva para que vaya dibujándose una imagen completa de una Margaret Atwood, personaje literario y personaje creador. Y tal vez, después de haber leído Blancos móviles podamos volver a su obra narrativa con mayor información y provecho, pero, sobre todo, con mayor regocijo. Es imposible en una reseña general de un texto tan abarcador y diverso como Blancos móviles dar cuenta de todo lo que el lector puede encontrar, porque se trata de la recuperación de una vida de lecturas y de reflexiones: múltiples blancos a los que apunta y les da en el centro del corazón. Los textos fueron publicados originalmente en periódicos, revistas de Canadá y Estados Unidos, principalmente, y se nos ofrecen por primera vez traducidos al español en esta colección. Los traductores no permiten que se pierda el aire informal con el que en ocasiones se expresa la autora, los dejos de ironía que va soltando por aquí y allá, sutilezas que con mucha frecuencia se extravían al trasvasar un texto de una lengua a otra. Además, se tomaron la molestia de darnos las referencias de las versiones que existen en español de todas las obras de las que habla la autora.
A Margaret Atwood le atrae particularmente el fenómeno de la literatura popular y la de los cuentos de hadas, pero también le interesa la historia, pero no cualquier historia que se cuente de cualquier manera, sino que se detiene en obras curiosas que ofrecen una nueva mirada, como el de Las reinas guerreras de la historiadora irlandesa Antonia Fraser. Hay algo que no quisiera que pasara desapercibido en este libro porque me parece relevante: Margaret
Atwood nació y creció en Canadá, conoció muy bien las entrañas de ese país, el medio rural y resulta muy atractivo cómo se va armando el rompecabezas acerca de su lucha para hacerse escritora proviniendo de un mundo situado en los márgenes de la cultura. Hay incesantes referencias al estado moral de esas comunidades aisladas, donde a veces parece que el tiempo se detuvo y donde impera el chismorreo, la misoginia, la represión. Blancos móviles es, por ello, un verdadero viaje para reconstruir su propio trayecto difícil para forjarse una posición como escritora. La autora no deja de señalar la carencia de una tradición prestigiosa a la cual ligarse, “la ausencia de fantasmas”, al final de cuentas. Es conmovedor ir siguiendo cómo narra la aventura de lanzarse a ser escritora en un páramo cultural como percibía el Canadá de su juventud: “No podías ser un verdadero escritor y canadiense al mismo tiempo, eso lo tenía bien en claro. Tan pronto como pudiera, me iba largar a París y me volvería incomprensible” (p. 116). Siempre con esa sonrisa detrás para recrear un mundo y para evocar su propio trayecto de formación. No puede pasar desapercibido el recuento de sus propios debates interiores para hacerse escritora, mujer y cómo, a falta de una historia literaria prestigiosa de la cual partir, se fue adueñando de la gran tradición literaria que el mundo le ofrecía, a la vez que puede recuperar minuciosa y amorosamente las huellas de la literatura canadiense, en particular la de las escritoras, pues, como ella misma apunta: “El porcentaje de escritoras prominentes, cuyos logros son reconocidos, tanto en prosa, como en poesía, es mayor en Canadá que en cualquier otro de los países angloparlantes” (p. 70).
Podría y debería hablarse de muchos aspectos de estos textos de Atwood que son vigentes, vitales, apasionados, que nos dejan conocimientos diversos y nos plantean preguntas. Sus reflexiones sobre el arte del cuento, por ejemplo, bien merecerían figurar entre las meditaciones ya clásicas que otros cuentistas han hecho como Poe, Chéjov, Quiroga, Borges; no le son ajenos los problemas acerca de la ética en la novela tampoco. Pero no son menos importantes los textos en los que plasma su genuina preocupación por el destino de nuestro planeta, ante la desconsoladora devastación que observa en su propio país, por ello puede apuntar irónicamente:
“La naturaleza ya no es implacable, peligrosa, ya no está lista para atacarte; está huyendo, perseguida por un montón de bravucones injustos que cuentan con la última tecnología” (p. 91).
Blancos móviles no es un libro que pueda ser leído de una sentada con el aliento contenido. Es un libro para ser leído poco a poco,
Interpretextos
29/Primavera de 2023, pp. 183-186 se puede intercalar uno de sus textos mientras leemos una novela o mientras trabajamos en otros asuntos y así, creo yo, se disfrutará mucho más y se sacará mayor provecho. Una aclaración más: no se trata de ensayos filosóficos, ajenos a las preocupaciones de la vida que nos dejen fuera a los lectores no especializados. Todo lo contrario: se trata de escritos breves, llenos de información y de vida. Margaret Atwood no separa la erudición, sus lecturas, de las distintas preocupaciones políticas, éticas, culturales, de la vida de cada día, de su propia trayectoria existencial. En cada línea se trasluce su compromiso ético, su pasión por la vida, por la literatura. Se puede leer de cualquier manera, de atrás para adelante, de en medio para atrás o como sea, pero leerlo en el orden cronológico en el que se hizo es acceder a un camino de formación: qué le ocupaba a la joven escritora, qué leía mientras tramaba un nuevo proyecto novelesco. El curioso lector que se decida a abrir el libro tiene asegurado una caja llena de sorpresas, de juegos, de imaginación, de generosidad y de evocaciones de otros tiempos recreados con humor y buen tino.
Referencia bibliográfica
Margaret Atwood. (2022). Blancos móviles. Escribiendo con intención 1982-2004. Trad. Leonardo Martínez y Cecilia Núñez. México: Elefanta-Universidad Veracruzana.
Martha Elena Munguía Zatarain marthamunguiaz@gmail.com
Nacionalidad: mexicana. Es Doctora en Literatura hispánica por El Colegio de México. Trabaja como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Trabaja dos líneas de investigación: manifestaciones estéticas de la risa en la literatura hispanoamericana y estudios de poética histórica. Algunos de sus libros publicados son: Locura e imaginación. Grotesco en la literatura hispanoamericana. UV-Ficticia, 2019. La risa en la literatura mexicana (apuntes de poética). IberoamericanaVervuert, 2012. Elementos de poética histórica. El cuento hispanoamericano. El Colegio de México, 2002.