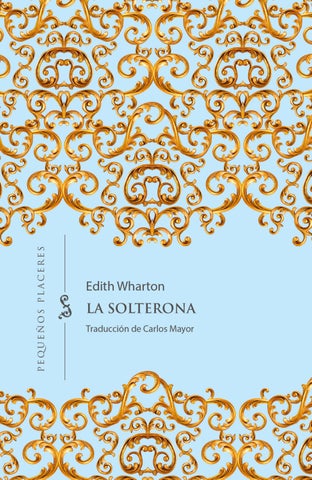En el viejo Nueva York de la década de 1850, un puñado de familias llevaba las riendas con sobriedad y opulencia. Los Ralston eran una de ellas. La mezcla de los recios ingleses y los rubicundos y más robustos holandeses había dado lugar a una sociedad próspera, prudente y, a pesar de ello, fastuosa. Hacer las cosas espléndidamente había sido siempre un principio fundamental de aquel mundo cauteloso, erigido sobre la fortuna de banqueros, comerciantes de mercancías indias, constructores navales y proveedores de buques. Aquellas gentes bien alimentadas y flemáticas, que se antojaban irritables y dispépticas a ojos de los europeos solo porque los caprichos del clima las habían despojado de carnes superfluas y les habían afilado ligeramente los nervios, vivían en una refinada monotonía cuya superficie nunca se veía afectada por los dramas sigilosos que de vez en cuando se representaban en las profundidades. En aquella época, las almas sensibles
eran como las teclas mudas de un piano que el destino tocaba sin que se oyera nada.
En esa sociedad compacta, construida a partir de piezas soldadas con firmeza, los Ralston y sus ramificaciones ocupaban una de las parcelas más extensas. La familia tenía sus orígenes en la clase media inglesa. No habían llegado a las colonias para morir por una fe, sino para vivir por una cuenta bancaria.
El resultado había superado con creces sus expectativas y el éxito había teñido su religión. Ese anglicanismo edulcorado, que, con el conciliador apelativo de Iglesia Episcopal de los Estados Unidos de América, dejaba a un lado las alusiones más explícitas de la ceremonia nupcial, pasaba por encima de los pasajes conminatorios del credo de Atanasio y efectuaba modificaciones en el padrenuestro para darle un tono considerado más respetuoso, encajaba a la perfección con el espíritu de compromiso que había encumbrado a los Ralston. Todo el clan compartía un mismo rechazo instintivo tanto a las nuevas religiones como a la gente carente de referencias. Eran institucionales hasta la médula y representaban el elemento conservador que aglutina las nuevas socie
dades del mismo modo que la flora marina da cohesión a la costa.
En comparación con los Ralston, incluso familias tan tradicionalistas como los Lovell, los Halsey o los Vandergrave parecían despreocupadas, desdeñosas del dinero, casi temerarias con sus impulsos e indecisiones. El viejo John Frederick Ralston, robusto fundador de la raza, había percibido esa diferencia y la había subrayado ante su hijo Frederick John, en quien había olfateado una leve inclinación hacia lo novedoso y lo improductivo.
—Deja que los Lanning, los Dagonet y los Spender asuman riesgos y se desfoguen. Por sus venas corre sangre provinciana: nosotros no tenemos nada que ver con eso. Solo hay que ver cómo se van apagando ya... Me refiero a los hombres. Si quieres, deja que tus muchachos se casen con sus hijas, que son sanas y bien parecidas, aunque yo preferiría ver que mis nietos se decantan por una Lovell o una Vandergrave, o cualquier muchacha de nuestra clase. Pero sobre todo no permitas que se dediquen a perder el tiempo como los jovencitos de esas familias en las carreras de caballos o yéndose al Sur a zascan
dilear en esos dichosos Springs o a jugar en Nueva Orleans y todas esas cosas. Así es como afianzarás la familia y evitarás descalabros. Como hemos hecho siempre.
Frederick John había escuchado, había obedecido, se había casado con una Halsey y había seguido con sumisión los pasos de su padre. Formaba parte de la prudente generación de señores neoyorquinos que habían venerado a Hamilton y servido a Jefferson, que habían soñado con dar a Nueva York un trazado como el de Washington y que, no obstante, la habían dibujado como una parrilla, por miedo a que la misma gente a la que en secreto miraban por encima del hombro los considerase «antidemocráticos». Tenderos hasta la médula, exponían en sus escaparates las mercancías que tenían más demanda y guardaban sus opiniones personales para la trastienda, donde, por falta de uso, poco a poco fueron perdiendo sustancia y color.
A la cuarta generación de la familia Ralston no le quedaba nada en materia de convicciones, excepto un marcado sentido del honor para las cuestiones tanto privadas como comerciales.
Fragmento de La solterona , de Edith Wharton, traducción de Carlos Mayor, colección Pequeños Placeres, Ediciones Invisibles, marzo de 2023.