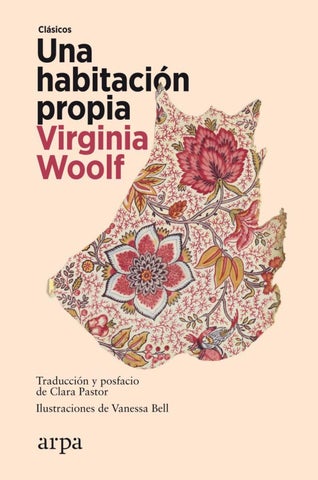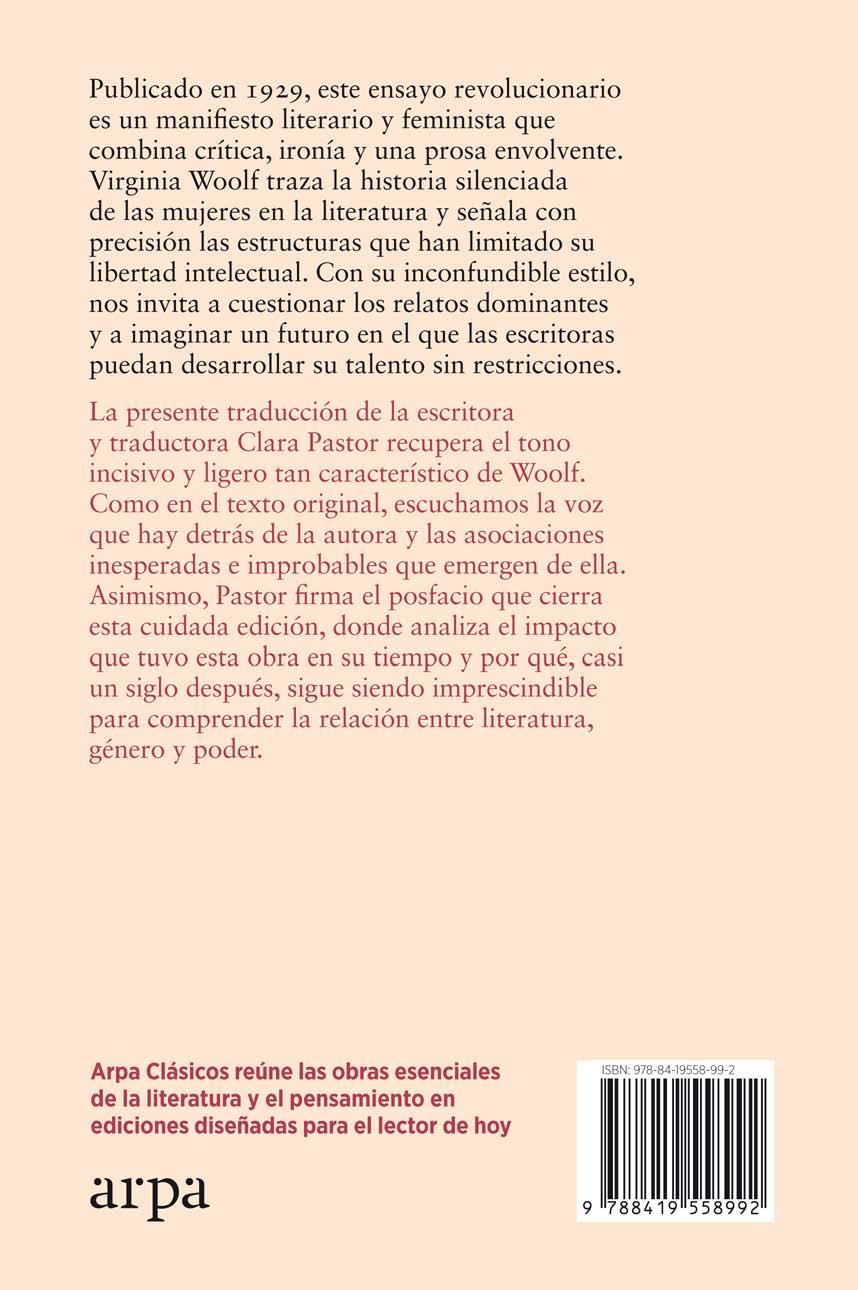Virginia Woolf UNA HABITACIÓN PROPIA
Traducción y posfacio de Clara Pastor
Ilustraciones de Vanessa Bell

Pero, podrían objetar ustedes, le pedimos que hablara sobre las mujeres y la novela, ¿qué tendrá eso que ver con una habitación propia? Trataré de explicarlo. Cuando me pidieron que hablase sobre las mujeres y la novela me senté en la orilla de un río y me puse a pensar lo que esas palabras querrían decir. Podrían reducirse a algunas observaciones sobre Fanny Burney; otras más sobre Jane Austen; un homenaje a las hermanas Brontë y un bosquejo de la casa parroquial de Haworth bajo la nieve; algunas eventuales ocurrencias acerca de la señorita Mitford; una alusión respetuosa a George Sand; una referencia a la señorita Gaskell, y asunto concluido. Pero pensándolo bien, aquellas palabras no eran tan sencillas como parecían a primera vista. El título «Las mujeres y la novela» podría referirse, y tal vez eso es lo que tenían en mente, a las mujeres y su forma de ser; o a las mujeres y las novelas que escriben; o a las mujeres y las novelas que se escriben sobre ellas; o a que esas tres cosas están inextricablemente unidas y que ese es el ángulo desde el
que quieren que aborde la cuestión. Pero al disponerme a adoptar esa perspectiva, que me parecía la más interesante, enseguida me di cuenta de que planteaba un inconveniente fatal. Jamás podría llegar a una conclusión. Me sería imposible cumplir con el que es, a mi entender, el primer deber de un conferenciante: entregarles, después de una hora de discurso, una pepita de verdad pura que puedan guardar entre las hojas de sus cuadernos y conservar para siempre sobre la repisa de la chimenea. Todo cuanto podría ofrecerles sería una opinión sobre una cuestión menor: para escribir novelas, una mujer debe poseer dinero y una habitación propia; y eso, como ustedes verán, deja sin resolver el inmenso problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. He eludido el deber de llegar a una conclusión respecto a estas dos cuestiones: las mujeres y la novela seguirán siendo, por lo que a mí respecta, problemas sin resolver. Pero en compensación trataré de mostrarles cómo he llegado a esta opinión sobre el dinero y la habitación propia. Voy a desarrollar ante ustedes con toda la franqueza y plenitud posibles el proceso mental que me llevó a ella. Tal vez si logro exponer sin tapujos las ideas, los prejuicios, que respaldan esa opinión, descubrirán que guardan alguna relación con las mujeres y la novela. En cualquier caso, cuando se trata de una cuestión controvertida —y cualquier cuestión referente al sexo lo es— nadie puede aspirar a decir la verdad. Solo es posible referir de qué modo ha llegado uno a una opinión. Solo es posible darle al público la oportunidad de formarse sus propias opiniones mientras observa las limitaciones, los prejuicios
y las idiosincrasias del conferenciante. Es probable que en este contexto la ficción contenga más verdad que los hechos. Por eso, sirviéndome de todas las licencias y libertades del novelista, les contaré la historia de los dos días que precedieron a mi llegada; cómo, postrada bajo el peso del encargo que han depositado en mí, reflexioné sobre él, haciéndolo parte de las idas y venidas de mi vida cotidiana. No hace falta que les diga que lo que estoy a punto de describir no guarda relación alguna con la realidad; Oxbridge es una invención, como lo es Fernham; el «yo» no es más que un término de conveniencia para referirse a alguien que no tiene una existencia real. De mis labios fluirán mentiras, pero tal vez se mezclará con ellas alguna verdad; les corresponde a ustedes discernir esa verdad y decidir si hay algo en ella que merezca ser conservado. Si no es así, no tienen más que tirarlo todo a la papelera y olvidarse del asunto.
El caso es que ahí estaba yo (llámenme Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael o por el nombre que más les guste, no tiene la menor importancia), sentada a orillas de un río hace una o dos semanas un hermoso día de octubre, sumida en mis pensamientos. Ese atolladero del que les hablaba antes, el de las mujeres y la novela y la necesidad de llegar a algún tipo de conclusión respecto a un asunto que suscita todo tipo de prejuicios y pasiones, me hacía agachar la cabeza casi hasta el suelo. A derecha e izquierda brillaban los dorados y carmesís de los arbustos, hasta parecía que ardieran con el calor del fuego. En la orilla opuesta lloraban los sauces en perpetuo lamento, la cabellera suelta sobre los hombros.
El río reflejaba aquello que elegía del cielo, del puente y del árbol en llamas, y cuando el joven universitario hubo atravesado a remo la riela, los reflejos se cerraron a su paso, por completo, como si nunca hubiera existido. Ahí sentada una hubiera podido dejar pasar todas las horas del reloj perdida en el hilo de sus pensamientos. El pensamiento, por darle un nombre más imponente del que merecía, había sumergido su línea en la corriente. Se mecía de aquí para allá sin parar entre los reflejos y los juncos, dejando que el agua lo hundiera y levantara hasta que… ¿conocen ese leve tirón, la repentina condensación de una idea en el extremo del sedal, y luego la cautelosa captura del hilo y la cuidadosa exposición? Ay, qué pequeño e insignificante se veía ese pensamiento mío sobre la hierba; el pez que el buen pescador devuelve al agua para que engorde y que un día sirva para cocinarlo y comérselo. No las importunaré ahora con ese pensamiento, aunque si se fijan bien, puede que lo descubran por sí mismas en lo que les diré.
Porque por pequeño que fuera, aquel pensamiento tenía esa propiedad misteriosa de los de su especie: una vez restituido a la mente, se transformó de pronto en algo muy estimulante y significativo; y al dardear y hundirse y zigzaguear de aquí para allá provocó tal remolino y salpicadura de ideas que era imposible quedarse quieta. Fue así como me encontré cruzando la extensión de hierba a toda velocidad. No tardó en interponerse en mi camino la figura de un hombre. Al principio no comprendí que las gesticulaciones del extraño sujeto vestido con levita y camisa formal estaban dirigidas a mí. Su
rostro expresaba horror e indignación. El instinto más que la razón vino a socorrerme; él era un bedel; yo una mujer. Aquí estaba el césped, más allá el sendero. Solo los profesores y los estudiantes pueden pisar el césped; mi lugar estaba en la grava. Fue cosa de un instante. En cuanto regresé al sendero los brazos del bedel se aflojaron y su rostro recuperó su habitual tranquilidad, y pese a que se anda mejor sobre el césped que sobre la grava, no hubo mayores daños. El único reproche que podría haber dirigido a los catedráticos y doctorandos de la universidad en cuestión era que, en su afán de proteger el césped, alisado durante más de trescientos años, habían hecho huir a mi pececillo. Era incapaz de recordar qué idea me había llevado a salirme del camino y transgredir la norma con tanta audacia. Un espíritu de paz descendió como una nube del cielo, pues si el espíritu de la paz mora en alguna parte, es en los jardines y los claustros de Oxbridge una hermosa mañana de otoño. Pasear por esas facultades y atravesar sus antiquísimos pasillos limaba las asperezas del presente; como si el cuerpo estuviera guardado en una milagrosa vitrina impenetrable a cualquier sonido, y la mente, emancipada de todo contacto con los hechos (siempre que no volviera a pisar el césped), era libre de posarse sobre cualquier meditación que estuviera en armonía con el momento. Quiso el azar que el recuerdo perdido de un antiguo ensayo, que hablaba de una visita a Oxbridge durante unas largas vacaciones estivales, trajera a la mente a Charles Lamb; a san Charles, como dijo Thackeray llevándose una carta de Lamb a
la frente. La verdad es que de entre todos los difuntos (les ofrezco mis pensamientos tal como surgían), Lamb es uno de los más simpáticos; alguien a quien me habría gustado decirle: cuénteme, ¿cómo escribía sus ensayos? Y es que sus ensayos son superiores incluso a los de Max Beerbohm, por más perfectos que sean, pensé, por ese inexplicable destello de la imaginación, por el relámpago genial que raja el discurso y los deja defectuosos y criticables pero constelados de poesía. El caso es que Lamb estuvo en Oxbridge hará cosa de cien años. Ciertamente, escribió un ensayo —cuyo título se me escapa— sobre el manuscrito de uno de los poemas de Milton que leyó aquí. Puede que fuera Lícidas, y Lamb escribe que le sobrecogía la idea de que cualquier palabra del Lícidas pudiera no haber sido la que es ahora. Le parecía un sacrilegio que Milton se hubiera atrevido a cambiar cualquiera de ellas. Eso me llevó a recordar lo que pude del Lícidas y a distraerme en adivinar qué palabra habría podido modificar Milton y por qué. Entonces caí en la cuenta de que el mismo manuscrito al que se refería Lamb se hallaba a apenas un centenar de metros de donde estaba yo, por lo que no tenía más que seguir sus pasos cruzando el claustro hasta la famosa biblioteca donde se conserva el tesoro. No solo eso, recordé mientras ponía en práctica mi plan, en esa famosa biblioteca también se conserva el manuscrito de La historia de Henry Esmond de Thackeray. Los críticos suelen coincidir en que Esmond es la novela más perfecta de Thackeray. Aunque la afectación de su estilo, su imitación del siglo XVIII estorba, por lo que recuerdo; a menos
que la manera dieciochesca fuera natural en Thackeray, cosa que podría comprobarse fácilmente viendo si los cambios que había hecho en el manuscrito eran en beneficio del estilo o del sentido. Pero entonces habría que decidir antes qué es estilo y qué es sentido, una disyuntiva que… En fin, a todas estas había llegado a la puerta de la biblioteca. Debí de abrirla sin darme cuenta, pues al instante apareció ante mí, como un ángel guardián impidiendo el paso con un aleteo de su túnica negra en lugar de unas alas blancas, un caballero canoso y amable, pero con cierto aire despectivo que, invitándome a salir, lamentó en voz baja que la entrada a la biblioteca solo estuviera permitida a señoras acompañadas por un profesor o provistas de una carta de presentación. Que una famosa biblioteca haya sido maldecida por una mujer es algo que a la famosa biblioteca le trae sin cuidado. Venerable y tranquila, con todos sus tesoros a buen recaudo en su seno, duerme plácidamente y, por lo que a mí respecta, puede seguir durmiendo así para siempre. Jamás se me ocurrirá despertar esos ecos, jamás volveré a solicitar su hospitalidad, juré mientras bajaba las escaleras, furiosa. Aún faltaba una hora para el almuerzo, ¿y qué podía hacer hasta entonces? ¿Pasear por los prados? ¿Sentarme junto al río? No cabe duda de que era una hermosa mañana de otoño; las hojas se soltaban de las ramas y caían, rojas, hasta el suelo; y ni una cosa ni otra parecía que requiriera un gran esfuerzo. Pero llegó a mis oídos una música. Se celebraba algún tipo de oficio o fiesta religiosa. Al pasar frente a la puerta de la capilla escuché el lamento majestuoso del órgano. En ese
ambiente sereno, las penas del cristianismo parecían remitir más al recuerdo de una pena que a la pena misma; hasta los gemidos de aquel viejo órgano estaban saturados de paz. No tenía ningún deseo de entrar, ni tal vez derecho a hacerlo, y puede que esta vez el sacristán me hubiera detenido para exigirme la partida de bautismo o una presentación firmada por el deán. Pero el exterior de estos magníficos edificios suele ser tan hermoso como el interior. Además, era bastante divertido observar cómo se reunía la congregación, cómo entraban y volvían a salir, entreteniéndose en la puerta de la capilla como las abejas en la boca de una colmena. Muchos llevaban toga y birrete; algunos, estolas de piel sobre los hombros; otros llegaban en silla de ruedas; otros, aunque no habían pasado de la cuarentena, estaban arrugados y doblados en formas tan singulares que hacían pensar en esos cangrejos y langostas gigantescos que deambulan trabajosamente por la arena de un acuario. Allí apoyada contra el muro, pensé que la universidad parecía un santuario en el que se conservaban especies raras que no tardarían en extinguirse si tuvieran que valerse por sí mismas en las orillas del Támesis. Me vinieron a la mente viejas historias de viejos decanos y viejos catedráticos, pero antes de que reuniera el suficiente valor para silbar —antaño se decía que al oír un silbido el viejo profesor … salía corriendo al galope—, la venerable congregación había desaparecido en el interior. Quedaba el exterior. Como bien saben, de noche sus elevadas cúpulas y pináculos se atisban, incluso desde el otro lado de las colinas, iluminados y bien visibles, como un buque de vela en alta mar que
siempre avanza pero nunca llega. Supuestamente, hubo un día en que todo el recinto universitario, con sus extensiones de césped bien cuidado, sus imponentes edificios y la capilla misma, no eran más que marismas en las que ondeaba la hierba silvestre y hozaban los cerdos. Yuntas de caballos y bueyes, pensé, debieron de arrastrar las piedras en carros desde países lejanos y luego, con un esfuerzo indecible, los bloques grises bajo cuya sombra me hallaba fueron colocados uno sobre el otro, los pintores trajeron las vidrieras para las ventanas y después los albañiles tardaron siglos en terminar el tejado, poniendo masilla y cemento con paletas y llanas. Cada sábado alguien debía de verter plata y oro de una bolsa de cuero en los vetustos puños de esa gente, pues es de suponer que por la tarde bebían cerveza y jugaban a los bolos. Un río interminable de plata y oro, pensé, debía de fluir sin cesar por este claustro para que las piedras no dejaran de llegar ni de trabajar los peones; de nivelar, hacer zanjas, cavar y drenar. Pero eran tiempos de fe y el dinero se vertía generosamente con el fin de sentar unos sólidos cimientos para estas piedras, y cuando llegó el momento de alzar los muros, siguió llegando el dinero procedente de los cofres de los reyes y las reinas y los grandes nobles, para asegurarse de que tras esos muros se cantaran himnos y se instruyera a los estudiosos. Se concedieron tierras; se pagaron diezmos. Y cuando el tiempo de la fe se dio por acabado y empezó el de la razón, pese a todo, no cesó el flujo de plata y oro; se dotaron becas; se fundaron cátedras; solo que ahora la plata y el oro ya no fluían de los cofres del rey, sino de las
arcas de industriales y comerciantes, de las carteras de hombres que habían hecho su fortuna en la industria y que en sus testamentos devolvían una porción cuantiosa de sus ganancias para crear más plazas, más becas y más cátedras en la universidad en la que habían aprendido su oficio. De ahí las bibliotecas y los laboratorios; los observatorios; los espléndidos equipos de instrumentos costosos y frágiles que ahora se exhiben en las vitrinas donde hace siglos se mecían las hierbas y hozaban los cerdos. Ciertamente, mientras recorría el claustro, los cimientos de plata y oro me parecieron bastante sólidos; el pavimento estaba bien asentado sobre los hierbajos. Hombres con gorros planos como bandejas corrían de una escalera a otra. Pomos chabacanos de flores adornaban las jardineras de las ventanas. Los gemidos esforzados de los gramófonos retumbaban desde el interior de las salas. Era imposible no pensar…pero fuera cual fuese la reflexión que asomaba, fue arrancada de cuajo. Sonó el reloj. Era hora de ir a comer. Es curioso el modo en que los novelistas saben hacernos creer que esos banquetes son siempre un acontecimiento memorable, por algo muy ingenioso que se dijo o por algo muy acertado que tuvo lugar. Pero es raro que concedan una palabra a lo que se comió. Forma parte de la convención novelística no mencionar ni la sopa, ni el salmón ni el pato, como si la sopa, el salmón y el pato no tuviesen la menor importancia, como si nadie se fumara nunca un puro o bebiera una copa de vino. Pero aquí me tomaré la libertad de desafiar dicha convención y de contarles que en esa ocasión el almuerzo empezó con
lenguado, servido en una fuente honda, sobre el que el cocinero había extendido una capa de crema blanquísima, jaspeada de motas pardas como las que adornan los flancos de las ciervas. Después llegaron las perdices, pero si esto sugiere una pareja de aves marrones y calvas sobre un plato, se equivocan. Las perdices, numerosas y variadas, venían regadas con una profusión de salsas y ensaladas, ácidas y dulces, para ser degustadas cada una a su tiempo; venían con sus patatas, finas como monedas, pero menos duras; sus coles de Bruselas, abiertas como capullos de rosa, pero más suculentas. Y no bien hubimos dado buena cuenta de la carne asada y su escolta, el silencioso camarero, quizás el mismo bedel en una encarnación más atemperada, puso ante nosotros, festoneado de servilletas, un confite que surgía todo azúcar de entre las olas. Llamarlo pudin y vincularlo así al arroz y la tapioca sería un insulto. Entretanto, las copas se habían teñido de rojo y amarillo; se habían vaciado y rellenado. Y así, poco a poco, se había ido encendiendo el centro de la columna que es el asiento del alma, no la dura lucecita eléctrica que llamamos genialidad cuando brota de nuestros labios, sino ese resplandor más profundo, sutil y subterráneo que es la rica llama amarilla del trato racional. A qué apresurarse. A qué pretender deslumbrar. Qué necesidad hay de ser otro y no uno mismo. Todos iremos al cielo, y nos acompaña Vandyck: en otras palabras, qué buena parecía la vida, qué dulces sus recompensas, qué trivial aquella queja o aquel rencor, cuán admirables la amistad y la compañía de los semejantes cuando, al encender un buen cigarro, una se hundía entre los cojines del festejador.
Si la suerte me hubiera deparado un cenicero, si a falta de él no hubiera tirado la ceniza por la ventana, si las cosas hubieran sido un poco distintas de lo que fueron, lo más probable es que no hubiera visto al gato sin cola. La visión repentina de ese animal mutilado atravesando sigilosamente el claustro truncó, por un azar de la inteligencia subconsciente, la luz de mi estado emocional. Fue como si alguien hubiera corrido un velo ante mí. Puede que se estuvieran disipando los efectos del excelente vino del Rin. Lo cierto es que al observar al gato manx detenerse en mitad del césped, como si también él se interrogara sobre el universo, me pareció que algo faltaba, que algo había cambiado. Pero ¿qué era lo que faltaba?, ¿qué era lo que había cambiado?, me pregunté mientras seguía escuchando la conversación. Y para responder a esa pregunta tuve que imaginarme fuera de la habitación, tiempo atrás, de hecho antes de la guerra, y situarme frente a otra versión de ese almuerzo en estancias no muy alejadas de aquella en la que me encontraba, pero distintas. Todo era diferente. Mientras tanto, los invitados seguían charlando; eran muchos y jóvenes, algunos de este sexo, otros del otro; la conversación proseguía, libre, cordial y entretenida. Y a la vez la comparaba con aquella otra, y al contrastarlas no me cupo duda de que una era la descendiente, la legítima heredera de la otra. Nada había cambiado, nada era distinto salvo que… y aquí escuché aguzando el oído, no tanto a lo que se decía, sino al murmullo o la corriente que subyacía. Sí, eso era; eso era lo que había cambiado. Antes de la guerra, en un almuerzo como este, los asistentes habrían dicho exactamente las
mismas cosas, pero habían sonado distintas, porque en aquella época iban acompañadas de una especie de zumbido, no articulado sino musical e incitante, que modificaba el valor de las palabras. ¿Sería posible ponerle letra a aquel zumbido? Tal vez con la ayuda de los poetas sí lo fuera. A mi lado tenía un libro, lo abrí, y di casualmente con Tennyson. Y allí hallé lo que él cantaba:
Ha caído una espléndida lágrima de la flor de la pasión junto a la verja. Mi paloma, mi amor, se acerca; Se acerca mi vida, mi destino; la rosa roja grita: «Ya llega, ya viene, ya viene». y la rosa blanca gime: «Llega tarde»; el acónito escucha: «La oigo, la oigo»; y el lirio murmura: «La espero».1
¿Era eso lo que tarareaban los hombres en los banquetes antes de la guerra? ¿Y las mujeres?
Mi corazón es como un ave cantora que tiene el nido en una rama anegada; mi corazón es como un manzano encorvado por tanto fruto; mi corazón es una concha irisada
1 There has fallen a splendid tear / From the passion-flower at the gate. / She is coming, my dove, my dear; / She is coming, my life, my fate; / The red rose cries, “She is near, she is near; / And the white rose weeps, “She is late”; / The larkspur listens, “I hear, I hear”; / And the lily whispers, “I wait”.