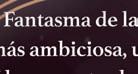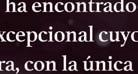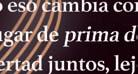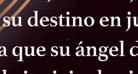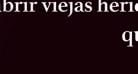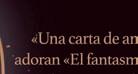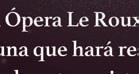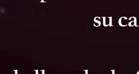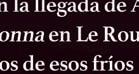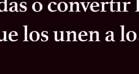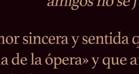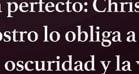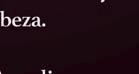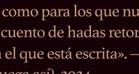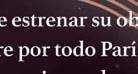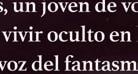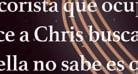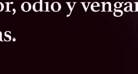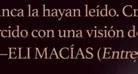Mi espíritu y tu voz.
© 2024, Cristina Carou
© 2025, Editorial del Nuevo Extremo S.L.
Rosellón, 186, 5º- 4º, 08008-Barcelona, España
Tel (34) 930 000 865
e-mail: info@dnxlibros.com www.dnxlibros.es
Diseño e ilustración de cubierta e interiores: Laura Rincón. Maqueta e iconografía: Iguazel Serón.
Primera edición: febrero de 2025.
ISBN: 978-84-19467-57-7
Depósito legal: B 20461-2024
Impreso en España - Printed in Spain
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).





Para quienes alguna vez se han rendido a la música de la noche.




Febrero de 1778
El puñal penetró entre sus costillas y volvió a salir; fue solo un instante, tan inesperado que no tuvo tiempo ni de gritar. Un único jadeo de sorpresa escapó de entre sus labios y las partituras cayeron al suelo con un revoloteo de papel y notas. Miró hacia abajo, al rojo de la sangre que le empapaba la camisa; aquello no era real, no podía ser real.
—¿Por qué? —musitó. Se llevó las manos a la herida en un intento de detener el dolor, el frío, las fuerzas que lo abandonaban a cálidos borbotones.
Se derrumbó a los pies de quien segundos antes le sonreía, de quien ahora le escupía veneno y rabia. Misma rabia que se le enraizó en el pecho y en la garganta y en las manos y en la voz. Porque no podía terminar así. No la noche que llevaba una vida esperando.
—¿Creías que podrías obtener lo imposible solo con tu música? —Contempló, sin poder hacer nada, cómo pisoteaba sus partituras, sus sueños reducidos a un amasijo de suciedad y sangre—. No eres nada, no eres nadie.
Le habría hundido las uñas en la garganta para silenciar sus mentiras. ¿Que no era nadie? Su nombre resonaría por toda la ciudad… No, por todo el mundo.
—Tu nombre no volverá a ser pronunciado —sentenció la silueta borrosa como si pudiese leerle la mente.
Fue lo último que escuchó antes de que la negrura y el silencio se lo tragasen. Porque habría jurado que ya estaba muerto cuando esa nueva voz susurró: «Yo puedo darte el destino glorioso que mereces».

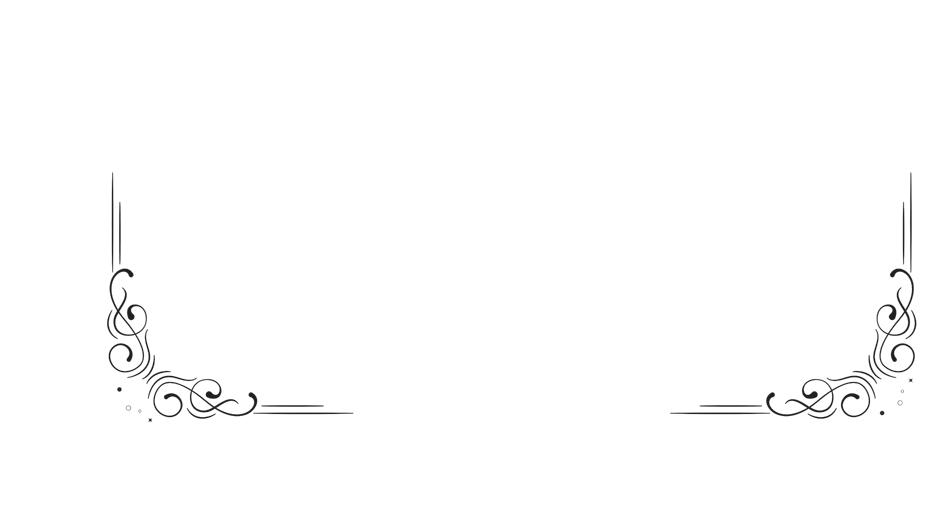

Octubre de 1877 prima donna
—¿Qué demonios significa esto? —Carlotta entró en el despacho de dirección a voz en grito; esa voz que, cuando estaba irritada, sonaba tan dulce como las largas uñas de una dama deslizándose sobre la pared.
Me habría erizado la piel si aún tuviese un cuerpo.
La soprano agitó la partitura de mi nueva obra, La Noche enmascarada, ante las narices de los directores Firmin y André para después dejarla con violencia sobre su escritorio. No habría hecho falta. Allí reposaba una copia, con las pertinentes indicaciones de cómo debía ejecutarse.
—Cálmese, señorita Leone, nosotros nos preguntábamos lo mismo —repuso con calma André. Me gustaba aquel hombre de cabello entrecano y mente práctica que aportaba la dosis de sensatez necesaria en mi ópera. Una pena que no fuese consciente de mi existencia.
Los tres clavaron miradas interrogantes en Joseph Bouquet, el compositor de Le Roux quien, con los ojos enrojecidos tras una noche de alcohol y opio, tardó en comprender qué deseaban de él.
—¿Y bien, señor Bouquet? ¿Por qué nuestra prima donna no es la protagonista de su nueva obra? —planteó André,
armado de paciencia, al tiempo que intercalaba la vista entre el músico y la partitura—. ¿Cuál de nuestras cantantes sugiere usted para interpretar el papel?
—Ninguna de esas mediocres daría la talla —bufó la soprano.
El compositor se limitó a encogerse de hombros.
—Todavía no lo sé, señores, pero la musa fue clara: la señorita Carlotta encarnará a la pitonisa.
La «musa», flotando sobre sus cabezas, ahogó una risita. La facilidad con la que mis susurros eran capaces de influenciar la mente anestesiada de Joseph Bouquet me sorprendía hasta a mí mismo. Escribía cada nota, cada letra que yo le ordenaba en una suerte de éxtasis que él creía pura inspiración divina. Que pensase lo que quisiera, mientras me fuese útil.
El rostro de la diva enrojeció incluso debajo de las diversas capas de maquillaje, los labios tan apretados que casi desaparecieron. En aquel instante habría encajado mejor como bufón.
—¿Cómo se atreve? —Su dedo acusador rozó la nariz del músico, que se echó atrás en la silla—. Llevo diez años como prima donna de esta ópera, y no me arrebatará el puesto una donnadie.
Sus palabras evaporaron cualquier rastro de diversión. No era ella quien tomaba las decisiones en Le Roux. La observé, gélido, y quizá lo percibió, porque su vista se desvió durante un breve instante hacia arriba.
«Los papeles se quedan como están, así lo he dispuesto», sentencié en la mente de Firmin. El hombrecillo palideció de pronto, y las puntas de su poblado bigote temblaron de nerviosismo mientras transmitía mi mensaje.
—La señorita Leone interpretará a la pitonisa, por orden del Fantasma de la Ópera —titubeó, en un tono tan débil que no suscitaría ni un mínimo de autoridad. Reprimí un bufido. De no ser tan pragmático, su socio habría resultado mucho mejor portavoz de mis deseos.
Todas las miradas se volvieron hacia Firmin. André soltó un largo suspiro y se masajeó los ojos. Bouquet clavó la vista en el escritorio, la resaca evaporada a golpe de miedo.
—El Fantasma —siseó la soprano—. ¿Y quién pretende su fantasma que interprete a la protagonista?
Callé. Era un detalle irrelevante que estaba por resolver. No era la heroína quien debía interesarles, sino el héroe, cuyo nombre también seguía en blanco en las partituras aunque el puesto estuviese ya más que adjudicado.
Firmin levantó la cabeza y recorrió el techo a la espera de una respuesta que no llegó, así que se encogió de hombros.
—¿Ya nos lo dirá? —inquirió, dudoso.
—Esto es un sinsentido, Firmin —André apoyó las manos en el escritorio para levantarse—. Puedo pasar por alto tus supersticiones, pero es imposible empezar a trabajar en una ópera sin cantantes.
No lo era, no. Y lo harían.
—Especialmente sin esta cantante —intervino Carlotta, tan erguida como ofuscada—. Si Le Roux no reconoce mi talento, buscaré otra compañía que sí lo haga.
Firmin levantó las manos para apaciguarla.
—No nos conviene enfurecerlo, señorita Leone. Lo sabe tan bien como yo.
Se hizo un silencio expectante, toda la atención puesta de súbito en la diva, que frunció los labios con desprecio.
—Su locura ha ido demasiado lejos, señor. Interpretaré a la heroína o no interpretaré a nadie, en ninguna otra función.
Los directores no tuvieron tiempo de mediar siquiera. La soprano giró sobre sus talones, toda graciosa indignación, y abandonó el despacho con un sonoro portazo.

Carlotta recorrió los pasillos destinados al personal de la ópera como un huracán. Los artistas y trabajadores se apartaban
de su camino, temerosos de que su ego los arrollase. Aún murmuraba maldiciones por lo bajo cuando llegó a su camerino, prendió la lámpara de gas y empezó a cambiarse para el ensayo de aquella tarde.
Me deslicé hasta su cómoda y, concentrando toda mi energía en un solo punto de mi anatomía inexistente, apagué la luz. Un gesto en apariencia simple que, sin embargo, había drenado buena parte de mis fuerzas, como cada manifestación física. Aunque podía hacer el pequeño sacrificio en aras de la teatralidad; después de todo, estábamos en una ópera.
Carlotta soltó un jadeo y se giró para otear en la oscuridad a sabiendas de que no hallaría a nadie.
«Así que no contenta con contrariarme, has decidido fingir que no existo», repuse con sorna.
Ella se envaró, empeñada en fingir una entereza que no sentía. Todas las personas temen a la penumbra. Y a los fantasmas.
—Nunca os he contrariado, por eso nuestra asociación ha prosperado tan bien. ¿Cómo os atrevéis a apartar a vuestra prima donna del papel principal? —pronunció cada palabra sin vacilar, el miedo aplastado por la ambición.
Admiraba que fuese capaz de sobreponerse a todo con tal de alcanzar sus objetivos, pero no iba a pasar por encima de los míos.
«Eres demasiado vieja para interpretar a la amante del protagonista». Me digné a concederle una explicación, porque nuestra alianza había sido fructífera hasta ahora, y porque estaba seguro de que me divertiría su reacción.
No me defraudó. Soltó una exclamación y se llevó la mano al rostro como si la hubiese abofeteado. Mi espíritu vibró de regocijo al distinguir el rubor de sus mejillas incluso en la oscuridad.
—¡¿Cómo te atreves?! —Arrojó el vestido que tenía en la mano contra la puerta, aunque yo no estaba ni cerca—. ¿Crees
que me plegaré a tus caprichos? ¡No te debo nada! ¡Nadie en esta ópera te debe nada! ¡No eres más que una maldita voz en mi cabeza!
Algo en sus palabras se retorció dentro de mí, me dejó garras y dientes marcados en el alma. No reaccioné hasta que Carlotta salió tan enfurecida como había entrado, por supuesto, de otro portazo.
Me quedé allí, palpitando gelidez y rabia. Así que no me debía nada, y no se plegaría a mis caprichos.
«Ya veremos».

Aquella misma tarde, antes de que empezase el ensayo, la soprano salía del despacho de dirección con el papel de la protagonista femenina de La Noche enmascarada y una sonrisa de satisfacción en los labios.
Tan segura de su victoria estaba que cantó como nunca las complejísimas arias de La reina de Cártago. A la batuta de la orquesta, André la contemplaba con la seguridad de haber tomado la decisión correcta, y para el tercer acto incluso Firmin había dejado de retorcerse las manos sobre el regazo.
Oh, cuánto talento poseía mi prima donna, que hasta los tramoyistas se asomaron por las barandillas de la galería de tiro1 para verla actuar, sin prestar atención a las poleas y carretes a su espalda. En aquellos instantes la música los mantenía hechizados, como si solo un ente celestial pudiese entonar aquellas notas con tanta maestría. Ninguno de ellos había escuchado cantar a un verdadero ángel. Yo sí.
Fue incluso fácil. Un tirón, y uno de los amarres que sujetaba el telar bajo el que se hallaba Carlotta se soltó. El carrete giró a una velocidad enloquecida bajo el peso del enorme rollo de tela, que cayó sobre el cuerpo de la soprano; algunos artistas eran incapaces de sostener la carga de su posición.
1Puente de trabajo colocado contra las paredes laterales del escenario desde el cual el maquinista o tramoyista realiza las maniobras de cuerdas para mover los decorados o cualquier otro elemento colgado.
La música fue sustituida por gritos. Los bailarines y coristas se llevaron las manos a la boca o a la cabeza entre exclamaciones espantadas y los trabajadores corrieron a auxiliar a la soprano, cuyos gemidos sonaban ahogados por el textil.
—¿Qué ha pasado ahí? —rugió André en dirección a la galería de tiro.
Los tramoyistas ya enrollaban el carrete de madera a toda prisa, sabiéndose inocentes y sin que ninguno se atreviese a dar la respuesta que todos tenían en mente.
—¡Ha sido el Fantasma de la Ópera! —exclamó la joven corista Meg Giry, digna hija de su madre.
Y como si aquellas palabras hubiesen prendido la pólvora, una riada de murmullos cada vez más ruidosa hizo corretear mi nombre de boca en boca. De nada sirvieron las peticiones de orden de André ni los rezos de Firmin que, desde su palco, se lamentaba por haberme contradicho.
Porque yo era amo y señor de la ópera Le Roux, y todos allí me debían cuanto tenían, meros intérpretes bajo mi batuta.
«Ten cuidado con las voces en tu cabeza», le susurré a Carlotta cuando los médicos se la llevaban en una camilla, aturdida y llena de magulladuras. A ella todavía le restaron fuerzas para soltarme las más sucias bajezas en español, porque sí, hasta la segunda «t» de su nombre había sido idea mía.
«¡Esta es mi ópera y se hará lo que yo ordene!». Hice retumbar aquellas palabras en la mente de cuantos conocían de primera mano mi existencia. Para que no volvieran a olvidarse de mí, ni por un maldito segundo de sus fútiles vidas.

secreto y extraño ángel
La marcha de Carlotta provocó todo un tumulto, pues nos había dejado sin intérprete para la función de aquella noche. André y Firmin no se decidían entre dar el papel a la segunda soprano, cuyo rango vocal no llegaría a las arias más exigentes de La reina de Cártago, o cancelar la obra con el noventa por ciento de las butacas vendidas —cosa que no iba a suceder—.
Me disponía a arreglar el desaguisado cuando escuché la canción. Empezó como un murmullo apenas audible entre las discusiones de los directores, que fue in crescendo hasta envolverme por completo y emborronar el caos a mi alrededor:
«Ángel de la música, guardián de la ópera
Alúmbrame con tu presencia. Ven a mí, acude a mi llamada mi ángel secreto e invisible».
Permití que la melodía tirase de mí, que me condujese a través de paredes y suelos hasta uno de los pasadizos ocultos bajo el anfiteatro. El eco de una voz masculina repiqueteaba en la piedra húmeda, llenando el ambiente de una música gloriosa, tan dulce que hizo vibrar mi espíritu. Por un
instante no existió más aparte de mí, de él, de su canción que era éxtasis y tormento.
Solo cuando las últimas notas se fundieron en silencio, abrí el resto de mis sentidos y las manecillas de todos los relojes prosiguieron su caminar. Emití el sonido de un suspiro en la mente del joven que se hallaba ante mí, y él me respondió con una sonrisa ufana, pues me sabía prisionero de su voz. Y lo era por voluntad propia. Pasaría la eternidad encadenado a ella.
«¿Me traes aquí para parar ahora?», protesté con indignación fingida.
Chris dejó escapar una risita carente de maldad que acabó por completo con su aspecto intimidante. La máscara que le cubría la parte superior del rostro hasta la nariz era el único toque blanco entre su indumentaria.
—La canción ha terminado, mi ángel. Has tardado en llegar. —Se pasó la mano por el cabello oscuro en un gesto de fingida inocencia.
Como si no supiese que yo acudiría a su llamada aunque estuviese escondido en el rincón más recóndito de la ópera.
«Mis ratoncillos han estado revoltosos hoy». Decidí ignorar su picardía. «Pero aquí estoy».
—Aquí estás. —La voz de Chris fue casi un susurro. Alargó la mano hacia mí sin la más mínima vacilación, hazaña increíble para unos ojos incapaces de ver más que sombras borrosas.
Cedí una vez más y me coloqué frente a él. Me esforcé en imaginarme mi propio cuerpo, en que mi espíritu adoptase una forma similar a la de una extremidad con la que casi rocé su palma. Él sonrió, satisfecho, como si hubiese adivinado cada movimiento.
A veces fantaseaba con que lo hacía, con que me veía y yo podía tocarlo de verdad. Un juego inofensivo del que ni siquiera lo hacía partícipe.
«¿Tenías pensado hacer una aparición dramática?». Me separé un poco para contemplar su atuendo de Fantasma de la Ópera, papel que alguna vez interpretaba para asustar al personal en mi nombre.
Su sonrisa se extendió todavía más.
—Escuché el revuelo, y pensé que tal vez querrías que hiciese acto de presencia —bromeó al tiempo que me hacía una reverencia con un ondeo elegante de capa—. Si mi ángel me requiere, yo acudo.
«Si mi ángel me requiere, yo acudo». Le devolví la promesa con senda inclinación imaginaria. «Esta vez no será necesario, sin embargo. Carlotta ha tenido un pequeñísimo accidente y no podrá actuar en un tiempo», expliqué tras leer la curiosidad en sus rasgos. «Lo último que necesitan es ver un espectro».
Chris entreabrió los labios como si fuese a decir algo, pero terminó por sacudir la cabeza con cierto pesar.
—Qué mala suerte —comentó. No dije nada al respecto. Él prefería fingir que la seguridad en la ópera dejaba mucho que desear, y yo no estaba por la labor de recordarle mi tendencia a aplastar a quien me llevase la contraria… literalmente—. ¿Se repondrá? —Había un deje de verdadera preocupación en su voz.
«¿Para nuestro gran estreno? No lo creo».
Chris cambió el peso de una pierna a otra con un suspiro.
—Así que estamos sin pitonisa para La Noche enmascarada… y sin reina de Cártago para la función de hoy —resumió.
Mi alma vibró con la cadencia de una risa. No estaba tan angustiado como quería hacerme creer. No obstante, le seguí el juego.
«No te preocupes, encontraremos a una sustituta», dije en tono casual.
Su sonrisa satisfecha no me cogió desprevenido.
—Yo ya tengo a alguien en mente.

Recorrimos los rincones ocultos de la ópera en una carrera que desembocó en jadeos y risas. Yo levantaba la brisa a mi paso o rozaba las paredes aquí y allá para que persiguiese los sonidos, hábito que se había convertido en pasatiempo, pues ya no le hacía ninguna falta. Conocía cada pasadizo tan bien como los matices de su prodigiosa voz.
Él me seguía a zancadas seguras, sin vacilar ni una sola vez en la semioscuridad, aunque tampoco necesitase luz. Tan solo le ofrecí ayuda para cruzar los tramos de los sótanos por donde pasaba el personal, pues no sería la primera vez que lo atisbaban por accidente.
De hecho, había sido una de esas ocasiones la que me había dado la idea de convertirlo en mi rostro. Porque los fantasmas daban más miedo si podías verlos, sombras enmascaradas tras las esquinas.
Al llegar bajo los andamios del escenario le indiqué que guardase silencio, aunque no lo hubiesen escuchado de todas formas. Allí arriba la segunda soprano trataba de interpretar una de las arias de La reina de Cártago con resultados cuestionables.
Me reí cuando Chris arrugó el gesto. Los directores debían estar desesperados para enfrentar a una cantante inexperta a una ópera tan exigente.
Expandí mi consciencia por el anfiteatro para poder observar la escena sin apartarme de mi ángel. Firmin y André habían detenido a la avergonzada soprano y discutían en voz baja junto al foso de la orquesta2.
—¿Y no puede hacer algunos arreglos en la partitura para ella? —casi rogó Firmin.
—¿Está loco? ¿A tres horas de la función? —El músico se masajeó la frente y dejó escapar un suspiro—. Mucho me temo que tendremos que cancelarla.
2 Foso situado entre el escenario y el patio de butacas donde se colocaban los músicos para tocar.
«Angelique Daaé será nuestra protagonista», susurré en la mente de Firmin.
Él pegó un respingo y escudriñó al grupo de cantantes con el ceño fruncido, pues no le sonaba el nombre. No me molesté en indicarle que ni siquiera buscaba donde debería.
—¿Angelique Daaé? —llamó, en voz lo bastante alta como para que todos los presentes lo escuchasen. Una muchacha levantó la cabeza entre la fila de coristas, los ojos color miel abiertos por la sorpresa—. Acércate, jovencita.
—¿Yo? —Se señaló el pecho con un dedo en un gesto de incredulidad que me hizo sonreír para mis adentros.
Chris se volvió hacia mí con la boca entreabierta en una mueca divertida. Centré de nuevo mi atención en él.
—¡Lo sabías! —Aprovechó el revuelo que ese nombre había ocasionado entre los artistas para hablarme.
«¿Sobre la joven a la que has dado clases de interpretación a escondidas durante los últimos tres meses? ¿Acaso lo dudabas?». No pude evitar cierta fanfarronería.
—Prometiste que no me espiarías. —Chris se cruzó de brazos, sin borrar aún su expresión ufana.
«Y no lo hice», aseguré con total honestidad. «Pero no podías pretender que ignorase tu canto».
Al principio eso era lo único que había atraído mi atención, la voz de mi ángel de la música. Hasta que me había encontrado con la muchacha que lo impulsaba a acudir cada noche tras ese falso espejo que daba a uno de los camerinos de las coristas. Y la joven que había al otro lado no tardó en abrirse paso hasta el centro del tablero que era mi ópera, dispuesta a alzarse como la reina sin ser consciente siquiera.
—¿Por qué no me dijiste nada? —inquirió mi pupilo, esta vez curioso.
Respondí con el impulso de un encogimiento de hombros que ni yo tenía ni él habría podido ver, así que dejé resonar mi voz en su mente:
«Eres libre de hacer y contarme lo que quieras», musité con la suavidad de una caricia. Él me dedicó una sonrisa dulce.
—Siempre que no afecte negativamente a la ópera.
No contesté, no era necesario.
Ambos volvimos a dirigir nuestra atención hacia arriba. Los murmullos aumentaron cuando Angelique Daaé dio un par de pasos al frente, tan confusa como todos los demás. Los rizos castaños cayeron como cortinas a ambos lados de su rostro al inclinarse en una leve reverencia, las manos entrelazadas en el regazo.
—¿Harías la prueba para La reina de Cártago? —inquirió el señor Firmin con amabilidad.
—¿Cómo? —Ella lanzó una mirada perpleja a los directores para después girarse hacia las compañeras que cuchicheaban detrás.
Y en ese instante algo cambió. Percibí cómo apretaba la mandíbula y respiraba hondo. Cuando se volvió de nuevo al frente, lo hizo con los hombros erguidos y un brillo firme en las pupilas.
—Si me dan la oportunidad, lo haré.
—¿Una corista? —le chistó André a su compañero.
—Es lo que el Fantasma quiere —Firmin respondió en el mismo tono.
El músico apretó tanto la batuta que creí que iba a romperla, o a rompérsela en la cabeza a su socio; no obstante, logró recuperar el control con una inspiración pausada.
—Supongo que no pasa nada por dejarla probar. —Se dirigió al atril y lo golpeó con la batuta para llamar la atención de la orquesta. Los acordes del aria que cerraba la ópera inundaron el patio de butacas.
—Adelante, niña. —El señor Firmin invitó a Angelique a adueñarse del escenario, convencido de que mi elección sería la correcta.
Claro que ni siquiera él pudo mantener la sonrisa cuando escuchó los primeros versos de boca de Angelique, tan tenues que la música opacaba su voz.
Deseé con todas mis fuerzas que Chris percibiese mi mirada de circunstancias, aunque no hacía falta: él mismo tenía el rostro contraído en una expresión horrorizada.
—Dile que respire, que estoy con ella. —Fue tal su súplica que no pude sino acceder.
«Yergue la postura y toma aire», aconsejé a la muchacha. Si se sorprendió al oírme, no dio muestras de ello, o tal vez estuviesen escondidas en el desastroso temblor de su voz. «Estoy aquí».
Mis palabras —las palabras de Chris— parecieron obrar magia en ella. Se detuvo un solo instante para inspirar hondo e impostó la voz con más potencia a medida que se erguía.
La melodía presa en su garganta manó ahora a frescos borbotones, cada vez más libre de inseguridades, de murmullos a sus espaldas y de miradas venenosas.
Contemplé cómo aquella muchacha torpe se convertía en una reina a cuyos pies cualquiera querría postrarse, y que a su vez suspiraba de amor como si ella misma tuviese grabada en sus venas la tragedia de la canción. La había escuchado cantar otras veces. Si bien no era un prodigio en la técnica, sabía que el canto no sería un problema; lo que no me esperaba era una presencia escénica tan potente.
No era el único que había quedado cautivado por su transformación. Firmin tenía los ojos nublados de lágrimas y André sonreía, satisfecho, sin dejar de guiar a su orquesta con precisión. La voz de Angelique devoró cualquier acusación de injusticia, porque no había ninguna. El escenario le pertenecía. Era nuestra reina de Cártago, y la protagonista que acompañaría a Chris en la nueva ópera.
Casi me extrañó el silencio que siguió al aria, pues la interpretación de la muchacha merecía, sin duda, la ovación de un público que no estaba allí.
Fue Meg Giry quien la inició, y el resto de los presentes despertó del ensueño en el que los había sumido la joven soprano, que sonreía con un brillo de emoción en las pupilas. Igual que lo hacía Chris bajo ella. Tuve que reconocer que mi ángel se había convertido en un maestro excelente. Se giró hacia mí, rebosante de orgullo, a la espera de mi rendición.
«Aún le queda mucho por aprender», le recordé. Él emitió una risita de satisfacción, pues se sabía victorioso.
—Con tu ayuda, cantará como un ángel. No respondí. Me limité a observar a Angelique Daaé, que aceptaba con inclinaciones de cabeza las felicitaciones de ambos directores y el papel principal para La reina de Cártago. Y por un instante dudé si había sido buena idea introducir en mi tablero aquella nueva pieza con la que Chris estaba tan entusiasmado. Ya había suficientes ángeles en Le Roux.