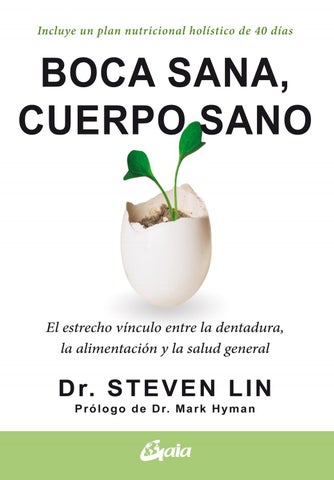11 minute read
Introducción
1 INTRODUCCIÓN
Quiero contarte cómo conocí a Norman. Un día vino a mi consulta de odontología en el sur de Sidney con su mujer, Mavery. Me bastó pasar unos minutos con él para darme cuenta de que era un hombre serio pero divertido. Todos sus comentarios iban seguidos de una broma directa o de una gran sonrisa, y era una sonrisa digna de ver. Solo le quedaban un par de piezas dentales, de modo que, al sonreír, mostraba unas encías atravesadas, casi en diagonal, por un solo diente. Le gustaba decir que el del fondo era el diente de comer y que el de delante era el que les enseñaba a las señoras.
Advertisement
Pero aquel día en la consulta se respiraba una pesadez que ni siquiera la personalidad desbordante de Norman era capaz de aligerar. Mavery no se reía con ninguna de las bromas de Norman y estaba sentada a su lado con un gesto evidente de preocupación. El cardiólogo de Norman le había remitido a mi consulta porque, antes de someterle a un bypass cuádruple, necesitaba un informe de la salud dental de su paciente.
Los pacientes vienen a pedirme un informe de su salud dental antes de una cirugía importante, sobre todo, por dos razones. La primera es que las infecciones bacterianas de la boca pueden extenderse por el resto del cuerpo. Por eso, los cirujanos necesitan asegurarse de que la persona a quien van a intervenir no es demasiado vulnerable a las complicaciones.
Pero hay otra razón, mucho más básica y muy reveladora. Los pacientes necesitan un informe de su salud dental antes de operarse porque si desarrollan una infección bucal grave durante su periodo de recuperación, el hospital lo tiene muy difícil para tratarlos. La mayoría de los hospitales no tratan la boca ni los dientes.
La boca es uno de los órganos más importantes del cuerpo y su salud es fundamental para el resto del organismo. Y a pesar de ello, muchas personas no se dan cuenta porque la medicina y la odontología se han mantenido en mundos aparte.
El historial médico de Norman era el habitual de alguien con su peso. Tenía diabetes tipo 2 y la presión arterial alta. Cuando le examiné, detecté una enfermedad gingival grave, lo que quería decir que tenía que quitarle su último diente antes de remitir su informe al cirujano. Era una situación bastante urgente, así que tuvimos que hacer la extracción aquella misma semana. Le haríamos una dentadura postiza mientras le operaban y se la probaríamos cuando le dieran el alta en el hospital.
No cabía duda de que la enfermedad dental de Norman era grave. Sin embargo, no era un caso tan insólito como uno puede pensar. Cuando le conocí, yo solo llevaba tres años trabajando como dentista, tiempo suficiente para acostumbrarme a ver a pacientes con bocas peores de lo que uno podría esperar de la sociedad «avanzada» de un país del primer mundo.
Los dientes siempre me han fascinado. No estoy seguro de qué fue lo que me atrajo de ellos, pero desde muy joven me obsesioné con mantener los míos resplandecientes. Yo era un chico un poco obsesivo que se cepillaba los dientes siguiendo una programación casi militar. Cualquiera que no compartiera mi entusiasmo me molestaba. Ese alguien solía ser mi hermana pequeña, Rachel, que estaba más ocupada en soñar despierta que en cepillarse los dientes.
Por las noches, entrábamos en el baño para lavarnos los dientes y yo analizaba sus movimientos. Ella se sentaba y hacía poco más que chupar el cepillo. Yo le decía: «No lo haces bien». Aún tenía cinco años y mi madre me seguía vistiendo por las mañanas, pero yo me sentía como el sargento del cepillado dental.
Cuando el dentista nos revisó por primera vez, mis dientes merecieron la nota máxima. Me levanté del sillón de la consulta muy orgulloso. No obstante, cuando le llegó el turno a mi hermana, se acomodó en el sillón avergonzada. Por supuesto, yo me quedé a observar.
Cuando abrió la boca, vi un gran punto marrón en uno de sus dientes, tan grande que pensé que era un trozo de chocolate. Pero resultó ser un gran agujero.
De vuelta a casa la estuve sermoneando. Ella se lo tomó mucho más en serio después de esa experiencia y, por lo que sé, no ha vuelto a tener una caries desde entonces. Pero como la mayoría de los pacientes a los que he visto en consulta, ella necesitaba un aviso. A medida que crecía, mi interés por la salud iba en aumento, en especial, la manera en la que la nutrición afecta al cuerpo y a su rendimiento. De forma instintiva, me decanté por una carrera que me permitiera convertirme en un profesional de la atención sanitaria y, dada mi antigua obsesión con los dientes, la odontología acabó convirtiéndose en mi territorio natural. Fue la forma perfecta de unir mi amor por la salud y por la nutrición. Me convertí en un experto en salud para cuidar de la boca de la gente y así mejorar su vida. Al menos, así es como yo lo veo.
En la facultad de Odontología de la Universidad de Sidney, aprendí todo lo necesario para reconstruir bocas y dientes. Yo daba por sentado que esos procedimientos mejorarían no solo las bocas, sino también la vida de la gente. Después comencé a ejercer como dentista, una experiencia de lo más emocionante.
Todos los días se me ofrecían oportunidades nuevas e interesantes de aplicar mi profesión: coronas, puentes, fundas, reconstrucciones dentales, dentaduras postizas, implantes, endodoncias
y cirugías orales, entre ellas, la extracción de las muelas del juicio. Cada procedimiento era una nueva satisfacción.
Lo que más me gustaba era ayudar a las personas a recuperar su sonrisa, pues al sonreírnos los unos a los otros, el cuerpo segrega endorfinas que nos provocan felicidad y calidez. Ese pequeño acto es fundamental para poder comunicarnos y convivir. Cuando una persona tiene los dientes mal y no quiere sonreír, se ve privada no solo de las sustancias químicas que el cerebro necesita para sentirse bien, sino también de la interacción con otras personas. Así que, desde mi punto de vista, ayudar a alguien a que vuelva a sonreír es como conectar las luces de un árbol de Navidad. Ante mis ojos se opera la transformación: puedo ver cómo un paciente recupera su confianza. Es un momento muy intenso.
Así es como pasas tus primeros años como dentista, aprendiendo a dominar esta clase de habilidades. Después, cuando ya has aprendido a completar un procedimiento en una hora, empiezas a practicar para reducir más ese tiempo y poder ver a un número mayor de pacientes en sesenta minutos.
Al final, cuando ya has acabado dominando esos procedimientos, empiezas a alcanzar lo que llamamos el «máximo clínico», es decir, el momento en el que has llevado tu eficiencia a su máxima expresión con cada paciente y has alcanzado el número máximo de pacientes que puedes ver en un día. Tus manos no dan más de sí. Has alcanzado tu capacidad límite.
Tras dedicar unos años a trabajar como odontólogo general para pulir mis habilidades, me di cuenta de que había llegado a mi límite clínico. Cada día, diagnosticaba a varios pacientes, les ofrecía algunas opciones de tratamiento y les aplicaba el que escogían. Mi vida laboral comenzó a parecerme repetitiva. Y, como hacía mi trabajo de forma casi automática, mi mente empezó a divagar, volviendo siempre al mismo tema.
Mientras perfeccionaba mis habilidades quirúrgicas, había estado refinando el que tal vez sea el talento más importante que un dentista puede poseer: saber tranquilizar a la gente. Los pacientes
ansiosos, asustados y enfadados no solo complican nuestro trabajo, sino que también es menos probable que se cuiden los dientes. Como dentista, quieres aliviar su nerviosismo y estimular su confianza en que pueden cuidarse, y para eso es fundamental que los conozcas y te relaciones con ellos.
Sin embargo, cuanto más me relacionaba con mis pacientes, más me daba cuenta de que muy pocos de ellos entendían la enfermedad dental y el impacto que esta ejerce en sus vidas. Traté a muchas personas con estudios y carreras profesionales importantes, pero cuyas bocas parecían zonas catastróficas. Con frecuencia, tenían dientes rotos, ausentes o torcidos, encías inflamadas y muelas del juicio infectadas.
Eso me afligía. Nunca esperé que a todos los pacientes les encantara ir al dentista, pero me sorprendió cuántos de ellos dejaban de cuidarse la boca o, sencillamente, no tenían interés en hacerlo. Muchos adultos eran tan indecisos sobre su salud bucodental como mi hermana a los cuatro años.
Se me ocurrió que, de alguna forma, en realidad no había nada que los motivara. Ahora más que nunca, la gente suele saber cómo cuidar su corazón, cómo preservar la salud de su piel y su cabello. Asimismo, tiene información sobre qué hacer para proteger la mayoría de sus órganos, empero, desconoce cómo cuidar del órgano con el que come y habla y que está situado en mitad de su cara.
Sí, todo el mundo sabe que hay que cepillarse los dientes, usar hilo dental y evitar los alimentos con azúcar y las bebidas ácidas que erosionan los dientes. También que lo inteligente es ir al dentista al menos dos veces al año para una revisión y una limpieza. Incluso muchos saben cómo proteger sus dientes de los daños que vienen del exterior, pero ignoran cómo hacer que sus dientes sean más sanos desde dentro.
Muy pocos conocen cómo crece el hueso de sus mandíbulas o por qué sus dientes se forman como lo hacen. No entienden que, igual que algunos alimentos hacen que el corazón esté más sano o el pelo crezca mejor, otros ayudan a que las encías y los dientes
tengan mejor salud. Y no se dan cuenta de que hay muchas cosas que pueden hacer para que las bocas de sus hijos se desarrollen sanas. Casi todos los niños a los que vi en consulta tenían problemas de maloclusión dentaria y a cerca de la mitad les descubrí alguna caries. Prácticamente, ningún adolescente contaba con espacio suficiente en sus arcadas dentarias para que les crecieran las muelas del juicio.
Y yo no tenía la sensación de formar parte de la solución a ninguno de estos problemas.
Mientras me ocupaba de corregir estos trastornos, nunca me ocupaba del porqué. Diagnosticaba maloclusiones (una alineación deficiente de los dientes y las arcadas dentarias), trabajaba con un ortodoncista para corregir su posición y, luego, los pacientes recibían una factura, pero yo no era capaz decirles por qué sus dientes habían crecido torcidos. Nunca pude explicarles de dónde procedían la mayoría de sus problemas bucodentales. No lo sabía. En la facultad de Odontología, había aprendido a tratarlos, no a prevenirlos.
Además, hay que tener unos ingresos medios o altos para acceder a unos cuidados odontológicos que merezcan ese nombre. Muchos de mis pacientes necesitan tratamientos que cuestan entre 10000 y 20000 dólares, y que alguien necesite un procedimiento de 60000 dólares no es tan infrecuente como podría parecer.
Una boca enferma puede ser el resultado de las malas expectativas que algunas personas con pocos ingresos tienen sobre la salud de su boca, y que las acaba llevando a un círculo vicioso. Efectivamente, la enfermedad acaba apareciendo, pero no como resultado de ese destino predeterminado que ellos creyeron predecir, sino de su propio comportamiento (es lo que llamamos profecía autocumplida). Van a una entrevista de trabajo y todo lo que los demás ven en ellas es que sus dientes están muy deteriorados. Su dentadura les impide conseguir un trabajo con un buen salario, que es, precisamente, lo que necesitan para arreglar su dentadura. He aquí el círculo vicioso. Como no tienen forma defenderse de la aparición inicial de una enfermedad dental, nunca se les da una oportunidad.
Otra pregunta surgía en mi mente con una frecuencia cada vez mayor: ¿voy a hacer esto el resto de mi vida? Sospechaba que, si tenía que hacer endodoncias un día detrás de otro durante los siguientes treinta o cuarenta años, me volvería loco.
Uno de los dentistas de la consulta era conocido por lanzar los instrumentos por el aire cuando la enfermera le entregaba uno equivocado. Una tarde me dijo: «Steven, ¿cuándo vas a comprar mi parte del negocio para que pueda retirarme?». Comparado con él, yo me sentía relativamente feliz en mi trabajo, pero sus palabras me hicieron cuestionarme la naturaleza de mi profesión. ¿Cuántas extracciones podría hacer durante mi vida profesional? ¿Cuántas caries repararía? Y lo más importante: ¿qué importaba eso, de todas formas? ¿En qué estaría beneficiando yo a los demás, realmente?
Durante las últimas décadas, la tecnología nos ha permitido realizar avances extraordinarios en los tratamientos dentales. Hasta mitad del siglo xix aún era frecuente que una novia recibiera, como regalo de bodas, una importante cantidad de dinero para someterse a la extracción de todos sus dientes, que serían sustituidos por una dentadura postiza. Así se evitaría toda una vida de carísimas reparaciones dentales.
Hoy somos capaces de reconstruir un diente completo con implantes fabricados con el mismo titanio que se usa para construir naves espaciales. Empleamos láseres y escáneres tridimensionales para crear un esmalte tan perfecto que resulta imposible diferenciarlo del natural a simple vista. Pronto veremos avances que hoy no podemos siquiera imaginar.
No obstante, todavía no estamos cerca de descubrir por qué la enfermedad dental es tan frecuente. Y eso es preocupante. Yo pasaba los días corriendo detrás del problema en lugar de ponerme delante de él y detener su avance.