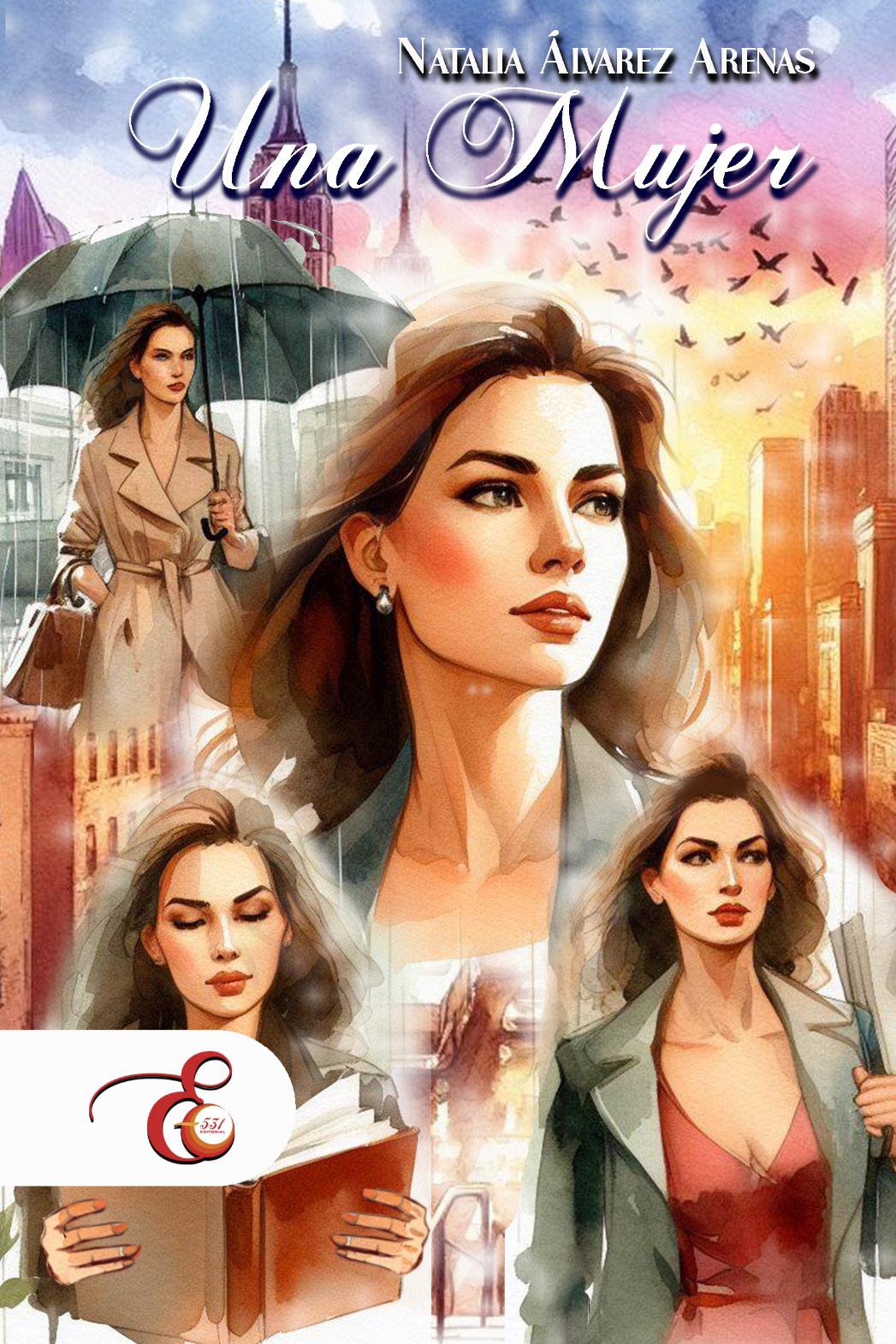
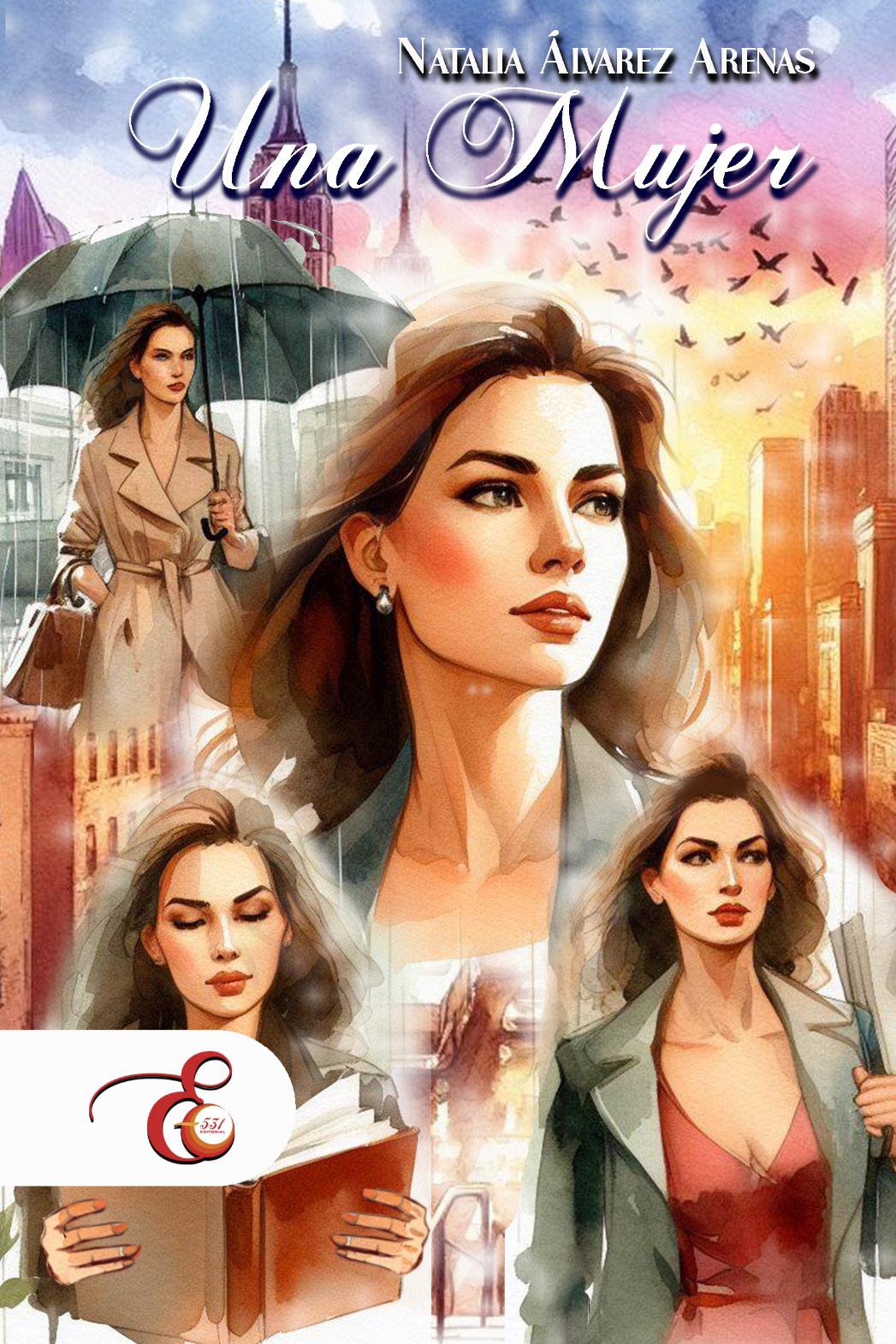
NATALIA ÁLVAREZ
UNA MUJER
Bogotá, octubre de 2024
Primera edición
Título: Una mujer
© Natalia Ávarez / Autora
Instagram: @nafe84
Bogotá 2024
© E–ditorial 531 / Editor
Néstor Rivera / Editor literario
Bogotá D.C. — Colombia 2019
Calle 163b N° 50 — 32
Celular: 3015390518
E—mail: editorial531@gmail.com
Dirección editorial
Néstor Rivera
Este libro fue impreso 100 % en papel ecológico.
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada en o retransmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, impreso, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.
Una mujer
Porque en el amor se renace… Para Álvaro, mi Ñato.
Hasta la raíz
Ayer me vi en el espejo y te vi. Recordé cuando vivíamos juntas, pasabas todos los días frente al espejo organizándote, mientras yo te observaba orgullosa. Cuidabas tu cabello con esmero, maquillabas tu rostro, te ponías un poco de perfume en tu cuello y en tus muñecas, mientras ibas calzando tus tacones y te colgabas el bolso para irte a trabajar.
Un beso y un Dios te bendiga hija, nos vemos en la noche, era la promesa con la que me dejabas todos los días, mientras me acompañabas a tomar la ruta del colegio y te veía desaparecer cuando el bus doblaba en la esquina para recoger a otros estudiantes.
En mis primeros años, era tal el apego que sentía hacia ti, que dormía sobre tu pecho. Me gustaba que me rascaras la espalda y que me contaras historias, que hiciéramos juegos de sombras con las manos y cantáramos canciones infantiles; eras muy divertida cuando impostabas tu voz para imitar diferentes personajes.
Sólo somos las dos en todo el mundo, podría quedarme así, abrazadita a ti de por vida. Si un genio me concediera un deseo, sin duda sería el de detener este momento.
Soñábamos mucho, y ahora que lo pienso eran cosas sencillas. Irnos a vivir solas, no porque en casa de los abuelos fuéramos infelices, sino porque anhelábamos tener nuestro propio espacio. Cuando terminarás tu carrera de Administración de Empresas, compraríamos un carro y nos iríamos de vacaciones al mar, para poder estar juntas mucho tiempo, sin el afán que se nos imponía día a día.
—No debemos hacer muchos planes, sabes que en cualquier momento tú papá manda por nosotras y nos vamos a vivir a Estados Unidos. Cuando estemos los tres juntos todo será distinto, tendrás tu propio cuarto y podrás decorarlo a tu gusto, entrarás a un nuevo colegio y tendrás amigos de todas partes del mundo; además, tu papá prometió llevarte a conocer la nieve, ahí podrás verla caer y jugar con ella, así como en las películas, —sentía que tu corazón así lo quería, esa era la época en la que todavía existía la esperanza de que pudiéramos ser una familia.
Recuerdo que tenías unas jornadas tremendas, te levantabas todos los días a las 5 de la mañana para organizarme, te asegurabas de que tuviera todo lo necesario para mi colegio, eras impecable con mi uniforme, mis cuadernos y tareas siempre estuvieron al día, preparabas mi lonchera y me hacías ricos desayunos.
Me despertabas con un beso y una canción, nos bañábamos juntas, me peinabas y luego me perfumabas. Esperabas conmigo la ruta mientras me preguntabas las tablas de multiplicar, o los departamentos de Colombia; también me hacías repetir una y otra vez el poema que debía recitar para la clase de español y luego me llenabas de confianza, alardeando de lo inteligente que era y de lo bien que me iría en el Colegio, dejabas mi autoestima por las nubes, mientras yo disfrutaba que te sintieras orgullosa de mí.
Fuiste condecorada como la empleada del mes muchas veces, por lo que intuyo que eras una buena vendedora. Después del trabajo, ibas a la universidad, estudiabas en la jornada nocturna. Llegabas a casa pasadas las 10 de la noche, mientras yo te esperaba con la abuela, asomadas en el balcón contando los buses que pasaban y mirando el reloj, mi abuela con el afán de que no te pasara nada, y yo, con el afán de abrazarte y darte un beso.
Me encantaba verte llegar, siempre traías una sonrisa y un detalle para mí. No sé cómo, pero de tus almuerzos en la oficina, me guardabas algo; de allí fue donde nació mi gusto por los Supercocos y los Coffee Delight. Jugabas conmigo, para que yo adivinara qué confite me habías traído, por supuesto me dejabas ganar y, mientras comías, nos contabas a la abuela y a mí cómo había sido tu día, me cargabas en tus piernas y me llenabas de besos para compensar el tiempo que no podías darme, era como si te doliera desprenderte de mí por tantas horas.
No sé cómo hacías, pero después de un día tan largo, te desmaquillabas mientras comenzabas a estudiar. Creías que yo dormía, pero te miraba leer por horas, tomar apuntes, llevar una taza de café a tus labios mientras bostezabas o cerrabas tus ojos por momentos.
Esa disciplina me la trasladaste a mí. Crecía junto con mis responsabilidades. Hiciste un horario en donde fijabas mis rutinas y mis tareas en la casa, y de acuerdo con mi cumplimiento, me premiabas los fines de semana.
Siempre estabas presente, me acompañabas a todas las clases de natación, gimnasia, música y teatro. Nunca te quejaste, veías mis progresos y me alababas por eso. Luego de las clases, que normalmente ocupaban gran parte de nuestros sábados, me llevabas a ver entrenar sóftbol, no sé muy bien por qué, pero nos quedábamos juntas mirando los partidos y entrenamientos de los equipos de la liga, mientras comíamos dulces y frituras. Era nuestro día, me contabas cómo te iba en el trabajo y la universidad, hablábamos de mi padre y de cómo le querías a pesar de que ya llevaba ocho años lejos de nosotras, me contabas sus historias de cuando eran novios y su corta vida de casados. Ahora que lo pienso, nunca me dijiste por qué había decidido irse tan lejos.
Le esperaste muchos años, siempre junto a mí. Tu voluntad y tu fe en Dios hicieron de ti una mujer bondadosa y con una tremenda fuerza de espíritu. Nunca te vi desfallecer y, en tus momentos más oscuros, aunque las lágrimas caían, vi cómo te levantabas, con más fuerza para enfrentarte al mundo, decidida a luchar por lo tuyo, afrontando
los pequeños retos que vivíamos a diario y del desamor que te había tocado vivir durante años.
Al cumplir mis 12 años, comencé a pelear contigo, tu imagen tan femenina ya no me gustaba tanto y menos la forma en la que te relacionabas conmigo.
—Recuerda, yo no soy tu amiga, de mí no esperes una relación de alcahuetería, soy tu madre y eso hace que me esfuerce por sacar lo mejor de ti, que te exija, así me cueste tú aprobación —esos días fueron donde más me distancié de ti y en los que ambas conocimos nuestros extremos de carácter y fuerza, al punto, que hice todo lo posible por no parecerme a ti, desde el corte de cabello, la música que escuchaba y los pasatiempos que tenía.
Fue en aquella época cuando, ya separada de mi padre, comenzaste a tener amigos y a salir más. Me exigías buenas notas y hábitos, y no dudabas en ponerme a leer autores complejos como Sartre, Beauvoir, Fallaci y Kundera, exigiéndome, cual profesora de español, que te hablara del autor y del contenido del libro. En ocasiones, siendo honesta, ni yo misma entendía qué estaba leyendo, eso me obligaba a investigar, a buscar en la Enciclopedia Salvat del abuelo, todo lo concerniente a Mayo del 68 y comprender qué era aquello de la revolución femenina y la píldora anticonceptiva, invirtiendo tardes enteras en esa biblioteca que me unió de una manera especial a mi abuelo intelectual que se enorgullecía siempre que me veía tomando un nuevo libro.
Todo eso fundía mi cabeza, mientras mis vecinas y primas se la pasaban jugando en la cuadra con sus amigos, cultivando relaciones e historias, yo leía y asistía a las clases de natación y teatro los fines de semana. Casi no me dejabas salir con los vecinos del barrio, siempre fui la primera en entrarse, era impensable que yo asistiera a un baile o a una pijamada, quizás por eso, nadie se arrimaba a mi puerta por aquellos años, haciendo de mí una chica solitaria.
A mi padre le conocí cuando tenía 8, en aquellos tiempos no existía la Internet, y una llamada telefónica costaba mucho dinero. Hablaba con él en mi cumpleaños y escasamente en Navidad, me saludaba y me dedicaba canciones. Oía que discutía contigo muchas horas y sólo me pregun-
taba por qué, si llamaba tan poco, tú siempre sufrías al hablarle, hasta cierto punto me daba pereza que interrumpiera nuestras rutinas.
Recibía muchos regalos de su parte y económicamente se encargó de que no me faltara nada, me enviaba cartas y fotografías, y yo lo sentía cerquita, aunque luego me olvidaba rápidamente de su voz o de cómo era. Siempre te esforzaste por tenerlo presente, por cultivar en mí, sentimientos de cariño y respeto por él, por eso, siempre lo incluías en nuestros planes y en las decisiones que eran importantes para ti.
Lo describías como un hombre inteligente, bueno para las matemáticas y la mecánica automotriz, guapo, un poco tímido y quizás callado, pero noble de corazón. Decías que de novios era muy especial contigo, te llevaba a tu casa luego del colegio y volvía en las tardes a hacerte visita. Nunca le faltó un detalle en las fechas especiales y siempre que su equipo de baloncesto ganaba un partido, te dedicaba su triunfo y te tomaba en sus brazos, cargándote y alzándote por lo aires, porque le encantaba lo menudita y delicada que eras.
Eras consciente de que el matrimonio había sido apresurado y de que mi llegada inesperada, había acelerado la decisión. No culpabas a mi padre por no asimilarlo bien, sabías que su ida al extranjero era también una excusa para encontrarse a sí mismo y, que agotado de no ver posibilidades para él, viviendo una vida que no quería, encontró una posibilidad que cada vez le alejó más de nosotras.
Vienen a mí imágenes de nuestro primer encuentro, pero lo que recuerdo con más vehemencia, fueron las emociones de ese momento. En el aeropuerto, mis piernas temblaban, yo no podía creer que iba a conocerte. Mi madre te señalaba con su dedo índice y mientras reclamabas tus maletas, me hacías guiños con los ojos y me saludabas a través del vidrio de la sala de llegada de vuelos internacionales, yo no reaccionaba, no podía creer que fueras mi padre; te veías grande, invencible, un hombre elegante y muy enérgico que, al abrazarme, me tomó cual si fuera una pluma y jugaste a hacerme cosquillas. Te amé desde el pri-
mer instante.
Si un padre entendiera lo que significa para su hija y las huellas que deja, pensaría un poco más lo que quiere evocar con su presencia. Ese momento, quizás fue el más hermoso recuerdo de nosotros tres, por primera vez me sentía parte de algo más grande, sentía que mi madre y yo estábamos a salvo, que ella no estaba jugándose la vida todo el tiempo, sentí que nos pertenecías y que nosotras éramos tuyas; tus juegos, tu cariño desmedido, tus risas llenaron la ausencia que había en mí de ti esos 8 años.
Te veía feliz con mi madre, la molestabas, le dabas un beso, la cargabas… sabía que ella se sentía feliz contigo, y aunque también los vi discutir y llorar, podía notar que juntos eran un gran equipo.
Sólo duró un mes nuestra felicidad, mi madre estaba en otro mundo, por fin pudo relajarse y dejarse ver dulce y suave, muy suave en sus rutinas conmigo. Intuyo que te dejó hacer lo tuyo, no sentía esa presión de tener que ser padre y madre al tiempo, de demostrarle a todos lo buena que era, de ocuparse ciento por ciento de mi educación, estar al pendiente de todo cuanto ocurría con nosotras.
Nunca te pedimos que te quedaras, respetamos tu decisión de regresar. Tu partida implicó hacer frente a muchas cosas, entre ellas ser el sostén emocional de mamá. Las cosas entre nosotras cambiaron radicalmente después de tu partida, yo debí crecer más rápidamente para que ella pudiera hacer su vida y realizarse como mujer.
Crecer sin ti dolió luego de conocer qué era tenerte. Tuvimos que hacernos fuertes frente a situaciones de la vida cotidiana; aprendí a cocinar cosas sencillas y a mantener la casa ordenada, respondiendo al tiempo con mis deberes académicos sin que nadie estuviera pendiente, moverme en la ciudad para ir a mis clases o a las citas médicas, tomar buses y colectivos para hacerle vueltas a mi madre, pues a ella no le quedaba tiempo.
Fue como prender un interruptor que apagaba la fantasía y daba comienzo a una realidad ajena para mí, estallar la burbuja de quiénes habíamos sido mi madre y yo esos años, suspendidas en el tiempo – espacio, esperando por
ti, anhelando estar juntos para construirnos un mundo. Comprender que no nos habías elegido y que, a partir de ese momento, éramos nosotras quienes debíamos elegir dejarte, nos marcó sin duda.
Cuando te vi desaparecer por el tren de abordaje, sentí como si mi cuerpo se convirtiera en una llaga que ardía y dolía, expuesta al calor, al aire, a las miradas de quienes decían entender. No sabía el tiempo que me tomaría sanarme, mi madre dejó que yo conociera su lado más triste, esta vez ya no era ella quien armaba el rompecabezas de nuestra vida o nos dirigía en la cotidianidad, de alguna manera esa experiencia compartida me convertía también en protagonista, comprendiendo que ya era el momento de entrar a escena y comenzar a hacer lo mío.
Un amor de estación
Finalizaba el invierno…
—Dime que me quede y yo me quedo —dije con voz temblorosa y entrecortada antes de tomar el vuelo que me traería de regreso a mi país. Hubo un largo silencio, entonces lo único que escuche al otro lado del teléfono fue una garganta carraspear y luego sus palabras: —Mi niña, sólo deseo que tengas un buen viaje. Siento que, en esta vida, ya no pudimos ser…
Con un boquete en el estómago que me atravesaba hasta la espalda, las manos sudorosas y heladas, los ojos arenosos de tanto llorar por días y la respiración entrecortada por la ansiedad y la congestión, tomé el morral y comencé a recordar quién había sido durante estos cinco años, en esta ciudad, con este hombre que hoy dejaba o más bien, me dejaba.
Hacía frío, y mucho más en aquella cabina de aeropuerto en la que me imaginaba verte entrar, así como en las películas, a pedirme que no me fuera. Sin embargo, eso no pasó. Asfixiada por no poder contener el sentimiento de dar por terminada una relación que yo quería, convencida de que mis piernas no iban a responder, entregué mi pasaporte y tiquete, mientras abordaba el vuelo. Estaba por rogarle a alguien que me amarrara al asiento, pues en cualquier momento iba a salir corriendo a pedir que paren el
avión, para buscarte y pedirte que lo intentáramos una vez más, así como lo había hecho ya un par de veces.
Vi como las ruedas del avión se guardaban mientras se iba elevando poco a poco sobre el asfalto, sentí ganas de vomitar, todos nuestros recuerdos me explotaron en la cabeza mientras por la ventanilla veía como los edificios se hacían pequeños y se convertían en pequeñas agujas; por primera vez en cinco años, tuve la certeza de que este amor, se había agotado.
Para florecer…
Comenzaba la primavera, me gustaba esa estación porque a los árboles volvían la vida, mientras los parques iban variando sus colores hasta llegar otra vez al verde. En el aire se concentraba un olor dulzón, proveniente de la panadería de la esquina, en donde Germán, un señor suizo de dos metros de estatura, pelo amarillo desteñido, piel rosada y manos gordas y grandes, abría nuevamente las ventanas de su negocio y ponía mesas y sillas en el andén, lo que hacía que el olor a chocolate lo envolviera todo mientras regresaban de nuevo los pájaros a Bay Parkway.
Mauro me llevaba 18 años, fue mi profesor en la universidad y en la vida, a él me entregué con esa confianza ciega que sólo se siente una vez; dejé mi vida de universitaria para luchar una junto a él. Nunca se lo reproché, excepto en las noches en que salía de mi trabajo de mesera en una panadería de Queens y tomaba el metro de las 10 de la noche que me llevaría de vuelta a Brooklyn, eran más de dos horas de viaje si contaba con suerte.
En esos viajes eternos, era mucho lo que meditaba y leía. Me preguntaba, mientras miraba la ciudad por la ventana del metro, si esa era la vida que quería o si esa era la historia de amor que había imaginado vivir con Mauro.
Recordaba a Julio, mi amigo de la universidad. Pensaba que con él la cosa hubiera sido distinta; éramos más afines, quizá yo estaría haciendo cosas de jóvenes: yendo al cine, a bailar o simplemente a caminar por la ciudad en las noches, cosas que con Mauro ya no hacíamos porque su dolor en las articulaciones y su sangrado nasal a causa del
invierno o del calor, producto de su adicción al cigarrillo, le hacían doler la cabeza, encerrándonos por meses en el pequeño apartamento que compartíamos con su mamá y su hermana.
—Hola, ¿qué tal tu día?, —me preguntaste mientras terminabas de lavar los platos y ponías a hervir agua para prepararme un té.
—Estuvo bien. Pocas ventas… pero imagínate, ¡hoy aprendí a hacer capuchino!, había un señor muy gracioso que me dijo que mis ojos parecían dos platos de sopa en un día de hambre, y me dio treinta dólares de propina, ¡sólo por un capuchino!, ¿puedes creerlo?
—¡Qué raro!, ten mucho cuidado, eso no es normal. No me gusta que intenten coquetearte.
—Nadie me está coqueteando.
—Sigue pensando así, siempre confiando en todo el mundo. Ahí en el horno está la comida, te hice filete de pescado y ensalada. No te acompaño porque ya tengo mucho sueño y debo madrugar mañana a acabar el artículo. Me dan plazo hasta las diez de la mañana para entregarlo.
—Mmm, y ¿no me das un beso?
—Estás helada mujer, me da gripa. ¡Ah!, te traje flores. Sé que te gusta que se note que llegó la primavera. Están carísimas, pero te compré las dalias que tanto te gustan.
—Me muero, Mauro, ¡gracias por pensar en mí!, antes de que te duermas, quiero hacerte una propuesta; en este invierno ganaste mucho peso y con la llegada de la primavera creo que es hora de comenzar a caminar, ¿qué tal si comenzamos mañana?, —pregunté mientras me quitaba la bufanda, la chaqueta y las botas, pues todavía hacía frío en New York.
Los días se fueron volviendo iguales unos a otros en aquel ínfimo apartamento, hacíamos lo que se debía para mantener la convivencia a flote, cocinabas para mí y yo de que tus enfermedades no te tomaran ventaja, lavabas la ropa y mantenías los platos limpios, mientras yo me ocupaba de comprar tus cigarrillos y medicinas para que pudieras pasar tus días investigando y así, mantener tu beca de doctorado en química pura en Columbia University.
Yo me la pasaba leyendo, encontré una librería en Queens a unas cinco cuadras del café donde trabajaba; Andrea, la librera, me hacía buenos descuentos y de vez en cuando me regalaba libros de un gusto finísimo, de un corte muy anglosajón, pero que, según ella, yo debía apreciar porque tenía buen gusto para la literatura.
Cuando llegaba a casa a mostrarte mis nuevas adquisiciones, compartías algunas y a otras simplemente les mirabas el título y me hacías caras preguntándome ¿qué rayos estás leyendo?, ¿en qué te estás gastando el dinero?, pasaba mucho con los libros de filosofía o de arte contemporáneo que tanto me gustaban.
Las conversaciones enfriaron aún más nuestras sábanas, te dedicaste a reprenderme, nada de lo que yo decía estaba bien o completo, siempre me hacían falta argumentos, a veces daba mis ideas y me decías que me las había copiado de un libro, que yo no podía pensar así. Noté como mi crecimiento intelectual te incomodaba, a tal punto que decías que ya no era la mujer de la que te habías enamorado, que me había vuelto retraída, solitaria y muy testaruda.
Comenzaste a decirme cómo debía actuar, cosa que terminaba por arruinar nuestra convivencia. Recuerdo una vez que estábamos compartiendo una comida con unos amigos tuyos de Canadá que habían venido a New York a pasar un fin de semana, tu madre y hermana estaban en Colombia, por lo que pudimos tener el apartamento a nuestra disposición ese mes.
Sentir que no era tu roommate y tener la experiencia de compartir un espacio en pareja, me llenó de emoción, quizás por eso me esmeré en ser la mejor anfitriona para tus amigos, quería que te sintieras apoyado por mí y pensar en eso me llenaba de ilusión; me esmeré en organizar la mesa y cocinar para ellos, compré un vino riquísimo y también hice pasabocas. Sin embargo, cuando viste toda la mesa servida, comenzaste a quitar las copas y a levantar las flores y las velas, me dijiste que tus amigos eran sencillos, que no iban a apreciar este tipo de detalles tan frívolos que sólo a mí me gustaban.
Esa misma noche quise servirle la cena a tus invitados,
en su presencia, me arrebataste el tazón de la ensalada y el cucharon y preferiste hacerlo tú. Más tarde, al terminar el postre, intenté poner algo de música para animar el momento y me dijiste que mis gustos eran muy juveniles, que mejor pusiera las listas de reproducción que tenías en tu Ipod.
En el transcurso de la noche, me interrumpías y casi no me dejabas participar de la conversación, cada opinión que yo tenía sobre política o economía, la invalidabas porque apenas tenía 20, porque no sabía a fondo sobre las problemáticas, porque siempre lo había tenido todo, porque tú habías leído y estudiado más que yo y, aunque mis esfuerzos por superarme siempre estuvieron presentes, nunca me viste como tu igual.
Te convertiste en mi protector; lo sentí una noche en el que al intentar seducirte y hacerte el amor, te diste media vuelta y me dijiste que no tenías ganas, que te sentías muy cansado, curiosamente esa vez no me sentí mal y tampoco hice reproches, al contrario, dejé que te acostaras frente a mí, cara a cara. Podía sentir tu aliento a cigarrillo y como este se mezclaba con tu perfume, cosa que me encantaba.
Por primera vez observé tus canas, las arrugas en tus ojos y labios, tus pecas regadas por todo el rostro te daban una apariencia desgastada. Observé tus manos descoloridas, llenas de venas que parecían serpientes venenosas que en cualquier momento podrían estallar y asaltarme, tus uñas comidas, producto de tu ansiedad, desfiguraban tus dedos y los hacían ver gordos y chatos. Tú vientre abultado y tus bellos tapándote el ombligo, hacían que desconociera esa parte de ti que tantas veces amé. Sentí un poco de pena al ver que envejecías, no reconocía al Mauro que había prendido fuego en mí un par de años atrás, eso me rompió por dentro. Te toqué la nariz con mis dedos, y soplé levemente el mechón de cabello que estaba en tu frente, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas y tú dormías.
A partir de esa noche llegó la culpa, me obligaba a amarte. Me sentía mal por imaginar una vida fuera de ti, acabar de un tirón con esta relación que tanto nos había costado mantener; yo renunciando a mis padres y a la comodidad
de mi casa, viviendo una vida como cualquier universitaria de 20 años. Tú renunciando al laboratorio de investigación y a esa carrera exitosa que tenías de docente investigador, proyectándote como un reconocido científico en Química Pura. Toda esta frustración terminó por pasarnos factura, fueron tres años de desaciertos laborales y desilusiones profesionales. Quizás por eso, una tarde de mayo, despidiendo la primavera, mientras caminábamos por el parque me cuestionaste:
—Creo que es momento de que pensés bien si querés seguir aquí conmigo.
—Vos sí decís bobadas Mauro, soy feliz con lo que tenemos, yo me quiero quedar aquí.
—Yo no lo creo. ¿Sabés?, hace rato que no te veo bailar frente al espejo o maquillarte y vestirte para hacer esas improvisaciones de baile tuyas que tanto me gustan. Ya no te reís de la misma manera, creo que esa magia tuya se está apagando —dijiste mientras nos sentábamos en una banca y contemplábamos los árboles ya verdecidos.
—Es que quiero que vivamos juntos, solos tú y yo, que nos vayamos del apartamento de tu mamá, poder tener nuestro espacio. Siento que vivir los cuatro me coarta la libertad, pues al fin y al cabo es el espacio de ellas ¿no?
—No es el momento, mi niña, esta ciudad es muy cara, aquí por lo menos nos ayudamos todos y estamos en un buen lugar. Además, yo no he terminado mi doctorado y mi mamá me necesita. Ya ves que mi hermana es muy dura con ella.
—¿Y nosotros Mauro?, ¿cuándo será el tiempo de nosotros?, dentro de dos años vas a cumplir 40 y yo quiero tener hijos, ¡ya lo hemos hablado!
—No hay que apresurar el tiempo, lo que deba ser pasará, ni más tarde ni más temprano.
Y mientras me decías eso, tiraste al río Hudson una piedra que tenías en tu mano, los dos la vimos deslizarse sobre la superficie del agua hasta desaparecer.
—Entonces no insistas en que debo pensar si quedarme o irme, quiero estar donde estés, lucharme la vida contigo, a eso he apostado todo este tiempo.
Un verano para dos…
Normalmente revivo en verano; el calor hace que mi sangre se caliente y que busque aventura. Retomé mis clases de salsa en el club de la esquina de la casa, tú, acostumbrabas a llegar 20 minutos antes para verme bailar, decías que lo hacía bien y que esa faceta mía te dejaba ver toda mi feminidad, que el baile hacía que me brillara el alma.
Después de la clase, comíamos sandías y piñas, también algún helado. Caminábamos por el barrio tomados de la mano y de pronto pellizcabas mi nalga, me dabas un beso, mientras con una de tus manos despelucabas mi cabello. El verano también te hacía feliz, reías más a menudo, me hacías chistes todo el tiempo, salías del apartamento y lograbas recuperarte de tantos meses de encierro y la conversación por fin volvía a nosotros.
Ese verano no fue la excepción, como los días se extendían hacíamos muchas cosas, montábamos en cicla por el Verrazano Bridge y contemplábamos atardeceres tomando café helado. También íbamos a la playa y yo por fin podía nadar, a ti casi no te gustaba, pero disfrutabas verme. —Me encanta ver cómo te hundes en el agua y desapareces, luego de pronto te veo bracear una y otra vez con una facilidad que me sorprende, y luego vuelve la niñez a ti, te paras de manos, buscas caracoles, te dejas arrastrar por las olas, te hundes y apareces de la nada, es como si el mar estuviera metido en ti, que fueran uno solo —me decías. En la noche, íbamos al teatro o al cine al aire libre, nos gustaban las ferias de Coney Island. Nos montábamos en la Rueda de Chicago, comíamos hot dogs llenitos de mostaza y chucrut, y luego, íbamos al puesto de donuts para comernos cada uno de a dos, normalmente las elegíamos de arequipe y chantilly. Bebíamos café y mientras caminábamos la feria, probando suerte con algunos juegos de máquinas traga monedas, en tu mirada, como por arte de magia y como si fuese un chispazo, aparecía nuevamente la alegría, esa picardía que tenías al mirarme con amor, y ahí yo sentía que podíamos ser, abrazando una vez más esa posibilidad.
—¿Qué pasa si muero mañana?, —te pregunté mientras caminábamos por el malecón.
—Estaría feliz y agradecido de haber estado contigo hoy, de haberte conocido, de poder haber sido tu compañero, es lo más honesto que he tenido en mi vida —me diste un beso en la frente y me abrazaste mientras bajabas mi falda, que se había levantado a causa de la brisa. Esa noche caminamos mucho, a tal punto que las luces de la Rueda de Chicago desaparecieron ante nuestros ojos.
Un otoño para olvidar
Salí dos horas antes del café. Mi jefe quiso felicitarme por el buen desempeño que tuve ese mes, tomé el subterráneo rumbo a Brooklyn, ya entraba el otoño y el frío volvía a quemarme el rostro.
Recuerdo muy bien ese día, llegué a la estación Bay Parkway, desde allí observé la ventana de nuestro apartamento con la luz del estudio encendida, te imaginé leyendo, con más de diez colillas de cigarrillo en el cenicero y por supuesto otro en tu boca, mientras tomabas notas al lado de tu taza de café.
Quería consentirte, por eso fui a la panadería del suizo de la esquina y compré dos vasos de chocolate caliente y espumoso, le pedí a Germán que le agregara masmelos porque así nos gustaban más, también, por si acaso; te compré una caja de cigarrillos y varios jueguitos de la suerte raspa raspa que tanto te gustaban.
El ascensor estaba ocupado con unos hindúes que eran nuevos en el edificio, por lo que decidí tomar las escaleras. Llegué sin aliento a nuestro quinto piso. Dejé los vasos de chocolate y saqué mis llaves intentando no hacer ruido. Abrí la puerta, recogí nuevamente los vasos y empujé suavemente con mi cuerpo la puerta del apartamento. Escuché gemidos y algunas risas, susurros, intuí que era Laura, tu hermana, y su nuevo novio, se veían muy enamorados por esos días; me acerqué de puntitas a la sala y me encontré con dos cuerpos desnudos, llenos de deseo, sudorosos y chispeantes de felicidad.
No pude ver su rostro, sólo logré enfocarme en ti. Clavaste tus ojos negros en mí mientras se caían de mis manos los dos vasos de chocolate caliente. La verdad, no sentí que
se me quemaban los dedos y las piernas, lo único que vi fue cómo le tiraste un cojín mientras te levantabas y te ponías los bóxers que yo te había regalado para tu cumpleaños.
Me tomaste de los brazos, mientras me pedías perdón. No pude llorar, tampoco grité, me decías que reaccionara, que dijera algo, que te golpeara si era necesario, mientras me echabas aceite sobre el quemón que el chocolate había dejado en mis manos y limpiabas el tapete con un trapo improvisado. No me di cuenta si tu amante se había ido o continuaba allí, sólo mencioné que era momento de dejarnos ir.
Invierno sin nido
Fueron tres meses de silencio entre nosotros, de pensar a diario en la imagen de los cuerpos desnudos, de buscar respuestas de ¿por qué ella y no yo? Nuestro nivel de masoquismo llegó a su máxima expresión; me comparé con ella en todos los sentidos, milímetro a milímetro, te preguntaba cosas duras muy frecuentemente y de la nada.
—Mauro, dime, ¿te besa mejor que yo?, ¿su conversación es más interesante que la mía?, ¿te gusta más hacer el amor con ella?, ¿ya mi olor no te calma, pero el de ella sí? —debo decir que respondiste a todo, nunca te guardaste nada, con tal detalle que eso acabó por helar mi corazón.
Un 3 de enero, luego de haber dado vueltas durante toda la noche decidí dejarte. Sentía frío en el cuerpo, los ojos cargados, la saliva espesa, mis manos temblaban y ya había perdido varios kilos producto de la falta de hambre que me embargaba por esos meses. Las ganas de salir corriendo y no saber a dónde, me generaban una sensación de desasosiego todo el tiempo, habíamos dejado de ser un lugar seguro el uno para el otro. Para entonces, la piel no bastaba y el cansancio que sentía de nosotros y de mí misma, me obligó a enfrentar la realidad.
Una noche, al terminar de cepillarme los dientes, te miré a los ojos y sin una lágrima dije:
—Creo que es hora de regresar.
—Pero te amo, sé que me dejé llevar y que te he hecho daño, pero quiero luchar por esto, mi niña, ¡yo no quiero
dejarte!
—¡Pero yo sí, Mauro!, ¡Yo sí!
Me miraste fijamente y suspiraste, sabías que era enserio. Suspiraste como si algo de ti saliera por la boca, algo que llevabas conteniendo por mucho tiempo, sentí que salía todo el amor, pero también toda la furia y la desesperación que cabía en tu cuerpo:
—¿Hay algo más que pueda hacer por esta relación? — dijiste.
—Rescatar tu dignidad y yo la mía, es lo justo —respondí.
Me miraste afirmando con tu cabeza y sin decir nada más, lloraste por primera vez frente a mí, te abracé. Te aferraste a mi cuerpo como si no quisieras soltarlo, lloramos juntos por largo rato sin decirnos nada. Ambos comprendimos que ese amor, hace rato, lo habíamos perdido.
