BARRIOS DE GUANAJUATO M

Juan Carlos Delgado Zárate
Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial
Luis Eduardo Martínez Rivera
Director de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico
Monserrat Del Rocío Villagómez López Directora de Administración Urbana
Fernando Felipe Pérez Millán
Director de Ecología y Medio Ambiente
Susana Amellali Cantero González Directora de Vivienda
Geraldine Sánchez Cordero Dirección de Técnica Administrativa
Jorge Arturo Serrano Soria Departamento de Procedimientos e Informática
Livier Alejandra Contreras Montoya Departamento de Jurídico
Ernesto López Hernández Departamento de Permisos en Vía Pública
Julieta Borja Lara Jefa de la Unidad de Gestión del Centro Histórico
Orlando Miranda Durán
Araceli Renteria Mendoza María José Morán Jaime Ana Lucía González Aguilera José Alberto Ríos Juárez Adriana Guadalupe Luna Torres Unidad de Gestión del Centro Histórico
Formación y diseño editorial: Araceli Renteria Mendoza
Corrección de estilo: Ana Alejandra Flores Tejada Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción o transmisión parcial o total de esta obra bajo cualquiera de sus formas, electrónica o mecánica, sin el consentimiento previo y por escrito de los titulares.
1ra Edición Impreso y hecho en México Printed and made in Mexico
Portada: Imagen tomada a partir de la reinterpretación del plano de Rozuela, realizada por el Arq. Ricardo Almanza Carrillo
Textos: 2022 sus autores
Imágenes: 2022 sus autores, redes sociales y autoría editorial con apoyo de Adriana Guadalupe Luna Torres
Directorio Honorable
ayuntamiento

Mario Alejandro Navarro Saldaña Presidente Municipal de Guanajuato
Martha Isabel Delgado Zárate Secretaria del H. Ayuntamiento
Stefany Marlene Martínez Armendáriz Síndica
Rodrígo Enrique Martínez Nieto Síndico
Mariel Alejandra Padilla Rangel Regidora
Carlos Alejandro Chávez Valdéz Regidor
Cecilia Pöhls Covarrubias Regidora
Víctor de Jesús Chávez Hernández Regidor
Ana Cecilia González de Silva Regidora
Marco Antonio Campos Briones Regidor
Patricia Preciado Puga Regidora
Paloma Robles Lacayo Regidora
Estefanía Porras Barajas Regidora
Ángel Ernesto Araujo Betanzos Regidor
Liliana Alejandra Preciado Zárate Regidora
Celia Carolina Valadez Beltrán Regidora
Un año más, la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en colaboración con la Universidad de Guanajuato, y el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses, recoge en una obra las vivencias del ciclo de conferencias ‘Barrios de Guanajuato y su Patrimonio Cultural’, llevadas a cabo durante el año 2022. Esta fantástica experiencia de puro orgullo guanajuatense ha tenido continuidad con cinco sesiones más: San Fernando y San Roque; la Bola; la Calzada de Guadalupe; Pardo y Cuatro Vientos; y Paseo de la Presa.
Estas páginas nos enseñan historia, pero también, nos animan a poner en valor la riqueza de nuestro inmenso patrimonio, y nos motivan a promover la conservación y protección de esta ciudad única en el mundo. Y, quién mejor para protagonizar esta obra que la propia gente de Guanajuato, con los mismos vecinos dialogando en sus barrios con expertos e historiadores que recuerdan el esplendor de cada rincón, plaza y callejón. Vivir en Guanajuato es un privilegio, somos Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, y la Capital Cervantina de América, pero quien nos convierte en una ciudad tan especial, es nuestra propia gente, las y los guanajuatenses que siempre piensan en grande.

Mario Alejandro Navarro Saldana

Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad, como territorio, contiene elementos tangibles e intangibles, en donde sus habitantes desarrollan sus diversas actividades derivadas de sus necesidades sociales, culturales, económicas, políticas, religiosas y de hábitat. Para lo cual, a lo largo del tiempo, se han ido forjando estructuras urbanas que dan soporte a estas actividades, las cuales inciden directamente en la parte ecológica y ambiental del territorio, y que en conjunto generan el paisaje de este. Como parte de este paisaje, son sus barrios los cuales poseen valores, tales como: el natural, el estético, el histórico, el simbólico, de uso social, productivo, patrimonial y humano.

Mismos que de manera tangible expresan en su conformación urbana, paisajística y arquitectónica, aspectos que hacen única a la ciudad. Y dentro de la ciudad, cada barrio, cada callejón, cada plazuela sea única también. De ahí su riqueza para el disfrute y deleite tanto de sus habitantes como de sus visitantes. En el año de 1541, Don Rodrigo Vázquez, a quien el virrey Don Antonio de Mendoza otorgó estas tierras, colocó la primera piedra de estas tierras que con el correr del tiempo, como los buenos vinos, ha ido madurando gracias al trabajo de quienes han continuado colocando piedras sobre aquella primera que puso Don Rodrigo.
Los barrios, y esta gran ciudad en su conjunto, conservan y manifiestan el espíritu y sobre todo, el amor y la dedicación con que se ha edificado este patrimonio, con orgullo perteneciente a la humanidad. Viene a mi mente aquel relato, que algunos atribuyen a Fidias, cuando se construía el Partenón y otros. sin personalizar lo cuentan en relación con la construcción de una catedral. De cualquier manera el mensaje no cambia. Se dice que Fidias o cualquier otra persona recorría aquella gran obra que se estaba realizando y pregunto a tres de los canteros que ahí trabajaban: —¿Qué estás haciendo? El primero respondió: —labrando piedra; el segundo dijo: —trabajando para poder sostener a mi familia y el tercero le dijo: con un aire de orgullo —construyendo un templo.
Los tres canteros respondieron bien y los tres pusieron lo mejor de sí en su trabajo, pero el tercero era quien entendió el espíritu de aquella obra. Sostener esta obra que se llama Guanajuato requiere comprender el espíritu con que se ha ido edificando, valorar el trabajo realizado por cada uno de los que han ido colocando las piedras, de la primera que se colocó hasta la más reciente. Y en ese mismo espíritu, continuar esta magna obra viendo a futuro. El dejar registro de los valores presentes en los barrios y por ende de la ciudad, es importante para las futuras generaciones de guanajuatenses, como parte de su identidad. Por tal motivo, el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A.C, participa en este programa de paneles de barrios, con la finalidad de difundir sus valores; mismos que quedan de manifiesto en este libro que recopila, lo presentado en cada uno de los paneles por todos aquellos amantes de Guanajuato.

Es importante que la memoria no se pierda con el tiempo. Por eso es importante que las ciudades recobren su historia de forma constante, desde el presente y el pasado, que tengan vida. Es por eso que nuevamente se realizó un esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, del Colegio de Arquitectos A.C. y del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, para publicar otro episodio sobre los barrios de la ciudad de Guanajuato. La ocasión anterior, en el 2021, dio un excelente resultado al conjuntar las experiencias de conocimiento de los historiadores, los arquitectos y los vecinos de los barrios, así que nuevamente se ofreció el mismo formato para las charlas. No hay mejor evidencia del acercamiento de las instituciones a la sociedad que cuando se reúnen personas con diferentes profesiones y formas de vida, pero con la misma intención. A saber: compartir experiencias sobre los barrios. Además de los panelistas que compartieron sus experiencias también el público en general asistió para conocer la historia de los barrios. Otros prefirieron acercarse a la historia de manera virtual a través de las distintas plataformas digitales de las diferentes instituciones involucradas.
Más allá de la ciudad de Guanajuato que conocemos como ciudad turística, se encuentran en sus venas los callejones y barrios en los cuales las personas viven, sufren, aman, trabajan, comercian e intercambian experiencias en su dinámica cotidiana. Ellos, los habitantes actuales, y los del pasado, han tejido la historia de estos lugares y, para dar cuenta de ello, en este año 2022 se abordaron los barrios de San Fernando y San Roque, el del Venado (Barrio de la bola), el del Cerro del Cuarto, el de la Calzada de Guadalupe, el de Pardo y el de Cuatro Vientos y el de Paseo de la Presa. En todos ellos fuimos testigos de los relatos de viva voz de los panelistas sobre los cambios en patrimonio edificado que se han producido en dichos barrios, calles y callejones. En ellos se encuentran iglesias, plazas, jardines, escuelas, casas, con rasgos de antigüedad, otros con huellas de los desastres naturales y de aquellos que el hombre ha provocado. Con todo esto, es evidente que la ciudad ha sido intervenida históricamente, pero también pudimos escuchar las alternativas para restaurar, conservar y mantener en buen estado el patrimonio.
Aunado a lo anterior, constatamos el alma del barrio al ser testigos de los relatos de sus habitantes que nos contaron sobre los negocios tradicionales que se encontraban en el lugar, algunos de ellos aún siguen abiertos, diversiones y prácticas que se volvieron recurrentes entre los niños y jóvenes, actividades que se organizaban para las diferentes festividades, los diferentes oficios a los cuales se dedicaban. También es importante que estas charlas sirvan

para informar a las autoridades de las carencias, de lo que les aqueja a los vecinos, de sus esperanzas de que sus hijos vivan tranquilos en esos mismos lugares en los que ellos han caminado. Así que sirvan estas charlas no solo para destacar el patrimonio magnífico de la ciudad, sino también para una posible mejora de las condiciones sociales, económicas y de seguridad de sus habitantes. Todo el conocimiento anterior no puede solamente quedarse en este papel, tiene que ser activo.
Que de esta interrelación entre historiadores, arquitectos, urbanistas, vecinos y autoridades salgan iniciativas para llevar a cabo iniciativas o políticas públicas de atención al patrimonio, la memoria y la vida de los habitantes de la ciudad. Al final, de estas charlas los vecinos nos despidieron a todos los asistentes con una bondadosa cena, ya fuera de enchiladas, tamales o pan de anís con cajeta, agua o atole. Con este gesto nos invitaron a su barrio, a su cotidianidad, en pocas palabras, a su vida. La amabilidad de sus pobladores es la verdadera riqueza de estos barrios. Sigamos fomentando la historia, su historia. En este capítulo 2022, agradezco a los historiadores, arquitectos y vecinos que nos acompañaron. Y, nuevamente reconozco la labor del ayuntamiento de la ciudad y del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A.C. para que se lograra esta actividad.

La presente obra editorial reseña las sesiones de los Barrios de San Fernando y San Roque, del Venado (La Bola), de la Calzada de Guadalupe, de Pardo y Cuatro Vientos y de Paseo de la Presa, en un trabajo coordinado por la Administración Municipal a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, con el Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato y el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses. Hemos recurrido a la historia contada por los vecinos de cada lugar, buscando a aquellos con mayor arraigo y edad, para procurar el rescate de su patrimonio cultural, con respeto y cuidado a todas las manifestaciones vecinales de convivencia y de tradición, donde estriba su identidad y añoranza por el pasado.

El común denominador de los barrios de esta ciudad histórica, sin duda alguna, es nuestra herencia minera, y en forma generalizada en cada uno nos encontramos los vestigios de lo que fueron sus haciendas de beneficio de metales, pero cada lugar mantiene particularidades excepcionales por sus costumbres, sus oficios, sus personajes o sus fiestas patronales. Se dejó sentir el entusiasmo de la gente por participar en reuniones donde los principales protagonistas eran ellos mismos, y al reconocerse y encontrarse como vecinos de tantas generaciones conviviendo en un ambiente de camaradería que jamás han perdido, y en circunstancias comunes de experiencias de vida comunitaria; invariablemente, manifestaron siempre, que “este es el mejor barrio de Guanajuato”.
Para las autoridades municipales representó un ejercicio muy valioso para conocer la gran riqueza cultural que existe en cada barrio al proyectar a futuro lo necesario para restaurar el tejido social. No nos podemos equivocar si escuchamos a los ciudadanos cuando manifiestan sus necesidades por no perder o recuperar su tranquilidad provinciana, que tanto señorío les ha dado. Será menester posterior a este trabajo, regresar a los barrios para desarrollar, junto con los vecinos, dinámicas de historia oral y actividades culturales que promuevan el rescate de valores de identidad y de raíces interfamiliares, que desafortunadamente en tiempos modernos se han ido perdiendo.
 Juan Carlos Delgado Zarate Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial
Juan Carlos Delgado Zarate Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial
CIBanco, como como promotor de la cultura mexicana, agradece la invitación de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, en colaboración con el Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato y el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A. C. para colaborar en la publicación del libro Barrios de Guanajuatoysupatrimoniocultural.
Es un honor formar parte de este proyecto que difunde el desarrollo de los barrios de esta Ciudad Patrimonio Mundial.

PRÓLOGO 14
118 2
SAN FERNANDO Y SAN ROQUE 26 38
José Luis Lara Valdés Paisaje Urbano y Arquitectónico de Guanajuato visto desde la Plazuela de San Roque
Salvador Flores Fonseca Plaza de San Fernando y San Roque, Un barrio abandonado por las circunstancias políticas y socioeconómica de sus moradores
DE LA BOLA
52 60 86
Luis Ernesto Camarillo Ramírez Barrio de la Bola
Octavio Hernández Díaz "Barrio del Venado o Barrio de la Bola” María de Los Ángeles Lara Espinosa Mi Querido Barrio
Juan Antonio Oliva Palma Barrio de la Bola 94
102
3CALZADA DE GUADALUPE
Eduardo Vidaurri Aréchiga La Calzada de Guadalupe
110 118
Claudia Ivette Martínez Chávez Barrio de Nuestra Señora de Guadalupe
Salvador Cuevas Manjarrez Barrio y Santuario de Nuestra señora de Guadalupe
124
María de Jesús Valdés Macías Barrio de la Calzada de Guadalupe
130
Artemio Guzmán López Antecedentes Históricos Del Barrio de Pardo y Cuatro Vientos
Jorge Marmolejo Grimaldo Barrio de Pardo y Cuatro Vientos
4VENADO Y CUATRO VIENTOS 136 146
Juana Gabriela Porras Mares Barrio de Pardo
José David Marmolejo Aguirre Presente antiguo… 154
162
5PASEO DE LA PRESA 174 184
Gerardo Martínez Delgado La Presa de La Olla y su entorno. De rancho a paseo y de suburbio veraniego a barrios
Pedro Ayala Serrato "Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación De Imagen Urbana en la Calle Paseo de La Presa, Tramo: Escuela La Normal a Plaza San" Renovato”
José Javier Zárate Rincón El Paseo de la Presa
Cristina Rangel de Alba Brunel Paseo de la Presa 196
Jesús Moreno Ramírez Callejón San Juan de Dios 204
Francisco Mares Balderas Callejón de San Antonio 208
En una segunda estampa, los guanajuatenses disfrutaremos de un documento valioso que interpreta y dibuja a nuestra ciudad con el Proyecto “Barrios de Guanajuato y su Patrimonio Cultural”. Primero, recorreremos los Barrios de San Fernando y San Roque, donde destaca la participación del Dr. José Luis Lara Valdés, el Arq. Salvador Flores Fonseca y la de los vecinos Lucila Rodríguez Hernández y Héctor Villegas Gasca. Después nos detendremos en el Barrio del Venado, o de la Bola, como algunos vecinos le llaman. Admiraremos la sapiencia del Mtro. Luis Ernesto Camarillo y la añoranza por este barrio a través del testimonio de María de los Ángeles Lara Espinosa y Juan Antonio Oliva Palma. En el siguiente apartado, dedicado al Barrio del Venado, inició el principio de la cultura guanajuatense que derivó en el Festival Internacional Cervantino.
Hace 80 años, en 1942, se integró un grupo de amigos de las letras y las artes, que se reunía para discutir obras y proyectos en una casa cerca al callejón del Beso. Estudio, se llamó el centro de reunión, en el que por las noches los bohemios guanajuatenses convivieron en tertulia hasta 1947.Aquí germina, en 1953, con Enrique Ruelas Espinosa, el Teatro Universitario y, con la actuación como Miguel de Cervantes Saavedra, del entonces Rector de la Universidad de Guanajuato, Armando Olivares Carrillo, la consolidación de la cultura en Guanajuato. Más adelante, en otro capítulo, el Dr. Eduardo Vidaurri Aréchiga, cronista guanajuatense, presenta una brillante narración sobre la Calzada de Guadalupe. Además, participan la Arq. Claudia Martínez Chávez y los vecinos Salvador Cuevas Manjarrez y María de Jesús Valadés Macías.
Al camino recorrido, le sigue la lectura sobre los Barrios de Pardo y Cuatro Vientos para el que participaron el Historiador Artemio Guzmán López, el Arq. Jorge Marmolejo Grimaldo y los vecinos Juana Gabriela Porras Mares y el Dr. José David Marmolejo Aguirre. Finalmente, en el quinto capítulo, nos detenemos en el barrio de Paseo de La Presa. Este cuenta con las intervenciones del Dr. José Javier Zárate, el Dr. Gerardo Martínez y los vecinos Cristina Rangel de Alba, Jesús Moreno, Francisco Mares. Además, el Mtro. Arq. Pedro Ayala Serrato, presenta un interesante proyecto que contempla la puesta en valor del Paseo de la Presa, como eje articulador del paisaje de la zona; misma que tiene valores naturales, históricos, sociales y patrimoniales.
En cada barrio incluido en esta segunda edición, la cohesión de historiadores, investigadores, profesionistas y vecinos, interactuaron y lograron una identidad plena al permitirnos conocer y aprender sobre sus recuerdos, sus costumbres, sus tradiciones y los valores intrínsecos de su comunidad; en especial, nos compartieron el pensamiento de quienes vivieron en cada sitio y entendimos que cada uno de los personajes, provocaron con su actuar, lo que hoy significamos. El objetivo se ha consolidado: valorar y reconocer a quienes fueron parte del impulso de una ciudadprodigiosa,unaciudadtanimportantecomoloesGuanajuato,CiudadPatrimoniodela Humanidad.
Cada barrio tiene un sello especial, coincidencia única y destacada cultura. Sus habitantes siempre tienen presente triunfar y sentirse orgullosos de sus raíces, eso se ha demostrado en cada una de las sesiones comunitarias que la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Municipio de Guanajuato han realizado. Los vecinos que han participado en cada panel son sinónimo de calidad humana, con su trabajo, sus estudios y diversas actividades, cada uno de ellos, ha logrado que Guanajuato sea una ciudad inigualable. Con sus anécdotas han inmortalizado las personalidades que los han antecedido, ese es un acto de reconocimiento eterno que da lugar a que esas entidades sigan estando entre nosotros.
Hoy comprendemos su legado y sabemos de la responsabilidad que tenemos para prodigarlo a nuestros niños y jóvenes. Cada pensamiento de quienes han participado nos engalana y nos deja un valor inigualable. Nuevamente, reconozco el liderazgo del Alcalde de Guanajuato, Mario Alejandro Navarro Saldaña, que hace posible que la historia de cada barrio quede inscrita en los hogares guanajuatenses.
Arq. J. Jesus Octavio Hernandez Diaz
Presidente del Consejo Directivo de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, A. C.
SAN ROQUE Y SAN FERNANDO 1
Sesión

 José Luis Lara Valdés1 Paisaje Urbano y Arquitectónico de Guanajuato visto desde la Plazuela de San Roque
José Luis Lara Valdés1 Paisaje Urbano y Arquitectónico de Guanajuato visto desde la Plazuela de San Roque
Aquí en San Roque vemos algo de historia urbana en paisaje arquitectónico y ensanche interior realizados durante los siglos que tiene de desarrollo la ciudad de Guanajuato. Hoy es plazuela dedicada a encuentros artísticos, todavía en las primeras décadas del siglo XIX era panteón. Hacia el siglo XVII, el sitio de la Santa Hermandad, templo y panteón de esta cofradía dedicada al cuidado y vigilancia de los caminos pudiera haber sido sitio de procesamiento mineral en el siglo XVI. La iglesia es la evolución arquitectónico-estilística de la capilla que adquirió el Capitán Francisco Cervera para su hacienda minera. Entre el Jardín Reforma y la más extensa plaza de San Fernando tan, de haber sido planificada, barroca, por la traza en ensanche de triángulo con acceso a la principal calle, en un tiempo Calzada de Nuestra Señora de Guanajuato, y, antes del siglo XVIII, acaso en los orígenes Calle Real, se encuentra el camino que comunicó a los originarios reales de Santa Fe, Santa Ana, Tepetapa y Marfil.
Esta calle, que es demarcación de esta plazuela de San Roque, por ser meandro originario del río principal de la cañada, hoy Calle Subterránea. En cuanto al Jardín Reforma, debe el nombre al acto gubernamental de expropiación de la huerta que había sido en el siglo XVIII, del convento y hospital de religiosos Betlemitas. San Roque, plazuela, iglesia y barrio que configuran estas callecitas breves, entre las dos calles emblemáticas de la ciudad, la Juárez y la Positos, más antigua ésta, Lucio Marmolejo atribuye haber sido la primera entre los Reales de Santa Fe, Tepetapa y Santa Ana, por Terremoto este y por Tamazuca aquel. San Roque, entonces, es otro punto caminero por donde transitaron herreros, carpinteros, talabarteros, textileros, procesadores de alimentos y comerciantes. Como todavía quedan en los recuerdos de quienes por aquí pasamos de manera constante y, con mayor razón, sus vecinos.
Hoy son tiempos de postpandemia mundial, quienes aquí nos encontramos y cuantos nos siguen y verán en redes sociales, hay que decir que hemos evolucionado, cuantos sobrevivimos. Diremos que ya nos faltan, recordaremos nombres y figuras de quienes ya no están y por aquí pasaban. Es excelente que nos podamos ver aquí para continuar las historias, pero miren nada más quién está llegando, el vecino de la callecita junto al templo, el Arquitecto Arturo Parra Moreno². Él encontró la Carta Topográfica de la ciudad de Guanajuato del año de 1750. Conocíamos una copia de 1926, sobre la que no pocos hemos trabajado, pero fue Arturo quien la encontró y la proporcionó para publicarla en la Universidad de Guanajuato. Es una copia en fotografía que el Arquitecto Parra realizó y, me parece, basada en ella es el paisaje de fondo que utilizan los gestores de estos coloquios Barrios de Guanajuato y su Identidad Patrimonial.
1 Profesor en la Universidad de Guanajuato, con más de 40 años dedicado a la investigación documental y trabajo de campo sobre historia urbana, con publicaciones en libros, artículos y capítulos de libros, entre varias RamoCitadinoylaCartaTopográfica de Rozuela Ledezma (INAH, 1982); “Usos y abusos al historiar la ciudad de Guanajuato (El Colegio del Bajío, 1988); “Evolución de la hacienda minera de Cervera” (INAH, ); Historias urbanas de Guanajuato (Presidencia Municipal de Guanajuato,) LaciudaddeGuanajuatoenel SigloXVIII (Presidencia Municipal de Guanajuato, ) “Lecciones de historia urbana que contiene la ciudad de Guanajuato” (Universidad Autónoma de Baja California/Universidad de Guanajuato)
2 El cartel que ha publicado la Universidad de Guanajuato, Carta Topográfica de la Ciudad de Guanajuato, año de 1750, ha sido con base en fotografía que el Arquitecto Parra realizó al original, existente en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En este documento baso esta presentación, con imágenes del mismo, y en el que inicié estudios de historia urbana, mi primer publicación a la vez, en 1982.
Fiel copia de Santa Fe de Guanajuato. Carta Topográfica y perspectiva para la inteligencia del reparo de su río. Iosephus Rosuela Ledesmenesis, 1750.

D ecía que nos encontramos en un lugar muy emblemático de la historia urbana. Me refiero a los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. Acaso mencionaba que, desde el siglo XVI, se asentaron entre peñas, cantiles a la vera del río principal, viniendo de allá arriba con cargamento de mineral extraído en socavones del luego llamado Cerro del Cuarto. Entre peñas que todavía están en esa Carta Topográfica de 1750, habrían instalado zangarros, un mínimo espacio para moler y tener en hornos castellanos; o bien, moler y repasar con otras sustancias para el beneficio en frío, la amalgamación con azogue. Es el sitio que habría reclamado por los que en él se habían posesionado, en cuanto hubo autoridades, después de 1570; que es cuando se establece la Alcaldía Mayor de Guanajuato. Llegaría a ser vagamente ubicado en sus partes durante el siglo XVII que comenzaron los herederos del Capitán Francisco Cervera a vender: cuadrilla del otro lado del río, solares, casas pequeñas, el Callejón del Sepulturero con Osario, junto al templo, sí, ese que queda empedrado a diferencia de todo el piso en los contornos, adoquinado.
Los asentamientos para la industria minera y comercial que se establecen, a partir de 1570, como ayuntamientos, allá arriba donde aún sigue Presidencia Municipal, en casas que rentaron para el propósito a fines del siglo XVI y adquirieron a principios del siglo XVII, para dignificar las funciones de administración y vivienda de funcionarios (sigo a Lucio Marmolejo en sus Efemérides guanajuatenses); aquellos administradores de la función pública fueron los que determinaron la intervención en el espacio, habilitaron como calles los caminos y las vías de acceso para actividades industriales. Debo compartir con ustedes que, a mi vez, sobreviviente en fin, aquí con esta actividad y con ustedes estoy celebrando 40 años de mi primer publicación, como hace referencia el Dr. en Arquitectura Arturo Parra Moreno en Librodetítulolarguísimoperodecontenidobreveysustancioso, resultó de haber paleografiado y clasificado uno de los ramos de aquella Alcaldía Mayor de Guanajuato. Hoy en día fondo documental en proximidad a este barrio de San Roque, allá en el Jardín Reforma, a buen resguardo en el sótano de la Biblioteca Armando Olivares está la Memoria Histórica del Municipio de Guanajuato bien custodiada y organizada para su puesta en valor de patrimonio documental por la Universidad de Guanajuato. Para que, cuantos aquí entre los presentes quieran ir a conocer este ramo y otros donde podrán ver e imaginar más historias urbanas y arquitectónicas con abundantes materiales gráficos.
No todos en original pero sí sustanciosos cuando queremos aprovechar, están los documentos originales de que hice guía y me sirvieron para entender y ubicar la Carta Topográfica de 1750, en copia del original realizada en 1926 por el Ing. Enrique Cervantes, y de la cual imprimió, en 1977, la Sociedad Mexicana de Antropología que nos compartió en ocasión de realizar en la Universidad de Guanajuato una mesa redonda. Don José Chávez Morado con ella inició una compilación de copias, incluso mandó hacer dos copias de sendos mapas en el Archivo General de la Nación. Don José diseñó el piso de la actual plaza de San Fernando a manera de sus ejercicios de murales con piedra. Chávez Morado reunió un acervo cartográfico de la ciudad de Guanajuato que hoy puede ser consultado en el Museo Alhóndiga de Granaditas, incluido el Mapa Topográfico de Lucio Marmolejo del año de 1866. Allá hay que ir y a la Biblioteca Armando Olivares para corroborar y ampliar estas historias urbanas.
Trabajé con una copia de las impresas en 1977, ubicando segmentos urbanos, aplicando colores, el río con afluentes en azul, en amarillo las vías que entraban, discurrían y salían por los rumbos de la población, las peñas y cantiles en café. El área donde nos encontramos, el n° 4 es “betlemitasysuconvento”, hoy en día bajo tierra, la ubicación y referencias en la Carta Topográfica son de 1750. Es posible verla sobre construcciones enterradas a partir del año de 1780, porque así lo dispuso el Ayuntamiento de Guanajuato. Prueba hay, las albarradas tan singulares de la Calle Subterránea con esos arcos
entre muros si nos asomamos al Restaurante La Bohemia de San Fernando es lo que vemos y estamos parados sobre las fincas de “los hornos” enterradas. Así, las casas contiguas a este lugar, la vecindad de San Rafael del otro lado a la esquina donde la calle tiene por placa “Puente de la Libertad” y su fecha. Parte pues del relleno subterráneo de San Fernando es aquella intervención urbanística para el ensanche interior.
Las albarradas sostienen muros que se elevan desde las peñas del río, muros que contienen edificaciones de ese paisaje que se ve en la Carta Topográfica de 1750. Lo que llamo ensanche interior ya que la ciudad ganó espacios, dio plano a lo que era escabroso, entre peñas y cantiles, como es el sitio donde nos encontramos, aquel del Jardín Reforma y San Fernando. Tan demarcado por la Calle Subterránea y junto a cuyos muros han venido siendo recuperados lo que dan en llamar “sótanos”, paisaje arquitectónico y urbanístico que se ve en la Carta de Ledezma. Entre albarradas y albardones, los estribos, como técnicamente distinguían la obra de ingeniería, contrafuertes adosados a las murallas y paredes fuertes, otro “pedazo de pared” llamado estribo “porqueestribaenellalapared”, nos dice el glosario de términos que consulto (Covarrubias) “cuando de dentro rempuja en terrepleno, el arco o la bóveda”, son los arcos soporte de muros “que contrarrestan el empuje de las tierras”. Así está hecha nuestra ciudad de Guanajuato por los ingenieros mineros aplicados al tracismo en pendientes y entre río y arroyos, no por nada el notable reconocimiento en la Lista del Patrimonio Mundial UNESCO. Paisaje urbano arquitectónico singular, acaso únicos en el mundo, sólo falta ser puesto en valor, como son estos coloquios en barrios, como está ya en la primera publicación e irán en la segunda que comienza con esta charla entre nosotros.
En la Carta Topográfica de 1750 no se ubica San Fernando, ya que eran hornos, está San Roque y junto, un espacio abierto, los hornos, vemos un puente que cruza el río a la Calle Real donde estaba el Real Ensaye; lugar donde debían acudir los hacendados mineros por el azogue para llevar a sus haciendas, zangarros, y para lo cual utilizaban el lecho del río donde debían ser conducidos mulas y burros. Más de cien años después, se hizo el puente de La Libertad. Vean con detenimiento esa Carta, quienes puedan llevarla en imagen digital, si traen usb, soliciten esta presentación, o por redes al Colegio de Arquitectos Guanajuatenses, al Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato donde yo trabajo. Lleven el documento ahora en digital y allí verán más de lo que les reseño, contextualizando a otros documentos, aquellos del Ramo Citadino que originaron las quejas de vecinos de la calle de Alonso por problemas de daños patrimoniales en sus propiedades debido a la crecida de las aguas en el lecho del río y arroyos vertientes cada temporada de lluvias; cauce lleno de cuanto otros vecinos echaban al río, desmontes de obras, deshechos de moliendas de mineral, cualquier cosa, con lo que la acumulación impedía el libre paso de las aguas, y la salida a calles, plazas y casas dañando propiedades.
Los expedientes que yo publiqué (INAH, 1982) comienzan hacia 1747 y para 1750 el ayuntamiento ordena pregonar para posturas de quienes quisieran proponer la solución de dicho problema, se presentó José Gabriel Rozuela Ledezma, originario de Toledo, con dibujo por él elaborado, la Fiel carta topográfica de la ciudad de Guanajuato para la inteligencia de reparo de su rio. Lo que propuso, después de explicar las situaciones de problemas, enterrar las fincas junto al río y de levantar en la ciudad nuevo piso, haciéndolo regular. Pedía únicamente como pago ser nombrado por el ayuntamiento como Ingeniero Arquitecto. No hay respuesta en el grupo documental. Los siguientes datos son del año de 1780 cuando, con todo y que se hacían limpiezas anuales al río y arroyos vertientes, el ayuntamiento decretó que los vecinos colindantes al río procedieran a levantar el piso de la ciudad.
Ustedes recuerdan en este contorno, a nuestra izquierda, Juan Valle, Avenida Juárez que al dar vuelta y pasar frente al Jardín Reforma hay sótanos que se han recuperado; dedicados a comercios a baños púbicos, la Sede Belén de nuestra Universidad de Guanajuato está sobre estos atierres posteriores a 1780. El Arquitecto Héctor Bravo, también aquí presente, le veo entre los concurrentes a este coloquio, recuperó de Belén el piso anterior a 1780, allí está el testimonio, y lo publicó en un libro de gran formato que vale la pena lo busquen. Allí está el segmento de San Roque y abajo el acceso a San Fernando. Cuanto no vemos hoy bajo tierra, todo está enterrado, alineado a ese patrón arquitectónico; los hornos, propios de zangarros, primeras instalaciones de beneficiar mineral. Usaban leña meses enteros, después el proceso de beneficio de patio, mezclando azogue, sal, pirita de cobre.
Los hornos requerían fuelleo, logrado con energía hidráulica. Allá abajo debe estar la arquitectura hidráulica del siglo XVI y siglo XVII. Tenemos esa gran reserva para la historia urbana de la ciudad de Guanajuato, tendremos que hacer arqueología urbana. Ese submundo subterráneo debajo de San Fernando es el Guanajuato encantado del que nos hablaban nuestros abuelos; bueno, yo sí tuve abuela que bajó del Monte de San Nicolás y le contaron leyendas los mineros. El Guanajuato enterrado, allá abajo, dando contorno y configuración a este templo, plazuela y barrios de San Roque. En la catalogación de la hacienda de Cervera, publiqué sobre la evolución de la hacienda todo el fichero, desde cuando el hacendado puso a remate la cuadrilla de Cervera en 1686. Francisco de Cervera vendió propiedades que heredó y estaban al otro lado del rio, el hoy barrio del Venado, San Roque era la iglesia de la hacienda. La cuadrilla era el lugar para que llegaran los trabajadores traídos por tandas de congregaciones de naturales, obligados a trabajar en minas y haciendas.
Pero Cervera no es mencionada en la visita del Obispo de Michoacán entre 1630 a 1639, cuando sólo tiene cuatro haciendas de beneficio Guanajuato. Pensamos que es posterior a la fecha la hacienda de Cervera más pudo haber existido en los antecedentes de zangarro, sí, ermita de caminos también por ser sede de la Santa Hermandad. Luego entonces habiendo podido solicitar trabajadores cada tres meses, ofreciendo por obligación cuadrilla de alojo y templo. Hoy se dice que un barrio así se originó, las capillas son las iglesias, los patios son las plazas, como San Fernando. Los historiadores necesitamos encontrarnos con evidencias para entender y explicar la historia, no tan solo trasmitir la historia tradicional que nos platicaron, no, teniendo tanto recurso, tanto métodos interdisciplinario por aplicar.
Cuando erigen la ciudad en 1745, hay mejoras como en toda esta traza urbanística arquitectónica, competencia de la administración de aquellos Ayuntamientos. El barrio de los desterrados, Embajadoras hacia allá, a una autoridad diferente, el territorio, por ello se acepta la decisión de convocar posturas para mejorar la situación del poblado con el río y, después, obligar a los propietarios a enterrar sus fincas junto al elemento natural. Todo esto está en mi primer publicación antes mencionada. En el Padrón de 1760 en Antiguo Archivo del Obispado de Michoacán (véase mi libro HistoriasurbanasdeGuanajuato), los nombres de calles, plazas y otros sitios dan materia para ver con mayor precisión la Carta Topográfica de Ledezma y, para corroborar con el Mapa de Lucio Marmolejo, el plano así logrado de este sector de la ciudad. Si vemos el vado del río donde pasa arriero con sus burros cargado, hoy varios metros abajo, ¿qué tantos quedaron estos a la altura de la calle actual, la Subterránea? Se enterró todo, ¿no importó que perdieran patrimonio, que dejaran abajo fincas? A cambio, se ofreció irse sobre el claro del río. Pudieron levantar, fincar, ampliarse, ensanche interior pues. Sé que el término no va con el concepto de ensanche ya que se aplica.
Ubicación de cuartes correspondientes a San Roque y San Fernando en la Fiel copia de Santa Fe de Guanajuato. Carta Topográfica y perspectiva para la inteligencia del reparo de su río. Iosephus Rosuela Ledesmenesis, 1750
Para la división de la ciudad en cuarteles o barrios que hizo el Intendente Riaño hacia 1792, ya estaba casi consumado el paisaje urbano arquitectónico que vemos. Nombró un vecino de cuartel o barrio, como habría sido la vida aquí en San Roque, allá en san Fernando, en El Venado. El mapa de Lucio Marmolejo, plano casi catastral, ubica cuarteles y manzanas, organiza la nomenclatura, para ser colocada en las boca calles. Era Secretario del Ayuntamiento cuando se ordenó que se pusieran planchuelas como esas que vemos y que hay que proteger. San Roque y San Fernando quedaron entre el puente de La Libertad, nos dice la planchuela de 1858, para conectar con la finca de la Aduana, que había sido el Real Ensaye y está enterrado debajo el puente de San Ignacio hacia la plazuela de Los Ángeles. El puente de Nuestra Señora de Guanajuato, nivelaron pisos de calles y casas, la arquitectura es el testimonio. Levantaron con albarradas y muros de estribo alrededor del sitio donde nos encontraron para dar a la plazuela de San Roque acceso; porque hubo camposanto en terreno elevado, para salir con los féretros de entierro por el piso del templo.
En el siglo XIX, por las leyes sanitarias dejó de tener uso habiendo sido el sitio donde trajeron innumerables cadáveres que dejó la toma de la Alhóndiga. Ninguno fue registrado. El piso del panteón con todo y tumbas fue rebajado hasta el nivel donde estamos, los restos humanos los llevaron al nuevo panteón de Santa Paula o panteón civil. Así se logró este nivel de piso donde andamos. Nada evoca el camposanto de San Roque, santo patrono de los panteoneros. Esa callecita era el Callejón del Sepulturero, el osario donde iban a dar todos los huesos que nadie reclamaba. El dato histórico es del 29 de septiembre, el enterramiento a manera de fosa común, los masacrados en la Alhóndiga. Hoy la identidad de la plaza son las reuniones, pero me parece que, como ésta no habíamos tenido muchas, bueno, sí, el Colegio de Historiadores de Guanajuato organizó una lectura pública de la novela Las buenas conciencias de Carlos Fuentes, porque si ubican en esa esquina de San Roque para bajar al Jardín Reforma, la casa de los Ceballos, y por aquí a Jaime Ceballos aquella noche que su amigo y él se separaron. Pero hay Teatro Universitario, [San Roque] ha sido escenario de representaciones, como cuando Los Juglares nos divertían con su disciplina, conciertos de estudiantinas, rondallas, coros, bailes de danzón, de música mexicana. En fin, hoy en día es una gran lugar para celebrar. ¿Por qué no? Incluso la historia de la ciudad, como hoy aquí la tenemos.



 Plaza de San Fernando y San Roque a inicios del siglo xx
Salvador Flores Fonseca
Plaza de San Fernando y San Roque a inicios del siglo xx
Salvador Flores Fonseca
Plaza de San Fernando y San Roque
UN POCO DE HISTORIA
En 1939, se construyó el kínder de San Fernando, llamado Luis I. Rodríguez, en honor al gobernador en turno, quien renunció al poco tiempo para irse de cónsul a Francia. Posteriormente tuvo varios nombres como: Ángela Cornejo y Mtro. Justo Sierra. El edificio fue destinado a la educación pública, por las políticas cardenistas impulsadas en ese tiempo, con criterios de diseño espacial apegado a normas vanguardistas de influencia socialistas educativas. En esa escuela se formaron brillantes profesionistas, políticos, artistas, empresarios y gente del pueblo. Ocupaba un tercio de la plaza. En la década de los cincuenta, se hizo un ajuste de locatarios en el mercado Hidalgo para dar cabida a vendedores de cerámica, alfarería y artesanías que ofrecían sus productos en las afueras. En cambio, retiraron a quienes vendían verduras y frutas que llegaban de varias comunidades. A ellos se les dio la oportunidad de ocupar la plaza de San Fernando, inicialmente formaron un sindicato de paleteros y varios.
El comercio creció y multiplicó su oferta de productos como: ropa usada, fierros viejos, antojitos, flores, entre otros. Para 1968, se encontraban organizados en la Unión de Tianguistas, adheridos a la CROC. Esta fue una década de buenas ventas, pues se habían abierto muchos comercios periféricos en los locales contiguos a la plaza, como: abarroteras, cristalerías, ferreterías, zapaterías, ropa, talleres y muchos más negocios. Fue el centro de consumo a bajo costo más importante de la ciudad y punto de llegada de muchos comerciantes de Irapuato, León y Silao que llenaban la plaza los domingos, abarcando incluso San Roque y Cantaritos. Los clientes más frecuentes eran la comunidad estudiantil y los habitantes de los barrios aledaños.
REMODELACIÓN Y DESALOJO DE COMERCIANTES
En 1969, bajo un nuevo modelo urbano de recuperación de la plaza como uno de los proyectos de modernización turística que albergara y diera vida al Cervantino con espectáculos en su plaza, se da la orden de desalojar a los comerciantes por parte del Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado y el municipio no dieron ninguna otra alternativa a los comerciantes, por lo que estos optaron buscar amparos e iniciar una lucha para defender su derecho a permanecer en un espacio que daba sustento a más de 300 familias. No obstante, en 1971, se agotaron los recursos judiciales y bajo un violento desalojo por parte del Ejército del Estado y policía municipal se destruyeron toldos, jacales, cargaron con cajas de jitomates, naranjas, mercancías, etc. Sus líderes comerciales y todo aquel que se opusiera al desalojo, fueron encarcelados. Los derechos humanos eran letra muerta en ese tiempo.



Con esta acción, comenzó un abandono paulatino de sus moradores y comercios establecidos. La lógica capitalista imponía su principio de oferta-demanda. A los dueños de casas ya no les convenía rentar a una familia. Por el contrario, se las ofertaban a restaurantes, comercios y simplemente se vendían las casas. Así se fue muriendo el barrio, sus costumbres, sus hábitos y sus tradiciones. Una emblemática casa es la vecindad de San Fernando, propiedad del Licenciado Diaz, quien fuera notario público a principio del siglo XX, situada al fondo de la plaza, formó parte de la vida comercial de la zona. En su momento, era la única alternativa de la clase trabajadora para encontrar un cuarto donde rentar y vivir. Aún se puede ver un edificio ruinoso que sus herederos no pueden acreditar la propiedad.















Casas y comercios de San Fernando
Personajes de San Fernando y San Roque Sus jóvenes moradores.

Fotografía de San Fernando donde se observa parte del piso levantado y personas caminando.

Hoy la plaza está ocupada en su mayoría por restaurantes, bares y tiendas para el turismo, llegando a invadir al máximo el poco espacio que se destina al peatón. Ignorando por completo el valor histórico urbano y comercial de lo que fue el barrio de San Fernando.
Fotografía de la Fuente de San Fernando, al fondo se observan comercios de la actualidad,

La soledad. Imágenes de archivo personal y redes sociales. Con respeto a las familias que aparecen en las imágenes.




EL MOMENTO QUE VIVIMOS
Debido al impulso del sector turístico y la dinámica propia de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, se entiende que muchas personas viven de este sector. Sin embargo, a falta de políticas públicas que pongan límites a la convivencia turística, provoca que sus pobladores emigren a la periferia. La memoria histórica se pierde cada día que pasa, ya pocos recuerdan los negocios de antaño de la Av. Juárez y la Plaza de San Fernando y San Roque, las familias que ahí vivieron, sus oficios, los sucesos, las tragedias, sus héroes. Hoy, como muchos barrios de centros históricos, estas plazas como muchas otras perdieron su esencia, su identidad, pasan a ser solo recuerdos de quienes ahí vivieron y ocuparon esos espacios. El dilema sigue siendo si las ciudades son para sus moradores o para el turismo.
 Lusila Rodríguez Herrera San Roque¹
Lusila Rodríguez Herrera San Roque¹
Este panel nos adentra a bellas plazas icónicas de la ciudad de Guanajuato que todo visitante recuerda, así como a sus tradiciones, anécdotas y detalles particulares. Hoy es el caso de San Roque y San Fernando. Nos hablará de este barrio la señora Lusila Rodríguez Herrera, originaria del Rancho del Medio, Guanajuato. Actualmente tiene 68 años, desde 1970, es Cargadora de Nuestra Señora de los Dolores y es la encargada del templo de San Roque.
Yo llegué al templo de San Roque en el año 1970 y de la manera en la que llegué fue porque venía con mi papá cada ocho días. Precisamente al mercadito, veníamos aquí a comprar la verdura y nos dimos cuenta de que había una convocatoria en la que estaban solicitando cargadores, fue así como empecé a acercarme al templo. Nosotros asistíamos a misa de nueve, con el padre Miguel Rojas Barroso, y ya de ahí nos íbamos a comprar al mercado con mi papá. Entonces, al ver esa invitación para venir a cargar pues me interesó, me vine a inscribirme. Estuve dispuesta a lo que se necesitara y a partir de ahí entramos a la hermandad solamente. En ese año entramos dos personas, una compañera, ella es María de Lubina Cuéllar, fuimos las únicas mujeres que entramos en ese año. Desde ese entonces el Padre me encargó que fuera haciendo la lista de cargadoras.
Para poder entrar a cargar, debemos tener un uniforme, que consiste en estar vestidas de negro, cubiertas de la cabeza con un velo y descalzas. Así venimos a cargar a todas las imágenes, al Señor Jesús, Nuestra Señora de los Dolores, San Juan y Santa Magdalena. Aproximadamente, en cada una de las andas cargamos 30 personas con 2 celadoras, una en la parte de adelante y otra en la parte de atrás para poder dirigir las andas porque son bastante pesadas. En la crucifixión de Nuestro Señor, el Viernes Santo, el Padre Francisco Bueno, da la plática de las Siete palabras y enseguida bajan al Señor para ponerlo en la urna. Ya colocado en la urna, inicia la procesión, salen primero los monaguillos, después el Padre.

 Festividad en la Plaza de San Roque.
Festividad en la Plaza de San Roque.
Fotografía de las Cargadoras con su vestido negro.
Luego ya sale el Señor del Santo Entierro, seguido de todas las andas, hacemos una procesión bastante larguita y las mismas que cargamos en la mañana cargamos en la tarde porque no tenemos para hacer relevo. Salimos de la plaza por San Fernando, tomando la Avenida Juárez, subimos por la calle Juan Valle, seguimos por todo Positos, para bajar a la Alhóndiga de Granaditas. En la Alhóndiga seguimos de frente para llegar a la Avenida Juárez, damos toda la vuelta y entramos nuevamente por la plaza de San Fernando para llegar al templo. También nosotros participamos en la procesión del Jueves de Corpus. En los preparativos hacemos la colocación de los altares, a un lado del templo, junto a la puerta lateral. Ese día venimos uniformadas, de blanco y rojo.


Tenemos la festividad del Señor San Roque, es el 16 de agosto, pero se pasa al domingo más próximo. Él es el protector de las enfermedades contagiosas. En 1976 fue la coronación de nuestra Señora del Rosario, ella no tenía corona, estaba de Capellán el padre Anselmo Rosas. Nuestra Señora del Rosario se sacó en procesión solamente en el año de 1985. La virgen peregrina desde que llegué andaba de visita en los hogares, visitaba toda la ciudad, en los diferentes barrios, andaba en cada casa con la finalidad de que se rezará el rosario diario entonces los días que se dejaba si era un novenario o era 3 días que fueran era destinado para que la familia rezará el santo rosario. Se le hace la fiesta a Santa Cecilia, para ello todos los músicos se encargaban de los preparativos desde las 5 de la mañana, había cohetes y mucha música durante todo el día.

Se organizaban y el padre celebraba la misa y ellos hacían toda la festividad como parte de la tradición. El acostamiento y levantamiento del niño Dios, desde que llegué el único padrino que conocí para levantar al niño era la licenciada Cadena y su esposo. Ellos eran los que hacían el levantamiento hasta que falleció el licenciado. Después, la licenciada continuó con la tradición junto con sus hijos, hasta que falleció. El arquitecto Héctor Bravo Galván forma parte de nuestra asociación. Y nosotros poníamos puestos de comida todos los días de la semana por la noche y los domingos solamente era por la mañana, con la finalidad de recaudar fondos para para la restauración y conservación del Templo. Con mucho orgullo les decimos que estamos trabajando con mucho gusto. Cabe señalar que dentro de cuatro años cumplirá el templo de San Roque los 300 años de su construcción. Las autoridades competentes deben de tomar cartas en el asunto para hacer algún festejo.

Fotografías del seguimiento a las obras de restauración que se hicieron dentro del Templo de San Roque a cargo del Arq. Héctor Bravo Galván.




Callejón de Cantaritos en diferentes temporalidades.

 Héctor Villegas Gasca San Fernando ¹
Héctor Villegas Gasca San Fernando ¹
El señor Héctor Herrera Villegas Gasca, oriundo de San Fernando, tiene 68 años viviendo en esta zona. Aprendió el oficio de sastre, fue trabajador de la Secretaría de Finanzas por treintaidós años y también fue parte del equipo de San Fernando 70 por veinticinco años. Además, es esposo y es padre de un ingeniero, así como abuelo de dos nietos.
Soy vecino originario de aquí del barrio de San Fernando. Nací en la casa de mis padres, en el año de 1954, ubicada en Independencia #44, ahora más conocida como Plaza San Fernando. Después de nacer allí, nos vinimos a vivir aquí al callejón del Ramillete, nunca he salido de este barrio, aunque sí viví en diferentes callejones. En el callejón del Ramillete, ya cuando tuve edad, me inscribieron en la escuela primaria, que contaba con seis salones nada más. Recuerdo que tenía un pasillo muy grande, al frente estaba un patio con otro salón y en medio había un árbol muy grandote, creo que era de aguacate. La escuela fue demolida posteriormente para construir lo que hoy es la Plazuela de San Fernando, diseñada por José Chávez Morado.
Durante mi infancia conviví con muchos amigos y compañeros que vivían alrededor de la escuela de San Fernando. Nos poníamos a jugar en toda la plazuela. En ese tiempo se organizaban muchas posadas. Lo que ahora ya no hay ni una en la plazuela, antes salíamos de una posada y nos íbamos a otra posada. En Día de Reyes teníamos un amigo que se encargaba de despertarnos muy temprano desde las seis de la mañana para jugar con los juguetes que nos trajeron los reyes magos, era muy tranquilo y un buen lugar para jugar.
Fotografías de las vivencias en la juventud y de la Sastrería Villegas ubicada en San Roque.



A partir de los ocho años, aprendí el oficio de la sastrería en el negocio de mi padre, ubicado en San Roque, que aún sigue en el mismo lugar donde mi hermano y yo seguimos laborando.


Para el año de 1970, en donde estaba la herrería estaban organizando un equipo de fútbol porque la inauguración iba a ser para el setenta. Vino la Selección de Brasil a entrenar al Nieto Piña y nació la fiebre del fútbol en Guanajuato, surgiendo el equipo del Barrio llamando “San Fernando 70”. Iban a jugar en el equipo Luis Palomino y Juan Vivanco, que trabajaban de cobradores en la tienda de Salinas y Rocha, y el señor era tío de Palomino y lo invitó a que nos patrocinara y él nos patrocinó ese año nada más. Según él, nos llevaba a entrenar todos los días a las siete de la mañana a la estación. El señor Salvador se nos unió en ese tiempo el equipo. En diciembre pasado, acaba de cumplir los cincuenta años, ya tenemos cincuenta y dos, pero dos años no se cuentan por cuestión de la pandemia y por lo tanto en diciembre celebramos los cincuenta años.

En 1978, entré a trabajar en la Secretaría de Finanzas y en septiembre de ese año, me casé con la señora Rosita Zavala. En ese tiempo que me casé mi abuelita vivía aquí en la Avenida Juárez y ella vivía sola y nos invitó a que nos fuéramos a vivir allí. Ya de casados vivimos diez años ahí, ya en el 90 nos regresamos aquí a la Plazuela de San Fernando. Actualmente estoy en la casa de mis papás, le ayudo a mi hermano en la sastrería, estoy jubilado de finanzas y ya tengo un poco más de tiempo de trabajarle a mi hermano que es el maestro sastre. También mi señora le anda haciendo sus pininos en la sastrería.

En la plaza de San Fernando siempre ha sido de comercio. Duró un tiempo los puestos de verdura, y en la noche también vendían en los puestos de tacos o de tamales, mientras construían el Mercado Embajadoras, haciéndose el mercado los quitaron a todos y quedó la plazuela limpia, hasta que llegaron los restaurantes con su mobiliario. San Fernando cuando estaba limpia y sin tanto comercio, en esa época se firmaron las películas de “El miedo no anda en burro” con la India María, “el Santo contra las Momias de Guanajuato” y allí las andaba correteando en toda la plazuela. También filmaron la de “Juan sin miedo” con Luisa Aguilar y “el Santo Oficio”, y “la Llorona”.
La maestra Chachita organizó un patronato de vecinos y compuso mucho la plaza, le quedó bonita y la inscribió en ese tiempo a concursos de barrios. La plazuela tuvo la fortuna de ganar tres años seguidos, los premios están actualmente en la pila. Ya quedamos muy poca gente viviendo en la plazuela. Actualmente es casi puro negocio, se acabaron las casas familiares, pero nosotros aquí seguimos viviendo en el barrio.
Plaza de Sasn Fernando antes y después.


LA BOLA

 Luis Ernesto Camarillo Ramírez Barrio de la Bola
Luis Ernesto Camarillo Ramírez Barrio de la Bola
Fotografía de la Pila del barrio, crédito AGLT.
En principio muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, en pleno corazón de Guanajuato. Muchas gracias por la invitación, agradezco a las autoridades del Municipio de Guanajuato, como siempre a mi amigo el Ing. Juan Carlos Delgado Zárate por la invitación, al Ing. Eduardo Martínez Rivera, a los regidores que nos acompañan, muchas gracias por su presencia y a mis compañeros del panel. Es grato reencontrarnos, en estos avatares, en estas experiencias, donde lo que hacemos es solamente compartir el conocimiento que antes me compartieron. Hace unos días recordaba cómo desde el Colegio de Historiadores A. C., en apoyo a la Dirección de Cultura Municipal, se organizó un ciclo de charlas en las que, en principio acudíamos por los barrios para caminar por los callejones, para platicar con ellos.
Nos encontrarnos con los vecinos, a tocar las puertas y platicar solamente y ver qué es lo que uno se puede encontrar, porque ahí está la memoria. Luego se organizaba la charla y se mostraba el resultado de esa observación participante y ya en la charla, se hacía una retroalimentación en la que participaba la comunidad. Recuerdo de un evento de estos que tuvimos en la Rosita de San Juan, en un centro social, comentábamos, que la historia no está en los libros, la historia la tienen ustedes y qué mejor que salir a la calle y recuperarla. Estamos en el barrio de la Bola. Estamos en la arteria principal del callejón del Venado. En lo que toca a mí, trataré de dar algunos pincelazos acerca de la historia de este lugar, de lo que podemos encontrar en la documentación acerca de este pequeño espacio.
Barrio de La Bola corresponde al CUARTEL NÚMERO 2. Manzana 9a. —se compone de 21 fincas y comienza en la esquina formada por la subida de la Mula y la Plazuela de los Ángeles, Plazuela de los Ángeles, callejón del Patrocinio, por ambas aceras, Puentecito; subida de la Bola, calle del Venado, calle de la Mula y callejón del Beso bajada del mismo nombre. Mapa de José Gabriel Rozuela y Ledesma, en 1750, archivo histórico de la UG.
El barrio es pues cada una de las partes en las que se dividen los pueblos o ciudades, es un espacio pequeño delimitado. En la realidad nos damos cuenta de que en la mente de las personas es diferente la delimitación, ya que no un barrio de ninguna manera es un espacio rígido, no es un espacio tan claramente delimitado. Estuve platicando con vecinos de este lugar y les preguntaba acerca del del barrio, dónde comienza y termina o incluso hasta cómo se llama o cómo se conoce y uno se sorprende de la variedad de formas de reconocer un espacio. Hay gente que lo reconoce como el barrio del Venado y en alguna parte de la cartografía también lo llaman así, pero también lo llamaran de la Bola, como se ha llamado para esta charla y también será el barrio de Los Ángeles, por una capilla que se encuentra en la plaza que está en la parte baja, en el margen del río y que debió ser expropiada durante la Guerra de Reforma y el predio es ahora una casa-habitación. Esta capilla se puede ver en un grabado de Tomás Egertón, quien estuvo en Guanajuato hacia 1840. Poco ha cambiado la fisonomía de la plazuela, salvo que ahora ya no está la espadaña; de ahí, todo sigue muy similar.
La palabra barrio tiene su origen en el idioma árabe y significa estar en un lugar exterior, refiriéndose al conjunto de edificaciones que se ubican extramuros de una ciudad. Estamos en las manzanas principales de Guanajuato, por nuestra topografía es difícil encontrarlas, no tenemos manzanas como como tal, la traza urbana no está a manera de damero o de un tablero de ajedrez como en las ciudades edificadas en un plan.
En Guanajuato lo que tenemos es un lomerío con casas, pero aun así se cuenta con demarcaciones que se reconocen como barrios, como en el que estamos ahora y los más próximos a las ciudades serían los arrabales. De ahí viene que eres un “arrabalero”, pues sí porque vivo afuera de la ciudad, en este caso, un espacio como Sangre de Cristo lo que era la Calle de los Desterrados, sería parte de un arrabal y más si el lugar no tiene tanto auge económico, estamos hablando un poco del origen de la palabra.

Específicamente del barrio de la Bola, tenemos que decir que en principio los habitantes de éste sitio fue la puebla de la Hacienda de Beneficio del Patrocinio. Es lo que genera que los vecinos se congreguen extramuros de la hacienda. Un espacio, en este caso sería el trabajo quien dio el origen de este de este barrio que por ende debe ser reconocido como minero. Pero, cuántas haciendas de beneficio no tenemos alrededor y la más próxima es la del Patrocinio, aunque hay varias. Entrando en materia, un referente será siempre el Padre Lucio Marmolejo quien, en 1883, dividió esta ciudad en varios cuarteles. Estamos ahorita en la manzana novena y se compone de 21 fincas, comienza en la esquina formada por la subida de la Mula y la plazuela de Los Ángeles, de plazuela de Los Ángeles al callejón del Patrocinio por ambas aceras, Patrocinio a subida de la Bola en calle del Venado, de la calle de la Mula y Callejón del Beso.
En las Efemérides Guanajuatenses o datos para formar la historia de la ciudad de Guanajuato de Lucio Marmolejo, en el tomo I de 1883, solo marca que existen 21 fincas en este barrio. A la fecha cuánto a pasado, cuánto ha crecido. En uno de los planos más conocidos de Guanajuato es el dibujado por José Gabriel Rozuela y Ledesma en 1750. Tenemos el recuadro, en la parte de abajo del mapa, vemos que hay un barrio del Venado, pero por la disposición de la perspectiva, el barrio del Venado se encontraría a un costado de la Basílica y luego, frente a espaldas de la casa de Ramón Alcázar; esto es, de espaldas al Mesón de San Antonio. Según la anotación, el número 13 estaría en el barrio del Venado, así con v chica y que no sería este lugar necesariamente o no en esta área en la cual nos encontramos.
Más bien correspondería al encuadre que no tiene nombre, ni siquiera saldría en el plano de Rozuela y Ledesma. En el siguiente mapa, el elemento principal que tenemos es la Hacienda del Patrocinio. Ahí la tenemos con todo el conglomerado, podemos ver la Hacienda de Beneficio y alrededor, las fincas que ahí se encuentran, más abajo
De arriba hacia abajo: Mapa de José Gabriel Rozuela y Ledesma, en 1750, archivo histórico de la UG; Barrio del Venado, a espaldas al Mesón de San Antonio. mapa de Ponciano Aguilar, 1973, archivo histórico de la UG.


del mapa dice barrio del Venado, pero con b grande, ahí estaría este barrio. Hablemos de referentes culturales, y el barrio de la Bola tiene uno y muy importantes: la familia Oliva, con el apoyo de los Barrón, son custodios de la tradición de las fiestas de San Antonio de Padua del 13 de junio. El barrio de la Bola es un escenario y referente importante para la danza. Colocan al santo patrono y se hace el desfile con todos los danzantes. La memoria parte de la herencia del patrimonio, tiene que ver con la reproducción de este tipo de fenómenos, los danzantes se encuentran en Cuesta China, en la casa de la familia y lugar de la Capilla de San Antonio de Padua.
El 13 de junio, se convierte en el epicentro no solamente de la de la danza a nivel local, ni a nivel estatal, sino a nivel nacional; o sea, vienen grupos de todo el país a celebrar a San Antonio de Padua y al mismo tiempo de aquí van a otros lugares de visita recíproca. Revisando la hemerografía, busqué en periódicos, me encontré una nota del 04 de diciembre de 1938, y dice así: “la Presidencia Municipal, figura la urbanización de los callejones de la capital, se emplearán para tal efecto muy importante las losas que se van a quitar de las calles principales de la ciudad, las cuales serán cambiadas por losetas de las que producen los reclusos de la cárcel [de Granaditas]. El Callejón del Beso debido a su atractivo turístico será de los primeros que resientan tales mejoras”.
Podemos resaltar los datos, que en la ciudad de Guanajuato a finales de los años treinta, hay un cambio en la fisonomía urbana de la ciudad, pues cambiaron las viejas losas que extraían de los cerros y hechas por los canteros. Las losetas que se hacían en la Alhóndiga de Granaditas y en los años treinta, ya se habla de que el Callejón del Beso es un atractivo bajo la categoría de turístico por lo cual merece ser pavimentado. En las imágenes antiguas que circulan de Guanajuato, podemos ver una del Callejón del Beso, presumiblemente tomada por los Hermanos García. En esta toma se observa sólo hay un balcón, el del lado derecho, el lado otro lado no existe. Eso es lo bonito de Guanajuato, que siempre estamos recreando historias.
La leyenda del Callejón del Beso es un relato de tradición oral y se debe a la publicación primero de don Agustín Lanuza y posteriormente Fulgencio Vargas y todos los que han continuado a partir de sus romances en donde se narra la historia del minero y la hija del rico minero. Orgullo para este terruño dentro de la ciudad de Guanajuato son todos los próceres que aquí han nacido o vivido pero merece un acento aparte el que en este barrio nación el proyecto cultural más importante de habla hispana en el mundo, y todo surge en un predio de la avenida principal conocido por quienes lo habitaron como el Estudio del Venado: Una casa que rentada a la que acudían entre otros Armando Olivares Carrillo, Eugenio Trueba, Luis García Guerrero, Cristóbal Castillo, Luis Pablo Castro, José Guadalupe Herrera, Enrique Ruelas, Manuel Leal, Josefina sosa viuda de Romero, Paula Alcocer, o sea la crema y nata de la intelectualidad de Guanajuato.
Callejón del Beso antes de su intervención, foto de los Hermanos García.

En esta casa rentada se platicaba se platicaba de las novedades editoriales mientras alguien tocaba el piano o en otro cuarto Luis García Guerrero pintaba sus paisajes de Guanajuato, pero también se prefiguraba el montaje de los Entremeses Cervantinos, que luego sería la simiente para el nacimiento del Festival Internacional Cervantino, de lo que le da presencia cultural a la ciudad de Guanajuato.
En el estudio del Venado, no solamente estaban ellos, también había invitados quienes venían a ese lugar, entre otros Alfonso Reyes, Nemesio García Naranjo, Margarita Paz Paredes, Joaquín Pardavé, los hermanos Soler, Luis Echeverría Álvarez y Carlos Fuentes. Carlos Fuentes fue Secretario Particular de Luis Echeverría en los años cincuenta, mientras éste último fue Delegado del PRI en Guanajuato. Carlos Fuentes vivía en una casa de la plaza de San Roque, la casa de los Valcárcel, familia principal de la novela de Las Buenas Conciencias. Entonces aquí se platicaba de cultura. El objetivo del Estudio del Venado fue: la cultura, la música, el arte, la lectura. Todo unido por la amistad y camaradería de los que ahí asistían. El Estudio del Venado, fue una casa que contaba con tres habitaciones, la renta era pagada por Luis Pablo Castro.
En un cuarto estaba el piano de Luis Pablo Castro, en otro cuarto estaba el estudio del pintor Luis García Guerrero, en el tercer cuarto había un sofá y sillas; ahí se llevaban a cabo las reuniones culturales y de ahí salieron los grandes planes que muchos fueron materializados, entre otros el convertir el viejo Colegio de Guanajuato, en Universidad. Una nota periodística dice que el Estudio del Venado no sólo fue refugio del gremio [intelectual de Guanajuato], sino que fue un verdadero centro universitario, de posteriores universitarios, del que brotó una intensa actividad básica para el colegio inicialmente y después para la Universidad. De ahí saldría la célebre publicación de Garabato, que incluía cuentos de Olivares Carrillo, Eugenio Trueba y Pablo Herrera.
De ahí salió también la idea de la organización de la tradicional feria del libro, la feria más antigua del país. Muchas ideas que sirvieron para engrandecer a la Universidad. El hacer un acercamiento tan íntimo como lo es un barrio, como historiadores no es sencillo, no es tarea nada fácil, pero qué mejor que salir a caminar y para platicar, conocer en vivo y así poder difundir y regresarles su historia, su identidad con un diálogo y así seguir acercándonos y recuperando nuestra historia, esa que se conforma de la memoria colectiva, producto de los recuerdos y las fuentes escritas y las imágenes.
Calle del Venado donde se ve parte de la Pila y a sus habitantes.

Pila del barrio, sobre la calle del Venado, crédito AGLT
 Octavio Hernández Díaz "Barrio del Venado o Barrio de la Bola”
Octavio Hernández Díaz "Barrio del Venado o Barrio de la Bola”
El proyecto “Barrios de Guanajuato y su Patrimonio Cultural”, es un acierto que ha permitido lograr la resignificación de la sociedad guanajuatense. Nos ofrece la oportunidad de valorar y reconocer a quienes fueron parte del impulso de una ciudad milagrosa, una ciudad minera tan importante como lo es Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por ello, nuestro agradecimiento al Lic. Alejandro Navarro Saldaña, Presidente Municipal de Guanajuato, MRSM. A la Arq. Julieta Borja Lara, Coordinadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico; a Graciela Velázquez Delgado, Directora del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato; al Mtro. Arq. Pedro Ayala Serrato, Presidente del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses y a todas las familias del Barrio del Venado (de La Bola) y de los callejones adyacentes.
Un hito ornamental que es nuestra identidad, como Barrio, es “la pila”, así se le conoce a nuestra fuente de agua, sus características son las siguientes:

1. De cantería verde, es una toba local. Tiene compuestos de silicio: feldespatos, cuarzo y algún mineral de hierro.
2. Semi redondel trilobulado.
3. Fuste con tendencia barroco salomónico. Interrumpido en el centro por una moldura de inspiración mesoamericana, sujetada con un cordón franciscano.
4. Un plato de distribución del agua con ornamentación de borbotones simulados, ovas y hojas de acanto.
5. Remate con molduras, insinuando roleos, soportan una cruz de cantería.
6. La cruz se colocaba simbolizando bendición para que no faltara el agua.
Fuste con tendecia barroca salomónica, con cordoón franciscano en su centro. crédito OHD.
Un dato interesante es que, en 1849, el ayuntamiento tomó en cuenta las proposiciones hechas por Marcelino Rocha para la introducción de agua a la ciudad. Cuando recibí la invitación para participar en tan significativo evento, me sorprendí y lo valoré pues el barrio de la Bola es un lugar en Guanajuato en donde los personajes son leyenda e historia. El principio de la investigación inicia con una agradable conversación con el Ing. Víctor Manuel Ramírez Herrera, pues me interesó saber sobre el Ing. Antonio Negrete, tío de Jorge Negrete, nuestro paisano, “El Charro Cantor”. Mi madre, la Mtra. Carmen Díaz Villanueva, me platicaba que el Ing. Negrete había sido su maestro, pero datos muy importantes surgieron al platicar con el Ing. Víctor.

Don Amado Delgado y su esposa Refugio Fernández, Propietarios de la Ex Hacienda del Patrocinio.
En su lugar de estudio tiene dos grandes fotografías, la pregunta obligada fue: “¿quiénes son?”, y la respuesta fue sumamente valiosa: es Don Amado Delgado y su esposa Refugio Fernández, propietarios de la Ex Hacienda del Patrocinio, Oro molido, me dijo. Pues para el tema ellos significaban el principio de mi conversación, con autorización visité el sitio y disfruté el espacio, crucé un gran portón y en la fachada interior hay una placa que dice: Hacienda del Patrocinio de N. S. de Gvanaxvato Año de 1801. Luego la capilla doméstica de la Ex-Hacienda de Beneficio del Patrocinio, hoy habitación. Tuve en mis manos las fotos originales del Maestro Ing. Don Antonio Negrete con su esposa Isabel Herrera 1894 y con su hija Luz María Negrete.


Fachada con la leyenda "Hacienda del Patrocinio de N. S. de Gvanaxvato Año de 1801”.

También Ing. Antonio Negrete y su esposa Isabel Herrera, celebrando el 25° aniversario de bodas en 1919 y, curiosamente, el niño a la izquierda es el Ing. Víctor Manuel Ramírez Herrera, quien me obsequió su tiempo y su maravillosa charla. Después visité la casa en donde vivió el Ing. Antonio Negrete. En el interior de la Ex Hacienda del Patrocinio, una gran escalera permite acceder a la vivienda: “Jorge Negrete de chico, era muy travieso, lo amarraban del barandal para que se estuviera tranquilo”, mencionó el Ing. Víctor Herrera, quien también es vecino y exdirector de la Facultad de Ingeniería Civil. Con gran sorpresa el Ing. Ramírez me mostró el plano total de lo que fue la Hacienda del Patrocinio.
Posteriormente obtuve las fotografías de Don Sabino Ortiz y su hija Leonor, eran muy fuertes de carácter. Él fue un rico administrador de la Hacienda de Flores, hoy Comercial Mexicana. La investigación siguió y recordé al Mtro. Eugenio Trueba Olivares que, en ocasiones, hacía una remembranza del famoso Estudio del Venado y, ¡claro!, en el Barrio del Venado inicia el principio de la cultura guanajuatense que deriva en el Festival Internacional Cervantino. ¿Cómo surge?, pues se platica que, en 1942, se integra un grupo de amigos de las letras y las artes, que se reunía para discutir obras y proyectos en un cubículo cercano al callejón del Beso.
De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Ing. Antonio Negrete y su esposa Isabel Herrera 1894; Ing. Antonio Negrete y su hija Luz María Negrete; Ing. Antonio Negrete familiares y amigos; Jorge Negrete en su juventud; Ing. Antonio Negrete y su esposa Isabel Herrera, celebrando el 25 aniversario de bodas 1919 El niño a la izquierda es el Ing. Víctor Manuel Ramírez Herrera.











Arriba: Placa Conmemorativa del 50 aniversario del FIC, colocada en donde estuvo el Estudio del Venado.

Estudio del Venado, centro de reuniones, ubicado cerca del callejón del Beso, crédito OHD.

Estudio, se llamó el centro de reunión de los bohemios guanajuatenses, situado en el callejón del Venado; allí, por las noches en tertulia, convivieron desde 1942 hasta 1947 Los integrantes fundadores: Armando Olivares Carrillo, Eugenio Trueba O. (cuentista, director escénico), José Guadalupe Herrera (narrador cuentista), Enrique Ruelas Espinoza (aficionado a la dirección escénica), Manuel Leal G. (pintor), Josefina Zozaya Vda. de Romero, Manuel Escurdia, Paula Alcocer de Aguilera (poeta), Luis García G. (pintor), Luis Pablo Castro, Salvador Lanuza y Rodolfo González (escultor) y el Mtro. Camarillo nos ilustró de otros intelectuales, como Alfonso Reyes, Nemesio García Naranjo, Andrés y Fernando Soler, Margarita Paz Paredes, Luis Echeverría Álvarez, Joaquín Pardavé y Carlos Fuentes; se dice que aquí surgió la inspiración para comenzar a escribir la obra “Las buenas conciencias”, novela que trata de una familia guanajuatense, pues bien, aquí, en el “Estudio del Venado”, se reunían cotidianamente.
Después vino a mi memoria el querido Mtro. Virgilio Fernández Wrenches, él fue participante en la película El Santo Oficio y también integrante de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Y, en la esquina de San Cristóbal y Caño Puerco, vivió un afamado sastre llamado Juan Antonio Juárez Sánchez (1953-2018). Su hija, Cecilia, la más pequeña, nos cuenta que: “fue instructor de escoltas y de la banda de guerra en la Secundaria Benito Juárez, en el Instituto La Salle, en el Colegio Valenciana y en la Normal Superior. Tenía un gran amor a su barrio, La Bola, San Cristóbal A, donde nació y trabajó con su lema "Viva, viva, Señor San Miguel".
Por la parte alta de San Cristóbal también vivía Don Alberto Jaramillo Vázquez, uno de los mejores sastres cortadores de Guanajuato, que confeccionaba trajes a los políticos de la época. Y en “la pila”, recuerdo la voz maravillosa de Pepe García “El Quemado”, hoy, su hijo ha heredado su talento artístico y se presenta en destacados programas de televisión por redes. Se llama igual que su papá Pepe García, su papá no era del Barrio de la Bola, era del Boliche, pero diariamente le gustaba cantar con su guitarra en la pila del Venado. Personajes inolvidables fueron Don Luis Villafaña Domínguez y Doña María Domínguez Barrón, dueña de “La Tiendita”. “¿Se acuerdan de los ahogados? Bolillo, rebanada de queso, un chile jalapeño, y un chorro de vinagre. ¿Y de los encurtidos?, ¡Fabuloso!, “Hasta se me hizo agua la boca”, se dice.
De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Manuel Leal G. (pintor); Enrique Ruelas Espinosa; Eugenio Trueba Olivares (cuentista, director escénico); Armando Olivares C.; el Mtro.
Virgilio Fernández Wrenches.









Hijos de Antonio Juárez: Mario, Jesús, Angélica y Cecilia Juárez, junto a la pila del barrio.


Luego Don Andrés Escobar y su hermano Manuel, excelentes carpinteros de la Universidad de Guanajuato y organizadores de la iluminación en Venado. Con el Lic. Porfirio Villafaña Domínguez, en su momento, Director de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato, tuve varios desayunos en donde surgieron más y más datos, recuerdos anecdóticos que, cuando venían a la mente, se me llenaba el alma de nostalgia, alegría y también, ¿por qué no?, de momentos tristes. Cuando niño visitaba frecuentemente, para comprar golosinas, una tienda ubicada en El Patrocinio, se llamaba “La Coyota” y, su dueña era “Doña Mariquita”, María Emerenciana Puga. ¡Caray que recuerdos tan significativos! Ella tuvo varios hijos, entre ellos “Filo”, el Dr. Quintín Carlos Olmos Caudillo, un excelente traumatólogo guanajuatense.
De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Pepe García
“El Quemado”su hijo Pepe García; Porfirio Villafaña Domínguez ; Doña Mariquita”María Emerenciana Puga; Don Andrés Escobar y su hermano Manuel; Mtra. Carmen Hernández Paz y Lic. Néstor Raúl Luna Hernández; Mtra. Luz María Luna Hernández; Tipógrafo Miguel Anguiano Medina; Sr. Guillermo Alejandrí.

Pasaron los días y tuve la oportunidad de visitar a la Lic. Alicia Luna, hija del Lic. Néstor Raúl Luna Hernández. Me mostró imágenes de su abuela, la Mtra. Carmen Hernández Paz, Fundadora de la Academia de Taquimecanógrafos. Su papá fue Rector de la Universidad de Guanajuato y su tía, la Mtra. Luz María Luna Hernández 25 años de catedrática en la Escuela de Auxiliar de Contador (en la UG). Formó una gran cantidad de secretarias, en la Academia de Taquimecanógrafos. En el barrio vivió el Sr. Guillermo Alejandrí, dueño de La Imprenta, que se ubicaba en la Calle de Alonso, y el tipógrafo, Miguel Anguiano Medina. En 1949, a la edad de 12 años comenzó a trabajar en la imprenta de la familia Alejandrí, duró 28 años. En 1977, inició su trayectoria en el Taller Imprenta de la Secretaría de Educación de Guanajuato.










En el ámbito deportivo destacan el famoso Jhonny Morales García y su hijo, el Prof. Luis Gerardo Morales González, grandes deportistas-beisbolistas. Recuerdo bien a Raúl Villafaña Domínguez, integrante de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Él era parte de la pandilla de ese tiempo: Armando Macías Estrella, Gaspar Segoviano, Alberto Andrade Ardines, Adolfo Lara Espinosa (“Simón”), “El Monterrey”, Javier Segoviano, Villafaña Domínguez, Manuel Segoviano, José Segoviano y Juan Jaramillo. Puedo decir que, en realidad, el Barrio de la Bola, fue un crisol de artistas, entre ellos, Juan Antonio Palacios Hernández, integrante fundador de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato y hermano de mi gran amigo, el Mtro. Luis Palacios Hernández, de grata memoria.
Otros integrantes de tan importante grupo musical fueron Alfredo Ramírez Herrera, “El muerte”, Luis Felipe Rodríguez “El trucus”, y Pedro Luis Martínez. Que no se me olvide, el Lic. Armando Andrade Domínguez, también fue Director de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato; con él se grabó el tema que dio vuelta al mundo: “De Colores”. Su hija, Marisa Andrade, me platicó: “mi abuelo se llamaba Juan Manuel Andrade Gutiérrez y era ingeniero topógrafo, mi abuelita era Carmen Domínguez Carpio, ambos originarios de Chiapas. Mi papá Armando Andrade Domínguez fue el más pequeño, él y mi tía Gloria que es la niña, ya nacieron aquí en Guanajuato”.
Y muy presumidos en el barrio, pues, mi Maestro el Arq. Edmundo Almanza Roa, fue nombrado “Guanajuatense distinguido” y el Teniente Mario Barrón, integrante del cuerpo de bomberos de Guanajuato, también. El día de la presentación les comenté a los asistentes que el Barrio de la Bola estaba bendecido, pues tenemos al Presbítero, Miguel Juárez Sánchez y, si faltaran bendiciones, pues está el Maestro José Manuel Amézquita Huerta, Director de la Estudiantina Guanajuatense. Las tiene, pues su grupo interpretó temas para el Papa Francisco I, soltaron una carcajada. Un señorón fue Don Pablo Rosas Quintero, Director del Grupo los 7 Diablos, y de la Banda del Estado de Guanajuato, él se casó con Doña María Dolores Gasca Salazar, su hijo Roberto Rosas, me facilitó unas elegantes fotos.
De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Jhonny Morales García y su hijo, el Prof. Luis Gerardo Morales González; Armando Macías Estrella, Gaspar Segoviano, Alberto Andrade Ardines, Adolfo Lara Espinosa (Simón), El Monterrey, Javier Segoviano, Raúl Villafaña Domínguez, Manuel Segoviano, José Segoviano, Juan Jaramillo.; Juan Antonio Palacios Hernández; familia Andrade con Armando Andrade Domínguez en su niñez; Estudiantina de la Universidad de Guanajuato; Arq. Edmundo Almanza Roa; Maestro José Manuel Amézquita Huerta; Don Pablo Rosas Quintero.


















Y, bueno, no podía faltar mi padre, Don José Hernández Granados, “El Chocolate”, Director de la Orquesta Latina e integrante de la Banda del Estado. Amenizaba los bailes del estudiante y las bohemias de gobernadores; entre ellos, el Lic. José Aguilar y Maya, un gobernador al que se le tenía mucho aprecio. También, recuerdo perfecto la elegancia de los Señores Lara Alvarado y Elvirita Espinoza, siempre amables y respetuosos. El C.P. Wilfrido Lara Alvarado fue fundador y director de la Escuela de Contabilidad de la Universidad de Guanajuato. Un dato interesante es que su casa tiene un aljibe y todos los del barrio y de otros callejones cercanos, todas las mañanas, muy tempranito hacían fila con sus cántaros, ollas y recipientes. Toda la comunidad se unía en torno a esta necesidad tan vital, después se colocaron los hidrantes.
Un prestigiado profesional de la medicina, en instituciones estatales y privadas, fue el Dr. Carlos López Martínez, su abuelo fue Don José Modesto López Aguilar “El mejor relojero del mundo”. Tenía su taller en la Plazuela de los Ángeles. Vecinos muy amables, siempre con la mejor disposición de ayudar fueron el Mtro. Francisco Salazar Zavala, timbalista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y de la Banda del Estado, y Don Julio Barrón, él tenía una ferretería que le llamó Las cuatro esquinas, pues sí, las cuatro esquinas son de los callejones San Cristóbal, Caño Puerco, Patrocinio y Venado, organizador también de la iluminación del Venado. Mi compañero de actividades académicas es el Arq. Cuauhtémoc Robles Bello, un destacado catedrático en la Facultad de Arquitectura. Recuerdo bien a su mamá la Sra. Sofía Bello Bobadilla, a sus hermanos, Xóchitl, Ninemi y Tonatiuh.
De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Don José Hernández Granados, “El Chocolate”, Director de la Orquesta “Latina” e integrante de la Banda del Estado;; Los Señores Lara Alvarado y Elvirita Espinoza; Dr. Carlos López Martínez Prestigiado profesional de la medicina en instituciones estatales y privadas; Don José Modesto López Aguilar “El mejor relojero del mundo”.
Tienda de “Las cuatro esquinas”
Cuauhtémoc me platicó: "Don. Richard” -su papá- fue Capitán 2o. de Caballería en el Ejército Constitucionalista e Ing. Topógrafo e Hidráulico. Don Ricardo Robles Torres nace en 1895, es originario de Tenamaxtlán, Jalisco; en la revolución se quedó en Guanajuato y nacimos sus hijos”. Un personaje enigmático, siempre disciplinado fue el Lic. Faustino Fernández. Alguna vez aspiró a ser Rector de la Universidad de Guanajuato, lo veía pasar, pero era muy estricto y serio, no hablaba con nadie. Y como no reconocer al MRSM. Arq. Miguel Ángel Ibarra Álvarez, quien es un profesional de la restauración, con él, en Guanajuato Patrimonio de la Humanidad A.C., se restauran los templos de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, de San Diego y Pardo.

Por cierto, conversando con el Arq. Cuauhtémoc Robles bello, me comentó que, en el número 13, del callejón Antigua de Gallos, vivieron Pedro, Arnulfo, y Teresa Vázquez Nieto; Arnulfo llegaría a ser Presidente Municipal de Guanajuato, en dos periodos, 1995 a 1997 y 2003 a 2006; y, de grato recuerdo, la Maestra Angelina Romero, de la Escuela “Librado Acevedo”, quien vivía en el número 3, también de Antigua de Gallos y, en el Callejón de Calixto No. 18, vivía, Don Carlos Marqués Velásquez, él tenía una cantina llamada “La Pervertida”, era gallero; no podemos olvidar a la experimentada Maestra de Química, Amparito Luna, una brillante profesional.
De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Don José Modesto López Aguilar ; Mtro. Francisco Salazar Zavala, Timbalista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y de la Banda del Estado; Don Julio Barrón Tienda de “Las cuatro esquinas”.Además organizador de la iluminación del Venado; Teniente Mario Barrón“Guanajuatense Distinguido; Arq. Cuauhtémoc Robles Bello, Catedrático en la Facultad de Arquitectura; "Don. Richard” El Capitán 2o. de Caballería en el Ejército Constitucionalista e Ing. Topógrafo e Hidráulico; Lic. Faustino Fernández; MRSM. Arq. Miguel Ibarra Martínez.










Hubo dos importantes manifestaciones musicales muy propias de la época: el grupo musical Les souvenirs, integrado por Porfirio Villafaña Domínguez, Armando Hernández Díaz, Arturo Valtierra (“El Ollitas”), Saturnino, Armando Macias Estrella. Saturnino, Roberto Rosas Gasca, Manuel Macias, Armando Macias Estrella y José Segoviano formaron parte del grupo musical Show Combo IV, integrado por Roberto Rosas, Armando Macias, Alfonso Luna, Armando Hernández, y Arturo Valtierra (“El Ollitas”) Arnulfo López, y José Hernández (Pajarito). Y les comentaba, también de la muy estimada Familia Knapp-Aguilar, la Sra. Perla Aguilar, Gustavo, Marta, el Arq. Eduardo, quien fue Presidente Municipal de Guanajuato, el Arq. Sergio, en un tiempo, fungió como Director de Desarrollo Urbano de Guanajuato y Elsa Knapp Aguilar.
Un grupo sobresaliente son “Los Juglares de Guanajuato”, ellos iniciaron, como grupo literario musical, en el Barrio del Venado, precisamente en la casa 45 del Callejón de “San Cristóbal”; en 1972; Javier Cardoso nos platicó: “Su fundador fue el famoso Joaquín “Flaco” Arias; entre los primeros integrantes, anotamos a David Baena, Luis Palacios, el Meme Prieto, Juan Duque, Ricardo Olalde, Eduardo Villagómez, José de Jesús Gasca, Carlos Canchola, Fernando Pérez Landín, Sergio Acosta, Juan José Anaya y Nicolás Castañón; Los Juglares de Guanajuato, son ahora un grupo de “humor fino”, muy querido por la sociedad guanajuatense, que les reconoce como “mis juglares” o “nuestros Juglares”; Pepe Araujo Huerta, su actual, director escribió: “50 añosaportandohistorias,unamanifestaciónhistriónicadelespíritu”.
Una bonita pareja, Doña Josefina Rodríguez de Santibáñez y Salvador Santibáñez Esparza; su hijo, el Arq. Fabián Santibáñez Rodríguez, fue Presidente del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses. Fabián me compartió fotos en donde aparecen Iván Escalera Fonseca, Fabián Santibáñez Rodríguez, Daniel, Pilar Escalera Fonseca y David Escalera Fonseca, Salvador Santibáñez Rodríguez, Mauricio Botello Santibáñez y Jorge Martínez Santibáñez. Quizá algunos contemporáneos recuerden bien a Doña “Chenchita” y su esposo Macario. Ambos personajes fueron ejemplo de trabajo, de ahínco, de entrega, de amor; de alguna manera adoptaron a los niños de Guanajuato, llegaron a esta tierra bendita para hacer felices a cientos de niños guanajuatenses.
De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Porfirio Villafaña Domínguez, Armando Hernández Díaz, Arturo Valtierra (El Ollitas), Saturnino, Armando Macias Estrella; Saturnino, Roberto Rosas Gasca, Manuel Macias, Armando Macias Estrella, José Segoviano; Arturo Smith dueño de 'Okey Corral’, hoy Museo Iconográfico, Arturo Valtierra (El Ollitas). Armando Hernández Díaz, Porfirio Villafaña Domínguez, Armando Macias Estrella y Saturnino; Armando Hernández Díaz, Arturo Valtierra (El Ollitas,), el Tijuana y José Segoviano; Roberto Rosas, Armando Macias, Alfonso Luna, Armando Hernández, y Arturo Valtierra (Ollitas); Arnulfo López, Roberto Rosas, Armando Macias, Armando Hernández, Alfonso Luna y José Hernández (Pajarito); De pie, Gustavo, luego Marta, enseguida la Sra. Perla Aguilar y el Arq. Eduardo, (Presidente Municipal de Guanajuato), sentado, el Arq. Sergio (Director de Desarrollo Urbano de Guanajuato) y Elsa Knapp Aguilar; Josefina Rodríguez de Santibañez y Salvador Santibañez Esparza; Iván Escalera Fonseca, Fabián Santibañez Rodríguez, Daniel, Pilar Escalera Fonseca, en la bicicleta, David Escalera Fonseca.









Es así como se reescribe nuevamente la historia de “Doña Ana y Don Carlos”, pero ahora con Doña “Chenchita” y Don Macario, con un amor diferente, dar alegría a los niños guanajuatenses, a través de los Reyes Magos. Y la Familia Oliva y su Danza de los Concheros, participante en el Festival Internacional Cervantino, “Don Chabelo”, un ejemplo dancístico con 101 años de tradición. Y, bueno, cómo no hablar de la Rondalla Santa Fe de la Universidad de Guanajuato, participante en el Festival Internacional Cervantino y su actual Director, el LRI. Iván Palacios Ruvalcaba, en diciembre de 2021, celebró 50 años de actividades artísticas ininterrumpidas. Creo que el Arq. Salvador Vázquez Araujo, Ex Presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Guanajuato, no nació en el Barrio de la Bola, pero ya “lo adoptamos”.
Y mi abuelo, el Maestro Don Prócoro Díaz Badillo, profesor rural, y Doña Margarita Villanueva, priora de la 3ª orden en el Templo de San Diego, su hija, mi querida madre, con 96 años de vida, la Maestra Carmen Díaz Villanueva, con muchos años de servicio académico en diversas escuelas, fue de las alumnas que recibieron al Presidente de la República General Lázaro Cárdenas en 1940. Y la Arq. María Teresita Luna Torres, nos conversó sobre su papá: “el Ingeniero Químico Francisco Javier Luna García, vecino del Barrio La Bola, en el número 16 del callejón de Calixto. Un excelente guía en este camino de la vida, formador de una gran familia unida y de profesionistas, siendo profesor de la Facultad de Química de la Universidad de Guanajuato”.
Su madre Efigenia García Cerda, titulada de la carrera de Farmacéutica en 1938, y su tía Amparo García Cerda “Amparito la química”, su papá, Juan Luna Fonseca, vecino de la localidad de Cuevas, casado con María Teresita Torres Garibay “Taty”, tuvo nueve 9 hijos: Marité, Gaby, Montse, Pancho, Juan Luis, Luis Humberto, Lupita, Diego y Martha Rosa. Conocido en el barrio y en la ciudad como el “Chino”, persona de gran carisma, de trato amable y de una generosidad sin límite, características humanas que se vieron reflejadas en su trabajo profesional, ya que fue por más de treinta años siendo maestro de muchísimas generaciones de Ingeniería Química que lo recuerdan con inmenso cariño”.
De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Doña Chenchita y su esposo Macario; “Don Chabelo”, la Familia Oliva y su Danza de los Concheros participante en el Festival Internacional Cervantino; La Rondalla Santa Fe y su actual Director, el LRI. Iván Palacios Ruvalcaba; El Arq. Salvador Vázquez Araujo; Maestro Don Prócoro Díaz Badillo, profesor rural y Doña Margarita Villanueva, Priora de la 3ª. Orden en el Templo de San Diego.







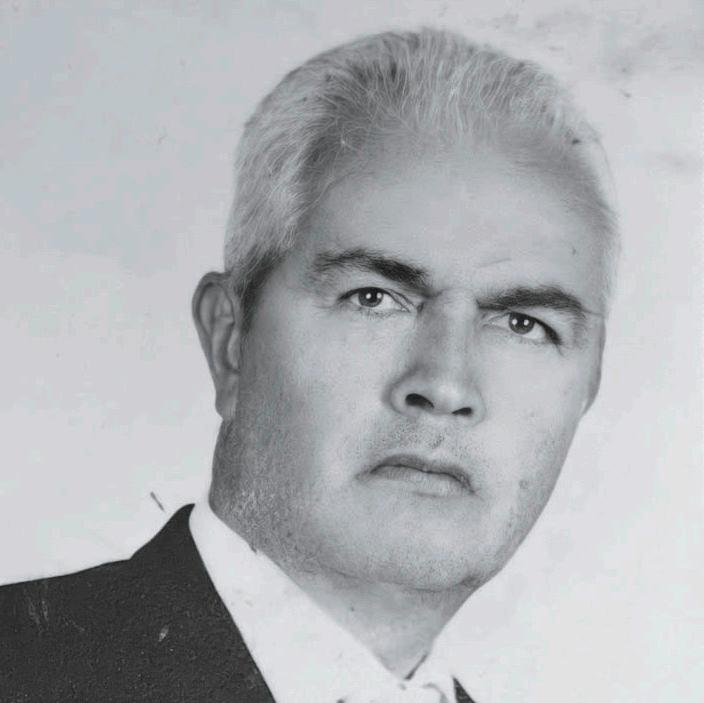

Por cierto, debo reconocer el trabajo de la LDG, Adriana Guadalupe Luna Torres, hija del Ing. Luna Fonseca, por la excelente imagen, realizada en técnica de plumón. Nuestro hito ornamental, “la pila” del Barrio de la Bola, que significa la plena identidad de todos los vecinos. Y para darle sabor al barrio de Venado, que mejor que Doña Lupe, sus ricas enchiladas mineras, conocidas internacionalmente y una señorona, “Doña Naty” con sus ricas tortillas y atole de maíz. Y Emma Sarabia Gómez, ella fue la primera mujer que dominó el alfabeto morse en Guanajuato. Nació el 9 de agosto de 1928 en Guanajuato, Gto., vivió en Calixto #38 desde los 12 años. Entró como meritoria a Telégrafos Nacionales, a la edad de 17 años estudió el alfabeto morse siendo nombrada, posteriormente como telegrafista.
En Guanajuato capital, destacando su calidad humana y don de servicio hacia las personas, incluyendo a sus vecinos del barrio del Venado, laboró durante 44 años ininterrumpidamente, jubilándose en 1991, tuvo dos hijas, Arcelia y Evelia de la Torre Sarabia. Su hija Arcelia me comentó: “el recuerdo más grande que tengo de mi madre es su cariño y cuando me llevaba al telégrafo, creo que desde recién nacida. Era un lugar ruidoso por los aparatos que existían en esa época, y después los teletipos. Mi madre era muy bonita, ayudaba a la gente y venían a la casa a buscarla para que las orientara en sus trámites; era una mujer extraordinaria, mi hermana y yo guardamos bellos instantes de ella, cuidó a sus padres hasta el último momento. Mi madre adoraba a Guanajuato, era muy feliz aquí, le gustaba cantar y lo hacía muy entonada. Ocasionalmente había tertulia en la casa y venían sus compañeros del telégrafo, le gustaba mucho la voz de Javier Solís, era muy noble, sus nietos la honran con mucho cariño”.
Fallece a los 87 años, el 14 de febrero de 2016, celebrándose ese día, curiosamente, el día del telegrafista. Y, ¿por qué no? Doña Ana y Don Carlos aunque sea leyenda. Por cierto, en el Barrio de la Bola o de Venado, tenemos el Callejón del Beso, conocido mundialmente, millones de besos se han dado las parejas de enamorados y más les vale, pues, de no hacerlo se llevarán algunos años de mala suerte, eso dicen. Quiero terminar mi participación con mi amigo, el Lic. Miguel Ontiveros Ibarra que siempre decía: “Guanajuato, un lugar en donde cada piedra tiene su leyenda, y cada mujer tiene su trono”. Ese pensamiento es muy cierto, es una consigna para las futuras generaciones. El Barrio del Venado o de la Bola, es la vena cultural de Guanajuato, una maravillosa tierra bendita.
De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Maestra Carmen Díaz Villanueva; el Ingeniero Químico Francisco Javier Luna García y familia; Doña Lupe Sus ricas enchiladas mineras; “Doña Naty” sus ricas tortillas y atole de maíz; Emma Sarabia Gómez Primera mujer que dominó el alfabeto morse en Guanajuato; Doña Ana y Don Carlos.

















Créditos.
• Alexis Álvarez
• Archivo Arq. Cuauhtémoc Robles Bello
• Archivo Guanajuato Patrimonio de la Humanidad
• Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato
• Archivo Lic. José Jesús Juárez Gasca
• Archivo Lic. Porfirio Villafaña Domínguez
• Archivo personal
• Archivos fotográficos de familiares de los personajes
• Arq. Salvador Flores
• Casa Váladez
• Danza de los Concheros
• Dra. Marisa Andrade Pérez-Vela
• El Huesos, Güero Andrade
• En el tiempo Guanajuato
• Familia Anguiano Espinosa
• Familia de Pepe García
• Familia del Mtro. Sastre Juárez
• Familia Escobar
• Familia Jaramillo
• Familia Sarabia Gómez
• Familia Lara Espinoza
• Familia López Martínez
• Familia Luna Hernández
• Familia Luna Torres
• Familia Palacios Ruvalcaba
• Familia Rosas Quintero
• Familia Santibáñez
• Ing. Víctor Manuel Ramírez Herrera
• Miguel Ángel Romero
• MRSM. Elena Álvarez Gasca
• Mtra. Carmelita Olmos
• Mtro. Eloy Arredondo Luna
• Mtro. Emilio Romero
• Película el Santo Oficio
• Redes
• Revista Ínsula Barataria
• Semblanza del Lic. Armando Olivares Carrillo. (s. f.). https:// med.se-todo.com.
• Sr. Antonio Oliva
• Sr. Eduardo Salazar
• Sra. Guanajuato Barrón
• Teatro Universitario
• Mtra. Susana Zárate Ruíz
Grabado de J. Jesús M. Rivera, un obsequio del Dr. Lalo Vidaurri.


 De arriba foto de la calle San Cristobal, abajo de la calle del Venado.
María de Los Ángeles Lara Espinosa Mi Querido Barrio
De arriba foto de la calle San Cristobal, abajo de la calle del Venado.
María de Los Ángeles Lara Espinosa Mi Querido Barrio
Mi nombre es María de Los Ángeles Lara Espinosa. Nací aquí en Guanajuato, vivo en el callejón del Venado, este callejón está limitado por los callejones de San Cristóbal, callejón del Patrocinio, callejón del Caño Puerco y subida de San Miguel. También con el Callejón del Beso y el callejón de la Cuesta China así también muy cerca está el callejón de León de Bronce. Mi infancia la pasé aquí, recuerdo a todos mis amigos, a algunos mis vecinos y algunas personas que ya se fueron. Mi calle era muy alegre, ahora se ha quedado un poco desolada aunque aún es un barrio seguro. Antes podíamos jugar por todos los callejones, cuando éramos chicos jugábamos mucho a los ojitos, ya que la calle estaba empedrada completamente, toda la subida de San Cristóbal que llega a Penitas y luego al Cerro del Gallo.
Todo esto lo cuento porque me acuerdo de los juegos que eran de antes, que ya los niños ahora ya no lo saben jugar. Serenos y bandidos, a las alcanzadas, a las estatuas de marfil, a los encantados, a las guerritas ligazos, a los serenos y bandidos. Jugábamos en las casas caídas, que están atrás del callejón del Caño Puerco en el callejón llamado de la Casualidad. Éramos muchas niñas y niños los que jugábamos y algunas veces poníamos unas tablas de embarradas con jabón o cera para bajar desde el callejón de San Cristóbal, como tipo avalancha, muy sentados en la tablita enjabonada, desde arriba. Cuando llovía, todos nos descalzamos y nos metíamos al río que corría por la calle. El rio llegaba hasta lo que hoy es la calle subterránea Miguel Hidalgo, por el callejón del Patrocinio había un agujero grande para podernos meter al río grande lo que es ahorita la calle Subterránea. También los muchachos jugaban al béisbol a lo largo de todo el callejón de Venado.
Callejón Pajaritos.


Había dos señoras que vendían atole y tortillas, recuerdo muy bien a doña Nati y Catalina y ellas hacían tortillas y atole por la mañana y por la noche nuevamente hacían atole. Ahora les platicaré de una familia muy numerosa que vivía en la vecindad, la abuelita de mis amigas era la costurera del barrio y se llamaba “Chonita”. Mis amigas no iban al kínder, a mí, sí me llevaban al kínder, al que estaba en Plazuela de San Fernando. La señora que me llevaba al kínder no tenía hijos, pero cuidaba a sus sobrinas; a una le decían “Coco”, que se llamaba Graciela, otra María y le decían “Marica” y Elena. un acontecimiento trágico le paso a esta familia. Recuerdo que en una ocasión, Elena estaba lavando su abrigo con gasolina en la cocina y callo una chispa del fogón. La casa se empezó a incendiar, en el percance muere Elena y su hijo, que estaba pequeño. Esto fue en el Callejón de Pajaritos ese callejón está a un lado del callejón de León de Bronce. Las casas de los callejones eran muy chicas y los baños estaban afuera de las casas adosadas por el exterior para ir al baño se tenía que salir de la casa.
Sobre la calle del Venado, en esquina con el Callejón del Beso, vivía un señor que era el chófer del licenciado Aguilar y Maya, entonces gobernador del Estado. Él tenía una hija de mi edad, no sé cómo se llamaba pero le decíamos “Laqueves”. Todos los días íbamos a jugar por la tarde, en ocasiones su papá nos decía: “ya vámonos hijas” y nos subíamos al carro del gobernador. Lo acompañábamos al papá de mi amiga a llevar al licenciado hasta su casa, allá arriba en Paseo de la Presa donde ahora es la Secretaría de Finanzas. Antes era la casa del Gobernador, llegábamos y la señora María, la esposa del del gobernador siempre nos regalaba cuatro galletas Marías. Nada más cuatro, solo les digo porque lo recuerdo muy bien y hace poco me hicieron recordar eso, porque el hijo de ese señor (papá de mi amiga) fue el chofer del hijo de Aguilar y Maya. El licenciado Aguilar y Maya hijo vino un tiempo a trabajar aquí a la Secretaría de Finanza y yo que también trabaje ahí. Estuve platicando con él y sí me dijo que, sí, efectivamente su papá estuvo aquí y que él era de los hijos más chicos. Yo a él no lo recuerdo pero a su hermana sí que la recuerdo.
El Callejón del Beso, pues, es un lugar donde toda la gente viene a conocerlo. Me gusta mucho el callejón pero me gusta como era antes. En la que lo que ahora le dicen la terraza ahí no era ninguna terraza, ningún balcón, ahí era la azotea donde extendíamos el alfeñique que elaboraba la familia de una amiga pero, en fin, ya se modificó la casa. Enseguida del Callejón del Beso, sobre la calle Venado está una casa que la nombrábamos como “La Cobachita” porque está muy alta la entrada de la casa y hay unos escalones y se puede ver una ventanita debajo de los escalones, se puede tener acceso también por el callejón. En seguida esta la casa Venado #20, era entonces una casa muy oscura pero tenía dos espacios bien arreglados y allí fue el estudio de los bohemios; que no mucha gente lo conoce que en muchos años no le dieron ningún valor a ese lugar propiamente.
Estoy segurísima de que ahí fue donde nacieron los Entremeses Cervantinos porque ahí se reunían todos los intelectuales: el licenciado Olivares Carrillo, el licenciado Eugenio Trueba, la señora Josefina Sosaya y su hermana María Luisa, la señora Felisa García Carranza, el señor “Palillo” Castro, y el señor “El Pájara” Hernández que yo nunca supe cómo se llama pero todo el mundo le llamaba “El Pájara”. Dicen que venían algunos intelectuales de México y todos los bohemios de Guanajuato, de ahí nacen los Entremeses Cervantinos y seguramente el Teatro Universitario y me es grato ver que ahora se le reconoce a ese lugar como el espacio donde todo inicia para el Festival Internacional Cervantino.
Enfrente de esa casa está el #18, ahí vivía una señora que se llamaba “Choli”. Ella tenía un molino, a ella le pasa un accidente. Un día mis amigas de la vecindad y yo, presenciamos un acontecimiento. “Choli” había sufrido un accidente en el molino y salimos corriendo a pedir ayuda a la gente porque se había cortado los dedos y hubo quien le empezó a poner un torniquete, ahora sé que se llama torniquete, pero eran un trapo amarrado en su mano para poder detener la hemorragia. En este barrio vivieron varias familias que son reconocidas en la ciudad como los Alejandrí. Aquí vivió don Guillermo Alejandrí con su esposa y sus hijos. El señor tuvo la imprenta más importante de Guanajuato. También vivió don Carlos, nomás sé que llamaba, era el jefe de la radiodifusora de aquí de Guanajuato. Nada más había una en la ciudad, todavía no estaba la de la universidad.
También vivió gente muy conocida, como el señor José Hernández “El Chocolate”. Él fue el director de la Orquesta que tocaba en las serenatas en el Jardín Unión. Muchos músicos también vivieron aquí. Don Pablo Rosas un señor que creo que se llamaba Antonio, mejor conocido como “El Viborilla”, el señor caminaba muy deprisa y a todo mundo saludaba, vivía hacia arriba, hacia el callejón de Peñitas. Vivieron otros músicos que eran “El Chupa Rosa”, don Guillermo López, papá de la maestra Angelina López, un señor muy educado. Su esposa Doña Paz y sus hijas Angelina y Amparo, también están en este barrio que está comprendido por muchos callejones. Había una señora que no sé si ustedes puedan recordar, en la plazuela de San Fernando, se vendía camote muy temprano. Una señora se ponía muy cerca de la esquina que dobla hacia la calle Juárez, por el lado de la tienda del Siglo XX, una señora que se llamaba Carlota.
Tenía una artesa que jamás he vuelto a ver, una artesa con el camote. Ella vivía acá arriba en la Cuesta China. La Cuesta China es un callejón hacia arriba, llega hasta la Panorámica, antes había Panorámica pero sobre la Panorámica estaba el cuidador de Vivi, cerca del tinaco del Venado. El tinaco es un contenedor de agua potable muy grande para abastecernos en el centro de la ciudad. Sobre ese mismo callejón de la Cuesta China, está ubicada la capilla del santo. Ya tiene varios años en esa capilla, es propiedad de la familia Oliva pero sentimental y espiritualmente también es del barrio porque se hace una fiesta preciosa y muy grande. Una fiesta para todos, para toda la gente y están los concheros. Si ellos ahí en la
Parte del callejón Peñitas y San Cristobal, en la esquina ubicada la Tienda de la bola.
capilla, el día de la fiesta grande, sacan a procesión al Santo y se baila a lo largo de todo el callejón de Peñitas, San Cristóbal y Venado. Más delante uno de los compañeros les contará toda la historia de del santo San Antonio. Sobre esa calle de San Cristóbal hasta Peñitas también vivía un señor muy conocido por muchos, a lo mejor lo recuerdan, Don Cirilo. Don Cirilo vendía las nieves en San Fernando, muy ricas, que eran como de raspado pero muy sabrosas.
Sobre esa misma calle vivía Loreto y su mamá Doña Luz. Como anécdota, todos los días bajaba la mamá y los vecinos ya sabían a qué hora subía Doña Luz porque venía gritando desde abajo a Loreto: “¡Loreto!”. Para que bajara a cargar el mandado porque estaba muy arriba y no podía subir con el mandado, entonces los vecinos pasaban la voz. Luego sigue el Callejón de Peñitas, ahí vivían los Estrada, muy conocida la maestra Estrada. Después sigue el Cerro del Gallo, ahí viven los más conocidos como los Garnica. Los Garnica tenían una panadería que toda la gente los conocía; y había otra familia, Los Campechanos. Los Campechanos, bajaban todas las tardes con las canastas del pan gritando; “¡tres diez, tres diez!”. Que eran tres panes por 10 centavos. Entonces, yo se los digo que más o menos esto era en el año de 1947. Todo eso lo recuerdo muy bien porque salíamos a comprar el pan aquí en la pila que está aquí en el Venado, ahí se ponían los canastos por la tarde.
Por la mañana bajaba Cristina, del Callejón de la Cuesta China, y otras señoras que vendían pan. Todas las mañanas, desde las 7, ya estaban aquí en la puerta de la casa del Venado. Cinco a vender el pan, aquí lo vendía y al mediodía, pasaba Elenita Herrera con la leche a venderla a las casas de este callejón. Me gusta mucho mi casa, me gusta mucho mi barrio es muy alegre hay mucha gente que todavía nos saludamos aunque hay muchos estudiantes que no conocen el barrio que es necesario ayudarles a ellos a conocer en donde viven. Yo creo que debe de ser eso que cada uno de ustedes que están haciendo esto. Estas conferencias en los barrios tienen que ayudarles a los muchachos a que conozcan en qué casa vivir, en qué casa vives. No nada más es la habitación sino qué trayectoria tiene esa casa. Hay muchas cosas en las que hay que ayudarles, como le digo no es el barrio de la Bola, es la

calle del Venado. La tienda La Bola era muy conocida como por sus cueritos que vendían en vinagre; con un bolillito pero riquísimo y un chilito en vinagre. Era muy sabroso comprar eso o por las tardes un pan de bolillo con cajeta. Ahí todos, era muy bonito.
También les quiero compartir, quizá haya quien se acuerde, un personaje de la ciudad, una persona muy amable y que no faltaba tenerlo en el barrio. Lo conocíamos como el “Pirulí” y no porque vendiera dulces de pirulí como ahora se usa. Así se le llamaba a ese señor. Vendía unas varillas largas retorcidas de menta en color de rosa y vendía unas bolitas transparentes, unas botellitas de vino que eran en realidad un jarabe. Todo costaba a un centavo o centavos, lo más caro eran dos centavos, que eran las varitas de menta. Para comprar entonces nos daban diez centavos de domingo, nos daban una pesetita cuando eran los de las balancitas; nos las daban cuando eran nuestros cumpleaños o nuestro santo. También había gente que nos asustaba, un señor que le llamaba "El Calila" era un muchacho que estaba quemado de su cara y pegado de la mandíbula al cuello. Entonces pues nos asustaba y corríamos. Corríamos porque nos daba mucho miedo.
También teníamos miedo a otras dos personas: al "Loco Luis" porque siempre traía un bote, no hacía nada pero le teníamos miedo porque decían que estaba loco y le llamábamos “Loco Luis”. Otra persona que asustaba era un señor muy chaparrito de Santa Rosa, que traía cargando en la espalda un chunde (un canasto grande) y nos decían que si nos portábamos mal, nos iba a llevar ese señor en el chunde. Recuerdo muy bien que aquí en la casa de ustedes, Venado #5, cuando había escasez de agua eran las filas largas largas para tomar el agua porque aquí en casa tenemos aljibe y la gente venía por agua. Era mucha gente. Venían hasta de los restaurantes de los hoteles por el agua porque no había. Nunca se ha acabado el agua, nunca gracias a Dios, nunca se terminado. El aljibe está debajo del comedor, probablemente era un patio.
Recuerdo que había muchachas muy bonitas, muy guapas. Como recuerdo, cuando iban al baile del estudiante, salíamos para ver las que iban con sus vestidos muy bonitos. Algún día soñábamos ir, estábamos muy chicas y nada más lo que hacíamos mis amigas y yo éramos ponernos los zapatos de mi mamá de tacón para vernos cómo caminaban las muchachas que bajaban empedrado y con tacones. Pero ha sido aguado y así subía los muchachos pues todos algunos estudiaron algunos, todavía viven aquí. Algunos se fueron fuera, algunos se casaron Ya casi todos se casaron, algunos pues yo creo ya de algunos sí ya no tengo conocimiento de ellos de verdad pero de muchos todavía nos recordamos y nos saludamos.
María de los Ángeles y amistades.

Fotografía del callejón conocido por del Muro Rojo.
Preguntan por la familia y, en fin, todavía hay mucha amistad. Tengo muchas amigas aquí en mi barrio. Los invito a que vengan, tenemos la fiesta de también de la de las Iluminaciones son dos fiestas muy bonitas: la de San Antonio y las Iluminaciones. Han decaído un poco las Iluminaciones acá pero queremos que vuelvan a surgir como lo eran; que ya no haya tanta vendimia, como que sean como fueron hace años. De saludarnos, de vernos de comentar, ¿verdad? Ojalá puedan venir, los invito a mi barrio, el barrio de ustedes. Mi barrio, nuestro barrio. Muchas gracias por todo.

Algunos callejones del barrio.




 Juan Antonio Oliva Palma Barrio de la Bola
Juan Antonio Oliva Palma Barrio de la Bola
Soy el señor Juan Antonio Oliva Palma, no soy muy fanático de hablar con el micrófono. A mí me gusta más bailar con los pies y cantar con el alma. Guanajuato Capital es tangible, en nuestros días la familia Oliva tiene en sus manos la Mesa (Organización) de San Salvador Consuelo de los Afligidos que data en sus orígenes desde el siglo XIX. El capitán Domingo Gallardo, con permiso otorgado un 29 de septiembre de 1901 en San Miguel el Grande, actualmente San Miguel de Allende, reconoce formalmente las festividades de la Mesa de San Salvador de los Afligidos, venerado en el Llanito en Dolores Hidalgo y la Mesa de San Antonio de Padua, conmemorado en Guanajuato con el levantamiento del estandarte en la Mesa General de la familia Oliva.
El nombramiento de mi abuelo marca los 121 años que tenemos enmarcando la festividad del divino señor San Antonio. Esta información la tenemos impresa, está en todos los archivos generales. Nos llena de mucho orgullo tener un documento de esa índole en nuestras manos. En un solo cuarto, se enmarcan sus custodias, su bandera, que era la bandera del Generalato. La capilla terminada en su totalidad, por la familia y por mi padre, el heredero General Carlos Oliva. Ahí están las dos imágenes enmarcadas, la del Cristo que está del lado izquierdo y la que representa a San Salvador de los Afligidos, que se encuentra en el Llanito en Dolores Hidalgo; lugar donde se funda nuestra primera festividad, el día último del mes y el primero del año amanecemos con el canto, iniciamos con la luna y terminamos con el sol.
1 Transcripción de la ponencia dictada por el vecino Juan Antonio Oliva Palma Herrera en el Barrio de la Bola, junto a la Media Pila del Venado, en la ciudad de Guanajuato, el 28 de febrero del 2022.
Fotografía del vecino Juan Antonio Oliva en la celebración de San Antonio, créditos AGLT.




En la capilla de San Antonio de Padua, tenemos nuestro Bastón de Mando, el cual tiene enmarcada la imagen del Cristo de los Afligidos y tiene el nombre grabado del General J. Isabel Oliva. Lo tenemos desde hace 120 años, ese es el hecho y principal motivo de tener una Mesa General, es General porque es a nivel Nacional. Teníamos más fotografías que estaban enmarcadas en pinturas, pero la capilla sufrió dos incendios. Todas esas pinturas, las perdimos. Tuvimos una pérdida muy grande, eran grabados en lamina que se corrieron y solo alcanzamos a rescatar un total de como 10 pinturas. Desde entonces ha sufrido un cambio la capilla, con regalos o donaciones de imágenes que han llegado a la capilla de San Antonio, también se encuentra un reconocimiento a mi padre por su trayectoria como danzante en su 60° aniversario.
También se enmarca todas las festividades que tenemos a nivel nacional, son alrededor de 70 festividades en todo el año. Por eso ahí es donde decimos qué bonita danza, ese es el trabajo de toda la familia. Trabajamos para poder hacer esa inmensa festividad, que ustedes ven y disfrutan el 13 de junio. Cómo olvidar a nuestros tíos baluartes, está mi abuelo con un servidor, está Elías Oliva, un gran personaje que ha hecho historia en el ballet; grupos de todo, en lo católico entregando un cristo al templo de San Roque, que ahora es el Cristo de Agonías, él lo hizo con sus propias manos y lo entregó a la hermandad de San Roque. Cruz Oliva Mares, fue profesor catedrático de la Universidad Pedagógica y Macario Oliva, trabajador de la Alhóndiga de Granaditas.
Roberto Rosas, hijo adoptivo de J. Isabel Oliva Sánchez, son nuestras ánimas benditas encaminadas, han partido en estos años Lourdes Oliva, Lorenzo Oliva. El día que falleció nuestro General J. Isabel Oliva Sánchez fuimos al panteón de Santa Paula donde se enterró, posteriormente se cremó y sus cenizas regresaron a nuestra a nuestra capilla. Sus cenizas en su nicho a las plantas del señor San Antonio. Después que una persona fallece, hacemos un levantamiento de cruz, con flores, con cantos y con rezos, a los nueve días al concluir los rosarios. Una forma muy bonita para nosotros es llevar esta tradición enmarcarla en algo tan hermoso, ponemos treintaitrés velas que son los años que cristo vivió, está permitido por la iglesia; muchas veces nos dicen que hacemos brujería, solo hacemos cosas bonitas, cosas hermosas que están permitidas por la iglesia.
Mi hermana Marta Oliva muestra su fortaleza en el grupo, son las mujeres parte importante en toda nuestra tradición. Partimos desde la danza, hasta las que están en la cocina para atender hasta grupos de setecientas personas. Imagínense que guerreras tenemos en la cocina, y ahí está enmarcado, es mi hermana Marta una de las guerreras de la familia Oliva. Hace dos años vivimos una incertidumbre muy fuerte, que pasamos a nivel mundial lo que fue una pandemia, hemos pasado muchas cosas, pero no pasó en vano nuestro 120° aniversario, su servidor cumplió cincuenta años en la danza, eso me llena de mucho de orgullo, festejamos ciento veinte años y festejaron mis cincuenta años como danzante de la tradición familiar.
Los niños son toda la sangre nueva de la familia, todos están en el grupo, están danzando, esperemos en Dios sigan a través de los años y cuiden esta hermosa tradición, que es nuestra danza. Cumplimos 121 años en el 2022, estamos muy felices de verlos de nuevo y ver caras nuevas, saber con tristeza que muchos de los que ustedes vieron danzar hace dos años, hoy no están, no van a estar, pero siempre hay sangre nueva, son gente con mucho ímpetu y creo que así es como nos lo marca nuestro Señor San Antonio, los esperamos para festejar a San Antonio cada 13 de junio.


CALZADA DE GUADALUPE3 Sesión

Fotografía de archivo de la Calzada de Guadalupe en donde se puede apreciar aún el empedrado tradicional.
 José Eduardo Vidaurri Aréchiga La Calzada de Guadalupe
José Eduardo Vidaurri Aréchiga La Calzada de Guadalupe
El poblamiento hispano de Guanajuato comenzó alrededor del año 1548, luego del descubrimiento fortuito de yacimientos de plata y oro que provocaron la movilización de los conquistadores a esta región. Poco después, en 1550, se descubrió la mina de San Juan por el arriero de nombre Juan Rayas o Juan de Rayas, situación que incrementó la curiosidad y el interés por acudir a la región. Para garantizar la seguridad de los primeros pobladores, fue necesario construir cuatro presidios o fortines en diferentes zonas del territorio próximo a las minas. Uno en las cercanías del actual poblado de Santa Ana, otro, el de Santiago, en el área que actualmente denominamos Marfil; uno más en la zona del actual barrio de Tepetapa y un cuarto, denominado Santa Fe, en las cercanías del Cerro del Cuarto.
Fue el fortín de Santa Fe el que tuvo un crecimiento más favorable, debido a que por ahí se construyeron los antiguos hospitales de indios, el de mexicanos, el de tarascos, el de otomíes y el de los naturales (podemos pensar en los chichimecos y mazahuas que radicaron pacíficamente en el naciente poblado). Justo en la zona de los hospitales de indios, que puede ser considerada la más antigua de la ciudad, se construyó una de las más antiguas edificaciones de la ciudad, la capilla hospital de indios mexicanos que actualmente es el salón del Consejo Universitario y que debió estar, originalmente, al paso de los viandantes que circulaban por la vereda que se convirtió en Calzada. En esa capilla fue depositada, entre 1557 y 1565, la imagen de la Virgen María, que pronto adquirió la advocación de Nuestra Señora de Guanajuato.
En el arranque de esta se construyó también la capilla hospital de indios tarascos que fue la morada, entre 1565 y 1696, de la venerada imagen de Nuestra Señora de Guanajuato. La zona referida resultó favorecida también por contar con callejones y veredas que conducían a las minas que entonces se trabajaban: las de Mellado, las de Cata, las de Rayas, las de la Aparecida, las de Sirena y otras. Es posible pensar en el gran tráfico de trabajadores y arrieros con sus recuas que circulaban por esa zona en su camino a las minas o de retorno a sus cuadrillas o puebles. Una de esas veredas era la que conducía, al llegar a la parte alta, a la zona de las minas de Sirena y otras, vereda que con el tiempo se fue acondicionando hasta conformarse, en el siglo XVIII, como una Calzada que conocemos actualmente como la Calzada de Guadalupe, cuya construcción trataremos más adelante.
Imagen de la Calzada de Guadalupe. Fotografía de archivo.

Sobre la conformación del histórico barrio de la Calzada de Nuestra Señora de Guadalupe existe un importante precedente. El lugar en el que suponemos existió el espacio destinado a muchos de los indígenas purépechas que venían a laborar a las minas de Guanajuato y que se localizaba muy próximo a la capilla hospital de los indios tarascos. En ese espacio se comenzó a desarrollar un barrio que también fue denominado en lengua indígena, de Púquero, que originalmente se llamó Púquio y derivó después en Púcaro y luego a Púquero. El vocablo purépecha quiere decir, o se puede traducir de manera muy simple y de acuerdo con la tradición popular, como “Salto del tigre”. Probablemente la denominación deriva del entonces peligroso tramo por donde corría un río que había que cruzar en temporada de lluvias. Justo en el sitio donde se construyó un puente que conecta al barrio de Púquero con la actual amplia Calzada de Guadalupe, construida en la década de los treinta del siglo XVIII.
La erección del primitivo Hospicio-colegio de la Santísima Trinidad en 1732 en la vieja casona de la fundadora dejó a la institución arropada entre los antiguos hospitales de indios, el de tarascos, el de mexicanos y el de otomíes, por lo que desde su origen la institución educativa ha estado contigua al barrio de Púquero. Adicionalmente, podemos referir que la expansión del Colegio, y posterior Universidad de Guanajuato, por la zona dejó dentro de sus instalaciones al antiguo hospital de indios mexicanos (quizá una de las construcciones más antiguas de la población) que hoy sirve de Salón de Consejo General Universitario. La expansión de la universidad prosiguió y los huertos que integraban el jardín botánico y otros de su propiedad, pasaron luego a ser las instalaciones deportivas conocidas como “Las Huertas” aunque oficialmente se denominaban Unidad Deportiva Lic. Enrique Romero Courtade, donde posteriormente se construyó un estacionamiento que conservó la denominación popular de “Las Huertas”, mismo que colinda con el puente de Púquero.
LA DEVOCIÓN GUADALUPANA Y LA CREACIÓN DE LA CALZADA DE GUADALUPE
Prácticamente, todos sabemos o tenemos alguna referencia sobre las apariciones de la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Tepeyac. La Virgen de Guadalupe, al indio Juan Diego, quien presto se lo comunicó, aunque con dificultades, al obispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga. Dichas apariciones, registra la tradición, ocurrieron del 9 al 11 de diciembre de 1531. Las apariciones y la veneración de la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe enfrentaron múltiples complicaciones antes de tener la aceptación de las autoridades: primero, el rechazo de las apariciones y en consecuencia la negación de los milagros o maravillas. Luego, la censura del arzobispo Alonso de Montúfar por alentar el culto en una capilla del Tepeyac ante el riesgo de cometer idolatría. Y durante mucho tiempo la repetida denuncia de que se trataba de una idolatría disfrazada a la antigua diosa Tonantzin (madre de los mexicanos).
A pesar de ello, la devoción guadalupana fue logrando una paulatina aceptación en las clases populares y con algunos ministros de la iglesia. Por ejemplo, en 1629, se le atribuyó a la virgen de Guadalupe el milagro de haber contenido una inundación en la Ciudad de México. Contribuyó mucho a la aceptación del culto a la virgen de Guadalupe la difusión del texto Nican Mopohua, que significa “aquí se narra” y que consiste en una versión resumida de las apariciones. En el año de 1661, hubo un importante pronunciamiento a favor de la doctrina de la Inmaculada Concepción y, en consecuencia, hubo una solicitud para el traslado de la fiesta Guadalupana al día 8 de diciembre. Entre 1668 y 1671, se produjo también la beatificación y canonización de Santa Rosa de Lima, que fue declarada patrona de América. En 1675 se publicó Felicidad de México, un alegato en favor de las apariciones. También en el año de 1688 se publicó La estrella del Norte, una defensa elaborada por el cronista jesuita Francisco de Florencia.
Al iniciar el siglo XVIII, en 1700, el culto había crecido enormenente y, por iniciativa de Francisco de Aguiar y Ceijas, se demolió el antiguo santuario guadalupano en Mexico para construir uno nuevo, que fue concluido en 1709. En el año de 1723, la Congregación de Ritos de Roma otorgó el 12 de octubre como el día de la fiesta a nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza. En Guanajuato, justo en ese año de 1723, el clérigo don Antonio García Zerratón, del Obispado de Guadalajara propuso edificar, a expensas suyas, una capillatemplo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe y lo hizo, además, muy rápido. Para ayudarse a sufragar los gastos fundó una capellanía con $4,000.
Arriba: Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Guanajuato.Fotografía de archivo.
Abajo: Fotografía del Santuario de Nuestra Señora de Gudalupeen la cima de la Calzada del mismo nombre. Imagen de archivo.


El propósito de la capilla-templo y de la capellanía era, naturalmente, propagar el culto a la guadalupana entre los vecinos, pedir por la ánimas de los fieles difuntos y celebrar un novenario en el día de su aparición el 12 de diciembre. Pronto se mostró el entusiasmo de los vecinos de Guanajuato, don Juan de Ávalos donó dos pinturas de la guadalupana que tuvieron un costo de $3,844. En 1729, Sebastián Gómez y Nicolasa Muñoz testaron otras imágenes para la capilla templo.
Ya entre 1731 y 1732, el Contador Real, don Agustín de la Rosa, erigió a sus expensas el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, con motivo del bicentenario de las apariciones. El santuario estaba muy avanzado y fue entonces que comenzó a habilitarse un camino digno que uniera al santuario con la Villa de Santa Fe de Guanajuato. El 30 de noviembre del año de 1733 se concluyó y se dedicó solemnemente el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Ese mismo año de 1733 don Lucio Marmolejo nos refiere una efeméride muy singular que tiene que ver con las apariciones de la imagen de la virgen de Guadalupe en objetos, algo que tiene también mucho arraigo en la imaginería popular. Resulta que el dueño de la mina de San Lorenzo, don Tomás Gorostiaga, encontró entre las piedras de plata de la mina una que tenía perfectamente figurada la imagen guadalupana.
El acontecimiento generó reacciones diversas, por una parte el sabio matemático, don Ignacio Bartolache, se burló del hallazgo, pero otros testigos, como el sacerdote José Joaquín Sardaneta, confirmaron el suceso y manifestó también que algo similar había ocurrido en la mina de Cata, que se llamaba mina de Nuestra Señora de Guadalupe.
Es muy probable que para esas fechas estuviese operando ya la hacienda de beneficiar metales denominada de Nuestra Señora de Guadalupe, con su capilla, conocida popularmente como Pardo, por haber sido propiedad de don José Pardo y Moscoso quien la heredó a su hija María Ana de Pardo, quien decidió ampliar la capilla para convertirla en templo en el año de 1757.
Pero, retomando el curso cronológico de esta narración, referiré que en el año de 1737 se vivió en la Nueva España una terrible epidemia de Matlazahuatl (fiebre tifoidea) y, ante la agonía y el necesario consuelo público, el Ayuntamiento, el Cabildo, la Justicia y el Regimiento de la Ciudad de México proclamaron a la Virgen de Guadalupe Principalísima Patrona de México y Nueva España. Pronto se sumaron otras ciudades a esa proclamación: Puebla, Valladolid, Oaxaca, Guatemala, Toluca, Querétaro y, por supuesto, Guanajuato. Así comenzaron los trámites para lograr convertir a la guadalupana en la Patrona de la Nueva España.
En 1754, el Papa Benedicto XIV, la nombró patrona de México concediéndole su misa y fiesta el 12 de diciembre. La celebración fue grande en la Nueva España, por ejemplo, al llegar la noticia a Guanajuato, en 1756, hubo grandes fiestas por el patronato; especialmente, en la mina de Cata donde se prolongó por ocho días con iluminación y extendiéndose los festejos por toda la ciudad. En el año de 1757, como referimos, se construyó el templo de Pardo por iniciativa de la hija de don José Pardo Moscoso. En el año de 1775, se concluyó y estrenó la amplia Calzada que conduce al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, después de una acertada y benéfica intervención del Ayuntamiento que construyó los calicantos que la sostienen.
El 27 de noviembre de 1831, se concluyó el altar mayor del Santuario, una obra que fue iniciativa del padre Manuel Méndez. Para celebrarlo, la imagen de la Virgen fue conducida desde la parroquia (Basílica) hasta su altar en el Santuario ubicado en la cima de la Calzada de Guadalupe.
Al fondo se puede notar el calicanto que sostiene la Calzada de Guadalupe.
Por lo que respecta al templo de Pardo, podemos referir que su reedificación concluyó el 12 de enero de 1868 y, para celebrarlo, los curas, Juan Capistrano y, José Espinoza, establecieron la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe de abajo (Pardo). Entre los años de 1945 y 1946, por iniciativa del Club Rotario, se trasladaron piedra por piedra los magníficos elementos que conformaban la fachada barroca del templo de San Juan Bautista de Rayas al templo de Pardo. Por último, el 12 de enero de 1876, el célebre sacerdote Pablo de Anda Padilla instauró, en el Santuario de Nuestra Señora de Gualupe en León, la tradición de llevar a los niños vestidos de inditos a dar gracias a la patrona de América, una tradición que pronto se adoptó también en Guanajuato capital.
Incluyo a continuación algunas de las efemérides más sobresalientes del siglo XX en el barrio de la Calzada de Guadalupe:
En 1943, funcionó en el domicilio marcado con el número cuatro de la Calzada de Guadalupe, la planta de la radiodifusora XEJT, propiedad de don José Tomás Morales, que trasmitía con 570 kilociclos. En ese mismo año, la capilla del hospital de indios mexicanos funcionaba como biblioteca en el interior del entonces Colegio del Estado.
Hacia 1950, se construía el magno auditorio de la Universidad de Guanajuato como parte del edificio central de la misma institución. La magnitud de las obras provocó algunas molestias temporales que derivaron en algunas quejas de los vecinos que veían constantemente interrumpido el paso a sus domicilios.

El 11 de diciembre del año de 1954, a las 18:00 hrs., la señora María Tinajero esposa del gobernador del Estado, el Lic. José Aguilar y Maya, puso en funcionamiento el reloj del templo de la Calzada de Guadalupe que ella donó como un gesto de generosidad a los vecinos de esta ciudad. El reloj lo había construido el afamado relojero guanajuatense, José López, en el año de 1930 y es muy similar al que se localiza también en la denominada torre de pensiones en el arranque de la calle Sangre de Cristo, justo donde se localizaba el viejo cuartel de San Pedro.
En el año de 1961, el antiguo empedrado de la Calzada de Guadalupe comenzó a ser reemplazado por el enlozado de cuartón de cantera que tiene en la actualidad.
El 18 de julio de 1968, se inauguró la unidad deportiva, Lic. Enrique Romero Courtade, que fue durante muchos años conocida popularmente como las canchas de “Las Huertas”. Justo en el espacio que ocupa el estacionamiento de la Universidad de Guanajuato y donde se estableció que se repondría en el techo del último piso del estacionamiento el espacio deportivo.
En ese mismo año de 1968, se colocó en la plazuela de la Calzada de Guadalupe una fuente de estilo colonial que había sido rescatada de la ruina de algún otro espacio de la ciudad que no hemos podido precisar. Hoy la fuente es un punto de reunión para los vecinos de la zona.
En el año de 1980, algunos vecinos de la Calzada de Guadalupe y usuarios de esta, se manifestaron en contra de la peatonalización de la calle del Truco por considerar que el acceso a la Calzada de Guadalupe implicaría, a partir de entonces, un desplazamiento mayor, hasta el Teatro Cervantes, para poder tomar el curso ascendente de la Calzada.
Durante la terrible sequía de 1983, los vecinos del barrio de la Calzada fueron de los más afectados por la altura y pendiente del barrio, de tal suerte que el ingenio y la colaboración vecinal fueron factores importantes para encontrar soluciones a la problemática de esa época. En este texto no tratamos el tema de la presencia de las madres del Buen Pastor, en virtud de que será tratado por otros participantes del panel, pero añadimos una estampa de otra de las viejas tradiciones del barrio. La celebración de San Antonio Abad y la bendición de los animales.
La tradicional bendición de los animales se realiza en Guanajuato desde hace mucho tiempo, tanto, que no es fácil precisar en qué momento comenzó a desarrollarse este ritual que busca recordar el equilibrio que debe existir entre el ser humano y la naturaleza; en este caso concreto con los animales. El día de San Antonio Abad, el 17 de enero, es la fecha que marca el calendario ritual para desarrollar esta que es una de las más antiguas tradiciones cristianas. Conocemos la vida del santo a partir de la obra que escribió San Atanasio y que le dio la vuelta al mundo impresionando a las personas por ser un ejemplo de austeridad, disciplina y constante ejercicio de la oración.

San Antón nació en Komán o Comas, un pueblo de Egipto, muy próximo a Heraclea, al sur de Menfis, en el año 251. Muy próximo a cumplir los veinte años quedó huérfano de padre y madre y decidió dejar todos sus bienes a su hermana y abrazar la vida religiosa imitando la vida austera que llevaban los monjes que poblaban aquellas tierras solitarias. Su nueva vida transcurrió en una reducida choza primero, luego en una cueva y hasta en una torre abandonada donde pasó veinte años sin ser visto, ya que solo le pasaban pan y agua por un reducido orificio. San Antonio Abad fue uno de los primeros ascetas fundadores de la vida monástica. Tenía por costumbre bendecir a los animales y a las plantas haciendo la señal de la cruz sobre ellos invocando el nombre de Cristo.
En la representación de su imagen destaca el báculo en forma de cruz y un cochinillo con una campanilla atada al cuello. Sabedor de que la muerte estaba próxima, San Antonio Abad encargó que una vez que eso ocurriese su cuerpo fuera embalsamado y sepultado en un sitio que no debería ser revelado a nadie. Luego de su muerte ocurrida en el 356, a la edad de ciento cinco años, era ya una figura respetada por emperadores, sabios y paganos ilustres. Dejó en testamento algunos objetos de uso personal que pronto se convirtieron en reliquias. Años después, le fue revelado en sueños a alguien el lugar de su sepultura por lo que fue trasladado a Alejandría primero y a Viena después, donde reposan sus restos.
San Antonio Abad fue muy pronto adoptado como el patrono de los ganaderos, de los carniceros y declarado protector de los animales domésticos, es por ello que en su celebración, se realiza la bendición de los animales. Pero ¿cómo llegó a nosotros esta tradición? De acuerdo con Sebastián Verti, fueron los frailes franciscanos los que introdujeron desde los primeros años de la colonia la tradición de bendecir a los animales domésticos justo el día de San Antonio Abad (17 de enero). Se trata de una tradición con mucho arraigo popular que se celebra a lo largo y ancho del país, es común que las personas se acerquen a los templos con sus animales adornados con listones o flores especialmente preparadas para la celebración.
En Guanajuato, la tradición apenas se mantiene. Refirió el querido cronista y pintor, don Manuel Leal, autor de una de las imágenes que acompañan este texto. Antes, concurrían a los templos guanajuatenses, principalmente al Santuario de Guadalupe, a San Sebastián, o a Pardo, multitud de personas, principalmente mujeres, que llevaban a sus animalitos ataviados con moños de colorines o pintados con anilinas de colores chillones. Entre los diversos animales que llevaban figuraban escribió don Manuel Leal con gracia e ironía: “…cóconos con un listón al cuello, que me recordaban a cierta vieja emperifollada; pericos locuaces con una flor morada en la cabeza, que prorrumpían en discordantes chillidos y hasta algunos de ellos doctrinados en decir gruesas palabrotas que ofendían la solemnidad del evento. Chivos verdes, changos gesticulantes, perros rosados, toros con cuernos y pezuñas doradas, gatos azules, puercos verdes. Un verdadero carnaval zoológico...”.
En la época actual, se mantiene la tradición en algunos templos de la ciudad, en el Templo de La Compañía y el Oratorio de San Felipe Neri y, en Belén, que son los dos más socorridos por los fieles que aún acuden cumpliendo el antiguo ritual de bendecir sus animales. Como podemos suponer, la tradición ha sido suspendida por esta ocasión en atención a seguir manteniendo las medidas de precaución que exige la pandemia que estamos viviendo. Lo mejor será quedarnos en casa y extremar las medidas de precaución para reducir, lo más pronto posible, el crecido número de contagios. Que San Antón cuide y proteja a todos los animales de compañía, que mitigan muchas soledades con su fiel compañía, siendo la alegría de muchos hogares, así lo han expresado los responsables de la Ermita del santo en Murcia, España y así será seguramente también en nuestro Guanajuato.
 Claudia Ivette Martínez Chávez Barrio de Nuestra Señora de Guadalupe
Claudia Ivette Martínez Chávez Barrio de Nuestra Señora de Guadalupe
DETONANDO EL CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN URBANA DE LA ZONA
La fundación del Santuario data de 1732. Inicia con la construcción del Templo de la Calzada de Guadalupe, que concluye en 1733. En el transcurso de 1554, se establecen cuatro fortines, o partidas de soldados, para proteger las minas. Esto da paso al poblamiento formal de la zona y se incrementa la actividad económica inicial de exploración y roturación de suelos. Los destacamentos que se fundan son: Real de Santa Ana, al norte; Real de Santiago de Marfil, al sureste; Real de Tepetapa, al Oeste; y Real de Santa Fe, al Centro, en la Cuesta de los Hospitales o Cerro del cuarto.
Lourdes Vázquez comenta en su investigación que en la época colonial hacia el año 1557, se establece la Hacienda de Beneficio de Jasso. Considerada una de las primeras hacienda, comprende lo que hoy son los barrios de Mexiamora, El Hinojo y Embajadoras; a la cual se sumaba, casi simultáneamente, la de Jorge Duarte, que se extiende desde el actual Teatro Principal, Plaza del Baratillo y Buenavista, hasta el lugar donde se encuentra el Santuario de Guadalupe.
Como consecuencia, se empieza a crear el asentamiento a lo largo de la Calzada de Guadalupe, siendo mineros los primeros pobladores por 42 años. Después, hasta 1774, cuando se realiza la construcción de la calzada que va al Santuario. De 1967 a 1973 se completa la prolongación de la Calzada de Guadalupe hasta entroncar con la Carretera Panorámica.
Fotografía de la Calzada de Guadalupe, crédito AGLT.
De arriba a abajo, de izquieda a derecha: Mapa elaborado por el monje Ajofrino, 1770; Mapa elaborado por José Rozuela Ledezma,1750. Coloreado por la Arq. Guadalupe Horta;León Barajas, R. & Hernández Montiel, A. A. (1980-1982). Consideraciones para la reglamentación de la construcción en la ciudad de Guanajuato. 450 años de Historia Constructiva. Edición del H. Ayuntamiento.




De igual forma se facilitó el trabajo de la Arq. Lourdes Vázquez, quien realizó un estudio de la zona con el propósito de ingresarlo a los Premios a la Conservación, que realizó el Instituto de Cultura de Gobierno del Estado, en donde en resumen encontré los siguientes planteamientos y proyectos del plan:
Existe la necesidad de consolidar el conjunto religioso: Santuario de Guadalupe, el Convento del Buen Pastor, Orfanato de niñas y la Escuela de Artes y Oficios. Siendo el conjunto el remate visual y Plaza. Conjunto Hito. Dentro de la parte norte de esta sección, se proyecta reorganizar los espacios con el fin de optimizar el tránsito vehicular, generar estacionamientos y destinar nuevas áreas verdes y áreas de recreación.
Documento de 19 de diciembre de 1840 relativo al establecimiento de Monasterio de Carmelitas Descalzas en el Santuario de Nuestra Sra. de Guadalupe de esta Ciudad. El cual deberían mantener la religiosas de su Dote y fondo común. Debían producir lo necesario para mantener a un capellán y el pago de sacristán y limpieza y aseo del Templo y el culto a la Santísima Virgen de Guadalupe. Se pone a redito para que produzca y de auxilio al culto de dicho convento. Desconocemos que pasó después de esta fecha. Es importante hacer mención que deberá seguir investigándose sobre el tema.

El nuevo diseño en la Plaza Guadalupe [debe estar] formado por espacios de comercio y abasto, por ser un punto de reunión, tratando de implementar un espacio de tianguis y nuevas áreas verdes. [La] construcción de estacionamiento en varios niveles subterráneos en terrenos baldíos y en la parte superior la construcción de una plaza cívica. Crear un corredor comercial a lo largo de la Calzada. Banquetas, iluminación, imagen urbana, saneamiento en predios baldíos, cableado subterráneo, entre otros.
Como resultado del estudio urbano realizado en su momento por la Arq. Lourdes Vázquez obtuvo una zonificación para delimitar las áreas a intervenir:

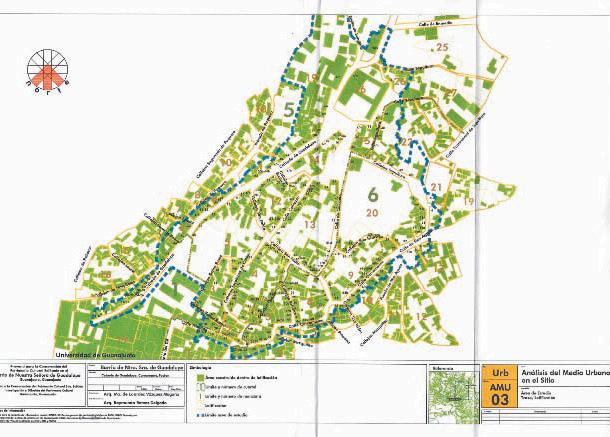
Zona I.- La zona que comprende los paramentos de las manzanas ubicadas a lo largo de la Calzada de Guadalupe. Desde el final del túnel de la universidad, hasta el área del conjunto conventual. Estableciendo como característica la existencia de diversos usos de suelo, problemas viales y de imagen urbana. Potencialidades: el hecho de que existían conjuntos de edificaciones de los s. XVIII y XIX con potencialidad de integración, vistas a la ciudad. Existe área verde susceptible a rehabilitación, existiendo dentro de la zona el conjunto conventual que forma parte de la identidad del sitio.
Zona II.- Que comprende los paramentos de las manzanas ubicadas sobre las calles Sepultura y Carcamanes de tráfico vehicular que dan desahogo al sitio, hasta el callejón Trinidad. Sus características: esta zona presenta problemática de imagen urbana, viviendas en mal estado de conservación. Se caracteriza por tener problemas en dichas calles ya que su estrechez provoca conflictos, como golpes de autos a las edificaciones y
problemas por la falta de banquetas. Potencialidades: Existen conjuntos de edificaciones de los siglos XVIII y XIX, con potencialidad de integración y vistas con potencial desde la calle de carcamanes.
Zona III.- Zona Central al área de estudio, que comprende los callejones: San Pablo, San Isidro, Baños Rusos, Trinidad, Escalones de cortes, Callejón Oscuro y Callejón Peñasco. Sus características: zona con problemas de humedades en muros, humedades por falta de soleamiento, rocas que sobresalen del muro, deficiencia del mobiliario urbano e iluminación. Presenta problemas de imagen urbana, diversidad de topologías y cableado aéreo, así como presencia de viviendas en mal estado de conservación. Potencialidades: área de monumentos con potencialidad de integración de conjuntos y vistas hacia la ciudad desde los Callejones Escalones de cortes y Callejón Oscuro.
Zona IV.- Zona central del área de estudio, que comprende las calles de Calicanto y el Callejón de San Isidro. Sus características: en esta zona el uso de suelo es mayormente habitacional, sus principales conflictos son referentes a las vialidades ya que no tienen banquetas. Tienen una gran pendiente y existen rocas que sobresalen de los muros hacia la vialidad. Existen áreas de edificaciones en mal estado y problemas de imagen urbana, por topología y cableado aéreo, deficiencia de iluminación. Áreas con posibilidad de proyecto de integración de conjunto.
HITOS
El templo de Nuestra Señora de Guadalupe y el conjunto conventual son los edificios medulares que generan identidad no solo en los habitantes de la zona si no en gran parte de la población. La fe y el fervor que se sigue a la Virgen de Guadalupe genera un gran movimiento en la ciudad; sobre todo, en la semana del 12 de diciembre, que es la mayor festividad y el barrio y todos los creyentes en la fe católica están de fiesta. Hecho social que no puede pasar desapercibido, por ello es que el manteamiento y cuidado de estos espacios son de vital importancia para toda la población. Tenemos el proyecto de iluminación y cableado de todo el templo, realizado por el Ingeniero Ortiz Mares. Faltaría una actualización y puesta en marcha, así como algunas otras acciones de restauración básicas.
Realizando un breve análisis de sistemas urbanos de la zona se ha encontrado que:
1. El sistema vial responde a la topografía del sitio. El propósito era conectar el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe con en el centro de la ciudad y, posteriormente, con la Calle Panorámica. Su conexión con los diferentes callejones fue generada tomando como guía la topografía, las veredas y los afluentes sin tener una planeación previa. Esto causó calles angostas en donde se pone en conflicto la colocación de banquetas; sin embargo, tomando en cuenta la propuesta de la Arq. Vázquez, considero que es de suma importancia ver la factibilidad del estacionamiento vecinal terraceado y que este se pueda colocar en alguno de los predios baldíos. Para ello necesitamos que el municipio permita adquirir dicha propiedad o buscar su donación. El uso del automóvil hoy en día no es un lujo es una necesidad. Se requiere que se tenga conciencia con esa perspectiva, para que entre los vecinos solo se tengan justamente los vehículos básicos necesarias por habitación. Evitando tener en el sitio vehículos descompuestos que ya no están en uso y que ocupan un espacio vital. Esto permitiría un mayor orden y aprovechamiento del espacio.
2. El sistema abierto de espacios públicos solo se generó con los espacios que entre las secciones de circulación de las vialidades quedaron. Básicamente, lo que no era tan aprovechable para la habitación, al no ser una ciudad con planeación desde su origen y el hecho de la forma de crecimiento habitacional de la zona, no se pensó en la necesidad de un espacio de recreación. Al final, era una zona exclusivamente para dormir por parte de los mineros ya que en su tiempo con las jornadas laborales extensas de trabajo no era una prioridad la recreación. Ahora, con el cambio en la Legislación Constitucional a partir del 2011 ya no solo es una necesidad de la población sino un derecho, por lo que resulta de vital importancia la búsqueda de predios en la zona que puedan ser adquiridos por el Municipio o Gobierno del Estado para este fin.
3. Además de que es necesario realizar una rehabilitación de los únicos espacios abiertos, la sugerencia sobre ordenar nuestro sistema vial y tener un lugar de estacionamiento seguro para todos los vecinos, podríamos tener calles y espacios más limpios, seguros y con mayor intervención de arbolado urbano; preferentemente nativo para contribuir al medio ambiente, aunado al espacio que es de vital importancia adquirir para generar un parque.
EL SISTEMA DE ABIERTO DE ESPACIOS PRIVADOS
En su origen, en este sistema se encontraban toda la series de huertas, seguramente, la parte del convento y del templo que tenían, así como las huertas que se encontraban en toda la calle de la Alameda. Esto implicó el cambio de uso de suelo más drástico de las transformaciones urbanas. Claro está en el derecho correspondiente de cada propietario y sobre todo al cambio que en el tiempo se dio, ya sea por el abandono de las tierras en su momento, o a la falta de interés en seguir produciendo comestibles para la ciudad de Guanajuato. Gran parte de la solución a la problemática radica en este punto, ya que todos los terrenos baldíos pertenecen a propiedad privada, por ello se requiere que algunas de estas secciones sean adquiridas o donadas para estos fines.
Como propuesta personal, para empezar a ver un cambio significativo en la zona y ver el cómo, si se sugiere crear corredores verdes; es decir, un sistema de redes verdes, mediante la creación de huertos urbanos en azoteas y balcones, que nos generen productos orgánicos, comestibles,

Imagen de arriba: Ubicación de puntos importantes para desarrollar las propuestas; Imagen abajo: Propuesta de red verde con huertos verticales en azoteas, balcones y algunos espacios que puedan estar en el interior de predios baldíos, a lo largo de toda la Calzada y en todo el barrio. Con vegetación comestible, zarzamoras como planta de origen del barrio, entre otras.

y a su vez, creamos la sensación, los colores, el ambiente, dando vida a la calle principal y a los callejones. Empezando desde la Universidad de Guanajuato e invitando a todos los propietarios, arrendatarios y usuarios en general, a los mismos espacios conventuales a que se integren a esta red verde de vida. El cambio de la concepción del espacio hará que podamos disfrutarlo, tener un beneficio ambiental y visual que propicie un cambio general.

Es importante comentar que es necesario realizar, en paralelo, una intervención de mantenimiento y de imagen urbana en las fachadas de los inmuebles. Municipio deberá bajar todas las instalaciones de forma subterránea, para la limpieza visual, poda de los árboles existentes y, sobre todo, se requiere pedir el apoyo de la Universidad de Guanajuato para que se integre al proyecto de huertos urbanos. La reactivación del proyecto que quedó pendiente en regresar a la comunidad es el de la cancha deportiva, entre otras posibilidades que nuestra universidad puede trabajar en conjunto con el Municipio de Guanajuato y con los vecinos en favor de toda la ciudadanía guanajuatense, buscando siempre el bien común.
Bosquejo rápido de intervención con huertos urbanos y enredaderas en la Calzada de Guadalupe.
Bibliografía
Trabajo y apoyo por parte de la Arq. Lupita Horta Rangel y de Lcda. Marina Rodríguez y a su equipo de trabajo en el Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato.
Emilio Romero por su charla sobre algunos datos de la zona.
AHUG. (1840). Protocolo de Cabildo [sobre la propiedad de don Francisco Mariño]. Fondo Ayuntamiento. (072-079).
Marmolejo, Lucio (1971). EfeméridesdeGuanajuato (Tomo II). Universidad de Guanajuato.
Vázquez Magaña, María de Lourdes, “Barrio de Nuestra Señora de Guadalupe” Investigación y difusión del patrimonio cultural, Guanajuato, Gto. 2004.
Algunas imágenes antiguas del Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato.

 Salvador Cuevas Manjarrez Barrio y Santuario de Nuestra señora de Guadalupe ¹
Salvador Cuevas Manjarrez Barrio y Santuario de Nuestra señora de Guadalupe ¹
Soy el señor Salvador Cuevas Manjarrez, tengo 63 años, de los cuales 61 he vivido en la Calzada de Guadalupe. Actualmente soy él sacristán del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, además de un esposo y padre amoroso. Mi padre es originario de la ciudad de Saltillo, Coahuila, él vino a estudiar Ingeniería Civil a esta ciudad. Llegó a vivir al hotel de San Antonio, ahí conoció a mi madre y se casaron. Nací en Saltillo y luego nos vinimos, siguiendo sus pasos. Vivimos primeramente en una casa que está frente a la estación del ferrocarril, de ahí en los altos de lo que es el Sindicato de los Mineros y posteriormente fuimos a vivir también a Pocitos, frente a lo que era el Antiguo Vapor. De ahí, ya nos vinimos a esta casa. Llegamos como en el 1957 o 58, yo llegué aquí a la edad de 2 años y desde entonces tengo gratos recuerdos de cómo era físicamente la Calzada de Guadalupe.
Todavía me tocó ver el empedrado que existía y la vereda de la Calzada de Guadalupe. Tenía una barda por el lado derecho, pero también existía una por el lado izquierdo. Aún se pueden ver los vestigios y los santos que existían en las columnas. Me tocó ver la existencia del puente que unía el santuario con el convento que fue derribado para dar paso a la Panorámica. Existen unos pocos vestigios de cómo era del lado del callejón de San Isidro. Mis estudios los realicé en la escuela que ahora se llama Benito Juárez que anteriormente era la Constancia, ahí en Alonso y después la Secundaria en lo que es la Escuela Normal Superior. Ahí fui compañero de Martha Delgado y después, en la preparatoria, fui compañero de Juan Carlos.
Como les vuelvo a comentar, mi padre también fue Ingeniero Civil y trabajó en Obras Públicas. Dentro de ese lapso participó en muchas obras. Él fue el que hizo los primeros estudios topográficos para rescatar la Subterránea y también participó en la construcción del Palacio de Gobierno, la construcción del tramo de la Panorámica al Pípila, la construcción del Pípila y la reconstrucción de la Alhóndiga, los puentes metálicos que hay en Salamanca así de los monumentos motivos que hay en la ruta a San Miguel Allende. Él tuvo mucha participación en el desarrollo de Guanajuato, es una ciudad muy hermosa.
Yo puedo decir que, para mí, el mejor barrio es la Calzada. La tradición de las famosas tablitas, de los juegos que se llevaban a cabo; efectivamente, no había quien no le entrará a jugar a las tablitas todas las tardes. Claro, había más juegos, este anteriormente era la distracción de los jóvenes; de los niños pues era más física y adrenalina. También se jugaba a las alcanzadas, los encantados, los hoyitos, las canicas, el yoyo, el balero, las famosas güilas que son los papalotes, era una tradición quitarle la escoba a la abuelita, ponerle popotes y papel de china para hacer las famosas güilas.
Hubo tradiciones y personajes aquí en el en el barrio. Había una persona que vendía raspados, “El azul”. Le decían “El Azul” porque siempre estaba en el sol y ya no estaba negro, estaba azul, vendió deliciosos raspados. Uno de los comercios que más se mencionan es “La Bandera”. Posteriormente, en ese mismo lugar existió la tienda que todos conocemos, que se llamaba “Los amores eternos” y que luego fue cambiada al “Tepeyac”. Todavía existe al principio de la Calzada y es del señor Enrique. Había muchas personas que le dieron su sello propio a este lugar. Podemos mencionar, al señor que hacía el bolillo, el panadero famoso “Matacos” ¿Cómo se llamaba? No sé, desconozco, pero todos lo conocíamos porque hacía unos bolillos deliciosos. El hermano del “Pelón”, “Cuco” Camarena. Podemos mencionar también a “Don Santitos”, era un gran geólogo empírico, conocía perfectamente de dónde salía cada mineral y de dónde era. Tenía su taller, o su negocio, en la calle de Alonso frente a la panadería de “La francesa”.
Todas esas personas son de esta zona, podemos mencionar más personajes. También en el deporte existieron los Acevedo pero, pues también podemos mencionar a las familias que han formado este barrio: los Borja, los Macías, los Amézquita, los Ávila, los Villas, los Manríquez, los Delgado. Son muchas las familias que han conformado este populoso barrio. También me tocó conocer un poco los restos del fortín Santa Fe, antes de que se poblara todo esto. Cuando vino la remodelación del Templo, todavía se pueden apreciar, uno de los santos que había en la columna que está colocada en la casa azul y a la mitad de la Calzada. Existen todavía los otros 2 pilares y al inicio del tramo de la subida existe uno todavía en muy mal estado.
Fue la manera en que yo lo conocí cuando llegué, se hizo esta remodelación del 50 al 54, donde está el piso que está actualmente. En el lado de las de las paredes, había pinturas adosadas al muro, incluso se pueden apreciar todavía en tonos amarillos verdes blancos. Era una pintura muy preciosa y hermosa. Esa remodelación la llevó a cabo el padre Alberto Mosquera, en la parte del altar donde salían las hermanas religiosas contemplativas; estas no tenían contacto con el mundo, solo se dedicaban a la oración. Solo por una ventanita que se abría, se les daba la comunión.
En la parte del centro, está un altar que está dedicado a la Virgen de los Desamparados y de los más desprotegidos. Hay una anécdota respecto a esta imagen, que es muy antigua. Tiene dos niños a los lados, una niña y un niño, en los brazos tiene al niño Jesús, la persona que se encargaba en ese tiempo del templo era Esther Torres. En ese momento, yo era monaguillo, y un día me encuentro a Esthercita toda apurada. Se frotaba las manos y le digo: “¿Qué tienes”. Me dice: “¿Qué crees? Que se robaron al niño”. Y fuimos a ver a la Virgen. Solamente tenía a los niños de los lados y el de los brazos no estaba. Duró mucho tiempo y un día le encuentro alegre, contenta y Esthercita me comenta: “¿Qué crees? Que ya regresaron al niño”. Alguna persona ante una situación difícil se lo robó y se lo llevó, ya cuando salió de su apuro lo vino y lo regresó. Desde entonces ese niño está amarrado a la cintura de la mamá.








Fotografía del Padre Barajas asistiendo al sacerdote J. Guadalupe Fonseca.

Es muy hermoso también el confesionario. Por la parte derecha, hay una pequeña ventila, queda al lado del patio. Tenemos la portada en el altar, del lado izquierdo hay una entrada que en algún tiempo era la entrada directa a la pila bautismal. En la parte de arriba, podemos ver la parte del campanario. La parte de la campana es posterior, dentro, podemos apreciar la maquinaria del reloj que tenemos de don José López, es una maravilla. Verlo trabajar es hermoso, ver a la hora que tocan las campanas, cómo empieza a caminar. Y se le tiene que dar cuerda porque las pesas son enormes, se le da cuerda cada tercer día.
Las iluminaciones recordemos que son en honor a la festividad de la Virgen de Guanajuato y que la primera se lleva a cabo aquí en el Barrio. Sin dejar de lado las posadas, recordemos a la familia Cisneros que desde hace años siempre llevaron a cabo las Posadas. Aquí las religiosas del Buen Pastor llevaban a cabo sus Posadas. Y no se diga el Día de Reyes, era un corredero, unos con pelota, otros con patín, otros con bicicleta, pero era una algarabía y ahora podemos ver que tristemente la actividad física que realizaban los niños y adultos se ha venido a menos. Entonces sí, como decía la arquitecta, es necesario recobrar esos espacios deportivos, que son tan importantes para el desarrollo. Evitar que los niños tengan obesidad, por eso es necesario buscar, abrir nuevos espacios y oportunidades para ellos. Como sea nosotros ya tuvimos la oportunidad de vivir de una manera y de disfrutar este hermoso barrio, pero es necesario dejar un buen lugar a los jóvenes.

Fuente de la Plazuela de Guadalupe, en 1901, abajo foto de fachada con vanos sellados misma que se observa en la imagen de arriba.

 María de Jesús Valdés Macías Barrio de la Calzada de Guadalupe¹
María de Jesús Valdés Macías Barrio de la Calzada de Guadalupe¹
El panel de la Calzada de Guadalupe nos adentra al corazón de este bello barrio. Desde la visión de la señora María de Jesús Valdés Macías, originaria del barrio de la Calzada, primero habitó el callejón de Púquero, posteriormente la Placita de Guadalupe, donde desde hace 18 años tiene una tienda de abarrotes, y, por 6 años consecutivos, organizó las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe. Soy una de las vecinas más jóvenes, pero he tenido un poco de vivencia en este barrio. Soy la tercera de cuatro hermanos, mis padres ya fallecieron, mi madre se llamaba Micaela Macías Calzada, originaria de Guanajuato y vecina de toda la vida de aquí del barrio; mi padre, Juan Valdés Rojas, originario de Santa Bárbara perteneciente al municipio de Ocampo. Él llegó aquí muy joven, a los 14 años, vino a probar suerte a Guanajuato. Llegó y lo recibieron aquí las religiosas del Buen Pastor.
Él, en compañía de mi tío Antonio, se encargaban de traerle el mandado a las religiosas y ellas, en favor, les otorgaron un espacio aquí en el convento. Aunque no tenían permitido hombres porque solamente aceptaban mujeres, pero a ellos sí les asignaron un cuarto y después ellos pudieron hacerse de una casita; en la cual actualmente yo, vivo aquí en la placita. Yo viví una infancia muy bonita porque yo jugaba a todo, a las canicas, al trompo, al burro fletado, a los listones, a los pajaritos, al aeroplano y ahora sí que no mediamos el peligro, pues jugábamos a tabla encebada, le untábamos cebo a las tablas y nos aventábamos por toda lo que era la Calzada; al otro día nos dolían los pies, pero volvíamos a seguir jugando. Mi niñez fue fantástica aquí en el barrio de la Calzada.
1
Yo cursé mi primaria en la Escuela Urbana #1, María de Jesús López, mejor conocida como la Escuela del Sol. Aunque yo no tenía acceso a venir con las religiosas, pero siempre me colaba. Había lo que se llamaba “El proyecto”, donde les daban de comer a las niñas de la Escuela Ignacio Allende y yo nada tenía que venir a hacer acá, pero siempre andaba aquí con ellas. Me colaba y yo me venía a comer aquí con las religiosas
La secundaria, la cursé aquí en la Juana de Asbaje. También aquí con las religiosas, por eso le tengo mucho amor a mi barrio y a las religiosas. Yo les tengo un aprecio, aunque ya no están muchas, ahorita acaba de fallecer la Madre Paty, una de las últimas que conocí. Es algo muy triste, que ya nos hemos estado quedando sin religiosas. La madre Elvira fue una directora muy estricta, pero muy buena persona. Mi mamá también participó aquí, en la escuela, fue maestra de corte y confección. Siempre me andaban jalando las orejas las madres porque era muy inquieta, muy traviesa. La foto que se muestra, nos la tomaron cuando salimos de tercero, bonitos recuerdos. La otra fotografía, se tomó con todos los muchachos de aquí de la Calzada, cuando eran las fiestas de aquí de del barrio. Ahí está uno de mis hermanos y todos los demás son vecinos. Esa foto fue tomada en la casa de mi abuelita, la señora Francisca Calzada Hernández.
Ella nos dejó muchísima herencia de estas tradiciones. Por ella fue por la que yo inicié en las fiestas de aquí del barrio de nuestra Señora de Guadalupe. Ella le daba de almorzar a los del Torito, a la danza o a la música y hacía unas ollas grandes de comida. Mis papás se casaron aquí en el Santuario, mi mamá era muy joven, y mi papá, un poco más grande que ella, mi mamá también estuvo aquí con las madres, aquí la trajeron al internado, ella estuvo aquí también un tiempo, porque la escondían de mi papá, pues no querían que se casarán. Mi papá la siguió, se la llevaron a esconder hasta Tula, Hidalgo, pero la busco y se casaron.
Cuando yo participé en las fiestas, estaba el Padre Juan. Nos invitó a mi esposo y a mí, pues nos animamos. Se hacían las carreras, la tradición era venirse desde Cristo Rey haciendo relevos hasta llegar aquí al Santuario a las 7:00 de la noche, ir a la misa e iniciar las fiestas Guadalupanas de nuestro barrio. Es muy bonito, es una cosa hermosa. Yo empecé a participar con el apoyo de mi esposo Roberto González Corona. Empezamos a realizar las fiestas y no solamente nos metimos en lo que fue las fiestas, también conseguíamos que cada año nos vinieran a pintar el templo con apoyo de los vecinos. Nosotros realizábamos las fiestas, las realizamos con el apoyo de todos los vecinos. Roberto Camarena, nos apoyó a hacer las tarjas, él se lucía a lo máximo.
Entre nosotros también apoyamos mucho al templo. Compusimos la puerta, mandamos poner con el apoyo de todos la puerta de la sacristía, compusimos el baño que estaba en pésimas condiciones, el piso los vecinos aportaron y nosotros pusimos el trabajo. Ha sido mi anhelo y mi sueño, realizar la fiesta principal de la Virgen de Guadalupe. Lo logramos, lo pudimos realizar en compañía de mi esposo y lo hicimos con mucho trabajo. Los vecinos nos apoyaron en todo, nos han dado incondicionalmente su apoyo. Ahorita tenemos, también el Comité de Vecinos que lo organiza la Señora Paty, ella es la presidenta. En el barrio tenemos que seguir echándole ganas, todos los vecinos aportan mucho. Nos apoyan y les agradezco todo. Le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de participar con todos los vecinos.
.









PARDO Y CUATRO VIENTOS 4 Sesión

Una tienda en el callejón de Cuatro Vientos con el nombre del mismo, créditos AGL.
 Artemio Guzmán López Antecedentes Históricos del Barrio de Pardo y Cuatro Vientos
Artemio Guzmán López Antecedentes Históricos del Barrio de Pardo y Cuatro Vientos
INTRODUCCIÓN AL TEMA
La primera impresión que el visitante tiene de la ciudad de Guanajuato surge al enfrentar su singular arquitectura singular en dos aspectos: su creatividad para vencer el escarpado relieve y la belleza que en ello se genera. La ciudad encantada, la ciudad laberinto, la que se asemeja a los nacimientos navideños, atrae desde esa primera impresión, invita a recorrer sus calles y callejones, a disfrutar de la placidez de sus jardines y de la amena charla que se entabla en sus plazuelas. Los eventos culturales que se programan en sus teatros y auditorios son muy concurridos, su variada gastronomía se degusta en sus restaurantes y cafeterías.
En los mercados se pueden adquirir los productos naturales y artesanales de la región, y por la noche se sigue a las estudiantinas que en serenata recorren los callejones más céntricos. Por lo general, los turistas no salen del primer cuadro urbano, excepto para visitar el Museo de las Momias, la Presa de La Olla o alguna bocamina en Valenciana. Sin embargo, basta con haber apreciado el panorama desde el mirador de El Pípila para intuir que Guanajuato es mucho más, y que la celosa capital guarda una buena parte de sus encantos sólo para sus habitantes y para quienes permanecen en ella más de un fin de semana.
¿Dónde se encuentran estos atractivos que los turistas intuyen y los residentes gozan?
¡En sus barrios!
LOS BARRIOS Y SU ORIGEN
El vocablo barrio es de origen árabe hispánico (bárrio o exterior) y se deriva del árabe barri o salvaje. Según la RAE es: “un grupo de casas o aldea dependiente de otra población, aunque esté apartada de ella”. Históricamente los barrios han sido los sitios de residencia de las personas marginadas por su pobreza, su situación política, racial o religiosa. Así se vivió en el imperio romano y aún antes, pues el habitar en el centro urbano era privilegio de los ciudadanos, los aristócratas o la élite dominante. Con todo, esta segregación social, desde luego injusta, permitió la convivencia entre clases consideradas desiguales, cuya relación era indispensable para el crecimiento económico y la defensa ante las naciones rivales.
Ubicados en nuestra región a finales del siglo XVI, los españoles conquistadores (peninsulares y criollos) eran los dueños de las plazas principales y sus alrededores en los pueblos y villas que fundaban. A sus aliados indígenas les otorgaban uno o varios barrios (porque podían ser aliados de los españoles, pero enemigos entre sí). Los indios conquistados, obligados a servir a sus dominadores y seguirlos a donde fueran, recibían también uno o varios barrios en las afueras de la urbe. Los grupos nómadas, conocidos como chichimecas, eran forzados a sedentarizarse para ser mano de obra barata; quienes lo hacían de manera voluntaria recibían territorios diferentes a “los que eran bajados del cerro a tamborazos”, pues a estos últimos se les vigilaba con mayor rigor.

En ningún momento la convivencia fue grata ni exenta de conflictos. Baste recordar la esclavitud que sufrían las personas trasladadas de África para tener una idea de ello. Este contexto llevó a los diversos conglomerados humanos a refugiarse en los símbolos y las acciones propios de su identidad y a generar en cada barrio frutos culturales admirables: festividades religiosas y paganas, hermosa y variada arquitectura, gastronomía a partir de elementos americanos o europeos, artes y artesanías apreciadas, música y danzas regionales, vestimentas propias. Y la práctica de determinados oficios: zapatería, alfarería, panadería, carpintería, dulcería, etcétera; todas ellas creaciones muy valoradas que son la presentación de los diversos barrios aún ahora.
EL BARRIO DE PARDO Y CUATRO VIENTOS
Cabe aclarar que es difícil delimitar el territorio de los barrios, porque con el tiempo se transforman e incluso, así como tuvieron un principio, también pueden desaparecer. Esto se debe a eventos económicos (tipos de producción, altas y bajas en la misma, empleos generados, etcétera), a las dinámicas sociales (crecimiento o decrecimiento demográficos, delincuencia e inseguridad, costumbres familiares, como ejemplos) y desde luego, las determinaciones políticas (usos del suelo, ubicación de nuevos fraccionamientos, edificios públicos y vías de comunicación). Por ello, cuando nos referimos a un barrio en particular es necesario precisar el período histórico para ser exactos.
En lo que toca al Barrio de Pardo y Cuatro Vientos, éste tuvo su origen en la actividad minera, motor de la fundación y desarrollo de nuestra ciudad. Surge como una hacienda de beneficio minero que se construye a orillas del río Guanajuato y aprovecha su caudal para beneficiar la plata extraída en los alrededores. Gracias al historiador, José Eduardo Vidaurri, sabemos que en 1688 esta hacienda fue donada por don Francisco Martín Gallardo al alguacil mayor José Pardo Berástegui, esposo de doña Mariana de Gómez e hijo de José González Pardo de Moscoso y María Berástegui. Así, el apellido Pardo identificaría en lo sucesivo a esta propiedad.
El templo de Pardo dedicado a la Virgen de Guadalupe en la actualidad. créditos AGL
Dos hermanos de don José Pardo, Domingo y María, heredaron la propiedad a su hermana Ana, esposa del general Fernando Velazco Duque de Estrada, y ella hizo otro tanto en 1752 a favor de su hija María Ana de Velazco Duque de Estrada. Por documentos de 1770 consta que la señora María Ana la vendió a Nicolás de Rigón en la cantidad de 30 mil pesos, una cantidad respetable para la época, más no extraordinaria para este tipo de inmuebles. En el documento de compra-venta de 1770 se describe a la hacienda dedicada al beneficio de la plata con azogue, sus casas o recintos de vivienda, sus instalaciones para el laborío y las tierras para la cuadrilla.
Se describe una capilla lateral con su altar mayor y su sagrario dorado, un retablo de nuestra señora de Guadalupe, designada patrona de la Nueva España por el papa Benedicto XIV en 1754. Para entonces, la virgen de Guadalupe era también venerada en su santuario de la calzada que lleva su nombre y en el templo de Cata. Para el padre Lucio Marmolejo fue en 1757 cuando la modesta capilla ubicada en la hacienda de Pardo se convirtió en templo pequeño, con lo cual el barrio tuvo un elemento de identidad y convivencia social. Entre 1854 y 1868, a iniciativa del padre Juan Capistrano, el templo fue reconstruido hasta sus dimensiones actuales.
La siguiente transformación del templo de Pardo es reciente. Entre 1945 y 1946, se traslada pieza por pieza la fachada del antiguo templo de San Juan Bautista en Rayas. Derruido por el tiempo, para darle al de Pardo su admirada imagen frontal, esta iniciativa del Club Rotario de Guanajuato contó con el apoyo general.
DATOS SOBRE EL CUARTEL 13, EN 1879
La división territorial del casco de la ciudad, aprobado por el Ayuntamiento el 24 de agosto de 1843, aunque incompleta, fue la base de la división de 1879 donde el barrio de Pardo ya aparece técnicamente delimitado bajo la denominación de Cuartel 13. Este cuartel se componía de 10 manzanas, las cuales, siguiendo las notas del presbítero Lucio Marmolejo, eran las siguientes:
Primera manzana Contaba con 45 fincas. Iniciaba en la esquina del Callejón Santo Niño y la Calzada de Guanajuato. Abarcaba esta calzada, la calle y Callejón de Pardo y el citado Callejón de Santo Niño.
Segunda manzana Agrupaba 10 fincas. Partía de la esquina del callejón de Santo Niño y el de Pardo. Seguía este callejón hasta la capilla del Refugio y el propio Callejón de Santo Niño.
Tercera manzana Tenía 5 fincas. Comenzaba en la esquina del Callejón de Pardo y del Refugio. Continuaba por este último callejón hasta la capilla del Refugio y el Callejón de Pardo.
Cuarta manzana Formada por 108 fincas. Comenzaba en la esquina del Callejón de Pardo y la calle homónima. Seguía por ella, la Alameda del Cantador, callejón de San Cayetano, ladera de los Pozos Blancos, callejón del Consolador, de los Cuatro Vientos, del Refugio y el callejón de Pardo.
Quinta manzana Abarcaba 9 fincas. Tenía su inicio en la esquina de Puertecito del Gallo y el callejón frente a la Cruz de la Ermita. Seguía por este callejón, por el callejón transversal que lleva al camino de Pozuelos, calzada de los Pozuelos y Puertecito del Gallo.
Sexta manzana Integrada por 43 fincas. Se originaba en la esquina del callejón frente a la Cruz de la Ermita y el del Consolador. Seguía por este último, ladera de los Changos, Callejón de San Cayetano, ladera del mismo nombre, el camino de los Pozuelos, ladera de los Changos y retorno al callejón frente a la Cruz de la Ermita.
Séptima manzana Compuesta por 17 fincas. Partía de la esquina formada por el callejón que llevaba a la Estación del Ferrocarril y el Jardín del Cantador, continuaba por el Cantador, la calle de la Cruz Blanca y la Estación del Ferrocarril hasta el callejón de inicio..
Octava manzana Abarcaba 32 fincas localizadas a partir del callejón de San Cayetano esquina con el de la Libertad, seguía por este último, la ladera homónima, ladera y callejón de San Cayetano y terminaba donde se inició.
Novena manzana Tenía 16 fincas, desde el callejón frente a la Estación del Ferrocarril, la calzada de Marfil hacia abajo, ladera de la Libertad, callejón del mismo nombre y callejón de partida.
Décima manzana Integrada por 15 fincas, desde las casas situadas al lado de la hacienda de Rocha, el camino de Marfil hasta la cañada de los Pozuelos, regresando por la misma ladera hasta los Pozos Colorados y el principio.
Resultaría interesante recorrer ahora el Barrio de Pardo y el callejón de Cuatro Vientos, su vía cardinal, comparando su conformación actual con esta de 1879, la primera que lo describe a detalle.
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA EL BARRIO DE PARDO Y CUATRO VIENTOS
En toda historia existen acontecimientos que sobresalen por los efectos que producen en la comunidad analizada. Debido a la brevedad de este artículo, sólo hacemos mención de aquéllos que contribuyeron al progreso del barrio presentado; sin embargo, cabe recordar que Guanajuato, al fin asentamiento minero, sufrió de graves crisis productivas, tragedias en el interior de las minas, inundaciones destructoras, sequías, epidemias, protestas e insurrecciones que, desde luego, afectaron todo el entorno.
En el lado positivo, el Barrio de Pardo y Cuatro Vientos ha sido muy favorecido por los siguientes hechos:
• La construcción de la Calzada de Nuestra Señora (tramo inicial de la calle Benito Juárez) y el Camino a Marfil que le permitieron desde el período colonial una comunicación ágil. Esta se fortaleció con la extensión del camino de Tepetapa hasta Pueblito de Rocha.
• El jardín de El Cantador, un área verde, amplia y hermosa que fue inaugurada en 1861, después de años de esfuerzos. Originalmente conocido como paseo y jardín, fue oficialmente llamado Parque Porfirio Díaz pero la tradición mantuvo el recuerdo del legendario cantante José Carpio.
• Con la llegada del ferrocarril a nuestra ciudad en 1882, hubo la necesidad de construir una estación para pasajeros y carga. Esta se edificó primero en el jardín de El Cantador y luego fue reubicada en Tepetapa. En ambos casos, el flujo de personas y mercancías respaldó el progreso económico de esa zona, incluido el barrio que nos ocupa.
• Los establecimientos comerciales de muy diversos ramos empezaron a ocupar las casas de la avenida Benito Juárez y la calle de Pardo impulsados por la inauguración en 1910 del Mercado Miguel Hidalgo. Esta actividad económica se mantiene en el área; incluidos, en los años recientes, la fundación de hoteles y un centro comercial en torno al Cantador.
• En el aspecto social, la fundación del Colegio Juárez (ahora Instituto de Educación Juárez A.C.) acercó a las familias la posibilidad de educar a sus niños y jóvenes en una institución de calidad, así como la instauración de dos unidades de salud (una del IMSS y otra de la Secretaría de Salud estatal) facilitó a la población la atención en este sector prioritario.
CONCLUSIÓN Y AGRADECIMIENTOS
El conocimiento histórico de nuestro entorno inmediato (la familia, el barrio o colonia y nuestra ciudad) es necesario no sólo para saber su pasado, también para comprender nuestro tiempo y planificar nuestro futuro. La importancia social del estudio histórico radica en estas tres etapas que se cumplen mejor cuando se tiene contacto directo con nuestra comunidad.

Por lo anterior, agradecemos a la Unidad de Gestión del Centro Histórico de la Administración Municipal de Guanajuato, al Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato y al Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A.C. por la organización del ciclo de pláticas Barrios de Guanajuato y su patrimonio cultural. Este agradecimiento se hace extensivo a los historiadores Lucio Marmolejo, Isauro Rionda Arreguín, José Eduardo Vidaurri Aréchiga y José Luis Lara Valdés, cuyas investigaciones dan respaldo a este texto.
Una fotografía del Cantador, área verde que embellece al Barrio de Pardo. créditos AGL
Foto de la fachada lateral del Templo de Pardo, créditos JMG.
 Jorge Marmolejo Grimaldo Barrio de Pardo y Cuatro Vientos
Jorge Marmolejo Grimaldo Barrio de Pardo y Cuatro Vientos
PRESENTACIÓN
Y AGRADECIMIENTOAgradezco a las autoridades municipales, a la Universidad de Guanajuato y al Colegio de Arquitectos Guanajuatenses la invitación a participar en este panel. Yo nací aquí, soy vecino de Pardo y quiero compartirles la imagen del barrio a través de los ojos del arquitecto.
ANTECEDENTES
El Barrio de Pardo tiene sus orígenes por lo menos hace 200 años. El cauce del río Guanajuato, marcó sus limitantes y albergó la Hacienda de Pardo. La formación de los Barrios de Guanajuato se origina a partir de la vocación minera de nuestra ciudad. Se establecen las haciendas de beneficio del mineral y en torno a estas haciendas, se asientan las cuadrillas; estos suburbios se forman con pequeñas viviendas a las que solamente de manera laberíntica se puede tener acceso, formándose así lo que hoy conocemos como los callejones del barrio. Por el pensamiento de la época, dentro de la hacienda, se contaba con una capilla. En este caso, dedicada a la veneración de la Virgen de Guadalupe; es capilla muy humilde, creada exprofeso para rendir culto de fe entre sus pobladores.
La capilla contaba con una fachada muy modesta, el acceso al atrio está muy bien delimitado y se genera una pequeña plazuelita con las casas contiguas. La Hacienda de Pardo debió abarcar más allá. Las bardas perimetrales deben delimitar un área en donde la hacienda tenía sus cuadrillas y sus patios para el beneficio del mineral. Estos patios debieron ser el espacio que ocupó el comercio “Negociantes S.A.”, lo que fue el Hospital Civil, y lo que hoy en día es el Colegio Juárez. En el cruce de las Calles Pardo, Tepetapa y Avenida Juárez, existe una casa en cuya fachada se observa una placa que da testimonio del establecimiento en ese sitio de la Hacienda de Pardo, y que posteriormente da origen al tradicional barrio de Pardo.
UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN
Lo urbano
El barrio se ubica dentro del Polígono de la Zona de Monumentos. El barrio es extenso, podrían considerarse como límites: El Cantador, Tepetapa, la Avenida Juárez y el Cerro de San Miguel; dentro de los cuales se encuentran inmersos gran cantidad de callejones que conforman nuestro barrio, pudiendo nombrar a Transversal de Pardo, Refugio, Cuatro vientos, Consoladero, Santo Niño, Flores, Belén, Resbalón, Garambullo, Cañón Rojo, Los Changos, por mencionar algunos.
Las arterias viales con las que cuenta son: El Cantador – Av. Juárez (jerárquico), calle de Peñitas y el Túnel Tiburcio Álvarez. Sus accesos principales son: El Cantador – Av. Juárez (jerárquico), Acceso por el Callejón de Flores (frente a la Cruz Roja), Acceso por el Barrio de San Miguel (Peñitas), y Acceso por el Callejón Cañón Rojo (Mercado Hidalgo - Gavira). Se consideran sitios de impacto: el Templo de Pardo, Tepetapa, Av. Juárez, Jardín del Cantador, CAISES, Colegio Juárez y el Túnel Tiburcio Álvarez.
Descripción de la zona
La calle de Pardo en su tramo Cantador – Av. Juárez se presume, por su topografía que tiene una forma ondulada. Era el cauce de un río y hacia su remanso en lo que ahora es la zona del Jardín del Cantador. Dentro de este tramo de la calle encontramos un importante valor arquitectónico debido a que dentro de la misma se tiene una serie de inmuebles catalogados por el INAH. Por ejemplo, de orden religioso, está el Templo de Pardo; de orden educativo, el Colegio Juárez y viviendas particulares como Cantador #28, Cantador #30, Cantador #44, Cantador #52, “Negociantes S.A.” y, la famosa esquina, de Pardo y Tepetapa que da carácter al barrio. Esta imagen ha sido motivo de fotografías que han dado la vuelta al mundo en varias publicaciones. En lo que respecta al tramo Callejón de Pardo–Cuatro Vientos, se compone en su mayoría de viviendas cuya construcción es característica de la arquitectura vernácula típica de la ciudad. Destacando el inmueble catalogado por el INAH de Cuatro Vientos # 62, la cual es un hito y a su vez es la icónica imagen del barrio que lleva su nombre.

De arriba a abajo, de izquieda a derecha: Mapa Iconográfico. Puente de San Emigdio de Pardo; Paisaje Mauricio Rugendas de 1847, Calzada de Marfil. Haciendas de Pardo y Hacienda de Flores; Hornos y Patios Hacienda de Pardo, Dahlier, 1892, acervo fotográfico de Guanajuato.














Lo Urbano
El tramo Cantador – Av. Juárez por años fue el trayecto de la entrada principal de Guanajuato antes de que existiera la calle Miguel Hidalgo (Calle Subterránea) en 1964. Este tramo de la calle se aislaba de manera natural al no tener el movimiento comercial de las dos calles con las converge en su inicio, que son Juárez y Tepetapa. Quizá por la tranquilad que guardaba en sus inicios, adquirió una vocación relacionada con los servicios de la salud. A finales de los años sesenta se construyó el Hospital General, poniendo a Guanajuato a la vanguardia en infraestructura hospitalaria. Este tramo tiene como hito principal al Templo de Pardo, cuyas características abordaré más de delante de manera particular. En lo que respecta al tramo callejón de Pardo–Cuatro Vientos, ha tenido una transformación natural sin perder la atmosfera de tranquilidad que caracteriza nuestro barrio. En él, podíamos encontrar casas comúnmente adaptadas a una pendiente considerable.
Obligada por topografía de nuestra ciudad, cuartos pequeños sobre plataformas que iban terraceando para evitar excavaciones profundas cuyas características constructivas se identificaban en su mayoría por contar con sólo uno o dos niveles. Cimentación de piedra braza, muros anchos inicialmente de adobe, losas a base de terrado de tejamanil, vanos comúnmente de dimensiones discretas. Los vanos son verticales, difícilmente se haya una expresión horizontal, salvo que fueran portales o terrazas. Era común ver los conocidos “ojos de buey” u óculos en las fachadas, el material con el que se elaboraban las puertas y ventanas en su mayoría era madera maciza y herrajes metálicos con cerramientos de madera robusta. La herrería de las casas en su caso era sencilla, los enjarres o aplanados tradicionales de la época.
Se realizaban con morteros a base de cal. Más adelante, con otras técnicas de construcción, después vendrían los acabados con textura para los guardapolvos, balcones decorados con macetas de barro o algunas de botes de los productos de que consumían en las casas, portales o pórticos con elementos de barro en celosías y tejados. Para los remates de los pretiles usaban ocasionalmente petatillos o algunos les forjaban un “pecho de paloma” con piezas de barro. Era típico encontrar descargas de agua pluvial dirigidas al callejón. En cuanto a los colores, predominaba la monocromía, utilizaban tradicionalmente tonos en ocre, terracota, que hacía de la imagen de nuestras casas algo singular. Todo esto con el paso paulatino del tiempo, fue evolucionando.
Originalmente los callejones tenían piso de tierra, posteriormente tuvo un pavimento empedrado. La introducción de los servicios de agua y drenaje se dieron de manera paulatina y siguiendo la evolución de la infraestructura de servicios a partir de los años sesenta, se adoquinó con losas de pirindongo propias de la región. Para los años noventa, se pavimentó con pórfido, tal y como lo encontramos en las principales calles del primer cuadro de la ciudad. El tramo se caracteriza por tener la belleza de traza natural, dada a sus ramificaciones y bifurcaciones, además de conectar a importes barrios aledaños. Te brinda escenarios con perspectivas únicas hacia ciertos sitios de la ciudad. Podríamos destacar la vista que ofrece desde ciertos puntos hacia la bóveda del Templo de Pardo; así mismo, la discreta entrada hacia la Capilla del Refugio, se encuentran las singulares vistas hacia el Jardín del Cantador y la pintoresca interconexión de los Cuatro Vientos.

EL TEMPLO DE PARDO
El Templo de Pardo tiene importantes elementos arquitectónicos. Representa el último edificio de culto a la fe en lo que fue la mancha urbana de la ciudad por muchos años.
De arriba a abajo, de izquieda a derecha: Callejón de Pardo, antes y después; Representación de esquina de Los Cuatro Vientos por Manuel Leal, 1969.


Placas conmemorativas, fachada del Templo de Pardo; Arredondo, Benjamín. (14/Agosto/2016). “ La fachada trasladada del templo de San Juan de Rayas al Pardo en Guanajuato” ttps://vamonosalbable.blogspot.com/search?q=templo+de+pardo



Línea de tiempo
1757- Se construye la iglesia de Pardo, dedicada a Ntra. Sra. Guadalupe. Que por entonces era una pobre capilla techada con madera.
1854 - Se coloca la primera piedra para la reedificación de la iglesia de Pardo. Este templo cuyo techo era de madera, amenaza ruina. Se hace el empeño para reedificarlo, se hizo la construcción de las bóvedas de la cúpula y del altar.
1868 – 12 de Enero. Concluida por fin la reedificación del templo de Pardo, merced a los esfuerzos del R.P.Fr. Juan Capistrano López, se dedica el día de hoy con gran pompa. La víspera es bendecido por el señor cura D. José Espinosa y en la noche se cantan los maitines solemnemente y tienen lugar unos vistosos fuegos artificiales e iluminación. Hoy celebra en la espléndida misa de gracias el mencionado Sr. Cura Espinosa, y ocupa el pulpito el Presb. D. Alejo A. Arcante.
1940 (Inicios)- Cuando comienzan los trabajos de la llamada Carretera Panorámica, en la década de los cuarenta del siglo XX se redescubre el templo que, abandonado por varias décadas y se decide rescatarlo. Para ello, se desmantela piedra por piedra la fachada para ser colocada en el templo del Pardo. Comienzan los trabajos de la llamada Carretera Panorámica, se redescubre el templo de San Juan de Rayas, abandonado por varias décadas y se decide rescatarlo. Para ello, se desmantela piedra por piedra la fachada para ser colocada en el templo del Pardo.
1945 y 1946- Con fondos y el interés del Club Rotario de Guanajuato, cada piedra es trasladada desde lo alto. En la mina de Rayas, hasta el centro de la población . A través de la técnica de anastilosis se realizan estos trabajos. Se han hecho intervenciones al templo en varias ocasiones, de las cuales no se tiene datos precisos documentados; no así, la última restauración realizada en el 2021.
DESCRIPCIÓN
El Templo es estilo arquitectónico barroco churrigueresco de una nave. Se compone en su fachada por dos cuerpos y un remate, de tres calles, portada de cantería cuya veneración es a San Juan Bautista. Contiene elementos característicos, tales como un arco en bajo relieve mixtilíneo en acceso principal. Está flanqueada por columnas estípite, arcos de medio punto en bajo relieve en los muros laterales, roleos, guardamalletas, bóveda de tambor ovalada con capulín bulbiforme y pináculos, además de campanario con balcón.
FESTIVIDADES
El barrio de Pardo realiza sus fiestas patronales en el mes de enero cuyo escenario principal es el templo del siglo XVIII, que en su origen fue la capilla de la Hacienda de Pardo, donde se venera a la Virgen de Guadalupe.
ACTUALIDAD
Actualmente, el barrio de Pardo tiene como eje principal en el orden religioso al templo. Predomina en la zona el sector salud compuesto por el CAISES, clínicas diversas y laboratorios. En el ámbito educativo prevalece una academia de enseñanza de lengua extranjera y el icónico Colegio Juárez. En relación a la movilidad, ese ha convertido en una zona sumamente activa debido a que recientemente se estableció un paradero de transporte público, que atiende a un sector específico de la población con una ruta que va a Santa Teresa. Incidentemente han emergido negocios para satisfacer los servicios de los usuarios que salen y arriban a lo largo del día.
VIVENCIA PERSONAL
Lejos quedaron aquellos días en que este barrio lo conformaban familias donde todos nos conocíamos y convivíamos. Era un deleite salir a jugar futbol al callejón o al Cantador. Los pequeños negocios, como la renta de bicicletas y las mesas de futbolito con don “Pepas”. Las deliciosas tortas de doña “Catita”. En el tendejón del Cantador vendían de todo, cómo olvidar que nos mandaran nuestros padres al catecismo en el templo de Pardo, salir al recreo al atrio y jugar con los vecinos en la cerrada de Pardo. El repicar de su campana para llamar a misa, justo ahí se casaron mis padres. El día que me quebré un tobillo jugando futbol fue ahí, en el Hospital General donde me enyesaron.
Muy significativo el edificio de negociantes, de amplio acceso acusó una época de carácter industrial de la cuidad. La inolvidable imagen de la panadería de doña “Mari” y don “Pescado”, donde la especialidad era el pan fino; ver cómo la gente se hacían bola en la pequeña fachada para cuando llegaba el bolillo caliente y, cómo no mencionar el Colegio Juárez, importante centro educativo de mucho prestigio en donde destacados Guanajuatenses estudiaron. Como mi compañera de panel, la Señora Gaby, y nada más y nada menos que nuestro reconocido cronista de la cuidad, Pepe Vidáurri, recibieron la educación preescolar con la Maestra Belém Grimaldo, que dicho sea aparte, es mi Señora Madre. Gracias por acompañarme hoy mamá.
PROPUESTAS Y RECONOCIMIENTOS
A mí me gustaría reconocer el esfuerzo que está haciendo la administración municipal para integrar a la sociedad y los vecinos del barrio mediante este tipo de ejercicios. Espero que esta sea una oportunidad para generar sinergia, para fortalecer la identidad, participar con la mejora de los servicios y la seguridad, que no sea solo esta ocasión sino, sea el principio para mejorar nuestro barrio y la ciudad. Para así, estrechar y fortalecer la relación entre sociedad participativa y gobierno.
AGRADECIMIENTOS Y CRÉDITOS
Es así como cierro mi intervención. Agradezco a quienes me apoyaron para la realización de esta presentación. Las fotografías recopilación personal del Sr. Jorge Marmolejo Esqueda, que es mi Señor Padre. Mi familia Lucy, Fer y Jorge. La colaboración del Arq. Julio Vargas y el respaldo de mi amigo de infancia, Pepe Vidáurri.







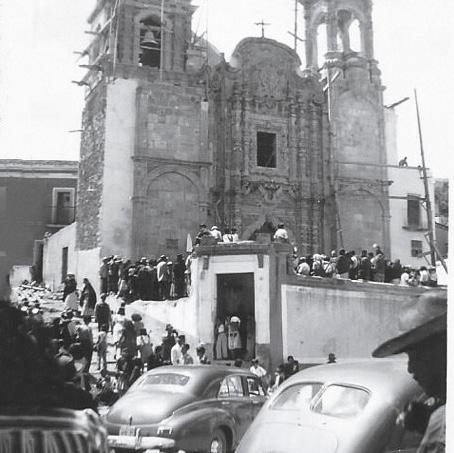

 Juana Gabriela Porras Mares Barrio de Pardo
Juana Gabriela Porras Mares Barrio de Pardo
Vista del Templo de Pardo y casas aledañas, crédito AGLT.
CASA DE PADRES
La primer casa que ocupan mis padres al casarse es en la esquina de avenida Juárez esquina con calle de Pardo. Mucho tiempo después, fue una funeraria. Actualmente es una tienda de ropa. Posteriormente, se cambian a Cantador #38 donde era dueño, José López, encargado de reparar el reloj del mercado Hidalgo. Su taller de reparación de máquinas de escribir se ubicaba en plazuela de Los Ángeles, la cochera la ocupaba Don. Juanito, con su negocio de bicicletas.
COLEGIO JUÁREZ
Un emblema de educación en la ciudad por una década hacia 1960, de los pioneros en educación privada. Su fundadora y directora, la maestra Imelda López López, oriunda de Celaya, contaba con educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Yo solo cursé preescolar en el colegio. Al ser mi madre maestra de educación primaria, asistí a algunas escuelas donde trabajó. Maestras de preescolar Estelita, “Polita” Gaytán, Belém Grimaldo y Mercedes Campos (Q.E.P.D.); los auxiliares, la Sra. Alejandra y Marcelo.
VECINOS
La primera casa que viene a mi memoria es la de don Benito Araiza y su familia. Ubicada donde el día de hoy es una refaccionaria Mussolini, en donde se preparaban unas deliciosas sodas, refrescos embotellados en envases de vidrio pequeños y transparentes. La casa de al lado la ocupaba la familia de don Espiridion Rivera, y su esposa, Dolores, dueños de La Providencia, tienda de abarrotes y granos de las más surtidas de la ciudad. Para el viernes de dolores, ofrecían una gran fiesta en honor de la Virgen de los Dolores y por el onomástico de su esposa, tocaba la banda del “Chocolate” e invitaban a comer a vecinos, amigos y clientes. Frente a este domicilio vivía la familia López Martínez. Don Santiago López tenía una zapatería en la entrada principal del Mercado Hidalgo.









Un edificio icónico fue La Fábrica, negocio de la familia Hernández, del Sr. Luis Hernández, un activo colaborador en el comité de las fiestas patronales de Pardo; así como el Sr. Felipe Vizguerra, un gran promotor del ciclismo en la ciudad, y gran colaborador del comité de fiestas patronales. Hijo de la Sra. Flor, la cual tenía su negocio frente a la fábrica vendía tortillas artesanales, semillas tostadas, que nos vendía con una medida que era una tapa metálica de frascos de vidrio de Gerber o mermelada. Y rentaba revistas de la época tal como Memin Pinguín, Susy, la Pequeña Lulú.
Dando vuelta a la esquina donde hoy es una tienda, hubo una nevería de Doña Chuy y su esposo José. Oriundos de Aguascalientes, ellos preparaban la nieve que mis padres ofrecían el Viernes de Dolores en nuestra casa a todos los vecinos amigos y la gente que pasaba por el lugar. Más tarde, este local se convertiría en panadería, para comprar tenías que pedir el pan por su nombre, conchas, novias, chorredas, picones, marías, etc. En la acera de enfrente hubo un taller de reparación de calzado atendido por don “Panchito”, al lado de este se ubicaba una lechería, y en la esquina para el Callejón de Pardo, El Tendajón, comercio de la familia de don Isidro Colunga y Rosita. Aún continúa siendo de la familia, ahora con el nombre de El Cantador. Inició con venta de semillas, además de contar con camiones que trasladaban arena y tabiques para construcción, su esposa cooperaba con el mariachi para las mañanitas de la virgen en la fiesta patronal. Ahora es una tienda de abarrotes.
Su vecino, el Sr. Emilio Hernández y su familia, tenían una tienda de telas al lado de la zapatería de don Santiago López, en el Mercado Hidalgo. Los siguientes vecinos eran don “Rito” Rangel y la Sra. Lulú Valtierra, trabajaban en la Secretaría de Salud y al finalizar sus estudios universitarios sus 4 hijos, la Sra. Lulú ingresó a realizar estudios universitarios, en la Universidad de Guanajuato y se tituló como Lic. en Derecho. Después mi casa y enseguida la casa de familia del Lic. Vélez Torrescano, y a su lado, la tienda de “Catita”, donde me enviaba mi mamá a comprar orégano y me vendían mosco. También vendía unas ricas tortas de queso y bolillo con vinagre. La tiendita tenía unos mostradores de madera cubiertos de lámina. Después se ubicó el Laboratorio de Análisis clínicos de la QFM Esperanza Tena. Y seguida de la tienda, estaba la peluquería de don Claudio.
RINCONADA DE PARDO

Un lugar icónico en el barrio, donde jugamos a las rondas escondidas, durante la infancia en los recreos de la doctrina, se ubica aún el domicilio de la familia Arroyo. José Arroyo y Margarita Mandujano, padres de Raquel Arroyo, fundadora junto a su esposo Dr. José Ramos, de la Alianza Francesa. En la casa de al lado vivía la SRA. Carmelita, Secretaria en Tránsito del Estado, ubicado en los altos de la central camionera, lo que ahora es Comercial Mexicana, y realizaba unos deliciosos pasteles que elaboraba por encargo. Sus vecinos de al lado, el Sr. Víctor y Carmelita, su hermana, de apellidos Rodríguez. Él se dedicaba a elaboración de sombreros, tenía su local de reparación y elaboración en calle de Alonso. En la esquina vivía la familia Torres Vera, ingeniero de minas, Juan Torres y Celia Vera, ella fue dueña de la cafetería La Manzana, ubicada en la Plazuela De San Fernando.
El Hospital Civil, ahora CAISES, era el único centro hospitalario de la ciudad. Se atendía a toda la población de la ciudad incluyendo a derechohabientes de ISSTE e IMSS. Se otorgaba consulta externa y hospitalización. Existía un negocio de material para construcción al lado del hospital, llamado Negociantes. Los propietarios eran el Sr. Rojas y Margarita Hudson, padres de la actriz Josefina Echánove, madre de María del Sol y Alonso Echánove, cantante y actor. Sus empleados Josefina Rodríguez y Ramón Castro, ahí se conocieron y casaron. Tuvieron un negocio próspero, con la seguridad de que muchas casas de la ciudad se construyeron con material de este negocio. Yo visitaba a la Sra. Margarita y me permitía jugar con las grandes monedas que tenía en la oficina.
En seguida de las canchas del Colegio Juárez vivían el Dr. Herón Manrique y sus hermanas. Él era un prestigiado médico oftalmólogo, único por aquel tiempo en la ciudad con esa especialidad, la cual desarrollaba en su consultorio ubicado en su propio domicilio, entrando a mano derecha.
Padres que han estado al frente en el Templo de Pardo, entre ellos se encuntra el Padre Barajas.

TEMPLO DE PARDO
Desde que tengo uso de razón, asistíamos a misa al Templo de Pardo, donde se venera a La Virgen de Guadalupe. También se le cantan las mañanitas el día 12 de enero para la festividad patronal, que se instituyó al mes de la celebrada en el santuario de arriba. Cuando tuve un poco más de edad me tocaba subir al campanario y llamar la misa, que por aquellos días eran a las cinco o seis de la mañana. Las mañanitas se cantaban por catequistas y jóvenes feligreses a capela a las 6 am antes de la misa. Actualmente, los horarios se han modificado y se cantan a las ocho de la mañana, antes de misa de nueve, continuando con la tradición de las familias López Martínez, Lara Dueñas, Porras Mares, Aguilar Lara y Mares Martínez.

Los sacerdotes que recuerdo, el Pbro. Jesús Martínez, del cual no cuento con alguna imagen. Muy estricto, no podíamos ingresar a la iglesia si no nos cubríamos la cabeza con un chal que no fuera transparente o de encaje; nos regresaba a casa por una pañoleta o rebozo. El Pbro. Guadalupe Fonseca, tío abuelo del “Kikin” Fonseca, el futbolista. El sacerdote fue compañero de mi papá en el seminario, solo que mi papá no continúo. Los sacerdotes vivían en la casa construida a un


costado del templo, era atendido por su hermana señorita Genoveva, la cual me puso el apodo de “Muñeca”, así me decía la gente. El Pbro. Rafael Ramírez, precursor del Instituto Montes De Oca, fue párroco antes de irse de abad a la basílica de la ciudad.
Hubo un periodo sin un sacerdote encargado por lo que los sacerdotes del Templo de la Compañía, nos apoyaban, hasta que nos dejaron al Pbro, José Aguirre; mejor conocido como el padre “Pollo”, el cual se interesó por iniciar a restaurar el templo, pintura de interior y exterior. Continúo con catecismo durante el periodo de verano, así como posadas, acostamiento y fiesta patronal. Le sucedió el Pbro. José Barajas, que continúo con el trabajo pastoral. Durante su estancia, mi familia participó por diez años con una posada. Lo sucedió el Pbro. Manuel Sandoval, el cual trabajó activamente en reparación y ampliación de casa pastoral. También inició las solicitudes de restauración ante el INAH e instancias correspondientes, de igual manera apoyó la construcción de nichos para las cenizas.
Pasa la estafeta al actual sacerdote, el Pbro. Pascual López Márquez, al que le corresponde participar a su llegada en el inicio de la restauración, desarrollo y entrega de esta. Conformó un comité con feligreses, para apoyar con los eventos para recaudación de fondos para contribuir a la restauración, que fue tripartita. Tuve el honor de ser la presidenta y de trabajar rodeada de compañeras entusiastas y muy trabajadoras; se realizaban guisados para ser vendidos después de misa de nueve de la mañana, para recabar fondos, así como se visitó a comerciantes del barrio para solicitar su cooperación y venta de platillos típicos en el atrio del templo de Belém. Afortunadamente con excelentes resultados, logrando con mucho esfuerzo y dedicación reunir los fondos necesario para restauración de la iglesia y de la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe.
RESTAURACIÓN
La restauración del templo inicia en junio 2021 y de la imagen en octubre. El final de la restauración fue en enero 2022. El techo nunca se había reparado, tenía filtraciones, excremento de palomas, incluso palomas muertas que tapaban coladeras. La torre derecha se movía al tocarla, las bardas laterales sin pretiles y el campanario estaba infestado de excremento. Había deterioro en las paredes por la humedad y el paso del tiempo, también había faltantes en la cúpula de azulejos. Se realizó limpieza de campanario y techo, se colocaron faltantes de cúpula. Se realizaron los pretiles de las 2 bardas laterales, se impermeabilizo techo y se rescatan los diseños de colores de los laterales a las ventanas de la cúpula. Se pintó el exterior y se realizó la restauración con la participación del gobierno estatal, municipal y de la feligresía.
Sin datos de restauración, hecha en el año 2000, de la imagen donde se recubrió marco con latón, se colocaron parches al lienzo en áreas faltantes de tela de algodón, pegados con adhesivo ácido comercial, de esta intervención no se tiene documental. El lienzo contenía una gran cantidad de polvo, rotura en la parte inferior, pérdidas por desprendimiento de escamas del lienzo alrededor de las roturas, el marco roto en la esquina inferior. Se realiza limpieza profunda, se aplicaron injertos y se reenteló. Se reintegra color y se restaura el marco, se aplicó un barniz de protección y el trabajo se finalizó en enero 2022. La torre, se queda apuntalada en espera de apoyo para su restauración.
Fotografías del Templo de Pardo antes y después de su intervención.





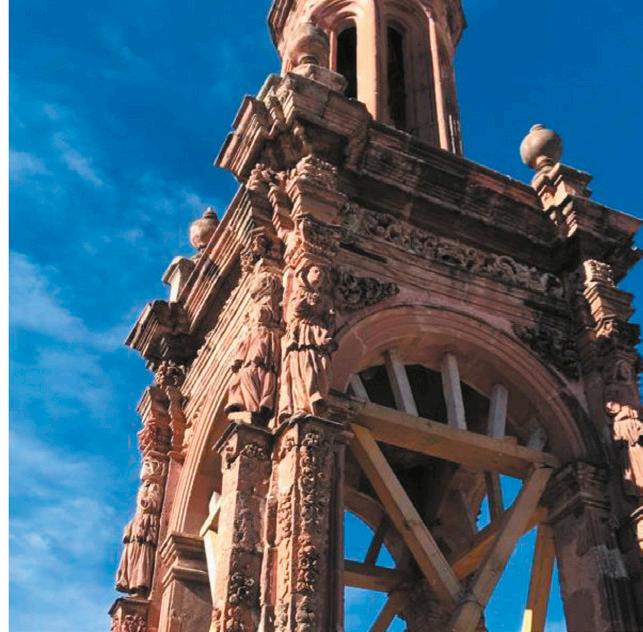



 José David Marmolejo Aguirre Presente antiguo…
José David Marmolejo Aguirre Presente antiguo…
28 DE SEPTIEMBRE 2022, 20:30 HORAS.
Como cada tercer noche, salgo velozmente de casa con la esperanza de llegar a tiempo al trabajo, no obstante con mayor probabilidad de no lograrlo. Por azar del destino, tropiezo en la esquina de Cuatro Vientos #19, quedo aturdido con uno de esos dolores que cimbran todo el ser y obnubilan la mirada. Con senda dificultad, me levanto y me siento en el segundo escalón de la casa del baldío. De pronto, un sueño me atrapa como aquella vez, el poste de luz frente a la casa de mi abuela explota y muero. Encuentro de repente a mi abuela Elena y a mi tía Chay. Son ya tantos años desde la última vez que nos vimos, que un abrazo profundo nos funde en una sola amalgama.
De ahora en más, tenemos la eternidad para ponernos al día sobre los encuentros de ellas con almas ancestrales conocidas y otras no. Una paz etérea llena mis pulmones tal como esa última bocanada de aire que dan las personas al morir. Paz, mi entero ser se llena de paz; en vida solamente una vez sentí eso. Cusco la fusión de los cinco sentidos en una extraña sinestesia que envolvía todo mi ser por dentro y por fuera agolpándose en mi garganta y empañando mis ojos. Una roca sempiterna me invita a sentarme sobre ella, y entonces, solamente entonces la Pachamama me susurra al oído con la dulzura del viento andino. Plenitud, calma, felicidad. Vida nada te debo, nada me debes.
Fotografía de la Niña con girasoles, perteneciente a la serie de murales que se encuentran dentro del Barrio, de autoría Prof. Guillermo Torres Damián.
Recuerdo bien después de ese momento, haber escrito a mi mamá, a través de esa herramienta tecnológica entonces nueva, casi desconocida para nosotros del Whatsapp. La alquimia de un lenguaje metasensorial nos conecta a miles de kilómetros. Ahora, taciturno y aturdido, por fin tengo tiempo para contemplar escenas del presente antiguo. La casa a donde mi abuela llegó a vivir, apenas a los meses de nacida, huérfana de su madre: Dominga Patlán. Hija de un padre a la usanza de la época Encarnación Valdez. La única visión de éste que tengo es una foto en blanco y negro de los XV años de mi mamá.
Un hombre enjuto y de pelo cano, a quien mi chaparra recuerda como un hombre cariñoso quizá por el ablandamiento que dan los años. Mi abuela llegó a esa casa, que en otro tiempo fue propiedad de unos compadres de su tía abuela, “La Nana” María Valdez Murrieta. Misma que la cuidaría en condiciones y tiempos donde la carestía era la norma. Contaba mi abuela que debían todos trabajar y traer dinero a casa, pues no había otro sustento que la poca venta de una tienda en ese predio, que vio la luz todos los días hasta hace 12 años que murió mi abuela. Quien no traía dinero, no comía. Poco el cuerpo responde con el estómago vacío. Yo no conocí a la “Nana”, pues murió cuando mi mamá tenía 8 años, pero percibo su existencia.
Creo verla en el marco de la puerta, con una parrilla de carbón encendido, y ese olor a humo, chamuscando una olla de barro. Mi abuela, quien comenzó a trabajar a la par de sus hermanos de crianza (primos en realidad), a temprana edad, dejó ahora en cuidado a mi mamá con la ahora tía bisabuela. De ahí, la memoria culinaria de los huevos tibios que a la fecha, son a veces invitados de honor en nuestra mesa. En aquellos tiempos, no había luz en el barrio, o de menos en esa casa. Sendas tardes se iluminaban con los casos de mineros yendo a trabajar en el cerro de enfrente y que miraban con empeño mi madre y su “Nana”. “Mira hija, ya van a trabajar. ¡Que dios los acompañe!” A las 20.40 hrs un grito: “¡David!”.
Sustrae mi atención hacia el quicio de la puerta de madera roja desvencijada con el número doce en color azul descolorido, me llaman a cenar y a dar por concluida una tarde de juegos con: Tobi, Alejandra, Marisela, Paty, Israel, Aarón, Isanamí, Chuy, los Chaparrones. Descubro en la explanada ante mí, cómo emergen gises pasteles de colores con un stop en el suelo. Niños corren en rededor de mí y me atropellan, risas acarician mi piel y la erizan. Veo niños brincando la barda de mi tía Raquel sin miedo y con entusiasmo, tratan de escabullirse de juegos y rondas. Aguas frescas, listones, pajaritos, alcanzadas, encantados, la traes, se conjugan en una sinfonía de carcajadas inocentes. Camino un poco en pos de la voz que me llama. Ante mi paso y asombro, se devela un avión en el suelo que me invita a saltarlo con movimientos innatos y sincronizados.
De arriba a abajo, de izquieda a derecha: foto Dominga Patlán; (mi bisabuela materna, la mamá de mi abuelita Elena); Foto de mi tía Chayo (Ma. del Rosario Valdez), mi abuelita Elena y mi tía Raquel Rocha; foto de mi prima Juana Marmolejo, mi hermana Martha Patrocinio Marmolejo Aguirre y mi primo Juan Gregorio Pérez Marmolejo; foto de callejón en el barrio; foto del bisabuelo Encarnación Valdez Ramírez, mi mamá en sus Xv años Ma. Amparo Aguirre Valdes y la esposa de mi bisabuelo Heminia Santillán; foto de callejón; Foto mi abuelita Elena y yo; Foto de callejón; foto de la familia Marmolejo Aguirre, José David Marmolejo Aguirre, Ma. Amparo Aguirre Valdes, mi hermana Martha Patrocinio Marmolejo Aguirre y mi papá Santiago Marmolejo González.









Un bote rebota sobre mis espinas tibiales al unísono de: “¡Salvación para todos mis amigos!”. Atónito y dolorido respingo pero por un balde de agua fría que cae sobre mi espalda, ya que hoy es sábado de Gloria. En un santiamén veo a Goyo, Chava, Juan y Jorge quemando judas en el callejón. Júbilo total. ¡Nunca vimos tantos mi mamá y yo desde la puerta de nuestra casa! El viento sopla como nunca, quizá sí como esta noche. De repente trae consigo la noche sus aromas. El huele de noche de la casa de Carmelita en el #9 de Belén, también la moronga recién hecha desde la casa de mis tíos Raquel y Juan, y que ahora se replica por las mañana de casa de Pancho, además de un olor a tacos dorados recién hechos, deliciosos.
El cielo se despeja con el ventarrón y aparece la luna enorme, mi padre canta, a la vez que nos encaminamos a casa de sus padres. Los abuelos nos esperan y hacemos largas filas para orar con ellos. Uno, por uno, mis primos, mi hermana y yo. Todos emocionados por los cariños y presencia de aquéllos. Hasta que un día, volvemos otra vez en domingo, pero no entiendo dónde están, porqué ya no están, porqué ya no estarán. Me acostumbré a no saberlo, hasta entrada la edad. Respiro, cierro los ojos. Estamos todos a la puerta de esa casa donde nació mi padre. Refugio # 40, es 24 de diciembre y la posada llega a su fin. Hay regalos, olor a pólvora quemada, ponches y cantidades inconmensurables de comida, también carnitas como legado y medio de vida de todos los míos, que sigue viva, y seguirá.
Veo a mi papá destorciendo las hojas de chicharrón que pronto venderemos en el tianguis de Embajadoras y en el Mercado Hidalgo. Huelo el contacto primerísimo de la carne en contacto con la manteca hirviendo. Respiro, cierro los ojo. Tengo un cuchillo en la mano, tengo 12 años, quizá tarde, quizá no. Intento, sin mucho éxito, aprender el oficio de la familia, pruebo semana con semana lo mismo hasta que migro a la universidad. Es viernes febrero 1999, pongo mis libros sobre la mesa de la sala. Comemos mole, sí, mole. Mi plato favorito, que ha hecho mamá para consentirme. Acudo a llamar a la hermana Elenita (mi abuela) a su tienda justo frente a donde tuve el percance. Entro, ella se alista y me deja explorar con detalle cada centímetro de esa casa. Pregunto dónde nació mi madre: “¡en el cuarto de adentro!”, observa. Busco una laja de pintura se desprende del cielo a modo de señal y me indica. Me asomo por el balcón y siento el pelaje de un par de dálmatas acicalándose contra mis piernas. Una niña desde dentro de la habitación me mira. Yo la conozco. Sí, claro que la conozco, es mi hermana. Se acerca a mí y miramos por el balcón hacia el portal de Cuatro Vientos. Del hidrante, mana agua. Hay mucha gente entrando y saliendo de la tienda. ¡Muchachillos! Una mujer pequeña de dimensiones pero enorme de alma, con un delantal de cuadros, nos mira con una cara tierna y con la sabiduría impresa en sus manos y su cara. Recuerdo su timbre de voz, es ella, ¡es Clarín! 30 años después, no se ha ido del todo.
Madre, abuela, suegra, bisabuela de herederos de receta sin parangón de los gusanitos. Cinco de la mañana, se impregna el ambiente de olor a leña. “Coco” y María Elena encienden el amasijo. Seis de la mañana suena el despertado, veo luz desde mi habitación que surge de la cocina. La Rancherita se escucha en la radio, el extractor de jugo hace los suyo. Bajo de mi habitación, mi abuela, mi padre y mi madre aguardan. Ellas para santiguarme, y él para llevarme a la secundaria. Pasamos por el ventanal de la casa de Jovita. La cortina está abierta, una virgen de Guanajuato se despliega ante los ojos de todos los transeúntes. Mi papá se persigna y proseguimos. Hay mucha algarabía, una tarde soleada que sorprende con lluvia vasta. Es 4 de julio, fiesta patronal.
Mural reflexión ante el COVID, perteneciente a la serie de murales que se encuentran dentro del Barrio, de autoría Prof. Guillermo Torres Damián.
El Refugio se llena de gente, es casi una feria. Niños hacen su primera comunión, desayunos por doquier, castillo y palo encebado enmarcan la fecha. Hasta que un día, sí, un día, se envuelve en llamas. Era sábado, las llamas rezumaban por las ventilas de la cúpula. Silencio, dolor, duelo. Aparece Sarita dando dignidad al espacio con su escoba y dulce figura. Lleva su trenza acomodada en un chongo y su rebozo azul. Camina lentamente, trémula, hasta que se funde con el aire. Respiro... respiro… respiro… ¡abro los ojos! Soy un hombre, tengo 41 años, sostengo un bisturí en la mano derecha, incido la carne. Es 29 de septiembre, 20:00 horas. Respiro, abro los ojos, despierto. ¡Estoy vivo!

PASEO DE LA PRESA 5 Sesión

 Gerardo Martínez Delgado
Gerardo Martínez Delgado
La Presa de La Olla y su entorno. De rancho a paseo y de suburbio veraniego a barrios
La de la Presa de La Olla y su entorno es una historia relativamente reciente en el contexto urbano del centro minero de Guanajuato. En sus inicios no fue barrio y, en contraste con casi todos los núcleos de poblamiento de lo que hoy es la ciudad, no tuvo en su formación una relación explícita con el desarrollo de actividades mineras, a excepción del origen de la mayoría de las fortunas con que se construyeron sus casas. Ahí las haciendas de beneficio de metales fueron escasas e inestables,¹ a diferencia de casi todos los rumbos de la ciudad por donde cualquier corriente de agua era aprovechada para beneficiar los minerales. Teniendo como centro la presa, en la zona tuvieron lugar algunos de los procesos más significativos no solo para la ciudad de Guanajuato en lo particular, sino para lo urbano en general en la segunda mitad del siglo XVIII y a lo largo del XIX.
Aquí se cristalizó, por ejemplo, una idea extendida de dotar de espacios verdes a las ciudades, y aquí también tuvo lugar un cambio espacial de gran impacto que fracturó el modelo de asentamiento colonial caracterizado por la construcción de las mejores casas alrededor de la plaza mayor. Los problemas planteados por el higienismo, y algunas de las iniciativas más serias para contar con un sistema de dotación de agua limpia a todos los habitantes tuvieron también expresiones significativas en el lugar. Como sitio de paseo popular fue al mediar del siglo XIX, cuando se sumaron los elementos que le dotaron de esa vocación que ha mantenido hasta ahora, un escenario de fiesta, divertimento y entretenimiento.
La presa, el paseo y el barrio de la burguesía decimonónica se formaron en un entorno natural que desde entonces llamaba la atención. En términos fisiográficos, el lugar marca el comienzo de la cañada que se ensancha y se contrae hasta llegar a El Cantador. Las montañas que lo circundan y la presencia del agua que de ellas escurre son los elementos naturales que le dotan de originalidad y a partir de los cuales se ha ido construyendo su historia por poco más de dos siglos y medio.
La Presa de la Olla, su paseo, el suburbio y su entorno natural en la primera década del siglo XX, en todo su recorrido. Colección particular.
LA FORMACIÓN DEL PASEO Y LOS ESPACIOS DE DIVERSIÓN
En 1749, la ciudad de Guanajuato contó con una obra de gran utilidad, una presa ubicada dos kilómetros al suroriente del centro de la población, en el extremo de la cañada principal. Tomó su nombre del rancho en el que se ubicó, de la Olla, que junto al de los Garridos, tenía parte de su territorio encajonado por los cerros de Los Leones y por La Bufa; detrás de los cuales se tomaba camino para las minas de Calderones. Todo lo que había entre la presa y la ciudad era una vereda “muy larga, despoblada y peligrosa”. Hay indicios de que la idea de hacer de este polvoso camino un paseo fue del intendente Juan Antonio de Riaño, quien hacia 1795: “apreciando la exquisitez del paisaje (…) se le ocurrió brindar paseos por los alrededores”.² Podríamos atribuir la iniciativa a un personaje particular como Riaño, pero la verdad es que la idea estaba en el aire, era una aspiración compartida por las élites ilustradas.
Formaba parte de las medidas implementadas en muchas partes para contar con lugares agradables, saludables y aptos para la sociabilidad. Muy pocos años antes, por ejemplo, en un Discurso sobre la policía de México, escrito en 1788, se recomendaba para la capital de la Nueva España, o para cualquier otro lugar, que se hallara algún paraje para paseo, para que: “concurra la gente de una población (llámese paseo, prado, alameda, tullerías o tenga cualquier otra denominación), en un aspecto de simetría, limpieza, piso llano y amenidad, que no sólo complazca la vista y aun el olfato, sino que también contribuya con otras comodidades o atractivos, al recreo y saludable esparcimiento de los concurrentes”.³
En esas y en las siguientes décadas, al menos nueve pueblos y ciudades del ahora estado de Guanajuato se hicieron eco de esas ideas y formaron alamedas, paseos y calzadas.⁴ Pero contar con un espacio de tales características en una ciudad de topografía tan caprichosa como la de Guanajuato no era sencillo, tomó su tiempo y debieron hacerse obras notables de adaptación para alcanzar el propósito. Hacia 1830, el camino de la presa ya era visto por algunos como un paseo, como “el único con que cuenta esta capital”. Aunque recién se había dado forma también al Jardín de la Unión y se hablaba de formar una alameda en la vieja hacienda de beneficio de El Cantador, en el otro extremo de la cañada. La verdad es que hasta entonces no se había hecho ninguna intervención sustantiva para mejorar el camino y todavía no tenía mayor uso. Ese año, un regidor del ayuntamiento propuso la construcción de dos puentes alrededor de la presa de la Olla para poder circundarla con una amplia calzada para jinetes y carruajes; es decir, que estaría reservada para los pocos que contaran con esos medios.
Se tiene registro de un primer evento masivo en las inmediaciones de la presa en 1843. Una ascensión en globo aerostático presenciada por una multitud de personas de la ciudad “de las minas, del campo, de las poblaciones circunvecinas y aún de otras más distantes”.⁵ Debe subrayarse, sin embargo, que un primer período que puede marcarse en la ruta definitoria de consolidar un paseo ocurrió solo entre 1847 y 1852. En esta última fecha se concluyó la construcción de una nueva presa, llamada de San Renovato. Un poco antes se aumentó la cortina de la Presa de la Olla con el propósito de aprovechar sus aguas y conducirlas por cañería a la ciudad. Se formaron calzadas para dar paso a los carruajes entre ambas, y se hicieron algunos “elegantes balaustrados” y “lunetas” para adornarlo. El paseo estaba circunscrito a las presas y en particular a las calzadas que las flanqueaban, construidas de cal y canto.⁶ Fue al parecer en estos años cuando la primera necesidad de abrir las compuertas de la presa para renovar sus aguas se volvió un atractivo y luego una tradición que dio paso a una verbena popular, pero como todas debió ser lenta, pues aún en 1862 el sitio conservaba un carácter más bien elitista, y de él se afirmaba que: [aunque] “demasiado hermoso y pintoresco, queda a una distancia tan considerable del
centro de la ciudad, que sólo se puede concurrir a él cómodamente a caballo o en carruaje”. ⁷
Hay que tener en cuenta que hasta entonces corría desde los cerros inmediatos a las espaldas de las dos presas el río de la ciudad y el río de la Presa o río de la Olla, siguiendo su camino hasta juntar sus aguas de lluvia con el río de Pastita a la altura de la entonces hacienda de Puerta Grande, hoy jardín Embajadoras. Con modestos recursos se habían construido tres puentes para cruzar la corriente en sus crecidas temporales, el de Santa Victoria, el de San Juan y el de Santa Paula. El camino hacia la presa era una ruta agradable, sobre todo en tiempos de lluvia. Era un recorrido necesario para los aguadores que por mucho tiempo tuvieron que acarrear el líquido desde allí hasta las casas de quienes los contrataban, y a él acudía la gente en días especiales. Dos condiciones definitivas para que el viejo camino a la ciudad se integrara como parte del paseo y de sus presas fueron: la cobertura del río y la promoción de medios de transporte que comunicaran el lugar con la ciudad y con ello consiguieran una abierta vinculación.
La sola cobertura del río transformó por completo el paisaje y modificó sus usos sociales. Para su ejecución hubo a su vez dos razones que estuvieron sobre la mesa. El temor a las inundaciones fue el primer argumento. Periódicamente los torrentes crecían y causaban graves destrozos, teniéndose memoria para entonces de al menos una docena de tragedias por esa causa en el siglo XVIII y lo que iba del XIX. Entre 1872 y 1875, se ejecutó una parte del abovedamiento de la corriente, desde unos metros adelante de la Presa de La Olla hasta la pequeña Presa de Zaragoza (hoy Plazuela Ignacio García Téllez), en una longitud aproximada de 400 metros, y se plantaron árboles para dar su primera forma a un jardín con fresnos y eucaliptos, que se iría mejorando con la intervención de jardineros y cuidadores. ⁸
Sabemos que en 1873 se había introducido un primer medio de transporte, funcionaban unos carruajes públicos que corrían de Guanajuato a la Presa, y que en 1880 había gran número de carruajes, “en los días de los principales paseos”, aprovechando los nuevos aires que iba adquiriendo el paseo y que confirma la noticia de que ahí se celebró fiesta y coleadero, con motivo de la toma de posesión de Manuel González como presidente de la República.⁹ En ese mismo año de 1880, se presentó un primer proyecto para tender una línea de tranvía hasta la presa, al tiempo que se hacían los preparativos para conectar a Marfil con la vía del Ferrocarril Central Mexicano y desde ahí mediante tranvía para extenderse por otros puntos de la ciudad. El primer tramo de tranvía urbano, jalado por mulas, se inauguró en 1884, y dos años después, en febrero de 1886, llegó a la altura de la presa de Zaragoza. En junio de 1892, finalmente, el ramal se extendió hasta la Presa de la Olla, con lo que se tuvo el primer transporte masivo hasta este sitio, que facilitó notoriamente que lo visitaran locales y foráneos.¹⁰
Los trabajos para la cobertura del río conocieron una nueva etapa a partir de 1894. Esta vez, el enfoque higienista proporcionó las bases argumentativas para su realización. El opúsculo publicado por Tomás Chávez en 1893, titulado Higiene pública de la ciudad de Guanajuato, sintetiza bien las ideas que estaban presentes. El autor revisó en ese estudio la naturaleza del terreno, las condiciones de higiene, la calidad de las aguas de que disponía la población y las medidas que se podían tomar para procurar el saneamiento de la ciudad. Una de sus conclusiones fue, “que el río de la ciudad, en su deplorable estado de desecación, es un verdadero foco de infección, porque las emanaciones deletéreas, que se desprenden de las materias en descomposición, viciando el aire atmosférico, son un amago constante a la salud pública”. ¹¹
Aunque el diagnóstico era acertado no estaba exenta la discusión sobre las soluciones. La propuesta radical, que fue la que se atendió, apuntó al embovedamiento de nuevos tramos de la corriente, de los pies de la Presa de la Olla hasta el jardín que se había plantado dos décadas atrás. Y desde la Presa de Zaragoza, donde se había interrumpido el primer impulso, hasta la hacienda de San Agustín (hoy Paseo Madero), en unos 850 metros de extensión. La comunicación entre la ciudad y la Presa de la Olla se hizo así mucho más franca, y se añadieron atractivos que dirigieron hacia allá algunas de las mejores jornadas de diversión para los habitantes de la ciudad (véase mapa 1).

Imagen 1. “Construcción de un túnel para ensanchar los jardines de la presa de La Olla, por Jóse de Jesús Silva, junio 1894”. Fuente: Memoria sobre la administración pública del estado de Guanajuato, presentada al Congreso del mismo por el Gobernador Constitucional Lic. Joaquín Obregón González, el 1º de abril de 1895, t. I, Morelia, Imprenta y Litografía de la Escuela I. M. Porfirio Díaz, 1897, tomo III, sin folio.

Las obras, realizadas entre 1894 y 1895, fueron ambiciosas y se encadenaron con otras realizadas en varios puntos de la ciudad antes, durante y después, con distintos propósitos pero el mismo espíritu. Según el gobernador, Joaquín Obregón, su decidido promotor: “una de las cosas que preocupó seriamente mi atención al encargarme del gobierno, fue la necesidad de acomodar las prescripciones de la higiene a las condiciones topográficas, financieras y políticas de nuestro Estado”.¹² El tramo del túnel en los pies de la presa y el terraplén acomodado sobre él permitió la ampliación del jardín que se había iniciado dos décadas atrás, adquiriendo la extensión que mantiene a la fecha. A la inversión económica realizada debe sumarse un notorio esfuerzo de la mano de obra, como se muestra en las fotografías que se tomaron durante la realización de los trabajos (Imágenes 1 y 2).
Imagen 2. “Mejoras en la Presa de La Olla, 1894”. Fuente: Memoria sobre la administración pública, 1897, t. III, sin folio..

Al frente del jardín, hoy llamado Florencio Antillón, y entonces denominado ordinariamente como “Jardín de la Presa”, se colocó una fuente y una estatua a la libertad, ejecutada en bronce en el taller del escultor Jesús F. Contreras, y alrededor de la presa se plantaron moreras chinas.¹³ Al tiempo de lo anterior, se construyó también un túnel entre la presa de San Renovato y la de La Olla que permitió ganar un espacio adicional de buen tamaño sobre el que, con un poco más de lentitud, se daría forma a un nuevo jardín. Conocido como Parque de las Acacias, inaugurado el 27 de octubre de 1903, poco más de un año después de su conclusión, aprovechando la visita de Porfirio Díaz.¹⁴
Ese día, después de que el presidente inauguró el Palacio Legislativo y el monumento de La Paz, hubo en la presa de La Olla unas regatas y al terminar se develó la estatua de cuerpo entero de Miguel Hidalgo, en el centro del nuevo parque. Un diario de la capital del país dijo que el acto fue presenciado por “no menos de quince mil personas”,¹⁵ incluyendo a la comitiva presidencial, a los 1500 niños y niñas de escuelas públicas que cantaron el himno nacional, y a los espectadores apostados en las laderas de los cerros vecinos. Más allá de la posible exageración de la cifra, lo cierto es que fue este uno de los eventos multitudinarios que desde entonces serían cada vez más constantes.
La conformación del paseo alcanzó, ese 1903, su punto culminante, después de un proceso que hundía sus raíces más de un siglo atrás. Pasar de la idea a su materialización tomó tiempo y requirió de esfuerzos organizados en diferentes etapas con variantes en los propósitos y en el diseño de los proyectos. Aunque la presa tenía su atractivo, el paisaje era encantador y les hacía pensar a algunos en las montañas de Suiza, fue el abovedamiento del río, la comunicación por carruajes primero y tranvías después, la formación de los amplios jardines, y los continuos esfuerzos por mejorar las calzadas, los elementos que permitieron hablar con propiedad de un paseo capaz de convocar a la población.
Cuando se reunieron estos componentes, entre las últimas tres o cuatro décadas del siglo XIX y los primeros años del XX, el lugar atrajo a todos los sectores sociales a una serie de celebraciones que desde entonces se prolongan en los meses de junio y julio. Mucho tiempo atrás, el espacio fue propicio para las celebraciones, para eventos extraordinarios, ya una ascensión aerostática, un equilibrista, una función de circo o una carrera de caballos. Pero fue entonces cuando se afirmó su vocación de paseo popular, justo en un lugar que para entonces, y después de un proceso paralelo y dilatado, se estaba consolidando como una zona de casas habitación de la élite de la ciudad.
LA FORMACIÓN DE UN SUBURBIO VERANIEGO
La formación de colonias urbanizadas en las ciudades mexicanas (tanto de élites como de trabajadores), que implicó fraccionar terrenos amplios, construir un conjunto de viviendas y dotarlas de servicios modernos fue un fenómeno que sólo inició en la segunda mitad del siglo XIX y que despegó con fuerza entre 1890 y 1910. En México no se les llamó barrios, la palabra que hasta entonces había designado los espacios diferenciados, los fragmentos de una ciudad. En ese contexto de expansión urbana a las colonias casi siempre les antecedieron los suburbios veraniegos. Así fue en Guanajuato, donde claramente se adelantó uno, en el camino que después se llamó Paseo de la Presa y que por entonces no era sino una vereda sinuosa que comunicaba el centro de la población con el embalse
Lucio Marmolejo fechó en la década de 1840 la construcción de las primeras “casas de campo que hoy decoran aquel sitio pintoresco”; hasta entonces, la zona había estado completamente despoblada.¹⁷ Algunas buenas casas y edificios dan cuenta del avance del proyecto. En 1848, por ejemplo, se construyó una capilla pública, en la quinta del Sr. D. Cenobio Vázquez, lo que sin duda muestra un interés de habitar.¹⁸ En 1864, se recibió a Maximiliano en la casa de Marcelino Rocha, y por la época, construyó la suya el gobernador Florencio Antillón (1867-1876). Alfonso Alcocer hizo un minucioso estudio de las casas y de la formalización arquitectónica del paseo. De él se desprende que en la década de 1860 había en toda forma una idea plena de lo que se quería lograr ahí y que en la de 1870 alcanzaría “su formalización arquitectónica”. El mismo Alcocer ha anotado que:
La construcción del Paseo de la Presa de la Olla refleja la manera de producirse la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. Marca de manera tajante, un lugar de diferenciación social, una división social en el espacio de la ciudad, que si bien existía en parte (…) no era tan evidente.²⁰
Otra autora ha subrayado la manera en que estos asentamientos marcaron “un cambio tanto social como arquitectónico” en las ciudades.²¹ Respecto a lo primero, algunos miembros de la élite que vieron aumentados sus recursos económicos quisieron mejorar los signos de su riqueza. Por ejemplo, con la construcción de casas de verano, en una zona que les diera exclusividad, fuera del ámbito tradicional. En cuanto a lo arquitectónico, las nuevas casas adoptaron estilos, materiales y comodidades propias de la época, el eclecticismo, las influencias extranjeras, la incorporación del hierro, la introducción de muebles de baño e instalaciones eléctricas y sanitarias.
Que el suburbio tomara forma llevó tiempo. Hay que subrayar que fue un asunto de décadas, desde la de 1840, que tomó una forma definida en la de 1860 y que fue acompañando los proyectos y las obras con las que se diseñó el paseo y todos sus componentes, especialmente sus jardines. Hacia 1903, cuando se inauguró el Parque de las Acacias y estuvo prácticamente lograda la imagen que se había buscado, podía hablarse con propiedad no solo de un suburbio, sino de un barrio donde casi todas las familias de la élite de la ciudad contaban con una casa. Ese año, a propósito de la visita del presidente a Guanajuato se multiplicaron las notas y testimonios en los que se celebraba lo atractivo del lugar, “un positivo vergel de fuerza atrayente”.²²
Un reportero del Diario del Hogar, de la capital del país, anotó que los edificios, casas y chalets eran de mucho gusto y costosos. Enlistó entre los propietarios al minero e inversionista Dwight Furnes; a Enrique Langenscheidt, cónsul alemán, comerciante y consuegro del gobernador; a la familia Goërne, originaria de Hamburgo. De la casa del licenciado Joaquín Chico dijo que tenía en su frente un bonito estanque y un jardín delicioso. Entre estos palacios, donde veranea la aristocracia del dinero de esta ciudad también se contaban los de Pío R. Alatorre, rico minero, de Antonia del Moral, viuda de Gregorio Jiménez, del señor gobernador Joaquín Obregón González, de José M. Mena, administrador general del timbre, del diputado Juan Chico, “y otras no menos hermosas”.²³ El redactor olvidó mencionar la casa de Carlos Robles y las propiedades de otros integrantes de las familias Antillón, Rocha, Glennie, Parkman, Rubio, Alcázar, y Ajuria. Ahí estaban todos o casi todos, “son los hermosos paraísos en donde los ricos hombres de la ciudad de la plata se retiran a soñar en las bonanzas de sus minas”. ²⁴
“Un positivo vergel de fuerza atrayente”, fotografía de La Presa de La Olla, c. 1880. Al fondo se ve la torre del templo de la Asunción, y en los costados de embalse las calzadas, en las que más adelante se levantarían nuevas casas del suburbio. Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato, Fondo Ponciano Aguilar, Fototeca, núm. 68.
Mildred Escalante ha estudiado los vínculos y las redes de estas familias y ha caracterizado el origen y medios de reproducción de sus fortunas. El común denominador era el de sus intereses en la minería, una parte correspondiente a acciones y explotaciones extractivas, otra relativa al beneficio de los minerales bajo el sistema de amalgamación en las haciendas de beneficio dispuestas en la ciudad.²⁵ Estos capitales habían crecido y se entrelazaban con actividades comerciales, con la propiedad de haciendas agrícolas y con las actividades políticas y profesionales. Algunas familias y algunos de sus miembros se movían entre el cómodo terreno de la compraventa y renta de inmuebles o el préstamo con intereses, y entre los más riesgosos emprendimientos en compañías bancarias o de servicios, por ejemplo la del tranvía de la ciudad.

TRANSICIÓN, REFUNCIONALIZACIÓN Y PROCESOS DE READAPTACIÓN
Hasta la primera década del siglo XX, los propios y los extraños describieron con entusiasmo el paisaje de la presa y su suburbio. Pedro González festejaba “la explanada soberbia, hecha a fuerza de arte, encauzando las corrientes para poder poner sobre ellas terraplenes con espléndidos jardines”.²⁶ A un reportero le causaban impresiones múltiples: “las quintas bellísimas y lujosas fincas que surgen entre jardines formados artificialmente, por cedros, fresnos, moreras y mil plantas raras, ricas y exóticas que perfuman el aire”.²⁷ Para un turista estadounidense, que en 1908 escribió un pequeño libro sobre Guanajuato, era “un lugar encantador” donde se podían pasar horas.²⁸ Algo de la idealización y el romanticismo se perdió a partir de la crisis en que la ciudad estuvo sumida, al menos desde el inicio de la revolución hasta finales de la década de 1940. El paseo y el barrio, que por entonces ya se identificaba de esa manera, resintieron parte de las consecuencias de la desinversión en la minería, los problemas del campo y del comercio y la sensible pérdida de población que tuvo la ciudad.
En el mismo sentido, el impulso turístico y sobre todo la búsqueda por afirmar el carácter de centro político de la ciudad respecto al estado de la década de 1950 dejó su huella sobre la zona. Puede llamarse la atención sobre la construcción del Palacio de Gobierno, inaugurado en 1953 (véase imagen 4), y la sustitución de la fuente y estatua de La Libertad por el monumento ecuestre a Sóstenes Rocha (1955), que ayudó a renovar su imagen y a jalonar movimiento de burócratas.²⁹ Tanto o más importante fue el trazo y apertura de la carretera Panorámica, una incisión sobre todo el paisaje circundante que promovió el crecimiento hacia arriba, poblando callejones (destacadamente en la subida del de San Juan de Dios de un lado y de San Antonio del otro), y más adelante nuevos fraccionamientos.
Desde hace algunas décadas, escribió el arquitecto Alfonso Alcocer: “esta parte de la ciudad se está transformando en su formalización arquitectónica y se ha extendido el área residencial, heterogénea, lo que ya no significa para Guanajuato una diferenciación social del espacio […]”.³⁰ El carácter de suburbio veraniego se desdibujó y su exclusividad dio paso a una nueva integración con la ciudad por
Foto 4. El Palacio de Gobierno, inaugurado en septiembre de 1953, con el monumento a La Libertad, sustituida en 1955 por la estatua ecuestre de Sóstenes Rocha. Colección particular.

Mapa 2. En la parte inferior derecha se ubica la zona de la Presa de la Olla, su entorno natural, su grado de urbanización hacia 1866 y actual, así como las vías por las que se han generado accesos a partir de la década de 1960, con la construcción del primer tramo (al sur del paseo) de la carretera panorámica. Investigación e idea de Gerardo Martínez Delgado, diseño de Jordi Prat Castillo.

múltiples flancos y de diversas maneras, sobre todo por las nuevas vialidades vehiculares. Primero fue el acceso desde el centro mediante la calle Padre Belauzarán, abierta a la circulación en 1951; luego por la carretera escénica o panorámica, en sus diferentes etapas, abriéndose el primer tramo en 1960, el cual cubrió el lado sur del Paseo de la Presa, en su ruta del monumento al Pípila al Parque de las Acacias. Después el Boulevard Diego Rivera o Nuevo acceso vial a Guanajuato, inaugurado en 1999 (Véase mapa 2).³¹ Al ritmo de esas obras, la baja densidad de población que tuvo la zona hasta el inicio del siglo XX se fue modificando por una densidad media.
Otro proceso que ha tomado varias décadas es uno lento e inacabado de cambio, destrucción y refuncionalización. Tempranamente fue un colegio (La Salle), entre las décadas de 1950 y 1980, muchas casas se convirtieron en edificios de la administración pública y se instaló un hospital, a veces con demoliciones de por medio. En los últimos años, se asiste a una conversión de las antiguas casas en hoteles, cafés y restaurantes. Se trata, por una parte, de una sana convivencia entre eso que llamamos gentrificación y el mantenimiento de espacios y diversiones populares, de la presencia de viviendas para diferentes estratos socioeconómicos, pero por otra, de un espacio que no acaba de recuperar su imagen y que incesantemente se llena de automóviles que rompen con su primera vocación de paseo.
El Paseo de la Presa es un símbolo de la capital, se reconoce su historicidad. Está unido a sus tradiciones (como la festividad anual de la apertura de la presa) y durante más de medio siglo el gobierno del estado ha dedicado recursos para habilitar casas antiguas como edificios de oficinas. Ha habido algunos programas de intervención, por ejemplo, para el cableado subterráneo, pero parece importante subrayar la necesidad de nuevas estrategias integrales para mejorar su aspecto, que en algunos tramos y en algunos casos es de abandono y descuido. Un programa de mantenimiento de fachadas, completar el cableado subterráneo, mejorar la iluminación, evitar el congestionamiento de autos, elaborar
estudios especializados sobre los árboles, para cuidar y mejorar la vegetación: en suma, de los proyectos a las inversiones públicas, de las acciones demasiado parciales a las decididas e integrales.
Siendo el espacio natural y la vocación de paseo los caracteres más originales de esta zona, parece fundamental tenerlos en cuenta en el presente. Se trata de adaptar los usos sociales y las circunstancias actuales con responsabilidad. Si los jardines han sido el elemento decisivo en la larga historia del paseo, bien valdría la pena lograr que estos y el barrio, que ahora son en realidad varios barrios, logren atraer nuevos visitantes que como los de hace un siglo se deslumbren, y que sus vecinos y los habitantes de la ciudad renueven su gusto por vivir y transitar por un espacio agradable y digno, en permanente renovación.
1 La hacienda de San Agustín, la de mayor importancia en el área, no corresponde en estricto sentido al espacio del Paseo de la Presa. Según Lucio Marmolejo, las de Zaragoza y de Santa Gertrudis, que si se ubicaron en el actual paseo, se hallaban, ya al iniciar la década de 1840, “en ruinas”, por eso llamamos la atención sobre su importancia reducida en comparación con muchas haciendas repartidas por otros rumbos. Lucio Marmolejo, EfeméridesGuanajuatenses,odatosparaformarlahistoriadelaciudaddeGuanajuato , tomo III, Guanajuato, Imprenta, Librería y Papelería de Francisco Díaz, 1911, pp. 300-301. Respecto a esta última, hacia 1862 se había transformado en una fundición, propiedad del francés Carlos Dulché, y se adaptó también como molino de trigo: Isauro Rionda Arreguín, El barrio de Pastita de la ciudaddeGuanajuato, México, Presidencia Municipal de Guanajuato, 2006, pp. 99-100.
2 Alfonso Alcocer Martínez, Elpaseodelapresa , Morelia, Diversa Ediciones, 2002, p. 15. Isauro Rionda Arreguín (coord.), SantaFeyRealdeMinas.Guanajuato , GobiernodelEstadodeGuanajuato , 2010, p. 78.
3 Citado en: Carlos Aguirre Anaya, “La reactualización de la plaza a finales del siglo XIX: espacios centrales y sociabilidades”, en: Eulalia Ribera Carbó (Coord.), Las plazas mayores mexicanas. Delaplazacolonial alaplazadelaRepública , México, Instituto Mora, 2015, cita 10, p. 42.
4 Puede verse: Gerardo Martínez Delgado, “Espacios verdes para las ciudades. UnahistoriadelasalamedasypaseosenGuanajuato”, en: Eulalia Ribera Carbó (Coord.), Alamedas de México , México, Instituto Mora, 2018, pp. 153-189.
5 Marmolejo, Efemérides , t. III, 1911, p. 282.
6 Alfonso Alcocer, Elpaseodelapresa, p. 21. Marmolejo, Efemérides, t. III, 1911, pp. 214, 302 y 310.
7 Lucio Marmolejo, EfeméridesGuanajuatenses, o datosparaformarlahistoriadelaciudaddeGuanajuato, tomo IV, Guanajuato, Imprenta, Librería y Papelería de Francisco Díaz, 1914, pp. 115-116.
8 Lucio Marmolejo, EfeméridesGuanajuatenses,odatosparaformarlahistoriadelaciudaddeGuanajuato , tomo I, Guanajuato, Imprenta, Librería y Papelería de Francisco Díaz, 1907, pp. 65-66.
9 Marmolejo, Efemérides , t. IV, 1914, pp. 253, 317, 330.
10 Lilia Margarita Rionda Salas, EstudiodelapresenciadeltranvíaaenlaciudaddeGuanajuato Trabajo de taller terminal para obtener el título de arquitecto, Universidad de Guanajuato, 2005, pp. 117-126.
11 Tomás Chávez, HigienepúblicadelaciudaddeGuanajuato,Guanajuato: Tipografía de Justo Palencia, 1893, pp. 11-12.
12 MemoriasobrelaadministraciónpúblicadelestadodeGuanajuato , presentada al Congreso del mismo por el Gobernador Constitucional Lic. Joaquín Obregón González, el 1º de abril de 1895, t. I, Morelia, Imprenta y Litografía de la Escuela I. M. Porfirio Díaz, 1897, pp. VI-VIII.
13 Memoriasobrelaadministraciónpública…, 1897, t. I, anexo 256, sin folios.
14
Memoriadelostrabajosmunicipalesqueporlorelativoalañofiscalde1900a1901presentóalH.Ayuntamientode1902 el Ciudadano Presidente de la misma corporación, 1902, sin folio.
15 DiariodelHogar , año XXIII, núm. 38, viernes 30 de octubre de 1903, p. 1.
16 ElImparcial,miércoles 28 de octubre de 1903, p. 1.
17 Marmolejo, Efemérides , t. III, 1911, pp. 300-301.
18 Marmolejo, Efemérides , t. III, 1911, p. 308.
19 Alcocer, Paseo, 2002.
20 Alcocer, Paseo, 2002, p. 75. Una relación pormenorizada de las casas del paseo puede encontrarse en la misma obra de Alcocer.
21 Florencia Quesada Avendaño, En el barrio Amón. Arquitectura, familia y sociabilidad del primer residencial de la élite urbana de San José, 1900-1935, Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 2014, p. 70.
22 DiariodelHogar, año XXIII, núm. 38, viernes 30 de octubre de 1903, p. 1.
23 DiariodelHogar , año XXIII, núm. 38, viernes 30 de octubre de 1903, p. 1.
24 Amor Mildred Escalante, Entreredesytelarañas.EmpresariadoyvínculosfamiliaresenlaciudaddeGuanajuato, 1850-1911, Tesis para obtener el grado de Maestría en Historia, El Colegio de San Luis AC, 2009, P. 392. Lucio Marmolejo, Efemérides, t. IV, 1914, p. 387.
25 Amor Mildred Escalante, Entreredesytelarañas…, 2009, 403 pp.
26 Pedro González, GeografíalocaldelestadodeGuanajuato, Guanajuato, Ediciones La Rana, 2004 (1ª. 1904), pp. 128-129.
27 El País. Diario católico, año V, núm. 1727, martes 27 de octubre de 1903, p. 1.
28 Peter M. Myers, ACityofDreams(Guanajuato) , Milwaukee, Wis., Press of Gillett & Company, 1908, pp. 21-22.
29
InformequerindióelC.Lic.JoséAguilaryMaya , el 15 de septiembre de 1953, sin paginación.
30 Alcocer, Paseo , 2002.
31
InformequerindióelC.Lic.JoséAguilaryMaya,el15deseptiembrede1952, sin paginación. InformerendidoporelC.Dr.JesúsRodríguezGaona , gobernador constitucional del estado de Guanajuato, el 15 de septiembre de 1960, correspondiente al quinto año de su administración, p. 22. Vicente Fox Quesada, Cuarto Informe de Gobierno, Guanajuato, Talleres Gráficos del Estado de Guanajuato, 1999, p. 39.
 Pedro Ayala Serrato
Pedro Ayala Serrato
“Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Imagen Urbana en La Calle Paseo de La Presa, Tramo: Escuela La Normal a Plaza San Renovato” ANTECENDENTES
Históricamente, en la zona existía el cauce natural del río (zona conocida como “la Hoya”) y algunas haciendas de beneficio (la Zaragoza y la Santa Gertrudis). Para mediados del siglo XVII, se construyó la Presa de la Olla, pero fue hasta mediados del siglo XIX, con la construcción de la calzada conocida como Paseo de la Presa, de las casonas y las casas de campo, de estilos neoclásico, artnouveauyartdecó, que esta zona comenzó a consolidarse como parte de la ciudad. A ello se sumó la construcción de dos importantes parques: el parque Florencio Antillón, para finales del siglo XIX, y el parque Las Acacias, a inicios siglo XX.
SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente, es un área urbana conformada por un paseo de aproximadamente 2km, en el cual se desarrollan diversas actividades, tanto de los habitantes de la zona como de los de otras áreas de la ciudad, así como de visitantes y turistas, principalmente en fin de semana. Por lo que la vocación de la zona es de recreo, reunión, contacto con la naturaleza y, por supuesto, paseo. Se complementa con los dos parques antes mencionados, que son grandes espacios abiertos con arbolado de gran escala.
Imagen urbana de Paseo de la Presa, se observa vegetación del Jardín Florencio Antillón y al fondo vista del Templo de la Asunción, crédito AGLT .
En el área predomina el uso habitacional, sobre el paseo y en los callejones que inician en él. Pero también hay escuelas, oficinas, comercios, cafeterías y hoteles, lo cual permite que la zona sea muy activa de día y de noche.





Diagnóstico
Para asentar las necesidades y bases de este proyecto, se realizó un diagnóstico por tema, estableciendo las cifras actuales en cuanto a:
Movilidad:
• 1 vialidad de 2 sentidos.
• 6 paradas de transporte público (algunas sin delimitación).
• 4 cruces peatonales (a desnivel, definidos con pintura).
• Áreas de estacionamiento (sin cajones definidos, para un aproximado de 600 vehículos).

• Ausencia de banquetas en algunos tramos (1,200ml).
• Ausencia de rampas como elemento de accesibilidad universal.
Pavimentos:
• Concreto hidráulico: 8,704m2.







• Adoquín: 7,215m2.
• Empedrado: 13,717m2.
Banquetas:
• Pórfido: 1,374m2.
• Concreto: 2,069m2.
• Cantera: 745m2.
• Adoquín: 2,640m2.



Iluminación:
• Luminarias de concreto con diseño específico (mediados del siglo XX).
• 68 luminarias (8 en mal estado de conservación).


• Rango de cobertura deficiente.

Instalaciones:

• Gran cantidad y diversidad de postes.

• Cableado aéreo (algunas instalaciones están ocultas).
• Registros de diversos materiales y dimensiones.
• Rejillas pluviales en mal estado.
Mobiliario urbano y señalización:



• Existen muy pocos elementos a disposición de usuarios, habitantes y turistas
• Ubicación poco adecuada
• Mal estado de conservación
Vegetación:
• Árboles que han formado parte del paseo.
• Cantidad de alrededor de 250 árboles.


• Especies de gran aportación visual y ecológica: fresnos, jacarandas, moras, pirul.

Sin embargo, también existen:
• Áreas sin arbolado.


• Troncos secos.
• Presencia de la plaga de “muérdago”.

• Especies no recomendadas para banquetas pequeñas.
• Árboles que generan áreas de penumbra, lo cual significa áreas inseguras para los peatones.








Estado de conservación de hitos emblemáticos de la zona:
• Atalaya: desprendimiento de materiales.


• Muro perimetral de la presa: desprendimiento de materiales.
PROYECTO
Estudios preliminares
• Topográfico: ubicación de paramentos, arroyo vehicular y banqueta existentes.
• Elementos urbanos existentes: ubicación de todos los elementos que deberán reubicarse o sustituirse.
• Vegetación existente: ubicación e identificación de las especies de los elementos arbóreos (incluyendo diámetros de tronco y fronda). Base para determinar qué elementos se conservan y cuáles se reubican.
• Mecánica de suelos: realización de sondeos en siete puntos específicos, para conocer la estratigrafía y determinar las capacidades de rellenos y sub-bases para recibir los pavimentos.
• Análisis estructural de muro y atalaya de la presa.
Proyecto urbano y de paisaje




• Conjunto: para recuperar la tipología como “paseo”, se determina el trazo y dimensionamiento de vialidades, banquetas y áreas libres, incluyendo todos los elementos existentes y propuestos: pavimentos, mobiliario, arbolado, iluminación, accesos a cocheras, etc.
• Tramos 1 y 2:
· Escultura en glorieta.
· Arbolado nuevo.
· Pasos peatonales a nivel.
• Tramos 3 y 4:
· Arbolado nuevo.
· Áreas de descanso/contemplación hitos arquitectónicos.
· Áreas libres.
· Mobiliario nuevo.
• Tramos 5 y 6:
· Arbolado nuevo.
· Plaza de acceso al parque Florencio Antillón.

· Pasos peatonales a nivel.
· Restauración atalaya.
• Tramos 7 y 8:
· Arbolado nuevo.
· Áreas de mirador/contemplación.
· Área para food trucks.
· Mobiliario nuevo.
· Restauración muro perimetral de la presa.
• Proyecto geométrico:

· Arroyo vehicular: 3.50 m cada uno.
· Radios de giro para vehículos, transporte turístico y transporte público.
· Radio para la glorieta en la Escuela Normal.
· Bahías para transporte público urbano.
· Áreas de ascenso y descenso afuera de edificios específicos (Centro Médico la Presa, Escuela Instituto La Salle, Palacio de Gobierno, etc.).
· Áreas delimitadas para servicio de recolección de basura.
· Áreas para carga y descarga para comercios específicos.
· Áreas delimitadas para estacionamiento.
• Paleta vegetal:
· Reubicación de algunos elementos arbóreos existentes.
· Selección de especies arbóreas, arbustivas y florales: tipo de raíz, velocidad de crecimiento, recomendaciones de plantación, recomendaciones de mantenimiento.
· Sembrado de elementos arbóreos nuevos a lo largo del paseo: fresnos, jacarandas y plumeria-rubla.
· Propuesta de especies apropiadas caracterizar las diversas zonas: banqueta, áreas libres, plazas, etc.
• Proyecto constructivo:
· Banquetas: configuración a base de piezas de pórfido, cantera y concreto.
· Pasos peatonales: todos a nivel, permitiendo la movilidad peatonal continua, y a la vez reduciendo la velocidad de los vehículos en las intersecciones o áreas de mayor aforo-cruce peatonal.
· Arroyo vehicular: derivado del estudio de mecánica de suelos, se determina el espesor, refuerzo y tipo de pavimento para la circulación y rodaje vehicular y de transporte urbano.
· Mobiliario y señalética: selección y ubicación de mobiliario con diseño, medidas y materiales adecuados para su uso y para la zona.
• Bancas
• Botes de basura
• Bolardos
• Paraderos
• Aparca-bicicletas
· Intervención muro y atalaya presa
• Proyecto de instalaciones:
· Iluminación:
• Iluminación vehicular:
· Se respetarán los elementos existentes (luminarios de concreto).
· Se proponen elementos nuevos (cantidad, diseño y cálculo de rango de iluminación).
• Iluminación peatonal:
· Para banquetas, áreas y plazas nuevas, que permitan el aprovechamiento y las actividades diurnas.
· Instalaciones:
• Distribución subterránea y la ubicación estratégica de registros.
• Instalación hidráulica, sanitaria y pluvial.
· Iluminación escénica:
• Atalaya.
• Glorieta Sóstenes Rocha.
• Kiosco Parque Florencio Antillón.
Créditos de colaboración:
Mtro. en Rest. de Sitios y Monumentos José Víctor Hernández Herrera
Mtra. en Diseño Urbano Susana Jaramillo Vázquez
Fotografía de la Glorieta Sóstenes Rocha en la actualidad, al fondo se observa el edificio del Palacio de Gobierno, crédito AGLT.

 José Javier Zárate Rincón El Paseo de la Presa
José Javier Zárate Rincón El Paseo de la Presa
ESTATUS PATRIMONIAL
La importancia del Paseo de la Presa, desde el punto de vista del patrimonio, tiene sus cimientos en:
A. Su ubicación geográfica, ya que se encuentra dentro de la zona de monumentos históricos de la ciudad de Guanajuato. Dicha zona se estableció por decreto, expedido en el mes de julio de 1982, por el entonces presidente de la república, José López Portillo. Esto lo hace merecedor de una protección nacional, de carácter federal
B. . En el año de 1988, la UNESCO incorporó al “Centro histórico de Guanajuato y minas adyacentes” a la lista del “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, por lo tanto, es también merecedor de una protección de carácter internacional.
C. En el Paseo de la Presa se ubican inmuebles declarados monumentos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los que forman parte de su riqueza arquitectónica patrimonial.
D. En este lugar se dan manifestaciones del patrimonio intangible, como son la “Apertura de la Presa” y las “Fiestas de San Juan”.
“Las obras arquitectónicas-urbanísticas son legados históricos que nos han dejado nuestros antepasados y constituyen nuestro patrimonio arquitectónico. Debemos conocerlas, estudiarlas, valorarlas y conservarlas para transmitirlas a las generaciones futuras”. ¹
TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO
En el siglo XVIII, en la extensión territorial donde años más tarde se conformará el Paseo de la Presa de la Olla, se sitúan solares, huertas, ranchos y haciendas de beneficio de minerales. Acto fundamental fue la construcción de la presa de la Olla (1741-1749), obra emblemática cuyo simbolismo trasciende hasta el tiempo actual, como icono del propio paseo y de la ciudad.
Compuerta de la Presa de la Olla, al fondo se observa Atalaya crédito AGLT.
3
Dos importantes haciendas de beneficio de minerales se construyeron en el referido lugar: la hacienda de Santa Gertrudis y la de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza; sin embargo, debe mencionarse la hacienda de San Agustín, que aunque situada en el barrio de San Sebastián, donde entonces se localizaban las goteras de la ciudad, es frontera con los inicios del ahora Paseo y dio nombre a la calle en la primera sección territorial de la conformación del referido sitio. El impulso arquitectónico urbanístico determinante se da en el siglo XIX, detonado por el entubamiento y conducción del agua de la presa de la Olla a la ciudad, aunado a la construcción de casas de campo y el ornato de su entorno, siendo uno de sus principales promotores Marcelino Rocha del Río.
INMUEBLES
Presa # 131
El 13 de enero de 1869, Justo L. Carrese compró a doña Dolores Muñoz, que actuaba en calidad de heredera de su padre Ramón Muñoz Guijarro, la casa de que era propietaria en la Presa.² Tiempo después, en la ciudad de México, el 19 de junio de 1872, Justo L. Carrese, vecino de aquella urbe, le vendió la casa a Francisco de Paula Castañeda, en el mismo precio de $1,500 en que la adquirió, la negociación la hizo, a nombre del nuevo propietario, Alfonso Labat, que actuó con el carácter de su apoderado. A fines del mismo año de 1872, la finca que estaba marcada con el número 2 y ubicada en la manzana 11a, cuartel 6º, lindaba por su frente, mediando el camino, con la casa municipal; por el costado derecho y espalda, con el cerro y por el izquierdo, con casa de Florentina Echeverría. ³
El nuevo dueño del inmueble, Francisco de P. Castañeda, casado con Luz Obregón, sería gobernador interino del Estado, diputado local, senador e impulsor de la minería local mediante su explotación y beneficio. Fallecidos ambos cónyuges en el año de 1898, como herederas de sus padres, las señoras Elena, María y Sofía Castañeda Obregón, casadas respectivamente con Manuel Antillón, Eduardo J. Cumming y Ricardo Rubio, mantuvieron proindiviso, por algunos años, los bienes que obtuvieron de ambos; al efectuarse su partición convinieron las herederas en adjudicar el 5 de abril de 1906, la casa del Paseo de la Presa de la Olla a Elena Castañeda de Antillón, la que estaba entonces marcada con el número 1, de la manzana 8va y cuartel 9°, cuya edificación y terreno sin fabricar que quedaba a la espalda tenía una superficie de 3,875 m2 y lindaba por el frente, mediando la calle, con el jardín público; por la espalda y costado derecho, con el cerro y por el izquierdo, con casa del licenciado Juan Chico y con el cerro. También se comprendieron en la adjudicación los muebles, enseres y útiles que había en la casa.⁴
El matrimonio del beneficiador de metales Manuel Antillón y Elena Castañeda, el primero hijo del general Florencio Antillón, mantuvo posesión de este inmueble por varias décadas.
El 3 de febrero de 1941, Elena Castañeda, ya viuda de Antillón, falleció en la ciudad de México. La difunta no otorgó disposición testamentaria y fueron declarados herederos de sus bienes, mediante un juicio sucesorio, sus hijas Elena Antillón, viuda de Dorcas; Luz Antillón viuda de Ibargüengoitia, madre del escritor Jorge Ibargüengoitia y Emma Antillón Castañeda; así como a sus nietos Federico y Hortencia Antillón Corral, hijos del finado Federico Antillón Castañeda y de Hortencia Corral, siendo el único bien que integraba el caudal hereditario de la sucesión. La casa entonces marcada ya
2 Dolores era huérfana ya que su madre Cayetana Echeverría había fallecido antes que su progenitor.
ARPPG. Sección Propiedad 1872. Tomo I. Registro No. 95. Fj. 158 vta.
4 ARPPG. Sección Archivo Especial 1905 Vol. 26. Reg. 43. Fj. 56 vta.
con el #131, cuyos linderos eran por el norte, que era el frente, con el jardín público o sea el parque Florencio Antillón; por la espalda y costado derecho, con el cerro, y por el izquierdo, con finca que se registraba a nombre de la sucesión de Guadalupe Obregón viuda de Chico.
Los sucesores decidieron ceder onerosamente a favor del licenciado J. Jesús Villaseñor Ayala, quien era originario de San Luis de la Paz y vecino de esta ciudad de Guanajuato, los derechos reales hereditarios que les correspondían a la mencionada casa, lo que efectuaron el 19 de diciembre de 1950, siendo el importe de la cesión de derechos la cantidad de $8,000.⁵ El licenciado Villaseñor en su vida laboral fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia y procurador general de justicia del estado de Guanajuato, además de catedrático de derecho de la Universidad de Guanajuato. Respecto a la casa, el licenciado Villaseñor, en el terreno de la finca construyó unos departamentos, en uno de los cuáles se alojaría

el escritor guanajuatense Jorge Ibargüengoitia, durante una de sus estancias en Cuévano.⁶ En el año 2013, la casa fue vendida por los descendientes de la familia Villaseñor Sanabria a unos empresarios de León.
Presa #97
El 27 de agosto de 1908, Fernando Rubio Rocha adquirió un terreno eriazo y de forma irregular, por compra que de él hizo al licenciado Manuel Arizmendi, en el cual construyó a sus expensas y desde sus cimientos, la casa número 22 del Paseo de la Presa de la Olla. Mariano García de León en las ausencias de esta ciudad del señor Rubio, vigilaba por su encargo los trabajos de la construcción del inmueble.⁷ El terreno lindaba por el oriente, con propiedad que pertenecía al licenciado Arizmendi; por el sur, con el cerro y propiedad del mismo señor; al norte, con la calle de su ubicación y por el poniente, callejón de arquitectos de por medio, con la casa del licenciado Carlos Diez de Sollano.
El inmueble es una muestra notable de la arquitectura art noveau. El 2 de mayo de 1912, el señor Rubio Rocha, en acuerdo con su esposa Amalia Hijar, recibió a préstamo del Banco Internacional e Hipotecario de México, la cantidad de $16,500, consignándole en garantía la propiedad antes referida. Años más tarde, el banco entabló una demanda contra el matrimonio Rubio Hijar por adeudo e intereses caídos, los demandados se acercaron a negociar con el gerente de la institución, el banquero José V. Burgos, logrando quedara la cantidad adeudada en $11,500; cubriéndose con la garantía previamente señalada más un anexo consistente en unas piezas en terreno ganado al cerro por la parte del sur y que se comunicaba con la casa con una escalera-puente. El traspaso se oficializó el 1° de julio de 1931.
Fernando Rubio, y su esposa Amalia Hijar, quienes residían entonces en la ciudad de México, añadieron que la casa número 22 ½, que no fue hipotecada y colindaba con la antes dicha quedaba libre de responsabilidades y de la única y exclusiva propiedad del matrimonio, lo que consintió el consejo de administración del mencionado banco acreedor. A la fecha asentada de la transacción, Fernando Rubio Rocha tenía 64 años de edad y, su esposa Amalia Hijar, 54 años.⁸
En el mes de julio de 1941, el gerente interino y apoderado del Banco Internacional e Hipotecario de México, Sociedad Anónima, Alberto Lozano R. vendió la casa a los hermanos Villaseñor hijos del licenciado Manuel Villaseñor, que ya ocupaban el inmueble en familia. Los nombres de los nuevos propietarios eran: Manuel Junior, José S., Federico, Luis, Ignacio, Eduardo y Alfonso. La finca marcada en ese tiempo con el #87 del Paseo de la Presa de la Olla, la adquirían en mancomunión, proindiviso y por partes iguales. El precio de la operación fue la suma de $10,000.⁹ El licenciado Manuel Villaseñor fungió, a partir del 1° enero de 1902, como oficial mayor de la secretaría de gobierno,¹⁰ cuyo jefe del ejecutivo era el licenciado Joaquín Obregón González.
6 La novela Estas ruinas que ves, de Jorge Ibargüengoitia, ilustre guanajuatense, que fue ganadora del premio internacional de novela México del año de 1975, fue llevada a la pantalla grande bajo el mismo título. Sus locaciones no solo proyectan la ciudad de Guanajuato, sino también el referido inmueble, del que se muestra tanto sus espacios interiores, en donde se desarrollan varias escenas, como su fachada principal. El filme fue dirigido por Julián Pastor y contó dentro de su elenco con los actores Pedro Armendáriz Jr., Fernando Luján, Rafael Banquells, Blanca Guerra, Josefina Echánove, Guillermo Orea, Ariadna Welter, Víctor Junco, Grace Renat y Roberto Cobo, entre otros. La fachada principal también se muestra en la película “El miedo no anda en burro”, protagonizada por la “India María” (María Elena Velasco), dirigida por Fernando Cortes y en cuyo elenco destacan los actores Fernando Luján, Oscar Ortiz de Pinedo, Emma Roldán y Eleazar García “Chelelo”.
7 ARPPG. Libro Sección Propiedad 1912. Tomo 35. Reg. 37. Fj. 67.
8 ARPPG. Libro Propiedad 1932. Vol. 59. Reg. 47.
9 ARPPG. Sección Propiedad. Ene. 1941 – Ene. 1942. Vol. 65. Reg. No. 560.
10 AHG. Actas de Cabildo 1902-1903. L. 121. Fj. 6.
Presa No 97, créditos Colec Ing CV.
Durante el gobierno del abogado, Víctor José Lizardi se desempeñó como secretario general, entrando en funciones el 24 de mayo de 1913.¹¹ También fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La casa quedó muchos años después en posesión del ingeniero Eduardo Villaseñor mejor conocido por los guanajuatenses como el “Tío Lalo”, quien fue catedrático en la Ex Facultad de Minas, Metalurgia y Geología de Minas de la Universidad de Guanajuato, en donde el museo de Mineralogía y una aula llevan hoy su nombre. En la ciudad un túnel vial también lo ostenta. Ya en este siglo XXI sus herederos vendieron el inmueble.

Walter M. Brodie y el licenciado Carlos Robles, presentaron un curso al Ayuntamiento pidiendo que se le concediera gratuitamente un terreno situado al lado derecho de la presa de la Olla, por el lado del camino del Cedro o del Cubo. El regidor Francisco de P. Liceaga fue el encargado de elaborar el dictamen respectivo, el cual presentó el día 26 de enero de 1903 al pleno del cabildo que se encontraba bajo la presidencia del jefe político coronel Cecilio F. Estrada. En esa sesión se aprobó la solicitud, concediéndoles el terreno ubicado más allá del dique de la presa de la Olla y se comisionó a Serapio Rocha para que practicara la medición de la superficie que resultó tener 4,205 m2. La concesión se dio en atención a que tenían que rebajar el cerro, lo que implicaba una fuerte erogación de recursos y a que embellecerían esa parte del Paseo porque edificarían dos casas de estilo moderno; apoyándose también esta decisión en la franquicia que otorgaba la ley de hacienda para los que construyeran nuevas casas que tendieran a favorecer la repoblación y el embellecimiento de la ciudad.
Y aunque antiguamente nunca se había permitido construir sino del bordo de la presa para abajo, para que así las aguas de la presa no se contaminaran, de cierta manera las condiciones habían cambiado con la construcción de la presa de Esperanza. La que con sus cañerías era la que surtía a la población, aun así se tendría que hacer el drenaje correspondiente para conducir el desagüe de sus casas, a partir del túnel que salía de la presa de la Olla hacía el jardín y seguir evitando la contaminación del agua almacenada. El camino que quedaba comprendido en el terreno concedido y que conducía a una agrupación de casas que llamaban “El Ranchito”, debían respetarlo o formarlo a un lado, y no podrían hacer uso de la piedra que estaba acumulada por los desazolves de la presa y se empleaba para el empedrado de la calzada que estaba entre el jardín y la capilla.¹²
El derecho de propiedad que se les concedía no los autorizaba en ningún caso para hacer ventas de terreno pues deberían ocuparlo con sus construcciones o dejarlo, si les sobrase a beneficio del municipio.¹³ Por convenios privados los señores adquirientes dividieron en dos lotes iguales el terreno, correspondiendo el lote número 1 al licenciado Robles y el número 2 al señor Brodie. Este último se ausentó de Guanajuato y ya no le convino cumplir con las condiciones impuestas en el título, respecto de edificar una casa en el terreno cedido por lo que resolvió vender su lote a su codueño, quien por medio de su apoderado el tenedor de libros Eduardo White arregló las condiciones legales con el ingeniero de minas Walter M. Brodie el 30 de abril de 1906, en la ciudad de Batopilas, Chihuahua, el precio del traspaso fue la suma de diez pesos mexicanos.¹⁴
El licenciado Carlos Robles fue integrante del Ayuntamiento en varias ocasiones y catedrático del Colegio del Estado, donde también fue subdirector secretario. En la construcción erigida por el licenciado Robles, después se estableció un hospital, el que la administración del ramo de aguas, en su registro de mercedes para el año de 1917, denomina como hospital central, con la dirección de Paseo de la Presa #1.¹⁵ La situación legal del inmueble en cuanto su propiedad cambió cuando en la ciudad de México, el 10 de junio de 1929, se otorgó la escritura de liquidación de sociedad legal
12 AHG. Actas de Cabildo 1902-1903. L.121. Acuerdo del día 26 de enero de 1903. Fj. 248.
13 ARPPG. Sección Archivo Especial 1902. Libro No. 23. Registro No. 71. Fj. 93 vta
14 ARPPG. Sección Archivo Especial 1906. Sem. I. Libro No. 23. Registro 120. Fj. 234.
15 AHG. Ramo de Aguas. Caja 6. Documento 692
y disolución de simple comunidad otorgada entre el licenciado Carlos Robles y su esposa María Guadalupe Palacios de Robles, quienes residían precisamente en la capital del país.
Los esposos Robles formaron el inventario de los bienes de la sociedad legal, entre los que figuraba la referida finca marcada entonces con el número 1, de la manzana 7ª y cuartel 9°, a la que se le designó un valor de $3,000, y que le




correspondió en la división de bienes a Guadalupe Palacios de Robles.¹⁶ Siete años después, el 30 de junio de 1936, Luis G. López, procediendo como apoderado de esta última, vendió el inmueble y terreno susodichos, al licenciado Enrique Leal Guerrero por precio de $2,000. ¹⁷
Transcurrieron nueve años y el 17 de julio de 1945 el licenciado Leal lo enajenó al abogado Juan José Torres Landa por la cantidad de $4,000. Los linderos de la finca eran por el frente, mediando el camino o calzada que conducía al parque de las Acacias, con la presa de la Olla; y por los costados y por la espalda, con el cerro.¹⁸ El licenciado Torres Landa, no duró ni tres meses con la casa, pues el 12 de octubre de 1945, en la ciudad de León, la vendió al español Federico González Muñiz, por el mismo precio en que la compró. Ambos otorgantes residían en la mencionada localidad.¹⁹ Será el 27 de enero de 1950 en la ciudad de Silao, en que se efectúo nuevamente la venta de la propiedad esta vez entre Federico González Muñiz y el licenciado José Aguilar y Maya, quien en ese tiempo era el gobernador constitucional del estado y tenía su domicilio en el Paseo de la Presa número 64. La adquisición fue por el precio de $8,000. ²⁰
Vicente Urquiaga Rivas, al que podríamos llamar el arquitecto del aguilayarismo en Guanajuato, intervino la propiedad, para acondicionarla como casa habitación del gobernador, lo que concluyó en 1951. Más tarde, el licenciado José Aguilar y Maya, vendió su casa, el 13 de noviembre de 1961 al gobierno del estado de Guanajuato, que estuvo representado por el gobernador constitucional del mismo, licenciado Juan José Torres Landa, quien era originario de Cuerámaro y con domicilio en la casa # 62 de la Plaza de la Paz. El inmueble estaba entonces señalado, en la nueva nomenclatura, con el número 170 del Paseo de la Presa de la Olla y se utilizaría para oficinas. El precio de venta fue la suma de $704,000.²¹
En la actualidad el inmueble alberga la secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado de Guanajuato. En cuanto a su ornato, una de sus particularidades, son un par de leones, ubicados como centinelas. En su entrada principal, que es peatonal, la comunidad guanajuatense, por lo mismo denomina esta edificación como la casa de los Leones. Sin embargo, aquellos no son los únicos cuidadores del inmueble, ya que en la entrada lateral, donde se puede acceder mediante vehículo, existen otros dos guardianes que son dos criaturas mitológicas, con cuerpo de león y cabeza de águila, alados y sin cola, a la que se le da el nombre de grifo.
Presa #93
En el año de 1880, Franco Parkman, adquirió por permuta con Juana Diosdado, una casa y la plaza de gallos de la Presa de la Olla, esto construido en terreno de 2,136.80 m². La casa estaba compuesta de diversas piezas; y la plaza, del local que le era propio, dos salones techados con vigas y una pieza techada con tejaban. Un lustro después el 1° de abril de 1885, Franco Parkman le vendió al ingeniero Francisco Glennie,²² por precio de $1,500, la referida plaza de gallos con todas sus anexidades, entonces marcada con el número 24 y letras “Y” “Z”, de la manzana 8° y cuartel 9°, que lindaba por el frente, al norte, con la plaza del Paseo de la Presa. Por la espalda, con casas de diversos dueños, por el oriente, con
16 ARPPG. Libro Sección Archivo Especial 1928. Vol. 56. Reg. 28. Fj. 67
17 ARPPG. Secc. Prop. 1936. Vol. 61. Reg. 113. Fj. 135.
18 ARPPG. Secc. Prop. May 1944 – Ago. 1945. Fj. 179 vta. Reg. 1168.
19 ARPPG. Sección Propiedad Ago.1945-Feb.1947. Reg. 1196. Fj. 21 vta.
20 ARPPG. Sección Propiedad Ene. 50- Ago. 51. Reg. 2428. Fj. 95.
21 ARPPG. Sección Propiedad. May.-Jun.1975. Reg. 11279.
casa de Ana María García de León, arroyo de por medio, y por el poniente, mediando un callejón, con casa del licenciado Canuto Villaseñor.
Al día siguiente de la venta, Franco Parkman expresó que por un olvido involuntario, no mencionó, pero debió estar y estaba comprendido en la venta, un cuarto que en la esquina del callejón que dividía la Plaza de Gallos y su terreno de la casa del licenciado Villaseñor y del Paseo o plaza de la Presa. El cual construyó con su permiso, Dionisio López, pero con la expresa condición que derribaría todo cuando el mismo exponente o la persona a quien pasara sus derechos, necesitara del terreno en que aquel se levantó. ²³ Finalmente, el ingeniero de minas, Francisco Glennie, edificó en el sitio una casa. El señor Glennie murió de neumonía el 13 de enero de 1899 y entre sus bienes se encontraba la referida casa que, al 28 de mayo de 1900, tenía un valor fiscal de $6,665.70,²⁴ ; misma que fue adjudicada el 31 de agosto de 1901, en la partición de sus bienes, a su hija la señora, Josefina Glennie, la que estaba casada con el licenciado Juan B. Castelazo, quien sería gobernador del estado en el año de 1911.
El matrimonio Castelazo-Glennie, al ser deudores al Banco de Guanajuato, de la cantidad de $1,508.50, procedieron a finiquitar la deuda; por lo que en el mes de marzo de 1914, el ingeniero de minas Rodrigo Castelazo, como apoderado general de su hermana política Josefina Glennie de Castelazo, dio al Banco de Guanajuato Sociedad Anónima, representado por el director, gerente y apoderado general del mismo, el banquero Marce Barré de Saint-Leu, una faja de terreno perteneciente a la casa mencionada. Terreno que constituía entonces el jardín de la misma, que tenía una superficie de 484 m2 y estaba ubicado entre la referida casa rumbo al poniente y la finca que pertenecía al Banco de Guanajuato rumbo al oriente, lindando por su frente con la calle; por la espalda, con la casa de que formaba parte el mismo jardín y en uno y otro costado con las fincas mencionadas.
El jardín o terreno que adquiría el banco pasaba a este íntegramente, pero con la servidumbre de luz para las ventanas que daban a dicho jardín de la casa de que este formaba parte y que en consecuencia, no se podría levantar en el propio jardín construcción ni obra alguna que impidiera o estorbara la luz que por dichas ventanas recibía la casa aludida.²⁵ Transcurrió el tiempo y el referido matrimonio volvió a enfrentar deudas bancarias y volvió a respaldarse con la gestión del ingeniero Castelazo, quien manifestó que sus poderdantes eran deudores mancomunados de la cantidad de $11,838, al Banco de Londres y México cuya suma se obligó a pagar, actuando con el carácter antes referido, dentro del plazo de 2 años con un interés del 9% anual; hipotecando a favor de dicho banco la referida casa, comprendiendo además la servidumbre activa que ella tenía sobre el jardín perteneciente al Banco de Guanajuato.
Al no serles posible cubrir el adeudo al banco pero deseando solventarlo, buscaron enajenar la casa hipotecada, sin encontrar más postor que Pablo Parkman, quien les había ofrecido por ella $2,500 oro nacional y que como en esa suma convertida en billetes del estado. En ese tiempo se cotizaban, podía cubrirse el adeudo, así le propusieron al banco que se sirviera admitir como su deudor al señor Parkman y que este le pagaría la suma expresada. Habiéndose admitido su
22 El ingeniero Glennie laboró por mucho tiempo con Miguel Rul, en ese tenor cuando la Compañía Restauradora de Valenciana, se asoció con el señor Rul para explotar las minas de Valenciana, Esperanza y Tepeyac para desaguar la mina de Valenciana, colocó junto con el ingeniero Alberto Malo cuatro máquinas de vapor en el tiro de Valenciana para efectuar su desagüé; también fue inversionista en el ramo de los ferrocarriles en la compañía guanajuatense que primeramente recibió la concesión del ferrocarril de Celaya a León pasando por Salamanca, Irapuato y Silao, ligando a la ciudad de Guanajuato.
23 AHG. Protocolo de Minas 1885. Esc. No. 50. Fj. 80 vta.
24 AGEG. Supremo Tribunal de Justicia. Juzgado de Letras de lo Civil. Caja 345. Exp.1. 1899-1901.
25 AGEG. Fondo: Secretaría de Gobierno. Sección: Notarias. Protocolo del Escribano Luis G. López 1914 No. 61. Esc. No. 30. Fj. 65.
Casa Presa #93, créditos JJZR.

proposición, en consecuencia, el ingeniero Castelazo, que era vecino de la ciudad de México, con el ya expresado carácter, el 22 de agosto de 1923 vendió la casa al señor Parkman en los términos ya mencionados; siendo el licenciado Manuel Cortés, que procedía como apoderado del Banco de Londres y México S.A., quien aceptó legalmente esas condiciones.²⁶ El inmueble después marcado con el #93 es habitado, en la actualidad, por personas de apellido Parkman.
Presa #156
Benito Herrera, originario de Celaya y vecino de Guanajuato, hallándose enfermo en cama decidió arreglar sus asuntos terrenales. Otorgando su disposición testamentaria el 9 de mayo de 1883, declarando haber sido casado con la señora Cleofás Herrera, quien falleció el 25 de abril anterior y de cuyo matrimonio tuvieron cuatro hijas nombradas María de Jesús, Manuela, Vicenta y María de la Luz Herrera y Herrera. La primera de las mencionadas estuvo casada con Urbano Balmaceda y murió dejando cuatro hijos que fueron: José, María de Jesús, Francisca y Ricardo Balmaceda y Herrera. La segunda estaba casada con José María Camacho, conservándose las dos últimas, a la fecha, en estado honesto. En este instrumento instituyó por sus únicos y universales herederos a sus tres hijas vivas y a sus nietos; los hijos de su finada hija María de Jesús, representando estos sus derechos por estirpe, por lo que los bienes se repartirían en cuatro partes iguales.
Declaró asimismo que, con motivo del fallecimiento de su esposa, que murió sin hacer testamento, calculó el monto de los bienes de la sociedad conyugal en $112,000 e hizo a cada uno de los herederos la división de su herencia materna. A su hija María de la Luz, le asignó varias fincas con valor de $14,000, que era lo que le correspondía. Para cubrir su capital se reservó varios bienes cuyas sumas unidas sumaban $55,000, en los que estaba incluida la casa de la Presa de la Olla con un valor de $4,000.²⁷ El 14 de junio de 1884, María de la Luz Herrera contrajo matrimonio con el licenciado Manuel Cortés, enlace que duró casi 21 años, hasta que el abogado, murió de angina de pecho en la calle del Cerero #23, el sábado 1º de abril de 1905,²⁸ sin haber llegado a formalizar disposición testamentaria alguna.
26 El minero Pablo Parkman era mexicano y tenía 46 años de edad, estaba soltero, y tenía su domicilio en esta capital minera. AGEG. Escribano Luis G. López Protocolo 1923. T. I. Esc. No. 13. Fj. 92 vta.
27 AHG. Protocolo de Minas 1883. Apéndice Fj. 150.
28 Esto asentado en su acta de defunción aunque en las Efemérides Guanajuatenses de Crispín Espinosa, éste menciona que murió repentinamente a las 7:00 p.m. en una chocolatería situada frente al templo de Belén. Espinosa Crispín y Manuel Sánchez Almaguer. Efemérides Guanajuatenses o sean nuevos datos para contribuir a la formación de la historia de la Ciudad de Guanajuato. Tomo II. Guanajuato. Imprenta de Luis Moreno. Calle Pedro Lascurain de Retana, letra R. 1919. Pág. 62.
Banobras, Presa #156, créditos JJZR.
Su viuda promovió el juicio de intestado ante el juzgado de Letras de lo Civil, declarándose más tarde como herederos a la cónyuge supérstite y a los cinco hijos que sobrevivían de aquel enlace, llamados: Manuel, Salvador, Vicente, Ricardo y Fernando Cortés y Herrera. Quienes, por ser menores de edad, se les nombró como tutor testamentario a Luis Cortés. En el año de 1906, se efectuó la partición de bienes de la intestamentaria y conforme al inventario, los bienes de la sucesión importaron la suma de $24,124.18 y los de la señora viuda $14,947.85, que eran los que llevó a la sociedad conyugal al contraer nupcias.²⁹ A María de la Luz Herrera le sobrevino la muerte a las 3:35 de la mañana del viernes 25 de junio de 1915, en la Presa de la Olla #80, falleciendo de entero colitis muco membranosa.³⁰ Su cadáver fue inhumado a perpetuidad en el nicho #41 de la sexta serie del panteón municipal.
En su disposición testamentaría, fechada el 19 de junio de 1915, instituyó por sus únicos y universales herederos a sus mencionados cinco hijos, designándoles a Ricardo y Fernando, por partes iguales, la casa de la Presa de la Olla #80 y letra “Y”,³¹ de la manzana 7ª Cuartel 9º, que al 27 de abril de 1916 tenía un valor fiscal de $400. El 12 de diciembre de 1919, Fernando Cortés Herrera, adquirió la otra mitad de la casa, por permuta que realizó con su hermano Ricardo, misma que permaneció en su poder por largo tiempo, hasta que el 20 de mayo de 1946, la vendió a la señorita Belina Cruz Ramírez. La finca estaba entonces marcada en la nueva nomenclatura con el #156, el precio fue por $2,062.74, cuyos linderos eran los siguientes: por el frente, la calzada del Paseo; por el costado derecho, con propiedad de sucesión del ingeniero Luis Linares; por el izquierdo, con propiedad de sucesión de Paula Rocha Rubio y por la espalda, con el cerro.

El señor Cortés Herrera tenía entonces 51 años de edad. Estaba casado, era originario y vecino de esta ciudad con domicilio en Hidalgo 28, y la señorita Cruz, Química Farmacéutica de profesión, era soltera, mayor de edad y originaria y vecina de Irapuato, en Avenida Santos Degollado #20.³² En el mes de diciembre de 1976, la finca pasó a ser propiedad de la familia Barrera Stephenson, que ya la alquilaba con anterioridad y la usaba como su vivienda particular, los que la poseyeron hasta el mes de abril del año de 1992 en que se dio al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), como dación en pago de una deuda contraída con la institución, misma que el 1º de febrero de 1994 inició operaciones en el inmueble,³³ y que aún continua en la actualidad con ese carácter (2022).
29 AHG. Escribano Herculano M. Hernández. Protocolo 1907. 1º Sem. Esc. No. 5. Fj. 5 vta. Caja 29. Exp.1.
30 ARCG. Libro Defunciones 1915. No. 146. Reg. 772. Fj. 189.
31 AGEG. Fondo: Supremo Tribunal de Justicia. Sección: Sucesorios. Caja 539. Exp. 20.
32 ARPPG. Propiedad Ago.1945-Feb.1947. V-69. Fj. 94 vta. Reg. 1275.
33 Entrevista Arq. Ángeles Pérez Yebra. En sus oficinas de Banobras en la Presa No. 156, el 30 de marzo de 2012.
 Casa de la famila Brunel en el Paseo de la Presa.
Cristina
Rangel de Alba Brunel Paseo de la Presa¹
Casa de la famila Brunel en el Paseo de la Presa.
Cristina
Rangel de Alba Brunel Paseo de la Presa¹
Mi nombre es Cristina Aurora Rangel de Alba Brunel y mi familia ha estado en Guanajuato por más de 100 años. Yo nací en el Paseo de la Presa de la Olla, mis abuelos maternos vivían en el centro de la ciudad, en la calle de Luis González Obregón y de ahí, se pasaron mis papás a la casa de Paseo de la Presa con el #68, lugar donde yo nací. Mis abuelos maternos, los señores Brunel se vinieron a vivir también al Paseo de la Presa, comprando la casa que fue del señor Ramón Alcázar. La familia está enterrada en la capilla lateral de la iglesia de la Compañía. Poco después, mis papás compraron la casa contigua a la de ellos y así mi familia quedó completamente establecida en el Paseo de la Presa de la Olla.
El nombre lo dice todo, el Paseo de la Presa de la Olla, se refirieron a las casas de verano de las familias ricas e importantes que vivían en el centro de la ciudad, pero no fue así cuando mi familia vino a vivir este barrio. Desconozco el motivo por el cual muchas de las casas y el barrio mismo fueron abandonadas por algún tiempo. Nos contaban que cuando la familia vino a vivir al Paseo de la Presa de la Olla, en algunas casas, en las calles mismas crecían zacatales muy grandes, no eran muchas casas; aquí no había nuevos vecinos, siempre fuimos los mismos hasta que llegó como Gobernador el Licenciado Juan José Torres Landa y así con él, llegaron nuevas personas a vivir al barrio.
1 Transcripción de la ponencia dictada por la vecina Cristina Aurora Rangel de Alba Brunel de la sesión del Barrio de Paseo de la Presa, en el Jardín Antillón a un costado de la cortina de la presa, en la ciudad de Guanajuato, el 27 de octubre del 2022.
Sin embargo, el Licenciado Torres Landa, ya no ocupó la casa de los Leones como residencia del Gobernador, se fue a vivir a la Plaza de La Paz y la casa de los Leones se convirtió en las oficinas de finanzas del estado. Desde entonces, yo asistí al colegio al Instituto la Salle y siempre fui caminando por la mañana y regresando a mediodía a comer y más tarde regresaba al colegio. Las actividades religiosas se desarrollaban en la capilla de la Asunción, el rezo del rosario por las mañanas de los domingos con el padre Pedrito Barrón, que también vivió aquí en el Paseo de la Presa y luego con el padre Lupillo Fonseca. La capilla fue un lugar de las primeras comuniones de la familia y algunas bodas también. La explanada donde está el monumento al General Sóstenes Rocha Fernández, donde antes estuvo la Pila de Libertad, que ahora está en el Jardín de Embajadoras.
La explanada también fue parte del colegio, ahí ensayábamos tablas gimnásticas con el profesor Becerril. También íbamos por parte del colegio con la señorita Mariquita Aguilar a clase de cultura musical. En este sitio, también jugaban los muchachos fútbol los fines de semana y era punto de reunión de los jóvenes en la presa. Además de la famosa e imperdible apertura, mi tío, hermano de mi mamá, consiguió una lancha y todos muy muy entusiasmados, fuimos a que la botara a la presa con la consabida estrellada de botella de Sidra. Mi tía nos llevaba de paseo al faro, a los picachos, al cerro de la Bolita, todo era cerro y podíamos caminar a nuestro antojo.
El famoso Hotel Orozco, donde íbamos los jóvenes a nadar era la alberca del barrio, con módico pago claro. El hotel Orozco, era el mejor hotel de Guanajuato, ahí se hospedaban las personas famosas que visitaban la ciudad, Cantinflas estuvo ahí cuando filmaron ElAnalfabeto, en 1961. Mi abuelo materno, me puso un reto, él hacía unos forros para libros de piel y los decoraba pintándoles algo. Una vez hizo uno con una figura que se veía cantinflesca, me lo dio diciéndome que, si me atrevía a ir con Cantinflas y pedirle un autógrafo y le dije claro que sí, fui acompañada por mi nana al hotel, ahí estaba Cantinflas en el comedor y amablemente me autografió el forro de piel, el cual aún conservo.
Todas las personas de mi familia se conocían, aunque yo no recuerdo las reuniones de adultos, pero los niños íbamos a todas las fiestas infantiles y luego a las juveniles. Nunca fui a ninguna fiesta en otro lugar de Guanajuato, todo estaba en Paseo de la Presa, la leche la traían los lecheros de Calderones. Rafael y “Cuco” Alcocer amarraban los burros aquí afuera de la casa. Mientras, entraban hasta la cocina servir la leche. Las tortillas las traían por encargo, todos los días las traía doña Ramona del callejón de San Antonio; el pan también venía desde la Purísima, el panadero con un gran canasto sobre su cabeza subía con el pan y ya dispuesto en cada bolsa de papel de estraza.
De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Casa de la familia Brunel; la Presa de la Olla con Atalaya, 1898; Casona del Paseo de la Presa, 1900, por Henry Peabody, Aservo Fotográfico de Guanajuato ; Casa de los Leones; Pila de la Libertad con el Templo de la Asunción de fondo; Foto con vista hacia la pila, tomada desde el interior del Jardín Antillón; el padre Guadalupe Fonseca oficiando misa; Hotel Orozco, 1960, AFG; Cumpleaños en Casa de la Familia Carrera, Poncho Alcocer, Enrique Romero Hicks, Federico Villaseñor, Tita Prado, Héctor, Patricia y Guillermo Weeb, Gustavo y Rosita García.


















En la casa también tocaba la puerta señor de los quesos y la crema, ahora pienso que era divertido. Entonces yo creo que no le toma mayor mucha importancia. Estrenaba vestido casi que cada semana, entre los que me hacía mi abuelita Andrea y mi costurera Fina, que vive ahí en los altos de la tienda del barrio la famosa “Palanca”. La palanca era de la mamá de mi querida amiga Martha, compañera desde kínder y amiga hasta hoy, ahí siguen mis amigas Marí, Tere, Carmelita, Maru. Además del famoso Hotel Orozco, estaba la famosa “Pasadita de la presa”, con la tienda de la palanca eran los comercios del Paseo de la Presa; además del jacalón de doña Tere, a un lado de la capilla de la Asunción hacia el parque Florencio Antillón. Yo me podía salir del colegio a comprar alguna cosita como: chicles, palomitas, papas fritas, que la misma doña Tere hacía pero nada como las varitas de guayaba y tejocote cubiertas de piloncillo a finales de otoño, señal de que ya venían los exámenes finales, pues nuestras vacaciones largas eran diciembre y enero, no verano como ahora.
Después también vino el “Moti de doña Berthita”, que se convirtió en lugar de reunión en la casa que llaman “La casa de las brujas”. Ahora está muy bonita pero no siempre fue así, ahí vivían Rory y don Nacho. También en el mes de octubre Rory, preparaban a los niños del barrio para la Primera Comunión, los sentaba en la escalera enfrente y ella abajo con un carrizo largo, para quien no pusiera atención recitaba aves marías y padres nuestros por un buen rato. En la tarde era como música, todas esas voces infantiles en oración, era la señal de que estábamos ya en otoño. En el verano, en el día de San Juan, todas las noches se oían Mariachis, tríos o grupos de música para cantarles las mañanitas a San Juan el 24. El 24, en el Parque de las Acacias, no había nada de puestos ni nada de comida, solo algunos jueguitos, no mecánicos; eran unos jueguitos manuales, una ola, una ruedita de la fortuna, unos caballitos, que funcionaban con algunas personas que se encargaban de aventar por la noche los fuegos artificiales y se acabó.
Cuando terminaba la fiesta de San Juan, bajaban todos con los borrachitos, muy probablemente mojados, pero la gente caminando, no eran filas de camiones y coches, unos cuantos los amarillos de los Aguilar. La fiesta de la Cueva de San Ignacio era otra cosa, allá en el cerro El Hormiguero, aunque con muchas de las mismas características de la de San Juan; los mismos jueguitos de los caballitos, la rueda de la fortuna, la ola e igual la gente llevaba su comida, ponía su carpa, había música y la lluvia en la bajada del callejón del Saucillo. En una casa media destruida estaba en la panadería de los “Ratones”, no sé por qué la llaman así. Aún sigue funcionando el otro callejón un poco más abajo con su delicioso pan dulce, conchas, campechanas, y los mejores bolillos de Guanajuato.
De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Níños posando para la foto, en Paseo de la Presa; Primera Comunión de Luz María Pons en el Templo de la Asunción; Josefina Luna Fonseca "Fina"; Francisco Javier Luna García y Martha García Luna; tienda llamada "La Palanca"; Cristina Rangel de Alba Brunel, Fina Prado y Luz María Pons; Casa de las Brujas en sus diferentes temporalidades.
Fotografía con vista del Paseo de la Presa y parte de la ciudad de Guanajuato, tomada desde el Faro.
Edificios públicos era el Tribunal de menores, la Escuela Normal, el Palacio de Gobierno, yo les puedo seguir hablando todas y cada una de las casas de la presa y muchas más historias, pero bueno hace como un par de meses manejando por la Presa, observé las Acacias, San Renovando, la Casa de los Leones, la capilla de la Asunción, y todas las casas que han estado por siglos. Ahí siguen estando, pero llegué a la casa donde yo viví y que fue de mi familia, toda la historia de todos los edificios, de las calles está ahí, los recuerdos están ahí, pero ya no es el Paseo de la Presa. Ahora, es un estacionamiento público gigante donde ya no se puede caminar, no se puede transitar en coche. Todo está ocupado, todo está concurrido, no hay nada interesante, se acabó el Paseo de la Presa que yo conocí.

Para mí eso es muy triste, ojalá que de alguna manera se pudiera hacer algo para mejorar eso, que se dejen ahí las oficinas más locales y se pudiera controlar lo que es el estacionamiento y se disfrutara más del paseo. Me da gusto ver que se está recuperando, de alguna manera, haciendo hoteles bonitos como lo es el Villa María Cristina o la instalación de cafeterías como El Cafetal, además de restaurantes como El Principito o florerías que pueden ir recuperando espacios y se vuelva hacer el Paseo de la Presa de la Olla.

 Jesús Moreno Ramírez Callejón San Juan de Dios¹
Jesús Moreno Ramírez Callejón San Juan de Dios¹
Me llamó Jesús Moreno Ramírez. Tengo 77 años, tuve tres hermanos y cuatro hermanas, en total éramos ocho. De niños, jugábamos con los Nieto, los Villagómez; con la gente de aquí del barrio. Después, ellos se mudaron, se cambiaron a otras partes de la ciudad u otra ciudad. Yo solamente terminé de estudiar la primaria, de joven entré a trabajar a los urbanos. Cuando cumplí los 20 años, el Señor Ricardo Orozco, dueño anterior del Castillo Santa Cecilia, me invitó a trabajar con él al castillo. Ahí dure unos 15 años, después entre como trabajador al sindicato. Como parte del sindicato, trabajé en todos los hoteles de aquí de Guanajuato. En lo que estuve en el castillo de Santa Cecilia, se atendió a la Reina Isabel de Inglaterra, al rey Juan Carlos de España.
Ya estoy retirado. Actualmente me dedico a ayudar a las personas que vienen a hacer trámites a la Procuraduría Agraria. Son ejidatarios de todo el estado de Guanajuato o de otros lados, pero tienen propiedades aquí en el estado de Guanajuato y tiene que venir aquí a que les hagan un certificado. Mi bisabuelo y mi abuelo, así como mi padre, eran arrieros de los que bajaban los metales de Calderones, bajaban por una ladera cerca del lado del faro. Ricardo Chico era dueño de una zona de lo que es el callejón San Juan de Dios hasta arriba del cerro. Ricardo Chico le prestó a mi familia, la Moreno, una parte de sus propiedades para que la habitara. Yo le comenté a mi abuelo y padre que era necesario comprar el lugar donde habitábamos; de hecho, aquí nacimos todos. Fuimos a ver a la señorita Chico para que nos la vendería aunque ella al final nos regaló parte de su propiedad.









Solo contratamos a un licenciado para arreglarla a nuestro nombre y la dividimos entre diez hermanos. La festividad inicia porque el Cristo del Veneno está en nuestra familia desde nuestros sus bisabuelos, más o menos como 200 años. No sé quién se lo daría al bisabuelo Mariano, después pasó a mi abuelo Domingo Moreno y a mi padre Margarito Moreno. El Señor del Veneno se llama así porque en México hay un Cristo, lo tenían en una capilla, entonces había una persona muy devota que siempre iba a rezarle y besarle los pies a este Cristo, pero había una gente muy envidiosa, que le puso veneno al cristo, para que cuando lo besará se envenenará, pero el milagro fue que el Cristo absorbió el veneno y cambió de color y al devoto no le pasó nada. De ahí viene su nombre, El Señor del Veneno.
La capilla del Señor del Veneno tiene unos 40 años, la hizo un hermano. Mi tía Isabel se fue a vivir a México y se llevó al abuelo. También se iba a llevar al Cristo, pero mis hermanos Arturo y Alfonso le dijeron: “tía no se lo lleve, aquí déjenlo y le hacemos una capilla”. Y desde hace aproximadamente 36 años le hacen su fiesta. Unos tíos de la familia Morales apoyan. Ellos están en México y vienen cada año a la festividad y de gastos ahí ponen algo. Desde 9 días antes se inicia el rosario. El día de la fiesta, la gente que viene a las mañanitas, después de dar el desayuno, luego como a las 11 bajamos en procesión de aquí del callejón de San juan de Dios hasta Embajadoras y de regreso, en compañía de Danza del Torito, música de banda y caballerangos. Y a las 2 hacemos la misa, aquí en su capilla. Después de la misa hay comida: carnitas, birria, acompañados de banda y cerveza. Como a las 8 de la noche se realiza el palo ensebado, desde temprano le echan grasa.
 Francisco Mares Balderas Callejón de San Antonio¹
Francisco Mares Balderas Callejón de San Antonio¹
Mi nombre es Francisco Mares Balderas, soy un vecino del Barrio de San Antonio. Mi familia se componía por cuatro mujeres y cinco hombres, todos nacidos en este barrio. Yo trabajé para la Secretaría de Finanzas. Soy jubilado, tengo 56 años. ¿Cómo era antes el callejón de San Antonio? En la niñez todos los vecinos del callejón nos dedicamos y nos juntábamos en una placita que está aquí abajito, donde se paran ahora los vehículos eso era de tierra. No era de concreto y siguiendo por arriba, era un río. En aquel tiempo bajaba mucha agua y nosotros nos íbamos a nadar a esos charquitos de agua. Era solamente cerro, total, no había casas, ni carretera Panorámica. Teníamos mucho de donde divertirnos, porque había mucho espacio en ese tiempo, pero como todo tiene que cambiar.
Llegó un señor que nos platicó que fue Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, su nombre es Mauricio y por él empezó a cambiar este sitio. Vivió aquí muchos años con su familia; entonces él, de algún modo, pidió el apoyo de los vecinos para tener un acceso vehicular, gracias a ese señor metimos el concreto en la bóveda. Esta obra ayudó porque mucha gente pudo hacer cocheras y meter sus carros hasta el fondo del del callejón de san Antonio. Estudié en la escuela que está muy cerca, la primaria Moisés Sáenz, que está aquí en enfrente del PRI. Ahí acabé la primaria, me fui a la secundaria federal Guadalupe Victoria, pues no me aceptaron en la Benito Juárez. Inicié la prepa abierta pero desafortunadamente no la acabé porque presenté algunas materias, porque en ese tiempo no pude pagarlas.
En 1990, entro a trabajar en la Secretaría de Finanzas, como intendente. En aquel tiempo ganaba 340 pesos a la quincena y lo que dura un servicio de jubilación 29 años 6 meses y un día, afortunadamente terminé mi jubilación en la Secretaría. De ahí, también gracias a Dios mi papá nos enseñó a trabajar la cantera y entonces por en la tarde trabajaba en finanzas y en la mañana iba al taller de cantera de mi papá. Ahora, después de la jubilación estoy laborando como cantero. El taller de cantera lo tiene mi papá desde hace más de 40 años en el Paseo de la Presa, en carretera Panorámica. Empecé a trabajar la cantería como a los 13 años, pero en otro taller, en el Canteras Artísticas de Guanajuato, que estaba en San Juan de Dios. Ahora es un hotel que se llama La Cantera.









Ahí estuve aprendiendo y trabajando en este taller. Nos enseñaron a trabajar la cantera, es trabajo muy pesado. Desafortunadamente, mi papá murió de fibrosis por trabajar la cantera igual que mi cuñado. El taller de cantera de mi papá inició porque tuvo un problemilla con el dueño del Taller de Canteras Artísticas, y él dijo que mejor ponía su propio taller. Entonces estuvo buscando un lugar y afortunadamente lo encontró y ya tiene cuatro décadas este taller. Yo llevaba la piedra en un diablito, no teníamos camioneta ni para pagar para que llevaran la piedra; así fue como mi papá empezó ahí a trabajar. Aunque falleció mi padre hasta la fecha sigue el taller.
Mi hermano y yo hacemos diferentes tipos de esculturas: vírgenes de Guadalupe, santos, fuentes hidrantes, chimeneas, etc. Bueno, lo que la gente quiere que hagamos en cantera o en piedra. Actualmente nos pasan las fotos por el WhatsApp y sacamos el modelo que se quiere y es más fácil para nosotros. Con la foto mi hermano saca las medidas y las realizamos. En el barrio se custodia a San Antonio, está en su capilla que es una construcción amarilla que realizó el señor Javier, y el terreno era parte de la Vecindad de los Paniagua y afortunadamente lo donaron. Javier paga la luz y este último año de la fiesta a San Antonio, el pintó la capilla. Hace tiempo, desde que se inició la festividad, Javier y su sobrino pedían una cooperación de 500 pesos por familia y pasaban a cada casa. Ahora yo y mi familia organizamos la fiesta, antes no había conjunto ni toritos.
Ahorita la estamos haciendo bonita, vienen los camperos de Guanajuato a cantar y rezarle. Un tiempo la organizaron mis primos Alfredo y Rubén, igual pasaban a pedir cooperación para la fiesta. Ahora la organizo, junto mi familia y mis sobrinas Banderas de alguna manera nos echan la mano. Hacemos la fiesta el domingo después del 13 de junio, que se conmemora san Antonio. Se le ponen sus adornos, luces, les adornamos sus andas, le hacemos una presentación con las mañanitas, se hace con mariachi. En la peregrinación lo acompaña el torito y la banda de guerra. Afortunadamente, se hace la misa con el padre y la gente que quiera vender, vende de lo que quiere.
También, Rubén, el fotógrafo, nos apoya con la comida; igual que, Armando, el taxista nos ha apoyado con un puerco ya preparado. Desde ahorita estamos pidiendo dinero a la gente, ponemos un aviso en la capillita, diciéndole a la gente que vamos a pasar a sus domicilios para la cooperación. Les pedimos 500 pesos, como siempre, pero hay gente sí nos apoya y otra no. Nueve días antes de la fiesta, mi esposa inicia el novenario. Terminando de rezar, se da una ofrenda puede ser pan con chocolate. Últimamente ha bajado mucha gente que antes no bajaba. Aquí en la capilla la gente ha velado a sus difuntos, hemos velado tres, también hubo una boda, la del taxista.
En mayo, junto con los vecinos de San Sebastián, nos organizamos y salimos en peregrinación para la celebrar a la Virgen María. Vamos regalando dulces por las calles. También en la capilla se hacen las iluminaciones, donde se le hace una misa y se le reza a la Virgen y San Antonio. También en el callejón y en la capilla se hacen posadas, las familias se reparten las nueve posadas, sólo esposadas, y el 24 se hace la última posada y se viene a acostar al niño en la capilla de San Antonio.

AGRADECIMIENTOS
La ciudad de Guanajuato capital se siente con la gran dicha de poder externar su agradecimiento a un hombre ejemplar, a un hombre que ha dado su vida a servir a los demás, a un hombre que no ha olvidado sus raíces, a un hombre que ha dado a la humanidad su gran corazón, a un hombre que ha dado a esta gran capital del estado de Guanajuato invaluables legados como el que está contenido en esta gran edición y otras mas anteriores. Me refiero al Señor Don Jorge Rangel de Alba Brunel, vecino del Barrio de la Presa de la Olla.
Mi reconocimiento, respeto y admiración a este gran hombre, y a quien, a nombre de todas y todos los guanajuatenses, le agradezco infinitamente su colaboración para que esta gran obra pueda salir a la luz -como otras más, que han sido iluminadas, gracias a él- y dar a conocer la grandeza de nuestra querida y amada ciudad capital.
 Mario Alejandro Navarro Saldana Presidente Municipal de la Ciudad de Guanajuato
Mario Alejandro Navarro Saldana Presidente Municipal de la Ciudad de Guanajuato
UNIDAD DE GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

BarriosdeGuanajuatoysuPatrimonioCultural, Memorias 2022
Terminó su producción en noviembre del 2022 con un tiraje de 500 ejemplares.



