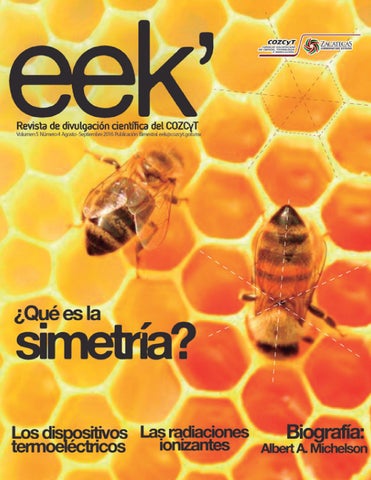10 minute read
Pág
from eek29
by Revista eek'
Nidia Lizeth Mejía Zavala nmejia@cozcyt.gob.mx
Andrés
Advertisement
Ramírez Morales
Andrés nació el 12 de abril de 1988 en la ciudad de Zacatecas. Durante la secundaria, él tenía muy claro que sus materias favoritas eran la física, la química, la biología y las matemáticas. Debido a éste interés y gracias al apoyo de su padre y a sus deseos de saber más sobre lo que pasaba a nuestro alrededor, decidió estudiar física.
En 2011, Andrés se tituló de la licenciatura en física en la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), donde obtuvo mención honorífica por su tesis: Estudio de las características del efecto Stark cuántico confinado en pozos cuánticos gaussianos. Durante este tiempo tuvo la oportunidad de redactar su primer artículo: Improvement of the quantum confined stark effect characteristics by means of energy band profile modulation: The case of gaussian quantum wells, publicado en la revista Journal of Applied Physics; así como asistir a una estancia de investigación en la Ciudad de México. También pudo brindar, para el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE) de la UAZ, tutorías a estudiantes de física y matemáticas. Además logró obtener mención honorífica en el Concurso de Investigación Científica José Árbol y Bonilla.
Dado que su interés en la física fue aumentando, ingresó al posgrado en ciencias físicas del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), misma que culminó en 2014 con su tesis: Manipulación y transporte de espín de neutrones lentos para el estudio de la violación de paridad en la captura de neutrones por 3He, con la cual obtuvo El Premio Juan Manuel Lozano Mejía, que brinda la UNAM a estudiantes con excelentes trabajos de tesis. A sus 28 años, Andrés ha publicado 3 artículos; ha asistido a tres escuelas de verano, 2 en la Ciudad de México y una en Reino Unido; ha presentado 6 posters en diferentes estados de la República y 1 en el extranjero; ha sido moderador en el Congreso QCD@LHC en la Universidad de Londres y ha participado en el Congreso ATLAS UK 2016 en la Universidad de Sheffield. También ha tenido la oportunidad de realizar 5 estancias de investigación, 2 en México, 2 en Estados Unidos y la última, la está llevando a cabo en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en Ginebra, Suiza.
Actualmente, Andrés está realizando su doctorado en el Centro de Investigación de Partículas Elementales de la Universidad de Londres. Su investigación está enfocada al estudio de la estructura del protón (partícula que conforma el núcleo del átomo). En particular, dicho proyecto consiste en estudiar la interacción de unas pequeñísimas partículas, llamadas quarks, localizadas en los protones, a un rango de energía muy alto. Para efectuar lo anterior, se tienen que separar los quarks, lo cual se logra haciendo chocar un protón con otro mediante un acelerador de partículas.
Andrés sabe que es muy importante entender lo que pasa en la naturaleza y está seguro que, en algunos años, la investigación que actualmente realiza mejorará la calidad de vida del ser humano; así como las ondas electromagnéticas lo hicieron en su tiempo, ya que su finalidad es dar a conocer, de una manera más profunda, cómo está conformado el protón. Le deseamos éxito en todos sus proyectos.

Albert Abraham Michelson
(1852–1931)
Francisco Javier Anaya García francisco.anaya@fisica.uaz.edu.mx A mediados del siglo XIX, el físico escocés James Clerk Maxwell propuso que la luz era una onda transversal. Sin embargo, resultaba difícil imaginar a una onda transmitiéndose en el vacío, sin algún medio elástico que le permitiera propagarse. Apoyándose en la teoría de Cristian Huygens, se postuló que la luz podría estar propagándose sobre una sustancia hipotética extremadamente ligera que ocupaba todo el espacio como un fluido, a la cual se le llamó éter.
Maxwell ideó entonces un experimento para medir la velocidad de la Tierra con respecto al éter, utilizando haces de luz. Consistía en dividir en dos un rayo de luz y enviar cada uno de los rayos resultantes a realizar un viaje entre dos espejos, con un conjunto de espejos alineados en la dirección del movimiento de la Tierra a través del espacio (y supuestamente del éter) y otro, formando ángulos rectos con el primero. Después de rebotar, entre sus respectivos espejos, los rayos de luz podían reunirse de nuevo e inferir mutuamente. Si el experimento se organizaba de tal modo que cada rayo de luz cubriera la misma distancia, entonces, debido al movimiento de la Tierra a través del éter, deberían invertir tiempos diferentes en recorrer sus trayectorias y acabarían por desfasarse el uno con respecto al otro. El desafío que implicaba la realización de este experimento fue asumido por el físico estadounidense Albert Abraham Michelson.
Albert Michelson nació en el Imperio Ruso el 19 de diciembre de 1853, pero su familia emigró a Estados Unidos dos años después. Creció en la ciudad de San Francisco e ingresó a la Academia Naval (a la cual regresaría durante la Primera Guerra Mundial para desarrollar un telémetro), donde obtuvo el grado de oficial. Durante su carrera, Michelson trabajó para diversos departamentos de física (en Ohio, Massachusetts, Chicago, Pasadena y la Academia Naval), debido al instinto especial que parecía poseer en esta ciencia, el cual le valió la publicación de artículos científicos clásicos en la óptica. Durante su estadía como profesor en la Case School of Applied Science en Cleveland, Ohio; conoció al profesor Edward Morley, quien resultaría crucial para su futuro científico, pues lo ayudaría a crear el interferómetro, su invento más trascendente.
Mediante la invención del interferómetro descubrieron con gran precisión que la velocidad de la luz tiene el mismo valor independientemente de la dirección del movimiento de la Tierra, al encontrar que no había pruebas de que la Tierra se moviera con relación al éter. Realizaron el experimento en distintos momentos del año (en diferentes puntos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol), a distintas horas del día (diferentes estadios de la rotación terrestre) y siempre se obtenía la misma respuesta: no se producía interferencia alguna entre los rayos de luz. El interferómetro, además, permitía medir distancias con mayor precisión en términos de las longitudes de onda de las líneas espectrales de los elementos.
La innovación del interferómetro provocó un impacto tal que el Comité Internacional de Pesos y Medidas le pidió a Michelson la definición de la medida estándar del metro, en términos de la longitud de onda de la luz de una de las líneas espectrales del cadmio.
Muy poco después de que Michelson y Morley informaron sobre sus resultados, el matemático y físico irlandés George Fitzgerald, que había adquirido cierto prestigio por tomar en serio las ecuaciones de Maxwell y desarrollar el tema de las ondas de radio, propuso una explicación
revolucionaria a la ausencia de variación en los experimentos de Michelson-Morley. Propuso que la velocidad de la luz se mantenía constante independientemente del modo en que los instrumentos estuvieran orientados con respecto al movimiento de la Tierra a través del espacio, debido a que el instrumental (en realidad todo el planeta) se encogía o contraía en una pequeñísima medida en la dirección de su movimiento, en una cantidad que dependería de su velocidad. El físico holandés Hendrick Lorentz desarrolló la teoría de una forma más completa. Actualmente, conocemos el efecto de contracción como contracción de Lorentz-Fitzgerald.
Estos trabajos se consideran, algo así, como un precedente de la teoría especial de la relatividad de Einstein, debido a que Einstein desarrolló unas ecuaciones que eran matemáticamente idénticas a las ecuaciones de la transformación de Lorentz, pero que consideraban que era el propio espacio ocupado por un objeto el que se contraía.
La existencia de la estructura fina del espectro del hidrógeno fue establecida a partir de 1887, cuando Michelson y Morley observaron que una de las líneas del hidrógeno era en realidad dos (cinco años después Michelson encontró la misma estructura fina para otra línea). Este descubrimiento desempeñó un papel trascendental en el desarrollo de la física cuántica, cuando en 1916 Sommerfeld convirtió este efecto en un protagonista destacado de su revisión del modelo atómico de Bohr.
Durante su vida civil, Michelson ideó y puso en práctica experimentos diferentes cada vez más perfeccionados para medir la velocidad de la luz (el experimento Michelson-Morley no medía necesariamente la velocidad de la luz, pues sólo buscaba diferencias entre los rayos de luz). También, inventó el espectroscopio “echelon” (de escalón) y logró medir el diámetro de la estrella Betelgeuse con la mayor exactitud hasta entonces obtenida. Y si todo esto no fuera suficiente, se empeñó en la creación de instrumentos ópticos refinados para la realización de estudios espectroscópicos y metrológicos. Todo este trabajo le valió alcanzar el afamado Premio Nobel en 1907.
En el último trabajo que llevó a cabo en 1926, cuando tenía 73 años de edad, hizo que la luz efectuara un recorrido de ida y vuelta entre las cimas de dos montañas de California. Determinó su velocidad con un valor de 299,796±4 km/s. Este valor coincide (dentro de los márgenes de error experimental) con el mejor valor conocido actualmente (299,792.458 km/s). Michelson falleció en Pasadena el 9 de mayo de 1931, mientras trataba de medir la velocidad de la luz de una manera aún más precisa.
Michelson fue uno de los fundadores y presidente de la American Physical Society, además de pertenecer a muchas otras instituciones de prestigio mundial en la ciencia. Su trabajo se vio recompensado en innumerables premios, medallas y reconocimientos por parte de las más importantes instituciones de física.
Las investigaciones de Michelson marcaron un cambio coyuntural en la ciencia y sentaron las bases para el desarrollo de las teorías más importantes en la física del siglo XX. Sin duda, su determinación, trabajo y dedicación lo han posicionado como uno de los grandes físicos en la historia de la humanidad.

Referencias
Gribbin, J. (2005). Historia de la ciencia. Madrid: Crítica. Sánchez, J. M. (2005). Historia de la física cuántica. Madrid: Crítica. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1907/michelson-bio.html http://www.famousscientists.org/albert-abraham-michelson/
Libros pertenecientes a la biblioteca del profesor Rivera Juárez.
Torcacita
Daniel Hernández Ramírez dhernan87@hotmail.com
Familia: Columbidae. Nombre científico: Columbina inca (Lesson, 1847). Nombre común: Torcacita, tórtola cola larga, tortolita mexicana, conguita, coquita, inca dove. Estatus de conservación: Sin categoría (NOM 059) y de preocupación menor (UICN), es abundante y su zona de distribución sigue expandiéndose hacia el norte del continente americano.
Descripción: Es una paloma pequeña y delgada, que tanto las hembras como los machos son similares en apariencia externa. El color del plumaje es castaño claro, con los bordes de las plumas más oscuros, lo que da la impresión de escamas en el dorso del cuepo. Su tamaño es relativamente pequeño, entre 16 y 24 cm de longitud. Distribucion: Es nativa de América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y, ocasionalmente, Belice), y América del Norte (Estados Unidos, México y, de manera esporádica, Canadá). En el caso de México, se le puede observar practicamente en todos los estados, a excepción de Yucatán. En Zacatecas, se localiza en todos sus municipios.
Hábitat: Las necesidades de hábitat, para esta especie, son muy variadas; sin embargo, se les ha descrito en sitios con matorrales desérticos y en bosques degradados. También pueden ser vistas en ciudades, cohabitando con humanos. El factor común en estos sitios es la disponibilidad de agua.
Comportamiento: Se alimenta con una amplia variedad de semillas de diferentes hierbas. En ocasiones suele comer frutos de cactus. Su alimento lo busca casi siempre a nivel de suelo despejado o entre el césped con hierbas cortas. Comúnmente, traga arenilla (gravilla de tamaño pequeño) para ayudar a digerir semillas duras. Se ha observado como los machos de esta especie defienden su territorio de reproducción de la presencia de otros machos, esto lo hacen al exhibir un ala elevada por sobre el dorso. Los machos pueden llegar a sostener peleas violentas.
Reproducción: Comúnmente ponen 2 huevos de color blanco; la incubación es realizada por ambos sexos, el macho, principalmente, durante la mitad del día y la hembra lo releva el resto del tiempo durante un periodo de 15 o 16 días. Es probable que ambos padres alimenten a las crías con “leche de buche”. Éstas abandonan el nido entre los 12 y 16 días de edad; los padres se siguen ocupando de ellas durante una semana más.
El nido es una pequeña plataforma de ramas delgadas, tallos y hojas, a veces cubierta de césped. Una pareja puede tener hasta 4 o 5 nidadas por año.
Referencias
Peterson, R. T., & Chalif, E. L. (1989). Aves de México. Guía de campo. Distrito Federal: Diana http://avesmx.conabio.gob.mx/verave?ave=552 http://www.audubon.org/es/guia-de-aves/ave/tortolita-cola-larga http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/columb/columbidae/columbina/inca/