

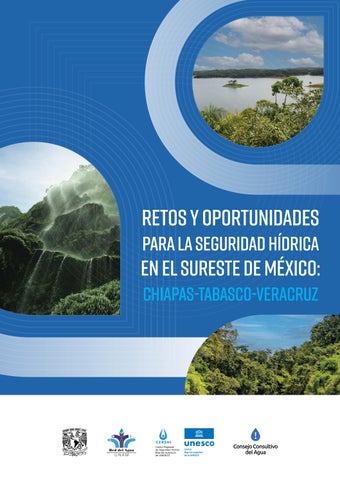


el

Autores
Fernando J. González Villarreal
Raúl Rodríguez Márquez
Felipe Arreguín Cortés
Jorge Fuentes Martínez
Jorge Alberto Arriaga Medina
Directorio CERSHI
Fernando J. González Villarreal
Director General
Jorge Alberto Arriaga Medina
Coordinador Ejecutivo
Marie Claire Mendoza Muciño
Subcoordinadora de Comunicación y Difusión
Joel Santamaría García
Subcoordinador de Comunicación y Difusión
Diseño gráfico y editorial
Jorge Cornejo Martínez
Revisión y edición
Jorge Fuentes Martínez
Irán Gutiérrez Méndez
Directorio Consejo Consultivo del Agua
Raúl Rodríguez Márquez
Presidente del Consejo Directivo
Jorge Fuentes Martínez
Director de Proyectos
Los autores agradecen a todos los expertos participantes en el Taller, así como al especialista Enrique Aguilar Amilpa, cuyos comentarios y aportaciones contribuyeron a enriquecer este documento.
Introducción
1. Resumen ejecutivo
2. Caracterización de la zona de estudio
2.1. Ubicación geográfica
2.2. Orografía
2.3. Clima
2.3.1. Tormentas, ciclones tropicales y frentes fríos
2.3.2. Olas de calor y sequías
2.4. Aguas superficiales
2.5. Aguas subterráneas
3. Disponibilidad de agua
3.1. Disponibilidad de agua superficial
3.2. Disponibilidad de agua subterránea
4. Población
5. Agua para ciudades y comunidades rurales
5.1. Coberturas
5. 2. Arreglos institucionales
5.3. Financiamiento
5.4. Zonas metropolitanas
6. Agua para la agricultura
6. 1. Agricultura de temporal y participación comunitaria
6.2. Distritos de riego
6.3. Distritos de temporal tecnificado
6.4. Unidades de riego
7. Agua para la industria
8. Grandes obras de ingeniería en la región
8.1. Refinería Olmeca en Dos Bocas
8.2. Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
8.3. Tren Maya
9. Principales retos identificados
9.1. Biodiversidad en riesgo
9.2. Impacto del cambio climático
9.3. Contaminación hídrica
9.4. Uso ineficiente del agua en la agricultura
9.5. Deficiencias de los servicios de agua y saneamiento en comunidades, ciudades y zonas metropolitanas
9.6. Deficiente manejo del agua y creciente erosión hídrica
10. Orientaciones hacia la seguridad hídrica
10.1. Precondiciones
10.2. Acciones sustantivas
10.2.1. Restauración y conservación de la biodiversidad
10.2.2. Mejora de la calidad del agua
10.2.3. Manejo integral del agua y reducción de la erosión hídrica
10.2.4. Uso eficiente del agua en comunidades, ciudades y zonas metropolitanas
10.2.5. Uso eficiente del agua en la agricultura
10.3. Temas transversales
11. Conclusiones
ANEXO
Taller “Retos y oportunidades para la seguridad hídrica en el sureste de México: Chiapas, Tabasco y Veracruz”
Figura 1. Región Veracruz-Tabasco-Chiapas
Figura 2. Ubicación de los estados deChiapas, Tabasco y Veracruz
Figura 3. Orografía de la República Mexicana
Figura 4. Mapa de los climas de México
Figura 5. Precipitación media en Veracruz
Figura 6. Precipitación media en Tabasco
Figura 7. Precipitación media en Chiapas
Figura 8. Zonas susceptibles de inundarse en el estado de Tabasco
Figura 9. Porcentaje de afectación por sequía del territorio de la República Mexicana
Figura 10. Hidrografía de la región Chiapas, Tabasco y Veracruz
Figura 11. Regiones hidrológicas de la región Chiapas, Veracruz y Tabasco
Figura 12. Hidrografía de Veracruz
Figura 13. Acuíferos de la región. En rojo se señalan aquellos que no cuentan con disponibilidad
Figura 14. Disponibilidad de agua superficial en México
Figura 15. Ubicación de la Refinería Olmeca en Dos Bocas
Figura 16. Corredor Interoceánico
Figura 17. Tramo 1 del Tren Maya
Figura 18. Niveles de análisis de las orientaciones hacia la seguridad hídrica
Tabla 1. Características de las principales corrientes superficiales que se encuentran en la región Chiapas, Tabasco y Veracruz
Tabla 2. Disponibilidad de agua superficial en la región
Tabla 3. Disponibilidad de agua subterránea en el estado de Veracruz
Tabla 4. Disponibilidad de agua subterránea en el estado de Tabasco
Tabla 5. Disponibilidad de agua subterránea en el estado de Chiapas
Tabla 6. Población en México y de los tres estados de la región
Tabla 7. Distribución de las localidades por tamaño en México y los tres estados de la región
Tabla 8. Población por tamaño de localidad en México y los tres estados de la región
Tabla 9. Cobertura de los servicios de agua y alcantarillado
Tabla 10. Inversiones en las localidades urbanas y rurales por entidad federativa, 2022 (millones de pesos)
Tabla 11. Distritos de riego de Veracruz
Tabla 12. Distritos de riego de Chiapas
Tabla 13. Distritos de temporal tecnificado de Veracruz
Tabla 14. Distritos de temporal tecnificado de Tabasco
Tabla 15. Distritos

La región conformada por los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad hídrica. A pesar de contar con una de las mayores disponibilidades de agua en el país, la combinación de factores naturales y humanos ha generado un escenario complejo que compromete la seguridad y la sustentabilidad del recurso hídrico en el mediano y largo plazos. Fenómenos como la variabilidad climática, el crecimiento poblacional, el desarrollo industrial y agropecuario, así como la falta de infraestructura adecuada para el manejo del agua han derivado en problemas de escasez, contaminación y acceso desigual al recurso.
Desde un punto de vista ecosistémico, la región se caracteriza por una gran diversidad, que incluye selvas tropicales, humedales, numerosos ríos y una extensa línea costera. Estos estados abarcan dos de las cuencas hidrográficas más caudalosas de México, Grijalva-Usumacinta y Papaloapan, y sus ríos atraviesan y proveen agua para el consumo humano, las actividades productivas y la generación de energía. Sin embargo, el impacto del cambio climático ha intensificado los eventos hidrometeorológicos extremos, como huracanes e inundaciones, afectando la resiliencia de las comunidades y los medios de subsistencia de millones de personas, además de presionar la estabilidad de los ecosistemas y la disponibilidad del agua en cantidad y calidad adecuadas.
En el ámbito social y económico, la inequidad ha generado brechas significativas en la prestación de servicios de agua y saneamiento entre las comunidades rurales y urbanas. Mientras que algunas ciudades, entre ellas Villahermosa y Veracruz, enfrentan problemas de sobreexplotación de acuíferos y contaminación de cuerpos de agua, las zonas rurales tienen dificultades para acceder a fuentes seguras de abastecimiento y las organizaciones comunitarias no cuentan con un reconocimiento jurídico, lo que dificulta su acceso a financiamiento
y profesionalización de su personal. Por otra parte, el crecimiento de actividades industriales y energéticas, como la refinación de petróleo en Veracruz y Tabasco y la generación de energía hidroeléctrica en Chiapas, ha aumentado sus impactos en la calidad de los cuerpos de agua.
En este contexto, el presente documento tiene como objetivo analizar los retos y las oportunidades para la gestión del agua en la región sureste de México, con un enfoque integral que considera los cuatro pilares de la seguridad hídrica: 1) agua para todas las personas; 2) agua para los ecosistemas y ecosistemas para el agua; 3) agua para las actividades productivas; y 4) resiliencia de las comunidades ante los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos intensificados por el cambio climático.
Para alcanzar este objetivo, el documento analiza y sintetiza diversas fuentes oficiales y literatura especializada y recoge la opinión de expertos locales y nacionales en los diferentes temas de la seguridad hídrica para brindar información clave que fortalezca la toma de decisiones y proporcione bases para la formulación de políticas públicas orientadas a garantizar un manejo sostenible del agua en Chiapas, Tabasco y Veracruz.
El documento se estructura en cuatro secciones principales:
• Diagnóstico del sistema hídrico regional: Se presenta un panorama del estado actual de los recursos hídricos en la región, considerando la disponibilidad del agua y su calidad, pero también los avances en la prestación de servicios de agua y saneamiento para las personas y las actividades productivas.
• Retos e impactos de la inseguridad hídrica: Se analizan los principales desafíos relacionados con la infraestructura, la sustentabilidad de las fuentes, la gobernanza del agua y los efectos del cambio climático sobre la seguridad hídrica.
• Orientaciones hacia la seguridad hídrica: Se plantean una serie de estrategias y acciones encaminadas a mejorar la gestión del agua en la región, con un énfasis en la resiliencia, la equidad y la sostenibilidad.
• Memoria del taller de expertos: Se presenta una síntesis del diálogo sostenido durante las mesas de trabajo, en las que especialistas abordaron el estado actual de los recursos hídricos, los principales desafíos en torno a la seguridad hídrica y las estrategias para su fortalecimiento.
Se distinguen tres niveles de análisis en las orientaciones hacia la seguridad hídrica: primero, las precondiciones para implementar cualquier reforma, que incluyen el fortalecimiento de un sistema de gobernanza regional con responsabilidades diferenciadas pero complementarias entre los distintos niveles de gobierno y sectores clave, así como la asignación de recursos financieros suficientes y la implementación de un sistema de integridad que garantice transparencia, rendición de cuentas y participación social. Segundo, las
acciones sustantivas que permitan hacer realidad la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH), priorizando el derecho humano al agua y al saneamiento, la conservación de ecosistemas, el conocimiento del ciclo hidrológico, y la rehabilitación y desarrollo de nueva infraestructura. Finalmente, los temas transversales que fomenten el desarrollo de capacidades en todos los niveles y promuevan la resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos extremos y la gestión integral del riesgo con amplia participación social.
Las propuestas incluidas en las orientaciones hacia la seguridad hídrica consideran, por un lado, los pilares de la seguridad hídrica y, por el otro, las áreas prioritarias de atención y constituyen una vía para la cooperación interinstitucional y multisectorial, promoviendo una gestión sostenible y participativa en el aprovechamiento eficiente del agua en la región. Si bien el documento plantea acciones específicas para cada estado, en términos generales se considera prioritario avanzar en los siguientes temas:

hídrica
Agua para todas las personas
Agua para los ecosistemas, ecosistemas para el agua
Agua para las actividades productivas
Gobernanza
Financiamiento
• Fortalecimiento del Grupo de Operación Integral del Grijalva con Sentido Social y Protección
• Reconocimiento jurídico a organizaciones comunitarias
• Actualización de leyes estatales del agua
Áreas prioritarias de atención
Gestión Integrada de Recursos Hídricos
• Incremento progresivo de recursos federales y estatales al sector
• Revisión de tarifas de organismos operadores
• Robustecimientos de sistemas de transparencia, rendición de cuentas y participación
Infraestructura
• Actualización y vigilancia de programas de ordenamiento territorial y ecológico
• Modernización de sistemas de monitoreo de cuerpos de agua superficiales y subterráneos
• Reforzamiento de sistemas de monitoreo vigilancia de descargas cuerpos receptores
• Ampliación de coberturas de agua potable, con énfasis en poblaciones rurales
• Impulso a Soluciones Basadas en la Naturaleza
Fortalecimiento de capacidades
• Capacitación técnica y administrativa a personal de organismos operadores
• Ampliación de coberturas de saneamiento, con énfasis en poblaciones rurales
• Mejora en la gestión de residuos sólidos
• Desarrollo e implementación de modelos de educación ambiental con enfoque comunitario
• Mantenimiento y rehabilitación de sistemas de drenaje agrícola (temporal tecnificado) riego suplementario
• Creación de programa de investigación en agricultura, ganadería aprovechamiento tropical
Resiliencia
• Desarrollo de un proyecto piloto de adecuación de viviendas sensible al género
• Implementación de programas de manejo y recuperación de humedales
• Generación de estudios de riesgo de activos adopción de seguros de protección ante inundaciones
actividades
Resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos
Protección de la Población
participación ciudadana
monitoreo y descargas a receptores
• Implementación de planes de manejo de cuenca para evitar erosión
sistemas agrícola tecnificado) y de suplementario
programa en ganadería y forestal
• Modernización de Sistemas de Alerta Temprana
• Mantenimiento, rehabilitación y desarrollo de infraestructuras de protección
• Generación de herramientas de comunicación del riesgo efectivas y culturalmente apropiadas estudios activos y seguros ante
Este estudio busca contribuir al debate público y al diseño de soluciones viables para enfrentar los retos hídricos del sureste de México. La seguridad hídrica de Chiapas, Tabasco y Veracruz es fundamental para el bienestar de sus habitantes y el desarrollo de sus sectores productivos y sobre todo, la conservación de los valiosos ecosistemas que sostienen el equilibrio ambiental de la región. Con un enfoque coordinado de los distintos niveles de gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector privado, es posible avanzar hacia un modelo de gestión del agua que garantice su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras.
Fuente: Elaboración propia.
La región conformada por los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz es una de las áreas más biodiversas de América Latina debido a su ubicación cercana al Trópico de Cáncer y a la influencia de los océanos Atlántico y Pacífico. Cuenta con una topografía variada de montañas, llanuras costeras, selvas tropicales y sistemas fluviales que interactúan y crean un mosaico de ecosistemas interconectados, que son clave para la conservación de la biodiversidad y la estabilidad climática.
Los tres estados albergan una gran variedad de flora y fauna, y los ecosistemas brindan refugio a especies endémicas y migratorias, lo que convierte a la región en un punto clave para la conservación de la biodiversidad en el ámbito global.
Los humedales y manglares, ubicados principalmente en Tabasco y Veracruz, desempeñan funciones ecológicas de protección contra desastres naturales, regulan el clima y absorben carbono. Por su parte, las selvas tropicales de Chiapas y Veracruz tienen una vasta diversidad de plantas y animales, muchos de los cuales no se encuentran en otra parte del mundo.
Estos ecosistemas están amenazados por actividades humanas, como la deforestación para actividades agrícolas y ganaderas, y la expansión de la infraestructura urbana, que fragmentan hábitats y reducen la capacidad de los ecosistemas para absorber gases de efecto invernadero, agravando los impactos del cambio climático.
Dos de las cuencas hidrográficas más caudalosas de México cruzan la región: la del GrijalvaUsumacinta y la del Papaloapan, ambas cruciales para el abastecimiento de agua para consumo humano, la industria, la agricultura, la ganadería y
la generación de energía. Estas cuencas enfrentan problemas de sobreexplotación de agua, sobre todo en época de sequías, y la contaminación municipal e industrial en varias de las corrientes fluviales, lo que pone en riesgo a los ecosistemas y a la seguridad hídrica.
A pesar de ser una región con gran cantidad de agua superficial y subterránea, la distribución de los recursos hídricos no es equitativa, pues las comunidades rurales tienen menos oportunidades de acceso al agua que las ciudades.
El uso industrial del agua es especialmente significativo en Veracruz. El 23.31% del volumen total de agua destinada a la industria en México se utiliza en este estado. La industria petroquímica en ciudades como Coatzacoalcos y Minatitlán, y la extracción de petróleo en Tabasco, utilizan grandes cantidades de agua, mientras que en Chiapas la generación de energía hidroeléctrica es la gran demandante de recursos hídricos.
Las zonas metropolitanas más grandes de la región, Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez, enfrentan desafíos relacionados con la gestión del agua, como la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación y la falta de infraestructura adecuada. La vulnerabilidad a las inundaciones es un problema recurrente en Villahermosa y en varias ciudades de los tres estados.
Algunas actividades industriales con presencia en la zona, particularmente aquellas que no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales, han afectado a algunos cuerpos receptores. Destacan, por la calidad de sus aguas, los ríos Papaloapan, Minatitlán y Coatzacoalcos, que podrían generar problemas de salud pública en algunas comunidades.
El desarrollo sostenible de la región dependerá en gran medida de la mejora en la infraestructura de distritos de riego, como La Antigua y Río Blanco
en Veracruz, y Cuxtepeques en Chiapas, en los distritos de temporal tecnificado y en las unidades de riego.
La construcción de grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, la Refinería Olmeca en Dos Bocas, el Corredor Transístmico y el Tren Maya, generan preocupación por su impacto ambiental y su presión sobre los recursos hídricos. Si bien estos proyectos prometen impulsar el desarrollo económico, requieren una operación cuidadosa y de los ajustes necesarios para minimizar los efectos negativos en los ecosistemas, y así garantizar que el uso de los recursos naturales sea sostenible a largo plazo.
La propuesta de hacer una redistribución territorial de la industria para reducir el estrés hídrico de algunas regiones del país y desarrollar económica y socialmente zonas con cantidades abundantes de agua, como la región Chiapas, Tabasco y Veracruz, es una estrategia viable si su implementación está acompañada de programas de apoyo integral que garanticen su sostenibilidad y viabilidad.
Los principales retos identificados en este trabajo son el rescate y preservación de la biodiversidad; la mitigación y adaptación al impacto del cambio
climático; la lucha contra la contaminación hídrica; el impulso al uso eficiente del agua en la agricultura; la equidad en el abastecimiento de agua para comunidades, ciudades y zonas metropolitanas; y la reducción de la erosión hídrica.
Como propuestas de solución se incluyen orientaciones que podrían ser adaptadas a los planes y programas de los tres niveles de gobierno en México: federal, estatal y municipal, respetando la autonomía de los gobiernos estatales y municipales, y garantizando la coordinación con las comunidades locales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las instituciones educativas y de investigación, y las agencias internacionales.
En conclusión, la región enfrenta una compleja interacción entre su riqueza natural y los distintos desafíos socioeconómicos y ambientales. Para asegurar su futuro sostenible, es fundamental encontrar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, la gestión eficiente de los recursos hídricos y el desarrollo socioeconómico, con una visión de largo plazo que priorice la resiliencia frente al crecimiento poblacional y los impactos del cambio climático.

Caracterización de la zona de estudio
La región, conformada por los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, es una de las áreas con mayor biodiversidad del continente americano. Tradicionalmente, se han analizado las características ecológicas de estos estados por separado; sin embargo, un enfoque regional permite apreciar mejor los procesos que conectan estas áreas y su importancia en la conservación de la biodiversidad global.
La ubicación geográfica de la región, cercana al Trópico de Cáncer y con la influencia de los océanos Atlántico y Pacífico, la convierte en un mosaico de
ecosistemas interconectados. Desde las selvas tropicales hasta los manglares y humedales proporcionan hábitats para una diversidad de flora y fauna. Lo que ocurre en uno de estos ecosistemas afecta directamente a los demás. Por ejemplo, los ríos que nacen en las montañas de Chiapas y Veracruz alimentan las planicies inundables y manglares en la costa de Tabasco, creando un ciclo ecológico interdependiente.
Esta interconexión facilita la coexistencia de muchas especies. En las selvas y montañas de la región hay más de 30 tipos de ecosistemas, desde

Figura 1. Región Veracruz-Tabasco-Chiapas. Fuente: El Alba.
las selvas altas perennifolias, como las de la Selva Lacandona, hasta bosques mesófilos de montaña y humedales costeros que proveen refugio a una rica biodiversidad.
El enfoque regional muestra que los tres estados comparten un número importante de especies, muchas de ellas endémicas. Esto se debe en parte a que estas zonas han funcionado históricamente como puentes biológicos entre América del Norte y América Central. Las especies que habitan en esta área a menudo tienen rangos de distribución que se extienden a lo largo de los tres estados.
En la región existe una importante riqueza de mamíferos, por ejemplo el jaguar, el tapir centroamericano y el mono aullador, y más de 1,500 especies de aves, lo que la convierte en un punto clave para la conservación de la avifauna, incluyendo especies migratorias que utilizan los humedales costeros como áreas de descanso.
El endemismo es fuerte en las zonas montañosas y selvas tropicales. Especies como el quetzal, que habita en las zonas altas de Chiapas y Veracruz, son emblemáticas de la región y reflejan la singularidad de estos ecosistemas. Además, un gran número de anfibios y reptiles, como el ajolote de montaña, son exclusivos de este corredor biológico.
Otro factor que identifica a la región como una unidad es su importancia hidrológica. Las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta y Papaloapan son fundamentales para el flujo de agua que recorre la zona. Estas cuencas sostienen una vasta red de humedales, manglares y áreas de inundación. Además, los humedales y otros cuerpos de agua son barreras naturales contra el cambio climático, absorbiendo carbono y regulando el clima local.
Los manglares de Tabasco y Veracruz son cruciales para las especies que los habitan, y para la pesca y las comunidades costeras que dependen de estos ecosistemas. Dichos manglares, conectados con
los sistemas fluviales de Chiapas, forman parte de una red ecológica que asegura la filtración de nutrientes y protege las costas de la erosión.
A pesar de la rica biodiversidad, la región enfrenta desafíos comunes derivados de la deforestación, la expansión agrícola y ganadera, y la urbanización que amenazan con fragmentar los ecosistemas.
Un ejemplo preocupante es la pérdida de grandes áreas de la Selva Lacandona, uno de los puntos críticos de biodiversidad en el mundo, que se ha visto afectada por la tala ilegal y la agricultura extensiva. En Veracruz y Tabasco, la degradación de los manglares y los cuerpos de agua por contaminación también ha reducido la calidad de los hábitats acuáticos.
Los estados de la región comparten, además, características económicas, sociales, culturales y de abundancia de recursos hídricos y energéticos, que les ofrecen oportunidades y retos similares (Figura 1).
En la región el clima predominante es tropical húmedo, caracterizado por altas temperaturas durante la mayor parte del año, la temporada de lluvias normalmente se extiende de mayo a octubre, con influencias de ciclones y ondas tropicales y otros fenómenos atmosféricos como los frentes fríos. Los tres estados son propensos a inundaciones, deslizamientos de tierra y otros desastres naturales relacionados con el exceso o con la ausencia de lluvias.
La diversidad étnica y cultural guarda similitudes, pues los tres estados tienen una presencia significativa de comunidades indígenas que conservan sus lenguas y tradiciones. Por ejemplo, en Veracruz se ubican los huastecos, mazatecos, nahuas, y otomíes, entre otros. En Tabasco, los chontales, los chinantecos y los zapotecos. Mientras tanto, en Chiapas la población indígena está representada por tzotziles, tzeltales y choles; todos ellos con costumbres y organizaciones
similares. (IMPI e INALI, 2024). Además, las tradiciones y festividades son esenciales en la vida social de su población, como el Carnaval de Veracruz, la Feria de Tabasco o la de San Juan Chamula, en Chiapas.
La agricultura y la ganadería tienen fuerte influencia en la economía de esta región, por ejemplo, la producción de caña de azúcar en Veracruz, la de plátano y la ganadería en Tabasco, o el café en Chiapas. Otra característica común de estos estados es la producción de energía, fundamentalmente de petróleo, gas, energías no convencionales, la solar y la eólica, aunque destaca su potencial hídrico para generar electricidad.
Sin embargo, los estados enfrentan desafíos similares. En este sentido, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2023), señala que durante la década de los años setenta y hasta el año 2002, las selvas en México se redujeron de 255,000 km² a 44,000 km², y que los cambios más significativos ocurrieron en Veracruz, Tabasco y la sierra de Chiapas con el objetivo de convertirlas en tierras ganaderas. La deforestación trae aparejada la erosión del suelo, que tiene como consecuencias el azolve en ríos, lagunas y presas de almacenamiento, y la presencia de turbiedad en el agua para consumo humano.
La contaminación es otro problema que afecta de manera similar a los tres estados. En Veracruz, la petroquímica y la agroindustria impactan fuertemente al medio ambiente y a muchas corrientes de agua, entre ellas los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos. En Tabasco, la industria petrolera ha contaminado suelos, ríos y lagunas, y en Chiapas la contaminación es principalmente de tipo difuso, producto de pesticidas y fertilizantes empleados en la agricultura (FAO, 2019; INECC, 2018).
Los servicios de agua potable y saneamiento también enfrentan desafíos comunes, como la
disparidad en el acceso entre zonas urbanas y rurales. Muchas comunidades dependen de pozos, manantiales y arroyos de los cuales obtienen el recurso con algún grado de contaminación con aguas residuales, industriales o de actividades agrícolas, en tanto que la infraestructura frecuentemente es insuficiente o se encuentra en mal estado.
Por otra parte, los problemas en las zonas urbanas suelen ser similares: fuentes agotadas o contaminadas, infraestructura que ha cumplido su vida útil y falta de capacidades entre el personal encargado de administrar los servicios. Estas situaciones se magnifican en las zonas metropolitanas como las de Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Veracruz y Xalapa, en el estado de Veracruz; Villahermosa en Tabasco, y Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas.
Un número significativo de comunidades de los tres estados viven en condiciones de pobreza y tienen acceso limitado a los servicios básicos de educación, salud y saneamiento. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2023), en el 2022 el 61.8% de la población de Veracruz vivía en situación de pobreza y el 15.7% en pobreza extrema; en Tabasco, el 50.9% de la población se encontraba en situación de pobreza y el 10.7% en pobreza extrema; y en Chiapas, el 73.5% de la población vivía en situación de pobreza y el 29.2% en pobreza extrema, siendo uno de los estados más pobres del país.
En materia de educación, el rezago educativo en Chiapas era del 22.3%; en Veracruz del 19.2%; y en Tabasco, del 17.4%. En cuanto a salud, en Chiapas el 30.4% de la población carecía de acceso a servicios de salud; en Veracruz, el 23.1%, y en Tabasco el 21.8%. El acceso a servicios de calidad en agua potable y saneamiento también es limitado. En Chiapas, el 35.9% de la población no tenía acceso a servicios básicos de vivienda,
incluidos agua potable y saneamiento adecuado; en Veracruz, este porcentaje era del 26.5%, y en Tabasco alcanzaba el 21.6%.
Otro desafío que enfrenta la región es la migración interna y hacia Estados Unidos, al que se suman los movimientos migratorios provenientes de Sudamérica y Centroamérica. Chiapas, Veracruz y Tabasco son clave en la ruta migratoria hacia el norte, lo que influye en las condiciones económicas y sociales locales. Históricamente, Chiapas ha enfrentado esta situación debido a su cercanía con Guatemala. Asimismo, Tabasco ha visto un aumento en la migración por la atracción que genera la industria petrolera. Y en Veracruz, con una tradición migratoria hacia Estados Unidos, se observa un incremento de personas provenientes de Centroamérica, pues este estado se encuentra en la ruta hacia los estados del norte.
Como expresión de la migración, las remesas enviadas desde Estados Unidos son fundamentales para la economía de la región; tan solo en 2023 superaron los $7,361.1 millones de dólares (Banxico, 2024). En una región donde la pobreza rural afecta a más del 60% de la población, estas transferencias permiten mejorar el acceso a los alimentos, la salud, la educación y la vivienda.
2.1. Ubicación geográfica
Chiapas colinda al norte con el estado de Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, al sur con el océano Pacífico y al este con la República de Guatemala. Está ubicado entre las coordenadas 17° 59’ y 14° 32’ de latitud norte, y 90° 22’ y 94° 14’ de longitud oeste. Tiene una superficie territorial de 74,415 km², que lo ubica como el octavo estado más grande de la república mexicana (Figura 2)
El estado de Tabasco está ubicado entre las coordenadas geográficas 18° 39’ y 17° 15’ de latitud norte, y 91° 00’ y 94° 07’ de longitud oeste. Colinda al norte con el Golfo de México y Campeche, al este con Campeche y la República
de Guatemala, al sur con Chiapas y al oeste con Veracruz. Abarca una superficie de 24,747 km², que representa 1.3% del total del país, lo cual sitúa al estado en el vigésimo cuarto lugar nacional en cuanto a extensión, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024) (Figura 2).
El estado de Veracruz se ubica en el centro-este de la república mexicana, a lo largo del litoral del Golfo de México, entre las coordenadas geográficas extremas: latitud norte desde 22° 27´ al norte, hasta 17° 03´ al sur, y longitud oeste desde 93° 36´ al este, hasta 98° 36´ al oeste. Abarca una extensión territorial de 71,286 km², que equivalen al 3.66% del territorio nacional, y cuenta con 745 km de litorales, que representan el 6.4% de la república mexicana. Veracruz limita al norte con Tamaulipas, al este con el Golfo de México, al sureste con Tabasco y Chiapas, al sur con Oaxaca, y al oeste con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla (Figura 2).
La orografía de la región es variada: abarca desde llanuras costeras hasta montañas de gran altitud. Esta diversidad topográfica ha moldeado el paisaje físico de la zona, su clima, flora, fauna y la vida de sus habitantes.
Veracruz es un estado con una orografía diversa, que se extiende desde las planicies costeras del Golfo de México hasta las elevaciones de la Sierra Madre Oriental. La región costera es una llanura de gran amplitud, formada por depósitos aluviales que descienden hacia el mar a lo largo de 745 kilómetros. Estas llanuras costeras ocasionalmente alojan sistemas de dunas o cerros aislados, aunque en general la topografía es plana, apta para actividades agrícolas, ganaderas y de pesca (Figura 3).
Conforme se aleja de la costa hacia el interior de la república, la topografía cambia con la aparición de la Sierra Madre Oriental, que atraviesa al centro

Figura 2. Ubicación de los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Fuente: México Map.
del estado de norte a sur. En esta sierra, y ya en la frontera con Puebla, se ubican el Pico de Orizaba o Citlaltépetl, que es la montaña más alta de México con una elevación de 5,636 metros sobre el nivel del mar (msnm), y el Cofre de Perote con 4,282 msnm. La sierra tiene grandes pendientes, cañones profundos y valles intermontanos, propios para la agricultura.
Entre la Sierra Madre Oriental y la costa se ubican las llamadas sierras bajas, que son cerros y montañas de menor altitud que descienden hacia las llanuras costeras, destacando la sierra de Zongolica y la sierra de los Tuxtlas.
Tabasco, en contraste con Veracruz y Chiapas, es predominantemente una región de tierras bajas y planas. La mayor parte del estado se ubica sobre
una amplia llanura costera con escasa altitud sobre el nivel del mar, formada por sedimentos aluviales transportados por varios ríos, entre los que destacan los de la sierra, Grijalva y Usumacinta, los más caudalosos de México.
La planicie tabasqueña cuenta con una extensa red de ríos, lagunas, pantanos, como los de Centla, y estuarios que forman el sistema hidrológico más complejo del país.
A medida en que la planicie se adentra hacia el interior del país se encuentra con las estribaciones de la sierra de Chiapas, donde el terreno se vuelve ligeramente ondulado y alcanza elevaciones de hasta 300 msnm. Esta diferencia de alturas origina un cambio en el paisaje del estado.

Chiapas es el estado de la región con la orografía más accidentada. Su topografía está dominada por una serie de sistemas montañosos, mesetas, valles y llanuras costeras.
La característica orográfica más importante del estado es la Sierra Madre de Chiapas (Figura 3), que corre paralela a la costa del Pacífico y atraviesa el estado de noroeste a sureste, con cumbres que alcanzan hasta 4,000 msnm. Una de las montañas más altas es el volcán Tacaná en la frontera con Guatemala, con una altitud de 4,092 msnm.
Otra formación significativa es la Depresión Central, que se extiende a lo largo del centro del estado. Este valle es una de las áreas más fértiles de Chiapas, atravesado por el río Grijalva, que
socavó grandes profundidades en las rocas, como el Cañón del Sumidero.
Al norte de la Depresión Central, a una altitud entre 1,500 y 2,000 msnm, se encuentra la Meseta Central, que aloja diversas cadenas montañosas, y donde se ubica, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas.
Al este de la Meseta Central se encuentra la Selva Lacandona, de clima tropical, la cual cubre las tierras bajas y montañas al este del estado. La orografía, en general, es menos pronunciada, sin embargo, destaca la sierra de los Cuchumatanes, que se adentra en esta región desde Guatemala (IG-UNAM, 2007).
2.3. Clima
La región de Chiapas, Tabasco y Veracruz, en el sureste de México, tiene una gran diversidad climática y geográfica, generando por ello una amplia gama de ecosistemas y condiciones meteorológicas. Los tres estados se ubican en una de las zonas más húmedas del país; su proximidad al Golfo de México y al océano Pacífico generan características similares, pero factores como la topografía provocan particularidades que definen su clima.
Veracruz se extiende desde las llanuras costeras del Golfo de México hasta las montañas de la Sierra Madre Oriental, lo que provoca una variabilidad climática amplia. En las zonas costeras y llanuras
bajas predomina el clima tropical húmedo, con temperaturas cálidas todo el año que oscilan entre los 25 °C y 35 °C.
A medida que se asciende hacia las zonas montañosas, como en Xalapa, Coatepec y Orizaba, el clima cambia volviéndose más fresco, con temperaturas que pueden llegar a los 10 °C durante el invierno (Figura 4). Estas áreas se caracterizan por tener lluvias frecuentes y neblina densa.
Un fenómeno importante que afecta al estado son los “nortes”: vientos fríos y fuertes que pueden alcanzar hasta 100 km/h, se generan en el norte del continente y se presentan principalmente durante la época de invierno. Estos fenómenos provocan descensos fuertes de temperatura, notables en

una región con clima cálido y también generan lluvias intensas. En la Figura 5 se presentan las precipitaciones medias anuales.
Tabasco, ubicado al este de Veracruz, es uno de los estados más húmedos y calurosos de la república mexicana. Su clima es tropical con temperaturas que llegan a superar los 30 °C. Las precipitaciones son intensas durante todo el año, con un promedio anual de 2,500 mm. En la Figura 6 se presentan las precipitaciones medias anuales. Estas condiciones, sumadas a que la mayor parte del estado se ubica en una planicie, favorecen la presencia de la selva tropical y los pantanos.
Estas mismas características hacen que Tabasco sea un estado muy vulnerable a las inundaciones,
en particular durante la época de ciclones, ondas tropicales y frentes fríos.
Chiapas es el estado más meridional de los tres. Tiene una orografía variada, que va desde las costas del océano Pacífico hasta la Sierra Madre de Chiapas, lo que hace que su clima sea muy variable, dependiendo de su ubicación y altitud.
En las regiones costeras y llanuras bajas del centro del estado el clima es cálido-húmedo con temperaturas elevadas y lluvias abundantes. Este clima tropical es importante para la existencia de selvas como la Lacandona.
A medida que se avanza hacia el interior del territorio nacional, y se asciende en las montañas,

Figura 5. Precipitación media en Veracruz. Fuente: CENAPRED, Instituto de Ingeniería, UNAM.
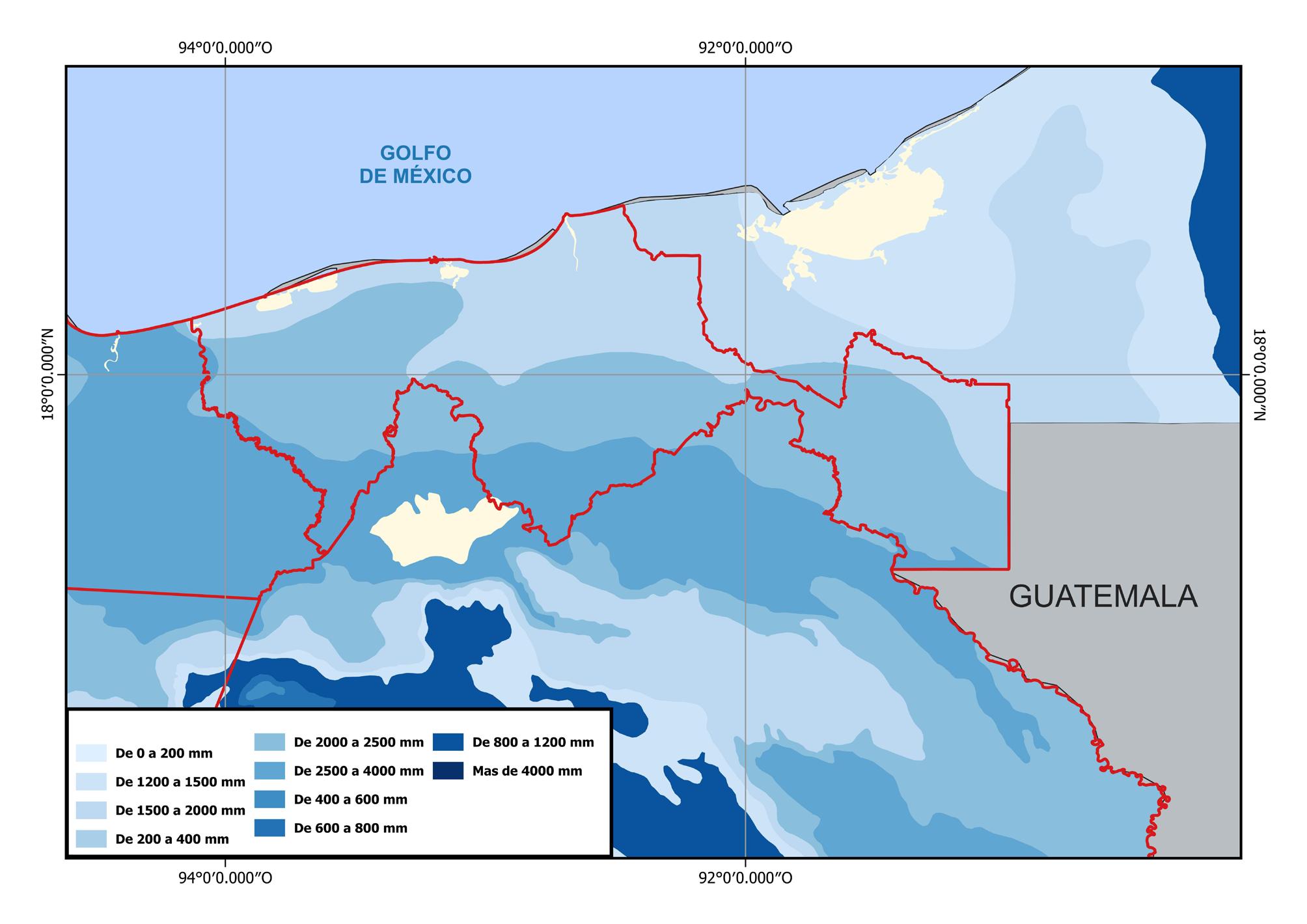
Precipitación media en
el clima cambia: regiones como los Altos de Chiapas y la Meseta Central tienen un clima templado-húmedo; en ciudades como San Cristóbal de las Casas las temperaturas pueden llegar a los 0 °C en invierno, y en las zonas altas crean condiciones para el crecimiento de bosques de pino y encino.
La costa de Chiapas, que se extiende a lo largo del océano Pacífico, tiene un clima tropical cálidohúmedo, con temperaturas que oscilan entre los 26 y 29 °C, con máximas de 35 °C y humedad durante la mayor parte del año. Las precipitaciones medias anuales pueden alcanzar entre 1,500 y 2,500 mm, y son mayores durante la época de tormentas y ciclones tropicales. En la Figura 7 se presenta la precipitación media anual.
En resumen, la región es un ejemplo de diversidad climática en México, con climas tropicales en las costas y llanuras, hasta los climas frescos y lluviosos de las montañas (CONABIO, 2025).
2.3.1. Tormentas, ciclones tropicales y frentes fríos
La región es altamente vulnerable a fenómenos climáticos extremos, como tormentas, ciclones, ondas tropicales y frentes fríos. Estos eventos naturales tienen un impacto significativo en la infraestructura, la economía y el bienestar social de sus habitantes.
Veracruz es uno de los estados con mayor incidencia de huracanes en México, debido a su ubicación geográfica en la costa del Golfo

Figura 7. Precipitación media en Chiapas. CENAPRED, Instituto de Ingeniería, UNAM. de México. Cuenta con un litoral de 745 km, lo impactan los ciclones tropicales que se desarrollan en la cuenca del océano Atlántico y recibe los efectos indirectos de los que se originan en el Golfo de Tehuantepec o inciden en Oaxaca y el oeste de Chiapas. De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN, 2024) y de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz (SPC, 2023), el estado ocupa el segundo lugar con más impactos del país (13.3%), después de Baja California.
Existen registros desde 1552 (López Romero, 2016), y se han presentado huracanes destructivos, como Janet, en 1955, de categoría 5, que cobró 1,000 vidas. En 1988, el huracán Gilberto, también de categoría 5, después de
impactar en la península de Yucatán, recorrió el Golfo de México y afectó a Veracruz con vientos de 290 km/h. En el 2005, Stan causó inundaciones y deslizamientos en el estado; los vientos máximos fueron de 130 km/h, dejó daños por mil millones de dólares y causó 80 muertes (SMN, 2005).
En el 2010 Karl fue un ejemplo del poder devastador de un huracán de categoría 3, con velocidades máximas de 195 km/h y rachas de 230 km/h, que afectó a más de 200,000 personas y causó daños materiales estimados en casi cuatro mil millones de pesos y 22 personas fallecidas (SMN, 2010). Las inundaciones resultantes afectaron 211 de los 212 municipios, mostrando la vulnerabilidad de la infraestructura y de la economía agrícola del estado. En el 2021 Grace
impactó en dos ocasiones el territorio nacional, la primera en Quintana Roo y la segunda en Veracruz con categoría 3, vientos máximos sostenidos de 205 km/h y rachas de 240 km/h (SMN, 2021).
En Veracruz los frentes fríos y “nortes” pueden causar un descenso abrupto en las temperaturas, lo cual afecta las zonas costeras y montañosas. Estos eventos agravan las condiciones de vulnerabilidad en el campo, particularmente los cultivos de hortalizas y frutas tropicales, que son sensibles a las bajas temperaturas.
Por otro lado, Tabasco, con su geografía predominantemente plana, y la presencia de ríos caudalosos, como el Grijalva y el Usumacinta, enfrenta un riesgo significativo de inundaciones durante la presencia o combinación de diversos fenómenos atmosféricos (Arreguín et al., 2014).
Aunque la incidencia de huracanes en este estado es menor en comparación con Veracruz, destacan los huracanes Opal (categoría 4) y Roxane (categoría 3) en 1995, que aunque no impactaron sobre territorio tabasqueño, tuvieron efectos sobre las precipitaciones en la planicie, causando severas inundaciones.
Entre las inundaciones más destructivas está la de 1999, asociada al frente frío número 7 de ese año, que provocó el desbordamiento de los ríos de la sierra y el río Carrizal, afectando a más de 160,000 personas y 25,000 hectáreas de cultivos.
Se suma la inundación de 2007, que provocó 500,000 damnificados en 679 localidades de 17 municipios, considerando que el 62% del territorio estatal quedó bajo las aguas y las pérdidas estimadas ascendieron a más de cuatro mil millones de pesos (CENAPRED, 2024). En el 2010 se desbordaron los ríos Grijalva y Carrizal, que inundaron más del 80% del estado, lo que afectó a más de un millón de personas y causó daños por más de treinta mil millones de pesos; mientras que
el año 2020 se conjugaron los frentes fríos 4, 9, 11 y 13 con la tormenta tropical Gamma, que afectó a 800,000 personas y causó 10 muertes.
Los fenómenos atmosféricos, asociados a la hidrografía y la topografía de la región, ubican al estado de Tabasco como la entidad con mayor riesgo de inundaciones, como se muestra en la Figura 8.
Los frentes fríos en el estado, además de los vientos y las lluvias intensas, pueden provocar descensos importantes en la temperatura, lo cual afecta la producción ganadera, ya que, en combinación con la alta humedad, pueden causar enfermedades respiratorias en el ganado con la consecuente reducción en su productividad.
Aunque Chiapas no está en la trayectoria directa de la mayoría de los huracanes, sufre los efectos indirectos de estos fenómenos, sobre todo por las intensas lluvias que provocan deslizamientos de tierra en las zonas montañosas. El huracán Stan, en el año 2005, fue uno de los eventos más destructivos en la historia reciente del estado, con lluvias torrenciales que provocaron deslizamientos de tierra y la destrucción de más de 25,000 viviendas. Este desastre afectó aproximadamente a 600,000 personas y dejó una secuela de daños económicos y sociales significativos.
La estabilidad de las laderas de cerros y montañas en el estado se ve afectada por diferentes factores, entre ellos, la baja resistencia del material del terreno, la presencia de fallas o fracturas, la forma del relieve, las rocas arcillosas que favorecen la ocurrencia de deslizamientos, los sismos intensos en el lugar, las lluvias excesivas y la erosión del terreno. Pero, sin duda, uno de los factores que causa mayor impacto es la influencia humana mediante la tala inmoderada, el cambio de uso del suelo, la construcción de obras civiles, la extracción de material pétreo y los asentamientos irregulares sobre laderas con pendientes inclinadas, que ocasionan la disminución de la
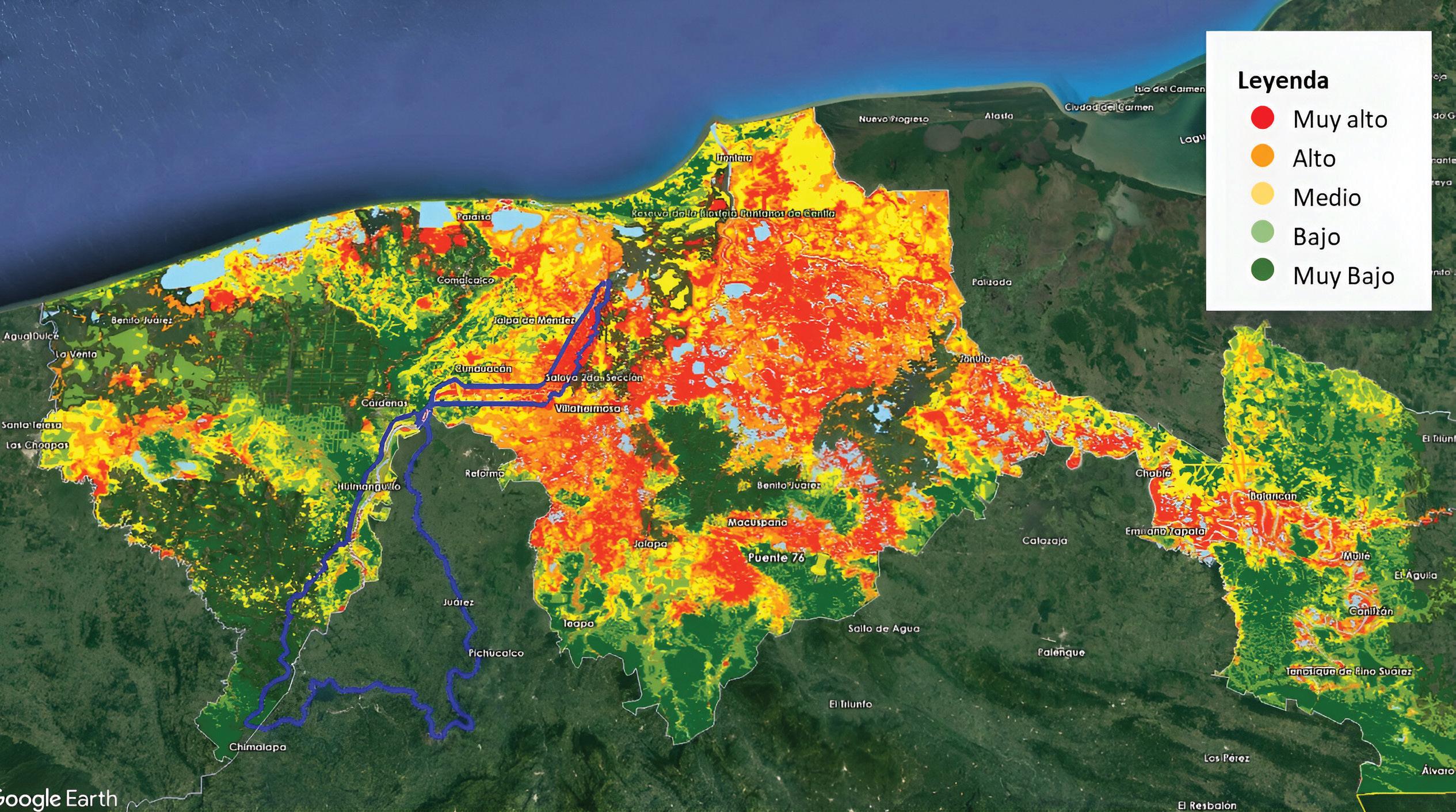
resistencia y equilibrio de las laderas (Gobierno del Estado de Chiapas, 2023).
Un ejemplo de este tipo de fenómenos ocurrió el 4 de noviembre del 2007, que afectó al poblado de San Juan de Grijalva, en la comunidad de Ostuacán. El deslizamiento se produjo debido a la combinación de lluvias intensas, la inestabilidad geológica de la región y la deforestación de las áreas circundantes. El resultado fue que una enorme masa de tierra se desprendió de una de las laderas, bloqueó el cauce del río Grijalva y puso en riesgo la infraestructura y a la población ubicada aguas abajo. El desastre causó la muerte de al menos 16 personas.
2.3.2. Olas de calor y sequías
A pesar de que en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz predomina el clima tropical húmedo, se han visto afectados por un aumento significativo en la frecuencia e intensidad de las olas de calor
en los últimos años, fenómeno atribuido al cambio climático. Durante el año 2023 se registraron alrededor de cuatro ondas de calor. Durante este fenómeno, las temperaturas superaron los 40°C de manera constante en varias zonas, especialmente en Tabasco y partes de Chiapas, donde las temperaturas máximas alcanzaron hasta 45°C.
Las olas de calor tienen un impacto directo en la salud de la población, ya que elevan el riesgo de golpes de calor y deshidratación, además de afectar severamente a la agricultura y los recursos hídricos, esenciales para la subsistencia de las comunidades rurales. Las proyecciones sugieren que la frecuencia de dichas olas podría seguir en aumento, intensificando los retos económicos y ambientales en la región.
La república mexicana ha sufrido varias sequías severas a través del tiempo, en particular las más recientes ocurridas en los años 2011 a 2012 y 2019 a 2024. La Figura 9 muestra el porcentaje del territorio nacional afectado entre los años 2003 y 2025. Estas sequías han tenido un impacto directo en la región.
Por ejemplo, en el 2011 el estado de Veracruz se vio afectado en más del 70% de su territorio, con pérdidas agrícolas por más de mil quinientos millones de pesos. Los cultivos de maíz y caña de azúcar, esenciales para la economía local, fueron los más perjudicados, con una reducción del rendimiento de hasta 40%. En la sequía más reciente, durante el año 2019, varias regiones del norte del estado enfrentaron escasez de agua potable, lo que obligó a implementar medidas de racionamiento y distribución.
Tabasco, aunque menos susceptible a este fenómeno, también ha experimentado episodios que perjudicaron gravemente a la agricultura y la ganadería. Durante la sequía del 2011 la producción de pastizales disminuyó 50%, lo que originó pérdidas significativas en el sector ganadero. Además, la escasez de agua potable durante estos periodos agrava las condiciones de vida de la población, especialmente en las comunidades más pobres. En cuanto a Chiapas, enfrenta el desafío de las sequías en sus regiones montañosas, donde la agricultura de subsistencia es común. En el 2020, la sequía afectó gravemente a las comunidades indígenas de los Altos, donde la producción de maíz y frijol se redujo en 35%. Este descenso incrementó la inseguridad alimentaria en una región ya vulnerable.
Las sequías también incrementan la presión sobre los recursos hídricos, exacerbando la competencia por el agua entre los usos agrícola, industrial y doméstico. Esto crea un ciclo de vulnerabilidad que afecta el desarrollo sostenible en la región. Por otro lado, los periodos de sequía también reducen
la capacidad del ecosistema para retener agua, lo que aumenta la vulnerabilidad a otros desastres naturales, como los incendios forestales.
En resumen, los ciclones tropicales, frentes fríos, olas de calor y sequías tienen un impacto profundo en la región, afectando múltiples aspectos de la vida económica y social. Los datos muestran que estos fenómenos no solo causan daños inmediatos, sino que también tienen efectos a largo plazo en la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y la infraestructura (Arreguín et al., 2016; PRONACOSE, 2024).
2.4.
La región cuenta con volúmenes abundantes de agua superficial. Se estima que existen más de 100 ríos importantes: 40 en Veracruz, 30 en Tabasco y 40 en Chiapas. Además, en esta región se ubican los tres ríos más caudalosos de México: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan y Coatzacoalcos (Figura 10).
Veracruz se ubica sobre las Regiones Hidrológicas RH26 Pánuco, RH27 Norte de Veracruz, RH28 Papaloapan y RH29 Coatzacoalcos; Tabasco se encuentra también sobre la RH29 y la RH30 Grijalva-Usumacinta; y Chiapas se sitúa sobre las RH 30, la RH22 Tehuantepec y la RH23 Costa de Chiapas (SINA, 2024) (Figura 11).
La mayoría de las regiones hidrológicas y las cuencas son de tales dimensiones que se ubican en varios estados o países; por lo mismo, el caudal que conducen en las partes bajas se genera muchos kilómetros aguas arriba. Por ejemplo, la cuenca del río Pánuco, que tiene un área de 84,596 km², se ubica sobre San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León y Puebla; y la cuenca de los ríos Tuxpan-Nautla, con una extensión de 18,259 km², se asienta en los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz (Figura 12).

9. Porcentaje de afectación por sequía del territorio de la república mexicana. Fuente: CONAGUA, 2025.

10. Hidrografía de la región Chiapas, Tabasco y Veracruz. Fuente: Semarnat, 2015.

Figura 11. Regiones hidrológicas de la región Chiapas, Veracruz y Tabasco. Fuente: Para todo México.
Por otro lado, la cuenca del río Grijalva tiene una extensión de 102,465 km² y se ubica sobre México y Guatemala. La RH23 Costa de Chiapas tiene una superficie de 12,293 km², una precipitación media de 2,220 mm anuales y un escurrimiento natural de 12,551 hm3/año. Cuenta con 25 cuencas hidrológicas y 21 corrientes de corta longitud que nacen en la Sierra Madre de Chiapas y descargan en el océano Pacífico, después de pasar por la planicie costera. Los ríos más importantes son el Suchiate y el Coatán, que se originan en Guatemala (CONAGUA, 2022).
En la Tabla 1 se presentan las características de algunos de los ríos más caudalosos de la región.
La región es una zona geológicamente diversa, con formaciones de calizas, areniscas y depósitos fluviales que permiten la infiltración, almacenamiento y flujo de agua subterránea. Alberga importantes recursos hídricos subterráneos, cuya dinámica hidrogeológica es importante para el abastecimiento de agua a los sectores agrícola, industrial y urbano.
En muchas áreas, los acuíferos son la principal fuente de agua potable debido a la escasa infraestructura de almacenamiento superficial; sin embargo, la sobreexplotación local, la contaminación por actividades industriales, agrícolas y urbanas y el cambio climático ponen en riesgo su sustentabilidad a largo plazo.

Figura 12. Hidrografía de Veracruz. Fuente: Gobierno de Veracruz, 2010
Existen algunos acuíferos estrechos y de poco espesor, sobre todo los ubicados fuera de los valles o planicies, que son fuertemente afectados por el impacto del cambio climático, en particular por las sequías. Por otro lado, varios acuíferos tienen niveles freáticos someros y están muy expuestos a la contaminación antropogénica. En la Figura 13 puede observarse los 41 acuíferos de la región; de ellos, cuatro no cuentan con disponibilidad.
3 Disponibilidad de agua
La región es una de las zonas más ricas en recursos hídricos en la república mexicana. La disponibilidad superficial y subterránea de agua desempeña un papel importante en la vida económica, social y ambiental de la región. Su red hidrográfica y
número de acuíferos son amplios, y el régimen de lluvias es de los más altos en el territorio nacional, en particular durante la temporada de verano y con la ocurrencia de ciclones tropicales y frentes fríos. Su aporte al riego agrícola, al abastecimiento de agua para consumo humano, a la generación de energía eléctrica y al sustento de los ecosistemas de la región es significativo.
Sin embargo, la distribución del agua no es uniforme y las diferencias geográficas, climáticas, demográficas y de calidad del recurso generan disparidad en el acceso entre los diferentes usuarios, urbanos, rurales, agrícolas e industriales, la cual se verá incrementada por el impacto del cambio climático, que altera los regímenes de lluvia y aumenta la vulnerabilidad de la región a sequías e inundaciones.
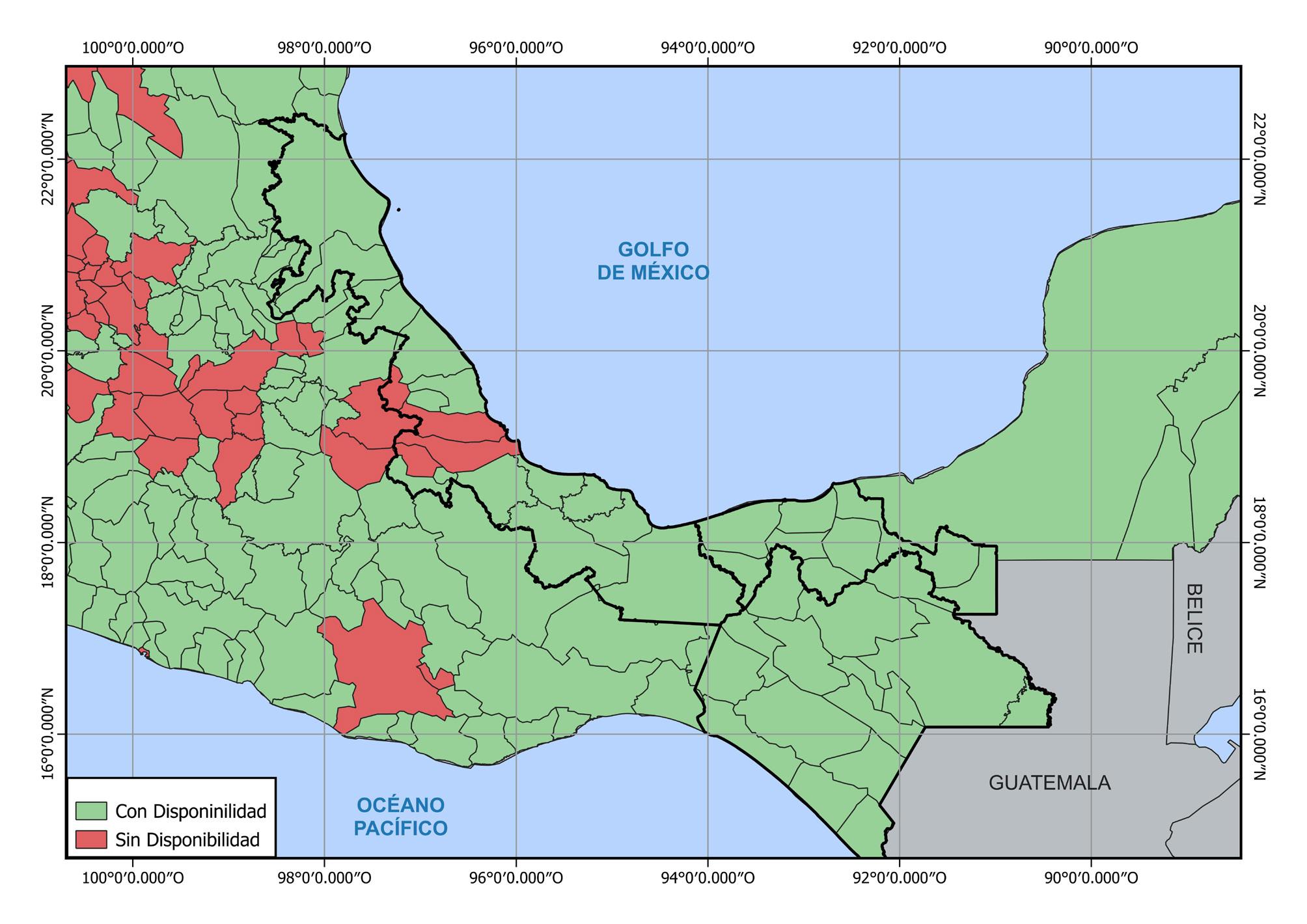
Figura 13. Acuíferos de la región. En rojo se señalan aquellos que no cuentan con disponibilidad. Fuente: Comisión Nacional del Agua, 2024.
*Nota: las áreas y longitudes de las corrientes son totales, es decir, incluyen todos los estados o países sobre las que se asientan.
Tabla 1. Características de las principales corrientes superficiales que se encuentran en la región Chiapas, Tabasco y Veracruz. Fuente: CONAGUA, 2021.
3.1. Disponibilidad de agua superficial
La Figura 14 muestra que ninguna de las cuencas que forman la región presentan problemas de disponibilidad de agua; no obstante, esta información reporta valores medios en el tiempo y el espacio.
En la Tabla 2 se presenta la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de siete regiones hidrológicas de la región (DOF, 2023).
3.2. Disponibilidad de agua subterránea
En las Tablas 3, 4 y 5 se presentan las disponibilidades de agua en cada uno de los estados. Se observa que en el estado de Veracruz existen cuatro acuíferos sin disponibilidad: PeroteZalayeta, Costera de Veracruz, Orizaba-Córdoba y Cotaxtla.
En el año 2020 la región contaba con una población de 16,008,996 habitantes. Es una de las más complejas en términos culturales y demográficos, con dinámicas poblacionales que reflejan su historia, geografía y contexto socioeconómico. De acuerdo con INEGI (2022), la población del estado de Veracruz asciende a 8,062,570 habitantes.
Los acuíferos en la región significan un recurso vital para el abastecimiento de agua potable a un gran número de comunidades urbanas y rurales, y también para las actividades agrícolas e industriales, debido a que estos juegan un papel importante al amortiguar la variabilidad en la disponibilidad de agua superficial, en particular en temporadas de lluvias escasas o sequías.

Figura 14. Disponibilidad de agua superficial en México. Fuente: CONAGUA, 2024.
Tabla 2. Disponibilidad de agua superficial en la región. Fuente: DOF, 2023.
Tabla 3. Disponibilidad de agua subterránea en el estado de Veracruz. Fuente: DOF, 2023.
4. Disponibilidad de agua subterránea en el estado de Tabasco. Fuente: DOF, 2023.
5. Disponibilidad de agua subterránea en el estado de Chiapas. Fuente: DOF, 2023.
La distribución demográfica muestra que el 78.4% de la población vive en áreas urbanas y el 21.6% habita zonas rurales. Destacan la ciudad de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos como los principales centros de población.
En el estado, más de un millón de personas se identifican como indígenas. Las lenguas más habladas son el náhuatl, totonaco y popoluca. Además, más de 266,000 personas se identifican como afromexicanos, población que se ubica principalmente en la región de los Tuxtlas y la Cuenca del Papaloapan.
En términos de crecimiento poblacional, este ha sido moderado en las últimas décadas y presenta un fenómeno de migración hacia otros estados o hacia el extranjero en búsqueda de mejores oportunidades económicas.
Por su parte, Tabasco es uno de los estados con menor población en México, con 2,402,598 habitantes (INEGI, 2022). El 68.4% de su población vive en zonas urbanas, particularmente en su capital, Villahermosa, y en áreas conurbadas, lo cual es un reflejo del impacto de la industria petrolera en el desarrollo del estado.
La población indígena es menos numerosa que en los otros dos estados de la región. De acuerdo con INEGI (2022), el 1.5% se identifica como indígena, principalmente de los grupos étnicos chol, tzetzal y zoque, aunque la mayoría de la población es monolingüe en español.
El crecimiento de la población ha sido influenciado por la migración relacionada con la industria petrolera, que genera desafíos de infraestructura y servicios, particularmente en Villahermosa.
Chiapas tenía en 2020 una población de 5,543,828 habitantes. Es uno de los estados con mayor población indígena, de la cual aproximadamente el 27.2% se identifica como tal. Las comunidades más grandes son los tzotziles, tzeltales, choles y zoques, con sus lenguas y tradiciones vivas. El
51.7% de la población vive en áreas rurales, lo cual contrasta con la distribución nacional y muestra la importancia de la agricultura y de la vida tradicional.
El estado tiene uno de los índices más altos de pobreza, y de migración interna y externa. El crecimiento poblacional ha sido constante y la alta natalidad se ha traducido en una presión sobre la infraestructura y los servicios. Recientemente se registraron manifestaciones sociales y políticas, como el movimiento zapatista, y actualmente la migración de varios países del sur de América.
Las diferencias económicas también impactan en su dinámica poblacional. Mientras Veracruz y Tabasco son influenciados fuertemente por la industria petrolera, en Chiapas predominan las actividades agrícolas.
Cada estado ha desarrollado características propias en respuesta a su contexto histórico, geográfico y económico. Veracruz es una entidad con alta urbanización y diversidad étnica, una economía diversa y un crecimiento poblacional moderado. Tabasco, debido a su dependencia petrolera, ha generado una urbanización rápida, pero con retos de sostenibilidad, y Chiapas con una alta población indígena y rural, tiene desafíos de desarrollo socioeconómico.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2022), la población total de los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz ascendía a poco más de 16 millones de habitantes, equivalente al 12.7% de la población del país. En los tres estados se aloja cerca del 25.57% de la población rural de México, es decir, poblaciones en localidades con menos de 2,500 habitantes. Así, mientras el país muestra una clara tendencia hacia una mayor urbanización, la población rural en los tres estados mencionados es todavía importante, con
grandes dificultades en el acceso al agua potable y el saneamiento (Tabla 6).
Al igual que en el ámbito nacional, en las tres entidades se presenta una gran dispersión entre las localidades rurales, mientras que el resto de la población tiende a concentrarse en los principales centros urbanos, especialmente en las capitales estatales que conforman ya zonas metropolitanas.
Como se observa en la Tabla 7, el número de localidades rurales en Chiapas y Veracruz es significativo y proporciona un primer indicio sobre los retos que enfrentan ambas entidades para alcanzar el acceso universal al agua y al saneamiento básicos.
El tamaño de una localidad define, en cierta forma, su capacidad técnica y financiera para organizar y prestar los servicios de agua y saneamiento. De acuerdo con las opiniones de algunos expertos, es posible distinguir tres grupos de localidades: (i) las localidades de menos de 10,000 habitantes, con poca capacidad para administrar por sí mismas la prestación de los servicios de agua y saneamiento; (ii) las localidades de entre 10,000 y 50,000 habitantes, que potencialmente podrían administrar la prestación de los servicios de agua y saneamiento, aunque requerirían de algún apoyo externo temporal para alcanzar la autosuficiencia técnica y financiera, y (iii) las localidades mayores de 50,000 habitantes que, en principio, deberían
ser capaces de administrar en forma autónoma la prestación de los servicios de agua y saneamiento.
De la clasificación anterior, aunado a la estructura poblacional en términos del número y tamaño de las localidades, puede comprenderse mejor el reto que enfrentan los tres estados.
Las coberturas de los servicios de agua y saneamiento son también indicativos de la realidad que presentan Chiapas, Tabasco y Veracruz. En el ámbito nacional, las coberturas son relativamente altas; sin embargo, los promedios de estos tres estados se encuentran por debajo del promedio a nivel federal. Destaca el caso de Chiapas, con coberturas inferiores al 90%. Esta información se observa en la Tabla 9.
Los promedios de cobertura de servicios de agua y saneamiento no expresan de manera clara una realidad significativa, que es la inequidad entre los poblaciones rurales y urbanas. En el caso del agua potable, la cobertura en localidades rurales se determina mayormente por viviendas que cuentan con el servicio fuera de ella, pero dentro del terreno, mientras que en las ciudades de más de 10,000 habitantes, la cobertura está determinada por las viviendas que cuentan con el servicio al interior de estas. En el caso del drenaje, la cobertura en las comunidades rurales está determinada por el porcentaje de viviendas que cuentan con fosa séptica, mientras que en las localidades de más de 10,000 habitantes, la cobertura está determinada por las viviendas conectadas a la red pública de alcantarillado. Esta situación tiene, al menos potencialmente, un efecto importante en la salud.
En cada uno de los tres estados existe un ente responsable de los servicios de agua y saneamiento: el Instituto Estatal del Agua en Chiapas (INESA), la Comisión Estatal del Agua en Tabasco (CEAS) y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV). Por lo que respecta a los arreglos institucionales, un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2011) señala que los marcos jurídicos de los tres estados Ley de Aguas para el Estado de Chiapas (reformada en el 2013), Ley de Usos del Agua de Tabasco (reformada en el 2015) y Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (reformada en el 2011)— reconocen la responsabilidad primaria de los municipios de proveer los servicios de agua y saneamiento en sus ámbitos territoriales, ya sea de manera directa o a través de distintas formas de organización, a las que se les conoce genéricamente como organismos operadores. Sin embargo, reconoce que los tres estados presentan problemas, que derivaban, fundamentalmente, de su limitada capacidad técnica y financiera para atender el abasto de agua en el mediano y largo plazos.
Los organismos operadores de la región suelen concentrar su atención en las cabeceras municipales, especialmente en las capitales de los estados y en ciudades de tamaño medio o grande. Por su parte, las localidades rurales y ciudades pequeñas brindan el servicio a través de los entes estatales, con apoyo federal limitado por cuestiones técnicas y financieras.
De manera general, las legislaciones prevén la posibilidad de constituir organizaciones sociales comunitarias que asuman la administración de los servicios, pero terminan por adoptar reglas similares a las del resto de los organismos operadores. En escenarios de contracción presupuestal, la capacidad de los entes estatales para apoyar a los organismos comunitarios es muy
limitada, a lo que se suma la falta de reconocimiento institucional en la legislación nacional.
5.3.
De acuerdo con la CONAGUA (2022), las inversiones en materia de agua potable y saneamiento para las localidades urbanas y rurales en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz representaron el 4.1% de la inversión en el país para este mismo concepto (Tabla 10). En ese mismo año poco más del 50 % de las inversiones destinadas a localidades urbanas se asignaron al estado de Tabasco, mientras que el 63% de las inversiones para localidades rurales de los tres estados se canalizó al estado de Veracruz. Destaca también que el 83% de las inversiones se destinaron a localidades urbanas de los tres estados, y que solo el 21% de la inversión total en los tres estados se otorgó al estado de Chiapas, mientras que el 44 % del mismo total se aplicó en el estado de Tabasco.
5.4.
El INEGI (2024) define una zona metropolitana como el “conjunto de municipios cuya relación se basa en un alto grado de integración física o funcional intermunicipal o interestatal, y la población total de los municipios que la conforman es de 200,000 habitantes o más. La localidad urbana o conurbación que da origen a la zona metropolitana cuenta con 100,000 habitantes o más.”
Así, en la región existen las siguientes zonas metropolitanas: Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Veracruz y Xalapa, en el estado Veracruz; Villahermosa en Tabasco; y Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas.
En general, los problemas que enfrentan estos grandes conglomerados son los siguientes: sobreexplotación local de los acuíferos, contaminación de las fuentes de agua, insuficiencia de la infraestructura hidráulica, inundaciones, sequías y administración limitada
del recurso. A continuación, se describen algunas particularidades de cada una de estas zonas:
Coatzacoalcos, con una población de 319,187 habitantes (INEGI, 2020), enfrenta problemas de contaminación del río del mismo nombre con hidrocarburos y metales pesados, Además, la infraestructura para el suministro de agua potable es insuficiente, lo que obliga a la ciudad a aprovechar los acuíferos que también están en riesgo de contaminación.
Córdoba cuenta con 204,721 habitantes (INEGI, 2020) y tiene problemas de sobrexplotación de los acuíferos que la abastecen. Durante la temporada de secas y en sequía, la disponibilidad disminuye y afecta a miles de habitantes. A pesar de encontrarse en una zona de buena disponibilidad superficial, la falta de infraestructura hidráulica limita el acceso al agua de buena calidad.
Minatitlán, con 356,020 habitantes en el 2020, tiene una importante presencia industrial, particularmente petrolera, que suele contaminar los cuerpos de agua cercanos a la ciudad. Además, su deficiente infraestructura provoca que el suministro de agua sea desigual e inequitativo.
Veracruz-Boca del Río con 828,000 habitantes en el 2020, enfrenta problemas de cantidad y calidad del agua y de intrusión salina en las áreas costeras, lo que afecta a varios pozos de la zona.
La infraestructura hidráulica es insuficiente para
atender la demanda de la población, en particular durante las épocas de mayor afluencia turística.
La contaminación, debida a las descargas de aguas residuales, industriales y municipales, es otro problema de esta zona metropolitana. En fechas recientes, el impacto de la sequía para el abastecimiento a las poblaciones ha sido notable.
Xalapa, la capital del estado, tiene una población de 488,531 habitantes (INEGI, 2020) y enfrenta problemas de contaminación de las fuentes superficiales y subterráneas cercanas. La deforestación de las áreas montañosas que rodean a la ciudad reduce la disponibilidad de agua durante la época seca y de sequía. Además, la infraestructura es insuficiente para abastecer a la zona metropolitana, donde es frecuente el racionamiento y la distribución por tiempos.
Villahermosa, con una población de 684,847 habitantes (INEGI, 2020), tiene un problema de contaminación por las descargas de aguas industriales y municipales debido a la falta o insuficiencia de tratamiento de sus aguas residuales. La carencia de infraestructura hidráulica y las sequías generan grandes problemas al sistema operador de agua potable. Además, la ciudad es altamente vulnerable a inundaciones, debido a las condiciones propias de la región y a que no se han terminado y operado adecuadamente los sucesivos planes para enfrentar este fenómeno.
Tapachula, con una población de 353,706 habitantes (INEGI, 2020), aun cuando cuenta con disponibilidad superficial, varios de los cuerpos de agua cercanos a la ciudad se encuentran contaminados. Enfrenta también problemas de acceso al agua potable por falta de infraestructura o por el envejecimiento de la existente, lo que origina la explotación de los acuíferos sin una planeación adecuada.
Tuxtla Gutiérrez tiene 653,810 habitantes (INEGI, 2020). Al igual que las otras zonas metropolitanas de la región, cuenta con amplios recursos superficiales, pero presentan grados de contaminación con desechos industriales y urbanos, y la infraestructura no es suficiente para satisfacer la demanda de la población.
Para alcanzar los objetivos de soberanía alimentaria, alivio a la pobreza y desarrollo sustentable, es fundamental reforzar el apoyo a la participación comunitaria en la agricultura e impulsar el fortalecimiento de la infraestructura hidroagrícola nacional.
Para gestionar el agua para riego se han implementado en México diferentes sistemas, como el riego de temporal, que es el más antiguo, los distritos de riego y de temporal tecnificado y las unidades de riego.
6. 1. Agricultura de temporal y participación comunitaria
La agricultura de temporal depende directamente de las lluvias estacionales y abarca una parte significativa de la superficie cultivable de los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. En estas áreas, que a nivel nacional representan el 60%, se cultivan maíz, frijol, caña de azúcar, plátano, cacao y hortalizas tropicales (SIAP, 2024). En Veracruz existen grandes regiones de temporal
en los municipios de Tierra Blanca, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla, donde se cultiva maíz, frijol y caña de azúcar. En Tabasco se cultiva plátano y cacao, principalmente en Cárdenas, Huimanguillo y Emiliano Zapata. Y en Chiapas las áreas de esta forma de cultivo están distribuidas a todo lo largo del territorio, cultivando café, mango y palma de aceite principalmente.
A pesar de la abundancia de lluvias en la región, los efectos del cambio climático han incrementado la intensidad de las lluvias, pero también cada vez son más frecuentes las sequías.
Históricamente, la región ha sido un ejemplo de organización comunitaria en la gestión de la agricultura. Los olmecas desarrollaron sistemas agrícolas basados en la cooperación entre aldeas. Los mayas tenían una organización de colaboración colectiva más compleja para el aprovechamiento de los sistemas de terrazas que desarrollaron. Durante la Colonia, las comunidades fueron obligadas a integrarse a las encomiendas y haciendas, sin embargo, algunas comunidades mantuvieron sus formas de producción comunal por medio de sistemas de tierras ejidales y pueblos indios.
En el siglo XIX, muchas tierras comunales fueron privatizadas, limitando la participación comunitaria, sin embargo, en 1930, con la promulgación de la Reforma Agraria, los ejidos fueron la base para retomar la producción agrícola comunitaria en la región. Y aun con diferentes sistemas de organización, como las cooperativas, asociaciones y colectivos agrícolas, la reducción del apoyo federal causó que la agricultura comunitaria se debilitara. Recientemente, se han reactivado modelos de gestión como las cooperativas agroecológicas y las redes de productores que fortalecen el desarrollo agrícola de estos estados.
Las comunidades han implementado estrategias de captación y almacenamiento de agua y sistemas
de riego comunitario (Domínguez y Castillo, 2018). Han adoptado técnicas agroecológicas como la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y la siembra en curvas de nivel. Las cooperativas y asociaciones de productores han facilitado el acceso a financiamiento, capacitación y tecnologías sustentables con el apoyo de universidades, ONG y agencias internacionales.
Sin embargo, a pesar de los avances logrados, la participación comunitaria en la agricultura enfrenta problemas comunes, entre ellos, la falta de infraestructura, la dependencia de insumos externos y el impacto del cambio climático.
Es necesario fortalecer las redes comunitarias y el apoyo de políticas públicas orientadas a la sustentabilidad, promoviendo estrategias participativas y modelos de gestión basados en la inclusión y el respeto al medio ambiente.
6.2. Distritos de riego
Los distritos de riego son grandes áreas agrícolas donde se gestiona y distribuye el agua para hacer eficiente la productividad del suelo. En las Tablas 11 y 12 se presentan los nombres y superficies de los distritos de riego de Veracruz y Chiapas.
6.3.
Debido a que en el sur y sureste de México existen regiones cuya característica principal es la presencia de altas precipitaciones que limitan el desarrollo agropecuario e incluso ponen en riesgo la vida de sus habitantes, el gobierno federal estableció los distritos de temporal tecnificado para el control y dominio del agua por medio de la operación de la infraestructura hidroagrícola construida, que permitiera el incremento y
diversificación de la producción, el uso racional de los recursos y la mejora en el nivel de vida de los productores y sus familias.
Los distritos de temporal tecnificado o distritos de drenaje están constituidos por proyectos generados por el Programa de Desarrollo Rural del Trópico Húmedo entre 1978 y 1994, y otros proyectos anteriores, como el de la Chontalpa en Tabasco que, mediante decreto presidencial, se estableció en 1972 como distrito de drenaje
y control de inundaciones; o el distrito de San Fernando, en Tamaulipas, que también contó con un decreto presidencial para su creación en 1980.
El Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo (PRODERITH) surgió como una de las recomendaciones del Plan Nacional Hidráulico de 1975, con el que se buscaba el crecimiento de la región mediante una metodología que involucraba la participación de los productores para la atención
simultánea de problemas físicos, técnicoproductivos, socioeconómicos y de coordinación, que históricamente habían limitado la puesta en marcha de proyectos siguiendo la metodología de distritos de riego, aplicada en el norte y centro del país. En las Tablas 13, 14 y 15 se presentan los nombres de los distritos de temporal tecnificado de Chiapas, Tabasco y Veracruz.
13. Distritos de temporal tecnificado de Veracruz. Fuente: CONAGUA, 2022.
Tabla 14. Distritos de temporal tecnificado de Tabasco. Fuente: CONAGUA, 2022.
Tabla 15. Distritos de temporal tecnificado de Chiapas. Fuente: CONAGUA, 2022.
La consolidación de los distritos de temporal tecnificado requiere, entre otras acciones, la rehabilitación de la infraestructura disponible y el desarrollo del riego suplementario en las zonas tropicales.
Para su conservación es fundamental establecer mecanismos de pago para el mantenimiento y rehabilitación de las redes de caminos y drenaje, ya sea mediante impuestos prediales a la tierra o a la comercialización de los productos, como frutales, perenes, ganadería y otros.
Generalmente, no se aplica la ley de pagos por mejoras a la tierra por obras de infraestructura hidráulica, que podría, con las modificaciones necesarias, ser un mecanismo de pago de fondos para la conservación de las obras.
La rehabilitación de las zonas y la introducción de riego suplementario representa una inversión estimada de $1,000 dólares por hectárea, mientras que la terminación de proyectos en zonas de temporal requiere de inversiones alrededor de $2,500 dólares por hectárea.
Los proyectos identificados para el impulso al temporal tecnificado se localizan, entre otros sitios, en la costa de Chiapas, norte y centro de Veracruz y la llanura tabasqueña.
6.4.
Las unidades de riego son sistemas más pequeños y locales, diseñados con sistemas diferentes a los de los distritos de riego, para proveer agua de manera eficiente a superficies agrícolas de menor extensión. Se estima que en la región Golfo Centro existen 1,328 unidades, aunque no se cuenta con información específica para Tabasco y Chiapas.
Los distritos de riego, distritos de temporal tecnificado y unidades de riego desempeñan un papel esencial en el desarrollo agrícola de la región, por lo que debe buscarse que el agua, como recurso fundamental, sea gestionada de
manera eficiente para maximizar la productividad agrícola, sobre todo en áreas con características climáticas y topográficas tan diversas como las que caracterizan a la región.
La industria demanda un volumen significativo de agua en toda la región. Por ejemplo, de acuerdo con la CONAGUA (2024), el estado de Veracruz utiliza el 23.31% del volumen total del uso industrial del país. Veracruz tiene concesiones de agua subterránea de 63.48 hm3 y 577.86 hm3 de aguas superficiales. Destacan las industrias de los complejos petroquímicos de Coatzacoalcos y Minatitlán, pero también existen otras actividades económicas que demandan recursos hídricos. Por su parte, la agroindustria demanda solamente 0.4 hm3 de agua superficial.
En Tabasco, la industria tiene concesiones de agua subterránea de 35.8 hm3 y 49.52 hm3 de aguas superficiales (CONAGUA, 2024), mayormente relacionadas con la extracción y el procesamiento del petróleo, particularmente en Cárdenas y Huimanguillo.
Las concesiones de agua subterránea para la agroindustria son muy bajas, pues representan únicamente 0.05 hm3, utilizada básicamente en la Chontalpa para el riego de caña de azúcar y palma aceitera.
Chiapas cuenta con 33.67 hm3 de agua subterránea concesionada y 0.87 hm3 de agua superficial para usos industriales (CONAGUA, 2024). Las centrales hidroeléctricas tienen títulos para la generación de energía, pero no son de uso consuntivo.
Una de las propuestas de política pública que adquirió relevancia en los últimos años fue la relocalización de la industria para reducir el estrés hídrico de algunas regiones del país, así como para desarrollar económica y socialmente zonas con
cantidades abundantes de agua: los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Su posible aplicación requiere un análisis cuidadoso para cada tipo de industria.
La relocalización de industrias o la instalación de nuevos desarrollos en el sureste podría distribuir de manera más equitativa el uso del agua en México, pues el aprovechamiento planeado de las cuencas de ríos Usumacinta, Grijalva, Papaloapan o Coatzacoalcos, por ejemplo, podría ayudar a mitigar los problemas de sobreexplotación de los acuíferos del norte del país, del Bajío o del Valle de México. La llegada de nuevas industrias a la región podría estimular la economía local mediante la creación de empleos directos e indirectos y el desarrollo de cadenas productivas en sectores estratégicos (INEGI, 2025).
Sin embargo, aunque la región cuenta con abundantes volúmenes de recursos hídricos, no toda el agua está disponible para uso industrial, por lo que un aprovechamiento no planeado podría afectar comunidades rurales, zonas agrícolas, industrias ya establecidas o ecosistemas de la zona como humedales, manglares y selvas tropicales.
Además, el estado de actual de la infraestructura no es suficiente para captar, tratar y distribuir las cantidades de agua que las grandes industrias demandan. Por otro lado, la región enfrenta retos significativos en otras infraestructuras que son necesarias para las cadenas productivas de cualquier empresa, es decir, las carreteras, vías secundarias y terciarias que, además, requieren rehabilitaciones mayores o no están diseñadas para tráfico pesado. La infraestructura ferroviaria, portuaria, eléctrica y de gas natural también requiere modernizarse para atender la potencial demanda.
Finalmente, la deficiencia de conectividad digital y telecomunicaciones se suma a los desafíos para la ubicación de las industrias en estos estados.
De acuerdo con CENAPRED (2023), la región es una de las más vulnerables a ciclones tropicales, inundaciones y eventos climáticos extremos, por lo que las industrias tendrían que considerar la resiliencia de sus instalaciones ante estos eventos y los costos asociados a ellas en su instalación.
Si se toma en cuenta únicamente la demanda de agua y los posibles impactos ambientales que deberían evitarse, entre los sectores industriales que podrían trasladarse a la región se encuentran la industria alimentaria, agroindustrial, de bebidas, cervecera, papelera, de celulosa, química, farmacéutica, energética y textil.
Una obra que puede ser un impulsor para la relocalización de las industrias en esta región es el Tren Transístmico, que conecta los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.
Esta infraestructura ofrece ventajas, como la reducción de costos y tiempos de transporte para el comercio con Asia y las costas de Estados Unidos, el acceso a mercados nacionales e internacionales, la posibilidad de utilizar los parques industriales asociados al tren y la reducción del impacto ambiental que supone el uso de este medio de transporte.
Sin embargo, para maximizar los beneficios de esta obra es indispensable que se termine el ferrocarril y los parques industriales, que se garantice la interconexión con otros centros de producción, la creación de empresas de almacenamiento, distribución y logística, que garanticen el movimiento de mercancías, y la implementación de mejores medidas de seguridad para el tránsito del tren (Gobierno de México, 2025).
La instalación de las empresas en esta región requiere generar diversos tipos de apoyos e incentivos, por ejemplo, la construcción de infraestructura hidráulica, particularmente obras de captación, potabilización, distribución y tratamiento de aguas residuales, además de
la energética, entre las que destacan las redes de distribución a los puntos de demanda de la industria.
Además, es necesario establecer incentivos fiscales y de financiamiento, la capacitación y el desarrollo del talento requerido por las industrias, la coordinación con las comunidades locales y el fomento de programas de uso eficiente del agua, de reciclaje de residuos y de reducción de emisión de contaminantes.
La relocalización de industrias en la región puede ser una estrategia viable, pero su implementación debe estar acompañada de programas de apoyo integral que garanticen la sostenibilidad y viabilidad de la propuesta.
Grandes obras de ingeniería en la región
Durante los últimos años, una de las estrategias prioritarias del gobierno federal ha sido incentivar el desarrollo del sureste mediante el desarrollo de grandes obras de infraestructura. A continuación, se analizan las obras realizadas en la región y su relación con la seguridad hídrica.
Se localiza en el estado de Tabasco, en la costa del Golfo de México, municipio de Paraíso (Figura 15).
La refinería está situada en la región hidrológica de los ríos Grijalva-Usumacinta, los más caudalosos de México, por lo que no existe riesgo para la de

disponibilidad de agua; sin embargo, su ubicación en la desembocadura del Golfo de México podría representar una fuente de contaminación si no se hace un control adecuado de las descargas y del manejo del petróleo dentro de las instalaciones de la refinería.
En cuanto a las aguas subterráneas, la refinería se ubica sobre el acuífero Costero de Tabasco, que cuenta con disponibilidad, por tanto, es posible otorgar concesión de nuevos derechos para extracción de agua. No obstante, también deben desarrollarse proyectos para evitar la contaminación del acuífero.
8.2. Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
El Corredor se desarrolla sobre 34 municipios del estado de Veracruz y 10 de Oaxaca. Dentro de
la región de análisis, destacan las ciudades de Coatzacoalcos —310,698 habitantes— y Minatitlán —144,776 habitantes— (INEGI, 2020). Además, esta infraestructura atraviesa el municipio de Soteapan en Veracruz, que presenta un muy alto grado de marginación, y 17 municipios con un alto grado de marginación (Figura 16).
El territorio del Istmo de Tehuantepec que utiliza el tren se ubica total o parcialmente sobre cinco cuencas de la región hidrológica del río Papaloapan, cuyas aguas drenan hacia los ríos San Juan y Teseoachoacán, y 10 cuencas de la región hidrológica del río Coatzacoalcos, que desembocan en el río del mismo nombre y en el Tonalá. Todas las cuencas cuentan con disponibilidad de agua, es decir, no existen restricciones para otorgar nuevas concesiones o asignaciones.

Figura 16. Corredor Interoceánico. Fuente: AFP.
Con relación a los recursos subterráneos, el Corredor se sitúa sobre ocho acuíferos, todos con disponibilidad, con excepción del acuífero asociado al río Papaloapan, por lo que no es posible otorgar nuevas concesiones de agua en este último.
La ruta del Tren Maya se extiende por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este documento se refiere solo a una parte del tramo 1, ubicado en los estados de Tabasco y Chiapas (Figura 17).
En Tabasco cruza los municipios de Centro, donde se ubica Villahermosa, capital del estado, Tenosique y la localidad del mismo nombre, y Balancán, con igual situación del municipio anterior. En el estado
de Chiapas cruza los municipios de Palenque, La Libertad, Salto de Agua y Ocosingo.
El Tren Maya atraviesa la cuenca del río Usumacinta, en Chiapas y Tabasco, que cuentan con disponibilidad de agua. En cuanto a los recursos subterráneos, el tren se ubica sobre el acuífero Grijalva-Usumacinta, que actualmente cuenta con disponibilidad de agua, lo cual hace posible el otorgamiento de nuevas concesiones.
9.1. Biodiversidad en riesgo
La biodiversidad en la región enfrenta amenazas significativas debido a la deforestación, la

modificación del uso del suelo para actividades agropecuarias y el desarrollo de ciudades, la explotación de recursos naturales, la contaminación de los cuerpos de agua y el impacto del cambio climático.
Estos factores provocan la fragmentación de hábitats, la pérdida de especies y la degradación de ecosistemas esenciales: selvas tropicales, manglares y humedales. Además, el cambio climático intensifica la ocurrencia de fenómenos extremos, como inundaciones y sequías, agravando los impactos sobre la flora y fauna locales. La presión sobre los recursos naturales, incluidos los recursos hídricos, se ve agravada por problemas en su gestión y por el crecimiento poblacional, lo que demanda soluciones integrales que involucren a las comunidades locales, gobiernos, ONG, instituciones académicas y de investigación y agencias internacionales.
9.2.
El impacto del cambio climático en la región se manifiesta en el incremento de eventos climáticos extremos, como huracanes más severos, inundaciones y olas de calor más intensas y sequías más prolongadas. El aumento de las temperaturas y la variabilidad en los patrones de lluvia alteran la disponibilidad de agua, afectando a las comunidades humanas y a los ecosistemas. Las zonas agrícolas y ganaderas sufren pérdidas significativas debido a las fluctuaciones en el ciclo hidrológico, mientras que la deforestación y la degradación de los suelos aumentan la vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas.
Además, la elevación del nivel del mar y la erosión costera amenazan los ecosistemas de manglares y humedales, lo que reduce su capacidad de actuar como barreras naturales contra tormentas. La región enfrenta un futuro incierto si no se toman medidas urgentes para mitigar estos efectos y adoptan prácticas de gestión ambiental.
La contaminación de los cuerpos de agua en la región muestra niveles altos y pone en riesgo el suministro de agua para los diferentes usos y los ecosistemas en los tres estados. La actividad industrial que no cuenta con prácticas adecuadas de tratamiento, la agricultura intensiva y el crecimiento urbano e industrial generan vertidos de residuos tóxicos, agroquímicos y aguas residuales sin tratar, con lo que se afectan los ríos, entre los que destacan el Coatzacoalcos, Papaloapan, Grijalva y Usumacinta. Esta situación no solo degrada la biodiversidad acuática, sino que también representa una amenaza para las comunidades locales que dependen del agua para consumo humano, agricultura, actividades industriales y pesca.
9.4. Uso ineficiente del agua en la agricultura
Uno de los desafíos más críticos de la región es la ineficiencia en el uso del agua en la agricultura. La infraestructura hidroagrícola de los distritos y unidades de riego y de temporal tecnificado está deteriorada, lo que genera pérdidas de agua, baja productividad y vulnerabilidad ante las condiciones climáticas. Además, la falta de tecnologías modernas de riego y mecanismos adecuados para la conservación de la infraestructura obstaculiza el aprovechamiento óptimo de los abundantes recursos hídricos de la región. Con un crecimiento tendencial, la región podría enfrentar desafíos ambientales y productivos y, potencialmente, ver disminuida su capacidad para garantizar el desarrollo agrícola y el bienestar de sus comunidades rurales.
9.5. Deficiencias de los servicios de agua y saneamiento en comunidades, ciudades y zonas metropolitanas
El principal problema de la región es la disparidad en el acceso y calidad de los servicios de agua
potable y saneamiento entre zonas rurales y urbanas. A pesar de que estos estados albergan una proporción significativa de la población rural de México (25.57%), su infraestructura hídrica y de saneamiento es insuficiente, especialmente en localidades con menos de 10,000 habitantes, donde la cobertura de servicios es considerablemente más baja que en áreas urbanas. La dispersión geográfica de las comunidades rurales, la limitada capacidad técnica y financiera de los organismos operadores, la falta de reconocimiento legal de las organizaciones comunitarias de agua, así como las dificultades para invertir en proyectos de agua y alcantarillado en localidades pequeñas, agravan esta situación. Esto impacta negativamente en la salud y calidad de vida de los habitantes y en la sostenibilidad del recurso hídrico en la región.
En las principales ciudades y zonas metropolitanas de la región, como Xalapa, Veracruz, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez, el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento es considerablemente mayor en comparación con las zonas rurales. Sin embargo, estas áreas urbanas también enfrentan retos significativos, como el estrés hídrico debido a la creciente demanda poblacional y la presión sobre las fuentes de agua. Además, las redes de distribución en estas ciudades suelen estar envejecidas y presentan altos niveles de fugas, lo que genera desperdicio del recurso y mayores costos operativos. La expansión de las zonas metropolitanas, junto con una fuerte desvinculación entre la planificación urbana y la gestión hídrica, agrava los desafíos de infraestructura y afecta tanto la calidad del servicio como la sostenibilidad del recurso a largo plazo.
9.6. Deficiente manejo del agua y creciente erosión hídrica
El manejo del agua en la región enfrenta problemas derivados de la falta de medición adecuada del ciclo hidrológico, una gestión ineficiente de las
concesiones de agua y el impacto creciente de la erosión hídrica, que afecta la calidad del agua potable en la región y el funcionamiento adecuado del sistema hídrico. La región también es altamente vulnerable a riesgos hidrometeorológicos, por ejemplo, inundaciones, sequías y la erosión del suelo, que genera turbidez en fuentes de agua superficial debido una planificación insuficiente para mitigar estos riesgos y a la carencia de infraestructura adecuada. Además, hay una desconexión entre las acciones de gestión del agua y los límites naturales de las cuencas, lo que dificulta una administración eficaz de los recursos, agravado por la falta de transparencia en la información hídrica y la limitada participación ciudadana en la toma de decisiones.
La región de Chiapas, Tabasco y Veracruz cuenta con un gran potencial de desarrollo económico y social, impulsado por su amplia disponibilidad de recursos hídricos y biodiversidad. Históricamente, esta zona ha presentado condiciones de rezago y marginación que pueden ser revertidas por los múltiples proyectos de gran infraestructura promovidos desde la administración pública federal. Los beneficios de esta estrategia serán mayores si se garantiza la seguridad hídrica de la región, que implica el garantizar la provisión de agua en cantidad y calidad adecuadas y a un precio justo; la conservación de la naturaleza para que siga brindando sus servicios ecosistémicos, en particular de provisión de agua; la disponibilidad de recursos hídricos para la producción de bienes y servicios; y la existencia de comunidades resilientes a los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos intensificados por el cambio climático.
A continuación se plantean algunas orientaciones que buscan un equilibrio entre las necesidades
de los sectores agrícola, industrial y doméstico y la conservación de los ecosistemas, promoviendo un desarrollo económico sostenible y equitativo. Estas orientaciones son el resultado de una amplia consulta a expertos locales y nacionales provenientes de diferentes sectores y se basan en la metodología empleada en la serie de documentos Perspectivas del Agua en México y en el Valle de México (González et al., 2022 y González, Vázquez y Arriaga, 2024). Así, se proponen orientaciones que distinguen tres niveles de análisis (Figura 18).
1) Precondiciones para implementar cualquier proceso de reforma que destaquen el fortalecimiento de un sistema de gobernanza regional para enfatizar las responsabilidades diferenciadas, pero complementarias de los niveles federal, estatal y municipal, además de las inherentes a otros sectores centrales, como la iniciativa privada, las asociaciones de usuarios, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias. Además, se hace un claro llamado a contar con los recursos financieros suficientes para implementar
las orientaciones sugeridas, priorizadas de acuerdo con su impacto y urgencia de aplicación. En su ejecución, resultará indispensable el desarrollo de un sistema de integridad que garantice que las inversiones necesarias sean aplicadas con transparencia, rendición de cuentas y participación social.
2) Acciones sustantivas que, por un lado, permitan realizar una gestión integral de los recursos hídricos (GIRH), priorizando el cumplimiento del mandato constitucional del derecho humano al agua y al saneamiento, pero considerando la necesidad de satisfacer las demandas crecientes promovidas por el desarrollo económico de la región y el bienestar de todos sus habitantes. Estas acciones deberán ser desarrolladas garantizando la conservación de los ecosistemas y promoviendo un mejor conocimiento y medición del ciclo hidrológico, indispensable para la toma de decisiones sobre las fuentes de agua superficiales y subterráneas y su uso racional en la agricultura, industria y otras actividades productivas.
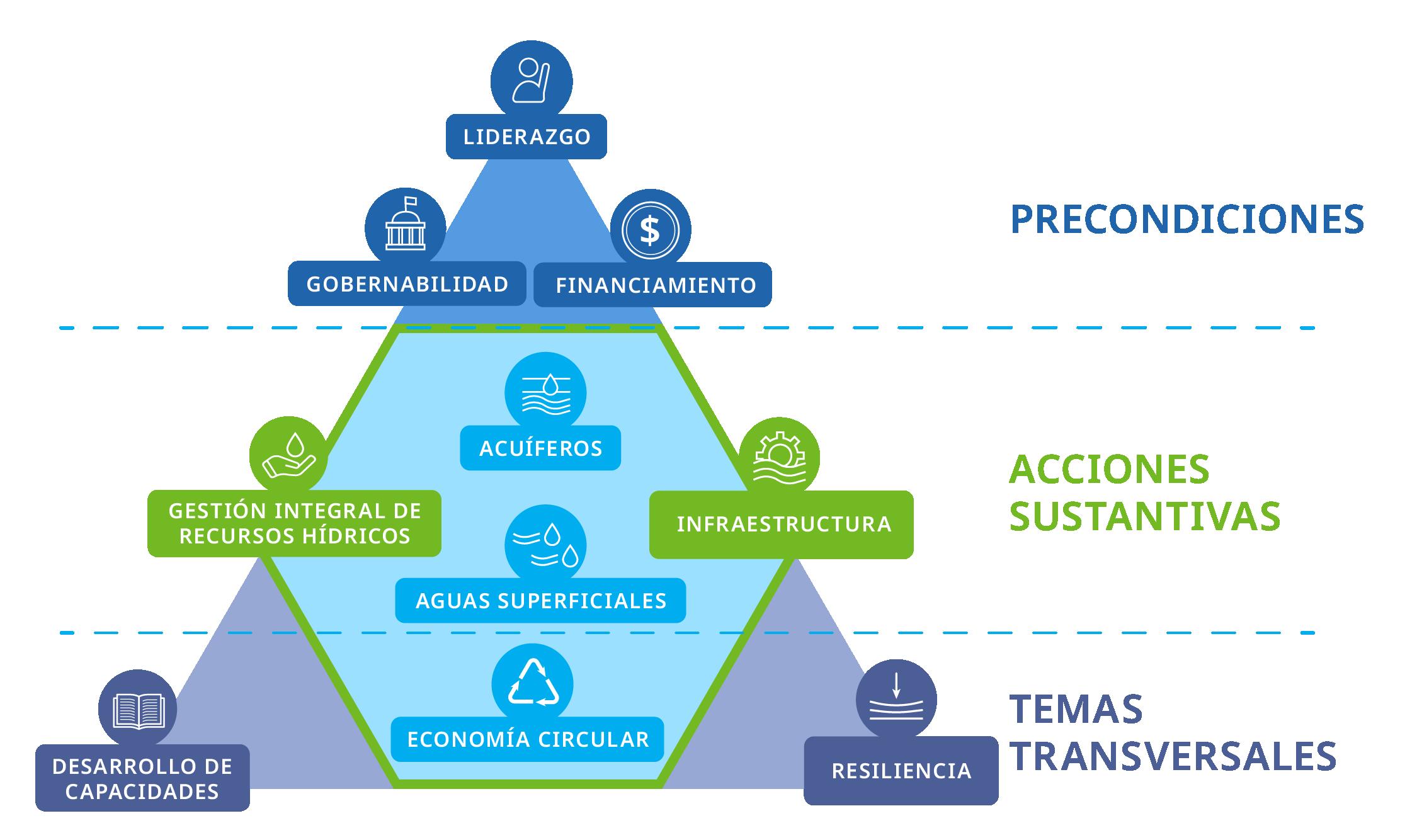
3) Temas transversales necesarios para promover el desarrollo de capacidades, tanto del personal encargado de la gestión de los recursos hídricos a distintos niveles, como de la población en general. Dadas las particularidades de la región, resulta esencial enfatizar en los temas relacionados con el desarrollo de comunidades resilientes a los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos intensificados por el cambio climático, por lo que será indispensable tomar las medidas de gestión integral del riesgo que requieren de una amplia participación social.
Estas orientaciones han sido formuladas con un enfoque general que permita su adaptación y aplicación a los planes y programas de los tres niveles de gobierno, por lo que se reconoce y respeta la autonomía de cada uno de ellos. Esta visión garantiza que las propuestas puedan implementarse en coordinación con las comunidades locales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones educativas y de investigación, así como con agencias internacionales. El objetivo es contribuir al mejoramiento integral de las condiciones sociales, económicas, institucionales y ambientales de la región mediante un mejor aprovechamiento del agua.
Las orientaciones constituyen una vía para la cooperación interinstitucional y multisectorial, promoviendo una gestión sostenible y participativa en el aprovechamiento eficiente del agua en la región.
10.1. Precondiciones
La priorización, formulación y ejecución de programas y acciones para el aprovechamiento de la riqueza hídrica y el impulso a la región como motor del desarrollo y bienestar en la población, que surjan de las orientaciones hacia la seguridad hídrica en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidad, por un lado, y de las estrategias
incluidas en el Plan México y el Programa Nacional Hídrico, por el otro, implican un esfuerzo de coordinación que involucra a los dos organismos de cuenca de la CONAGUA que cubren el territorio de la región —Golfo Centro y Frontera Sur—, tres instancias estatales —Instituto Estatal del Agua en Chiapas, Comisión Estatal del Agua en Tabasco y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz— y los organismos operadores y organizaciones comunitarias que proveen los servicios de agua potable y saneamiento en más de 40,000 localidades de 353 municipios. La concurrencia de esfuerzos y recursos requiere fortalecer el liderazgo que, conjuntamente, ejerzan los entes estatales antes mencionados con el apoyo de los organismos de cuenca correspondientes, así como del ajuste necesario a los marcos jurídicos y arreglos institucionales en cada estado.
A los mismos organismos de cuenca de la CONAGUA, como autoridades hídricas, les corresponde modernizar la aplicación de los actos administrativos para mejorar la gobernabilidad y seguridad hídrica, proporcionando el apoyo que requieran las instancias estatales, municipales y locales. La revisión y actualización de concesiones y permisos de descarga previstos en la Ley de Aguas Nacionales se constituyen en elementos clave para la seguridad hídrica y la sustentabilidad ambiental.
Existe una mayor conciencia ambiental y voluntad de participación a través de los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares —Comités de Cuenca y Comités Técnicos de Aguas Subterráneas—, con experiencias y lecciones aprendidas que conviene difundir, tal es el caso de algunos comités de cuenca operando en la costa de Chiapas.
Dentro de sus especificidades, existen puntos comunes en el desarrollo de organizaciones comunitarias y de las asociaciones de usuarios establecidos en los distintos sectores-asociaciones de industriales, usuarios de distritos de riego y temporal tecnificado, ANEAS, entre otros—, cuyos
éxitos y experiencias pueden compartirse en foros impulsados por los organismos de cuenca y la CONAGUA.
Fortalecimiento institucional
• Revisar y, en su caso, proponer los ajustes al marco jurídico vigente con objeto de establecer claramente la distribución de competencias y facultades para el cumplimiento del derecho humano al agua, en consonancia con la norma constitucional y las leyes reglamentarias correspondientes.
Participación comunitaria
• Promover las reformas necesarias al marco jurídico con objeto de otorgar personalidad jurídica a las organizaciones comunitarias, con lo cual se permita su acceso a los programas de apoyo para el desarrollo sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento, tanto del gobierno federal, como de los gobiernos estatales y municipales.
• La Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas puede jugar un rol en el desarrollo de proyectos que promuevan la autogestión del agua en comunidades rurales e indígenas, garantizando que las soluciones sean culturalmente adecuadas y sostenibles.
• Fomentar la creación de consejos comunitarios y mecanismos de participación que permitan a los ciudadanos influir en las decisiones sobre la gestión del agua en sus localidades, garantizando transparencia y equidad en los servicios.
• Localmente, las universidades y centros de investigación, como la Universidad Veracruzana, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pueden colaborar en la generación de estudios y propuestas enfocadas en la sostenibilidad hídrica.
• En el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) ofrecen asesoramiento técnico y financiero que puede ser clave para el desarrollo de infraestructura hídrica y la implementación de tecnologías sostenibles que ayuden a gestionar el agua de manera más eficiente en ciudades y zonas metropolitanas
Para avanzar en la sustentabilidad y la seguridad hídrica de la región, se estima que el gobierno federal y los gobiernos estatales tendrían que aumentar la inversión en infraestructura para las zonas rurales, donde actualmente solo el 17% de la inversión se destina a estas localidades. Para reducir las disparidades entre áreas urbanas y rurales, se recomienda incrementar gradualmente la inversión federal en comunidades rurales, al menos en 30%.
Consistente con los recursos actuales y potenciales que genera el cobro de derechos fiscales por la generación de energía eléctrica y la actividad en la industria, cuya expansión está prevista en el Plan México, conviene establecer mezclas de recursos públicos y privados que favorezcan las inversiones para la infraestructura que beneficie a la población rural e indígena, así como a la conservación de los ecosistemas
Involucrar al sector privado y organismos internacionales para apoyar en la inversión y gestión de proyectos de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas de alta densidad urbana será, sin duda, esencial para potenciar la equidad.
10.2. Acciones sustantivas
Su objetivo es mejorar la gestión de las aguas subterráneas y superficiales para evitar su uso irracional y su contaminación, así como para promover su asignación equitativa entre los múltiples usuarios, garantizando la conservación de los ecosistemas que, por un lado, son usuarios de los recursos hídricos y, por el otro, son esenciales para el mantenimiento del ciclo hidrológico y la provisión de un gran número de servicios ecosistémicos. Así, la gestión integral de los recursos hídricos y el desarrollo de infraestructura hidráulica constituyen dos pilares esenciales.
10.2.1. Restauración y conservación de la biodiversidad
Para rescatar y conservar la biodiversidad en la región es crucial implementar un enfoque integral que combine esfuerzos de conservación, restauración ecológica y gestión sostenible. A continuación, se señalan algunas estrategias:
• Actualizar el inventario de humedales y el de Áreas Naturales Protegidas y de otros ecosistemas de importancia estratégica, a fin de priorizar y llevar a cabo planes de manejo que aseguren su sustentabilidad.
• Ampliar y fortalecer la vigilancia y control en las Áreas Naturales Protegidas —reservas de la biosfera, parques nacionales, y áreas de protección de flora y fauna—, que abarcan diversos ecosistemas como selvas tropicales, humedales, bosques templados y zonas marinocosteras.
• Restaurar los ecosistemas degradados mediante proyectos de reforestación con especies nativas en áreas afectadas, incluyendo incentivos económicos para las comunidades locales. Esta acción deberá priorizar a los manglares y humedales, esenciales para un gran número de especies y que son barreras naturales contra los
impactos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, como huracanes y tormentas.
• Promover la agricultura y pesca sostenible mediante el fomento de prácticas agroforestales y de agricultura ecológica y la regulación de prácticas de pesca en ríos y zonas costeras.
• Implementar programas educativos sobre la importancia de la biodiversidad y su conservación en escuelas y comunidades, involucrando a los habitantes locales en iniciativas de protección y restauración.
• Promover el ecoturismo que beneficie a las comunidades locales y a los ecosistemas, fomentando prácticas de bajo impacto y aumentando la conciencia ambiental entre los visitantes.
• Impulsar estudios sobre la biodiversidad y el impacto del cambio climático en la región para identificar áreas críticas que necesiten conservación inmediata, así como desarrollar estrategias basadas en evidencia científica.
• Implementar programas para controlar y eliminar especies exóticas invasoras que compiten con las especies nativas y ponen en riesgo la biodiversidad local.
• Fomentar la participación de las comunidades indígenas y rurales en los proyectos de conservación mediante el reconocimiento de sus derechos sobre los recursos naturales y su conocimiento tradicional.
• En el desarrollo de infraestructura, contemplar la conservación de los corredores biológicos para facilitar la movilidad de las especies.
10.2.2. Mejora de la calidad del agua
Para alcanzar este objetivo se plantea un enfoque integral y colaborativo para el rescate y preservación de la calidad del agua, reconociendo que la implementación efectiva de estas medidas
requiere la coordinación entre diversos actores: el gobierno, la sociedad civil, las comunidades locales y la academia. Entre las acciones prioritarias se encuentran:
• Fortalecer y operar las redes de medición climática, hidrométrica y de calidad del agua a cargo de la CONAGUA, la CFE y otras instituciones o estados, que permita el conocimiento actualizado de la cantidad y calidad de las fuentes de agua de la región, así como los efectos locales y regionales de las descargas de aguas residuales y la disposición de residuos sólidos en cuerpos receptores.
• Evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos y cuerpos superficiales a la contaminación y sobreexplotación, para priorizar su atención mediante planes de manejo.
• Monitorear y controlar, mediante los permisos correspondientes, las fuentes de contaminación, incluyendo desechos industriales, particularmente de la industria petroquímica, vertidos de aguas residuales no tratadas y el uso excesivo de agroquímicos en la agricultura. En particular, es necesario implementar controles más estrictos sobre el uso de fertilizantes y pesticidas en zonas agrícolas que interactúen con ríos, acuíferos y zonas costeras y marinas.
• Mejorar el tratamiento y reúso de las aguas residuales tratadas con criterios de economía circular que añadan valor agregado. Las zonas urbanas y rurales de Chiapas, Tabasco y Veracruz generan grandes volúmenes de aguas residuales que, en su mayoría, no son tratadas adecuadamente antes de ser vertidas a los ríos y otros cuerpos de agua. El tratamiento y el reúso de estas aguas son esenciales para reducir la carga sobre los recursos hídricos, con potencial para la generación de energía o la producción de biocombustibles o fertilizantes.
• Reforzar la gestión integrada de cuencas y la administración de las concesiones de agua y permisos de descarga de aguas residuales con el fin de mantener el equilibrio entre el uso humano y la preservación de los ecosistemas, ya que las actividades económicas aguas arriba pueden tener un impacto directo en la calidad y disponibilidad del agua aguas abajo.
• Mejorar la infraestructura hidráulica en la región, como sistemas de distribución de agua potable, drenajes y plantas de tratamiento, que están obsoletas, requieren rehabilitación y mantenimiento, o son insuficientes para las necesidades actuales. La inversión en infraestructura es esencial para garantizar que el agua llegue de manera segura a todas las comunidades y evitar pérdidas y filtraciones que contribuyan a la contaminación.
• Revisar y actualizar el Registro Público de Derechos de Agua para garantizar que las concesiones y permisos de descarga actuales se ajusten a la disponibilidad y condiciones de los cuerpos receptores de la región.
• Implementar auditorías periódicas para verificar que las empresas cumplan con los límites de extracción y descargas permitidos, y que no estén afectando a las comunidades locales. En caso de detección de sobreexplotación o descargas por arriba de los límites permisibles, resulta necesario la implementación de planes de manejo que consideren, en su caso, imponer sanciones o, incluso, revocar las concesiones, priorizando el uso humano y la conservación ambiental.
• Fomentar la participación de la sociedad en toda estrategia de conservación del agua, con el apoyo de las Secretarías Estatales de Educación y Medio Ambiente, las universidades y ONG.
• Impulsar la creación de plataformas participativas que incluyan a las comunidades locales, organizaciones no gubernamentales y las universidades, para desarrollar y monitorear proyectos de conservación del agua.
• Apoyar programas de monitoreo comunitario de la calidad del agua, en los que los ciudadanos puedan recopilar datos y alertar a las autoridades sobre problemas emergentes.
• Involucrar a la academia en la creación de nuevas tecnologías y soluciones para mejorar la gestión del agua, desde sistemas de medición y monitoreo, hasta técnicas de tratamiento y métodos de reforestación que restauren cuencas dañadas.
10.2.3. Manejo integral del agua y reducción de la erosión hídrica
• Desarrollar un plan regional de gestión integral del agua por cuencas, jerarquizado y que promueva la restauración y conservación de los ecosistemas acuáticos, con especial enfoque en la reducción de la erosión hídrica.
• Ampliar y modernizar las redes hidrométricas, climatológicas y de calidad del agua en la región, integrando el monitoreo de los sedimentos.
• Repensar el otorgamiento de concesiones de agua en la región, con debida consideración al derecho humano al agua y pasando de una lógica de disponibilidad anual a una basada en la estacionalidad, tomando en cuenta la variabilidad climática y las fluctuaciones en los caudales de los ríos y cuerpos de agua durante el año.
• Coordinar con los tres niveles de gobierno la implementación de prácticas de manejo sustentable del suelo y agua en las zonas rurales y urbanas, para reducir el impacto de la erosión en los cuerpos de agua.
• Incorporar en el Atlas Nacional de Riesgos por Inundación, escenarios específicos para Chiapas, Tabasco y Veracruz, considerando la erosión hídrica, la turbidez del agua y los movimientos de laderas, fenómenos particularmente críticos en estas zonas durante las temporadas de lluvias intensas.
• Establecer un sistema regional de alerta temprana para monitorear los niveles de turbidez y sedimentación en los ríos y fuentes de agua, de manera que las autoridades y comunidades puedan actuar con antelación ante eventos climáticos extremos.
• Promover la construcción de infraestructura verde y su integración con la infraestructura gris, tales como humedales artificiales y bosques ribereños, que ayuden a mitigar la erosión hídrica y mejorar la infiltración de agua, reduciendo el riesgo de inundaciones y mejorando la calidad del agua.
• Fortalecer los Comités de Cuenca y otras instancias de participación ciudadana en la región, involucrando a las comunidades locales en la planificación y gestión de los recursos hídricos, con especial énfasis en la prevención de la erosión y la mejora de la calidad del agua. En este sentido, considerar los resultados, lecciones aprendidas e impacto en la solución de otros problemas comunes registrados en la costa de Chiapas y la planicie tabasqueña.
• Promover la colaboración entre universidades, centros de investigación y organismos gubernamentales para estudiar los efectos del cambio climático, la erosión hídrica y la turbidez en la calidad del agua, generando soluciones innovadoras y adaptadas a las particularidades de la región.
• Implementar proyectos piloto de tecnologías renovables, como paneles solares flotantes en las presas de la región, que aprovechen las
infraestructuras para generar energía limpia y reducir la presión sobre los ecosistemas acuáticos.
• Incentivar el uso de tecnologías innovadoras de conservación de agua, como sistemas de captación de lluvia y técnicas de retención de suelo, para reducir la erosión en las zonas rurales y garantizar el abastecimiento de agua potable en las comunidades más vulnerables.
10.2.4. Uso eficiente del agua en comunidades, ciudades y zonas metropolitanas
Comunidades rurales (menos de 2,500 habitantes)
Promover tecnologías adecuadas para las condiciones locales, como sistemas de captación de agua de lluvia, tratamiento de aguas residuales a pequeña escala y pozos comunitarios.
Priorizar las inversiones en infraestructura básica, por ejemplo, instalación de tuberías para agua entubada dentro de las viviendas aumentando las coberturas desde los actuales 62% en Chiapas, 56% en Tabasco y 57% en Veracruz, para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Ciudades medias
(2,500-50,000 habitantes)
Fortalecer las capacidades técnicas y financieras para permitir una mayor autonomía en la gestión del agua y saneamiento.
Implementar sistemas de medición y control de fugas, y campañas educativas para la conservación del agua y la importancia de su uso eficiente.
Priorizar la expansión de la cobertura de alcantarillado, alcanzando el 90% en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
metropolitanas (más de 50,000 habitantes)
Adoptar un enfoque integral que contemple la captación, tratamiento, distribución y saneamiento de aguas, utilizando tecnologías avanzadas y redes eficientes.
Invertir en la modernización y expansión de las redes de agua potable y alcantarillado, garantizando un suministro confiable, equitativo y de calidad para la población urbana.
Impulsar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y su reúso para actividades agrícolas o industriales, así como para la generación de energía, la producción de biogás y el aprovechamiento de los lodos residuales.
y evaluación
Establecer un sistema de monitoreo regional que incluya la participación de los gobiernos estatales, municipales y organizaciones comunitarias con el objetivo de evaluar continuamente la calidad del servicio, cobertura y estado de la infraestructura.
Desarrollar indicadores clave como el porcentaje de la población con acceso al agua potable segura dentro de la vivienda, la reducción de fugas de agua y el aumento en la cobertura de alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales, ajustados a las realidades locales.
10.2.5. Uso eficiente del agua en la agricultura
En los distritos de riego, como La Antigua y Río Blanco en Veracruz, y Cuxtepeques y San Gregorio en Chiapas, es necesario rehabilitar la infraestructura: canales, compuertas y bombas para reducir pérdidas de agua y aumentar la eficiencia del riego; adoptar sistemas de riego
inteligente, que utilicen sensores para monitorear el consumo de agua y ajustar el riego, según las necesidades específicas del suelo y los cultivos; y brindar capacitación a los agricultores en el uso eficiente de sistemas de riego y en la gestión del recurso hídrico para mejorar la productividad sin aumentar el consumo de agua.
En los distritos de temporal tecnificado, como los establecidos en Veracruz —Tesechoacán y Los Naranjos—, y en Tabasco —La Chontalpa—, que están diseñados para manejar eficientemente el agua de lluvia y las inundaciones, se recomienda desarrollar sistemas de riego suplementario, que permitan aprovechar mejor el agua durante la temporada de lluvias y almacenarla para su uso en épocas secas, además de rehabilitar y mantener los sistemas de drenaje para evitar inundaciones que afecten las tierras agrícolas y disminuyan su productividad. Estas acciones debieran ser financiadas con mezclas de recursos que consideren la capacidad actual y el potencial real de los productores.
En las unidades de riego, impulsar el uso de tecnologías de riego localizado, por goteo o microaspersión, para optimizar el uso de agua en cultivos de alta densidad y bajo consumo, y monitorear el consumo de agua para ajustar sus prácticas de riego.
Ampliación de la frontera agrícola en el trópico húmedo
Realizar estudios detallados sobre la disponibilidad de suelo y agua en la región para garantizar la sostenibilidad de nuevas zonas agrícolas; implementar, en su caso, técnicas de riego suplementario y manejo del agua en estas tierras de temporal para estabilizar la producción agrícola y reducir la dependencia de las condiciones climáticas, y fomentar la integración de sistemas agroforestales que mejoren la retención de agua en el suelo, reduzcan la erosión y aumenten la productividad sin comprometer el ecosistema.
Retomar el Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo, PRODERITH, con los recursos necesarios. En particular, actualizar y ejecutar los proyectos de Boca del Cerro, Itzantum y Pujal Coy, con su infraestructura de drenaje complementaria
Recuperar los equipos de asistencia técnica y comunicación, que fomenten la autogestión y autorregulación, adaptados a la situación actual del país.
Destinar fondos para la construcción y mantenimiento de infraestructura hidroagrícola, junto con esquemas de financiamiento y subsidios para pequeños y medianos productores que adopten tecnologías de riego eficiente y participen en proyectos de rehabilitación.
Mecanismos de financiamiento y conservación
Establecer mecanismos de financiamiento para la conservación de la infraestructura hidroagrícola mediante cobros vinculados a la comercialización de productos agrícolas. Ofrecer incentivos a los agricultores que contribuyan activamente al mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje.
Mejorar las redes de caminos rurales y de drenaje para facilitar el acceso a los mercados y prevenir la degradación de las tierras agrícolas.
Para implementar eficazmente la propuesta sobre el uso eficiente del agua en la agricultura, sería esencial la colaboración de varias instituciones de los ámbitos federal, estatal y local, así como la participación de organizaciones internacionales y académicas.
10.3. Temas transversales
Para enfrentar los desafíos impuestos por los crecientes impactos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos es importante implementar medidas de adaptación y mitigación alineadas con los programas de cambio climático establecidos por el gobierno federal, como el Programa Especial de Cambio Climático (SEMARNAT, 2021) o el Programa Nacional contra el Cambio Climático (SEMARNAT, 2021), que tiene un enfoque integral para mitigar los efectos del cambio climático en México mediante la implementación de políticas que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades y ecosistemas. A continuación, se proponen algunas estrategias:
• Recuperar y reforzar las acciones del Programa de Control de Inundaciones de Tabasco en los bordos, diques, ventanas y compuertas en el río Grijalva, y en el sistema de drenaje de Villahermosa. Actualizar los programas de regulación de los flujos del río Grijalva, mediante la operación eficiente de las presas Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas. Implementar sistemas de monitoreo y alerta temprana, de acuerdo con el Programa de Alertas Tempranas para Todos (ONU, 2022).
• Mejorar el drenaje urbano en ciudades como Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos, y construir obras de protección —bordos, canales y obras de alivio— en ríos como el Papaloapan y Coatzacoalcos. En Chiapas, las medidas deben enfocarse en la regulación del río Grijalva y en la construcción de infraestructura de control de inundaciones en la Costa de Chiapas.
• Actualizar y ejecutar el Programa Nacional Contra la Sequía (CONAGUA, 2025) en las cuencas y ciudades de la región.
• Desarrollar infraestructura de captación y almacenamiento de agua pluvial para asegurar el acceso al agua durante sequías prolongadas, especialmente en comunidades rurales.
• Promover prácticas agrícolas sostenibles, como el uso de tecnologías de riego eficiente y la diversificación de cultivos resistentes a la sequía.
• Restaurar y proteger ecosistemas, como manglares, humedales y bosques ribereños, que actúan como barreras naturales frente a inundaciones y regulan el ciclo del agua. Estos ecosistemas también contribuyen a la captura de carbono, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático.
• Implementar programas de reforestación en las cuencas de los ríos Grijalva, Usumacinta, Papaloapan y Coatzacoalcos, que promuevan la conservación de áreas naturales.
• Involucrar a las comunidades en la planeación e implementación de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, mediante la creación de comités locales de gestión climática y capacitación en la toma de decisiones.
• Promover la educación ambiental en escuelas y universidades sobre los impactos del cambio climático y las formas de mitigarlos, en colaboración con el Programa de Educación Ambiental para la Sustentabilidad.
Conclusiones
La región conformada por Chiapas, Tabasco y Veracruz es una de las más biodiversas y ricas en recursos hídricos de América Latina, pero enfrenta una serie de desafíos complejos, derivados de la interacción entre su abundancia natural y problemas socioeconómicos y ambientales. A pesar de su ubicación estratégica y su diversidad ecológica, la creciente actividad humana está degradando sus ecosistemas y comprometiendo su potencial de desarrollo y estabilidad a largo plazo.
La biodiversidad de la región está amenazada por la deforestación, la expansión de la agricultura y la urbanización, lo que ha fragmentado los hábitats y reducido la capacidad de los ecosistemas para absorber dióxido de carbono, un factor crítico en la lucha contra el cambio climático. Los humedales y manglares de Veracruz y Tabasco, que desempeñan funciones ecológicas vitales, como la protección contra desastres naturales y la regulación climática, también están en riesgo, debido a la contaminación y la sobreexplotación de los recursos hídricos. Asimismo, las selvas tropicales de Chiapas y Veracruz, que albergan especies endémicas y de importancia global, están perdiendo su capacidad de sostener la biodiversidad única que caracteriza a la región.
En este contexto, el desarrollo sostenible de la región dependerá de la capacidad para abordar los retos mediante una planificación integral que incluya la modernización de la infraestructura hídrica de todos los usos, y la adopción de tecnologías más eficientes y un llamado a la corresponsabilidad en el esfuerzo para alcanzar el bienestar de todos.
La iniciativa de reubicar en la región sectores industriales actualmente establecidos o proyectados en zonas de baja disponibilidad de agua en la república mexicana, tiene las enormes ventajas y desventajas citadas en este documento, y debería hacerse si se lleva a cabo con un enfoque de uso eficiente del agua, el empleo de energía limpia, producción circular, y desarrollo de infraestructura hidráulica, de transporte, de energía y de comunicación digital y con un sistema de gobernanza y regulación para un crecimiento ordenado.
Proyectos de infraestructura a gran escala, como la Refinería Olmeca en Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transístmico, aunque prometen impulsar el desarrollo económico, también generan preocupación por sus impactos ambientales y la presión adicional que ejercerán sobre los recursos naturales.
Para enfrentar estos los desafíos existentes, se identifican varias áreas clave de intervención: la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, el uso y la gestión eficiente del agua, la reducción de la contaminación hídrica, y la mejora en el abastecimiento de agua para las comunidades rurales y urbanas. La implementación de orientaciones que permitan un enfoque adaptado de intervención en los diferentes tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— será crucial para garantizar que las acciones puedan ejecutarse de manera coordinada, involucrando a las comunidades locales, la sociedad civil, las instituciones académicas y las organizaciones internacionales.
En última instancia, la región requiere un enfoque equilibrado que logre la conservación de sus valiosos recursos naturales mientras se promueve un desarrollo económico inclusivo y sostenible. Esto debe incluir una visión a largo plazo que priorice la resiliencia ante el crecimiento poblacional y el cambio climático, asegurando que los ecosistemas puedan seguir brindando los servicios esenciales que sustentan tanto a la biodiversidad como al bienestar de las personas.

Introducción
El pasado 10 de octubre de 2024, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Red del Agua UNAM, el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y el Consejo Consultivo del Agua realizaron el taller de expertos “Retos y oportunidades para la seguridad hídrica en el sureste de México: Chiapas, Tabasco y Veracruz”, en la Terraza de la Torre de Ingeniería de la UNAM.

A este taller asistieron más de 20 expertos del agua de los tres estados, representando a diversas instituciones del sector hídrico, entre las cuales estuvieron el Banco Mundial, la Fundación Gonzalo Río Arronte, la UNESCO México, el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Colegio de la Frontera Sur, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), entre otras
asociaciones civiles, universidades y consultores independientes.
El objetivo del taller fue identificar los principales retos en materia de seguridad hídrica que experimentan los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, y proponer medidas estructurales y no estructurales para su atención.
Esta relatoría recupera las ideas expresadas por los expertos en las mesas que se desarrollaron durante el taller. El documento señala las preguntas que guiaron el intercambio de ideas y las principales aportaciones de los expertos para cada una de ellas. Al final del documento se enlistan a los miembros del comité organizador y participantes junto con sus instituciones de adscripción.
Pregunta 1. ¿Cuáles son los elementos comunes que permiten visibilizar a Chiapas, Tabasco y Veracruz como una región?
Considerando sus elementos geográficos, culturales, sociales, ambientales, económicos, entre otros, los asistentes compartieron sus impresiones sobre la viabilidad de considerar a los tres estados como una región y, de esta manera, emprender soluciones conjuntas. A partir del análisis, se estimó que los elementos unificadores en los estados son los siguientes:
1. Características sociodemográficas y territoriales. Socialmente, destacan por su diversidad cultural, con una significativa presencia de comunidades indígenas que preservan tradiciones ancestrales, lenguas y formas de organización social. Territorialmente, los tres estados cuentan con
climas cálidos y húmedos, tierras fértiles y una vasta red hidrológica que incluye ríos como el Grijalva y el Usumacinta. Además, enfrentan retos comunes, por ejemplo, altos niveles de pobreza y desigualdad social.
2. Una vasta cantidad de agua, pero con problemas de distribución. El mayor elemento que comparten los tres estados es la gran cantidad de recursos hídricos; no obstante, estos no están distribuidos equitativamente ni en el tiempo ni en el espacio. A pesar del gran volumen de agua, se observa un rezago en la prestación de servicios de agua y saneamiento para uso doméstico, afectando particularmente a los sectores marginados o más alejados de los centros poblacionales. Aunado a lo anterior, la falta de drenaje pluvial y de sistemas de captación de agua de lluvia en hogares, edificios y espacios públicos contribuye al agravamiento de las inundaciones y al desperdicio de volúmenes que podrían ser empleados para la dotación de agua para las personas.
3. Periodos crecientes de escasez de agua. Aun con una vasta cantidad del recurso, los tres estados comparten periodos de escasez debido a las sequías intensas que se presentan, la mala calidad del agua y a una inadecuada gestión del recurso a raíz del desperdicio del agua de lluvia y la variabilidad climática. Los esfuerzos no están enfocados en establecer políticas públicas, acciones estratégicas o concretar una vinculación entre los gobiernos locales para trabajar y resolver el desabasto de agua que comparten los estados, en función de garantizar el derecho al agua para sus comunidades.
4. Incremento en la recurrencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Los fenómenos meteorológicos extremos han intensificado su intensidad y recurrencia en los últimos años, lo que se expresa en un aumento del riesgo de las poblaciones y en mayores impactos para sus medios de subsistencia, particularmente
en aquellas comunidades asentadas en los márgenes de los ríos. Los principales riesgos de carácter hidrometeorológico identificados y las acciones estructurales y no estructurales que podrían minimizar sus impactos son:
a) Inundaciones. Se proponen mecanismos de prevención, integrando la gestión de agua, la captación de agua de lluvia y un sistema de drenaje pluvial, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones, mejorar la calidad del agua y generar un aprovechamiento futuro del recurso.
b) Sequías. La escasez hídrica que caracteriza a la región durante una importante parte del año es resultado de una deficiente gestión del recurso. La implementación de sistemas de captación de agua de lluvia en diversos espacios públicos, sumada a la adopción de estrategias de gestión basadas en la demanda y la disponibilidad hídrica, permitirá optimizar el aprovechamiento de este recurso, mejorando la calidad de vida de la población y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental de la región.
5. Retos compartidos de seguridad hídrica. Dadas las circunstancias climáticas que comparten los tres estados, existen desafíos en común que dificultan el alcance de la seguridad hídrica regional. Entre los principales desafíos se encuentran:
a) Contaminación del agua. La mala calidad del agua es resultado de los siguientes problemas estructurales:
i. El incumplimiento de los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos de agua, contenidos en las normas oficiales mexicanas.
ii. Las fallas en la infraestructura del drenaje profundo, que suele provocar turbiedad del agua que llega a los hogares.
iii. La falta de inversión para el desarrollo de nueva infraestructura de tratamiento y potabilización, así como para la operación, mantenimiento y reposición de la existente.
iv. Persistencia de prácticas culturales contaminantes, por ejemplo, ausencia de prácticas de separación de residuos, arrojo de basura a calles y excusados, entre otras.
b) Falta de vinculación entre los estados para un trabajo conjunto. A pesar de las problemáticas compartidas por los tres estados, la región carece de un mecanismo formal de cooperación entre gobiernos para la definición de retos y soluciones comunes, para el intercambio de lecciones aprendidas en temas prioritarios de la agenda hídrica o para la definición de la política pública y aumentar su poder de interlocución con el gobierno federal.
c) Ausencia de proyectos con memoria histórica. Persiste una escasez de información histórica sobre una serie de variables indispensables para la definición y ejecución de la política hídrica. A ello se suma la falta de continuidad en los programas y acciones emprendidas a nivel gubernamental por la constante renovación del personal, fundamentalmente en el rubro municipal. Un ejemplo claro de esta problemática es el manejo de las cuencas, donde la falta de seguimiento a estudios previos impide una comprensión integral del cambio hidrológico y sus consecuencias.
5. Necesidad de fortalecer la planeación regional. Para garantizar la seguridad hídrica es imprescindible que las entidades federativas fortalezcan sus capacidades de planeación en el largo plazo y con una perspectiva regional. Además, esta planeación debiera estar asociada a presupuestos suficientes para ejecutar las acciones identificadas. Como prerrequisito para la elaboración de estos planes es necesaria la actualización periódica de información relevante que permitan, por ejemplo, identificar, evaluar
y mitigar las amenazas a los recursos hídricos y promover un aprovechamiento más eficiente y sostenible.
Al finalizar la identificación de los principales desafíos regionales, los expertos se dividieron en grupos de trabajo especializados en cada estado, lo que permitió contar con información profunda de las realidades locales. Los tres grupos de trabajo respondieron las siguientes preguntas.

Pregunta 2. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el estado en materia de seguridad hídrica?
Tabasco
a) Escasez de agua. Aunque Tabasco posee una vasta red hidrológica, la gestión poco eficiente y la falta de infraestructura adecuada han llevado a una distribución desigual del recurso. De acuerdo con el gobierno del estado, se estima que alrededor del 45% de las viviendas carecen de servicio público de agua potable. Información de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento revela que existen problemas de abasto de agua potable en varios municipios, muchos de los cuales se deben a fallas en el suministro eléctrico. Esta situación afecta particularmente a municipios como Centla, Oxolotán, Tacotalpa, Cunduacán y Pomoca, que han experimentado desabasto
prolongado, con afectaciones a más de 100,000 habitantes.
b) Mala calidad del agua para uso doméstico. La falta de mantenimiento y renovación de las redes de distribución y drenaje ha deteriorado la calidad del agua suministrada a los hogares. El Laboratorio Ambiental de Tabasco, como resultado de un análisis de la calidad del agua realizado por con más de 12,000 muestras, ha expresado su preocupación sobre la potabilidad del agua destinada al consumo humano. Por su parte, la Secretaría de Salud del estado encontró coliformes fecales y totales en el agua distribuida por las plantas potabilizadoras de 13 municipios, lo que representa un riesgo para la salud de la población.
c) Cambio de uso de suelo y ordenamiento territorial deficiente. Pronatura estima que entre 2001 y 2021, el estado perdió aproximadamente 156,000 hectáreas de cobertura forestal, generando transformaciones significativas en el ciclo hidrológico local e incrementando la vulnerabilidad a inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos extremos. Además, la expansión de la frontera agrícola ha reducido la capacidad de las tierras para absorber agua, aumentando la escorrentía y la susceptibilidad a inundaciones. Por su parte, el crecimiento urbano, especialmente en áreas como Villahermosa, ha llevado a la expansión de la mancha urbana hacia zonas inundables, exacerbando los riesgos asociados a eventos de lluvias extremas.
d) Falta de cultura de prevención en la gestión de riesgos hidrometeorológicos. De acuerdo con el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, 743 localidades en el estado están en riesgo de inundación, destacando el municipio de Centro con 139 comunidades y 144,970 personas vulnerables. Ejemplo de ello es la inundación de 2007, que afectó aproximadamente al 70% del territorio tabasqueño; Villahermosa fue la
zona más dañada, que permaneció bajo el agua alrededor de un mes. Si bien el gobierno cuenta con programas como el Plan de Contingencias para fenómenos hidrometeorológicos, que incluye la capacitación de comunidades y municipios en la prevención y atención a estos eventos, los programas suelen priorizar la respuesta post desastre, por lo que se requiere fortalecer la cultura de prevención y destinar mayores recursos económicos a la infraestructura de protección y a sistemas de alerta temprana.
e) Desigualdades sociales. Como en otras zonas de México, la falta de agua en el estado impacta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, quienes tradicionalmente asumen la responsabilidad de la recolección y gestión del agua en el hogar, enfrentando obstáculos adicionales debido a roles de género establecidos. Además, en comunidades rurales marginadas son comunes prácticas de acarreo y almacenamiento no seguro de agua, al igual que el racionamiento durante épocas de estiaje, lo que evidencia la falta de un enfoque integral que incluya a todos los sectores de la población en la gestión del recurso hídrico. La ausencia de políticas que promuevan la equidad de género y la inclusión de las juventudes en la toma de decisiones relacionadas con el agua perpetúa estas desigualdades, limitando el bienestar colectivo y el desarrollo social en la región.
f) Impacto en las actividades económicas. Las actividades productivas como la pesca, la agricultura y la industria petrolera dependen en gran medida de la disponibilidad de agua, pero también contribuyen a su contaminación, generando desafíos significativos para la sostenibilidad del recurso hídrico. La agricultura en Tabasco es predominantemente de temporal, con el 97% de la producción de cultivos cíclicos y perennes proveniente de tierras sin riego. Esto hace que la disponibilidad de agua sea fundamental para mantener la seguridad
alimentaria. En términos de la contaminación del agua, la explotación de hidrocarburos ha generado preocupaciones ambientales significativas por la contaminación de cuerpos de agua con metales pesados y compuestos orgánicos, que afectan la calidad del agua y, por ende, la salud de los ecosistemas acuáticos y las comunidades que dependen en gran medida de la pesca para su bienestar.
g) Deficiencias en el tratamiento de aguas residuales. De acuerdo con el Inventario Nacional de Plantas Municipales de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Tabasco contaba en 2023 con 100 PTARs, con una capacidad instalada de 3,150 litros por segundo; sin embargo, su caudal realmente tratado apenas superaba los 2,300 litros por segundo. Por su parte, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento señala que de las 78 plantas a su cargo, 31 no funcionan: 28 a causa de actos vandálicos y tres por irregularidades en el suministro de energía. Las deficiencias en el tratamiento impactan directamente en la calidad de los cuerpos de agua, como indica la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático al considerar que los municipios de Cárdenas, Centro, Centla, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique se encuentran fuertemente contaminados por coliformes fecales, lo cual supera en algunas zonas hasta 25 veces los límites permitidos por las normas.
h) Falta de un manejo integral de cuencas. La erosión del suelo en el estado es un problema significativo que contribuye al arrastre de sedimentos hacia los cuerpos de agua, afectando su calidad y disponibilidad. Los sedimentos arrastrados contienen fertilizantes y pesticidas, lo que degrada la calidad del agua; además, su acumulación disminuye la capacidad de almacenamiento de embalses y puede obstruir canales de riego, incrementando el riesgo de
inundaciones y afectando la infraestructura hidráulica.
i) Pérdida acelerada de humedales. Los humedales cubren aproximadamente el 28% de la superficie estatal, pero han reducido su extensión significativamente en las últimas décadas. Se estima que el estado ha perdido alrededor de 900,000 hectáreas de humedales, es decir, el 60% de su extensión original. Las principales amenazas que enfrentan los humedales en Tabasco incluyen el cambio climático, principalmente por el aumento de la temperatura; el cambio de uso de suelo, pues más del 40% de la superficie de humedales ha sido transformada para usos productivos; el desarrollo urbano en zonas históricamente ocupadas por humedales; y la contaminación por residuos industriales, agrícolas y domésticos. La pérdida de humedales compromete su capacidad para brindar servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación de inundaciones, la recarga de acuíferos y la mejora de la calidad del agua.
a) Inequidad en la prestación de servicios de agua potable. Aunque Chiapas aporta aproximadamente el 30% del agua dulce de México, una parte considerable de su población carece de acceso adecuado al agua potable. Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) revelan que alrededor del 35% de los hogares no recibe agua potable diariamente y más del 60% de las comunidades rurales dependen para su abastecimiento de pozos o ríos con algún grado de contaminación.
b) Debilidad institucional y administrativa. La gestión del agua se ve afectada por una estructura institucional fragmentada. El Instituto Estatal del Agua requiere un fortalecimiento de sus capacidades técnicas y financieras para dar cumplimiento a sus funciones prioritarias que, en gran medida, son desempeñadas actualmente por la Comisión de Caminos y Agua, al menos en
la ejecución de proyectos y construcción. La falta de coordinación en la implementación de políticas hídricas puede generar ineficiencias y duplicación de funciones.
c) Falta enfoque de género en el diseño y aplicación de la política hídrica. En muchas comunidades, las mujeres son las principales responsables de recolectar y transportar agua para sus hogares. Esta labor, además de ser físicamente demandante, expone a mujeres y niñas a riesgos de seguridad y salud. Sin embargo, las leyes y políticas actuales no abordan adecuadamente estas dinámicas de género ni promueven soluciones equitativas.
d) Contaminación del agua. Se estima que el 70% de los ríos y nueve de los 63 lagos del estado presentan algún grado de contaminación, lo que contribuye a la prevalencia de enfermedades gastrointestinales, especialmente en la población infantil de zonas rurales, en las que, se calcula, alcanza una prevalencia de hasta el 50% de las comunidades rurales. Además, estas condiciones podrían afectar negativamente el desarrollo cognitivo y la salud general de los niños.
e) Deficiencias en el tratamiento de aguas residuales. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el estado cuenta con 127 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; sin embargo, algunos expertos estiman que alrededor de 100 no cumplen con las normas establecidas.
f) Escasa inversión económica en infraestructura hidráulica. Chiapas es uno de los estados con menor inversión en infraestructura hídrica y saneamiento en el país. INEGI indica que en 2023 el presupuesto estatal destinado a obras de agua potable y saneamiento representó menos del 1.5% del total del gasto público. Esta insuficiencia de financiamiento impide la construcción y mantenimiento de redes de distribución, plantas de tratamiento y sistemas de captación, con impactos en más de 1.2 millones de personas que carecen de acceso continuo al agua potable.
g) Falta de mantenimiento. Durante la temporada de lluvias, los drenajes urbanos suelen colapsar, provocando que las aguas residuales se mezclen con el agua de escorrentía, lo que puede aumentar los brotes de enfermedades gastrointestinales y la contaminación de ríos y lagos. En ciudades como Tuxtla Gutiérrez se calcula que el 60% del alcantarillado presenta daños estructurales, lo que genera constantes fugas y desperdicio del recurso.
h) Impacto de prácticas agrícolas intensivas. El modelo agrícola intensivo ha generado contaminación del agua y degradación del suelo. Se estima que el 70% de los fertilizantes utilizados en el estado son de origen sintético y que más del 50% de las fuentes hídricas superficiales presentan residuos de agroquímicos. En la región del Soconusco, por ejemplo, el uso excesivo de pesticidas ha afectado la biodiversidad de los ríos, impactando a comunidades pesqueras y reduciendo la disponibilidad de agua potable.
i) Erosión de la tierra. La deforestación y las prácticas agrícolas insostenibles han acelerado la erosión de los suelos en Chiapas. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, alrededor del 40% del territorio estatal presenta niveles críticos de erosión, lo que no solo reduce la productividad agrícola, sino que también afecta la recarga de los acuíferos. Por ejemplo, en municipios como Ocosingo y Las Margaritas, la pérdida de suelo fértil ha disminuido la capacidad de infiltración del agua, exacerbando los impactos de las sequías.
j) Escasa difusión de información sobre la gestión integral del agua. La Encuesta Nacional de Cultura Cívica indica que solo el 25% de la población del estado ha recibido información sobre la importancia de la captación de agua de lluvia o el tratamiento de aguas residuales. Esta falta de información impide que las comunidades adopten prácticas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.
k) Falta de captación de agua de lluvia. A pesar de que Chiapas es una de las entidades con mayor precipitación anual en México, la infraestructura para la captación de agua de lluvia es insuficiente. En Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, por ejemplo, menos del 5% del agua pluvial es aprovechada para su uso doméstico o agrícola. Además, las deficiencias en el sistema de alcantarillado provocan inundaciones recurrentes en zonas urbanas, afectando a más de 100,000 personas cada año.
a) Escasez de agua. En la última década, la disponibilidad hídrica en Veracruz ha disminuido un 47%. Actualmente, 193 de los 212 municipios del estado enfrentan condiciones de sequía, posicionando a Veracruz como la tercera entidad federativa con más afectaciones en el país, solo por debajo de Oaxaca y Puebla.
b) Ineficiente servicio de agua potable y alcantarillado. De acuerdo con informes del INEGI, aproximadamente el 18% de la población veracruzana, es decir, alrededor de 1.5 millones de personas, carece de acceso a agua potable. Así, Veracruz se encuentra entre los seis estados con mayor porcentaje de hogares urbanos sin acceso a agua entubada. Esta carencia es especialmente crítica en zonas rurales, donde la infraestructura es insuficiente, lo que obliga a las comunidades a depender de fuentes de agua no seguras.
c) Deficiencias en saneamiento y mala calidad del agua para uso doméstico. Datos de INEGI muestran que en áreas urbanas del estado con más de 100,000 habitantes, aproximadamente el 22% carece de servicio de drenaje y alcantarillado. La falta de infraestructura de saneamiento contribuye a la propagación de enfermedades gastrointestinales, especialmente en comunidades rurales donde el drenaje inadecuado y el uso de fuentes de agua no seguras son comunes. La insuficiente inversión en sistemas de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales agrava esta situación, poniendo en riesgo la salud de la población y afectando la calidad de vida de miles de veracruzanos.
d) Contaminación de cuerpos de agua. Veracruz alberga siete de los 12 ríos más contaminados de México. Más de 43,000 toneladas anuales de botellas y fibras sintéticas, entre otros residuos, llegan a los mares mexicanos a través de varios ríos veracruzanos, afectando la biodiversidad y las actividades económicas locales. Por ejemplo, un diagnóstico de la Comisión Nacional del Agua publicado en 2022 reveló que el río Papaloapan enfrenta una severa contaminación por residuos fecales y una elevada demanda química de oxígeno.
e) Contaminación del suelo. El uso excesivo e inadecuado de agroquímicos en la agricultura ha provocado una degradación significativa de los suelos, disminuyendo su fertilidad y productividad. A ello se suma la falta de regulación y manejo adecuado de desechos industriales y urbanos, pues las fallas en el manejo de materiales peligrosos, como fugas en contenedores y derrames de lubricantes y solventes orgánicos, incrementan el riesgo de contaminación de acuíferos por la infiltración de estas sustancias en el suelo.

f) Falta de actualización y mantenimiento de infraestructura para saneamiento. En su encuesta sobre la calidad e impacto gubernamental, el INEGI informó que solo el 11% de la población fue testigo de la reparación de infraestructura de drenaje. Durante la temporada de lluvias, esta deficiencia provoca que las aguas residuales se mezclen con el agua de escorrentía, aumentando el riesgo de enfermedades y contaminación ambiental.
g) Escaso tratamiento de aguas residuales. El sistema de tratamiento de aguas residuales en Veracruz tiene importantes áreas de oportunidad. Por ejemplo, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la zona norte de la ciudad de Veracruz tiene una capacidad de 1,600 litros por segundo, pero solo trata 1,251 litros por segundo, lo que indica una subutilización. Esta ineficiencia tiene como resultado el vertido de aguas residuales sin tratar en cuerpos de agua, afectando gravemente su calidad.
h) Riesgos hidrometeorológicos y la falta de acciones preventivas. El estado es altamente vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos como huracanes e inundaciones. La falta de sistemas de alerta temprana, planes de respuesta adecuados y mecanismos de comunicación efectivos pone en riesgo a la población.
i) Desarrollo económico y crecimiento poblacional. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para 2030 la población del estado alcanzará aproximadamente los nueve millones de habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 0.27%. Este aumento poblacional, aunque moderado, podría intensificarse de hacerse realidad la propuesta de relocalización de industrias hacia áreas con mayor disponibilidad de recursos hídricos. En consecuencia, podría intensificarse la demanda de agua en una región donde ya se enfrentan desafíos significativos relacionados con la disponibilidad y calidad del recurso hídrico.
Las problemáticas hídricas en Chiapas, Tabasco y Veracruz presentan desafíos similares que requieren soluciones coordinadas a nivel regional. La falta de inversión en infraestructura de saneamiento, la contaminación de cuerpos de agua por descargas industriales y agrícolas, la erosión del suelo y la escasez de sistemas de captación de agua de lluvia afectan directamente el acceso al agua potable y la salud de la población.
Pregunta 3. ¿Cómo deberíamos enfrentar estos retos para garantizar la seguridad hídrica en el estado?
Para alcanzar la seguridad hídrica en Chiapas, Tabasco y Veracruz, se requiere de acciones conjuntas y coordinadas. Con ello en mente, la tercera fase del taller se centró en analizar las políticas, planes, programas y acciones que podrían ser ejecutadas en el corto, mediano y largo plazos, no solo por el sector gubernamental, sino también en apoyo de la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales. En las propuestas realizadas por los expertos se consideraron acciones estructurales, que incluyen el mantenimiento, reposición, modernización y desarrollo de nueva infraestructura; pero también elementos no estructurales, como el fortalecimiento institucional, el desarrollo de capacidades, la mejora en los mecanismos de financiamiento, entre otras.
Con base en la metodología empleada en las orientaciones estratégicas, se comparten a continuación las propuestas expresadas por los expertos a partir de los tres niveles de análisis planteados en el documento: precondiciones, acciones sustantivas y temas transversales.
Tabasco
Precondiciones
a) Garantizar un enfoque de derechos humanos y de interseccionalidad en la política hídrica. El
acceso al agua y al saneamiento debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, asegurando que mujeres, comunidades indígenas, juventudes e infancias participen en la consulta, desarrollo e implementación de decisiones sobre la gestión hídrica. Se recomienda el fortalecimiento de espacios de consulta y formación para desarrollar capacidades en la gestión del agua desde una perspectiva inclusiva. La equidad de género debe reflejarse en políticas que garanticen el acceso equitativo al agua y la participación de mujeres en puestos de liderazgo en la gestión de recursos hídricos.
b) Asegurar que los proyectos productivos brinden beneficios positivos para las comunidades locales. El desarrollo productivo del estado debe evitar la competencia por el agua entre comunidades, industria y sectores económicos. Actualmente, solo el 47% de las aguas residuales municipales reciben tratamiento, por lo que las empresas pueden contribuir con inversiones en infraestructura hidráulica, por ejemplo, plantas de tratamiento y potabilización. Otras áreas prioritarias de inversión alineadas con los sistemas de responsabilidad social de las empresas son la regeneración de cuencas, la reforestación y la protección de humedales, que son fundamentales en esta región cuya degradación del suelo ronda el 50% del territorio.
Acciones sustantivas
c) Generar información actualizada y accesible al público como base para la toma de decisiones. Estos datos deben comprender la disponibilidad y la calidad del agua, por lo que se requiere fortalecer los sistemas de monitoreo de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, incluyendo sensores de calidad del agua, caudalímetros y estaciones meteorológicas. Los datos deben ser recopilados, centralizados e interpretados en formatos sencillos para ser desplegados en plataformas abiertas al público, lo que permitiría conocer la
situación hídrica y tomar medidas adecuadas. Instituciones como la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Estatal del Agua de Tabasco deben liderar este esfuerzo en coordinación con universidades y centros de investigación locales y nacionales.
d) Mejorar los análisis de variabilidad hidrológica. Tabasco enfrenta una alta variabilidad hidrológica, con precipitaciones anuales que pueden superar los 4,000 milímetros en algunas regiones y con periodos de sequía que afectan la disponibilidad del agua, por lo que se requiere un monitoreo preciso basado en herramientas como sensores remotos y teledetección, modelos de predicción hidrológica, sistemas de monitoreo en tiempo real, e inteligencia artificial y Big Data. Estas medidas pueden ser ejecutadas en coordinación con universidades y centros de investigaciones locales y nacionales.
e) Revisar, mantener, reponer y modernizar la infraestructura de protección. Para garantizar la efectividad de la infraestructura de protección se requiere, al menos: 1) uso de sensores de presión y drones con teledetección para evaluar la integridad de bordos y estructuras hidráulicas, preferentemente en tiempo real; 2) implementar un programa permanente de revisión de bordos y presas que derive en planes de rehabilitación inmediata en estructuras vulnerables; 3) modernización del sistema de control de presas para mejorar la toma de decisiones en la liberación de agua del sistema de presas del Alto Grijalva; y 4) optimización del sistema El Macayo, incluyendo planes de manejo de cuenca para evitar la erosión del suelo.
f) Desarrollar infraestructura que integre el binomio agua y energía. Se sugiere: 1) implementar sistemas con bombas solares fotovoltaicas en comunidades rurales y zonas con acceso limitado a la red eléctrica; 2) favorecer el uso de tecnologías de biodigestión anaerobia en
plantas de tratamiento de aguas residuales para generar biogás, aprovechándolo como fuente de energía en los propios sistemas de saneamiento; y 3) desarrollar sistemas de recolección y almacenamiento de agua pluvial, impulsados por energía solar para su tratamiento y distribución en comunidades con acceso limitado.
Temas transversales
g) Actualizar los programas de ordenamiento territorial y vigilar su cumplimiento. Para reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y mejorar la gestión del territorio se propuso: 1) revisar el Programa de Ordenamiento Territorial de Tabasco (2018-2030), incorporando criterios de gestión del agua, conservación de ecosistemas y adaptación al cambio climático; 2) implementar un sistema de vigilancia mediante imágenes satelitales, drones y sensores remotos para identificar la ocupación de zonas inundables; 3) recuperar humedales y establecer restricciones al cambio de uso de suelo en zonas de alto riesgo; 4) incorporar incentivos para la reubicación de asentamientos irregulares; y 5) reforzar la aplicación de sanciones en caso de invasión de áreas de riesgo.
h) Fortalecer los sistemas de alerta temprana. Para reducir el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos intensificados por el cambio climático, se debe implementar un sistema integral de alerta temprana con cuatro componentes clave: 1) conocimiento del riesgo, que supone el desarrollo de mapas de inundación que consideren escenarios de cambio climático y estudios de riesgo hidrometeorológico; 2) monitoreo y modelación mediante el empleo de sensores, imágenes satelitales y modelos climáticos para prever fenómenos extremos; 3) difusión de la alerta, basados en mecanismos de comunicación efectivos y adecuados a los contextos de la población; y 4) desarrollo de protocolos comunitarios para la evacuación,
protección de infraestructuras críticas y provisión de insumos básicos.
Chiapas
Precondiciones
a) Fortalecer la gobernanza del agua. De acuerdo con los expertos, para alcanzar este objetivo se requiere: 1) reformar de manera integral la Ley de Aguas de Chiapas para incorporar explícitamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, eliminar la dispersión de funciones y fortalecer la capacidad institucional mediante la creación de una Comisión o Secretaría Estatal del Agua con atribuciones para la planeación, regulación y administración de los recursos hídricos; 2) dotar de autonomía financiera y operativa a la Comisión o Secretaría, garantizando la integridad de sus operaciones; 3) crear un sistema de monitoreo y difusión de calidad del agua accesible en formatos adecuados para todas las personas; 4) otorgar mayores recursos económicos desde la Federación para el desarrollo de infraestructura hídrica, saneamiento y conservación de cuencas; y 5) incorporar el enfoque de derechos humanos en los mecanismos de planeación participativa municipales, como los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem).
b) Reconocer jurídicamente la gestión comunitaria del agua. Para ello, resulta indispensable: 1) reformar y armonizar el marco legal, tanto en Ley de Aguas Nacionales y en las normativas estatales, así como su inclusión en la Ley General de Aguas para garantizar su protección legal; 2) crear un padrón estatal de sistemas comunitarios de agua, con apoyo de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para facilitar la comunicación respecto a acceso a financiamiento y asistencia técnica; 3) establecer mecanismos de financiamiento para que los sistemas comunitarios puedan acceder a fondos públicos y privados destinados a infraestructura, mantenimiento y capacitación; y 4) implementar programas de
fortalecimiento de capacidades en temas como gobernanza del agua, administración y operación de sistemas de abastecimiento en colaboración con universidades y centros de investigación locales y nacionales.
Acciones sustantivas
c) Ampliar las coberturas de agua y saneamiento, particularmente en zonas rurales. De acuerdo con lo planteado líneas arriba, se abordó la necesidad de diferenciar las escalas territoriales. Con ello en mente, se propuso: 1) impulsar acuerdos público-comunitarios para la gestión del agua como mecanismos para fortalecer la cobertura y sostenibilidad del servicio de agua y saneamiento, pues permiten que las comunidades decidan sobre la inversión de recursos públicos; 2) implementar tecnologías apropiadas y sostenibles, por ejemplo, sistemas de captación de agua de lluvia, atrapa nieblas —adecuados particularmente para la Sierra Madre—, baños secos y biodigestores; y 3) mantener y rehabilitar la infraestructura de distribución de agua potable y saneamiento.
d) Evitar la contaminación de los cuerpos de agua. Entre las acciones sugeridas por los expertos destacan: 1) extender los sitios y sistemas de monitoreo para incluir zonas críticas donde el crecimiento urbano, la actividad industrial y agropecuaria han generado impactos significativos; 2) fortalecer la vigilancia sobre los permisos de descargas de aguas residuales destinando los recursos suficientes para mejorar las capacidades operativas de las

autoridades competentes; 3) mejorar la gestión de residuos sólidos municipales y promover soluciones descentralizadas de saneamiento en comunidades rurales; y 4) implementar protocolos de prevención y respuesta rápida ante emergencia hidroecológicas provocadas por potenciales derrames de hidrocaburos, actividades extractivas y uso de agoquímicos.
e) Implementar programas integrales de manejo de cuencas, priorizando la conservación de humedales. Para ello, se requiere: 1) actualizar y hacer cumplir los planes de desarrollo municipales, asegurando que las zonas de conservación ecológica no sean invadidas por desarrollos urbanos o agropecuarios; 2) garantizar el cumplimiento de la Convención Ramsar para la protección de humedales mediante mecanismos de supervisión y sanción que eviten el cambio de uso de suelo y la degradación de estos ecosistemas; y 3) implementar programas de restauración ecológica en humedales degradados, como La Kisst y María Eugenia, con acciones como la reforestación con especies nativas, regulación de descargas contaminantes y control del drenaje inadecuado.
Temas transversales
f) Proteger a las comunidades y sus medios de subsistencia ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Para alcanzar este objetivo, se propuso: 1) regular y controlar de caudales en las partes altas y medias de la cuenca mediante presas permeables secas que eviten el arrastre de sedimentos a la planicie costera; 2) delimitar áreas de amortiguamiento en los márgenes de los ríos para evitar afectar comunidades o infraestructura; 3) desarrollar infraestructura para la mitigación de inundaciones, como espigones, obras guía y protecciones marginales; y 4) implementar proyectos de infraestructura transfronteriza.
g) Fortalecer las capacidades de las poblaciones desde un enfoque interseccional. Ello implica abordar la temática no solo desde la educación formal, sino también prácticas culturales más amplias y desde una perspectiva que relacione al agua con la salud, los derechos humanos y los ecosistemas. En particular, se sugirió: 1) desarrollar iniciativas comunitarias para la gestión y conservación del agua basada en proyectos, que fomenten el liderazgo y la responsabilidad entre los participantes; 2) implementar herramientas interactivas y plataformas educativas basadas en tecnologías de la información; y 3) incluir actividades de cuidado de los cuerpos de agua mediante experiencias vivenciales, por ejemplo, limpiezas de ríos o reforestaciones, y visitas a ecosistemas acuáticos e infraestructuras hidráulicas prioritarias.
Veracruz
Precondiciones
a) Fortalecer las capacidades de los organismos operadores. Para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en alineación con los estándares nacionales e internacionales, se requiere abordar aspectos técnicos, administrativos y financieros. Así, los expertos propusieron: 1) asegurar la autonomía operativa y financiera, promoviendo reformas en las leyes estatales y municipales para consolidar su estructura administrativa y de gestión; 2) crear un fondo estatal para el fortalecimiento de organismos operadores coordinado con iniciativas federales, cuyo objetivo sea mejorar la infraestructura, capacitación y digitalización de los procesos administrativos y operativos; 3) revisar los esquemas tarifarios para reflejar el valor real de los servicios y poder establecer subsidios dirigidos únicamente a poblaciones vulnerables; y 4) garantizar la transparencia, rendición de cuentas y participación social en el uso del presupuesto,
empleando sistemas modernos de facturación y cobro y plataformas de acceso a la información.
b) Priorizar la elaboración de proyectos ejecutivos y planes maestros para la gestión integral del agua en zonas urbanas y metropolitanas. Esta acción se divide en etapas que incluyen: 1) realizar un diagnóstico integral sobre demanda y oferta hídrica actual y futura en estos centros, considerando fuentes superficiales y subterráneas, y estimar proyecciones de crecimiento poblacional e industrial; 2) crear mesas de trabajo con los sectores público, privado y social para definir prioridades de infraestructura y definir esquemas de financiamiento adecuado para las acciones seleccionadas; y 3) destinar recursos económicos y de personal para el desarrollo de proyectos ejecutivos sobre infraestructura de agua potable, saneamiento, alcantarillado y protección de inundaciones
Acciones sustantivas
c) Mejorar la prestación de servicios de saneamiento y gestión de aguas residuales. Para lograr este objetivo es necesario: 1) expandir y rehabilitar la infraestructura, particularmente la construcción de subcolectores, colectores y emisores en áreas prioritarias, que incluya la rehabilitación de plantas de tratamiento que se encuentran fuera de operación; y 2) profesionalizar la operación y mantenimiento de la infraestructura mediante la implementación de tecnologías de teledetección y uso de plataformas para el control en tiempo real del caudal y calidad de las aguas residuales tratadas.
d) Incrementar la eficiencia en el uso del agua en el sector agrícola. En especial, se requiere: 1) optimizar y modernizar la infraestructura en los distritos de riego, lo que implica, por un lado, la rehabilitación y mantenimiento de las presas de derivación, canales de distribución, drenes y caminos en los distritos de riego La Antigua, El Higo, Río Blanco y Río Pánuco - U. Chicayán; y por
el otro, la implementación de sistemas de control automatizado en compuertas y distribución de agua y de riego por goteo y aspersión; 2) desarrollar infraestructura en las unidades de riego como la ampliación de redes de distribución en zonas con mayor potencial productivo y la creación de reservorios y bordos para captar agua de lluvia y reducir la dependencia de fuentes superficiales; y 3) implementar riego suplementario en distritos de temporal tecnificado y zonas de temporal mediante la construcción de pequeñas presas, bordos y sistemas de captación de agua pluvial, y la nivelación de terrenos y construcción de drenaje superficial y subsuperficial.
Temas transversales
e) Garantizar la resiliencia de las comunidades ante inundaciones. De acuerdo con los expertos, este objetivo podría lograrse mediante: 1) desarrollar y modernizar las infraestructuras de control, que incluye la construcción de presas de almacenamiento y regulación en cuencas con alta frecuencia de avenidas torrenciales, la rehabilitación y mantenimiento de bordos
de protección en áreas urbanas y agrícolas expuestas a desbordamientos, y la rectificación y encauzamiento de ríos en zonas críticas para mejorar su capacidad hidráulica y prevenir desbordamientos; 2) implementar un sistema de monitoreo y alertamiento temprano que incluya la modernización de estaciones de monitoreo en puntos estratégicos, el desarrollo de plataformas digitales y aplicaciones móviles para emitir alertas tempranas a la población en riesgo, y el desarrollo de capacidades de respuesta mediante simulacros y formación de brigadas comunitarias; 3) reubicar progresivamente a los asentamientos en zonas de riesgo, especialmente las viviendas en zonas federales y márgenes de ríos, y modificar los instrumentos de política y planeación para evitar nuevas construcciones en zonas propensas a inundaciones y deslaves; y 4) implementar soluciones basadas en la naturaleza para reducir riesgos, particularmente la reforestación en cuencas altas y la protección de humedales costeros y manglares.

Comité organizador
• Fernando González Villarreal, director general del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO
• Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Directivo del Consejo Consultivo del Agua
• Felipe Arreguín Cortés, experto asociado al Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO
• Jorge Fuentes Martínez, coordinador de Proyectos del Consejo Consultivo del Agua
• Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM
Participantes
• Anahí Armas, Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
• Camilo de la Garza, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
• Carlos Manuel Carcaño, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
• César Triana, Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Juárez
• Eduardo Vázquez Herrera, Consejo Consultivo del Agua
• Emmanuel Munguía, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
• Enrique Aguilar, Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO, (CERSHI)
• Eugenio Barrios, Fundación Gonzalo Río Arronte
• Fabián Rivera Trejo, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
• Felipe Irineo, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
• Fermín Reygadas, Cántaro Azul
• Guillermo Álvaro Hernández, consultor independiente
• Horacio Rubio, Colegio de Ingenieros Civiles de México
• Jean-Martin Brault, Banco Mundial
• Jonatan Bolaños, consultor independiente
• José Raúl Saavedra, Colegio de Ingenieros Civiles de México
• Manuel Contijoch, consultor independiente
• Marcela Severiano, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
• Sergio Salinas, Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
• Verónica Gutiérrez, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT)
Relatores
• Javier Pineda Rioja
• José Antonio Romero Gil
• Maricruz Amador Mora
• Arreguín, F., Rubio, H., Domínguez, R. & De Luna, F. (2014): “Análisis de las inundaciones en la planicie tabasqueña en el periodo 1995-2010”, Tecnología y ciencias del agua, Vol. 5(3), may/jun. Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA). Versión en línea. ISSN 2007-2422.
• Arreguín, F., López, M., Ortega, D. & Ibañez, O. (2016): “La política pública contra la sequía en México: avances, necesidades y perspectivas”, Tecnología y ciencias del agua, Vol. 7(5), sep/oct. Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA). Versión en línea. ISSN 2007-2422.
• Banco de México (BANXICO). (2024): Sistema de Información Económica. México.
• Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). (2023): Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México. Disponible en: https://www.cenapred.unam.mx/es/ Publicaciones/archivos/504 [Consultado 01-11-2024].
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2011): Desarrollo de propuestas de política pública en materia de regulación, financiamiento y operación de los servicios de agua y saneamiento. Fondo para el Desarrollo de los ODM. México.
• Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). (2023): Estudio Previo Justificativo para el Establecimiento del Área Natural Protegida Área de Protección de Flora y Fauna Jacinto Pat Quintana Roo, México. México.
• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2025): Programa Nacional ontra la Sequía (PRONACOSE). México.
• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2022): Programa Hídrico Regional 2021-2024. Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro. México.
• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2022): Programa Hídrico Regional 2021-2024. Región Hidrológico-Administrativa XI Frontera Sur. México.
• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Registro Público de Derechos del Agua (REDPA). Base de datos. Disponible en: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/registro-publico-dederechos-de-agua-repda-55190 [Consultado 01-11-2024].
• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2024): Sistema Nacional de Información del Agua (SINA). Usos del agua. Disponible en: https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/UsosAgua/ [Consultado 02-112024].
• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2024): Sistema Nacional de Información del Agua, SINA. Regiones hidrológicas de México. Disponible en: https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ SINA/?opcion=RegionesH [Consultado 01-11-2024].
• Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2025): Explorador de cambio climático y biodiversidad. Disponible en: https://servicios.conabio.gob.mx/ECCBio/ [Consultado 05-11-2024].
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2023): Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2022. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/ Paginas/principal.aspx [Consultado 05-11-2024].
• Diario Oficial de la Federación (DOF). (2023): Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican. México.
• Diario Oficial de la Federación (DOF). (2023): Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos.
• Domínguez, J. & Castillo, E. (2018): “Las organizaciones comunitarias del agua en el estado de Veracruz. Análisis a la luz de la experiencia latinoamericana”, Estudios demográficos y urbanos, Vol. 33(2). Colegio de México. México.
• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2025): Contaminación difusa en la agricultura en América Latina y el Caribe. Gobierno de México. Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Disponible en: https://www.gob.mx/ciit [Consultado 22-10-2024].
• Ortiz, J. & Florescano, E. (2010): Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz. (2010). Gobierno del Estado de Veracruz-Universidad Veracruzana-Comisión del Estado de Veracruz para la Conmemoración de la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana. ISBN Obra completa: 978607-95131-5-3. ISBN Tomo l: 978-607-95131-6-0. México.
• González, F., Vázquez, E., Aguilar, E. & Arriaga, J. (2022): Perspectivas del agua en México. Propuestas hacia la seguridad hídrica. Red del Agua UNAM-Agua Capital-Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO.
• González, F., Vázquez, E. & Arriaga, J. (2024): Perspectivas del Agua en el Valle de México. Propuestas hacia la seguridad hídrica. Red del Agua UNAM-Agua Capital-Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO.
• Instituto de Geografía UNAM. (2007): Atlas Nacional de México. Sección de Geografía Física. Disponible en: https://www.geografia.unam.mx/geoigg/ [Consultado 11-11-2024].
• Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). (2018): Impacto de la agricultura en la calidad del agua en Chiapas. Disponible en: https://www.gob.mx/inecc [Consultado 01-11-2024].
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020): Zona de los Estados Unidos Mexicanos. Censo de Población y Vivienda 2020. Principales resultados. México.
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Territorio de México. Disponible en: https:// cuentame.inegi.org.mx/territorio/default.aspx?tema=T [Consultado 01-11-2024].
• Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) e Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). (2024): Atlas de los Pueblos Indígenas de México. Gobierno de México. México.
• López, P. (2016): “El huracán que pasó por la ciudad de Veracruz y el puerto de San Juan de Ulúa, Nueva España 1552. La construcción de un “desastre” en la época virreinal”, Teoría y Praxis, No. 29, jun-dic. Universidad Don Bosco. El Salvador.
• Petróleos Mexicanos. (2024): Refinería Olmeca en Dos Bocas. Disponible en: https://dosbocas.energia. gob.mx [Consultado 05-11-2024].
• Servicio Meteorológico Nacional (SMN). (2024): Comisión Nacional del Agua. Servicio Meteorológico Nacional. México.
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). (2022): Programa de ordenamiento territorial de la Zona Metropolitana de Xalapa, Veracruz (POTZMX). México.
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). (2022): Programa de ordenamiento territorial de la Zona Metropolitana de Veracruz, Veracruz (POTZMV). México.
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024): Metrópolis de México 2020. Primera edición. ISBN: 978-607-98208-2-4. México.
• Secretaría de Economía (SE). (2024): Veracruz: Economía, empleo, equidad, calidad de vida, educación, salud y seguridad pública. Gobierno de México-DataMéxico. Disponible en: https://www.economia. gob.mx/datamexico/es/profile/geo/veracruz#equidad [Consultado 02-11-2024].
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2021): Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024. México.
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2021): Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2021-2024. México.
• Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). (2024). Disponible en: https://www.gob.mx/siap [Consultado 07-11-2024].
• Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). (2016): Atlas de riesgos del Estado de Chiapas. México. Disponible en: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/ cob-atlas-estatales.html [Consultado 07-11-2024].
• Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la Secretaría de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas (SCOP). (2013): Atlas de peligro por fenómenos naturales del Estado de Tabasco. México. Disponible en: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-estatales.html [Consultado 07-112024].
• Secretaría de Protección Civil (SPC) de Veracruz. (2023): Atlas de riesgos del Estado de Veracruz 2023. Gobierno del Estado de Veracruz. México. Disponible en: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/ archivo/cob-atlas-estatales.html [Consultado 07-11-2024].
• United Nations (UN). (2022). Early warnings for all. The UN Global Early Warning Initiative for the Implementation of Climate Adaptation. Executive Action Plan 2023-2027.


