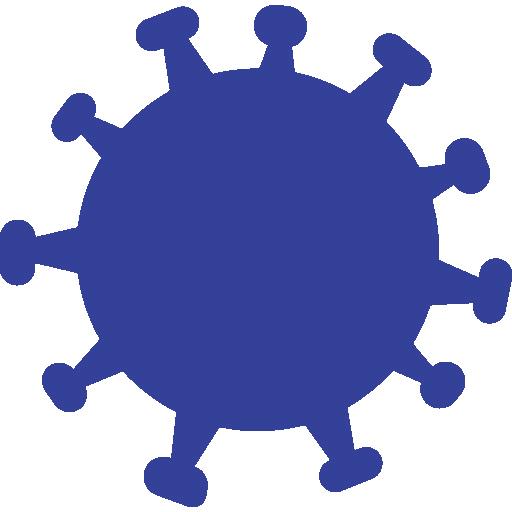4 minute read
La justicia a través de las gafas violetas
Por Carmen Castro Manzanares, abogada
Advertisement
De qué hablamos cuando hablamos de justicia con perspectiva de género
Según la guía práctica para la abogacía Enfoque de género en la actuación letrada, editada por la Fundación Abogacía Española, la perspectiva de género es una herramienta metodológica que “permite identificar y tomar en consideración las experiencias de hombres y mujeres para erradicar las desigualdades de poder que hay entre ambos géneros”. Y añade esta guía: “el fin último es entender que el derecho no es una ciencia neutral, sino que el modelo jurídico ha contribuido en gran medida a la subordinación de las mujeres”.
Tomando como punto de partida esta definición, es claro que no se trata de hacer una interpretación de las leyes que ‘favorezca’ a las mujeres, sino, al contrario, de efectuar una interpretación que, de facto, no las perjudique, teniendo en cuenta que, aunque es evidente que sobre papel existe el derecho a la igualdad (artículo 14 de la Constitución Española), esta igualdad no pasa, en muchos casos, de ser una igualdad formal y no real. Así, frecuentemente, la igualdad real no se alcanza porque existe lo que la propia Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley de Igualdad), ha definido en su artículo 6.2 como ‘discriminación indirecta’, esto es, “la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro”. Por tanto, tal y como incluso se ha decretado ya por los tribunales, “la interpretación social del Derecho con perspectiva de género exige la contextualización y la actuación conforme al principio pro persona, que se configura en este ámbito como un criterio hermenéutico que obliga a los órganos jurisdiccionales a adoptar interpretaciones jurídicas que garanticen la mayor protección de los derechos humanos” (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria de 7 de marzo de 2017, con ponencia de la magistrada Glòria Poyatos, que por primera vez define teóricamente la técnica de la impartición de la justicia con perspectiva de género).
Un primer paso: la perspectiva de género en la normativa
En ocasiones, son las propias leyes las que incorporan previsiones encaminadas a paliar la desigualdad entre hombres y mujeres y, en particular, a poner de relieve —sobre todo en el ámbito penal— la necesidad de eliminar todas las formas de dominación del hombre sobre la mujer y, correlativamente, de subordinación de las mujeres.
El paradigma de esta cuestión lo encontramos, a nivel internacional, en el ‘Convenio de Estambul’ (Convenio del Consejo
¿Gafas violetas ?
La metáfora de las ‘gafas violetas’ fue ideada en el año 2001 por la escritora Gemma Lienas en su libro juvenil El diario violeta de Carlota. Tal y como en el propio libro se indicaba, se trata de “una nueva manera de mirar el mundo para darse cuenta de las situaciones injustas, de desventaja, de menosprecio, etc., hacia la mujer. Esta nueva mirada se consigue cuestionando los valores androcéntricos, es decir, valores que se dan por buenos vistos desde los ojos masculinos”. La expresión fue rápidamente adoptada por el movimiento feminista y se ha convertido en un potente eslogan a favor de la igualdad.
Según la guía Enfoque de género en la actuación letrada, “el fin último es entender que el derecho no es una ciencia neutral, sino que el modelo jurídico ha contribuido en gran medida a la subordinación de las mujeres”
de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, de 2011, suscrito por España), que, entre otras importantísimas cuestiones, diferencia tajantemente la ‘violencia contra las mujeres’ de la ‘violencia doméstica’.
A nivel nacional, el paradigma lo hallamos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que, con referencia a normas internacionales suscritas por España como la ‘Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer’ de 1979 o la ‘Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer’ de 1993, contiene medidas que afectan a muy diversos ámbitos (derecho penal, derecho civil, así como aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas). Medidas todas ellas justificadas porque, tal y como se indica en la propia exposición de motivos, “la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.
En el mismo sentido encontramos la introducción en el Código Penal, en el año 2015, de la agravante de desprecio de género. Tal y como se explicaba por la Audiencia Provincial de Asturias en su sentencia de 20 de enero de 2017 (primera sentencia en aplicar esta agravante), esta circunstancia “se fundamenta en la mayor culpabilidad del autor por la mayor reprochabilidad del móvil que le impulsa a cometer el delito, siendo por ello decisivo que se acredite la intención de cometer el delito contra la mujer por el hecho de ser mujer y como acto de dominio y superioridad”.
Otro ejemplo pertinente es el de la publicidad, pues es evidente que esta es una vía preferente para asentar estereotipos de género de un modo subliminal a través de