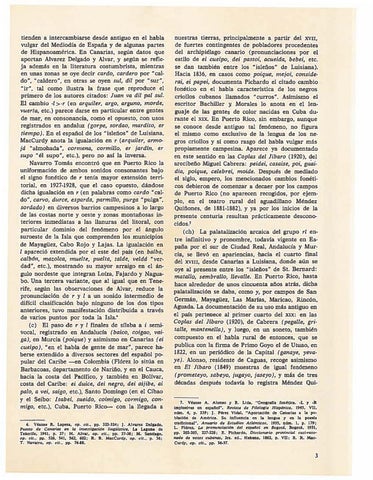tienden a intercambiarse desde antiguo en el habla vulgar del Mediodía de España y de algunas partes de Hispanoamérica. En Canarias, según datos que aportan Alvarez Delgado y Alvar, y según se refle· ja además en la literatura costumbrista, mientras en unas zonas se oye decir cardo, cardero por "caldo", "caldero", en otras se oyen sul, dil por "sur", "ir", tal como ilustra la frase que reproduce el primero de los autores citados: luan va dil pal sul. El cambio -1 >-r (en arquiler, argo, arguno, morde, vuerta, etc.) parece darse en particular entre gentes de mar, en consonancia, como el opuesto, con usos registrados en andaluz (gorpe, sordao, mardito, er tiempD), En el español de los "isleños" de Luisiana, MacCurdy anota la igualación en r (arquiler, armojd "almohada", cormena, cormillo, er jardin, er supo "él supo", etc.), pero no así la inversa. Navarro Tomás encontró que en Puerto Rico la uniformación de ambos sonidos consonantes bajo el signo fonético de r tenía mayor extensión terri· torial, en 1927-1928, que el caso opuesto, dándose. dicha igualación en r (en palabras como cardo "cal· do", carvo, durce, esparda, parmillo, purga "pulga''', sordado) en diversos barrios campesinos a 10 largo de las costas norte y oeste y zonas montañosas in· teriores inmediatas a las llanuras del litoral, con particular dominio del fenómeno por el ángulo suroeste de la Isla que comprenden los municipios de Mayagüez, Cabo Rojo y Lajas. La igualación en 1 apareció extendida por el este del país (en balba, calbón, mazolca, "muelte, puelta, talde, veldd "verdad", etc.), mostrando su mayor arraigo en el án· gula nordeste que integran Loíza, Fajardo y Naguabo. Una tercera variante, que al igual que en Tene· rife, según las observaciones de Alvar, reduce la pronunciación de r y 1 a un sonido intermedio de difícil clasificación bajo ninguno de los dos tipos anteriores, tuvo manüestación distribuida a través de varios puntos por toda la Isla.' (e) El paso de r y 1 finales de sílaba a i semi· vocal, registrado en Andalucía {baico, coigao, vai· ga}, en Murcia (poique) y asimismo en Canarias (ei cueipo), "en el habla de gente de mar", parece ha· berse extendido a diversos sectores del español popular del Caribe -en Colombia (F1órez lo sitúa en Barbacoas, departamento de Nariño, y en el Cauca, hacia la costa del Paéífico, y también en Bolívar, costa del Caribe: ei duice, dei negro, dei aijibe, ai palo, a vei, saigo, etc.), Santo Domingo (en el Cibao y el Seibo: Isabei, sueido, coimigo, cormigo, con· migo, etc.), Cuba, Puerto Rico- con la llegada a 6. VÚDSe R. Lapesa, 01'. dt., pp. 32)·314: J. Alva.rez Delpdo, Puesto de C4narítu en 14 in~sti¡4cidn lin¡iJútint, La LaIUDa de Tenerlfe, 1941, p. 37; M. Alvar, 01'. dt., pp. 37.31; M. Sandaao, 01" dt., pp. 526, 541, 562, 602: R. R. MacCIU'~, 01'. dt., p. 36; T. Navlno, 01" dt., pp. 76-81.
nuestras tierras, principalmente a partir del XVII, de fuertes contingentes de pobladores procedentes del archipiélago canario (pronunciaciones por el estilo de ei cueipo, dei pastoi, acueida, bebei, etc. se dan también entre los "isleños" de Luisiana). Hacia 1836, en casos como poique, mejoi. considerai, ei papei, documenta Pichardo el citado cambio fonético en el habla característica de los negros criollos cubanos llamados "curros". Asimismo el escritor Bachiller y Morales lo anota en el lenguaje de las gentes de color nacidas en Cuba durante el XIX. En Puerto Rico, sin embargo, aunque se conoce desde antiguo tal fenómeno, no figura el mismo como exclusivo de la lengua de los negros criollos y sí como rasgo del habla vulgar más propiamente campesina. Aparece ya documentado en este sentido en las Coplas del libara (1920), del arecibeño Miguel Cabrera: peidei, casaise, poi, guaidia, poique, celebrei, moide. Después de mediado el siglo, empero, los mencionados cambios fonéticos debieron de comenzar a decaer por los campos de Puerto Rico (no aparecen recogidos, por ejemplo, en el teatro rural del aguadillano Méndez Quiñones, de 1881-1882), y ya por los inicios de la presente centuria resultan prácticamente desconocidos.1 (ch) La palatalización arcaica del grupo rl en· tre infinitivo y pronombre, todavía vigente en Es· paña por el sur de Ciudad Real, Andalucía y Murcia, se llevó en apariencias, hacia el cuarto final del XVIII, desde Canarias a Luisiana, donde aún se oye al presente entre los "isleños" de Sto Bernard: matallo, sembrallo, llevalle. En Puerto Rico, hasta hace alrededor de unos cincuenta años atrás, dicha palatalización se daba, como y, por campos de San Germán, Mayagüez, Las Marias, Marlcao, Rincón, Aguada. La documentación de su uso más antiguo en el país pertenece al primer cuarto del XIX: en las Coplas del Jibaro (1920), de Cabrera (pegalle, gri. talle, mantenella), y luego, en un soneto, también compuesto en el habla rural de entonces, que se publica con la firma de Primo Gayo el de Utuao, en 1822, en un periódico de la Capital (ganaye, yevaye). Alonso, residente de Caguas, recoge asimismo en El libaro (1849) muestras de igual fenómeno {prometeyo, sabeyo, jugayo, jaseyo}, y más de tres décadas después todavía lo registra Méndez Qui-7. VÚDIe A. AlODIO Y R. Uda, "GeOl1'aUa fon~t1ca ••L y .1\ implosivas en espallol". Rftlút4 de FiloI0¡/4 Húpdntc4, 1945, VIl, nWn. 4, p. 339; J. Púez Vldal, "AportaciÓn de Canarias a la poblaclÓIl de Amúlca. Su Influencia en la leDIU& y en la poesla tradicional", AnuClrlo de Estudios Atldnticos, 1955, Ill\m. 1, p. 179: L. F1órez, lA Pronunci4ctdn del I1spcmol en BOlotJ, BoIOd, 1951, pp. 202-203, 227-228; E. Plchardo, Dlccionllrio pravinCÚJI clUÍ·~o· nodo d. tlozes c:ulxIn4S, 3ra. ed., Habana, 1862, p. VII; R. R. Mae:Cur~, op. dt., pp. 36-37. .
3