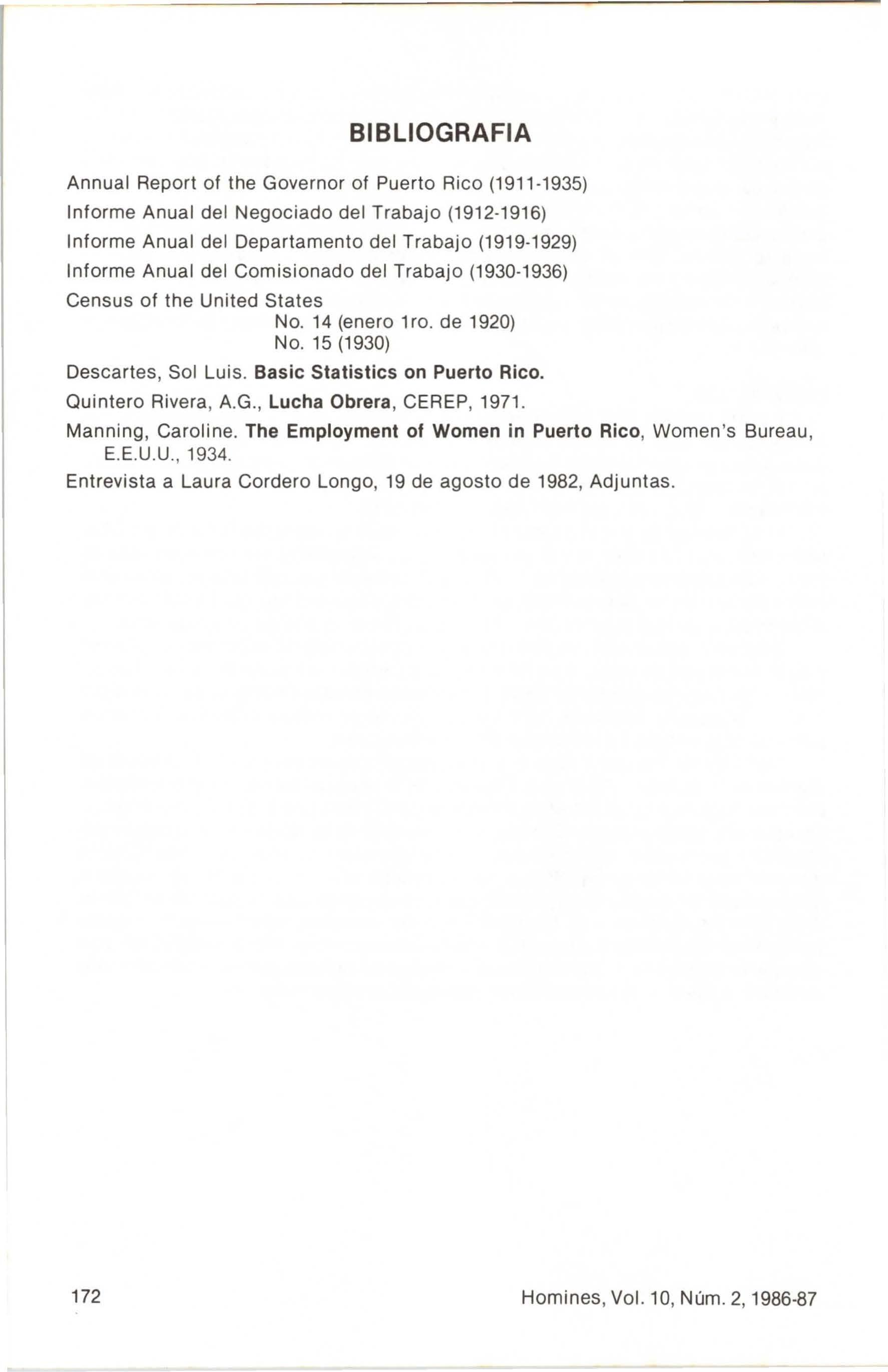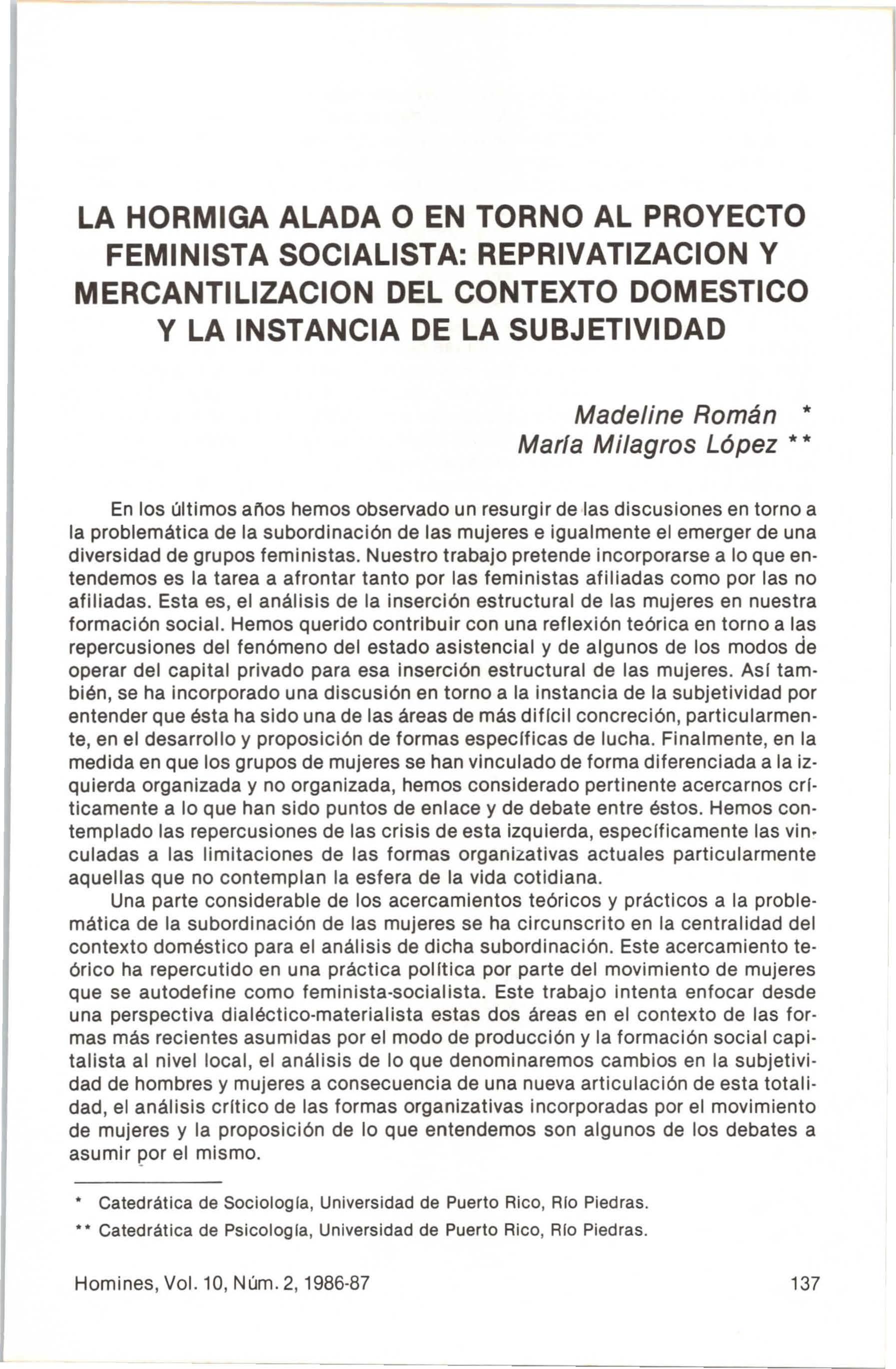17 minute read
Lydia Milagros Gonzalez Tras el mundillo de la aguja
TRAS EL MUNDILLO DE LA AGUJA
Lydia Milagros Gonzalez*
La vieja foto de la gentil costurera que poso en el 1903 para algun fotografo, probablemente uno de aquellos norteamericanos que llegaron con la Invasion a inventariar el pars, provoco mi curiosidad sobre las mujeres que, como ella, fueron el motor de la lndustria de la Aguja en Puerto Rico. En la confusion que actualmente hay sobre esta industria, he identificado visiones y sentimientos muy variados sobre lo que esta represento. Por un lado existe una nostalgia por las bellezas que se producran, pero tambien existe lo que no se quiere recordar: la miseria de los anos en que tuvo su dudoso reinado esta industria y la explotacion que la acompaM.
Esta industria lleg6 a ser la segunda en importancia en el pars durante la decada del treinta y tuvo su centro en Mayaguez. A pesar de este impresionante hecho, la industria que nunca fue de aqur, solo dej6 a sus explotadas obreras, un recuerdo orgulloso de sus propias habilidades, a la ciudad un vago sentido de su valfa y un dudoso sabor de triunfo a las mas briosas de sus talleristas.
No fue hasta anos recientes que pude cobrar consciencia de lo que significaban aquellos relatos que le or decir a mi madre, mi abuela y otras mujeres de familias diferentfsimas, las cuales habran logrado sobrevivir trabajando en esta industria, precisamente en Mayaguez. Fue impresionante percatarme como aquellas narraciones que escuchaba como si fueran literatura, cuyo realismo dependra para mr de la elocuencia de las palabras repetidas en recurrentes ritos de recordacion, ahora formaban parte de la historia de mi pars. Este mundo del trabajo donde las mujeres han sido las protagonistas y que todavra permanece en las sombras, es parte de la historia mayor de los trabajadores y trabajadoras puertorriquenas.
Ademas de militares e inversionistas, con la lnvasi6n norteamericana del '98 llegaron algunas extranjeras emprendedoras. Entre las ya identificadas, llego una tal Mrs. Miller (americana) y otra francesa que se percataron habra numerosrsimas mujeres diestras en todas las labores de la aguja. Comenzaron a comprar "preciosidades" elaboradas aqur, para revenderlas en Estados Unidos a grandes tiendas como "Sacks", "Macy's", "Juana Makers", "B'Altman's", etc. Fungran ellas como intermediarias entre las productoras puertorriquenas (mujeres de todos los sectores sociales que hacran estas labores en sus hogares, sobre todo en las zonas urbanas) y los grandes comercios de ropa en Estados Unidos.
• Cientista social puertorriquei'la; coordinadora de publicaciones de CEREP, San Juan de
Puerto Rico; autora de multiples trabajos cientfficos y artlculos.
Estos inicios, aunque exitosos, no presagiaban jamas lo que esta industria provocaria pocos anos despues. Los primeros talleres fueron en su mayoria, como seguirian siendo en pleno apogeo de la industria, los hogares mismos de los talleristas e intermediarias, transformados en centres de trabajo. Un numero muy reducido de trabajadoras (entre tres a cinco) venian a diario a elaborar unas finas piezas bordadas y caladas, hechas a mano de principio a fin. Vale decir, era una producci6n artesanal. Se les pagaba por cada pieza o por docena confeccionada. La producci6n era pequena e iba directamente al mercado de las grandes tiendas de Estados Unidos donde eran vendidas como objetos de lujo.
Esta etapa debi6 durar muy pocos anos, pues en el primer censo que hace el Negociado del Trabajo en el 1910, cuantifica (con cierta imprecision a nuestro juicio) una docena de talleres de costura con unas 17 costureras.
Sin embargo, "algo" ya se venia cuajando, pues en el 1909 el Departamento de lnstrucci6n Publica habia iniciado cursos encaminados a ensenarles las artes de la aguja a las ninas puertorriquenas. Casa que se hacia desde tiempos de Espana, pero fuera del sistema formal de educaci6n. Para estos cursos, sospechosamente, se habia seleccionado el curriculo que se usaba en Filadelfia, ciudad donde habia importantes nucleos de consumidores de estos productos. Para el 1915 tenemos informes de que el Departamento de lnstrucci6n habia establecido vinculo con una gran casa norteamericana. Esta enviaria aca ropa interior para bordar a mano, que las estudiantes confeccionarian durante sus cursos de costura.
LAS MAESTRAS "AMERICANAS" HACIAN NEGOCIOS
Una senora mayor, me relat6 sus experiencias siendo una ninita estudiante en Adjuntas. Calculamos esto ocurrirfa para el 1917. Ella estaba en septimo u octavo grado en una escuelita de campo. Recordaba con enorme claridad c6mo la maestra de economfa domestica, una "americana", trafa piezas para bordar en las clases de labores. Las mamas de las estudiantes tenfan que ayudarlas a terminar la tarea para poder el las quedar bien con la maestra y entregar a tiempo el trabajo. Se decfa que la americana tenfa negocios y embarcaba las piezas ya hechas para Estados Unidos. Note que al contarme esta pequena historia sinti6 un gran alivio al constatar que estos sucesos tenian su importancia. Eran, por asi decirlo, pequenas puntadas de enlace de una gran historia sobre la explotaci6n del trabajo que hasta ahora habfa quedado fragmentada en recuerdos y cuentos.
Oicho directa y escuetamente, el Departamento de lnstrucci6n Publica en Puerto Rico colabor6 en el adiestramiento de lo que serfa la mano de obra de esta industria. Esto quizas no serfa tan grave sino fuera porque lleg6 a ser la industria de mayor explotaci6n que ha conocido nuestra historia.
El sistema e$C0lar contribuy6 ademas a darle un viso de respetabilidad a la pla• nificaci6n de la futura explotaci6n. En 1919 un tal D.E. Siecher abri6 en Ponce, Mayaguez y Caguas varias "escuelas" de bordado, calado y costura. D.E. Siecher & Co., Inc. era un manufacturero norteamericano con un capital de $1 ,075,000. El ano de su llegada a Puerto Rico (1919), y su definici6n: manufacturero, nos dan la clave para entender lo que va a suceder en la fase que vamos a describir. lOue hacfa un industrialista norteamericano de esa magnitud montando generosamente "escuelas" para las pobres ni nas puertorriquenas?

LAS NINAS EN LA INDUSTRIA
Para el 1913, segun estadfsticas del propio Departamento, 13,502 ninas habfan sido adiestradas en unos 63 municipios y para el 1926 la cifra llegaba a los 26,275. Segun constataron dos de las entrevistadas era muy comun que una de estas muje-
res ya adiestradas en labores pasara sus conocimientos a otras, que como ellas, querian ganarse algo bordando y calando para la industria. Asi se seguia multiplicando la mano de obra, pero ahora seran las zonas rurales las que proveeran las trabajadoras a domicilio sobretodo.
En el 1918 el Negociado del Trabajo cuantific6 con mas rigor, que habia encontrado funcionando 136 talleres de costura donde trabajaban muchas mas de las 489 costureras entrevistadas por estos. Encuentran ademas, queen Mayaguez habia cuatro talleres de bordado que empleaban un promedio de 1,000 trabajadoras. En Ponce habia dos talleres con unas 1,400 trabajadoras. En San Juan, instituciones religiosas habian creado una red de unas 200 trabajadoras a domicilio. lOue habia sucedido? Se habia pasado de la primera fase artesanal de poca producci6n, venta directa a las grandes tiendas de Estados Unidos, mayor aportaci6n arlistica de las trabajadoras al diseno y confecci6n de las piezas, a otra fase. Veamos.

LA NUEVA FASE. __ PRODUCCION EN MASA
En la segunda fase del desarrollo de esta industria se producira en masa, con una mayor division de trabajo. Seran grandes industrialistas o manufactureros los generadores de la producci6n y no las tiendas o establecimientos comerciales. Pero seguira siendo una producci6n hecha total o parcialmente a mano, al igual que lo era en la etapa anterior. La mano de obra sera principalmente la de mujeres en sus casas y no la de obreras en fabricas o talleres. De hecho, el promedio de trabajadoras en talleres nunca fue mayor de 6,000 durante los 20 anos de auge de esta industria. A unas ya otras se le pagara por pieza, docena o por tarea, nose Jes pagara un salario regular basado en horas de trabajo. Las intermediarias, que en estos anos (1918-1939) se multiplicaran, seguiran rindiendo una funci6n clave en la estructura. La demanda para producci6n se originara en Estados Unidos y su mercado sera exclusivamente alla. Desde alla tambien seran determinadas cantidades, estilos, precios, materiales a usarse, etc.
Los grandes fabricantes sol Ian enviar las piezas ya cortadas (blusas, trajecitos de bebe, etc.) con el diseno impreso, los hilos y las instrucciones de colores a usarse. Los grandes talleristas (o super intermediarias entre Puerto Rico y Estados Unidos) reciblan aca las cajas con piezas semi-elaboradas. Del taller se distribulan a las comisionistas. Estas eran mujeres que vivlan en las barriadas de los pueblos o en los campos. Sus casas se volvlan otros centres de distribuci6n a donde iban millares de mujeres a buscar docenas de estas o aquellas piezas que elaborarlan en sus casas. El trabajo a domicilio fue el que sostuvo a esta industria: y con la mujer bordadora, costurera o caladora trabajaban los hijos y el marido a veces .. La trabajadora a domicilio debla devolver a la comisionista el trabajo que se habla llevado, al tiempo convenido. La 9omisionista las llevaba devueltas al gran taller donde le pagaban. Ella tomaba un porciento por su trabajo y repartla el resto entre las trabajadoras a domicilio. Hubo ocasiones en que el porciento lo decidla la comisionista, en otras ya estaba determinado y era fijo. La impresi6n es que este sistema produjo muchas injusticias en un sistema ya lleno de ellas.
En el gran taller las piezas eran recibidas, lavadas, planchadas, empaquetadas y enviadas de regreso a Estados Unidos. En algunos talleres tambien se bordaba, pero este trabajo casi siempre lo haclan las trabajadoras a domicilio. De Estados Uni dos se le enviaba a las superintermediarias o talleristas, los pagos por el trabajo total, del cual el las (o ellos) deduclan su porciento.
Durante los anos '20 y '30 esta "industria" aument6 su producci6n de modo continue. Acompan6 este crecimiento, el aumento en el empleo de la mano de obra
domiciliaria que a su vez recibla pagos cada vez mas bajos por su labor, realizando cada vez mayores cantidades de piezas. Y en jornadas de tiempo mas extensas.
La magnitud de esta experiencia es diflcil de medir. Las estadlsticas oficiales nunca reflejaban la realidad que todos conoclan. En el 1929, por ejemplo, el Negociado del Trabajo dice que hay 36,000 trabajadoras a domicilio. Sin embargo, tambien alega que ocho de cada diez hogares en la rural fay de doce en la ciudad, eran "talleres clandestinos". El Censo cuantifica 49,714 trabajadoras a domicilio para el 1935, cifra que tampoco corresponde a la realidad pues como esta consignado en libros, entrevistas, artfculos yen la tradici6n oral, toda la familia trabajaba ayudando a la mama o a la mujer de la casa. De modo que si s6Io le anadieramos una ayudante por cada trabajadora identificada en el censo, la cifra sobrepasarfa la 100,000. Y fue en la rural la donde prolifer6 el trabajo a domicilio.
NO GANABAMOS LO SUFICIENTE PARA COMER
"No ganabamos lo suficiente para comer" forma parte del elocuente testimonio de un hombre, Juan Saez Corales, conocido lfder obrero, sobre su experiencia en estos anos que trabaj6 ayudando a su mama en las labores de aguja para la industria, contaba que ... : "En los anos de 1928 al 1932, la crisis econ6mica dej6 sentir su fuerza devastadora. Escase6 el trabajo. No se encontraba d6nde ganar una peseta. En mi pueblo, todos los trabajadores estaban mal, econ6micamente. La mayor parte de la familia recurrlan al trabajo de la aguja, como medio para subsistir. Estaba en moda el trabajo de la aguja a domicilio. Mi familia, tambien, tuvo que recurrir al trabajo de la aguja. "Mi madre, mi padre, todos mis hermanos y yo, nos pasabamos todos el dla, y parte de la noche, bordando panuelos y bordando blusas. Fue entonces que yo aprendl, mas graficamente, lo dura que es la explotaci6n a que estamos sometidos los pobres. Toda mi familia trabajaba dla y noche, pero no ganabamos lo suficiente para comer tres veces al dla. A veces ni siquiera podlamos gastarnos ese lujo. El cafe prieto y el pan viejo eran el (mico refugio que nos quedaba. Dentro de esa situaci6n, era natural que las enfermedades se cebaran en la miseria. Las mil enfermedades, que producen el hambre y la miseria, cayeron sobre los pobres. En mi familia el balance fue desastroso. Toda la familia enferm6. Mi hermanita menor, de apenas tres anos muri6. Siempre he creldo que su muerte la ocasion6 el debilitamiento flsico causado por el hambre".
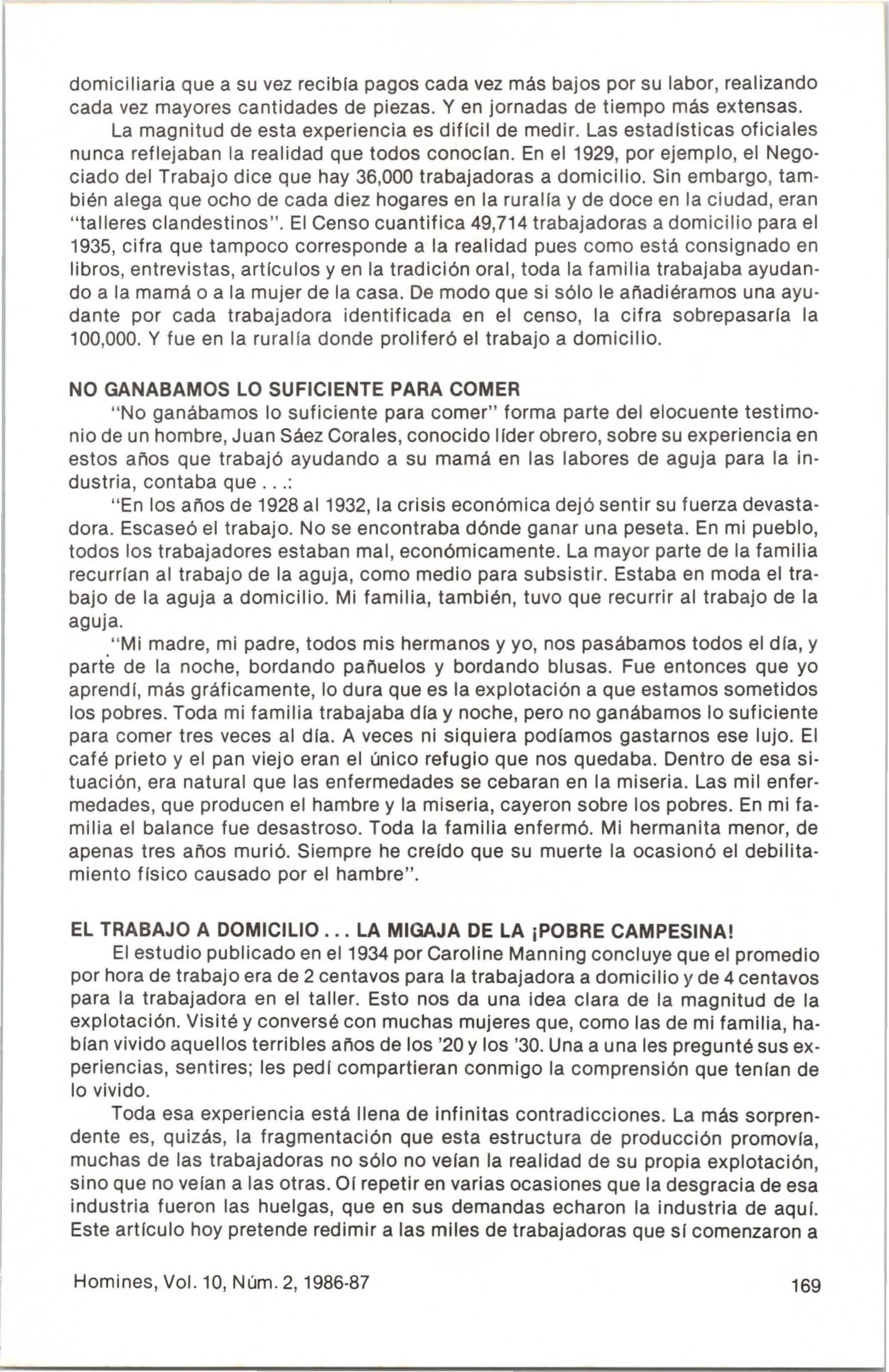
EL TRABAJO A DOMICILIO ... LA MIGAJA DE LA iPOBRE CAMPESINA!
El estudio publicado en el 1934 por Caroline Manning concluye que el promedio por hora de trabajo era de 2 centavos para la trabajadora a domicilio y de 4 centavos para la trabajadora en el taller. Esto nos da una idea clara de la magnitud de fa explotaci6n. Visite y converse con muchas mujeres que, como las de mi familia, hablan vivido aquellos terribles a nos de los '20 y los '30. Una a una les pregunte sus experiencias, sentires; les pedl compartieran conmigo la comprensi6n que tenlan de lo vivido.
Toda esa experiencia esta llena de infinitas contradicciones. La mas sorprendente es, quizas, la fragmentaci6n que esta estructura de producci6n promovla, muchas de las trabajadoras no s6Io no velan la realidad de su propia explotaci6n, sino que no velan a las otras. 01 repetir en varias ocasiones que la desgracia de esa industria fueron las huelgas, que en sus demandas echaron la industria de aqul. Este artfculo hoy pretende redimir a las miles de trabajadoras que sf comenzaron a
identificar su explotaci6n y lucharon por hacer la vida para todas un poco mas justa y digna.
La pobreza era tan general en Puerto Rico que muchas me aseguraban queen aquellos tiempos no vefan su propia situaci6n como algo particular. A su alrededor todos eran igualmente explotados. Y peor aun, no habfa otras alternativas para nadie. Para las trabajadoras a domicilio en los campos la idea de protestar, irse a paros, demandar mejor paga eran actitudes totalmente ajenas a el las por ser mujeres y por ser de "clase humilde" segun me comentaban las entrevistadas. No obstante, no era nada facil entender los cambios que estaban ocurriendo.
Aunque ya para la primera fase de esta producci6n se generaliz6 la comercializaci6n de las piezas, el hecho real es que el grueso de la producci6n siempre se hizo por las trabajadoras en sus casas, y continu6 siendo asf aun en esta fase de producci6n en masa. No s61o trabajaron metidas en sus casas las "trabajadoras a domicilio", sino tambien muchas de las "obreras" en los llamados "talleres". Muchos de estos talleres, posiblemente la mayorfa, eran los hogares de las duenas o talleristas, transformados parcialmente en centros de trabajo. El espacio de trabajo sigui6 siendo una casa. De hecho, los talleres grandes en edificios industriales fueron pocos. En los pequenos y medianos talleres prevaleci6 un numero limitado de trabajadoras.
Las relaciones entre las "trabajadoras y duenas" se prestaban a confusiones. Los datos hasta ahora recopilados tienden a confirmar que la mayorfa de las "duenas de taller" (grandes, pequenos o medianos) y "comisionista" provenfan de sectores medios (pequenos propietarios, artesanos, pequenos comerciantes) e incluso de los mismos sectores trabajadores. Generalmente tenlan en comun el pueblo, barrio o campo donde vivlan y compartlan muchas de las mismas actividades sociales y culturales. Ten fan, pues, una antigua relaci6n de amistad, vecindad e incluso a veces, familiar.
Al tornarse una de ellas en "duena de taller" o "comisionista" la relaci6n no cambi6 de inmediato dentro de ese marco. A la vez, estas relaciones permitlan que se activaran actitudes asentadas largamente en la cultura. Era comun para la nueva "patrona" asumir una posici6n "maternalista" con sus trabajadoras queen no pocas ocasiones llamaron "hijas". A tono con las ideas dominantes de la epoca la patrona le "hacla un favor al darle trabajo a alguien". Lo cual era "agradecido" por la trabajadora seleccionada. Todavla el trabajo no era concebido como un derecho en la mente de los hombres y mujeres. Fue precisamente en los grandes talleres donde las relaciones obreros-patronales estaban menos escondidas que irrumpieron las primeras protestas de las mujeres que trabajaban planchando, lavando, empaquetando, para la curva de los anos treinta.
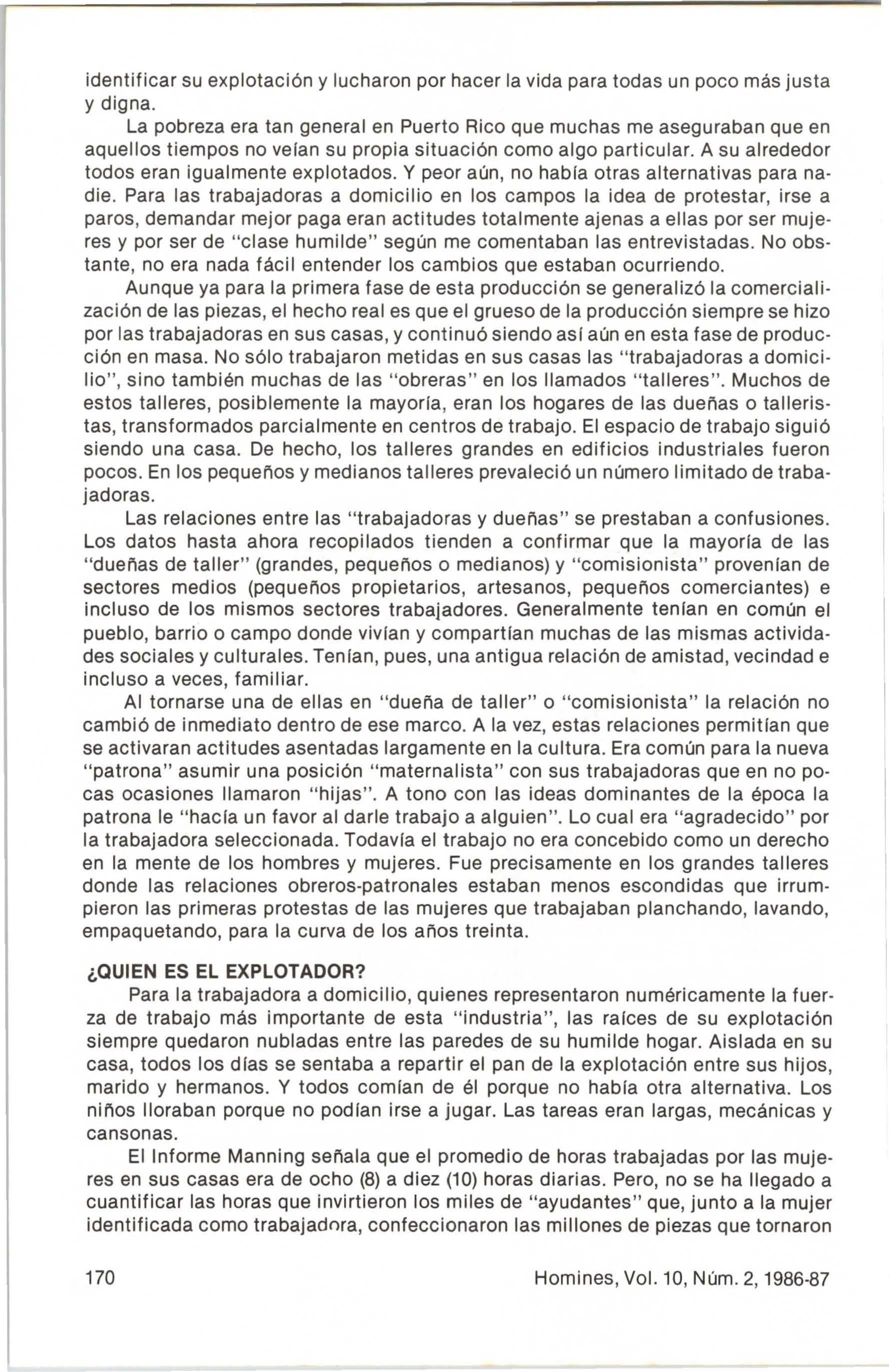
lQUIEN ES EL EXPLOTADOR?
Para la trabajadora a domicilio, quienes representaron numericamente la fuerza de trabajo mas importante de esta "industria", las ralces de su explotaci6n siempre quedaron nubladas entre las paredes de su humilde hogar. Aislada en su casa, todos los dfas se sentaba a repartir el pan de la explotaci6n entre sus hijos, marido y hermanos. Y todos comfan de el porque no habfa otra alternativa. Los ninos lloraban porque no podlan irse a jugar. Las tareas eran largas, mecanicas y cansonas.
El lnforme Manning senala que el promedio de horas trabajadas por las mujeres en sus casas era de ocho (8) a diez (10) horas diarias. Pero, nose ha llegado a cuantificar las horas que invirtieron los miles de "ayudantes" que, junto a la mujer identificada como trabajadora, confeccionaron las millones de piezas que tornaron
esta industria en un exito econ6mico para los industrialistas norteamericanos. Para ellas y sus familiares nunca hubo la conciencia de que esa labor realizada en las mas duras condiciones (no era extrano trabajar a la luz de un quinque durante la noche, o sentados en el piso) era la base de toda una rica producci6n, pues el hecho de que se vendia fuera (en Estados Unidos) y que la conexi6n inmediata era usualmente una comisionista de los sectores trabajadores o medics, (que tampoco se enriqueci6 en su tarea de intermediaria menor) hacia diffcil percatarse del valor que tenfa su trabajo. Este es s61o uno de los aspectos de la invisibilidad de esta industria donde no era facil ni siquiera ir a protestar al industrialista (que tomaba todas las decisiones) por las malas condiciones de trabajo y las pagas de miserias, pues el verdadero due no estaba en Estados Unidos, vale decir fuera de todo posible dialogo.
LAS HUELGAS
A partir del ano 1931 en adelante esta "industria" se vera azotada por una ola huelgaria que tuvo su momenta mas fuerte en el 1933, logrando paralizar la industria muy temporeramente. Es interesante anotar que durante este periodo de crisis, la producci6n apenas se vio afectada y continu6 su crecimiento (1932 $11,989,532 / 1933 - $11,994,945 / 1934 - $14,814,139). ' El hecho real de que el grueso de la producci6n se realizaba fuera de los talleres queda aqui bastante claro. No obstante es interesante ver c6mo en esta situaci6n de extrema fragilidad para las trabajadoras en grandes talleres, estas acosadas por la miseria, deciden detener la industria y se van a huelga. Tambien es significativo anotar que algunos otros talleres se fueron a huelga en solidaridad.
Estamos pues ante el surgimiento de una consciencia de su propia explotaci6n y de la necesidad de luchar y organizarse para cambiar lo injusto de la vida. Las voces de las mujeres que participaron activamente en estas huelgas, estan aun por oirse. (Agradecerfa cualquier informaci6n que me permitiera entrevistarlas como parte de este trabajo de investigaci6n aun inconcluso).
No obstante hay que aclarar que al ir desapareciendo este modo de producci6n (finales de la decada -1939-) la industria de la aguja pasara por una transformaci6n que hara de ella, en los anos venideros (1940-1950), una industria importantfsima en la economia del pars. Entre aquella lndustria de la Aguja y la mas contemporanea hay diferencias muy marcadas aun por investigarse; pero uno de los factores que ayudan al olvido de aquellas primeras epocas de la industria es precisamente que los cambios ocurridos no parecen tuvieron su genesis en esa pasada industria. Todo esto ha ayudado a la fragmentaci6n del recuerdo, tan diverse este como fueron las experiencias mismas de las trabajadoras a domicilio, talleristas de gran o mediana envergadura, comisionistas y obreras en talleres. _Este artfculo pretende comenzar a hilvanar estos recuerdos dentro del analisis hist6rico.
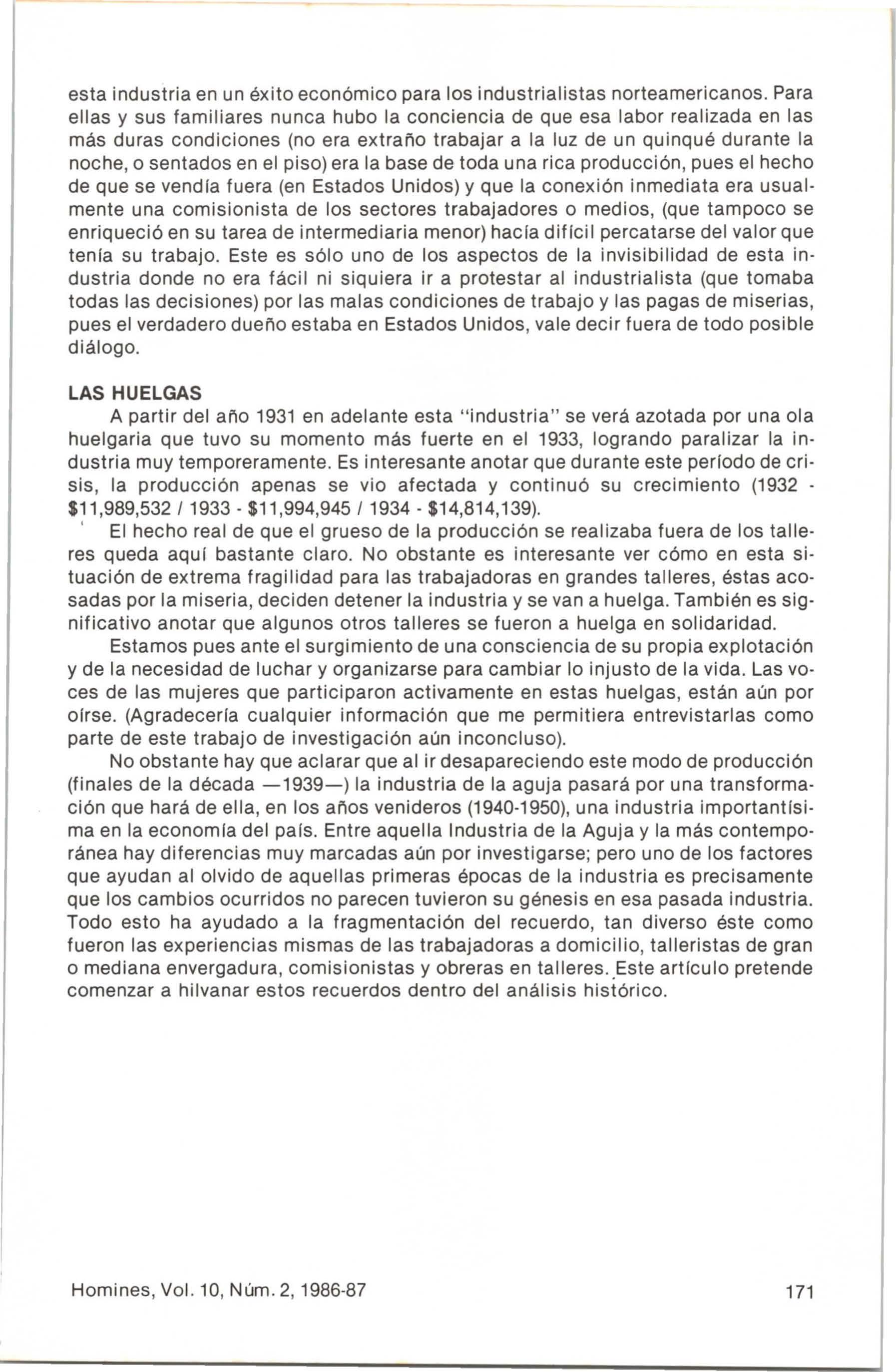
BIBLIOGRAFIA
Annual Report of the Governor of Puerto Rico (1911 -1935) lnforme Anual del Negociado del Trabajo (1912-1916) lnforme Anual del Departamento del Trabajo (1919-1929) lnforme Anual del Comisionado del Trabajo (1930-1936) Census of the United States No. 14 (enero 1 ro. de 1920) No. 15 (1930) Descartes, Sol Luis. Basic Statistics on Puerto Rico. Quintero Rivera, A.G., Lucha Obrera, CEREP, 1971. Manning, Caroline. The Employment of Women in Puerto Rico, Women's Bureau,
E.E.U.U., 1934. Entrevista a Laura Cordero Longo, 19 de agosto de 1982, Adjuntas.